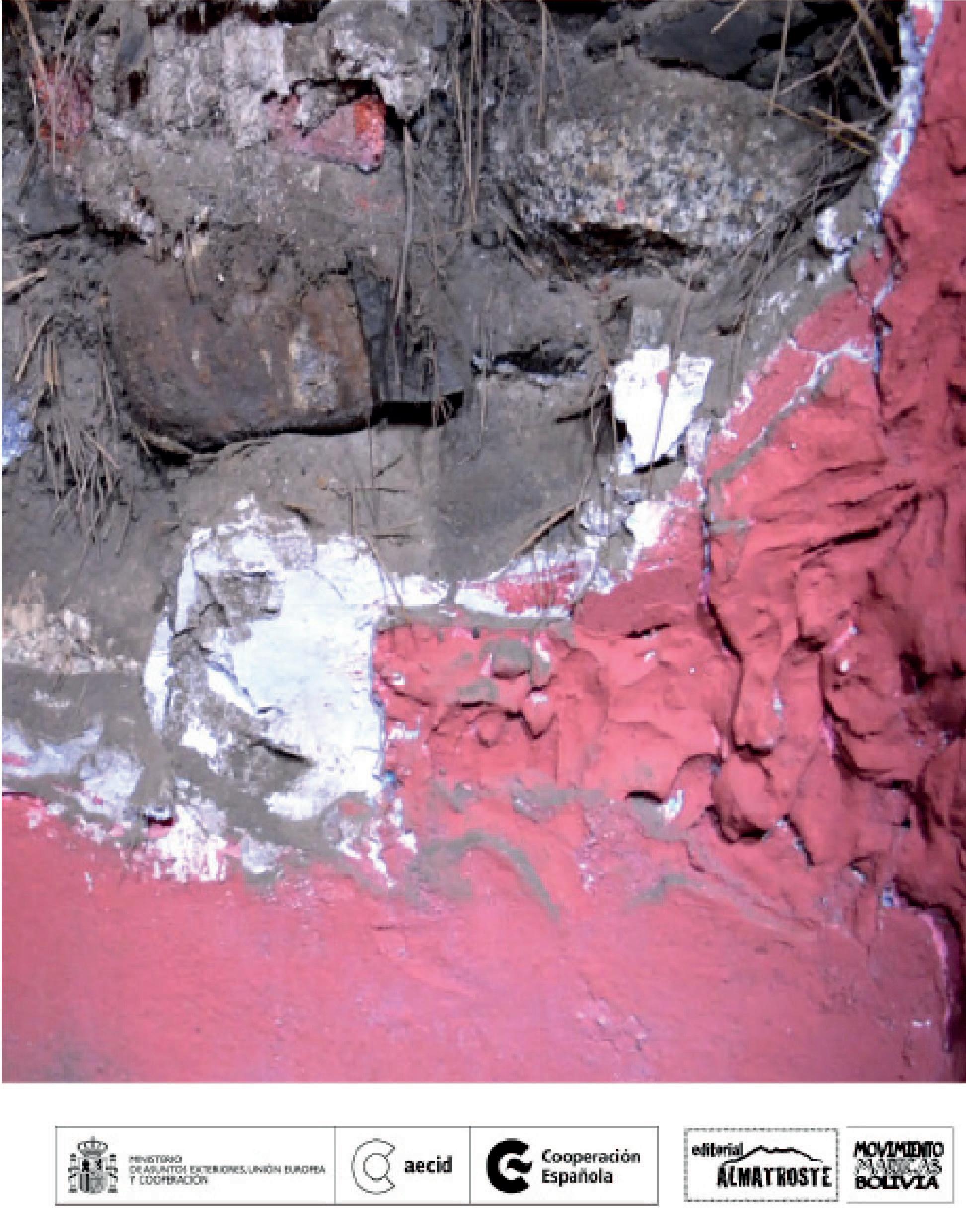Compilación
Edgar Soliz guzmán
CéSar antEzana / Flavia lima
© Coedición AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Movimiento Maricas Bolivia y Editorial Almatroste.
Catálogo general de publicaciones oficiales de la Administracion General del Estado https://cpage.mpr.gob.es
NIPO en línea: 109-24-028-3
NIPO papel: 109-24-027-8
Esta publicación ha sido posible gracias a la Cooperación Española, a traves de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma no refleja necesariamente la postura de la AECID.
Autoras y autores de los cuentos: Luis Alberto Portugal/ Víctor Hugo Viscarra/ Miguel Ángel Vargas/ Guiomar Arandia Tórrez/ Adolfo Cárdenas Franco/ William Camacho/ Roberto Laserna/ Liliana Carrillo/ Manuel Vargas/ Liliana Colanzi/ Gabriel Mamani/ Claudia Peña/ Patricia Requiz Castro/ Guido Montaño/ César Antezana Lima/ Edgar Soliz Guzmán/ Sebastián Antezana/ Oscar Martínez/ Magela Baudoin/ Edson Hurtado
Investigación y compilación realizada por César Antezana/Flavia Lima y Edgar Soliz Guzmán Diseño de portada y diagramación Bea Jurado Ramirez
ISBN: 978-9917-0-4102-3
Depósito Legal: 4-1-4318-2024
Primera edición, julio 2024. La Paz - Bolivia
Desde el Centro Cultural de España en La Paz, dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), nos complace presentaros la publicación Márgenes (t)sex(t)uales: antología del cuento LGBTIQ+ boliviano que fue resultado de una meticulosa investigación llevada a cabo durante el 2022 por los escritores César Antezana y Edgar Soliz en colaboración con el CCELP. Esta obra compila cuentos bolivianos de temática LGBTIQ+ de los siglos XX y XXI, destacando por su calidad literaria y su amplio tratamiento de diversidades sexuales, abarcando identidades gay, lésbicas, trans, no binarias, entre otras. Y que, gracias al Fondo de Publicaciones de la AECID, tenemos la oportunidad de compartiros.
La publicación de esta antología responde a la creciente apertura y el interés del público boliviano en dialogar sobre las diversidades sexuales y su representación en la sociedad. Con este libro, buscamos llenar el vacío existente en la región y ofrecer una visión integral de los imaginarios que construye Iberoamérica en relación con las diversidades sexuales, destacando los acentos particulares de Bolivia.
A pesar del reciente surgimiento de voces y trabajos sobre estas temáticas en distintos formatos artísticos, la literatura boliviana aún refleja una invisibilización de las diversidades sexuales debido a prácticas literarias predominantemente heteropatriarcales. Esta antología, la primera de su tipo en Bolivia, reúne escritores y escritoras, incluidas voces activistas LGBTIQ+, para ofrecer un panorama contemporáneo del cuento boliviano.
Centro Cultural de España en La Paz
En una entrevista de radio, el año pasado, Bea Jurado nos preguntaba: ¿para qué están haciendo esto? Hablábamos del proceso de recopilación de cuentos de temática lgbtiq+ en Bolivia, que estábamos llevando a cabo con Edgar Solíz, y debo reconocer que la pregunta nos cayó como un balde de agua fría. Quizás habíamos supuesto demasiado pronto que lo valioso en sí mismo de ese trabajo era “obvio”, incluso para nosotras.
A veces nos parece que el simple hecho de querer algo o desearlo, justificaría por completo el afán, eximiéndonos de explicaciones y tal. Por supuesto, detestamos ese tipo de elucubraciones que tienen su última razón en el individuo y su deseo o su libertad o lo que sea.
(Qué flojera: ni que fuéramos postmodernas).
Respondimos por supuesto –porque a Bea no puedes dejarla mucho tiempo con incertidumbre– y dijimos, más o menos, que lo habíamos hecho porque creíamos que entender la literatura de nuestro país sin estas otras escrituras, sin estos otros sujetos, sin estos otros cuerpos, sería entenderla a medias. Sería como esconder, olvidar, segregar, hasta mutilar parte de nuestra humanidad, parte de lo que también somos como comunidad.
En ese sentido, el reunir en este volumen los cuentos encontrados durante aquel proceso de búsqueda, deviene un gesto estético/político de gran envergadura. Nuestra decisión final de buscar cuentos, relatos, narrativa breve, etc.
de temática lgbtiq+ y no cuentos, relatos, narrativa breve, etc. escritos exclusivamente por personas de la comunidad lgbtiq+, nos permitió reunir una riquísima diversidad de textos y autoras/es y enfocarnos en otros procesos más amplios de representación.
Nos hemos dado a la tarea de reunir estas escrituras para reflexionar sobre las formas en las que nos imaginamos como colectividad a las disidencias sexuales, y aunque claro que tenemos textos producidos por personas de la comunidad, este ejercicio no va en clave de auto-representación únicamente.
Queremos dejar de reforzar el gueto al que nos ha acostumbrado este gran mercado cultural capitalista, que compartimenta,segrega y vende todo lo que puede y tiene a mano en aparatosas bolsitas individuales. Es el tiempo de la fragmentación, ya lo han anunciado antes los profetas de la postmodernidad y lo peor del caso es que no pretendemos reconstruirnos como comunidad. Esta antología tiene muy presente este debate.
Así mismo, pretendemos interpelar de alguna manera a la academia de nuestro país, a la de nuestra región y obligarlas a mirar un poco más allá de sí mismas y de sus lugares comunes.
Por supuesto, es nuestra intención visibilizar la presencia de estas otras subjetividades en la literatura, un espacio altamente conflictivo en nuestro territorio, en el que la oralidad se superpone en un complejo palimpsesto metafísico, sobre/ debajo/en la escritura.
El boom de la literatura escrita por mujeres, iniciado a fines de los noventa, termina de explotarnos en la cara los últimos diez años, renovando de muchas maneras el panorama local e incursionando definitivamente en una intensa escena internacional. Muchas de las protagonistas de este fenómeno forman parte de esta antología y esta es una inmensa alegría. Pero este fenómeno no las implica solo autoralmente. Los llamados “universos femeninos” en su conjunto, son objeto de reflexión y de creación: varios autores han recreado voces femeninas en sus ficciones y este es un gesto extendido por todo el globo (los casos de Rodrigo Urquiola o Rodrigo Hasbún en nuestro medio, por ejemplo).
Creo que este tipo de “masa crítica” está presente también ahora en relación a las diversidades sexuales, constituyéndose de alguna manera en un otro espacio de aporte para la literatura de nuestro país, desde la autoría, otra vez, hasta la posibilidad de exploración del mundo de la comunidad lgbtiq+, que autores y autoras cis género llevan adelante con gran “entusiasmo”.
En esta línea,Sandra Harding,una marxista feminista (no hay mejor combinación que ésta, a mi modo de ver) aseveraba a fines de los ochenta que todas las “miradas” sobre la “realidad” son subjetivas, incluso las que se pretenden objetivas (porque detrás de cada mirada siempre habría “alguien”). La objetividad es una gran aspiración, pero cuando ésta se mezcla con la hegemonía del hombre blanco heterosexual, dueño del capital, definitivamente puede ser un serio/gran problema, porque es esa mirada particular la que se asocia a la objetividad y se constituye en el “universal” desde donde todas y todos miramos la “realidad”.
(Como Estados Unidos y su papel en la Organización de Naciones Unidas (onu): allá, técnicamente todos los países representados son iguales, pero sabemos que son EEUU y un puñado de naciones económicamente desarrolladas, quienes toman las decisiones en última instancia, en nombre de todos los demás.
El colonialismo, el capitalismo, el racismo, etc. han construido enormes desigualdades a lo largo de la historia: hay países fuertes y países débiles, países ricos y países pobres. Sobre esta realidad fáctica fingimos jugar limpio. El que tiene dinero/armas/ poder es el que manda sobre cualquier idea de igualdad, dignidad, solidaridad, justicia, etc.).
Así de brutal es concebir la objetividad en un escenario de supremacía masculina.
Para superar esa primera imposibilidad, la objetividad (esa apuesta por el equilibrio, la imparcialidad, etc.) podría alcanzarse de alguna manera a partir de la conjunción de las subjetividades. Y aún más allá: para Harding las miradas de las clases subalternas, explotadas, marginalizadas, etc. serían las más enriquecedoras, pues le prestarían una perspectiva diferente a cualquier asunto.
La mirada desde varios lugares; la explosión de las subjetividades en un concierto de construcción colectiva de la objetividad. Su teoría del Punto de vista.
Me parece que el asunto que se trae entre manos Harding, tiene mucho que ver con lo que la Teología de la Liberación pretende desde fines de los sesenta: ver el mundo desde la perspectiva de las y los pobres, desde sus cuerpos y desde su necesidad material. Desde allí nombramos el mundo entero. Por eso la Teología de la liberación sería una teología
fundamental y no de genitivo. La primera implica un lugar privilegiado desde donde abordar el mundo, la humanidad, la “realidad”, el misterio de la revelación, etc. La segunda remite a determinados campos estudiados en sí mismos: teología política, teología moral, teología de la sexualidad, etc.
Aquí cruzamos un par de elementos.
Si bien la emergencia de la Teología de la liberación implica una apuesta radical por habitar los márgenes y actuar desde allí, a lo largo de los ochentas y noventas se desprenden de ella la teología india, la teología feminista, la teología gay, etc. que replican el método “ver – juzgar – actuar” para sus propios compromisos y propuestas. Estas otras teologías serían de genitivo en el sentido más arriba referido, pues la teología fundamental centraría su mirada en un doble objetivo: en un abstracto “poblaciones marginadas” (diversidades sexuales por ejemplo), al mismo tiempo que en un concreto “pobre”. Al mejor estilo marxista, la Teología de la Liberación construye su propio sujeto ideal revolucionario: los pueblos pauperizados, explotados, excluidos y empobrecidos, protagonistas de su liberación. La apuesta exige tomar partido en un escenario de lucha de clases. La pertenencia de clase es la noción principal que se toma en cuenta a la hora de elucubrar teología dura.
Por ejemplo, la dimensión sacramental de la acción de Jesús durante su militancia por el Reino de Dios en la tierra: su pobreza, su opción de vida en comunidad, sin propiedades, entregado a un ministerio que se desarrolló íntegramente en los márgenes de aquella sociedad esclavista. El cristianismo es la religión de los esclavos, de las mujeres, de los marginados, de las excluidas, etc. La fundación de las primeras comunidades cristianas, hasta el siglo iii, obligan
13
a estudiosos como F. Engels a tildar de comunistas esas primeras experiencias.
Entonces, las y los pobres y en este sentido también las diversidades sexuales en cuanto experiencia particular en el mundo, tienen la palabra. Pero digo tomar la palabra sobre el “mundo”, no solo acerca de lo que podría llamarse “asuntos de género o de diversidades sexuales”. Las y los pobres se atrevieron a hablar de política, de economía, cultura y revolución. De amor, de literatura, de teología, de identidad indígena, de feminismo y de activismo lgbtiq+.
(Esto implica una inversa problemática. Si las diversidades sexuales pueden hablar de política e historia, de comunismo y tecnología, sin restricción alguna, esto implica a su vez que cualquiera pueda referirse a los asuntos de la comunidad lgbtiq+, con la misma libertad. Acaso lo que podamos esperar/exigir en tales circunstancias, es que estas palabras que nombran el mundo sean responsables a la hora de informarse, etc.).
Este ejercicio permite, al mismo tiempo, revisar las miradas de textos escritos por personas que no pertenecen a la comunidad lgbtiq+ e indagar sobre los paradigmas que manejan a la hora de imaginar el mundo de las diversidades sexuales.
Porque lo que pretendemos ahora, es hacer evidente una subjetividad más en afán de superar los marcos de visibilidad hasta ahora privilegiados en relación a nuestra literatura. La mirada sexualmente disidente que ansiamos sumar a las otras miradas, debe conocerse, pensarse, revisarse y tejerse a los mapas que ya tenemos, que ya nos conforman.
Este es nuestro afán: ampliar el horizonte, autoral y temático. Mostrar, hacer zoom.
Así mismo, también nos remitimos a ciertas ideas de Terry Eagleton, teórico literario (también marxista) que más o menos plantea lo que sigue.
La literatura podría jugar, entre otras cosas, a ser condescendiente con su tiempo. Es decir, a “mostrar” lo que la comunidad de la que emerge ya está haciendo/diciendo en general. Así, haría evidentes las ideas consensuadas, el sentido común, los acuerdos que tendrían las mayorías de una cierta colectividad sobre ciertos temas, e incluso se inscribiría en el debate público sobre algunas cuestiones. En este sentido, alguna literatura sería como un “documento” al que podríamos acercarnos para conocer el ethos de un pueblo, cierto periodo histórico, etc. Todavía no discutamos esto por favor: sé que quieren arrojarme un zapato, puristas de la literatura.
Pero por otro lado, la literatura también podría exceder dichos acuerdos sociales, yendo más allá de lo que el sentido común recomendaría en determinada sociedad. Aquí podríamos asistir a otros registros, que sin ser salidos de la nada (pues responderían también, qué duda cabe, a ciertos movimientos, a ciertas ideas, a ciertas prácticas ya presentes en la sociedad, pero de manera minoritaria o no hegemónica), nos prestarían nuevos horizontes para comprender la “realidad”, el mundo, el universo, la vida y lo más importante: para proyectarnos al futuro, para comprometernos con la transformación del mundo, etc.
Una misma sociedad podría, por supuesto, producir textos conservadores y textos digamos heterodoxos y esto, a menudo, más allá de las intenciones conscientes de quienes escriben. Claro que cada posibilidad de transformación depende grandemente del momento histórico que vive cada sociedad. En los años posteriores a la revolución de octubre de 1917, definitivamente era más fácil pensar en una revolución comunista como horizonte de esperanza para todo el mundo. Parafraseando a Mónica Velásquez, estudiosa de la literatura en nuestra región, quizás ahora lo que nos queda sea la huida sin horizonte posible (en clave apocalipsis), o la posibilidad de trascendencia más allá de la humanidad (metamorfosis mediante: en planta, animal, nube, etc.). Esto último me parece un síntoma de lo que el neoliberalismo le ha hecho a nuestras expectativas en relación al futuro.
En una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, el profesor Slavoj Žižek se refería a este asunto en términos parecidos: ahora es más fácil imaginar un apocalipsis zombi o un asteroide destruyendo la tierra, que fantasear con la extinción del capitalismo. A veces solo quiero llorar.
Entonces, ¿qué posibilidades de transformación plantean o no, estos cuentos? ¿Qué formas tiene el futuro que avizoran y premeditan a la hora de imaginarnos en medio del mundo? ¿Qué lugares comunes van repitiendo en torno a los cuerpos de las diversidades sexuales? ¿Qué narraciones reinventan la forma en que fantaseamos con estas “otras” corporalidades?
A partir de lo anterior y sin darle más vueltas al asunto, me referiré brevemente a los cuentos de temática lésbico y trans de nuestra antología.
En la mayoría de los casos en que se representa el amor lésbico desde un autor (como en el caso de Roberto Laserna, Manuel Vargas o Gabriel Mamani) el rol de los personajes masculinos destaca como detonador o hasta justificador de tales opciones sexuales o de las crisis emocionales de la pareja, como en el caso de Mamani. Es decir, que aunque se toque el tema de forma crítica (hombres violentos y abusadores, dejados o infieles), “ellos” no dejan de ser importantes a la hora de incidir o hasta de determinar los destinos de las mujeres de estos relatos.
Como lo hacen las miradas, los toqueteos y los insultos de los “tíos” alrededor de Leticia, de solo 8 años, en esos rituales de pederastia, alcohol y trasnoche que patrocina su madre en el cuento de Laserna. Estas primeras terribles experiencias parecen orillar finalmente a Leticia a caer en los brazos de otra mujer.
O la ausencia del marido de la protagonista del cuento de Vargas: una joven que hasta el momento de su matrimonio se había mostrado llena de vida y energía y tal. El narrador nos refiere el sentimiento de frustración y aburrimiento,una suerte de spleen íntimo, que se ve rematado por el abandono de ese marido, lo que le permite en última instancia el amor por otra mujer.
Por último, los celos que enloquecen en primera persona a la voz narradora del cuento de Mamani y que la obligan en última instancia a incendiarlo todo –para cobijarse del frío– se deben a un joven atractivo que intermedia su relación y que la triangula de forma insoportable.
Los hombres están de alguna manera permeándolo todo.
Ellos orillan a las mujeres hacia estas otras formas de amor/odio, y en cierto momento hasta justifican, dentro del entramado de los cuentos, tales decisiones: el amor a otra mujer.
Pareciera que necesitamos entender de algún modo extraordinario esta “curiosa” opción femenina, que dejaría de ser legible sin esa mediación masculina, sin el trauma, sin el abandono: una suerte de última opción. Las protagonistas en este sentido, son como los objetos de una representación de la que no pueden escapar y sobre las que se cierne una suerte de fatalidad.
Lo contrario parece suceder con las autoras. En el caso de Liliana Collanzi, Claudia Peña o Marcela Gutiérrez (a cuyo texto nos referimos sin que este forme parte de la antología por razones personales de la autora), los devaneos amorosos entre mujeres conllevan otro tipo de tratamiento: la reflexión sobre la clase social, la ensoñación, el delito, las frustraciones amorosas o la globalización, etc., son elementos que hacen que las protagonistas resulten, a la lectura, más autónomas respecto del universo masculino.
(También son menos “romanticonas”).
Quizás en contrapunto, pero aún en el sentido sugerido antes, el protagonista masculino del cuento de Liliana Carrillo resulta a la larga un testigo inútil del amorío que mantiene su esposa con otra mujer. Apenas pasa como un fantasma que simplemente se acomoda a las nuevas condiciones y ya. Su falta de agencia cede el gran final al idilio lésbico, a pesar de que la historia entre las dos mujeres pasa como telón de fondo a su drama silencioso en primer plano, desde el inicio del cuento.
(Lo que me interesa aquí es qué tipo de elementos ponen a andar, hacen funcionar estos cuentos, cuando construyen su ficción y plantean sus visiones de mundo. ¿Cómo se imaginan el amor entre mujeres? ¿Cómo se explican las causas de relaciones como esas?).
En el caso del cuento de Gutiérrez, todo transcurre en el espacio del delirio, en medio de la naturaleza, después de la lluvia, al cobijo de un cuerpo joven, de un encuentro propiciado por la madre de aquella, que funciona como la figura que incita a la transgresión, que la permite en clave liberadora (al contrario que la madre de Leticia en el cuento de Laserna).
En Colanzi por otro lado,asistimos a la aventura de una pareja que se encuentra fuera del país en un negocio bastante sospechoso, del que no sabremos nada más que su aparente carácter ilícito y definitivamente peligroso. La vida en Europa y la pobreza precedente, en Santa Cruz, constituyen el arco temporal de las acciones de estas dos mujeres. El retorno aparentemente inevitable al terruño, nos señala esa vuelta que Mauricio Souza observara en el cine boliviano: regresos inevitables, círculos que ansían cerrarse, ciclos míticos que señalan salidas posibles a las cerrazones actuales, etc. Pero aquí el retorno tiene un gesto problemático: como en American Visa de Recacoechea, implica a simple vista una derrota, un regreso en ciernes, pesimista. Porque se teme a la pobreza, a su olor, su corporalidad y lejos de sublimar lo “popular” hacia donde se perfila el retorno (último gesto de American visa, en la que esa derrota implica hallar el amor), se trabaja la dicotomía extranjero/dinero/peligro vs. terruño/pobreza/seguridad.
Las noticias sobre un asesino caníbal que es –curiosa
19
20
imagen– un actor que hace de mujer en películas porno travestis, y que le da el título al cuento, “Caníbal”, van tejiendo el inquietante telón de fondo de la historia.
Por otro lado, elementos como los dos hijos de la amada, su relación previa con el taxista, sus aventuras fuera de la pareja (algunas absolutamente escandalosas), etc. van dándole al mundo ficcional la carne indispensable para una historia de amor. En este cuento los hombres también son el peligro (aunque se vistan de mujer o te atiendan en un bar), pero resultan un peligro que se asume de otro modo, con algo más de valentía y definitivamente muy lejos de la victimización.
Para el cuento de Peña, el rompimiento amoroso al que asistimos tiene como fondo las noticias de un país extraño, cuya violencia se desgañita en la televisión, permitiendo un contrapunto terrible con el drama que se desarrolla en el ínterin de un café. Se nos relata el final de una historia de amor y nos resulta a la lectura magnificada en su cotidianidad, dado el terrible golpeteo de las imágenes de la mujer que grita, primero en la pantalla, luego en la cabeza de la protagonista. Una historia al lado de tantas otras, sin inflexiones en la voz ni vueltas narrativas: como si aceptáramos lo que se nos viene encima con rabia y resignación.
Este recurso se plantea fuera del lugar del escándalo, de la pena, de lo extraño, del “afuera” de un país en llamas. Como si de un mundo extraordinario se tratara (en el que suceden cosas extremadamente ordinarias) se nos invita a habitar aquel espacio íntimo en el que el amor sucede al igual que el desamor, etc.
El tono que utilizan estas autoras, sin poses dramáticas o excesos lingüísticos (salvo quizás el
21 caso de Gutiérrez, por ese ambiente de ensoñación en el que se aman las protagonistas), nos permite recrear historias de otro modo: ya no mediadas por el trauma, como en el cuento de Laserna, ni extremadamente romántico como en el caso de Vargas, ni mediado por lo masculino como en el caso de Mamani (aunque cabe apuntar las similitudes que tiene este último con el cuento de Colanzi: en ambos casos la presencia amenazante de la figura masculina erotizada, se cierne sobre las relaciones lésbicas. Acaso la diferencia está en que esa amenaza resulta periférica para la primera, mientras que para el segundo es el detonante de la crisis).
El amor entre mujeres es el tema en común de todos estos cuentos y si bien prefiero los que presentan universos ficcionales más autónomos para las mujeres, no podemos negar verosimilitud a los otros cuentos por trabajar la mediación masculina.
Para el caso de los cuentos de Willy Camacho y de Guiomar Arandia, ya en la temática trans, éstos construyen los transcursos heroicos de sus personajes con guiños religiosos el primero (“Magdalena del mar”) y en gestualidades solemnes/graves la segunda (“Camino a casa”). Ambos relatos describen recorridos arduos para sus protagonistas, similares a la experiencia mística o al ascenso al Calvario. Podemos fácilmente asistir a la construcción de dos deseos que se tejen como movilizadores de estos personajes: un deseo por lo masculino en clave erótica y otro por lo femenino en clave aspiracional (digamos mimético). Ambos objetos de deseo responden a ciertos paradigmas “cliché” reconocibles a primera vista: lo masculino fuerte, violento, duro, activo, etc. y
lo femenino paciente, tierno, bello, víctima, etc.
En el cuento de Camacho, por ejemplo, a pesar de que la protagonista pareciera llegar por fin a su meta, no sin haber atravesado una serie de obstáculos, todo se “jode” al final, cerrando así un círculo con los elementos que se habían anunciado al principio (un “retorno del héroe” mediado por la metamorfosis). Como si la protagonista no hubiese podido escapar –a pesar de todo lo que hace a lo largo del cuento– de cierto “destino” preparado para las mujeres trans, anunciado desde el inicio.
En el caso de Arandia, todo el relato transcurre al rededor del desdoblamiento del protagonista, inserto en un juego de espejos en el que dicotomías como falso/auténtico empiezan a funcionar en una interminable carretera. El tono es casi dramático y la ascesis a la comprensión de la verdadera identidad, se torna en un juego de vida o muerte. Sabemos que muchas de las identidades trans se construyen de este modo, a partir de ciertos elementos planteados con urgencia en un juego del todo o nada. En ese sentido, este relato reflexiona sobre ese tipo de crisis como parteaguas y que llega a definir en cierto momento crucial el destino de las identidades en conflicto.
Por su parte, el cuento de Miguel Vargas Saldías, “Adiós Valentina”, aun jugando con los paradigmas, con los “clichés” de lo femenino y masculino dominantes, tradicionales, etc. presenta un tratamiento y un desenlace que escapa a ese binarismo de género a rajatabla, y huye de toda esa seriedad-gravedad en el tratamiento del tema, logrando así reafirmar otros lugares gracias al humor.
El uso del humor parece alejar a las protagonistas del sitio de víctimas o heroínas cristianas en el que suelen representarse. En este cuento se ven trabadas, en un
juego de intereses y expectativas, dos identidades de la comunidad gay: los gay masculinos y las “mariquitas” (las travas, afeminadas, etc.). Unos más al lado de cierta élite (el entorno de una universidad privada de prestigio en la ciudad) y otras más cercanas a lo popular/chabacano. Unos, conservadores y puritanos hipócritas (como suelen ser todos los conservadores y puritanos de las elites) y otras, acaso auténticas (y que no por ello dejan de ser mezquinas, crueles y hasta bobas). El cuento trata estos y otros temas graves con tanto humor, que es difícil no reírse constantemente conforme la lectura se desata.
Por otro lado, en el trabajo de Víctor Hugo Viscarra, “Hay que pelearle a la vida”, asistimos a la descripción de un mundo marginalizado, de un paisaje ófrico y sórdido, en el que transcurren personajes con acciones más bien esporádicas y precisas: todos son víctimas de distintas formas de violencia. Entre este desfile despiadado y patético de marginales, cuentan también los dos personajes trans de la historia, que atraviesan el escenario sin ser las protagonistas (en el fondo ninguno de los personajes lo es; aquí lo más importante acaso resulta ser el mismo “escenario” sobre el que “actúan”).
Esta disposición le permite al relato un tratamiento que no es para nada “especial” o dramático, o siquiera considerado y cuidadoso con ellas. Es decir, se nombra estos personajes con la misma sorna que se nombra a todos los demás. En este sentido, se pone en un mismo saco a toda la sociedad representada en aquel hospicio para niños/as. Esta es la vida, este escenario sucio y violento y aquí, en este lugar “hay que darle pelea a la vida”. Punto. No hay más maricas, mujeres, niños y niñas: la pobreza iguala a la mala.
Una consecuencia interesante parece resultar de este
23
texto, a saber: que por el hecho mismo de no prestarle toda la atención a los personajes trans, los ubica al lado de las otras humanidades, de los otros cuerpos marginalizados también, destruidos también, desolados, ninguneados, desarmados, oprimidos. El narrador entonces no trata como unas “rarezas” a estas identidades y les presta así plena humanidad al lado de otros seres humanos que también sufren. Los hermana.
Es acaso el mismo tono que utiliza Luis Alberto Portugal en su cuento “Aguantar la vida”. Todo comienza cuando el protagonista, un hombre que vive en la calle, se enamora de una travesti, trabajadora sexual. Ella lo desprecia en un primer momento, pero descubre al final que es el único que la trata como un ser humano hermoso, incluso después del último encuentro en que se le ve desprovista de su indumentaria y cualquier femineidad posible. Estos dos últimos cuentos tejen fuertemente lo trans a lo popular/marginal. Lo representan al lado de personajes marginalizados, pero no desprovistos de agencia, de vitalidad: una triste y terca ansia por vivir los secunda. Lo adelantan sus títulos, aquí se vino a aguantar, a pelear.
Un apunte aparte se merece “La Nancy” de Adolfo Cárdenas. Esta narración nos describe un extravagante encuentro sexual orgiástico, una fiesta de alto nivel, con militares de alto rango y prácticas sadomasoquistas que giran alrededor de la Nancy, una travesti que cubre/descubre, al final del cuento, su cuerpo/función diurna, siendo parte de un entramado político insospechado.
Aquí lo “pervertido” se asocia con el mundo político/ miliar en tono de sospecha y hasta de solapada
25 denuncia. En este caso no se trata de una pobre travesti del pueblo, se trata de otra cosa y es paradigmática la descripción que se hace del cuerpo mancillado, abyecto, en manos de un militar. Lo político y lo militar suelen tener un signo negativo en nuestro medio. Las identidades aquí, los roles de poder, podrían leerse como una gran metáfora de la realidad política latinoamericana: el verdadero peso del poder militar (asociados innegablemente a los golpes de estado y las dictaduras en la región) sobre los poderes civiles.
Dos registros se suceden en el cuento de Cárdenas: la descripción voyerista del encuentro sexual y la que se encarga de asomarse por una rendija a todo ese ritual del cuerpo deshaciéndose de su maltratada indumentaria. Son distintos. El primero se solaza en su ejercicio y el segundo se muestra menos agresivo y hasta parece “flaquear”, sentir lástima por la corporalidad descrita.
El tono general de la mayoría de los cuentos revisados hasta aquí, se ve contrariado de alguna manera por dos: “Magdalena del mar” de Camacho y “La Nancy”, que no se esfuerzan por construir ningún tipo de esperanza o salida a la cerrazón de la vida que se cierne irremediablemente sobre los cuerpos, no solo ya de los personajes trans, sino sobre todo el universo ficcional que construyen. La primera resulta quizá más dolorosa por todo el esfuerzo desplegado por Magdalena, mientras que la segunda se nos presenta como dentro de un ciclo repetitivo que no parece vaya a terminar pronto.
Me parece, finalmente, que el cuento de Vargas Saldías tiene un elemento más que podemos reflexionar.
Ante la posibilidad de negarse a sí misma, Valentina parece ceder del todo en nombre del amor, por ese sujeto de clase alta que quiere una pareja masculina, no un “mariquita”. Y entonces, en un ritual hermoso y ridículo, deja de lado a sus “hermanas” travestis para afrontar su “nueva vida” como gay masculino. Está dispuesta a darles la espalda; pero en un vuelco al final de la historia, decide dar marcha atrás y regresa a la alegría y sencillez del mundo trava. Entiendo en este giro un gesto que apuesta por el colectivo, por el grupo.
Si en las historias de Camacho y Arandia, sus personajes hacen gala de soledad y ensimismamiento (la atención está centrada en el deseo que expresa su individualidad), aquí el grupo juega un rol preponderante. La salida que se plantea tiene al grupo de fondo como escenario de contención y guía.
(Si traicionas al grupo, te traicionas a ti misma).
Y no estamos hablando aquí de una idealización del grupo: más bien este se muestra con todas sus bajezas y limitaciones. Aun así, se constituye en la opción más deseable en el universo que construye Vargas Saldías. También podríamos intuir una dicotomía entre lo gay y lo marica: una expresión anglosajona la primera en oposición a la otra,más local. Una ligada en nuestro imaginario Sudaka a lo gringo alienante; otra más cercana a lo popular… Pero hasta aquí llegamos en esta breve excursión, antes de empezar a delirar con un manifiesto interminable.
Como el cine,la literatura también representa a la comunidad lgbtiq+ de distintas maneras a lo largo del tiempo: desde la ridiculización inicial, pasando por la estigmatización social, su criminalidad, hasta la representación más autónoma de sus crisis, contradicciones y frustraciones. Este arco temporal respondería a la tensión entre fuerzas políticas conservadoras y homofóbicas y fuerzas progresistas que disputan el espacio público de la representación de la diversidad sexual.
Se tensionan entonces miradas de curiosidad mórbida, de extrañeza, de censura, pero también de solidaridad y comprensión.
Particularmente me gusta hacer hincapié en las representaciones que escapan de los clichés, pero no niego los clichés. Los estereotipos existen como miradas generalizadoras, como lecturas que nos permite también conocer el mundo, sin reparar demasiado en los matices. Por eso mismo suelen ser también ejercicios de reducción de lo diverso, pero no mentiras en un sentido lato. No describen detalles, sino pulsiones más amplias. El tema es quizá, que estos estereotipos, estos clichés, no sean la única discursividad que se tenga a mano para entender distintas realidades. Entonces, es celebratorio definitivamente que las imágenes que rastreamos aquí, en esta antología, multipliquen la posibilidad de representación de las diversidades sexuales.
Por otro lado, la “realidad” en términos generales, posibilita/ permite/provoca la aparición de la representación (ya sea como cliché o como particularidad). Pero estas imágenes también condicionan la posibilidad de ser de la “realidad”, ¿cierto?
He aquí el doble cariz de la imagen: representa, siendo así el resultado de la “realidad” previa, y a la vez condiciona, siendo el modelo de una nueva realidad, que entonces se muerde la cola en la mirada.
(Quizás en este ejercicio de la imagen y su calidad doble de representación y modelo de la realidad, algo se llegue a escapar alguna vez).
Porque las representaciones que tenemos del mundo están en constante transformación y transcurren, porque la “realidad” está en constante transformación y transcurre y lo hace también en la dimensión escritural, porque de alguna manera la dinámica que describe Eagleton, funciona: las representaciones miméticas del mundo replican lo que existe; las representaciones que avizoran el futuro permean la realidad y le prestan algo de la utopía que reclamábamos al inicio. Hasta hace solamente veinte años, no tendríamos esta oportunidad de publicación sobre estos temas. Este país no es el mismo ahora y de una u otra forma, seguirá transformándose en el tiempo.
Finalmente, aprendemos a actuar de acuerdo a los paradigmas de nuestras comunidades, paradigmas que están socializándose constantemente a través de la educación, la cultura, el arte, la literatura, etc. y que representan a su vez las tensiones que forman parte de la estructura social: la explotación económica, la lucha de clases, el racismo y la herida colonial, la homofobia, la misoginia, etc.
En ese sentido, estamos frente a narraciones que representan a la disidencia sexual desde ciertos lugares bien precisos: desde el cliché, pero también desde la conmiseración; desde la idealización, hasta la puesta en
duda; desde el deseo individualizado, hasta la posibilidad del camino colectivo, desde la especificidad más perturbadora, hasta el hermanamiento con las clases subalternas. Desde la tensión rico-pobre, hasta la ensoñación. El glamur y el vicio, la virtud y la caída se mezclan en estos relatos, que juntos nos permiten reflexionar estos temas más allá de la dicotomía maniquea de héroes y villanos.
(En fin).
Qué voy a hacer queridas lectoras, amables lectores, a veces me gustaría parafrasear a la Wayna Tambo que dice “los jóvenes somos cosa seria” y decir por ejemplo, “las maricas somos cosa seria”, pero entonces me acuerdo del cuento “Adiós Valentina” y entonces no sé, me río de nosotras.
1. Este cuento aparece en el libro Mirar la cumbre. Antología histórica del Concurso Municipal de Literatura “Franz Tamayo”, Editorial 3600, 2019. El autor de la investigación, Martín Zelaya Sánchez, propone una cronología histórica (1968 – 2018) de este concurso en sus versiones cuento, novela, ensayo, teatro y poesía. El cuento en cuestión forma parte del libro La sombra que habita del escritor Roberto Laserna, ganador de la X versión de este Concurso el año 1976.
Roberto Laserna nació en 1953. Escritor y economista, obtuvo el doctorado en la University of California, Berkeley en planificación regional y urbana. Fue Profesor en la Universidad Mayor de San Simón, en la Universidad del Pacífico (Lima) y en la Universidad de Princeton (2003–2004). Es investigador de CERES y Presidente de Fundación Milenio.
¡Basta! —gritó, visiblemente molesta—. ¡Eso no! no voy a permitir manoseos. Apartando a Leticia de su madre.
Alguien cortó el tocadiscos. Leticia tardó un poco en aprovechar la confusión para desaparecer hacia su dormitorio. Buscó rápidamente una manta que tapara su desnudez, sintiendo aún la naúsea del alcohol en la pieza vecina. Metida en el fondo de sus sábanas, apenas escuchó la reanudación de la fiesta. Estuvo revolcándose en la cama que compartiría con su madre, en espera de que el último de sus “tíos” se decidiera a desalojar por fin la casa, dando por terminada la fiesta. Luego se incorporaría despacio, sin hacer ruido, tratando de evitar que su madre despierte del sueño liviano de la borrachera de ese viernes, y levantará vasos, ordenará botellas, separando las vacías de las que aún contienen un poco de pisco, barrerá colillas y suspirará porque no pudo hacer el trabajo que para mañana (¡hoy!) le encargaron en la escuela.
—Hazme caso, Leticia —decía iracunda, arrastrándola hacia su cuarto, su madre, ya escogiendo la sombra para ojos— ¡sácate también la blusa!
Leticia obedece a regañadientes. Malos, piensa, malos, malos —y basta de llorar— le ayuda a deshacerse de la falda —pareces una Magdalena.
El movimiento de sus caderas desnudas es festejado con risotadas pastosas.
—Tu hija lo hace mejor que la Lulú, se mueve con más gracia, dice uno.
—Pero es muy chiquilla, si apenas tiene pechos— corea risueño.
—Y si le ponemos un sostén —surge otro— lo rellenamos con medias.
Tu madre se apresura, Leticia, y te llama desde la piecita. Mirando el suelo, tus lágrimas no convencen a nadie. Ella acentúa tu maquillaje, te pone el sostén y un diminuto calzoncito, y hecha una putilla te lleva hasta la salita. Cuatro pares de ojos te miran fijamente libidinosos, y eso te molesta; pero han puesto el manisero y tienes que bailar. Detrás del humo, alguien felicita a tu madre.
¿Qué hace ese viejo con su mano entre las piernas?, te preguntas, ¿por qué cierra los ojos? Ya see val maniserooo… ya see vaa maniii…
—Otra pieza, otra pieza —suplica jaleando el viejo— que baile otra ¿ya?
Tu madre, comedida, reaviva el tocadiscos dormido. ¡Las caderas, las caderas, rumberita! te gritan y se ríen. El viejo es ya un espasmo, así… así, te dice babeando. No comprendes nada, pero te agrada que les guste cómo bailas, y sonríes. Has olvidado que estás disfrazada de putita, que tienes un sostén relleno con medias en el pecho, que tienes un calzoncito con volados que apenas te cubre. Te sientes satisfecha, Leticia, aunque no entiendas a tu “tío” que está recostado ya en el sofá, jadeante, con los ojos vidriosos, intentando tapar con sus manos regordetas la humedad del pantalón. Te ha sonreído y le respondes con una vuelta en punta de pie, moviendo tus nalguitas Siboneeeyyyy ¡Ah no!, eso sí que no, no quiero así, no me gusta.
—¡Basta! —te defiende— eso no —enojada— no voy a permitir manoseos —tu madre.
El “tío” tiene en las manos el sostén que cubría tu menudo busto. Las medias del relleno han caído a tus pies y aprovechas que tu madre te aparta para deslizarte velozmente al dormitorio. Borrachos, murmuras sollozante, malos, malos.
Tres golpecitos a la puerta abaten sus recuerdos. Leticia se levanta borrando con una sonrisa el dejo de amargura que quedaba en sus labios.
—Pasa, Graciela —la besa en la mejilla— ¿Cómo estás?
Sonríe a su amiga. La única, piensa.
Toman, como todas las tardes, una tacita de café mientras cuentan su día. El trabajo en la joyería, la academia, la novela de las siete, las faldas nuevas.
—¿Por qué no se va? O por lo menos que pregunte por algo, que no se quede mirándome como si yo fuera vitrina. Morboso—. Trata de ocupar su tiempo limpiando un reloj. Esa pelusilla pegada al vidrio le impide percibir que el hombre está cerca de ella. Al sentir el humo dulzón de un cigarrillo levanta la vista, sobresaltada.
—¿Qué desea?
—Nada —le responde— solo mirarte.
Cochino, piensa Leticia, creerá que con eso le voy a sonreír, que me halaga. ¡Bah!
—Leticia —la llaman— venga un momento.
El alivio pinta una sonrisa en su rostro mientras deja el mostrador a cargo de Graciela. Se irá ahora, piensa, ¡que se vaya, por Dios! No lo aguanto.
—Todos son iguales —le dice, sabida Graciela— mira que, a mí, esta tarde…
Ya vino con su lata. ¿Para qué le contaría? Ahora no habrá quien le saque la palabra.
—… se me acercó y qué crees que me dijo…—
Leticia le hace un gesto. ¡Qué me interesa! ¡Qué me interesa lo que cuentas, Graciela!, si sé que finges conmigo. Te gusta que te miren, que te sonrían, que te silben. Tú eres igual, cochina, Graciela, ¿crees que no sé que te gusta Pedro… que sales con él? Eres igual que todas, Graciela, una mierda.
—… pero no vayas a creer que yo…—
¡Qué voy a creer, perrita, qué voy a creer! Si te habré visto como dejas que te besen y conmigo te haces la santulona. Como si no hubiera visto que la otra noche, en la portería, deseabas que Pedro metiera las manos por tu blusa, y te besara en la boca con lengüita. Como si no te hubiera visto, asquerosa—
—… y yo me enoje con ella porque…—
Así hablan las viejas, Graciela, envidiosas. Saben que no me dejo, que no soy como sus hijas, que no hago cochinadas con ningún hombre. Además, a ella no le gustó que el otro día su marido, tan viejo, mirara mis piernas mientras subía la escalera. A ella le molesta ser tan vieja, y por eso inventa historias; todo eso que tú me cuentas ahora, Graciela. Pero no te diré nada porque al fin y al cabo son tus padres, hermana, y son los dueños de esta maldita pensión. Pero
son un asquito, sobre todo tu viejo, que ya no tiene edad, Graciela, ya no tiene edad para hacer lo que hace, debías vigilarlo un poco. El otro día nomás, que fui a ducharme a tu casa, ¿crees que no me di cuenta que tus padres se pelearon por mi culpa? ¿Que tu madre lo pescó espiándome mientras me duchaba?
—… te quieren un montón, el otro día me preguntó que cuándo…—
Le diría que se vaya a la mismísima, Graciela, no pienso volver a tu casa mientras esté ahí el cochino de tu padre. Tan viejo y mirándome las piernas el muy imbécil… ¡Ajj! —No, no te vayas todavía —dice Leticia —¿qué tienes que hacer?
—Más bien me ayudarás, tengo que entregar un trabajo mañana en la academia.
Si esperas que diga que no, que no puedo, ¿para qué me preguntas, Graciela? Si lo de la academia es un pretexto, si sé que vas a encontrarte con Pedro, ¿para qué me preguntas?
Irás, cochina, a dejarte manosear en el parque. Te conozco, Graciela, te conozco.
—Hasta mañana —se despiden con un beso— que te vaya bien.
Leticia se lleva las manos a la cabeza en ademán de peinarse.
Abrió la puerta y le dio asco. Los ojos muy abiertos, asustados:
—¡Váyase! —incorporándose el hombre— ¡esta tu hija es una mirona! —alcanzó a escuchar mientras cerraba la puerta. Y por muchos días no pude despejar la escena de su mente. Su madre con el vestido alzado, los calzones en el suelo. Y el hombre con el pantalón a media pierna, el
37
inmenso trasero al aire… Aquel que se sacudía, que me sonreía, sollozando se secaba los mocos y las lágrimas Leticia, ¡el mismo cochino!
Se mira al espejo y repite el ademan que se recordaba, respira hondo y trata de vencer el sabor salado que le queda en la boca, ese sabor que siempre le queda cuando recuerda esa época. ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué no la llevo con él? ¿Por qué no vino enfrentándose a los vampiros y la secuestró para llevarla a la felicidad? Levanta del suelo una fotonovela. Responde con otra a la sonrisa de ojos celestes que la mira desde la portada. Suspira y se lleva la revista a los labios. Ya… ya…
—¡Cómo crece la chica! Cada día está más mujercita, ¿no?
Tu madre baja la cabeza en señal de asentimiento, prepara los tragos, presurosa. Tú ignoras los gestos de tus “tíos”, ya nada te asombra. Bailas casi automáticamente para ellos. Tus 12 años te han sorprendido conociendo el poder de tu ombligo ondulante. Ni te fijas en los viejos cuando se frotan, ni te interesa saber ya por qué lo hacen. Hasta esquivar las caricias furtivas de tus “tíos” se ha vuelto rutina en ti. Tu madre se cansó de protestar como la primera vez; y, sin embargo, todavía lloras esperando que todos se vayan para limpiar la salita, trapear el mosaico mojado por algún vómito, guardar las botellas y los vasos, y esperar angustiada el próximo viernes. Por la mañana, cuando salgas a la escuela, tu madre seguirá durmiendo la borrachera y, en el almuerzo, como siempre, parecerá no acordarse de los bailes a los que te somete y te preguntará ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes los ojos colorados? Y te pedirá que vayas a traerle un Alka Seltzer para tu mamita que te quiere tanto. Para la borrachera de mi mamita, para la perra de mi… Otra vez, se
—Qué te pasa que casi volteas la puerta, ¿eh? —dijo apenas vio a Graciela en el umbral— cualquiera piensa que eres la Policía.
—Tienes que acompañarme, Leticia —suplicaba—. Pedro vino con un amigo y les dije que podíamos ir a dar una vueltita contigo. Academia, ¡ja! Sonríe triunfalmente. Yo sabía, yo sabía, pero no voy y punto. ¡Qué se cree!
39 dijo, estoy obsesionada con tanta porquería. ¡Salir! ¡Eso es lo que tengo que hacer! Tanto pensar en estas cosas me hace daño. De la joyería a la casa, de la casa a la joyería, todos los días la misma cosa. Me cansé, debo salir hoy mismo.
—Pero Leticia, por favor, no seas mala gente, mira que…
Pucha, la cara de idiota del tal Javier. Apenas lo vio, y ya con sus airecitos de conquistador.
Manejaba Pedro y a su lado, muy pegadita la muy cochina, iba Graciela. Heroicamente, Javier intentaba conversar con el muro en que se había convertido Leticia. Qué bueno que es realmente pasear así por las calles, mirar las plazas y la gente, sin que a una la molesten con silbidos y esas cosas.
—Eres preciosa, Leticia, ¿sabes?
Se abrillantaron sus mejillas, pero no volteó la mirada, al contrario, pareció sumirse aún más en la contemplación de la ciudad. Espera que entre en confianza, parecía alertar Graciela, dale su tiempito, la muy cretina. Cree que soy como ella, como todas, pero te equivocas amiguita, te equivocas.
Buscaron una mesa desocupada. Javier, galante, atendía a Leticia.
—No gracias, yo prefiero un refresco —así que tragos ¿no?
—Pero si no hace daño —se burlaba la muy perra, colaborándolos, Graciela —toma un traguito, total…
Uno y basta. El último. Trago y más trago. Leticia corre otra vez hasta la tienda. Termina de abotonarse la blusa. ¿Por qué no escapar? Salir y no volver hasta mañana, hasta que pase todo, ¿por qué no? Debiste hacerlo, pero eras cobarde, Leticia, siempre lo has sido. ¡Claro! se justifica, en esa época era una chiquilla y tenías miedo. Además, te regalaban propinas después de bailar, ¿cierto?
—Cada día lo haces mejor, hijita —te alcanzan unas monedas— toma, te felicito —te besaban, salivosos, la mejilla.
—Se me fue la mano, se me fue la mano, Gracielita — mientras se deja llevar por su amiga al dormitorio— estoy borracha amiguita, borrrrracha. ¿Qué dirá Javier? Que diga lo que le dé la gana, qué me importa, que se vayan a la mierda, shhhh —Graciela, diligente, le recuesta en la cama y comienza a desvestirla.
—No te muevas tanto —protesta— debías ayudarme más bien —Graciela.
—Tú eres mi amiga,mi única amiga,y me comprendes, ¿verdad?, mirándola con ojos turbios, cogiendo sus manos, mimosa Leticia —las medias, Graciela, así… suavecito, ¡ahhh, que fresquito!
—A ver deja, Leticia, baja las manos, ¿qué tienes?
—Tus piernas, Graciela, tan cerquita y tan bonitas, ¡mmm! Pelusita en tus muslos, ¡mmm!
—¡Pero qué te pasa! —jugando a zafarse— ¿por qué besas mis piernas?
Leticia, semidesnuda, aprieta su cara a los muslos de Graciela. La acaricia con las mejillas. La mano que cosquillea tras la rodilla, intensifica su audacia al escuchar las risitas contenidas de Graciela que ha dejado deslizar su falda hasta el suelo. Encorva su espalda hacia atrás y acaricia su cintura, sus caderas. Respiran hondamente besándose los ojos. Ella ha besado sus hombros descubiertos. Las manos que pasean por la espalda.
Leticia que se encoje estremecida.
Graciela besa los pechos y muerde brevemente los pezones.
Leticia gime y deja escapar un gritito sofocado.
Los labios de Graciela bajan por su estómago, se detienen en el ombligo.
Las uñas se clavan en los muslos, las manos que redondean sus nalgas, tu lengua, Graciela, tan húmeda.
Así… Así…
La mañana la descubrió desnuda. Se incorporó para estirar las sábanas y pudo observar el desorden de su ropa, desparramada por el cuarto. Otra vez, pensó, viendo que en su cama, como siempre, solo Leticia amanecía.
2. Este cuento aparece en el libro La otra mirada, Santillana de Ediciones, S.A., 2000. Sin embargo, fue publicado originalmente en el libro 25 años de soledad, Editorial Hombrecito Sentado, 1995, La Paz.
Liliana Carrillo Valenzuela, periodista paceña, estudió Comunicación Social y Literatura. Trabajó en los periódicos Página Siete, La Razón y La Prensa. Ha obtenido el premio “Elizabeth Neuffer” de las Naciones Unidas como coautora de las crónicas “Viaje al corazón de Bolivia”, entre otros. Textos suyos figuran en antologías de crónica y cuento. Actualmente es periodista free lance e integrante del grupo literario Tragaluz.
Es triste eso de las despedidas, por eso apenas recordaba Mario la última vez que se despidió de Elvira. Fue un adiós rápido y sin aspavientos. “Nada de show”, le dijo ella antes de irse y él la obedeció para evitarse una discusión inútil.
Mario se quedó pensando que Dios debe ser bueno, porque hizo que la conociera y, mejor aún, hizo que se fuera antes de empezar a desconocerla. Vivir con ella furtivamente durante cuatro meses ya era suficiente para acobardar a cualquiera y más a él que prefería la comodidad, ante todo.
Cuando Elvira se fue él pudo continuar con lo de siempre: almorzar con su mujer para mantenerla tranquila, fingir trabajar unas horas y por las noches, reunirse con los amigos.
Y así transcurrió la vida de Mario, cómoda como quería, malgastando su ira en la costumbre: el mal tiempo, el último escándalo del gobierno, el paraguas nunca devuelto, el tumulto de la ciudad; practicando lo que en él y en algunos de sus selectos amigos se había convertido en una institución: la crítica perpetúa y cuanto más aguda, mejor.
Casi sin darse cuenta pasaron los años entre almuerzos obligados, sátiras crudas a cualquier pobre desdichado que acabara de conocer y la monotonía de mantener las cosas para no renunciar a la comodidad que guardaba como un tesoro.
En los últimos cinco años, hasta había renunciado a la compañía femenina de turno, no porque finalmente lo sedujera la sazón conocida de su esposa, sino porque le resultaba complicado mantener una vida doble, gastar plata,
tiempo y encima soportar a alguna loca. Además, en honor a la verdad, porque nunca más conoció a nadie como Elvira.
No era hermosa ni mucho menos, tampoco era inteligente y cocinaba de pesadilla. El encanto de Elvira era más bien una inconfundible aura de simple y natural vocación de pereza. Nunca exigía, no gritaba; ni siquiera se molestaba en hablar demasiado. Era la compañera ideal para Mario que a veces hasta se sentía deliciosamente solo estando a su lado.
Un buen día Mario despertó como de costumbre, se vistió apurado y cogió el último bus para su trabajo; pero cuando regresó a su casa notó que el almuerzo no estaba y después de un rato se percató que tampoco estaba su mujer. Le molestó el cambio en los planes que continuó los días siguientes. Finalmente encontró una nota en la que su esposa, haciendo gala de heroísmo, se confesaba harta de cocinar cada día, le reprochaba miles de tonterías y le gritaba que lo abandonaba.
Fue un problema para Mario resolver lo del almuerzo, pero con el tiempo se acostumbró a comer en alguna pensión barata,incluso ahorraba unos pesos,tenía más tiempo par0a rezongar con sus amigos y podía dormir tardes enteras sin ninguna molestia. El mayor inconveniente era la falta de hembra para desahogar las ganas que de vez en cuando le invadían; pero en esas ocasiones el recuerdo de Elvira, siempre quieta e inerte a la hora del sexo, era suficiente.
Aquella tarde Mario salió de su trabajo temprano, llovía a cántaros y él había prestado su paraguas. Mientras se dirigía al acostumbrado refugio de sus amigos, renegando por la deshonestidad humana, vio a Elvira caminando lentamente por la calle. Quiso hablarle, pero algo lo obligó a seguirla
en silencio. No podía imaginar un encuentro apasionado, ni lágrimas y ni abrazos, no si se trataba de él y Elvira.
La siguió hasta la casa vieja donde ella entró dejando la puerta abierta. Se animó a entrar y en cuanto lo hizo reconoció el olor de una sazón conocida.
Elvira se sentó y fue a su encuentro un plato de comida llevado por la que había sido la propia esposa de Mario. Las mujeres se dieron un beso largo y perezoso, pero apenas hablaron.
Mario se sintió por primera vez desconcertado, lamentó haber seguido a Elvira, quiso huir, quedarse… pero entonces escuchó la voz de Elvira.
– Nada de show, Mario.
Mario no dijo nada y se fue. Caminó buen rato entre la lluvia y terminó rezongando lacónicamente por el mal tiempo, por el tumulto de la ciudad y el paraguas que nunca le devolvieron.
3. Este cuento aparece en el libro Ópera Rock-ocó: Cuentos reunidos 1979 – 2008 / Adolfo Cárdenas, Editorial 3600, 2014. El cuento en cuestión forma parte del libro El octavo sello, cuya primera edición data del año 1997 y fue publicado por la Editorial Punto Cero.
Adolfo Cárdenas Franco nació en 1950 y murió el 2023 en la ciudad de La Paz. Realizó estudios superiores en The Paterson School of Fine Arts de New Jersey, en la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, y en la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Fue docente en la carrera de Literatura en la UMSA y en la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles. Publicó numerosos libros de cuentos y la novela Periférica Blvd.: Ópera Rock-ocó.
La Nancy llegó a su cuarto exactamente cuando el reloj del congreso comenzaba a campanear las cinco de la madrugada. Cansada se quitó las sandalias de plataforma, tiró la cartera sobre un sillón y se sentó frente a un espejo que le devolvía la imagen marcada por los signos de la francachela. Con ademanes aletargados tomó un pañuelo y se limpió el rímel corrido a lo largo de sus mejillas; el mismo pañuelo sirvió para apretarlo contra sus labios y mancharlo con un rojo escandaloso. Recordó cómo su madre alguna vez comentara que solo las putas se teñían la jeta con un rojo tan antinatural, también se le vino a la memoria la boca de sapo inmensa y babeando de algún senadorcillo que le decía: quiero que me beses hasta mancharme el paladar con ese tu hocico mamita, mientras paseaba las manos por encima del corpiño exagerado con redondeces sintéticas.
Metió la mano por debajo del micro-vestido y tomó con ademán torpe el portasenos para lanzarlo a la cabeza de un prócer de yeso —extraño regalo de un diplomático fiestero— y que a partir del momento luciría una teta de esponja como bonete y la otra colgada sobre la mejilla como una muela inflamada, efecto que tuvo la virtud de destensar el rostro de la Nancy hasta arrancarle la sonrisa y el mecánico gesto de encender la radio que pasaba algo de música bolichera.
La melosa letra de algún cantante español que hablaba de obsesiones edípicas la remontó al privado de horas antes donde en algún momento se sintió en brazos de un postadolescente junto a su tufo inexperto y sus manos asustadizas recorriendo casi sin querer las nalgas estrafalarias mientras algún imberbe gritaba en la oscuridad: Bien che Marito, te
estas destapando… y que haría arder la mejilla del casi niño sobre su frente o pisar los dedos desnudos con los zapatos inexpertos antes de la media vuelta y la huida.
Maldijo la torpeza del amigo y probablemente se dirigía a increparlo cuando la zarpa de un funcionario vistoso la detuvo murmurando procaz: no te metas con soplamocos, putilla…
Quiso contestar algo propio de sus colegas de baja ralea, pero la voz de falsete de Renata alias la miss Chijini la contuvo.
—Ven aquí che, sentate, te voy a presentar con unos amigos, éste es oficial mayor de no sé dónde y mi pareja — te vas a caer de poto hija —es un exsacerdote graduado en el Sogbom…
—Sí, sí —atajó la Nancy— con él ya nos conocemos— aludiendo a quien le impidiera seducir al adolescente; se sentó con desgano junto a ellos y sin dirigirse a nadie en particular dijo:
—Quiero un kiwis on de rocs…
—¿Bailamos? —preguntó el oficial mayor vestido como un chulo de éxito y sin esperar respuesta tomó bruscamente la mano de la Nancy y se dirigió a la pista.
La cadencia de: Juay du berds sadenli apir evri taim yuar nir la remitieron a los días adolescentes, cuando la abyección y el vicio no se habían constituido todavía en sus eternos compañeros y cuando el amor no era objeto del mero mercantilismo al que su pareja la sometía en ese momento, exigiendo con voz pastosa favores y dineros.
Un tanto resignada a su cotidiana mala suerte y otro poco
ganada por el grotesco atractivo que sobre ella ejercía el burócrata, mansamente aceptó la sugerencia murmurada al oído y ambos se dirigieron hacia una habitación interior pintada de verde, iluminada con neones amarillos, y decorada con almohadones y edredones rojos.
El hombre cerrando la puerta, tomó a la mujer por un brazo y la arrojó violentamente sobre la enorme cama a tiempo de sacarse el cinturón y chasquearlo en el aire mientras gritaba insultos de varia invención antes de lanzar el primer trallazo que arrancó gemidos y microscópicos trozos de piel del blanco muslo de la Nancy que dominada por esa dualidad pasión-desprecio que le inspiraba el sadiquillo, entre roncos sollozos pidió: ¡Ahora en las nalgas! ¡Ahora en las nalgas!
Entusiasmado del señorcillo, no se contentó con los cinturonazos sino que alzando la rodilla, la clavó en el estómago de la mujer vociferando: ¡Mejor a ch`utazos carajo!, y continuó con una serie de vulgaridades irreproducibles para la moral y buenas costumbres, acompañadas de andanadas de cachetazos, sopapos, planchazos, taquitos, trompadas, cabezazos, trastazos y cuanto modelo de agresión física se le vino a la cabeza.
Después de diez minutos de tortura ininterrumpida, el hombre agotado se sentó en la cama mientras la Nancy se revolcaba en el piso sobando los cardenales que se reproducían como hongos a lo largo y ancho de su cuerpo.
Los quejidos hicieron que el hombre se levantara sacando del bolsillo un puñado de cápsulas azules, blancas, amarillas, rosadas y con ademán torpe se las taqueara en la jadeante boca, que sacara de otro bolsillo una jeringa desechable y preparase un menjunje con ayuda de un encendedor y que después de buscar alguna vena infructuosa en los brazos de
la mujer, chupando la aguja asaltase el cuello tenso y como un vampiro al revés inoculara violentamente el contenido produciendo en la Nancy una desmedida, espasmódica pataleta que le descontrolara el esfínter inventando el primer lago sobre la alfombra y que provocara en el hombre unos incontenibles deseos de amar a la casi moribunda.
El escandalete logró que la Miss Chijini apareciera casi mágicamente en la habitación con la cara tan congestionada y las actitudes tan desordenadas y nerviosas que frenaron las euforias necrofiloides del funcionario que se subía los calzones y huía presto, enredándose en el pantalón todavía caído, tropezando en los pasillos con garcías y bataclanas.
El agua a raudales y las caminatas de aquí para allá y de allá para acá, los mates, infusiones, lavativas y los dedos ajenos sumergidos hasta el garguero, lograron finalmente que la víctima devolviera por arriba y por abajo, las cápsulas semi-deshechas, la mezcla de licores adulterados, los flemones biliosos y sanguinolentos junto a restos de pollo y papas fritas deficientemente masticadas, todos ellos carnavalescamente fundido en la alfombra ya de por sí de un color insultante.
Entre sollozos, eructos y arcadas de densidad variable, la Nancy abrazada a los muslos de la Miss Chijini gritaba:
—¡Malditooo! ¡Es un maldito y lo odio! ¡Dios mío ya no quiero verlo mahahahahasss!
—Sí —asintió la Miss— es un perro que no te merece hija; no sabía que estabas enredada con semejante… tienes que mandarlo a freír buñuelos —mientras fingía ordenar el desorden, evitando con gestos de repulsa los lagos de deshecho fermentado que se extendían como pantanos por diversos sectores del cuarto.
—Voy a llamar al Mozart para que te pida un radio taxi para que te vayas —terminó— no puedes bajar al salón en estas fachas.
La Nancy asintió en silencio y se dejó conducir como un zombie hasta la salida del club, todavía pudo escuchar que tocaban Zombie en ese momento.
El primer rayo de sol reflejado en una esquina del espejo, rompió el desencanto del recuerdo.
Sacudiendo la cabeza, la Nancy terminó por despojarse de su atuendo de dama de la noche, pestañas lila de por medio y sin concederse siquiera medio minuto de descanso, se dispuso a asumir el rol que le tocaba jugar durante el día; escogió un sobrio traje de color oscuro, hizo lo posible por simular su ajetreada apariencia untando en la cara algo de crema humectante, un poco de maquillaje y luego rubor para ocultar la blanca sombra de palidez que la bañaba entera.
Se disponía hacer algo insulso como revisar papeles, firmar autorizaciones o sellar documentos cuando golpearon la puerta.
La Nancy la abrió con gesto de fastidio y ante ella estaban el edecán de turno repitiendo el mensaje de absolutamente todas las mañanas:
—Su excelencia, los señores ministros lo esperan…
Ambos salieron a un corredor flanqueado por la guarida de palacio que marcialmente saludaba: Buenos días señor presidente.
4. Este cuento aparece en el libro Memoria de lo que vendrá. Selección Sub-40 del cuento boliviano, Editorial Nuevo Milenio, 2000.
Guido Montaño. Nacido en 1974 en La Paz, Bolivia, se desempeña como abogado en el sector público, se dedica a actividades culturales y artísticas de manera libre y espontánea. Comparte su vida en unión civil con su pareja del mismo sexo desde hace 15 años. Es su ambición vivir de manera cada vez más auténtica.
Hoy no sacó su basura. Muy extraño. Tendré que esperar hasta el jueves. Es tan metódico con esto de la basura como, supongo –y se nota a la legua–, que es con todo en su vida.
Lo de hoy es realmente una excepción. Todos los lunes, a las seis y cuarenta de la mañana, las tres bolsas ya están ahí, en la vereda, frente a mi ventana, esperando el carro basurero que pasa a recogerlas antes del mediodía. No sería nada extraño que aliste las bolsas el domingo por la noche –como buen corcho que debe ser– para que, al día siguiente, a las seis y media, cuando sale a trotar, las deje en la acera, a merced de los perros.
Afortunadamente, es muy disciplinado. Yo me levanto a las seis y veinticinco y, mientras termino de despertar, observo por la ventana, las cortinas apenas desplegadas, sentado al borde de la cama, la puerta del bloque de departamentos ubicado frente al mío esperando el momento de verlo salir.
Hoy esperé hasta las siete. Nunca salió. ¿Qué podría haber pasado?
No fue un buen lunes, no lo vi durante todo el día y no pude ir a colarme como lapa a su ventana porque no sé cuál es su departamento: hasta ahora no he podido averiguarlo: apenas llega, todas las noches salgo inmediatamente a ver cuál de las luces de su bloque se enciende, pero me mama, nunca enciende su luz. O su departamento es realmente, como sospecho, el de cortinas negras siempre cerradas.
¿Será que sospecha que hay un periscopio que le pierde pisada?
El martes, a las seis y veinte ya estaba sentado junto a mi ventana. Nervioso, impaciente, sin una pizca de sueño. Hasta que lo vi salir enfundado en ese buzo plomo que le marca divinamente las piernas y el traste… Le queda tan bien…
Me tranquilicé.
Hoy, jueves, como esperaba, sacó las bolsas de basura y se alejó trotando. Al verlo doblar la esquina, inmediatamente bajé a recoger la bolsa: cautelosamente me dirigí hacia ella, comprobé que nadie me miraba, la recogí e introduje en mi bolsa de tela y, cual Caperucita Roja, regresé a casa dando saltitos, meneando la bolsa de “pan”, mi pequeño trofeo.
(Se necesitan tan pocas cosas para ser feliz).
Como siempre deja tres bolsas, ahora ya las sé distinguir: una es la del baño, otra la de la cocina y la tercera –la mía– la del dormitorio. Las otras dos, por supuesto, no me interesan.
¿Qué interés podrían tener para mí unas cáscaras de papa o unos papeles untados con mierda? No crío conejos ni chanchos y tampoco soy mierdófilo. En la tercera bolsa (mi bolsa), en cambio, siempre he encontrado souvenirs de lo más interesantes y reveladores. En la de hoy, por ejemplo, encontré, rotos, unos papeles de escritorio: los armé como un rompecabezas, pero faltaban algunas partes: en todo caso, es evidente que se trataba de un informe (escrito en computadora) sobre un viaje a Tarija, para la supervisión de no sé qué (faltaba esa parte).
Creo que es ingeniero, además tiene toda la pinta, un aire sereno, una especie de autismo explosivamente combinado con timidez… No sé… Ojalá… ese tipo de tipos son los que me encantan. Este informe explica la ausencia del lunes. Ya
sabía yo que no era un olvido ni una alteración de su rutina, de nuestra rutina.
… no lo pude evitar, me imaginé viajando con él a Tarija, buscando un hotelito, comiendo salteñas a media mañana en alguna terraza llena de plantas al borde de la plaza. Imaginé un clima cálido, ambos con camisas manga corta (¡Guayaberas! Siempre me han gustado las guayaberas), riéndonos como idiotas todo el tiempo. La brisa fresca nos atravesaba y unas canciones de Julio Iglesias nos inspiraban mientras nos mirábamos a los ojos y entrelazábamos furtivamente nuestras manos, que empezaban a acariciarse como llevadas por una inercia que nadie podría frenar. Y él mirándome, sonriendo con ternura.
AhhHHHhhhhhh.
En fin, algún día, Santa Lucía, aunque no sea con él. ¡No podían faltar las pilas alcalinas! Cada semana encuentro un par. Son de su walkman, no puede salir a trotar sin música. Tengo un tarro lleno de pilas, las mías y las suyas. Por eso me gustaría encontrar algún tipo que sepa como reciclarlas. Habían también unos cordones sucios y destrozados. Hummm… y ahora que lo pienso, nunca he encontrado condones usados, qué asco, ni siquiera los sobrecitos. No me agradaría encontrar nada de eso, prefiero pensar que tiene tanta vida sexual como un museo, que esta solo y que necesita compañía.
La mía, obviamente. ¡Otra vez envolturas de galletas! ¡Abuelescas! Eso sí que es constancia. Sin duda le gustan, le fascinan, ya que desde hace dos meses vengo encontrando varias envolturas por semana: cuando las probé no me parecieron tan caseras y deliciosas como prometen en el texto (nunca me gustaron los rellenos
61
y menos los de chirimoya con maní), pero ahora, a fuerza de repetición, soy otro adicto (son ideales en el desayuno, a la hora del té y en cualquier ocasión). Después encontré hojas secas de una planta llamada Ilusión, al menos eso parecían. ¿Cuántas plantas tendrá en su departamento? Lo imaginé regándolas, podándolas, limpiando las hojas con cáscaras de plátano, removiendo la tierra, hablándoles…
No, eso no creo.
Ensarté las hojas con los cordones mugrientos y las colgué frente a mi cama, al lado del almanaque del año pasado que él botó hace como tres meses: así dispuestas, parecían un mini-tendedero de ropa, de esos que abundan en los barrios populares. Pero se veían muy bien. Lo demás era basura pura y dura: seguramente, ha hecho una limpieza total de su escritorio. Limpié bien el informe del viaje a Tarija y lo anexé al archivador, junto a los demás papeles que tengo de él. Son puras huevadas, pero a veces me distrae volverlos a leer.
Tenía la esperanza de encontrar en esta bolsa el par del botín, que quizás por descuido, el arrojó la semana pasada. No entiendo cómo puede botar solo una pieza del par. Y además en buen estado. Tras mucho pensar he llegado a la conclusión de que, seguramente, perdió el otro. Acerqué el botín a mi nariz: no olía a suero de leche, pero tampoco a lavanda: era un olor indefinido, tenía algo de humano, semejante al sudor, pero mezclado con algo químico, talco, o tal vez pegamento del propio botín. Lo utilizo para estar en casa, combinado con un zapato mío. Y si bien le puse una plantilla porque me queda un poco grande, me resulta bastante cómodo. Estoy ahorrando para comprarme los mismos, son un poco caros, pero valen la pena, son finos.
Me gustaría saber dónde trabaja. He pensado que un día de estos lo voy a seguir. No, en realidad, no un día de estos, hoy mismo. Me asomo por la ventana y lo veo llegar con el cuerpo cubierto de transpiración (¡qué sed!). De modo que tengo media hora para alistarme y salir. Igual que él. Siempre sale a las 08:00 a.m., toma un trufi a Miraflores, a veces un minibús. ¿Cómo le hago? No quiero pararme a su lado y tomar un trufi juntos. Sería muy riesgoso. Además, difícilmente podría resistirme a la tentación: pondría una cara de retardado a punto de eyacular y todo se iría al tacho. No, no, no, pero ¿cómo seguirlo en otro trufi? ¿Tendré que decir “maestrito siga a ese trufi por favor”? ¡Ja! Ya me imagino. Parece que va a ser jodido. ¡Ya sé! Voy a tomar un trufi a Miraflores una cuadra antes que él. Justo cuando lo vea parado en la acera esperando un auto con espacio libre.
Tal como lo había planeado, él estiró elegantemente su brazo y el trufi se detuvo. Se subió y quedó sentado justo al lado mío. Nunca antes había estado tan cerca: nuestras piernas juntas frotándose como dos muelles por la falta de espacio y mi codo firmemente arrimado a su costilla. ¡Fantástico! La situación era sumamente tensa, no sabía si sentir placer o dejarme llevar por los nervios. Un contacto tan estrecho de nuestros cuerpos era algo para lo que no estaba preparado. A esa distancia, podía sentir vivamente su perfume, Sexe, de Hermenegildo Zegna –en mi mesa de noche tengo varias cajitas salvadas de sus bolsas de basura–. A medida que avanzábamos por las calles de Calacoto me di cuenta que el roce de nuestras piernas ya no era producto de los barquinazos (¡Vaya manera de descubrir que la ineptitud municipal favorece los amores!). Comencé a tener la leve sensación de que su pierna buscaba apoyo en la mía. De solo pensarlo, se me encrespó toda la piel y decidí corresponderle: aproximé el torso y apoyé mi pierna
en la suya. Permanecimos inmóviles por un momento y luego nos vimos, furtivamente, casi de reojo. Con eso fue suficiente. De repente adquirí la agresividad de una medusa y levanté mi pierna y la puse entre las suyas. Él levantó su brazo y rodeo mi cuello, yo estiré mi brazo derecho y comencé a introducir mi mano por su pantalón. En eso, la persona que estaba a mi lado hizo parar el trufi a gritos y se bajó visiblemente escandalizada. Apenas pude percibir ese detalle.
Nos quedamos solos en el trufi. Más el conductor, claro. El asiento trasero quedó libre para los dos. Me recosté sobre el asiento y nos comenzamos a besar mientras desesperadamente nos desnudábamos uno al otro. Apenas pude (¿pudimos?) darme (¿darnos?) cuenta que el conductor se había desviado de la ruta y nos conducía a 170 kilómetros por hora a través de una autopista que se habría paso entre enormes llamas de fuego.
Creo que en el ambiente se escuchaba, a todo volumen, ¡Highway to hell! Pero no estoy seguro.
Los asientos, ahora de terciopelo guindo, se habían ensanchado. Nuestros cuerpos desnudos, convertidos en dos engranajes de masa humana, se deslizaban suave, acompasadamente entre sí, lubricados por la resina de nuestros sudores. La tensión creció rápidamente hasta que terminamos. Juntos. En ese momento, sentí, sentimos, acoplarse el frío cuerpo del conductor excitado…
Lo que siguió fue un goce continuo de placer interminable y sin restricciones que jamás había conocido…
La imaginación y sus trampas… Justo cuando reaccioné, apareció un trufi a Miraflores. Lo aborde rápidamente y mi
plan funcionó hasta que en vez de subir él se subió una vieja panzona que liquidó todo el espacio disponible en el auto.
Él se quedó parado en espera de otro vehículo.
¡Qué vieja de mierda! Quería saltarle a la cara y desfigurarla. Algo abatido por ese contratiempo imprevisto, decidí seguir hasta la plaza Murillo, quien sabe si me visitaba la suerte y lo veía por ahí bajándose de algún otro trufi. Me cansé de alimentar a las palomas y me fui a San Francisco por la Comercio.
Otro día lo intentaría.
El lunes siguiente lo vi doblar la esquina y bajé a recoger mi escatológico trofeo. Cuando lo estaba guardando en mi bolsa, él apareció nuevamente. Lo vi y me vio. Se detuvo bruscamente. Todo se congeló en el espacio vacío que se abría entre nosotros como un desfiladero sin fin. Yo volteé la cara, terminé de introducir su bolsa en la mía y la abracé fuertemente entre mis manos y mi estómago. Comencé a caminar lentamente, dándole la espalda. No podía avanzar más rápido, estaba como anquilosado, sabía que él estaba detrás de mí, parado, observándome estupefacto como se mira a una perra recién atropellada con las crías vivas saliendo de su vientre reventado.
Tirado sobre mi cama lloré y lloré, sin saber muy bien porqué lloraba. No había previsto esa situación, seguramente él se había olvidado algo o qué se yo. Me sentía como la mismísima bolsa puta que al llegar a mi cueva estrellé contra la pared en la que había colocado, enmarcada, una foto suya. Debí haber botado la bolsa ese mismo día, porque desde entonces he tenido pesadillas horribles: soñaba que al abrirla él saltaba como un resorte, convertido en un sapo maloliente. Y que se escondía por todo el departamento. Enloqueciéndome.
65
Finalmente, después de pensar mucho en mis miedos y mis supersticiones, la boté: aproveché un viaje a Caranavi para mandarla rumbo al Atlántico vía cuenca del Amazonas.
Ya no reciclo su basura y tampoco lo espío como si fuera un pez gordo, un ejemplar para coleccionistas.
Es un pelotudo. Lo odio.
Por mí se puede ir a la mierda y más ahora que he visto uno buenísimo en el bloque 122. Aquí, atrás de mi casa.
La única huevada es que desde aquí no se ve nada.
Pero nada de nada.
5. Este cuento aparece en el libro Corazón de la noche, Ediciones Intigraph, 2004.
Luis Alberto Portugal Durán escribió Entre la noche y la niebla, El espantajo, Cáncer de dos trópicos, El sueño del pájaro de pico gris (libro de cuentos, ganador del Premio Único del Concurso Anual de Literatura “Franz Tamayo”), Ojo de agua (poemas haikús), Corazón de la noche, Entre horas, El terno del Finado (cuentos y relatos). Es ganador del Premio Internacional de Concurso Internacional de Monólogo Teatral Garzón Céspedes con la obra “Congojas de elefante” y mención de honor en el mismo concurso con el monólogo “La sombra”. Ganó en España el Premio Especial en el Concurso Internacional de Pensamiento Garzón Céspedes con “Entrelineas”. Obtuvo el Premio especial en el concurso Internacional de Soliloquio Garzón Céspedes con “La Entrevista” y obtuvo también el Premio Internacional Belleza en 1000 palabras, con “Sendero”. “Aguantar la vida”, premio especial Juan Rulfo, “Entre horas” y “Arte de magia”, ambos premios Mención Especial en el Concurso anual de literatura en cuento,Franz Tamayo. Entre sus obras publicadas en primera o segunda edición tenemos: Wiñaypacha, Caminante del infierno, Fuego del hielo, Tormenta & clip oxidado, Haiku 69, Cuarteto de sombras. Además, es editor de las revistas electrónicas, Bapel 2.0 Opúsculo de Lenguaje y Literatura, Luminar y otros de circulación nacional e internacional.
Tengo dieciséis años y aparento tener doce. Mi nombre es Esther y soy prima de Dora. Ella cumplió hace poco los diecisiete. No tendría que contarles estas cosas, pero tengo que hacerlo,es un desahogo,un acto de confesión y contrición, como cuando nos hincamos en el confesionario de la iglesia todos los domingos antes de comulgar y le confesamos al padre Marino todas nuestras travesuras. Aunque muchas de mis amigas del colegio ya no lo hacen y dicen que es anticuado y ridículo, Dora y yo sí lo hacemos, nos confesamos y comulgamos como Dios y el padre Marino nos mandan.
Todo comenzó aquella tarde en que fui a tomar el té en casa de mi prima Dora. Nos sentamos a la mesa y mientras nos contábamos del colegio y lo que los chicos nos miran desde los rincones, vino su mamá, mi tía Eunice, a decirnos que iba a salir y no había nadie en casa, la servidumbre estaba de mercado y tendríamos que quedarnos solas por una hora. Luego salió dejando el rastro de su perfume regado por toda la sala. Dora me invitó a entrar a su dormitorio, era la primera vez que lo hacía, y allí, sobre el somier, estaban en fila sus muñequitas extranjeras y conejitos de peluche, y en su cama, debajo de su almohada, su Diario color rosado.
—Lo tengo que ocultar aquí porque el otro día encontré a mi madre husmeando entre mis cosas— dijo mientras lo acariciaba a la altura de su pecho— si se entera de lo que está escrito aquí me mata.
— ¿Qué es lo que ocultas?
— Nada, nada... Está bien te lo diré, pero antes prométeme que no se lo dirás a nadie.
— De acuerdo, no se lo diré a nadie.
— Ni a tus papás.
— Bueno.
— El otro día fui a la biblioteca y en la plaza Franz Tamayo, vi a mi papá hablando con la Sra. Montealegre, una vieja profesora.
— Sí, la conozco, es una señora muy linda.
— Lo será, pero para mí es una vieja bruja que quiere separarnos de papá a mí y a mi mamá. Quiere el amor de mi papá y yo no se lo voy a permitir.
— A lo mejor te equivocas.
— Sonsa, tú no ves la realidad, piensa mal y acertarás. Además, tú no tienes porqué enterarte de estas cosas, después se lo contarás a tu mamá y ella a tu papá y todo se habrá descubierto.
— No, no se lo diré.
Volvimos a jurar sobre su diario a no decir nada a nadie. La visité como tres veces al mes y la noté mal, desmejorada y pálida. Siempre le dolía el estómago, la cabeza, tenía constantes jaquecas y su velador estaba lleno de jarabes, píldoras e inyecciones. No me quería contar nada. Mi tía Eunice decía que Dora estaba muy enferma y no sabían qué le pasaba. Comenzó a enflaquecer y tener ojeras, siempre andaba despeinada y sin arreglarse,pero su cuarto siempre lo estaba limpiando, sus muñequitas y conejitos los acomodaba de un lado a otro. Mi tío Federico, su papá, una tarde cuando yo salía del dormitorio de Dora, me encontró en las gradas y me dijo:
— Hija, hazme un favor, ven todos los días a hablar con tu primita, la siento mal, lejana y triste, tú eres su mejor amiguita, hazle compañía. Yo hablaré con tus papás para que te den permiso.
— Sí, tío—. Le respondí y sonreí mientras pensaba que era por su culpa que Dora estaba así.
Un miércoles mi mamá compró una caja de chocolates y me encargó obsequiárselos a mi prima Dora. Fui a su dormitorio y la encontré mirando la tele. Cambiaba de uno a otro canal con el control remoto y ponía cara de descontenta.
— Hola, te traje un regalo —le dije y me senté en la cama.
— Hazte a un lado que no me dejas ver —me empujó hacia atrás, tomó la caja de chocolates y los olió—. No están pasados, ¿no? —. Dijo y los abrió con desgano.
— Cómo andan las cosas, quiero decir de nuestro secreto.
— Bien, bien—, en los comerciales bajó el volumen— mi papá ahora está preocupado por mí y ya no ve a la señora Montealegre. Pero eso no es todo, ha pasado algo que no te conté.
— ¿Qué?
— El otro día— miró la puerta y calló unos segundos inclinando la cabeza para aguzar el oído— vino el señor Eustaquio.
— El que tiene la farmacia de enfrente.
— El mismo y me llevó a su botica y le dijo a mi mamá
que me daría medicamentos para mi enfermedad, fuimos solos y allí me hizo entrar en la trastienda dizque para ponerme una inyección y el muy cochino...
— ¿Qué te hizo?
— Me bajó la falda y el calzoncillo y me hurgó las piernas, quiso besarme en la boca, y... sentí su...
— ¡Ahhh! —me tapé la boca.
— Le di una bofetada.
— Hiciste bien, si se aprovecha imagínate.
— No pudo el muy sonso, si hubiese insistido.
— ¿Qué estás diciendo?
— Nada, tú no entiendes aún eres una niña boba—. Agarró varios chocolates y se los tragó llenando su boca.
No la volví a ver un par de semanas. Yo estaba dando exámenes en el colegio y una noche sonó el teléfono. Era ella, me pidió visitarla el domingo por la tarde en su casa. Íbamos a tomar el té como antes. Ese día me puse mi vestido rosado, el floreado, y fui a su casa. Su mamá no estaba, sólo ella, su papá también había salido y la servidumbre de asueto. Dora me llevó a su dormitorio y en un arranque de desesperación comenzó a llorar peor que si se hubiesen muerto mis tíos. La consolé por su tristeza, apoyó su cabeza en mis piernas y le froté la nuca. De pronto comenzó a hurgar entre mis ropas, sentí sus dedos en mi intimidad y me agité sintiendo algo raro en mi estómago, cerré los ojos y estaba a punto de dejarme llevar por ese inexplicable placer cuando mordí mis labios, la empujé contra las almohadas y me paré.
— ¡No! —le grité—. Está mal, es algo prohibido.
— La niñita de nuevo —me replicó— tonta, es lindo, sentir el placer, el sexo, mira —de su cómoda, de abajo de sus ropas y zapatos sacó un par de libros—. Esto es excitante.
— ¡Qué barbaridad! —miré las fotografías que ilustraban los libros, eran mujeres y hombres en actos prohibidos—.
¡Están fornicando! —le grité asustada de que entraran sus padres a la alcoba y nos pescaran con esas cosas.
Pero ella se mantuvo serena y dijo:
— No te asustes, nadie llegará hasta en la noche, además estos libros son clásicos, ¿no lees? El Kama Sutra y El Ananga Ranga — los volvió a ocultar en el mismo sitio y se rió como una loca.
— Qué tienes, ¿te volviste demente, o qué?
— Olvídalo. Toda la culpa la tiene esa vieja bruja
Montealegre. Se quiere robar a mi papá. Ahora, sabes qué, piensan llevarme donde un viejo de barba blanca y gafas gruesas, un loquero, pues.
No le contesté, me senté en una silla.
— ¿Qué piensas hacer? —le pregunté.
— Nada, nada, no se me ocurre nada.
Pero en el fondo de su alma algo ocultaba, de eso estaba segura. Me mentía y tenía que saber qué era lo que tramaba. Ya no parecía Dora, sino un demonio.
— Dime, qué vas a hacer con tu papá.
— Con él nada, a esa vieja bruja, la voy a…
Se dio cuenta que iba a hablar y calló, luego de unos segundos continuó.
— Vete, es mejor que te vayas. Estoy mal, me duele la cabeza.
— ¿No vas a hacerle daño, verdad? dime, dime, por favor.
— Niña tonta, con qué. ¡Qué piensas! ¡qué voy a ir a clavarle un abrelatas en su parte a esa vieja arpía? Aunque se lo merece, se lo merece.
Estuve en cama sin salir de casa, pensando y pensando. Su diario, eso es, su diario, me dije sobresaltada. Allí tenía todo anotado, pero cómo sacárselo, pensé entonces en robárselo y leerlo. Tal vez estaba escrito lo que pensaba hacerle a la señora Montealegre. Después de todo es mi prima y no iba a permitir que hiciese algo malo, tenía que salvarla. Esperé el día en que estuvo sola y fui a su casa.
Cuando estábamos en su dormitorio le dije que tenía hambre y si me podría invitar algo de comer.
— Vamos a la cocina y comemos algo—me dijo.
— No, mejor comemos aquí, mirá está dando La pequeña casa en la pradera, tráeme algo, porfa, porfa.
— Está bien, está bien, pero por esta única vez—Y salió.
Rápidamente busqué donde ocultaba su diario, allí estaba, oculto con los libros, debajo de sus vestidos y zapatos, lo metí entre mis ropas y salí del cuarto.
— ¡Oye! — me gritó en las gradas, subía con una bandeja llena de galletas, dos tazas y un termo—. ¿Dónde vas?
— A mi casa, me acordé que mi mamá me dijo que le diera de comer al gato, al perro, al perico—. Y sin dar más explicaciones salí corriendo.
Hojeé las últimas páginas y lo leí. Aquellos libros prohibidos los había obtenido de la Señorita Campechano, su instructora de inglés. Según contaba eran buenas amigas hasta que la había encontrado coqueteando a su padre y ella hizo que la despidieran argumentando que no enseñaba bien y que era mala porque la reñía demasiado. Luego algunas anotaciones de los quehaceres diarios y finalmente leí justo lo que buscaba, Dora planeaba asesinar a la señora Montealegre clavándole un abrelatas en su intimidad, incluso había dibujado una extraña figura donde la mujer tenía clavada el arma en su sexo, con las palabras “maldita cerda ahora te abrirás como una apestosa lata de sardinas y morirás por tu pecado”. Luego ella intentaría suicidarse, aunque claro todo sería una farsa para que su papá la llevara a Europa, nada más por castigarlo a él y hacer sufrir a mi tía.
Yo tenía que impedirlo. Al día siguiente fui a su casa a hablar con ella.
— Lo sé todo—le increpé a la cara—. Sé lo que piensas hacer.
— Sí, cerdita ratera, me robaste mi diario, ¿dónde está? —Estiró la mano.
Se lo entregué y le supliqué.
— No lo hagas, no lo hagas.
— Sí, lo haré, y tú no tienes por qué decírselo a nadie,
me traicionaste y debes ser castigada por haber roto tu juramento—. Encendió un fósforo y quemó su diario.
Yo seguí tratando de persuadirla, subió las gradas y yo detrás suyo, hablándole, rogándole, cuando llegamos al borde dio media vuelta y quiso empujarme, yo la esquivé y su cuerpo se deslizó hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y yo no pude sostenerla. Su cabeza chocó varias veces contra la baranda y sus brazos parecieron romperse como una de sus muñequitas extranjeras que tanto cuidaba…
Ahora estoy en este cuarto oscuro y frío. Afuera mis papás hablan y discuten con mis tíos. Oigo palabras y frases sueltas que me hielan el alma: paralítica, no volverá a mover las piernas, el rostro maltratado, cirujano plástico. Tapo mis oídos cuando mi tío Federico dice que soy culpable y que deben llevarme a un reformatorio… Si él supiese que ahora Dora ya no hará nada contra la señora Montealegre me lo agradecería… Denuncia a la policía por intento de asesinato… Sí, claro, así siempre es ayudar a la gente, así te pagan… Viejo de mierda, debí dejar que la Dorita lo cague. Pero me las va a pagar, me las va a pagar. Hasta su hijita puta me las va a pagar. Todos me las van a pagar carajo…
6. Este cuento aparece en el libro Corazón de la noche, Ediciones Intigraph, 2004.
¿qué ondas?
de la buena, men. de la buena.
¿dónde rumbeamos?
a la fase super, men. a la fase super.
piteamos largo por la street y entramos al Monje del Tha´nta, en el barrio chino. un cuartucho hedi y mugre con largas banquetas de fierro y enfrente una videadora. nos extas videando una porno. algún cuate se kho´leaba atrás, el olor a clefa me recordó mis días felis. a la Nery le urgaban su folladora y ella les pollaba la delantera. a las seis rumbeamos por la Pérez y morfamos unos hadocs. Pepepedro se metió al meadero y sacó de su charra un toco y piteó largo. yo también, y me cagué de risa de un viejo que se meaba las manos y se mojaba su patín de moscas.
¿qué mierda miras?
me gritó el awuicho y se fue a un rincón. Pepepedro estaba jodido. hablaba solito con las paredes y les contaba cuando fue expulsado del cole. su teacher de educación física lo pilló pajeándose en el baño y lo sacó a patadas, como a un perro. su mamá quiso defenderlo diciendo que era chico y por eso lo hacía; pero su viejo lo pegó con un cordón de plancha y lo botó de su casa.
ya Pepepedro dejá de joder, la pared no es tu respuesta. le dije y el muy cojudo me lanzó un pollazo.
yo, el mejor alumno en mate, en química y filo, el
mejor arquero, a ver men, a ver, dime, yo el mejor; ahora cagado, dónde estoy, aquí, aquí.
al día siguiente desperté de puto frío abrazado a un pichicho. me hundí en mis pensamientos y comprendí la vida. no era como decía el Pepepedro, él estaba equivocado: la vida no es nada divertida. el Pepepedro es de los que andan todo el día robando y en las noches gastando todo en la disco. se tira unas cuantas pollitas y dice ser bien macho, pero yo sé que es un maricón de mierda, dentro de su cuerpo no hay ni mierda, nada, nada. creerá que ser macho es haberla violado a la Nery en la tanda de las pornos. vamos, ven, hazlo así. ¡mirá que tetas, qué culo, ven!
no, no quise hacerlo. ella era mi novia, aunque ella no lo sabía. ella era la que me daba alegría en esta vida oscura. yo la amaba. ¡maldito Pepepedro! la Nery se calló como todas, al final llegaban a amarlo al muy cojudo. y luego, como a las otras, la largó al tacho.
fui su amigo nada más por ser así tan pendejo, yo quería aprender a aguantar esta vida. me inició en lo del toco y nunca me dijo que era malo. una noche fuimos al Paladium, la disco, a bailar tecno, rap y regue. entre cinco rumbeamos hasta el Puente de las Américas y ante esa vista tan linda de la ciudad bailamos sobre los soportes. un cana nos vio y nos correteó por todo Miraflores.
acabamos rumbeando solos Pepepedro y yo por la Kénnedy. fue allí, allí donde la vi. a la mujer más linda del mundo, desde ese instante le rendí mi vida.
¡carajo, chizo de mierda!, me gritó el Pepepedro, ¿cómo, pues, vas a mirar así a un transve marica?
¿es linda, no? le dije.
¿linda? dirás «lindo», cojudo.
pero el Pepepedro no comprendía, un hombre no podía ser tan linda. él no sabía amar, no conocía de esas cosas. era lindo mirarla, como la diosa de la noche. caminando con sus piernas tan largas y su carita de ángel; su pelo rubio, y sus manitas de señorita eran delis; su perfume era exci, más que las pornos del barrio chino, más exci.
cada noche yo iba a verla, como un pobre sonso; pero ella me descubrió y me mandó a golpear con unos bolas tristes maricas. estuve en cama (si es que se puede llamar así a los cartones que me sirven de catre en el refugio del puente de la San Francisco), tirado durante tres días vomitando sangre. la doctorita del centro médico me repetía: “hijo, cómo pues vas a pelear en la calle, eso está mal. muy mal”. sí, estaba muy mal que ella me haya hecho semejante cosa. el Pepepedro vino a verme y me trajo a la Nery. ella se metió a mi cama, me acarició todo y me besó lindo. soy tuya, me dijo.
ya no la quería, ahora estaba camote de la Yuri, así se llamaba ella. Cerré los ojos y me di la vuelta. Pepepedro me dio un golpe en la cabeza y me gritó: este cabro está jodido. acaso no te das cuenta, ese es un puto maricón, no… es… u… na… mu… jer. me entiendes, ella, alzó el vestido de la Nery y le abrió las piernas, ella es una mujer.
no le hice caso, miré la calle a través de las rendijas del refugio por un rato y soñé con la Yuri. cuando estuve bien, tomé mi corajina con un toco y robé unas rosas y se
las regalé a la Yuri. ella me escupió a la cara y yo le sonreí. esa noche la seguí por la Kénnedy, consiguió cuatro viejos borrachos y se los metió al tío Alejo. bajé hasta la Pérez, al meadero y lo encontré al Pepepedro, hablando con la pared.
yo era el mejor alumno de filo, el mejor arquero, vos tienes la culpa...
estaba a punto de llorar con él y decirle que yo era el mejor alumno de lite, pero unos polis entraron al baño y al verlo tan ido se lo llevaron y él ni cuenta se daba. yo me oculté en el cagadero y al salir me resbalé en un charco de orín y me caí rompiéndome la jeta. el viejo patín de moscas se me acercó y riéndose en mi cara me dijo:
ya ves mocorara lo que te pasa por pasarte de pendejo.
lo miré y le sonreí. en un rincón, tirado al lado de una lata de papeles higiénicos, estaba la jeringa, la transportadora del Pepedro. la agarré y me inyecté. era de la buena, la ala de mosca; volé y volé.
aparecí a su lado de la Yuri con una caja de chocolates que había robado en el mercado Lanza.
¿qué, qué me miras cabroncillo? ¿qué quieres de mí? ¿por qué me sigues tanto? ¿quién eres?
yo te amo. sí, te amo, Yuri, yo...
sentí su puñetazo en mi estómago y luego otro en mi cara. cuando desperté vi miles de hormigas que venían sobre mí. luego mis dedos se volvieron gusanos y quise sacármelos. todo se me volvió de mil colores y dejé que los gusanos y las hormigas me morfasen.
alguien me llamaba desde lejos, muy lejos. abrí los ojos y allí estaba el Pepepedro sudando y temblando a mi lado; lloré y lo abracé, acaricié su cabeza.
estoy mal, muy mal, bien jodido.
aguanta, aguanta, men, aguanta la vida. le dije y lo abracé con todas mis fuerzas.
esa tarde el Pepepedro se murió en mis brazos, en la cana sucia y maloliente. al poco rato vinieron varios pacos, tiras de mierda, le abrieron los ojos, le tomaron el pulso y moviendo la cabeza lo arrastraron como a un perro. ¡polis de mierda, les dije, qué acaso no tienen compasión de un muerto!
a mí me dejaron en la celda con los choros y maleantes; el humo del cigarro y el olor a podrido me revolvió las tripas. estuve sentado mirando la oscuridad, sin pensar en nada, ese fue mi logro, no pensar en nada. a la medianoche abrieron las rejas y encarcelaron a una tipa. era alta y en la luz del foquito amarillo me pareció conocida. los choros le silbaron y después la sujetaron y le metieron mano; uno de ellos le sacó la peluca y otro le escupió la cara, la patearon sin asco. ella se sentó lloriqueando junto a los barrotes, bajó sus pocos cabellos que tenía y los esparció en su cara pa no hacerse ver..
cuando amaneció le vi sus piernas, era la Yuri. estaba pálida, como un cadáver, tenía toda la cara despintada. me paré y fui a su lado, me daba tanta pena verla en ese estado.
¿qué ondas? le pregunté y me senté junto a ella.
¡qué puta es la vida! dijo, levantó sus cabellos y me miró fijo.
83
Su voz era de hombre viejo, pero aún así reconocí a mi Yuri.
¿sabes qué? le rumbeé por mis caminos, mi cuate ayer se murió. él no aguantó la vida. él siempre decía que la vida se burla de uno, yo ahora creo que tenía razón, y que incluso es más pendeja de lo que él pensaba... en ese idioma que hablas no te entiendo. no importa. ya nada importa. ¿sabes qué?, de aquí salgo para otros rumbos... ya sé lo que voy a hacer con mi vida. voy a escribir un puto cuento, tu cuento.
¿qué onda es esa? me preguntó la Yuri y supe entonces qué responder: de la buena, men, de la buena. ¿y sabes qué?
¿qué?
el único que te amó en este puto mundo fui yo, lo sabes, ¿no...? entonces me abrazó, me besó en los labios y chilló como mujer.
7. Este cuento aparece en el libro Historias de gente sola, Editorial Correveidile, 2005.
Manuel Vargas Severiche nació en Huacacañada, provincia de Vallegrande, Santa Cruz de la Sierra, el año 1952. Sufrió el exilio en 1981. Fue redactor de la revista infantil Chaski. Dirigió la revista de cuento Correveidile y la editorial del mismo nombre. Ha publicado casi 25 títulos y ha elaborado antologías y diversas selecciones de literatura boliviana, como la reciente Antología del cuento boliviano (2017), que forma parte de la Biblioteca de Bicentenario de Bolivia. Muchos de sus cuentos han sido traducidos al croata, inglés, sueco y alemán
Antonia siempre fue bella y de carácter alegre; vivía en Santa Rosita, a unos kilómetros de Montes Claros. Desde niña ayudó a su madre que atendía una chichería, a los dieciocho años se casó con un comerciante que la llevó a vivir al pueblo. Desde entonces, casi cada semana viajaban a Santa Cruz en camiones cargados de costales. Pero pronto quedó en cinta, y cuando la preñez avanzó, su marido le dijo que se quedara en Montes Claros, entonces comenzó el aburrimiento.
Un mes antes del parto, se enteró de que su marido tenía otra mujer en Santa Cruz; en el siguiente viaje, Antonia decidió acompañarlo. Debido al esfuerzo del viaje perdió a su hijo y pensó que tal vez así fue mejor. Su vida entera había sido una equivocación; esperar otro hijo no le atraía, acompañar o reconquistar a su marido tampoco, vivir de sus pocos buenos recuerdos le parecía confirmar que la felicidad había acabado para ella.
Con todo, a los tres años de casados y por decisión del marido, se fueron a vivir a Santa Cruz. Él viajaba constantemente al Brasil a traer mercadería y ella se quedaba a vender en un puesto del mercado; conoció a mucha gente que se dedicaba a parecidos oficios y se hizo amiga de Marlene, una muchacha algo mayor que ella, de labios gruesos y ojos decididos, que vendía relojes, aretes, collares y otros objetos de adorno. No sólo se veían en el mercado cuyos puestos quedaban casi frente a frente; cuando el marido estaba de viaje, Marlene la visitaba en su vivienda. Mientras se preparaban café o un plato de comida, Antonia le confiaba sus penas y las nimiedades de la vida; Marlene la escuchaba atenta, mirándole a los ojos; a veces, contagiada por la pena,
88
se quedaba pensativa como si buscara alguna especial manera de ayudarla.
Antonia fue perdiendo la frescura de su piel, pronto sus dientes se le aflojarían y quién sabe si sólo le quedaría la añoranza de otros tiempos. Pensaba, por ejemplo, que la única época de felicidad que tuvo fue cuando atendía la chichería de su madre, en los años previos al matrimonio. Ella sabía atraer el dinero y la alegría, bailaba y sonreía con los jóvenes del pueblo y de los alrededores, no necesitó trabajar en el campo con sus hermanos ni ir a la escuela. Podía comprarse vestidos, conoció los halagos, los suspiros, las furtivas caricias, y creyó que no se necesitaba más en la vida.
Había atisbado una felicidad que ahora le parecía momentánea locura; no llegó a amar, al casarse no se entregó a su marido con la alegría de la juventud sino con el desdén del hastío. En algún momento creyó que el matrimonio sería la culminación de la felicidad; fue todo lo contrario. En su marido odiaba a todos los hombres y sabía que ya no podría volver atrás. ¿En qué momento equivocó el camino? ¿Por qué no pudo detener el tiempo en el goce y las carcajadas de la casa grande, tan lejos y tan cerca de Montes Claros?
Un día le preguntó a su amiga por qué hasta ahora no se había casado. Marlene le respondió riendo: los hombres eran unos brutos y cochinos, amaba la vida de soltera y nunca se casaría. Ella habla por mí, pensó Antonia. Ese debe ser el mejor camino, tengo que ser como ella. Pero era demasiado tarde; no existen los regresos sino sólo para lamentarse… Marlene la tomaba de la mano para consolarla y Antonia se abandonaba a esa piel que parecía transmitirle algún eco de la pasada felicidad. Se despedían
con un beso en la mejilla —rara moda de la ciudad— Y Antonia se quedaba pensando que al otro día volvería a ver a su amiga en el mercado. Mientras su marido no volviera de sus largos viajes seguiría en esa especie de languidez y dulce inquietud.
Una tarde, cuando Marlene llegó a visitarla a su casa, Antonia lloraba. Habían peleado con su marido y él se había ido amenazándola con no volver más.
—No llores, Antonia —le dijo su amiga tomándola de los hombros—; ¿no te dije?, así nomás son los hombres.
—¿Pero qué voy a hacer si me deja? ¿Cómo voy a vivir aquí en Santa Cruz?
Se sentaron a la orilla de la cama y los ojos de Marlene se iluminaron:
—¿Sabes qué? Juntaremos nuestros puestos en el mercado, yo viajaré al Brasil para traer mercadería y nos repartiremos las ganancias.
Antonia abrazó agradecida a su amiga y ella le respondió al abrazo con un beso en la boca. Los cuerpos temblaron en la penumbra del cuarto. Temían mirarse y seguían abrazadas en silencio. Por primera vez Antonia sintió un cuerpo que no le repelía, un cuerpo que no podría hacerle daño, aunque estuvieran unidos, pegados… seguía el temblor, asustada se levantó de la cama y corrió a encerrarse en la cocina. Recordó los duros oficios de su infancia, el calor febril de su cuerpo cuando dejó de ser niña, el corto oasis de su juventud, la insensibilidad de su marido, el tedio de las inútiles esperas, y rompió a llorar.
89
90
Su amiga abrió la puerta.
—Antonia, disculpá. Yo te quiero como a una amiga, pero…
Marlene había llegado a la ciudad de niña y pronto se independizó de parientes y demás relaciones. Era morena y de cabello lacio; su voz y su cuerpo no la hacían muy atractiva a los hombres, pero Antonia había sentido la suavidad de esas manos y el frescor de sus labios. Seguía muda y turbada.
—Chau —escuchó—. Mañana nos vemos en el mercado. Ojalá que vuelva tu marido.
Se oyeron los pasos y la puerta que se cerraba. Está enojada, pensó Antonia; no alcanzó a entender más y siguió debatiéndose en la oscuridad de sus dudas. Sin ganas de comer ni de dormir, se desvistió y se tendió sobre la cama. No pensó en su marido ni en Marlene. Recordó una noche de su infancia que creía haber olvidado. Sus hermanos dormían, ella tenía en sus brazos al menor, que no pasaba de los dos años de edad. Escuchó golpes en la puerta y la voz pastosa de su madre.
—Vení, Antonia, vas a servir.
En la casa grande se oía una guitarra triste y voces de borrachos. Salió cerrando tras sí la puerta y vió a su madre en brazos de un desconocido. Hacía tiempo que su padre había viajado a Monte Grande y era la primera vez que veía a su madre borracha.
—Andá, hija, este mi compadre quiere una jarrita más.
Helaquí la plata, mañana me la vas a entregar.
Llevó la jarra llena y se quedó en la casa grande.
Las personas en ese ambiente de humo y encierro parecían seres extraños. Era la hora en que los hombres se alejan del mundo y del tiempo, cuando son lo que nunca fueron y pretenden asir la eternidad. Risas, ronquidos y khaluyos perdidos, polvo y heces de chicha.
—¡Antonia!, otra jarra, helaquí la plata.
Volvió otra vez al patio, viento, hombres orinando. Adentro se oyó de la guitarra y la risa de su madre. Entró a la oscuridad de los cántaros y echó una tutuma de chicha a la jarra. ¿Y ahora qué hago? Los iré a despertar a mis hermanos. ¿Qué les digo? ¿Qué hacemos? De pronto se hizo el silencio. Creo que ya se han ido. Mejor no. Echó otra tutuma a la jarra. Se han ido. ¿Y mi mami? Salió del cuarto y cruzó el patio, en la casa grande dos borrachos dormían sobre las bancas, atisbó en el corredor y vio a su madre camino de la huerta, seguida del desconocido. Fue tras ellos y entró a la noche de risas y forcejeos. En el cielo no había ni una estrella. El hombre reía entrecortadamente, las yerbas y las ramas secas sonaron como cuando cae sobre ellas un animal maneado. Antonia se detuvo, el hombre hablaba y la madre se quejaba. Corrió hacia el patio.
Tenía miedo y no comprendía. Se quedó quieta, como un pequeño horcón en medio patio, quien sabe durante cuánto tiempo, hasta que oyó la voz acre de su madre que volvía sola de la huerta.
—¿Qué hacís ahí que no te vas a echar?
Creía haber olvidado esa noche. Con el cuerpo abatido por el miedo, en su cama solitaria de Santa Cruz, la recordó como si volviera a ser niña y siguiera sin entender la vida.
Por fin se durmió, pero despertó temprano al día siguiente; sin acordarse de su marido, aún semidormida, comenzó a tocarse el cuerpo. Confundía el tiempo. ¿Seguía siendo niña? ¿Volvía a ser una adolescente asustada? Temía que otra vez los hombres comiencen a mirarla como si estuviera desnuda.
—Mami, los hombres mucho me miran…
Sí, fue cuando, aún sin saberlo, había dejado de ser inocente. Su madre le prohibió que saliera de la cocina o del cuarto donde fermentaba la chicha cuando había clientes en la casa grande. Un día su hermano mayor le dijo:
—Ahora seguro que ya no vas a querer trabajar con nosotros en la chacra; seguro que ahora te harás la niña linda.
Antonia se fue a llorar a la cocina, igual que ayer, cuando Marlene la besó, entonces nunca sabía llorar por tan poca cosa, y eso que sus hermanos y su padre rar vez la trataban con suavidad. Sentada en medio de las ollas y el humo del fogón, se acarició las piernas, los pechos, su cuerpo parecía una herida.
Despertó de nuevo; su marido no había vuelto. Su cuerpo parecía una herida, pero ya no era una niña y debía enfrentar la vida de otro modo. Se levantó y se alistó para ir al mercado. Ya no le importaba ver o dejar de ver a su marido; más bien temía la mirada de Marlene que tal vez seguía enojada, pero ella le sonrió como si nada hubiera pasado, y Antonia se tranquilizó, casi era feliz.
Por la noche su amiga volvió a ir a su casa, se saludaron con un beso en la mejilla; Antonia cerró la puerta y Marlene sacó un pequeño paquete de su cartera.
—Te he traído esto —le dijo entregándoselo a Antonia.
—¿Qué es?
—Un regalo.
Antonia abrió el paquete y sacó un collar.
—¿Para mí?
Marlene tomó el collar y se lo puso en el cuello de su amiga. Antonia recordó su corta juventud en la chichería. Por un momento se sintió rodeada de voces y halagos. ¿Locura otra vez? ¿Una luz fugaz que aparentaba volver? Las manos de Marlene descansaban sobre sus hombros desnudos.
—¿Te gusta?
—Sí, me gusta. ¿Pero por qué…?
Marlene sonrió.
—Quiero que vivamos juntas. Tu marido ya no va a volver: ¿acaso no sabías que ya hace tiempo anda con otra? Vámonos a mi casa; tengo unas piezas mejores que ésta y entre las dos las arreglaremos. Juntaremos nuestros puestos en el mercado y así nos ganaremos la vida.
—¿Cuándo?
—Cuando querrás. Si querés mañana te ayudo a arreglar tus cosas. ¿De acuerdo?
—Pues —dijo Antonia—. Mañana nos vamos.
Callaron un momento, Marlene acarició las perlas y el cuello.
—Te queda hermoso el collar.
Antonia agradeció, parecía a punto de llorar, su amiga bajó la vista.
—Bueno, entonces me voy, mañana vengo bien temprano.
—¡No! —dijo Antonia—. No te vas. Quedate esta noche conmigo.
Los ojos de Marlene brillaron, acercándose hasta confundirse con las perlas del cuello. Antonia se dejó acariciar, segura de que ya nadie podría hacerle daño.
8. Este cuento aparece en el libro Ch`aqui fulero. Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo, Editorial Correveidile, cuya primera edición data del año 2007.
Víctor Hugo Viscarra nació en La Paz el año 1958 y murió el 2006 en la misma ciudad. Autor de crónica y relato, transcurrió gran parte de su vida habitando la marginalidad. Es autor, entre otros, de Coba: lenguaje secreto del hampa boliviano (1981), Alcoholatum y otros drinks - Crónicas para gatos y pelagatos (2001), Borracho estaba pero me acuerdo — Memorias de Víctor Hugo (2002) y Ch’aqui fulero - Los cuadernos perdidos de Víctor Hugo Viscarra (2007).
Todos los días la misma vaina. Cuando uno está bien calientito y bien abrigadito, tiene que venir el regente a despertarnos. Con un “Buenos días, jóvenes, levantarse y vayan a lavarse la cara”, nos saca de la cama, y uno tiene que ir hasta el baño caminando como cojudo, porque el sueño insiste en no alejarse de nosotros. ¡Y pensar que me estaba soñando en que yo ya estaba libre, y caminaba por las calles sin que nadie me moleste! Pero, como sigo encerrado en esta prisión, Patronato dizque, por el solo delito de haberle sacado su plata a una vendedora de coca, y que por gil me he hecho pescar, hay que hacer caso nomás, no vaya a ser que el regente me haga su ficha, y lo tenga que estar soportando a cada rato a mis espaldas.
Bueno, ahora que me han dejado un campito en el lavamanos, a frotarse bien la cara y las orejas, porque don Rubén se fija hasta si nos hemos remojado las pelotas, y al que le pesca con las orejas sucias, se las estira de tal manera, que el chico parece un hermanito gemelo de Dumbo ese, que vuela como si estuviera en pleno mambo de thinner.
No es que don Rubén sea malo ni mucho menos. Lo que pasa es que, como no tiene nada que hacer todo el santo día, para desaburrirse nos friega la vida a los internos del tercer piso, y cualquier cosa que a él le parece mal, huiskatatay, al pecador le hace trotar alrededor del patio por lo menos media hora. Claro que una vez nos amenazó con matarnos de hambre si es que no le obedecíamos sin rebuznar. Pero el Toyotas se quejó a la señorita Visitadora que atendía su caso, y ella en persona bajó hasta el patio de los internos, y delante de
todos le tiró un putazo bien fulero, y don Rubén lo único que decía era:
—No va a volver a suceder, señorita —y estaba rojo y negro de vergüenza.
Cuando la señorita se fue a su oficina, el regente quiso cobrárselas con el Toyotas, pero éste, machazo como todo el que se ha criado en la calle, también, delante de todos le advirtió.
—La señorita me ha dicho que, si usted me hace algo, que le avise urgentemente a ella, para que mi Visitadora arregle de una vez por todas los abusos que usted hace con los internos.
Santo remedio, porque el regente se hizo el gil. Pero el opa del Toyotas, teniendo tanta muñeca con la Visitadora, a los pocos días se ha hecho pireli, y ahí lo fregó su caso. Y ahora, como no hay otro de bolas que se queje de las macanas que nos hacen, don Rubén nuevamente es el men del tercer piso, y al chico que no le cae bien, urgente le hace su ficha, y le está jode que jode, y a la primera metida de pata, ¡a trotar dando vueltas el patio se ha dicho!
¡Alalau!... pucha que esta malditanga el agua, pero, hay que nomás lavarse la cara, porque si no… Esta semana a los de mi piso nos toca barrer y baldear el patio, y lo que no entiendo es por qué nos hacen echar cualquier cantidad de agua sobre el piso, si desde hace días está llueve que llueve, y el bendito patio siempre esta mojado. Y como casi todos los internos tienen sus zapatos hechos una miseria, les entra el agua que da un encanto, y no hay ni un pedazo de periódico para hacerse por lo menos algo semejante a una plantilla para que en las patas no nos haga tanto frío.
Como dice la señorita Administradora —¡qué va a ser señorita si debe tener hasta sus pendejos blancos con lo veterana que es! —, cumpliendo las órdenes que vienen desde arriba, me toca agarrar como bruja mi escoba, ir hasta el cuarto donde he dormido y echarle una buena barrida, porque al Chaymanta le toca después trapear. Cuando todo está bien limpiecito, el regente nos abre la puerta, y cada cual tiene que descubrir dónde están sus zapatos, puesto que cada noche nos hacen dejarlos en las gradas, para que, según ellos, no nos escapemos. Como si no se dieran cuenta de que, con o sin zapatos, cuando de escaparse se trata, esos detalles no importan.
¿Acaso el T`irillo tenía zapatos cuando la otra noche, en plena lluvia, se estaba escapando? Pero eso les cuento otro rato, ahora hay que bajar al patio, y a formar filas para las mismas macanas de siempre. Y con lo mojado que está el piso, y además del cemento, pobres de mis pies que van a carpir como chuño sin descongelar, por el hueco de la suela va a entrar el agua a su antojo, y eso que ni siquiera tengo calcetines para disimular un poco la pobreza.
Ni modo, como el señor Vargas es el más viejo de los regentes, se le ha ocurrido ahora que los changos del primer piso sean quienes suban primero al comedor, y los mayores del tercer piso vamos a tener que ir al último, cuando del desayuno solamente queden las sobras. Este Vargas siempre es así, cuando le entra su capricho, hace lo que quiere, y nadie le puede decir nada, porque se cree dueño y señor del Hogar, y sus caprichos son leyes que hay que cumplir son rebuznar, si no, que lo digan quienes han probado sus sopapos. Y como tiene pinta de Tataque, a los changos les hace llorar como madres solteras, mientras la Administradora está charle que charle con las dos cocineras, y los ayudantes están laburando fuerte y duro para preparar el almuerzo.
100
¡Por lo menos he tenido alguito de suerte! porque, como duermo en el tercer piso, el de los jach`alakos, los más grandes siempre van adelante, y a los que estamos a la altura del piso nos mandan a la cola. Pero ahora mi café estaba regularmente bien, y mi marraqueta me ha caído como bendición del cielo. ¿Acaso será porque anoche me he soñado que estaba comiendo en una pensión de los más caché, y cuando desperté un rato de esos, no tenía nada en mis manos, y de por sí me ha empezado a dar hambre?
Ya parezco pichiri de la Alcaldía, otra vez tengo que estar inventándome una escoba para barrer el patio con los demás, y el barrido es nomás tranquilo, porque los que no barren tienen que baldear, y después los zapatos quedan a la huevada. Como aquí no hay zapatero para que los arregle (qué va a haber zapatero, si casi nadie tiene plata para hacerse comprar pancito de la tienda de afuera), se tienen que aguantar sin quejarse ni a Dios ni al diablo.
En días como éste, uno se deprime fácilmente. Las cosas no son tan simples como los de afuera deben pensar, porque yo sé que para ellos somos unos vagos de mierda, y que lo único que sabemos es robar y hacer llorar a la gente pobre, y que el Estado hace muy bien en tenernos encerrados porque somos un peligro andante. Pero, ¿sabrán acaso que casi todos los changos que estamos internos, desde que somos chiquititos no conocemos papá ni mamá, y que cada vez que nos llevan a la policía, y de allí nos traen hasta el Patronato, no tenemos quien nos lo reclame? Y además, ni siquiera recibimos visitas, las únicas personas que un poquito se preocupan por nosotros son las señoritas Visitadoras, porque pensar en los de la Policía Tutelar es perder el tiempo.
Me había estado mintiendo. ¡Claro que alguna vez recibimos visitas! Son aquellas personas que creen que nosotros les hemos dejado más pobres que pulga que no tiene dónde picar, y sin que los de la Tutelar se den cuenta, nos amenazan que da un encanto. Por ejemplo, el otro día un caballero todo perfumado que olía como puta de la Kennedy, al Corbatas le estaba diciendo:
—Si no me devuelves lo que te has llevado de mi casa, ni bien salgas a la puerta, vas a aprender a bailar la zamba canuta, porque no sabes quién soy yo.
La señorita Visitadora, al oír la amenaza, delante de todos le ha hecho trapo al perfumadito ése y lo ha puesto en su lugar, porque le decía “que según el Código esto, que según las leyes este otro”, y el tipo, calladito nomás. Pero, el huevas del Corbatas, también se ha hecho pireli la noche que se han escapado entre cuatro por la lavandería.
Cuando hay sol, lo único que se puede hacer es ir a sentarse apoyados en una de las paredes del patio, y meta a matar los piojos de las ropas, para no tener que estarse rascando a cada rato. En realidad, todos, creo que, hasta los regentes, tenemos piojos, y, aunque sean sangre de nuestra sangre, hay que matarlos antes que ellos nos maten a nosotros. Pero, al menor descuido de la señora que viene dizque a lavar las ropas de los internos más chiquititos (y lo único que hace es ir a charlarse a la cocina), si se olvida de cerrar con llave su lavandería, ¡ya era…!
Como allí duermen nuestros cuatro locos, el sordomudo, y el ch`iti que tiene ataques de epilepsia, de ellos nadie desconfía, porque aún en su desgracia saben que, aunque encerrados, en el hogar tienen por lo menos la comida y el techo asegurados, y eso, en la calle, difícilmente van a conseguir.
Pero, aquí viene la cosa. Si la señora no ha asegurado su puerta, el chico que entra allí tiene la libertad asegurada subiéndose al lavarropas, una trepadita al techo de la casa de al lado haciendo sonar las calaminas, un saltito hacia el callejón, y de allí a correr como desgraciado.
Varias veces la Administradora le ha querido llamar la atención a la señora por sus descuidos. Pero, como la doñita es madre de familia y tiene sus hijos, creo que lo hace a propósito, sabe muy bien la vida que llevamos y se compadece de nosotros, aunque no nos preste ni un pedazo de jabón para lavar nuestros trapos. Además, una mañana bien fulero le ha saltoneado a la Administradora:
—Si usted se queja, yo voy a denunciar lo que usted hace en el hogar con las cosas que le dan para los chicos, y a ver quién sale perdiendo…
En la tarde, otra vez estaban las dos charlando como buenas amigas que eran, y el asunto no llegó hasta las oficinas de las Visitadoras.
Bueno, así como están las cosas y con esta llovizna, no creo que venga el padrecito a darnos la misa dominical. Ya está un poco k`aivito, y además es capellán de la cárcel. Parece que los más chiquitos no van a poder ir al cine, en matinal, porque el padrecito es quien firma la lista de internos chiquitos. Los más grandes, que los llevan y traen del cine, tras mucho corchearse se han ganado la confianza de la Administradora y son los únicos que los domingos pueden salir. Y como son medio alcahuetes de ella, en vez de llegar a las seis, están llegando a las siete o a las ocho de la noche, y de paso se los guardan su cena…
Yo no me hago problemas con eso de las salidas de fin de semana, porque con la señorita Nelly, que es mi Visitadora,
Eso sí, como yo he entrado por la puerta, necesariamente tengo que salir por ella, aunque a veces me dan ganas de no regresar al hogar. Pero no puedo hacerle quedar mal a la señorita (¡qué buena gente que soy, ni yo mismo puedo creer que existamos gente así!)
103 tenemos un trato de caballeros, perdón, de personas educadas. Como cada lunes siempre me llama a su oficina para si mi caso ha mejorado o empeorado (a diferencia de los demás muchachos, yo en persona me he venido a internar, y por eso tengo cierta muñeca), aprovecho para pedirle mi memorándum de salida, y la señorita, de pura buena gente que es, siempre me lo da.
El Suárez y el Callisaya fueron chapados k`oleandose con clefa en el baño del tercer piso, y eso que los dos perejiles todos los días salen a trabajar en una reparadora de calzados, y en la calle pueden k`olearse las veces que les dé su regalada gana. Esos huevas justo tenían que venir a volar en el hogar, y, claro don Rubén, que siempre está ojo al charque, los ha chapado in fragantis y de rebote el castigo nos ha llegado a todos los del tercer piso.
Yo podía salir tranquilamente, pero, con esta llovizna, ¿dónde putas voy a ir a caminar como gallo sin guato, si hasta mis bisnes han tirado pele? Es más, ¿les he contado cómo hago mis negocios turbios para tener unos centavos para mis salidas de fin de semana? Si les cuento, son capaces de hacerme la competencia, y mis negocios tendrían que declararse en bancarrota. Pero, corriendo el riesgo, partecita les coy a confesar.
Aunque yo no gozo de la confianza de la Administradora, gracias a los memos que cada semana me da la señorita Visitadora, algunos días ella me llama a la despensa para que
cuente los ciento cincuenta panes que hay que repartir a los internos, tanto en el desayuno, como a la hora del té. Para estos casos mi ayuco es el Duende, un chiquillo de unos siente años; las k`ulas que le chipeo a la veteca, el Duende se encarga de comercializarlas, preferentemente entre los internos nuevitos. Con esos centavos —el Duende también tiene su cuota parte del botín—, cuando salgo a la calle los domingos por la tarde, me compro cualquier huevada para respirar un poco mejor el aire de mi libertad. Aunque sé que a las seis en punto nuevamente estaré tocando el timbre del hogar, y por una semana estaré mirando como cojudo el cielo nublado, para ver su la luna sigue siendo mi amiga.
El Duende es uno de los pocos amigos que tengo en el Hogar. Aparte de que el desgraciadito es el encargado de hacernos cantar macanas cuando estamos trotando alrededor del patio, tiene una sonrisa franca y juguetona, lo cual le ayuda a olvidarse de que en los seis meses que ya está aquí, nadie, absolutamente nadie, se acordó de su existencia. Y aunque tengo que darle su toco (porcentaje) cuando tiene que vender los panes que he ch`ipeado, él siempre se asegura de tomar su desayuno o su té con dos panes, y eso merma mis ganancias.
Pero, en fin, por un domingo que no salga no me voy a estar lamentando como abuelo sin nietos. Además, ayer ya hemos visto teve hasta las diez de la noche, y hoy, como es domingo, también nos toca a los laut`is mirar la pantalla, porque así son las disposiciones del Hogar: lunes y martes, los más t`ilis; miércoles, jueves y viernes, los del segundo piso, y el fin de semana nosotros. Pero no se puede ver casi nada, porque como el cuarto de la Ángela es el más amplio del piso, allí colocan el televisor, y los changos de esa sala pueden mirarla desde sus camas, mientras que los demás tenemos que ir tapados con nuestras frazadas.
Los que más se aprovechaban eran los encargados de la cocina y los más grandes, quienes se metían a la cama de la imilla, y haciendo que ella se coloque de costadito, se hacían como que estaban mirando la tele, y de aracas se la enchufaban a la Ángela por el escape. La cojuda tenía que hacerse la loca si es que su ganapán le dolía que daba un encanto, porque uno de los internos la tenía bien grande y dura, y estaba más k`achilo de que costumbre. Pero, calladita nomás, porque el regente se podía dar cuenta, aunque, al final de cuentas, él ya sabía de estas cosas. Para no estar haciéndose quilombos con los directores de la oficina de arriba, se hacía el del otro viernes, y le importaba un bledo lo que pasaba en la cama de la Ángela.
¿Sabían que la Ángela era algo así como la reina del Hogar? Cuando llegó en calidad de interno, ella tenía como tres saquillos llenos, don Rubén le hizo vaciar el contenido en el patio, y de los saquillos salieron chompas, pantalones, chamarras, camisas, medias, un sombrero de chola, una manta y una pollera. Así se confirmó lo que habíamos sospechado desde el principio, que él era la Ángela, y que iba a ser una especie de distracción para los más grandes. Como dijo que había trabajado como ayudante de cocina en una pensión, la mandaron también de ayudante a la cocina del Hogar, por lo menos para que ayude a pelar papas.
Pero ahora ella está de capa caída, una mañana no quiso levantarse de su cama, se quejaba de que le dolía todo el cuerpo, que tenía calentura (no esa calentura anal que le caracterizaba) y estaba con fiebre. Cuando llegaron las enfermeras y el médico, subieron hasta el tercer piso para auscultarla, y de allí en uno de los jeeps de la Institución se la llevaron al Centro de Salud para que le hagan una serie de análisis de laboratorio. Cuando regresaron cerca de la hora del almuerzo, se armó el despelote.
En la Administración se reunió todo el personal del Hogar, cocineras incluidas, y dicha charla se prolongó hasta decir basta. Subieron a las oficinas de los directores, y allí otro tantazo de charlas y más charlas, mientras una de las enfermeras fue a la cama de la Ángela y le colocó varias inyecciones, perforándole el culo más de lo que ya estaba. Para el almuerzo le dieron su comida en uno de los platos más viejos, y para su desayuno, un jarro que parecía negro por lo desportilladísimo. Su amiga íntima, la Paula, que también era de su equipo, solidaria como ella sola, se ofreció para llevarle sus alimentos y atenderla en lo posible, porque la zonza no podía casi ni caminar.
Al día siguiente vinieron dos camiones, y a todos los internos, personal incluido, nos llevaron al Centro de Salud, para que nos saquen sangre no sé para qué tipo de análisis. Del mismo Centro de Salud se escaparon entre seis internos, y a la Ángela y a otros más, cada día les encachufaron tremendas jeringas en sus oltons, porque —y esto lo supimos de aracas— la birlocha había tenido sífilis. Y no se olviden que era ayudanta de la cocina y allí manipulaba los alimentos, tanto de los internos como del personal de servicio, Administradora y corchos incluidos. De los seis que se hicieron pepa del Centro de Salud, todos estaban infectados, y de los demás, tan sólo tres. Pero había que sentar un precedente; a la Ángela la trasladaron para que duerma en el cuarto de los locos, y su amiga la Paula se fue con ella para cuidarla, y, entre amas, protegerse.
El cuarto de los loquitos estaba a la entrada de la lavandería, de allí cada vez tenían que estar sacando los colchones para secarlos al sol, porque estos caballeritos tenían la mala costumbre de confundir colchón con urinario, y casi cada día teníamos que estar oliendo sus huevadas, mientras que ellos, los loquitos, se hacían los locos. La cosa
107 duró unos cuantos días, porque cuando la Ángela pudo valerse por sí misma, una noche de lluvia, cuando del cielo estaban cayendo enormes chorros de agua, ella y la Paula se treparon hasta el techo de los vecinos, y de allí se fueron a buscar sus destinos. Los internos tuvieron que volver a su afición habitual: operación “cinco dedos de furia”, y entre cinco dedos desalmados, huayquearle al pobre angelito.
De esto ya han pasado varios días, y a pesar de que te tratan a cuerpo de duque, ninguno de los chicos quiere ir a dormir en lo que era la cama de la Ángela. De sus machucantes que no pudieron tirarse el ancho cuando les sacaron sangre, sólo el Chambi se ha salido por la puerta, pero no con memo de egreso. Como era de confianza, cuando uno de los porteros lo dejó cuidando la puerta, el Chambi fue corriendo a la cocina, de allí sacó un maletín con ropa y se fue, patitas para qué te quiero. Los porteros no podían perseguirlo, porque si lo hacían, el Hogar iba a quedar vacío, ya que las llaves se las había llevado el penderegil del Chambi.
¡Ah, me estaba olvidando! El maletín y las ropas eran de la Ángela, pues cuando se dio egreso ella solita, lo único que quedaba de sus tres saquillos que había traído al Hogar, eran su sombrero, su manta y su pollera. Todo lo demás se lo ch`ipearon sus clavadores, quienes, cuando salían con permiso, se iban a la calle bien gorditos, y cuando regresaban estaban más flacos que un perro a dieta.
Claro, todos sabíamos que la mayoría de los que a la Ángela se la th`irtaban, se hacían pagar (o directamente le robaban) con sus ropas, que directito iban al Barrio Chino donde eran vendidas. La imilla, al final, ya no tenía ni una polera para cambiarse; cuando todavía estaba en la cocina,por las noches lavaba lo poco que le quedaba, y a la mañana siguiente, aunque estén húmedas se las colocaba en el cuerpo.
Ahora ella debe estar caminando por las calles, o trabajando en una pensión,pues contaba que siempre le habían gustado las wawas y las ollas. Como se ha ido con su hermana, la Paula, ya que están sanas, deben estar haciéndose cablear grave con los llock`allas que han conocido en el Hogar. Estos, que siempre están ojo al charque, habiendo estado tanto tiempo encerrados, no desprecian ningún tipo de agujero, menos el de la Ángela o de la Paula.
Una noche de esas, cuando estaba lloviendo como ducha sin control —sería pasada la medianoche—, el T`irillo entró al baño, y, como era más flaco que un pendejo, abrió la ventanilla del baño y fácilmente salió hacia afuera, se agarró del tubo que contenía los cables de la luz y poco a poco fue bajando hacia la lavandería para de allí subirse a los techos y tirarse el ancho por el callejón y las calles. Pero reitero que estaba lloviendo como tres diluvios en uno, y el tubo plástico estaba super liso. En una de ésas el T`irillo no pudo agarrarse al tubo y se resbaló desde el tercer piso hasta las inmediaciones del patio de la lavandería. Digo inmediaciones, porque, en su desesperación, sus pies chocaron contra los vidrios del baño del primer piso, y fue tal su ch`allpada, que no sé cómo sus pies quedaron dentro del baño, mientras su cuerpo colgaba hacia fuera.
El quilombo que se armó fue terrible. La Administradora y los regentes llamaron a la policía, y tras bajarlo de la ventana rota, se lo llevaron hasta el hospital para que lo curen. Los ayucos (mejor escrito, los corchos) de los porteros, aunque estaba lloviendo, con una manguera se pusieron a lavar la pared y el baño, cosa que, cuando los jefes del Patronato llegasen allí, no se asusten viendo ese baño y esa pared tan ensangrentados.
Esto ya era costumbre, cada vez que pasaba algo en el hogar, los encargados trataban de que el quilombo no se note mucho, y a los internos nos amenazaban con todas las plagas del Egipto si es que abríamos el hocico. La vez que el Castaños se quejó ante los profesores de que, cuando llegaban los víveres para los internos, de noche los encargados del Hogar sacaban del depósito parte de esos víveres hacia la calle, esa noche a todos nos mandaron temprano a dormir. A pesar de que el Castaños estaba mal de una de sus rodillas, un regente le ordenó que se quede, y, cuando ya no había nadie, le obligó a trotar alrededor del patio, mientras todos nosotros mirábamos camuflados desde las ventanas de nuestros dormitorios.
En esa época era delito quejarse. Como éramos malvivientes, mañudos, ladrones, violadores, y huérfanos, de paso, las señoritas Visitadoras eran las únicas que nos defendían, y cuando ellas no estaban, ¡huiscatatay, a quedarse amuquim se dijo!
En los cuatro meses que estuve internado, tres señoritas atendieron mi caso, y, si no me porto semipendejo, de interno provisional podía haber pasado a formar parte de los internos definitivos. Y ahí sí que se jodía el rey de los memorándums. Como dependía solamente de lo que las señoritas dijeran de mi caso, aparte de tener salidas los domingos, la cosa se puso peliaguda con respecto al peluquero y mi tremenda melena sucia y alborotada. Casi todos los changos venían directamente desde la canela al Hogar,y cada lunes,desde las nueve de la mañana, llueva o caiga granizo, venía el pelucas a mururarles la pelambrera para eliminar los piojos y pulgas que los chicos se habían traído de la calle o del centro. El corte oficial era al ras, muruk`ullo, pelado, como rodilla. Todos, absolutamente todos los que estaban en calidad de internos fijos, obligadamente tenían que andar k`aspotes.
109
Los provisionales, cuyos casos estaban todavía en manos de sus respectivas trabajadoras sociales, mientras ellas no determinaran algo respecto a su situación legal, podían tener el pelo no tan largo (las melenas estaban prohibidas).
Un domingo en la tarde, la Administradora me conminó a que, al día siguiente, ni bien llegue el pelucas, me hiciera cortar la tosca melena y me sometiera a los reglamentos del Hogar. Yo tenía mi memo de costumbre, y la veteca estuvo a punto de negarme la salida, so pretexto de que ya no iba a regresar. Pero, como ella sabía muy bien que lo que las señoritas dictaminaban tenía que cumplirse, a regañadientes —ella tenía plaza postiza— hizo que me abriesen las puertas, y este men, a patayperrear se dijo.
El chiste era al día siguiente, porque los porteros estaban ojo al charque y tan sólo esperaban la llegada del pelucas para que este macho machito sea trasquilado como cordero piojorara, evitando de esta manera que este tipo de malos ejemplos cundan, y el peluquero se quede sin trabajo.
Tras el desayuno, entró al Hogar uno de los agentes de la Policía Tutelar, para llevar a algunos de los internos a las oficinas de Trabajo Social, y hablar con sus respectivas visitadoras acerca de sus casos. Aunque mi nombre no sonó para nada, me colé en la fila, y, haciéndome el del otro viernes, fui con los demás hasta la oficina de mi visitadora, para exponerle el peligro en el que se encontraba mi blonda melena alborotada. Ella, tras escuchar pacientemente mis argumentos, con lenguaje maternal me solicitó que, como yo era un interno buenito,me haga recortar una buena parte de la pelambrera, para quedar aceptablemente decente.
—¡Naranjas! —contesté haciéndome el malo, y allí mismo le expuse, brevemente, que mi situación familiar
había empeorado de tal manera que, a pesar de tener papá y mamá oficialmente reconocidos por mi persona, ambos se estaban haciendo los giles, y el bolas del mein que era yo, ya estaba oleado y sacramentado para ser un hijo más del Estado.
La charla se puso wali caché, y de buena gente que era la señorita, zaz, sobre el pucho, laburó en su máquina un cachito, y, tras despedirme de ella, pude bajar nuevamente al Hogar con mi memo debidamente membretado, cuyo principal tenor decía: “Exclusión de corte de pelo”.
El chiste fue que, como no tuve el menor cuidado en cuanto al aseo capilar, como por arte de magia, una colonia de piojos se posesionó de todo ese terreno inexplorado, y ni con kerosén querían abandonar mi cuca. Por eso, antes de quedar afónico de tanto cantar “El rasca – rasca me tiene loco…”, tuve, el siguiente lunes, que esperar la llegada del pelucas, y, sin mirarle ni su cara, decirle a mi melena: “Chau, cuando hayas crecido, nuevamente nos mandaremos la parte…”
Ahora hay que ir a hacer fila, porque nos van a repartir p`iri, que, aunque tiene un nombrecito medio extraño, solamente es harina amarilla retostada, y por lo menos sirve para hacerle creer a nuestras panzas que es pito de cañahua. Mas, como en eso de las deudas uno tiene que saberlas pagar, cuanto antes mejor ese mi p`iri va a ir a la panza del Marciano, porque es el precio que él me ha cobrado por haberme prestado su jabón para que pueda lavar (al final han quedado más sucios) mis medias y mi calzoncillo.
¡Ojalá venga alguien a visitarme! La verdad es que me paso de gilorio, puesto que si mis progenitores —cigüeña incluida— no se toman la molestia de darse una vueltita por
111
estos laredos, ¿existirán todavía los milagros, y un supuesto familiar venga a verme trayéndome algunas k`ulas, y, por lo menos un jaboncillo?
Mejor hago fila, pago mi cuenta al Marciano, y a pelotearse como huevas hasta que llamen para el almuerzo, porque, para ver teve, hay que esperar hasta después de la cena.
Menos mal que mi cena no me la he jugado todavía a las damas con el T`unku, que a cada rato estaba desafiándome, porque sabe que para ese jueguito soy su manso.
Total, cuando diosito lo disponga, sé que voy a salir de aquí, por la puerta, y, en la calle, voy a tener que aprender a pelearle a la vida, porque esta vida sin futuro alguno ya me está llegando a los huevos.
9. Este cuento aparece en el libro La secta del Felix, Gobierno Municipal de La Paz/Oficialía Mayor de Culturas, Editorial Gente Común, 2007. Cabe destacar que el presente cuento ganó una mención de honor en el XXXIII Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo. Sin embargo, para la presente edición tenemos la versión original del autor.
Miguel Ángel Vargas Saldías nació en La Paz en 1976. Es periodista, comunicador social, músico, actor, director y escritor.
Estudió Comunicación Social y Producción Audiovisual, con postgrados en Periodismo Cultural y Patrimonio (La Habana, Cuba) y Periodismo Latinoamericano (Beijing, China). Ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2011 y tres premios municipales de periodismo, así como reconocimientos por reportajes medioambientales. Ha escrito para La Razón, Alma (Miami, EEUU) y National Geographic (edición Latinoamérica), entre otros. Ha actuado en teatro y cine, además de dirigir y escribir obras de teatro. Es cantante y director del grupo de comedia cantada Mentes Ociosas y del proyecto de comedia musical sobre masculinidades Ni Machos Ni Muchos. Con el cuento “Adiós, Valentina” recibió una Mención de Honor en el Concurso Municipal de Literatura Franz Tamayo 2007.
Todo se jodió cuando en vez de un portaaviones le pedí a Papá Noel que me trajera la casa de la Barbie. Ese mismo instante mi padre me desheredó con la mirada y mi madre intentó suavizar el momento soltando un: “tranquilo, cariño. Camilito tiene sólo 12 años, ya se le va a pasar”. Entré al equipo de fútbol de mi barrio, a los boy scouts y me compraron unos guantes de boxeo. Naranjas, cariño, no se me pasó. Ahora Camilito tiene 26, es ayudante de Derecho Penal en la facultad y sí, todavía tengo la rosada casa de la Barbie como trofeo sobre una repisa en mi casa.
Como si una devorara telenovelas y no supiera de dramas. Así me agarraste, reina, viendo cómo se me acercan unas luces en la carretera. Momentos difíciles no me han faltado, pero siempre los he sabido sobrellevar con una sonrisa delineada y manteniendo el cuerpo ligerito, ligerito. Claro, creo que nada fue tan duro como tenerle que decirle adiós a mi Valentina.
“Hola. Mi nombre es Ramón. Tengo 30 años. Profesional, delgado, trigueño, ojos verdes, simpático, muy varonil, excelente nivel económico, amante de las artes, discreto y reservado. Me gusta la buena vida y divertirme en los lugares de moda. Me interesaría contactar con un chico de entre 25 y 30 años, guapo, con buen cuerpo, culto y muy masculino. Que no frecuente el ambiente; yo tampoco lo hago. Y sobre todo, que no sea amanerado. Detesto las plumas y esas mariconadas. Si eres tú a quien busco, no dudes en contactarme para iniciar una linda amistad y, si existe química, quizá encontremos juntos el amor. Anímate, quizá seas la persona que he estado buscando toda mi vida”.
Ese anuncio en internet me cambió la vida. ¿”Encontremos juntos el amor”? ¡Mon dieu! ¡Si sentí que ese príncipe azul me lo decía a mí! OK, soy consciente de que una miente un montón cuando se trata de describirse en un contacto. Tú sabes, omites los mochos que se van comiendo tu cara, ese perfil estilo cóndor de los andes o las lonjitas que como tonta combates en el gym y que recuperas rapidito apenas con una salteña. Pero, no sé, las palabras de este tipo parecían sinceras... ¡Ramón, mi Ramón! No lo conocía, pero ya podía sentirlo mío. No iba a ser que me lo ganaran —que golfas nunca faltan—, así que me puse las pantis y le escribí un mail bien bonito. Cuando yo respondo a un contacto, siempre firmo como Diego. ¿Ubicas? Es un nombre súper varonil y da la impresión de que una es más fogosa y varonil que un tigre dientes de sable, como el de la Era del Hielo. Pero en ese momento sentí algo diferente, así que le respondí como “Camilo”, a secas, y le escribí con casi toda la sinceridad de mi corazón. Digo “con casi toda”, mi ciela, porque omití un detalle: No sólo soy amanerado, sino que me vuelven loca —literalmente— las pelucas y los tacones. Si ya se lo expliqué a mi mamá cuando me vino con eso de que si yo era gay. ¡Jelouuuu! Para gays están Oscar Wilde, Leonardo da Vinci o Truman Capote. Yo soy una jotita, una cuin, una transformista, una diva de los jabones Lux. Pero a Ramón le salí con que era más macho que Van Damme y Silvester Stallone tomando chelas y tirándose pedos mientras ven un partido del Bolívar.
Cuando al día siguiente llegó la respuesta on-line, me encontré con que mi Ramoncito era en realidad el licenciado Luis Cáceres Prieto —eso me quedó súper nice— y que dictaba una cátedra de arquitectura en la Católica, o sea, donde yo desempeñaba mis funciones. ¡No mames! Éramos casi colegas. Así que rapidito rapidito
—No seas maleanta, ¿Cómo lo reconociste? Si no te digo, ojo de loca nunca se equivoca.
—Seguro era un gordo, calvo y chato como tu jefe de carrera, el de los trajecitos de franela.
—¿Y? ¿Es muerdealmohadas o soplanucas?
117 quedamos de vernos en el café para el próximo miércoles en la tarde. ¡Qué te digo! En tres días no comí ni cubitos de hielo y me mandé cada noche como 100 abdominales para que el terno negro que destaca mis espaldas me quede más sueltito en la cintura. Aquel miércoles al fin nos pudimos ver frente a frente: éramos dos elegantes gentlemen a punto de enamorarse como dos chiquillos que se revuelcan en el pasto.
Tecito de las cinco en la casa de la Machi. Llegó el jueves y yo tenía que rendirles cuentas claras a mis hermanas sobre mi reciente encuentro. Les comenté que mi Luis —olvidé rapidísimo que dizque se llamaba Ramón— no me había dicho que tenía el mentón más perfecto que el Superman de Christopher Reeve, unas cejas espesas como alfombras y unos labios más mordisqueables que un implante de Miss Bolivia. Ayayay... todo un pastelito enternado.
—Al grano, ¿la tiene grande?
Vulgaridades de ese calibre son típicas de la Huguito. La pobre no sólo es fea como un seco de aceite de hígado de bacalao, sino que no tiene dónde caerse muerta y sólo porque somos sus hermanas le prestamos alguna que otra vez una peluca decente para que no parezca que tiene el pelambre de una chancha. No obstante, Huguito es bien comprensiva y se sabe secretos de cada una que las demás ni nos imaginamos o, por lo menos, que yo no me imagino.
La verdad es que al momento de limpiarnos los mocos, se porta como una santa, la muy puta.
—Lo importante es que ya sabes quién es y que, por lo visto, es un buen partido. Tienes que darle alguna vez una oportunidad a tu corazón, hija.
La Machi es la mayor de todas y se preocupa como una madre —porque si le digo abuela, que parece, se enoja—. Entonces, la venerable señora nos presta plata cuando necesitamos de una ayudita y gracias a ella es que pude averiguar en la universidad si de veras mi Luis era quien decía ser, además de que juntas pudimos hacer un checking a su currículum amatorio entre las locas más reputadas del medio. Gracias a Dios, el expediente de mi rulos estaba limpio, o como diría Madonna, un tipo tan puro hacía que yo me sienta “Like a Virgin”.
—¡Qué suerte! Entonces segurito lo llevarás a ver nuestro show del sábado, lleno de lentejuelas, purpurina y pelucas...
La Sole es una cabrona. Ya le había dicho antes que a mi casi-marido no le gustaban las plumas y la perra tiene que venir a confrontarme con las demás. Ese momento me vi obligada a explicarles la difícil situación. Menos mal que las muchachas comprendieron, aunque la Sole se puso a torcerme los ojos como cordero degollado y a remedar todos mis gestos. Era de esperarse, si por algo le pusimos Soledad, porque nadie quiere estar con ella, de tanta envidia que exuda. Y porque “Pelotuda” no es un nombre. En su carnet se llama Gabriel y aunque es enfermero, creo que su verdadera profesión es andar robándole el marido a las otras. De doble filo es la muy sanguijuela. Por eso digo, con
ella como con el sol: ni tan cerca que te queme ni tan lejos que te enfríe.
Decía. Entre masitas y galletas de salvado —que siempre hay que cuidarse— terminamos conversando de las posibilidades que me ofrecía el futuro para tejer este nuevo gran amor de mi vida, bordando ilusionadas mis planes y desovillando de a poquito mis sueños.
—Con mentiras no vas a lograr nada, mejor aprovecha mientras todavía el tipo tenga la manivela durita.
La Sole logra lo que nadie consigue: que yo pierda el glamour. Ese momento tomé mi coqueta tacita de porcelana con té inglés y se la estrellé en la cara. ¡Cómo me venía a hablar de mentiras a mí, si ella se había tirado a uno de los jurados del Miss Bolivia Transformista para ganarme! Y aclaro que ni así pudo. Es que a esta nada la sale bien. Por eso es que orgullosa saqué mi coronita del maletín —acababa de salir del trabajo— y me la puse en la cabeza. Con mi pose de reina y mi adorable saludito con la mano le solté un “¡Muérete de envidia, perra! ¡Ahorita te paso un vasito de plástico para que lo muerdas y vacíes tu veneno, víbora desabrida!”
—Ay, no. ¡Qué escándalo! ¡Pásenme mi abrigo, mi cartera y el marido de cualquiera!
Huguito —con aires de ofendida— dejó caer su típica frase de despedida, se puso de pie y se marchó furibunda, cortándonos de cuajo el pleito. Y obvio, todas seguimos muy de amiguis.
Desde entonces yo hablaba con mi Luis por lo menos quince veces al día. Nos veíamos para comer en la universidad y por las noches salíamos a los boliches hétero, donde me presentaba con sus amistades como si fuera un buen colega
suyo, casi un socio de negocios. Yo en cambio no permitía que ningún conocido se le acerque siquiera, no sea que me ponga en evidencia o que se sienta con la tentación de quitármelo. Hay que estar ojo al charque, darling.
Cuando él me miraba con esos increíbles ojos verdes me sentía como perdida. Mi marido me llevó a los mejores restaurantes y recorrimos con nuestras espaldas el empapelado y los azulejos de toda su casa haciendo el amor. Y por la noche, cuando sólo atisbaba la luna, yo me contentaba con verlo dormir, mareando mis dedos entre sus rulos y agradeciéndole mil veces a Dios por regalarme a alguien así. Al despertar, él me galanteaba con un beso interminable, robándome con su lengua todo el oxígeno y luego ponía las noticias. Sólo cuando se marchaba yo podía dejar la pose de Arnold Schwarzenegger, cambiar de canal y sumergirme en mis capítulos de “Rubí”. ¡Cómo extrañaba tener la boca como ella, tan groseramente roja de carmín!
Nuestras citas en el café de la Católica se hacían cada vez más continuas. Un día, Luis llegó con dos maletines gemelos Giorgio Armani (¡gritito!). Me había comprado uno igual al suyo —de cuero e hipervaronil—, sólo que en vez de decir en plateado “Luis Cáceres Prada”, colocaba un “Camilo” junto a los botoncitos de la combinación. Para disimular —que a mí lo que me van son las flores, las canciones de Amanda Miguel y las joyas— le dije que soy una volada para los números y que jamás podría ponerle una clave. Cuando él iba a responderme, apareció el traje de franela del director de carrera —sí, el gordo, calvo y chato del que hablaba la Machi— para increparme qué hacía yo allí si el catedrático estaba dictando sus clases hace 15 minutos. Apenas pude susurrarle un “gracias” quedito a mi amor eterno y salí volando con mi regalo en la mano mientras el engendro ese se desquitaba con mi Luis, quien parecía no
escuchar su sermón estilo Jimmy Swaggart. Sólo me miraba caminar y yo me perdía en su sonrisa.
Todo iba muy bien. En los almuerzos siempre colocábamos nuestros maletines juntos, como para que se abracen públicamente como símbolo de nuestra pasión. Pero la vida no es una taza de leche y pronto empezaron los problemas. Cada vez que él quería acompañarme a casa, yo le ponía una excusa. Llegó un momento en que empezó a desconfiar de mí y, como yo no podía permitirme el lujo de perderlo, le invité a una cena romántica. Luego de encargar la comida en el restaurante de un amigo, me lancé a esconder todo mi vestuario en un closet bajo llave, al igual que la rosada casa de la Barbie, mi colección de peluches, tres consoladores y los posters de Madonna, Britney y Ricky Martin. Cuando llegó la noche y chilló el timbre, mi Luis ingresó en la casa de un machote amante de machotes, como esos vaqueros guapetones de “Brokeback Mountain”. Casi se rompe la magia cuando al entrar a mi cuarto me di cuenta de que tenía todavía sobre la cama mi tiara y la brillosa banda de Miss Bolivia Travesti 2005, que, debo decirlo, mi buen esfuerzo y platita costó. Entonces, del puro susto le pedí a mi marido que me prepare un martini como el de James Bond y aproveché ese tiempito para esconder esos trofeos en mi maletín.
Después de eso, todo retomó su cauce. Allí, navegando entre mis sábanas de azul seda, con sus manos hincadas en mis muslos y nuestros alientos cantando a dúo del purito deseo, me sentí realmente feliz. Luego de acallar un grito extasiado de felicidad en la garganta, me sentí tan plena que me vinieron unas ganas inmensas de salir a la calle para ser ovacionada por la muchedumbre, como cuando Evo Morales salía hasta la plaza de San Francisco en una proclama multitudinaria. Mi felicidad era incontenible como la
energía de una supernova. Así es la vida, reina, quién diría. Ahora me resulta difícil recordar esos momentos sin que se me escape una lagrimita.
Decía. Ese sábado, por última vez, volvería a ser una dominatrix de la noche. Cuando puse los tacones alfiler sobre el escenario del Géminis, las luces delinearon el cuerpo de otra persona: No era el Camilo, sino una verdadera diva; en realidad, esas luces me mostraron a mí misma. Las miradas de las trans, los twinks, las camioneras, los osos, los fisiculturistas y demás fauna nocturna, me perseguían hipnotizadas por mi acto. Con una interminable melena caoba, las pestañas apuntando al cielo y un traje de encajes y látex rojo que delataba sin pudor el esplendor mis piernas, mi cuerpo respondía con espasmos al ritmo de la música. Bailando me sentía realizada y feliz. La voz de Shakira daba órdenes directas a mis caderas mientras mis manos dibujaban arabescos bajo el influjo de los sonidos orientales. A Luis le había dicho que me iba esa noche a una despedida de soltero y que estaría sin teléfono; de todos modos, los sábados por la noche él jugaba póker con sus amigos. Cero celosa, sobre todo porque mientras él ganaba una mano en las cartas, yo me contorneaba impúdica sobre el escenario y le mostraba al mundo qué tan mujer podía ser. Pero esa entrega sólo duró un momento. A la distancia, la mirada juzgadora de Luis me aguijonearon el cerebro y ya no pude aguantar más: me eché a llorar en media canción y salí corriendo.
—¿Estás segura de tu decisión?
—Aunque me lo dices, no te puedo creer...
— ¿Y todo por una pija?
El mismo sábado, más tarde, en el agrio camerino del Géminis, lloriqueaba junto mis hermanas. Les acababa de anunciar que Valentina debía morir.
Mi decisión surgió luego de ese encuentro amoroso en casa. Mientras mirábamos el techo, distraídos como niños espiando constelaciones, Luis me pidió que de una vez asentáramos una relación seria, que no le gustaba eso de andarnos viendo casi a escondidas. Él quería ser mi marido con todas las de la ley y vivir conmigo. Dijo que había aprendido a encontrar el amor conmigo, como me anticipó hace dos meses en su anuncio por internet. Esa noticia me sentó increíble. Era como si me contaran que Lady Di no había muerto, que todo fue un error. Sin embargo, lo que siguió me mordió el alma. “Lo que enamoró de ti, Camilo, es que eres honesto, que te muestras orgulloso tal como eres. A todos los hombres que conocí, llegado el momento, se les torcía la muñeca, vestían de colores fosforescentes y trataban de llamar la atención con una vocecita chillona y los meñiques levantados. Odio a esos tipos que te mienten, se hacen a los varoniles y después poquito a poco se van llenando de ademanes y te rodean de sus amigas mariconas. Qué asco. No entienden que un hombre puede amar a otro hombre sin dejar de verse y sentirse como tal. Tú eres diferente”.
—Te entiendo perfectamente— le dije con mi mejor voz de DJ y puse mi cabeza en la almohada antes de apretar los ojos y contener la respiración.
Cuatro martinis más tarde, el mismo sábado en el Géminis junto a mis hermanas, yo seguía la lloradera.
—Maleanta, de veras que estás enamorada... el tipo realmente la debe tener grande.
—Eso no quiere decir que debas dejar de bailar. Seguro que tu Luis te entiende, hija. Así pasa cuando una ama.
—Che, pero si la Valentina se muere, yo pasaría a ser la nueva Miss Bolivia, ¿no ve?
En otras circunstancias, por ese comentario a la Sole le hubiese metido las uñas de porcelana en los ojos y le habría obligado a tragarse esa asquerosa lengua amarillenta, pero sólo atiné a mirarlas como perro regañado y continué empeñada en mi llanto. Entonces Machi, que es la más sabia —por vieja, insisto— nos sugirió que el fin de semana siguiente celebráramos una despedida para la Valentina, la musa del cabello caoba. Quemaríamos todo mi vestuario, mis pelucas, mis tacones y demás accesorios —carísimos, por cierto— en una fogata en la casa de la Machi. Luego nos montaríamos en su peta naranja y viajaríamos hasta Copacabana para echar las cenizas de mi alter ego en las aguas del lago Titicaca. Todo un ritual.
De regreso a casa, la idea de destrozar mi tiara y la banda me hacía sentir como si me fuese a destruir a mí misma.
Escuchar mi nombre como la ganadora y pasear como una triunfadora sobre la pasarela del salón formaba parte de los recuerdos más hermosos de toda mi vida. En el taxi miré mis joyas una vez más y las devolví a mi maletín Giorgio Armani original para después ponerme a llorar (sí, de nuevo, es que soy bien sensible).
El viernes en la tarde me encontré con mi dios griego en el café de la universidad. No nos tocábamos, pero nuestros maletines nos observaban juntos desde el piso. Le conté que tendría que pasar el fin de semana con unos aburridos parientes en Copacabana. “No importa, ve. Yo me voy a
125 casa a dejar mis cosas y regreso aquí de nuevo para trabajar en el decanato hasta tarde. Tú viaja tranquilo”, me sonrió. Entonces metió una de sus manotas en el bolsillo del saco y me entregó las flamantes copias para entrar su casa. Mis ojos se pusieron brillositos de emoción y sin poder contenerme, salté de mi silla dispuesta a romper el protocolo y abrazarlo. Adivinaste. Se apareció el mentado gordo, calvo y chato de los trajes de franela para preguntarnos qué demonios pasaba ahí con gesto enojado. “¡Es mi cumpleaños!”, escupí sin darle tiempo a reaccionar. Salté sobre los maletines, cogí el mío, salí corriendo y los dejé enfrascados en su eterno sermón, como siempre.
Llegó la noche y la Sole ya tenía bien atizada la fogata mientras Huguito me ayudaba a desempacar del taxi la rosada casa de la Barbie, mis vestidos, mis pelucas, mis peluches, mis tacones, mi maquillaje y demás chucherías. Una vez organizadas, pusimos fuerte en el iPod nuestro himno, “It’s raining men”. Con ese fondo, las cuatro rodeamos el fuego y, armadas con aquellas cargas de glamour, nos propusimos elevar en una pira nuestros más profundos sentimientos en honor a Valentina, que se marchaba para nunca más volver.
—Aquí te siguen tus pelucas, maleanta, todas de pelo natural, sin tintes, y que de pura envidiosa me estás heredando apenas una. La que me dejas igual está bonita, gracias mil, y lo digo porque soy una chica de familia. Con tus extensiones también se van tus tacones, tan largos y puntiagudos como para cocinar brochetas. Ellos te guiaban en ese caminar y te hacían ver como la más divina de nosotras. Que el fuego reciba esta ofrenda como una señal de tu buen gusto y tu espíritu chic.
— Yo entrego tus vestidos, querida Valentina. También los peluches. ¡Ay, hija! Cómo no voy a llorar tu partida, si fui
yo quien te puso ese nombre. Valentina por valiente, por no haberte dejado pisar nunca por los demás, por haber defendido tus derechos y por haber sido una hermana solidaria con las demás. Estos vestidos te quedaban como a una sirena y dejaban brotar por sus escotes y las aberturas de las faldas lo más lindo de tu espíritu.
— Quemar un consolador me parece un desperdicio, peor para una golosa como tú. Una nunca sabe cuándo el galán dejará de funcionar y necesitará pastillita azul, pero es tu asunto. La casa de la Barbie no la pienso quemar porque es de plástico y va a heder. Eso sí, entrego a las llamas tu ejército de brochas, sombras y demás maquillaje, excepto este rubor tumbo que obvio me quedará mejor a mí. ¡Ánimo, linda, que el mundo no se acaba!
Todas esas palabras me hacían temblar de emoción. Sentir el cariño de mis amigas —cada cual a su modo— y ver cómo las brasas se alimentaban de la seda, la lycra y el terciopelo me erizaba hasta los pelos depilados, pero yo había tomado una decisión: si deseaba ser feliz con Luis, debía dejar para siempre ese yo, mi otro yo, sepultado en las cenizas. Entonces —qué dolor— tomé mi maletín para finalizar el ritual quemando la corona y la banda de Miss Bolivia. Traté de abrirlo, pero no pude. Me fijé en las letras y casi me muero cuando descubrí que decían en plateado “Luis Cáceres Prieto”. ¡Mon dieu! Me desvanecí. A los minutos, mis amigas me hicieron reaccionar y recién les pude contar que me había confundido de maletín y que, para variar, el mío no tenía clave. Cagué. Yo estaba perdida y la desesperación empezaba a treparme la espalda. Por suerte recordé que Luis deja siempre su maleta su depa y en fin de semana se pasa la noche jugando póker, así que salí corriendo a la calle y las chicas me llevaron volando a La Paz.
Le recé todo el camino a San Antonio. Al llegar al edificio sentí alivio porque no estaba su auto, aunque podía estar en el otro garaje. No tenía la mente muy clara. Me encaramé entonces hasta el quinto piso y metí como pude las llaves en la cerradura, con más nervios que los concursantes de Master Chef ante las críticas del jurado. Me faltó el aire cuando giré el picaporte y abrí la puerta. Nadie. No había nadie allí. Respiro. Acto seguido me puse a registrar el lugar. Luis se había cambiado el traje y en el suelo, junto a la silla, estaba mi maletín. Me acerqué casi en shock y lo abrí. Mis tesoros estaban intactos. Es más, la tiara seguía envuelta en su bolsita de seda. Si mi adonis la hubiese abierto, no habría podido repetir ese nudo tan coquetón que aprendí con los boy scouts.
Cerré la maleta mientras el corazón se me acomodaba de nuevo en el pecho hasta que sonó la cerradura. Carajo. ¿Cómo le explicaría que estaba yo allí? No tuve tiempo para pensar, corrí al dormitorio y me metí en el closet. Qué chistoso, esta vez fue literal.
Desde la puerta entreabierta lo vi llegar, tumbarse a la cama, incorporarse rápidamente y sonreír. Fue en ese momento que vi acercarse aquel traje de franela que se iba cayendo al piso mientras el gordo, calvo y chato se desvestía. ¡El cabrón de novio no sólo me metía cuernos, sino que lo hacía con mi director de carrera! No aguanté ni un minuto más y, con la puntería de Artemisa, estrellé en la cabeza del sorprendido amante ese mi maletín recién recuperado.
“¡Amor! ¿No estabas de viaje?”, se atrevió a decirme mi flamante ex tratando de tapar su inoportuna erección. Y yo, como el macho machote que había sido hasta ese momento, le escupí en la cara y le dije “¡Métete en el culo tu puto Armani!”. Pero di unos pasos y recapacité. Me acomodé el
128
cabello, di la vuelta, me incliné junto al noqueado gordocalvo-chato y abrí el maletín para rescatar mis joyas. “Realmente te amo”, me dijeron los llorosos ojos verdes de mi rulitos. “¿Amar a quién?”, le respondí. “Tú no me conoces... mejor me presento. Mi nombre es Valentina”, y acto seguido le tiré una sonora cachetada, que iba mucho mejor conmigo misma.
Pasos cansados con sabor a noche desvelada. Con mucho empeño,mis lágrimas se propusieron diluir de a poquito mis sentimientos. Yo sé que algún día conoceré a alguien para encontrar juntos el amor. Así me agarraste reina, cuando a lo lejos veo acercarse unas luces. Son unas locas —alegres, conflictivas, auténticas, de esas que tuvieron la osadía de pedir la casa de la Barbie para Navidad— montadas en una peta color naranja que me gritan: “¡Bienvenida, Valentina!”.
10. Este cuento aparece en el libro Profilaxis city, Editorial Almatroste, 2008.
Guiomar Arandia Tórrez es una trabajadora escénica feliz y poco mediática; es irreverente, obsesiva y curiosa. Ha decidido quedarse en la adolescencia para permitirse seguir experimentando y buscando modos de entender este mundo que gira y gira sin respeto y que te impone normas que siempre está dispuesta a cuestionar. Tímida por excelencia; y es porque una parte de ella está en este plano y la otra divaga, transita mundos, crea posibilidades en silencios que luego se convierten en palabra, por eso puede parecer distraída-ida a momentos. La sala de creación escénica es su mejor espacio de catarsis, el refugio de fuego, los zapatos del otro para pisar tierra, el acantilado de emociones que fluye en libertad, el respiro y suspiro; la palabra también es su refugio, ese lugar seguro desde donde la ficción le permite volar.
Aquella lágrima escurridiza destilaba con disimulo el escenario violento del crimen. Mientras miraba sus ojos, todavía con el brillo agotado de la vida, acariciaba su cuerpo que mantenía el calor de la calefacción del automóvil, más no del cuerpo. Los años le habían enseñado a reaccionar sin zozobra ante las situaciones extremas, y ese era el momento para demostrarlo.
Acariciando su cabello transitó con tranquilidad por la carretera que poco a poco se fue quedando más a la zaga, fría y desconocida. Días atrás había recibido aquella llamada que lo obligaría a tomar la irreversible decisión: entonces lo planificó todo, pero el destino se dio la vuelta.
La mirada dispuesta de Carola le había invitado una y mil veces al desenfreno,pero su carácter templado había frenado sus deseos. Ensayando miraditas melosas y contorsionando los labios en un afán erótico dramatizado, la había visto coger el cigarrillo con tanta elegancia que sus piernas habían temblado buscando asidero, tratando de encontrar raíces seguras y no correr directo a su boca.
Siempre con la caminata vaporosa y el exclusivo contonear de caderas, había hecho vibrar más de una acera y había desatado más de una mirada encubierta, torpe o aparentemente desinteresada. Ella lo sabía, se le notaba en el delicado roce de su piel al tomar el vaso de vino, en el tímido, pero excitante movimiento de su cuerpo al bailar… en su perfume. Carola tenía aún esa sonrisa fina, y esa mirada enamorada en su imagen.
Él sabía que su matrimonio era un fracaso cuando hace siete días el aliento desaliñado de Betzabé le había susurrado al oído su falta de entusiasmo ante su cuerpo desnudo, descarnado por los años. Los gritos impacientes de sus hijos habían matizado la escena, y con esas voces entre azucaradas y empachosas le habían pedido la tradicional salida del domingo, paseo que ya no podía soportar tomado de la mano de aquella mujer que durante ocho años nunca le había mirado a los ojos al hacer el amor. Su vida se había transformado en disimulados intentos de obstinación.
Carola, con esa mirada firme que transparenta cada deseo, era siempre la voz de aliento en los días difíciles. Con la palabra correcta en su boca, había evitado su separación más de una vez y había tejido una obsesión silenciosa que fue creciendo al punto de reventar. Cada palabra, cada caricia fortuita y roce inesperado le habían comunicado una y mil veces aquel sentimiento oculto tras el maquillaje delicado que dejaba ver a contraluz la humedad de su piel. Esa noche, la más clara de todas, le había confesado todo.
Ante el whisky barato y el Muddy Waters de la rockola, el humo del cigarrillo había difuminado aquel beso que dejó el sello en el bar tras una que otra mirada indiscreta y el cuchicheo de los conocidos quienes en balbuceantes efluvios condenaban o aplaudían la osadía. Ese viernes, que casi sin darse cuenta se había transformado en sábado, había teñido en sus labios ese angustioso recuerdo y esa sensación prohibida del delirio.
A la mañana siguiente, en la usual introspección del cuarto de baño, oculto del transitar constante de Betzabé por los pasillos, la imagen indisoluble de los labios de Carola no se dejaba esperar frente al espejo. Ensayando un nuevo acercamiento, la mente y la sobriedad no le permitieron
aquel encuentro ficticio que deseaba con todas sus fuerzas, esa repetición negada por la sensatez. Entonces sonó el teléfono.
Su voz era cálida, aunque insegura. Con esa natural simpatía, Carola había desahogado tímidamente sus emociones y apetitos, y se había disculpado por el atrevimiento. Con una voz entrecortada, le había agradecido por la noche pasada y se había excusado por haber huido temerosa ante el desenlace, aunque no negó haberlo deseado desde la primera vez que lo vio, meses atrás, cuando se acercó galante con un vaso de whisky en las manos y el decidido caminar varonil. Recordando aquel encuentro, el cable del teléfono no era más que aquel lazo que le permitía estar unido a ella, su voz era la caricia que le recordaba las manos delicadas que sumergieron sus deseos con el estremecimiento. Pero calló y colgó, sin decir nada, con la firme convicción de olvidarlo todo y reparar su matrimonio, como tantas veces le había aconsejado Carola.
Días después, en la casa, en las calles, en el trabajo y en su piel, el aroma de Carola se convirtió en una obsesión latente. Los ojos siempre distantes de Betzabé no eran más que un burdo remedo de la mujer apasionada a fuerza, por más intentos de poseerla y sentir sus besos con la intensidad que había experimentado con Carola, el acto no llegaba nunca a buen puerto. La rutina marital se había intensificado tanto, y en tan poco tiempo, que el único camino llano era escapar; entonces, como cada viernes, entró al bar que tantas veces había acompañado su extenuación.
El cabello largo –esta vez rubio– de Carola le había invitado casi maquinalmente a acercarse pusilánime y tocarle el hombro descubierto. Con el cigarrillo en ese tacto esperado, su mirada lo transportó nuevamente al espacio negado
por sí mismo, al escenario del deseo que tanto su razón había querido negar. Saludó displicente, casi incómoda, y esbozó una sonrisa huidiza. La noche pasó en calma, en una conversación superficial y forzada, hasta el momento de la carta.
Desatando, de pronto, un llanto desenfrenado, Carola salió despavorida dejando atrás los deseos, los tragos y el abrigo tras ponerle en las manos ese sobre cerrado, sin rótulo ni remitente, pero con el perfume fresco de la tensión. Corrió sin descanso, disimulando la embriaguez con el tambalear de los tacones cristal que brillaban con el contacto de la lluvia en el asfalto. Tras unas cuadras, la carrera se convirtió en una caminata sin rumbo; los silbidos y piropos atrevidos de los ebrios que la miraban lascivos lo animaron a parar el coche e invitarla a pasar.
El retrovisor dejó ver el maquillaje corrido por la impotencia y la lluvia tras ese blues que dejaba correr sus notas en el piano. El temblor descontrolado de Carola lo había invitado a cubrirla con el saco y rozarle la piel; la luna, entonces, tradujo la sonrisa que él tanto esperaba.
Frenando en una esquina solitaria la tomó por el mentón y la besó con desesperación; acariciando su cabeza: el roce de sus manos temblorosas, mudas y huesudas dejó caer la peluca rubia, negra… rosa, que había cubierto tantas veces el corte casi al ras de los días de semana. El corsé que le cubría el cuerpo se había despojado uno a uno de los broches, dejando caer también la voluptuosidad de sus formas fingidas que fueron cubiertas por caricias y besos desequilibrados que él había imaginado en silencio. Las pantys, que una tras otra parecían ser un impedimento para sus atrevimientos, no eran más que la seda de su piel que se dejaba traslucir en sus piernas que, tras un largo traqueteo,
fueron reveladas.
Ya sin sus atavíos ni artilugios, Carola no era más que ese cuerpo real que disfrutaba de la pasión, también guardada y disfrazada hace tiempo, también resquebrajada por la realidad y la carencia. Carola, en ese ir y venir agridulce del momento, sentía en las uñas de ese hombre que tanto había deseado, el instinto reprimido que recorría su espalda. La había tomado por esas caderas ahora sin volumen, pero que dejaban descifrar el deseo contenido en sus movimientos. En ese galopar varonil, había permitido que Carola, ya despojada de sí misma,se sometiese a sus impulsos y revelara sus sentimientos, sus deseos, su cuerpo; fue entonces, que, en un alarido común, Carola lo miró a los ojos limpia de purpurinas, más bien temerosa y franca: la fragilidad ante su propia desnudez se había hecho evidente.
Cuando tomó su cuello, no calculó que la firmeza de su semblante le diría a cada segundo cuánto lo amaba; aunque sus aún delicadas manos intentaron evitar la presión en su cuello, el lento desfallecer de Carlos le rememoraba todos los instantes de felicidad compartida, todas las caricias sinceras…todos los whiskys, los blues y los besos. Transfigurado en ese monstruo de caminar varonil y revisando con asco el cuerpo de quien alguna vez fue Carola, se le escapó la ira por las ventanillas que dejaban presumir el frío de la madrugada, y el llanto del amanecer.
Con el trinar de los pájaros, la vista entorpecida por la niebla y los ojos en bruma, encaminó el coche a una zona perdida. Pensaba en los meses pasados, en los domingos, en el aliento desaliñado, en los blues, en la lluvia. Recordaba también su voz en el auricular, sus caderas huesudas y su gemido sincero, pensó luego en la carta que había guardado en el bolsillo del pantalón:
Yo, mi más oscura enemiga, me atrevo a confesar los crímenes cometidos en estos 30 años de prófuga de la justicia personal. Impía ante el propio camino, perdida en el arrollador pasado que aplasta la vida de incertidumbres, me atrevo a confesar que el pecado ha sido mi seducción, mi ruta cotidiana. Oculta tras la máscara más brillante de mis mentiras, he transitado senderos de fuego y he obligado a mi cuerpo a coleccionar orgasmos innecesarios en tu nombre: mi mirada no miente, te cuenta mi angustia ante este inevitable encierro. Tú siempre supiste quien soy, yo ahora sé quién tú quieres ser.
Te quiero
Carlos.
Entonces, lo besó por última vez, dejó el cuerpo en esa carretera vacía y arrancó con violencia abrazando el corsé que todavía llevaba su perfume.
11. Este cuento aparece en el libro Profilaxis city, Editorial Almatroste, 2008.
Antes de ver su rostro teñido por la vergüenza, pensé que era un almita Dios. Al salir del boliche ya me había dado cuenta que la Miguelina estaba más loca que una cabra en celo… y es que nadie sabe cómo fue la embestida… digo… desvestida del baño trasero después de su casi imperceptible salida del closet.
El Micky solía ser, desde niño, el alma de las fiestas infantiles dado su talento para la danza; sus ocurrencias lo habían convertido en el estudiante más participativo de su curso y sus altas notas eran el orgullo de sus padres y maestros. Ya en su pubertad algo comenzó a cambiar, bueno, en realidad poco comenzó a cambiar en relación al resto de sus compañeros: le decían el imberbe burlándose de su falta de bigotes de leche que solían presumir sus amigos. Su popularidad había decrecido diametralmente, y contribuía a esta decadencia el hecho de que en las fiestas del colegio jamás terminaba bailando pegadito con ninguna chica, aspecto que le cambió el apodo de imberbe a imbécil.
Peor aún fue camino a su juventud. En las clásicas reuniones para disfrutar de los beneficios educativos de la pornografía, muy pronto sus compañeros de secundaria notaron que su aparatito no se inmutaba ante las imágenes de las películas, por más sugestivas que éstas fueran, fue cuando de imbécil se transformó en impotente.
En la universidad, Miguel ya no era ni la sombra de su lozano pasado infantil, sin embargo, aunque no participaba mucho en clases, sus exámenes eran de los mejores, tanto que muchas veces se los anulaban de tan buenos. Una vez
odontólogo, la cosa empeoró más. Cuando lo contrataron en el Colegio Militar su excesiva lentitud y dramatizada charlatanería femenina quitaba la paciencia a propios y extraños. Tras burlas y risas descubiertas lograron su renuncia.
A la edad de Cristo, con una profesión encima, los padres en el cielo y una madrina absorbente fue que lo encontré deambulando como perro extraviado buscando a su dueño, bebiendo descontrolado por las cantinas e interfiriendo en cada relación de pareja que fuese posible, todo por canalizar su falta de amor y su incomprensible incapacidad de sentirse deseado, todo por llamar la atención de cuantas mujeres fueran posibles (aún sin darse cuenta que, por el contrario, le huían), todo por sentirse aquel “macho” conquistador e irresistible que sólo él veía frente al espejo que distorsionaba su imagen cada vez más.
Sus discursos morales también se hacían escuchar: que la fidelidad, que el recato, que la homosexualidad, que aquí, que allá… no eran más que el sin número de fantasías que obligaba a su excesiva imaginación a construir novelas truculentas y fabricar historias donde evidentemente él sería el protagonista. Entonces, le comenté mi experiencia.
No era sencillo estar en su situación. Yo la tenía clara a mis 8 años cuando mi madre intentó comprarme un juego de cowboy con estrella de sheriff incluida, pero me detuve mirando meticulosamente el sector de muñecas de largos cabellos y vestidos brillantes; ni los golpes, ni las constantes reprimendas por meterme a la cocina fueron suficientes para cambiarme la elección.
Todo se reafirmó y asentó sus bases cuando entré al Colegio Nacional Ayacucho… El Papá… y no pude soportar
la coronación bufa del día del estudiante, no porque me pareciese una depravación, sino porque me parecía que los concursantes tenían tan mala estética y tanta falta de glamour que me empezó a preocupar su futuro. Digo que todo se solidificó en el colegio porque ahí conocí a Pepe, el moreno arrollador, el músculos de acero y mirada de criptonita; aunque nunca pasó nada más que un beso prolongado en sus labios carnosos, siento que cuando lo veo pasar con su esposa me mira y aún tiene ciertos deseos de tocarme. En fin, nada pudo conmigo, ni mi hijo producto de la violación que efectuó conmigo la Teresita en el viaje de promoción.
Ya sentados en el bar, como de costumbre, pude ver el dolor en sus ojos; seis cervezas después desataron la euforia: Miguel y yo éramos amigos. Mi elocuente consideración no podía permitir que aquel escuálido personaje, jorobada figurilla de temores y perfume estridente, se quedase sumido en la incertidumbre. Debía ayudarlo.
Con pasos sinceros fuimos caminando hasta aquel boliche donde la libertad se deja traspasar con cada beso. El ritmo electrónico empezó a subir el candente vuelo de las figuras iguales que, sin inhibiciones, acariciaban famélicas los cuerpos de sus parejas. Uno tras otro se vaciaron los vasos. Miguel, absorto, daba una ojeada al lugar. Su mirada se fue tornando cada vez más brillante cuando Ronald, el dueño, lo tomó de la mano y lo dirigió maquinalmente hasta el baño, sonriente, decidido.
Veinte minutos después, con un intento fallido de disimulo, salió Miguel; segundos después Ronald, con la misma expresión de siempre, con el mismo espíritu de colaboración de siempre, con la misma tarea de siempre.
Pasaron días… meses… hasta que al fin pude ver a Miguel por las calles. Había cambiado: barba crecida a la fuerza, cabello cortísimo pero el mismo tufo. No se habló más del asunto, tampoco hice preguntas, pero cada que recuerdo el incidente, me convenzo más de mi misión en la tierra.
Miguel sigue dándose sus escapadas escurridizas al boliche y ocultando los besos en la oscuridad; aún se lo ve correteando sin fortuna tras cuanta mujer se le presenta, su perfume es todavía más estridente y su falsa risotada hombruna inunda cualquier lugar, por inmenso que sea. Todavía busca amigos, o amigas… e invita las cervezas en un modo de conseguirlos. Con su caminar cantinflesco se acerca educado a conversar con las damas que escapan a los 15 minutos de haberlo conocido, pero es persistente y no se rinde. Cuando me ve disfraza la mirada, y es entonces cuando repito: la Miguelina está más loca que una cabra.
12. Este cuento aparece en el libro El misterio del estido (3ra edición), Editorial 3600, 2018. Sin embargo, cabe resaltar que la primera edición de este libro data del año 2008 y es presentada por Editorial Gente Común.
Willy Camacho Sanjinés, nació en La Paz hace 50 años. Literato y estronguista, a mucha honra. Disfruto comer salteñas y leer novelas. He publicado un par de libros y he colaborado en antologías, revistas y periódicos de Bolivia principalmente. Actualmente dirijo la Editorial 3600.
Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo.
Violeta Parra
Acurrucada contra el cemento, cubriendo con brazos y manos su desnudez, Magdalena lloraba profusamente sin emitir más que débiles gemidos. Su mente era una revolución de imágenes, de interrogantes. “Por qué, mamita, por qué”, exclamó entre sollozos, como reclamando a la artífice de su génesis por el abandono, la desgracia, su martirio, su pasión. Fue juzgada y sentenciada por un juez que también ofició de verdugo, implacable filisteo que determinó la crucifixión. Implorando respuestas a seres etéreos, mascullando preguntas, o imaginándolas, Magdalena trataba de entender su destino, mientras su verdugo se alejaba de ella, dejándole una llaga en el alma, amén de la que quedaba en el lugar donde un único clavo penetró en su carne, cantando desentonadamente, con voz ronca de borracho, esa canción que tanto le gustaba, ...te tienes que acostumbrar a tu propia soledad, a la raíz de tu piel, que te envuelve en bruma...
Después de diez años de matrimonio, con la esperanza de poder concebir casi extinguida, doña Teresa, que hace once años había visitado esta misma iglesia –sólo que en esa ocasión se postró en el altar de enfrente, el de San Antonio– rezaba fervorosamente, debidamente arrodillada sobre unas veinte pepas de durazno. Una figura de yeso, lujosamente ataviada, con túnica marrón y cetro dorado, acomodada sobre
un altar en cuya parte superior se podía leer: “San Judas Tadeo, santo de los casos imposibles”, era la destinataria de sus plegarias. Salió del pequeño templo con las rodillas maltrechas, malcaminando hacia la parada de buses para embarcarse en el que la regresaría a la ciudad. El viaje y los dolores fueron prontamente recompensados, pues tres meses después, doña Teresa, que ya contaba con treinta y dos años, quedó embarazada del primero de sus seis hijos.
Don Gerardo, que, sintiéndose frustrado por no poder tener una prole que lo enorgulleciera, había torcido su vida, volvió al recto camino al enterarse de que sus ansias de paternidad pronto serían satisfechas. Y como para demostrar a parientes, amigos y circunstanciales deslenguados que era un verdadero semental, inmediatamente después de tener su primer varón, encargó a la cigüeña, tal como solía decir, otro hijo más; encargo que repitió durante nueve años y hubiera seguido repitiendo si el cuerpo de Doña Teresa, frágil por tanto trajín partero, no hubiera requerido el más extremo de los descansos. Así, quedó viudo y con seis hijos, el último con apenas tres meses de vida. Con el luto en el alma, incapaz de soportar tremenda pérdida, o talvez incapaz de soportar tremenda carga, don Gerardo decidió su destino con una sola bala que atravesó su cabeza de sien a sien.
Los seis niños, merced a las gestiones de una vecina con ciertas influencias, pasaron a ser parte de una institución estatal; pero no fue mucho el tiempo que pasaron ahí, por lo menos los cinco mayores, pues en cosa de un año, uno a uno, fueron adoptados por distintas familias. Ese hecho, por sí mismo excepcional, podría ser atribuido a la casualidad, y las personas que así lo creyeron, obviamente desconocían el origen de los pequeños, además, y principalmente,
147 de desconocer el esmero que había tenido doña Teresa a la hora de elegir sus nombres. Cada uno había sido bautizado con el nombre de algún santo, encargándosele a éste, previa ronda de novenas matutinas y una que otra penitencia y promesa, la protección del pequeño que sería homónimo del canonizado elegido. Al parecer, los santos hicieron bien su trabajo, dada la prontitud con que los niños emprendieron nuevas vidas, amén que, en el resto de las mismas, la felicidad fue el común denominador. Sólo el bebé –que por llamarlo de alguna manera los encargados del orfanato, al observar que en los papeles figuraba como “NN”, creyeron adecuado nombrarlo Nené–, ya sea porque no tuvo la suerte de ser encargado a un santo por su madre, o, para regirnos a un pensamiento más frío, porque la casualidad así lo quiso, quedó confinado en la casa de huérfanos. Nunca más habría de cruzarse con alguno de sus hermanos y mucho menos llegar saber que –cosa de santos, casualidad o destino– Vito se hizo un gran bailarín de flamenco; Ana, una eficiente ama de casa; Cristóbal, un destacado corredor de autos; Cecilia, una eximia pianista; y Lucía, una prestigiosa diseñadora de modas.
Nené, que ajeno a su infortunio bautismal vivió una vida tranquila en el orfanato, con algunos problemas, tal vez atípicos, pero nada que no fuera posible en un lugar como ese, al cumplir los dieciocho años se enfrentó a dos dilemas capitales. Para empezar, tenía que abandonar el orfanato, pues la beneficencia estatal daba por cumplida su labor con todo aquél que alcanzara dicha edad, cosa que él sabía muy bien, por lo que ya tenía algunos planes al respecto. Lo que más le quitaba el sueño era saber que no podría seguir empachando su mirada con la atlética figura de Goliat –que en realidad se llamaba David, pero debido a su enorme corpulencia, singular fortaleza y por ser, además, el perfecto prototipo del
abusivo y pendenciero, se había ganado el mote antónimo–, distracción que no le desagradaba en lo más mínimo.
A la edad en la que las primeras erecciones indican el paso de la infancia a la pubertad, Nené ya sabía que las mujeres no eran parte de su destino, aunque tenía la secreta ambición de convertirse en una algún día. Los muchachos mayores, aquellos que no tenían ninguna enamorada –e incluso algunos de ellos–, ya habían notado los movimientos afeminados del benjamín de doña Teresa, por lo cual creyeron que no sería difícil disfrutar de su cuerpo; pero Nené, a pesar de tener ganas de sentir dentro suyo eso que a él le sobraba, era muy dado al coqueteo, además que su ego se inflaba al percatarse de que más de media docena de chicos lo deseaban y que hasta incluso había habido ciertos amagues de trifulca a consecuencia de sus vaivenes. Uno de los muchachos, que ya estaba pronto a abandonar el orfanato y que por nada del mundo tenía la intención de enfrentarse a la vida sin haber depositado sus fluidos seminales en una piel distinta a la de su mano, lo emboscó en el baño y, apelando a unos cuantos cinturonazos, le obligó a desvestirse. Todo habría culminado en el debut de ambos, pero la aparición de Goliat frustró las intenciones del violador –y quién sabe si también las de la víctima–, originándose una pelea furiosa y disputada, de la que salió airoso el homónimo del gigante bíblico. En ese mismo instante, Nené quedó enamorado de Goliat, y esa misma noche, en la intimidad de la cocina, ambos quinceañeros, cada uno a su modo, conocieron el placer.
Noche tras noche, con contadas excepciones, durante dos años, Goliat gozó de Nené, hasta que éste tuvo la inoportuna idea de confesarle a su amante que estaba completa y profundamente enamorado de él. Lejos de sentirse halagado, Goliat sintió un asco irreprimible que, después de provo-
carle nauseas, le provocó ira. Sus manos, momentos antes abiertas para las caricias ardientes, se apretaron en puños, y el frágil enamorado recibió el “no” en todo el cuerpo. La paliza dejó por sentado el fin de los encuentros nocturnos, además de unas heridas que tardaron mucho en sanar, sobre todo las del corazón. Después de eso, Nené tenía miedo de acercarse a Goliat, pero no privaba a su vista del cuerpo que tanto tiempo lo había poseído, y pasaba las noches entre llantos e ilusiones, entre sueños y certidumbres. Resignado y con el sentimiento intacto, Nené había construido un mundo de fantasías en el que la sola visión del amado servía para expandirlo, recrearlo, vivirlo, disfrutarlo. Pero pronto tenía que salir al mundo real, al igual que Goliat, y su felicidad inventada terminaría al atravesar la puerta del orfanato. No había nada que hacer, el día determinado llegó y Goliat pasó a ser el recuerdo rosa del primer amor adolescente.
Con suerte inesperada, Nené consiguió trabajo el día después de hacerse independiente. Probablemente algo de solidaridad, mezclada con identificación, hizo que un peluquero travesti lo contratara como ayudante en su salón, además de darle vivienda en un pequeño cuarto que le servía como almacén para los productos de belleza. Con esfuerzo y dedicación, poco a poco Nené aprendió el oficio, de tal forma que a los dos años ya era un cotizado estilista, muy requerido por las damas de alta sociedad. Poco a poco, igualmente, su secreta ambición, que debido al ambiente en el que se desenvolvía dejó de ser secreta, fue cobrando forma: no sólo se dejó crecer el cabello, sino que también se depilaba puntualmente cada semana, tomaba hormonas femeninas y hacía ejercicios todas las noches para redondear sus curvas. Así, a los veinte años, Nené dejó de ser Nené y se autobautizó Magdalena. Y en honor a la verdad, es necesario decir que el cambio le sentó muy bien, pues como hombre
149
parecía un afeminado ridículo, más con sus atuendos y formas femeninas poseía cierta belleza exótica que alborotaba los deseos masculinos y despertaba envidia en las mujeres.
Al poco tiempo, su jefe, aunque es más propio decir jefa, tuvo que abandonar la ciudad por algunos pleitos judiciales que cargaba de antaño, vendiéndole la peluquería a crédito, deuda que ella pudo cancelar, siendo muy austera y trabajando el doble, en cosa de tres años. Su habilidad innata, unida a su afable carácter, hicieron prosperar el negocio; sin embargo, lo que generaba distaba mucho de lo que ella requería para ser completa y definitivamente Magdalena. Pero como la buena estrella –si así se le puede llamar– parecía alumbrarla, el marido de una de sus clientas le ofreció muchos billetes por pasar una noche con ella. En un principio se sintió ofendida, pero luego pensó que el dinero la acercaba a lo que tanto ambicionaba, razón por la cual terminó aceptando la propuesta. Como ocurre en estos casos, de alguna misteriosa manera, la noticia de que Magdalena alquilaba sus encantos se esparció prontamente y muchos hombres que tenían ganas de cumplir ciertas fantasías, además del dinero necesario para hacerlo, comenzaron a contactarla insistentemente, tanto, que al cabo de unos meses Magdalena tuvo que dejar la atención de su salón a cargo de sus ayudantes para dedicarse a su nuevo y más lucrativo negocio.
En el pequeño departamento en que vivía recibía la visita de unos ocho a doce caballeros por día, los cuales eran muy generosos al momento de cancelar por los servicios, no sólo por el placer obtenido, sino también por la discreción que prometía Magdalena. Si bien la mayoría se complacía poseyéndola, no faltaban algunos que buscaban algo más, por lo que ella, no sin asco y ayudada por algunas cremas y pastillas, tenía que hacer uso de “su estorbo”, tal como
denominaba a su miembro, claro que ese servicio adicional implicaba mayores ganancias, mismas que iban a engrosar una ya considerable cuenta bancaria destinada íntegramente a conseguir su objetivo. Tras siete años de ser puta clandestina, Magdalena reunió el dinero suficiente para someterse a la operación que enterraría definitivamente a Nené. El procedimiento no era peligroso, pero sí había algunas trabas legales que eran más fácilmente sorteables en un país vecino. Arregló todo para emprender viaje, pero pensó que antes era necesario cerrar completamente su pasado, debía hacer algo que siempre postergó por falta de valor o por un resentimiento con la vida: visitar la tumba de su madre. Con un par de incentivos monetarios de por medio, consiguió que se desempolvaran archivos en el orfanato y así pudo averiguar dónde descansaban los restos de doña Teresa. No fue poca la sorpresa que se llevó cuando, al estar parada frente al sepulcro de su madre, leyó las palabras de la lápida: “Teresa Magdalena Lozano de Treviño”. “Me llamo como mi madre –pensó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas–, seguro ella me bautizó desde el cielo”. Pero de haber vivido, es muy posible que doña Teresa nunca hubiera elegido tal nombre para su hijo, aun si hubiera sido hembrita, y menos todavía si hubiera sospechado lo premonitorio de sus beatos caprichos bautismales.
La operación fue todo un éxito y la recuperación no demandó más de dos meses, claro que debía seguir un tratamiento a fin de evitar complicaciones. El caso es que Magdalena, sin el estorbo de por medio, se sentía renacida. Su vida había cambiado irreversiblemente, pero no tenía ningún signo de arrepentimiento, estaba feliz y plena. Por consejos médicos evitó realizar esfuerzos durante seis meses, casi no salía de su departamento y cuando lo hacía era para visitar su salón y contar a las clientas, sin ninguna vergüenza y con mucho
151
orgullo, su nuevo estado. Cuando retomó las riendas de su negocio, había algo en su carácter que la hacía más agradable que de costumbre, lo cual repercutía en su imagen externa acrecentando su belleza. Y es que no sólo había dejado atrás el estorbo, sino que, con él, también se fueron todos los años de puterío. Había decidido comenzar una nueva vida, y por qué no, si era realmente una nueva persona. En su situación pasada había tenido que complacer las más diversas fantasías, pero como mujer, era virgen. Eso era algo que la llenaba de satisfacción, pues la distinguía de casi todas sus nuevas congéneres coetáneas. Tenía treinta y un años de vida y la firme intención de entregarse solamente al hombre con quien decidiera formar un hogar. No tenía ninguna prisa, además que, tal como veía la vida entonces, todos sus sueños le parecían al alcance de la mano. Muchos de sus antiguos clientes, al saber lo de su operación, la llamaron insistentemente para contratar sus servicios, pero ella, con toda la dignidad y educación que una dama puede tener, los rechazó tantas veces como la buscaron, y con el paso de los meses, al notar su determinación, dejaron de importunarla con las jugosas propuestas.
Un par de años después, Magdalena había sentado los pies en la tierra. La ciudad era pequeña, todos sabían su pasado, y si bien había varios hombres que la pretendían, ninguno se hubiera arriesgado a las habladurías y desprestigio que acarrearía casarse con un transexual. Sus deseos carnales eran grandes, pero más grande aún era su determinación de entregar su virginidad a un hombre que la amase y que ella amara, a un hombre que la admitiese con todo su pasado y aceptara hacer una vida con ella. Ya había cumplido treinta y tres años y no quería que el tiempo la tomara de concubina, por lo que pensó que lo mejor era emigrar a algún lugar donde no hubiera tantos prejuicios y así poder realizar sus
153 sueños. Con esas ideas en mente, llegó al estacionamiento del edificio en el que vivía. Novata en el volante, demoró unos cuantos minutos realizando algunas maniobras para dejar parqueado su coche. Maquinalmente se bajó y cerró las puertas para dirigirse hacia el elevador. En medio camino, un hombre encapuchado, conocedor de su rutina, que la había estado aguardando agazapado detrás de un pilar, la tomó por la cintura y le tapó la boca, arrastrándola hacia la parte más oscura del lugar. Por su natural debilidad, sumada al paralizante miedo que sentía, Magdalena no pudo hacer nada para defenderse. El sujeto comenzó a manosear su escultural cuerpo, le rompió la blusa y le arrancó el sostén, dejando desnuda la opulencia de sus senos, mil dólares de silicona al descubierto. Magdalena, aterrorizada, apenas pudo articular unas cuantas palabras de súplica: “Por favor, no me haga nada, llévese mi auto, mis joyas. Tengo dinero en la cartera, por favor”. Como única respuesta, obtuvo una bofetada que la dejó de bruces en el cemento, con la falda levantada por encima de las rodillas, dejando a la lasciva vista del atacante un par de muslos soberbios, formados tras largas sesiones de gimnasio. Magdalena se llevó las manos al rostro, ocultándose por una vergüenza injusta, ahogando los débiles sollozos que salían de sus labios. El encapuchado le quitó la ropa interior con torpeza y se detuvo por un instante, como sorprendido por lo que veía, pero rápidamente se bajó el pantalón y tomó con firmeza su miembro, duro y grueso, cual si lo presumiera con su víctima. Se tendió encima de ella, quien en un arranque de desesperación intentó tardíamente agredir al encapuchado. Éste la agarró de las muñecas y, en esa posición, con los brazos extendidos contra el cemento, Magdalena fue inmediatamente crucificada. Él clavó, lo hizo con furia, clavó frenéticamente no más de tres minutos, que para ella fueron tres siglos. Saciado ya, se paró y arregló su ropa tranquilamente, mientras Magdale-
na, acurrucada en posición fetal, lloraba su vergüenza. “Por qué lloras –le dijo–, antes te encantaba”. Y ella reconoció la voz, un tanto ronca por el paso de los años, de Goliat, su primer amor, su único amor. Él le dio la espalda y comenzó a caminar hacia la puerta del parqueo, cantando en voz baja una canción pegajosa, cuya letra se le había incrustado en el subconsciente, Magdalena del mar, tu vida como provoca...
13. Este cuento aparece en el libro El misterio del estido (3ra edición), Editorial 3600, 2018. Sin embargo, la primera edición de este libro data del año 2008 y es presentada por Editorial Gente Común.
157 noche de estreno Somos novios mantenemos un cariño limpio y puro. Armando Manzanero
El cuerpo está colgado de un poste. Es el único poste que aún alumbra, lo cual produce un extraño efecto: parece que el cuerpo estuviera flotando en la oscuridad de esta plaza. Una cuerda gruesa, de las que usan los cargadores, lo sostiene por el cuello. El rostro no está morado, lo que delata que fue colgado después de morir. Completamente desnudo, el cuerpo muestra un sin fin de moretones y rasmilladuras. La cara deforme, signo inequívoco de que fue golpeado brutalmente. En la boca, completamente abierta, le han introducido sus órganos genitales. Mucha sangre coagulada en la entrepierna. Recibió el castigo que la turba da a los violadores. Ya no hay gente por el lugar. Al pie del poste está un documento de identidad, probablemente el del difunto, donde, haciendo un esfuerzo, pues la sangre lo ha manchado, se puede leer un nombre: “Francisco Gabriel Vargas Mejía”.
19/04/03
Este feriado ha estado bien nomas. Las prosesiones me gustan mucho, siempre hay chicos apretados, ni siquiera se dan cuenta que los estoy tocando. También lo he visto al Pancho. Está bien rico. ¿Será cierto que se vende? Si fuera así, tengo que ahorrarme platita. Pasado mañana es mi cumple, seguro me van ha dar unos 50 pesos, me los tengo que guardar. Pucha, 14 años y virgen todavía. El Raymundo (inmundo) me a contado que el a sus doce ya estaba bien matrero. Pero con
158
ese yo no me meto, además nisiquiera se le debe parar, solo le gusta hacerse dar. Con el Pancho debe ser bien. Me voy a guardar lo de mi cumple, porsiaca.
Francisco Vargas, más conocido como el Pancho, salió de su casa, denotando cierta dificultada al andar, para encontrarse con su madre,a quien le había prometido acompañarla en la procesión de Semana Santa. Seguía medio atontado por los alcoholes de la víspera. No era su costumbre beber, pero fue la única forma de calmar el dolor que tenía en el recto. Imposible visitar a un médico, le daba vergüenza. En unos días se le pasarían las lastimaduras, pero iban a ser días en los que no podría llevar dinero a su casa.
–¿Te gusta?
–Parece que no escucha, mi teniente.
–Conque haciéndose al sordito, ¿no? ¡Más adentro!
–Aaaaaay mierda...
–Malhablado el putito. Respondé, carajo, ¿te gusta?
–Feliz debe estar, mi teniente.
–Claro pues, tan grande, tan duro, así le debe gustar. ¡Más adentro!
–Noooo... aaaaaaaaay... aaay...
–Respondé, ¿te gusta? A ver, cabo, hágale responder.
–Su orden, mi teniente. Ya pues putito, tienes que decir me gusta, rico es el bastón policial. A ver, repetí, me–gus–ta–el–bas–tón–po–li–cial. ¿Sordo serás? No seas cojudo, repetí y te dejamos tranquilo. Parece que no escucha, mi teniente.
–¡Más adentro, carajo!
–Ayayaaaaayyyy... Me gus... me gusta el bas... bastón policial.
–Irrespetuoso el puto este. Enséñele, cabo.
–A ver putito, no seas sonso. Fácil es. Me gusta el bastón policial, mi teniente. Así nomás es.
–Para que aprenda, ¡más adentro!
–Aaaaaaaayyyyyy, ya no, ayyy...
–Repetí bien pues, entonces.
–Me gusta el bastón po... policial, mi teniente.
–Ajá, ya que le gusta, ¡hasta el fondo!
–Aaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyy...
30/04/03
Me han confirmado que el Pancho es puto. Y no cobra mucho. Según el viejo Farías, cobra 100 pesos si lo montas y 70 si él pone el chorizo. Ese viejo asqueroso, queriendo meterme mano. Nunca, le he dicho. Ya vas a estar viniendo, cuando quieras para tu cine, me a dicho el desgrasiado. Por diosito que nunca. Ay Panchito, ya tengo 70. Pero como le voy a decir. ¿Y si se niega? Ojalá que no. Tenerlo dentro de mi, pucha que va ser rico. Ya no voy a ser virgen y hasta por ay consigo pareja. Por ay le gusto al Panchito. Ay diosito, ayudame pues.
Se había comprado una camisa nueva, muy cara. Tenía que estar bien vestido, así atraía a más clientes, además que quería conquistar a una chica que conoció en la universidad. Con un par de libros bajo el brazo, caminó hasta la avenida
tratando de no arrugar la manga de su nueva adquisición. Subió a un micro y detrás de él subió también Jacinto, más conocido como el Toti. Francisco se sentó en la última fila, Jacinto, a su lado. El Pancho y el Toti: diez años, quince centímetros y veintidós quilos de diferencia. El adolescente, un tanto nervioso, miraba de reojo al Pancho, como buscando un contacto visual que le diera pie para hablar algo. Inútil, Francisco tenía la mente puesta en otro lugar. La chica era especial, no tanto en lo físico, sino más bien en su forma de ser; era, como coloquialmente se dice, una chica de su casa.
–¿Ya lo han registrado al tal Pancho?
–Sí, mi teniente. Pero el doctor medio que ha estado molestando, preguntando que por qué tiene esas heridas. Lo han debido violar, yo le he dicho.
–Estos doctorcitos, siempre hechos a los defensores. ¿Y el Pancho no ha dicho nada?
–Nada mi teniente, pero colorado estaba, no sé si de rabia o de vergüenza.
–Qué va a ser de vergüenza, tremendo puto. Quién lo imaginaría, y tan hecho al pendex que era.
–¿Usted ya lo conocía?, mi teniente.
–Sí, él debe ser unos tres años menor que yo, éramos vecinos. Su padre tenía un negocio de no sé qué cosa, tenían plata, pues. Siempre nos miraba de arriba el Francisco, no le gustaba que le digan Pancho, se emputaba.
–De cómo se habrá vuelto puto, ¿no?
–Siempre ha debido ser marica, pero yo creo que ha empezado a cobrar cuando su padre se ha matado. Parece que tenía deudas el viejo.
–Que pena, ¿no?
–¡Ninguna pena! A los degenerados no hay que tenerles pena, y menos a estos que se creen mucha cosa.
–Cierto, mi teniente.
–Bueno, lo importante es que ya está registrado. ¿Le han dicho que tiene que hacer su control médico cada quince días?
–Sí, mi teniente, pero creo que no va a ir, nada nos ha respondido.
–Tienen que averiguar. Si no va, vamos a tener que charlar con él otra vuelta.
–Su orden, mi teniente.
Una señora ha llegado hasta el poste donde cuelga el cuerpo. Algunas personas la acompañan y tratan de calamar sus arranques de histeria. Un vecino se ha aproximado con una escalera, seguramente con el propósito de descolgar el cuerpo. Sin embargo, y a pesar de los ruegos de la señora –probablemente la madre del difunto–, algunas voces se han pronunciado indicando que se debe esperar el arribo de la policía. Es lo más prudente dadas las circunstancias. La señora ha quedado postrada al pie del poste y sus acompañantes han formado una especie de corral alrededor de ella. Ninguno levanta la cabeza; así, el cuerpo, a pesar de la compañía, permanece solo, aislado.
05/05/03
No me animo a decirle al Pancho. Pucha, lo peor es que me gusta arto. Quisiera que no me cobre, que lo haga por gusto. Pero mañana me voy a animar, como sea. Según el Raymundo (inmundo), es mejor que de frente le diga, ¿cuanto cobras?. Pero me da no se que. Igual le voy a hablar. Poco a poco le voy a ir gustando. Ojalá mañana pueda escribir contando como había sido el cuerpo del Pancho. Diosito, ayudame.
El timbre despertó a Francisco. Tardó bastante en darse que cuenta que no era el despertador el que lo sacaba de su profundo sueño. Sólo se puso un pantalón y salió a abrir la puerta con desgano. Se topó con la infantil figura del Toti, que viéndolo con el torso desnudo se puso muy nervioso y apenas pudo articular un “hola”. Francisco recordaba haber visto alguna vez a ese mocoso por el barrio, pero ni se imaginaba la propuesta que iba a recibir de él. El Toti, reponiéndose de la impactante visión, repitió, casi de memoria, lo que durante toda la noche había planeado decir.
06/05/03
Es un hijo de puta. Que se creerá. No ha querido, ni siquiera por 100 pesos. Y es un mentiroso, hecho al que no se mete con menores, pero el Raymundo ya me había contado que con él ha estado varias veces. Además, yo lo quiero. No, mentira, lo odio, ahora lo odio. No debía decirle que lo quería. Se ha reído el estúpido. Ya le voy a demostrar que no soy ningún feto. Juro por Dios que me voy a desvirginar bien pronto. Dando o recibiendo, no importa. Como sea, ya va a ver. Yo soy un burro, como me voy a fijar en ese animal. Solo es un puto, ni siquiera es tan lindo.
El Toti no podía contar su fracaso, imposible, Raymundo se habría reído de él tanto o más de lo que río Francisco cuando le declaró su amor. Era mejor decir que todo estuvo muy bien, que habían concertado otra cita, esta vez sin dinero de por medio. Y luego, que iban al cine, que Francisco lo recogía del colegio y lo llevaba a tomar helados, que pensaban escapar juntos para amarse sin esconderse. En unas semanas, de acuerdo con el Toti, Francisco estaba tan enamorado de él que pronto dejaría de venderse para ser suyo exclusivamente. Y como el barrio era pequeño y Raymundo un lengua suelta, la historia de ese amor prohibido llegó a oídos de Francisco. Al principio no le dio importancia, consideró que eran fantasías de ese chiquilín; pero luego, cuando se percató de lo peligroso que podía ser si esos cada vez más crecientes rumores eran creídos por más personas que Raymundo, decidió ponerle un alto. El remedio fue peor que la enfermedad. Francisco fue a la casa del Toti, le habló muy seriamente de lo que podría acarrear su mentira y le pidió, en un tono medio amenazador, que dejara de inventar cosas. El chiquillo, al parecer asustado, juró no seguir con sus fantasías, pero cuando se fue Francisco, Raymundo, que había estado espiando desde su ventana, corrió a la casa del Toti para averiguar el porqué de la discusión entre los enamorados, y la febril mente del adolescente fabricó una respuesta inmediata: “no fue nada, sólo está celoso por lo que hablo contigo”.
29/05/03
Soy un bruto, he pensado que el Pancho ha venido a verme, a pedirme perdón. Pero ese Raymundo se pasa de hablador, seguro a todo el barrio a contado las cosas que le he dicho. Que me importa. Mejor que todos piensen que estoy con el Pancho. Pero igual sigo virgen, ya no se que hacer. Pero de esta semana no pasa, juro. Mi vecinito es un buen candidato.
–Qué quiere, ¿no ve que estoy ocupado?
–Disculpe, mi teniente, pero creo que es importante. Es sobre el putito del otro día.
–¿Qué pasa con ese marica?
–Ha venido uno que dice que es su amigo para informar que el Pancho va a maltratar a un menor.
–¿Cómo es eso?
–No le he entendido muy bien, mi teniente, sería mejor que a usted nomás le hable.
–Hágalo pasar.
–Su orden, mi teniente.
–A ver, ¿qué pasa con tu amiguito?
–Loco parece, señor, bien furioso estaba, con ganas de matarlo a un chango que había hablado macanas de él.
–Yo también tengo ganas de matarte a vos, pero no por eso me van a denunciar.
–No pues, señor, esto es grave. El Pancho nunca es así, siempre es bien tranquilo, todo se aguanta. Pero este chico, el Toti, ha estado diciendo que el Pancho se lo monta cada vez y eso lo ha puesto furioso.
–Ajá, ya sé lo que pasa, vos estás celoso, ¿no?
–Cómo pues. Yo no soy ningún marica.
–Entonces qué te importa con quién se revuelca el Pancho.
–No me importa, señor, pero esta vez él no ha tenido nada con el chango, por lo menos eso me ha dicho. Él dice que no se mete con menores.
–Ya, o sea que este pendejito se está tirando a niños.
–Tampoco es tan niño, ya debe andar por los quince. Además, como le he dicho, el Pancho dice que no es verdad y por eso se ha enojado grave.
–Ya vamos a averiguar si es verdad o no. Si el río suena es porque piedras trae.
–Está bien, luego van a averiguar. Pero el Pancho estaba furioso. El Raymundo parece que le ha contado lo que el chango está diciendo por ahí...
–¿Quién es el Raymundo?
–Es un mariquita que siempre ha estado tras del Pancho, pero no tiene plata para pagarle. Además, es amigo del Toti, parece.
–¿Y quién carajos es el Toti?
–Es el chango, pues, el que ha estado inventando sus amores con el Pancho.
–Ya, ya. Con que este barrio había estado lleno de maricas. Ahora, ¿cuál es lío?
–Ya le he dicho, el Pancho lo quiere matar al Toti. “Tanto que quiere, le voy a partir el culo a ese feto”, me ha dicho. “Como los policías me han hecho, igualito le voy a hacer, para que aprenda a no estar inventando huevadas”. Y se ha ido a buscarlo al Toti.
–Vos qué tienes que hablar de los policías, nosotros no hacemos nada a nadie, ¿me entiendes?
–Perdón, señor. Yo sólo le repito lo que el Pancho me ha dicho.
–Pues no repitas huevadas. Mejor decime dónde vive el tal Toti.
Siempre había sabido contener sus impulsos, eso era indispensable para llevar la vida que llevaba; sin embargo, esta vez Francisco no pudo contenerse. Ya le había advertido al mocoso que dejara de esparcir falsedades por el barrio. No era un juego de niños, sus palabras podían acarrear problemas muy serios, sobre todo si los padres del Toti llegaban a escuchar los rumores. Mientras caminaba hacia la casa del muchacho, no sabía bien que iba a hacerle o decirle. Si bien su primera idea fue la de encajarle un palo en el recto, para que se diera cuenta que con él no se jugaba, luego pensó que talvez lo mejor era darle gusto por una única vez, para por lo menos dejarlo calmado. De todas formas, debía ser duro, incluso llegar a golpearlo, un par de sopapos a lo mucho, para que el Toti dejara las habladurías. Con esas ideas en mente, llegó a la puerta y golpeó con fuerza unas seis veces hasta que el muchacho abrió.
La policía ha acordonado el lugar del linchamiento. Se ha confirmado la identidad del difunto: Francisco Vargas, alias el pancho, veinticuatro años, estudiante universitario, trabajador sexual recientemente registrado. Su madre, que entre desmayos clamaba por justicia, fue trasladada a un hospital cercano. El cuerpo ha sido descolgado. En el suelo luce menos grande. Las intermitencias azules de las luces policiales, mezcladas con la tenue iluminación del poste, hacen surgir muecas en el desfigurado rostro. Un teniente,
04/06/03
167 casi con desgano, toma apuntes en una pequeña libreta: “Al parecer, el menor víctima de la violación se dio modos para señalar hacia dónde había corrido el violador. Los padres de la víctima, acompañados por unos parientes, amigos y otros curiosos, que en estos casos siempre se suman a la turba, sorprendieron al violador cuando trataba de ingresar en una vivienda vecina, seguramente con el propósito de esconderse. Según los pocos testigos (todos menores de edad, por lo que su testimonio no será de gran ayuda), Francisco Vargas gritaba que él no fue (lo mismo dicen todos los maleantes), pero la muchedumbre no prestó oídos a sus mentiras y procedieron a escarmentarlo cruelmente. Su martirio no ha debido durar más de veinte minutos.”
Por fin. Ya estoy estrenado. Que rico habia sido. Aunque al principio me ha dolido un poco, pero luego a estado bien. Creo que ha sido un buen debut. Gracias diosito, pucha, me has salvado de una buena. Jodido me he asustado. Tanta gente gritando, con sus palos, sus chicotes. Como se habrán dado cuenta. Ha debido seguir llorando el feto. En otra me tengo que buscar a uno de mi edad, hasta con el Raymundo puede ser. Que feto llorón. Pero le he dado dulces para que no llore, tranquilito lo he dejado. Tan chango, ni siquiera habla bien, no ha debido poder decir nada. Como se habrán dado cuenta. Tres añitos nomás debe tener. Pero estaba bien rico, carnosito. Gracias diosito, vos seguro lo has mandado al Pancho. ¿Para qué habrá venido? Bien pero, si no venía ese gil, creo que me mataban. Que le habrán hecho. Lo han debido chicotear grave. Seguro ya no me va querer hablar. Ni modo, él nomás se jode.
14. Este cuento aparece en el libro Zzz…, Editorial Almatroste, 2009.
César Antezana/Flavia Lima es parte de la Colectiva Almatroste (desde el 2004) y de la editorial artesanal del mismo nombre (desde el 2007). Conduce además, el espacio radial Escena Salvaje, revista de cultura ácida en radio Illimani (desde el 2021). Ha publicado los poemarios El Muestrario de las pequeñas muertes (2009), Cuerpos imperfectos (2015), Masochistics (2017, premio nacional de poesía Yolanda Bedregal), Anjani (2020), Polímeros cuir (2021, segundo premio de poesía Franz Tamayo), Panfletaria (2023), Desiertos (2023, publicado en México) y Cuerpos, populacho y escritura (2023, publicado en Chile). Co-organiza el Festival Sudaka de poesía marica, lencha, trava, cuir.
Mis dedos tiemblan frente a la puerta y me detiene también el frío. La sombra de mi mano va tropezando débilmente en un sinfín de calcomanías, grietas y rajaduras de la madera vieja… iniciales talladas, algunas garabateadas con marcadores más resistentes que la noche, y el polvo de la cancha. La puerta es verde, un verde sujeto apenas, a punto de caerse. Mis dedos vuelven a temblar y no sé si es por el frío o por los nervios. El Fredy debe estar adentro, esperando desde hace media hora los dos golpes a la puerta, casi echado sobre su sillón viejo, frente a la tele, con la Juanita al lado.
La Juanita con su vestido rosado.
Golpeo y la madera cruje un poco más que hace un momento. El ruido de la madera me descubre solo en medio del callejón.
Tarda en salir. Casi puedo imaginarme el gesto de fastidio en su cara por tener que levantarse de ese sillón viejo cuando escucho sus pasos.
– Oye huevón, a qué hora hemos quedado pues. Como a ñata te haces esperar. Dentro de un rato va a llegar mi mamá y vos con tu gana, pelotudo. Entrá de una vez.
El cuarto está frío y trato de no parecer afectado por su recibimiento.
En el sillón frente a la tele está la Juanita, pero su vestido no es rosa. Me siento inexplicablemente decepcionado. Su vestido es verde agua. Está solita, cabeceando entre sus manitos mientras pasan dibujos animados en la pantalla.
– A ver qué has traído. Botellas, refrescos, cigarrillos, fósforos. De aquí vamos a llevar las mantas para el suelo. ¿Y las bolsas negras? Las bolsas chango. ¿Y? ¿En qué crees que vamos a mezclar? Me cago…
Revisa mi mochila como si fuera la suya. Su cara brillante de un sudor seco me mira con rabia y no sé dónde meter la mía. No puedo sostenerle la mirada. Buscando algún lugar donde reposar, encuentro su pelota de fútbol descansando medio ovalada, cerca de mis pies. Me he olvidado las bolsas negras y por encontrar lugar a la mirada y no escuchar los insultos e improperios que lanza vociferando, que aumentan en tono, en volumen y en todo, me detengo de reojo en la nuca de la Juanita, tropezando un poco con la pelota cansada. La Juanita está despeinada por estar tanto rato frente a la tele, sobre el viejo sillón sucio. A su alrededor las cosas parecen bailar sin color y desacomodarse aún más que de costumbre, conforme el Fredy sigue vociferando y yo trato de no escucharlo.
Empiezo a enumerar lo que mis ojos encuentran alrededor.
Dos cajas de cartón acomodadas una junto a la otra, juegan a ser una mesa tembleque. Una taza de plástico, con un poco de té remojado adentro, parece hundirse un poco más a cada momento sobre ella.
Algunas migas de pan endurecidas inventan muecas entre lápices, papeles, latas de conserva y botellas de diferentes tamaños: este es el cuarto principal de la familia del Fredy.
La Juanita no está durmiendo, ya lo sé. Sé cuándo duerme y cómo lo hace y ahora está más despierta que nunca. Camino un poco como alejándome del griterío que no cesa y me voy hacia la tele. Despacio, lentamente, para encontrarme con los ojitos entreabiertos de la Juanita. Justo con esos ojitos.
Me mira y se asusta al verse descubierta. Vuelve a fingir que está durmiendo, pero esta vez lo hace con más convicción.
Mañuda la Juanita. Los insultos no cesan. Pero la he visto. En medio de la bronca de su hermano, en la tele llora el chavo del 8 y ella no puede quitarle la vista de encima por mucho tiempo. Le encanta. Hasta sonríe un poco sin querer. Trato de no reírme con ella, este loco es capaz de sacarme la mierda.
– Ya, caminá de una vez. ¿Sabes que estamos yendo tarde? ¿Qué les vas a decir a las minas cuando lleguemos? Eres un boludo viejo. Ya, vamos. Hay que encontrar una tienda abierta y seguro que ni un quivo has traído, ¿no?
La noche está fría, pero no tanto como para haberme puesto la chamarra negra del papá. Tal vez más tarde me arrepienta como siempre, pero no me importa ahora. La subida es pesada. El camino de empedrado se va perdiendo poco a poco y empieza la subida de barro, justo antes de llegar a la tienda de doña María. Una cañería se ha roto y un par de vecinos tratan de ponerle fin a la chorrera que rebalsa del camino. Ríen y putean al mismo tiempo. Huele mal. Realmente huele muy mal. Y recién había llevado al zapatero mis cachos para que me los cosa, que mala suerte. La poca luz no me deja ver los huecos, las cacas, los charcos, el barro, las piedras heridas sobre la tierra. Más bien no está lloviendo.
– Y cuando lleguemos, lo primero es hacer un poco de fuego. Yo voy a mezclar el trago y vos vas a hacer el fuego. Hemos quedado a dos cuadras de aquí y ya deben estar esperando por tu culpa. De ahí nos subimos nomás hasta el refugio. ¿Has traído las linternas, no ve? Nos sentamos alrededor del fuego y le cascamos nomás al trago. ¿Me estás escuchando huevón? Cuidadito lo estés arruinando.
173
Ya sabes con cual me quedo yo. Se me hace agüita la boca, chango.
Doña María está cubierta hasta la boca con su manta negra, gris de tanto peluchar. No está haciendo tanto frío, pero ella siempre está abrigada con esa vieja manta.
Doña María tose todo el tiempo, aunque se tape con la manta.
El foco de su tiendita apenas nos alumbra en medio de la subida. Amarillo nomás nuestras caras cuando le preguntamos por las bolsas negras, para la basura y una más chiquitita blanca por favor. Siempre parece muy cansada. Respira fuerte como para dar pena. Camina arrastrando los pies y su voz ronca me recuerda al tipo de conversaciones que se escuchan en los velorios aburridos. Como ahogando siempre un bostezo. Su manta le hace ver más vieja. Aunque doña María no es tan vieja. Nunca la hemos visto fuera de su tienda. Y su tienda siempre está abierta desde las 6:00 de la mañana hasta la medianoche. Y siempre atiende ella. Aunque sea invierno. Aunque granice y la calle esté intransitable. Aunque la chorrera de la canaleta de su tienda haga imposible llegar hasta aquí.
– Apurate, creo que ya no están las chicas. Si se han ido te voy a sacar la mierda por haber llegado tan tarde pedazo de huevón.
Me acuerdo de la Juanita que no me quiere mirar y que por no mirarme hasta se pierde del Chavo del 8. Parece que me tiene miedo como yo mismo le tengo miedo a este cojudo.
– Cómo es chicas. Más bien no ha llovido, ¿no? Este gil pues, que no ha sabido a qué hora hemos quedado y encima se olvida las bolsas. ¿Han ido a la chancha de arriba? En el
partido bien nos los hemos dado siempre, casi lloran. Debías haber venido, pues. Estamos diciendo… bien falluta siempre. Ya pues, entonces… aquí arribita nomás es, rapidito vamos a llegar. Vamos, ¿no?
De pronto emprendemos la subida en solitario. Las casas de abobe se han perdido atrás y el ladrido de los perros se va alejando cada vez más. Los cuatro avanzamos como queriendo llegar pronto a algún lado y la más gorda, la Pamela, se va quejando de que ya deberíamos parar y empezar la fiesta allí mismo. Mis zapatos se han abierto otra vez y se me entumecen los dedos sin calcetines. Los eucaliptos se hacen fantasmas a la luz de la interna y sus sombras nos acompañan tambaleándose a uno y otro lado, más allá del sendero. La calle adelgaza para siempre ante nuestra mirada ansiosa.
Ha empezado a soplar el viento o lo sentimos recién al desamparo de las casitas y la gordita aprovecha para apoyarse contra mí, cruzando los brazos con fuerza. La aprieto fuerte y se estremece.
–Esto es lo mejor que se puede preparar en este barrio de mierda. Un poco de limón, alcohol y refresco. Pero no hay nada mejor que esta huevada para el frío, para el mal humor, para el dolor del pulmón, de la cabeza, ¿no ves chango? Mi papá decía que con esto nomás aguantaba en la puna. Que gracias a esto nomás no se había muerto de frío. Aunque después igualito nomás se moriría.
El fuego apenas alumbra y los pocos palitos que pude conseguir se van apagando. A nadie le importa,mucho menos a la flaca que se restrega contra el pendejo del Fredy. La Pamela se abre camino entre mi ropa, encuentra mis huesos calientes y suspira. Creo que está haciendo demasiado frío y
175
mis huesos y sus manos no pueden abrigarnos más tiempo. Pronto se congelarán como mis pies y dejarán de moverse.
–Ven pues Florcita, no te escapes. Estito es para mí pues, ¿no ve? Y estito más pues… Tan riquito. Bien rica estás Florcita de mi corazón.
El trago sabe a puro alcohol. Al menos calienta el pecho y la panza. Bien los tronquitos que se ha conseguido el Fredy. Mejor está calentando y alumbrando. La mirada de todos se ha puesto rara. Las risas se escapan de las ropas como no queriendo salir al frío. Solo escucho las boludeces del Fredy y los gemidos de la Flor. La Pamela se ha cansado de tratar de calentarme y cede a i plan de emborracharse antes de intentar nada. Bien linda la luna. Se ha despejado, el digo. pero la Pamela no tiene ya ganas de mucho.
–Así, así, putita. Dame ese culito de una vez. Bien rica siempre estás corazón. >Bien harto me gustas, en serio. Yo también te gusto, ¿no ve?
Creo que el Fredy ya se la ha tirado a la Flor y parece que esta ni se ha enterado. La Pamela se tambalea y balbucea algo que no entiendo. La luna alumbra el fuego que ya se ha apagado y nadie parece enterarse del frío que ha vuelto. Las mantas son muy delgadas y cada vez abrigan menos.
–Y vos qué onda con la gorda. Esta ya fue y se ha dormido. ¿Nada no? Medio maricón siempre eres, ¿no? Bien estaba la Flor siempre.
Se sienta a mi lado, ríe y se enciende un cigarrillo. La Pamela borracha le da un trago a la botella de plástico y se moja el trasero con la bolsa de plástico del piso. No me hace caso cuando trato de ayudarla. Y se hecha al lado de la Flor. El Fredy sigue hablando mientras me da un cigarrillo. Está borracho
o finge estarlo. Lo peor de todo es que yo no. Entonces el frío parece sentirlo solo mi cuerpo sobrio. Mientras el Fredy me habla y habla me acuerdo de su hermanita, con su vestido rosado que no había sido rosado si no verde, sobre el sillón de su cuarto. Sus mejillas medio paspadas y resecas por el sol de la escuela. Algo me ha pasado con la Pamela. Ella está bonita, no está mal, huele rico, es buena gente. Ahora que la veo acostada al lado de la Flor, hasta se ve linda. ¿A ella le pareceré algo atractivo? ¿Puedo gustarle a esta chica, a alguna? No soy lindo, no tengo plata, no me va bien en la escuela y este imbécil me acosa todo el tiempo, no solo en la escuela y no pierde oportunidad para humillarme delante de cualquiera. En el barrio dicen que parezco su chola y es un rumor que él mismo ha hecho correr. Entonces, ¿cómo podría gustarle a esta chica? De todos modos, me ha besado, me ha metido mano, se ha restregado contra mi cuerpo, ha intentado excitarme… quizás algo me falla. Yo tengo la culpa de no poder. Solo puedo pensar, cada vez más intensamente, en la hermanita de este imbécil, en sus mejillas paspadas, en sus vestiditos. Creo que ya estoy borracho.
–Mirá boludo, mirá. Mirá lo que estas cochinas están haciendo.
Allí recostadas, la Pamela se acomoda detrás de la Flor. Su mano pequeñita y regordeta le acaricia las tetas. La Flor parece dormida, hasta que ella misma lleva sus manos hasta las de la Pamela y le sigue el ritmo. Hasta que se da la vuelta, despertando del todo. Hasta que haciendo algunos movimientos bruscos y dificultosos, sus bocas quedan a la misma altura. Y como si nada pasara, como si la noche, el alcohol, la luna, o quién sabe qué les diera algún extraño permiso, simplemente empiezan a besarse.
177
178
El Fredy mira con la boca abierta y pone su mano en mi rodilla.
–Creo que estas dos ya están más que borrachas.
El viento parece haber dejado de soplar, como cuando en las películas todo se detiene ante un suceso extraordinario o está a punto de pasar algo muy malo. Las sombras de los árboles empiezan a dar vueltas sobre mi cabeza.se caen algunas hojas desde allá arriba, y junto con ellas, además, se caen también la pamela y su perfume, apoyada sobre mi hombro, esperando a que le meta mano, el frío y el beso de estas chicas que vemos todos los días en el colegio, todo cae como un sueño, despacio.
Caen sobre mí algunas estrellas, que descubro igual de pequeñitas como se veían en el cielo, junto al resto húmedo de las nubes. Las cenizas se van rápido del negruzco lugar donde estamos en silencio. Algunas otras cosas caen más lejos, pero las veo y las escucho reposar por fin sobre la tierra, sobre los cuerpos de las chicas, sobre las palabras del Fredy, como las cintas viejas del vestido de la Juanita o la pelota o la tele de su cuarto. Todo cae, hasta la manta de doña María y su tienda sin luz, con chorreras y una ronca vecina que no deja de contar las veces que ha muerto su perro.
Me recuesto por fin, abrumado por las caídas que suceden en estos barrios situados tan arriba y cierro los ojos. Todo da vueltas afuera y aunque tenga los ojos cerrados, todo da vueltas también adentro.
–Mirá viejo estas cochinas. Entonces balbuceo. Y le digo al Fredy que lo odio, y que a pesar de este odio que le tengo, le digo que nunca le haría
nada a su hermanita, que nunca le tocaría nada a la Juanita, que no quiero que me tenga miedo, que odio cuando no quiere jugar conmigo. Que nunca le haría llorar, que nunca le haría asustar, que nunca…
Una mano empieza a subir por mis rodillas y se detiene a la altura de mi bragueta y allí se detiene. Se queda varios segundos allí, solo pesando sobre mí, hasta que retoma el movimiento y trata de abrir el cierre de mi pantalón. Me vuelven a la mente entonces el beso de la pamela y de la Flor, la boca de asco del Fredy y… Me acaricia el ombligo y siento un cosquilleo que me confunde. Me estremezco sin querer. Su mano sube por debajo de mi ropa, acariciando mi piel arrugada por el frío, por la delgadez, por el miedo, por el alcohol que recién me hace efecto. Su mano vuelve a bajar y después de forcejear ahora con mi cinturón, entra por fin con sus dedos fríos. Entreabro mis ojos y lo veo al Fredy mirando a las chicas que ahora perecen más excitadas que con nosotros. Y veo su mano acariciándome y vuelvo a cerrar mis ojos y entonces imagino a la Juanita con su vestido rosado o verde o amarillo y sus medias y sus zapatitos y su carita reseca por el sol de la escuela y sus pelos parados de tanto estarse frente a la tele viendo programas pendejos que no le sirven de nada, que no le enseñan nada.
Y entonces se me escapa un quejido. Y la humedad repentina termina por incomodar para siempre aquel momento con el Fredy.
Despierto corriendo cuesta abajo, tropezando con la oscuridad, con el camino pedregoso, con el agua hedionda que se me mete a los zapatos, con el grito del Fredy allá arriba entre los eucaliptos “Ahora me toca a mí pendejo, es temprano”. La luna se despinta antes de empezar a llover fuerte, jodido. Siento mi entrepierna fría por la humedad
179
Siento el beso del Fredy y mi entrepierna y sus dedos fríos. Imagino ahora, en esta caída, el trasero de la Flor, las manos regordetas de la Pamela y la carita asustada de la Juanita. Fingiendo dormir, y su manito y sus caricias arriba en el cerro, arriba en medio del alcohol. Juanita con tus manos de niña y tu boca del Fredy.
Estoy tiritando, estoy bajo la lluvia y estoy llorando. Siento que la luna se ha escapado por mi culpa y que la Juanita me odia…
180 que no se va y ahora mi rostro también se moja. He dejado mi mochila en el cerro y los perros casi me hacen caer en el barro. Siento la mirada de la doña María y su cara de vieja y su voz de vieja y sus cigarrillos y el pan de su tienda y mi mamá y la chamarra del papá y el frío otra vez.
Desde arriba del cerro puedo escuchar todavía al Fredy maldiciendo contra mí:
–¡Maricón siempre era este pendejo! ¡Carajo! ¡Maricón, maricón…!
15. Esta selección de cuentos breves aparece en el libro Ser gay en tiempos de Evo, Producción Editorial Ayni, 2014. Sin embargo, la primera edición de este libro data del año 2011.
Edson Hurtado nació en Vallegrande, Bolivia, en 1980. Es comunicador, escritor, investigador y documentalista. Ha publicado dos poemarios: De sábanas y otras decepciones (Independiente, 2007), e Y tu nalga también (Independiente, 2008). En 2010, y gracias al auspicio del Centro Cultural Simón I. Patiño de Santa Cruz, publicó la investigación biográfica “No volveré a querer. La historia de Los Taitas del Beni”. Ser gay en tiempos de Evo (AYNI, 2011), es el primer libro de la literatura boliviana que aborda el tema de las diversidades sexuales de manera profunda, y hace un repaso por la historia del Colectivo LGBTIQ del país. Ha sido traducido al inglés, alemán y portugués. Publicó también de manera independiente el libro Antología de las letras vallegrandinas (AYNI, 2012), como un homenaje a los 400 años de fundación de su tierra natal, y en 2015 presentó su investigación y libro: La Madonna de Sorata. Crónicas sobre indígenas homosexuales en Bolivia, un acercamiento a la cosmovisión sobre diversidades sexuales de siete pueblos originarios del Estado Plurinacional de Bolivia (Ayoreos, Afrobolivianos, Aymaras, Guaraníes, Moxeños, Tacanas y Quechuas). Ha dirigido y producido el largometraje documental “Vallegrandino”, también en homenaje a su pueblo y a su abuelo. Actualmente se encuentra produciendo un nuevo documental en Bolivia. Todo el trabajo de Edson Hurtado está disponible en su blog personal: edsonhurtado.wordpress.com.
En su hamaca y a media tarde, Eva espera impaciente que llegue la noche. Mientras el sol muere en el horizonte, sueña con los senos de su comadre Juana. Imagina que los toma entre sus manos, que los besa, los acaricia y que, por fin, se duerme en medio de ellos.
Eva se embarazó cuando tenía quince años y sus padres la obligaron a casarse con Félix. De eso ya han pasado diez años, y aunque si matrimonio sigue intacto, Félix, que no es ningún tonto, se da cuenta que algo no va bien. Alguna vez quiso preguntarle a Eva el porqué de su desapego sexual y no recibió ninguna respuesta. Eva era la mujer que él había soñado. Punto.
La primera vez que Eva y Juana se besaron fue en una noche de borrachera. Era el cumpleaños de Félix, y su compadre
Eustaquio, marido de Juana, le llevó serenata y juntos bebieron hasta quedarse dormidos.
Eva y Juana se quedaron despiertas, mareadas, calientes. Sin decirse ni una sola palabra, sin pensar en el mañana ni en las consecuencias, unieron sus labios en un largo beso, para dar inicio a uno de los romances más apasionados y clandestinos que hubiera existido en Puerto Suarez.
A las seis de la mañana,el hombre se despierta bruscamente, y se dice a sí mismo “No, no sos maricón”. Después del desayuno se despide de su esposa, lleva a sus hijos a la escuela y cuando llega al trabajo piensa: “¿Será acaso posible?, ¿por qué no me di cuenta antes? No, no pude ser”. Y con esa duda intenta trabajar toda la mañana.
Al medio día come sin apuro, mira un poco de tele y duerme su sagrada siesta. Cuando se levanta, el espejo le grita: “¡Marica… maricotas… mariposón!”, y se va de vuelta al trabajo sin lavarse la cara.
En la tarde lo llaman sus amigos y el hombre acepta a regañadientes la invitación para tomar unas cervezas. En medio de todos sus compañeros de frater vuelve la voz: “Sos un ho-mo-se-xual”. Se despide bruscamente y se va en su auto, escuchando música a todo volumen, tratando de acallar esa voz que lo tortura.
Ya en casa, lava los platos después de la cena, ayuda a sus hijos con la tarea del día, y besa apasionadamente a su mujer.
Al acostarse lo vuelve a negar: “No, no sos maricón. Sos un hombre normal. No sos maricón”, y se obliga a dormir de inmediato.
Sólo la noche, que lo había estado esperando, sabe con certeza la verdad.
Decidió que volvería a su pueblo para pasar las fiestas de fin de año. Habló con su patrona y le explicó que tenía que irse unos días antes, pues le tomaría dos días llegar hasta San Francisco de la Frontera, al sur del país. Acomodó sus cosas, compró regalos para sus sobrinos y se despidió sin mayor alharaca. Había trabajado todo el año limpiando esa casa en la Zona Sur de La Paz, que no pensó ni por un momento en agradecerles nada. Luego subió a un bus que la llevaría hasta Potosí, en donde debía encontrar algún otro transporte para llegar por fin a su destino final.
Semanas antes, cuando sus familiares se enteraron que volvería después de tres años, toda la comunidad tomó una decisión al respecto, y dispuestos a resarcir su maltrecho orgullo, la esperaron con un plan para reencaminarla y enseñarle las buenas costumbres que, al parecer, había olvidado en la gran ciudad.
María Esperanza bajó del camión antes de que el sol se ocultara detrás de las montañas con las que muchas noches había soñado en el “cuarto de empleada” en el que vivía en Achumani. Le sorprendió no encontrar no encontrar a nadie mientras caminaba rumbo a su casa. Ni los perros, que siempre deambulaban buscando comida, se cruzaron en su camino. Tocó la puerta dos veces y entró al no obtener respuesta alguna. En el primer cuarto, con la tenue luz emanada del mechero de kerosene, pudo ver a dos hombres sentados esperándola. Preguntó quiénes eres y tampoco recibió ninguna respuesta. Un escalofrío comenzó a surcarle el cuerpo desde los pies hasta el cuello, dejándola inmóvil, aterrorizada por la evidente situación que estaba por vivir.
Los hombres se levantaron, la tomaron por los brazos y la llevaron al cuarto contiguo, en donde la esperaban otros nueve varones. Ella no entendía lo que estaba pasando. La tumbaron en la cama, la desvistieron y la amarraron. Su llanto comenzó a crecer. En medio de sus gritos y forcejeos, uno de ellos se le acercó al oído y le dijo: “Nosotros te vamos a enseñar a ser mujer para que nunca más lo olvides”.
María Esperanza fue torturada y violada por once hombres, que pensaban que haciendo eso lograrían que dejara de ser lesbiana y volviera a ser una mujer normal.
Unos cuantos kilómetros más allá,en una casita abandonada, las demás mujeres del pueblo y sus hijos e hijas, esperaban impacientes y en silencio a que se haga justicia.
Lo dijo el alcalde en el cumpleaños del doctor. Como había tomado bastante cerveza, nadie le prestó mucha atención a la rabia con que se expresó. Pero esa frase comenzó a hacerse habitual en todas las reuniones a las que asistía. –En este pueblo no hay maricones–, decía, ante la menor sospecha de una insinuación que apuntara a tocar el tema. Sus amigos comentaban lo insoportable que se había vuelo y, paradójicamente, la insistente conversación que siempre estaba relacionada a esa negación explícita.
Más de uno se había preguntado en algún momento por qué tanta agresividad y por qué tanto enojo, si, efectivamente, en el pueblo no había ningún maricón.
El alcalde, que siempre había sido respetado más por su sencillez y su solidaridad que por su eficiencia municipal, aparentemente se encontraba en un estado de ira permanente.
Las dudas se disiparon cuando esa Navidad, y después de cinco años de estudios en el extranjero, llegó su hijo de vacaciones.
La frase no se volvió a escuchar nunca más.
Ya había un maricón en el pueblo.
16. Este cuento aparece en el libro Los zapatos de plata, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz/Editorial Gente Común 3600, 2013. El cuento en cuestión obtuvo una mención de honor en el XL Concurso Municipal de Literatura Franz Tamayo.
Edgar Soliz Guzmán ha estudiado Literatura en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz – Bolivia. Escribe poesía, cuento y crónica de tema homoerótico. Investiga narrativa de tema homosexual en la literatura boliviana, cuento y novela. Ha sido merecedor de varios premios en el Concurso Municipal de Literatura “Franz Tamayo”,cuento y poesía. Su libro Eucaristicón ha sido seleccionado entre los 13 libros finalistas del Festival Internacional de la Lira (Cuenca – Ecuador, 2017). Ha publicado Diccionario Marica (Fundación Editorial Q’iwsa, 2014), Eucaristicón (Cascahuesos Editores, 2016), Sarcoma (Editorial 3600, 2018) y Gay discreto busca heterocurioso: pulsiones homosexuales que habitan la ciudad (Movimiento Maricas Bolivia, 2018). Jiwasa/Nosotras (Movimiento Maricas Bolivia, 2020), Marifrunci. Antología del Festival de Poesía Sudaka MaricaMachorraTravaCuir 2022 (Editorial Almatroste, 2022). Integrante de Movimiento Maricas Bolivia donde politiza las enunciaciones maricas-machorras-travas y las identidades indias-indígenas-cholas. Se define a sí mismo como pobre, cholo y maricón.
La ciudad en fin de semana transforma sus calles en flujos que rebasan la libido, embriagando los cuerpos jóvenes con el deseo de turno; lo que sea, depende de la hora, el money o el feroz aburrimiento que los hace invertir a veces la selva rizada de una doncella por el túnel mojado de la pasión ciudad – anal.
La esquina es mi corazón. Pedro Lemebel.
Al momento de ingresar, Santiago recuerda, como hace tres años atrás,ese momento en el que se enfrentaba a sus propios miedos y prejuicios, ese instante en el que se desvinculaba del orden social para buscar en los meandros de la noche el deseo que lo corroía, esos segundos que lo atormentaban como la primera vez, con el rostro preocupado de su madre llorosa, con ese violento silencio del padre inquisidor y esa maleta que lo acompañaría desde entonces.
Nada ha cambiado, el mismo ambiente lúgubre lo envolvía en un vaho misterioso, oculto, prohibido. Esas gradas de cemento entorpecido son las mismas y el barandal del medio sigue estando frío y ausente de todo el entorno fúnebre que lo circundaba. Al pie de las gradas y a la izquierda la viejecita de los dulces es un óleo de tiempos antiguos. Con su boina blanca, su delantal celeste, su caja de colores en la que deposita toda su mercadería y los juanetes de sus pies viejos y deformes, se impone como ese personaje anacrónico importado de otra realidad para enriquecer esta. Al subir las diecisiete gradas y llegar al mezzanine Santiago comprueba que el negocio de fotocopias Aquí me Quedo cambió por el de Sellos Don Lucho en el que un hombre regordete dormía la siesta con los brazos cruzados sobre el pecho y
192
un ronquido ensordecedor que dificultaba su respiración. Aunque la sensación que experimenta es un alivio a su nerviosismo, también siente una carencia: al ambiente le faltan esos ojos vivos y escrutadores de la mujer de las fotocopias, esa mirada acusatoria a todos los que pasaban y que, como él, nunca lograban ocultar su excitación. Un nudo, un vacío, una extrañeza como aquella primera vez en que había descubierto el lugar.
Pasa tímidamente delante del hombre dormido y al llegar a la entrada empieza a notar los cambios, la boletería sigue estando en su sitio, pero han cambiado las puertas de ingreso a la sala por unas cortinas rojas de tela burda, se puede escuchar el sonido de la película a través de esas cortinas que no cubren nada. El boletero, al que han reemplazado, era un hombre de mediana edad, delgado, varonil, de rasgos serios y toscos, indiferente en el trato ya que nunca prestaba atención al rostro de los comensales porque siempre tenía los ojos en un libro. Santiago, más de una vez, había imaginado conquistar al boletero y en su afán por hacerlo había descubierto su horario de salida en una de esas visitas fugaces en las que se quedaba esperando al frente del cine para observarlo. Ese día el boletero cerró el cine y salió a las 21:10. Santiago lo observó discretamente y empezó a seguirlo, el hombre tomó el puente de la Pérez, a esa hora atestada de gente, subió hacia la Alonso de Mendoza, tomó la Av. América y dobló hacia la plaza Eguino. En la plaza compró unos cigarros y subió por la calle Tumusla, dobló la calle del Pasaje Ortega y salió hacia la av. Max Paredes; en un momento notó al hombre que lo seguía y se hizo el desentendido fumándose el segundo cigarrillo. Atravesó el mercado Uruguay y salió al barrio Chino, preguntó algunos artículos de venta e ingresó a un baño público con un enorme portón en el que había un
aviso que decía “Baño higiénico, pase al fondo.” Santiago se quedó en la puerta sin saber qué hacer, esperó un momento, pero el boletero no salía, decidió ingresar, en la puerta otro aviso decía “Circule, no se pare en la puerta”. Una vez adentro notó que era un negocio con mesas de billar y que el lugar estaba completamente vacío, tocó en la entrada y una anciana apareció, le alcanzó un pedazo de papel higiénico y le cobró un boliviano y le dijo.
–Bajando las gradas joven– y como él no se movía, le indicó por dónde.
Santiago se dejó conducir por su instinto, estaba aturdido, no encontraba el letrero que diga “Caballeros” u “Hombres” y cuando atravesó el jardín observó la puerta que lo conducía hacia abajo. El espacio pequeño y las gradas menudas daban la sensación de un descenso infernal, cuando llegó al sótano quería salir de ahí, un fuerte olor a humedad y podredumbre lo rodeaba y decidió avanzar. El primer espacio tenía tres letrinas sin puertas donde dos hombres de pie y con los pantalones hasta las rodillas se masturbaban en sus sitios, lo miraron lascivamente. Santiago empezó a respirar con dificultad mientras se alejaba de ese sitio y encontró el otro espacio que tenía cuatro letrinas frente a frente con puertas cerradas y un tanque de agua en medio, de repente el boletero apareció por detrás, lo tomó de la cintura y lo condujo al fondo.
–¿Me estabas buscando?– le dijo.
Santiago no supo qué responder. El boletero lo colocó contra la pared y empezó a besarlo, a tocarlo y explorar su cuerpo delicado y a besar sus ojos tiernos que estaban a punto de llorar.
193
–No va a pasar nada si no quieres– le dijo entonces. Santiago quería marcharse y se detuvo a pensar mientras el boletero le acariciaba la nuca, empezó a llorar en sus hombros y se percató de todos los hombres que lo observaban a través de las rendijas, todos esos hombres que movían sus manos y aguzaban la vista en las letrinas hediondas y sucias en las que, por primera vez, Santiago se entregó al boletero. Nunca más volvieron a ese sitio y se hicieron la promesa de encontrar otro lugar para esos encuentros sexuales. Ahora Santiago regresa, tres años después, para recordar ese encuentro con la pasión en su frente, en sus ojos, en sus labios, en su sexo. Para decirle al boletero que nunca más habrá una despedida como la última porque había regresado para quedarse. Mientras intenta descifrar el significado de este regreso, un aire de esmalte barato irrumpe el ambiente, una voz chillona le increpa.
–¿Va a ingresar o se va a quedar parado ahí toda la tarde?– le grita la mujer de la ventanilla.
Santiago atiende a la voz de la boletera que se pinta las uñas con una delicada capa de esmalte rojo, suelta la rigidez del cuerpo, voltea la mirada para registrar, paranoico, la gente que sube y baja,todo a su alrededor se mueve como buscando lo que él cree que busca, recuerda aquella primera vez e inmediatamente se borra todo. La mujer de la boletería lo observa como pensando “¿Y entonces mamacito?”, le entrega su factura en la cual observa el rojo ocre de las letras que conforman el nombre del cine. Santiago observa los títulos de la cartelera, un hombre frente al espejo llama su atención, El hombre que mira, Tinto Brass, mientras duda y hace una pausa para descubrir el velo que lo separa del otro lado. Al ingresar un olor nauseabundo lo marea, lo envuelve, lo excita, ese olor a sexo difícil de olvidar, ese olor
que destila la verdadera intención del lugar. Papillón está ahí, como aquella primera vez, rezumando un hedor a axilaspies-esmegma-hombre que lo enajena. Santiago avanza descubriendo la oscuridad, en la pantalla gigante el hombre que mira se masturba frente al espejo pensando en la fugitiva imagen de la mujer rubia que se quita las ligas. Encuentra un espacio al final de la butaca, se acomoda y observa el contorno de los hombres que mueven frenéticamente la mano derecha mientras varios gemidos se confunden en la oscuridad. Toda la luz que no permite ver los rostros, sólo ese agitar violentamente el pene mientras las miradas de complicidad confirman ese espacio de los “pobres hombres pobres”, ese escenario en el que la soledad los vincula con ese gesto amanerado del que da y del que recibe.
El vello púbico de la mujer del hombre que mira en primer plano le dice que nada ha cambiado, que el boletero le espera a la salida, como la penúltima vez, para buscar un alojamiento cómodo y acomodar sus cuerpos al desvirgamiento anal que tanta falta le ha hecho. Celebrar, otra vez, ese sexo urgente en el que aspiraba el olor a hombre de su vello púbico y tragaba el semen florido que le chorreaba el rostro. Santiago se incorpora a la penumbra, se sabe observador y observado, la mirada del hombre que mira lo observa en plano general, un mechón de cabellos le cuelga de la frente, siente el choque en su rodilla, siente el deslizamiento de esa mano en su muslo, siente el toque en su entrepierna, siente las caricias que circundan su cuerpo, cierra los ojos y siente lo que la última vez. El boletero con una lágrima lastimera le susurraba el “quizás, quizás, quizás” de la película de Almodóvar, él llorando en su seno fraterno, explicándole que las pruebas dan falsos positivos los primeros tres meses, que por qué se lo decía ahora que todo marchaba bien, que seguramente no era eso y que alguien más se interponía entre los dos.
195
La mujer del hombre que mira llora, confiesa que no ama al otro hombre con quien mantiene una relación sexual, el hombre que mira intenta marcharse, ella lo retiene, le da detalles y lo toca suavemente. Entonces Santiago corresponde a la actitud, se agacha para comer a ese hombre con la voracidad de la primera vez, recuerda que todos los caminos lo conducían a Papillón desde que lo descubrió. Recuerda al muchacho que dejó sus años buscando lo que encontró aquí y lo observa nuevamente en el tímido ojo que devora, el tímido ojo que le recuerda la mirada del boletero aquella vez que tuvo que marcharse y dejarlo perdido en la terminal, con un gesto de “no me dejes” y ese falso positivo en las manos como un mal presagio del resto de sus vidas. Y mientras este hombre se estremece con cada bocanada lasciva que le devuelve el verdadero lugar a Santiago, el pene erecto del padre del hombre que mira en primer plano los desafía mutuamente, él lame, chupa, goza, traga y ese tufo de hombre manso le recuerda al boletero y ese frenesí en el que juntos se perdían detrás de la Cervecería buscando el Oasis, alquilando la habitación y fornicando en el baño de ese alojamiento cutre que lo único que poseía de acogedor era el bidet. En el que siempre se lavaba el ano mientras el boletero lo miraba como quien mira a una mujer lavándose la vagina. Santiago llevaba una frazadilla y la colocaba en el piso del baño y empezaban esa sesión amatoria en la que ambos deliraban hasta el hartazgo, antes del clímax él apretaba fuertemente el pene del boletero evitando que eyaculara antes que él.
El hombre que mira fornica con su mujer, eyacula adentro, Santiago siente el rostro bañado de semen y el desconocido se marcha silenciosamente. Observa en la pantalla al otro hombre que mira mientras la pareja abandona la habitación, créditos de la película,termina,oscuridad,Santiago se limpia
el rostro y la boca, encienden las luces y algunos hombres abandonan la sala, otros se observan sigilosamente. Se dirige al baño, al ingresar un muchacho lo observa detenidamente, él se lava las manos y a través del espejo observa la letrina donde dos jóvenes se besan furiosamente, observa un rato, se lava el rostro, piensa en el boletero. Entra a la letrina de a lado, se sienta, escucha los gemidos de los jóvenes amantes, lee los anuncios en todas las paredes, piensa un momento, escribe: “Juan, echo de menos el polvo de tu ausencia, el falso positivo ahora es positivo, encuéntrame aquí”.
17. Este cuento aparece en el libro Nuestro mundo muerto, Editorial El Cuervo, 2016.
Liliana Colanzi nació en Santa Cruz, el año 1981. Publicó los libros de cuentos Vacaciones permanentes (2010), Nuestro mundo muerto (2016) y Ustedes brillan en lo oscuro (2022). También editó La desobediencia, antología de ensayo feminista (2019). Ganó en 2015 el premio de literatura Aura Estrada, México, y el premio de cuento Ribera del Duero por Ustedes brillan en lo oscuro (2022). Fue seleccionada entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por el Hay Festival, Bogotá 39-2017. En 2017 creó Dum Dum editora. Vive en Ithaca, Nueva York, y enseña literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell
Decía mi abuelo que cada palabra tiene su dueño y que una palabra justa hace temblar la tierra. La palabra es un rayo, un tigre, un vendaval, decía el viejo mirándome con rabia mientras se servía alcohol de farmacia, pero ay del que usa la palabra a la ligera. ¿Sabés qué pasa con los mentirosos?, decía. Yo quería olvidarme del abuelo mirando por la ventana a los suchas que daban vueltas en el inmundo cielo del pueblo. O le subía el volumen a la tele. La señal llegaba con interferencia, una explosión de puntitos. A veces eso era todo lo que veíamos en la tele: puntitos. ¿Sabés lo que le pasa al que miente?, insistía el abuelo, esquelético, amenazándome con el bastón: la palabra lo abandona, y al que se queda vacío cualquiera lo puede matar.
El abuelo se pasaba todo el día en la silla, bebiendo y discutiendo con su propia borrachera. A la noche mamá y yo lo recogíamos y lo arrastrábamos a su cuarto: el viejo estaba tan perdido que no nos reconocía. De joven fue violinista y lo buscaban de todo el Chaco para tocar en las fiestas, pero yo lo conocí metido en la casa, huraño, susurrándole cosas al alcohol. Cállese, cállese, cállese, le decía espantado a la botella, como si las voces estuvieran tentándolo desde el interior del vidrio. Otras veces murmuraba cosas en la lengua de los indios. ¿Qué dice el abuelo?, le pregunté a mamá, que pasaba echando veneno matarratas en las esquinas de la casa. De-de-já a-a-al ab-uelo en paz, me dijo ella, l-l-la curiosidad e-e-s la ba-ba del diablo.
Pero una vez el colla Vargas contó delante de todo el mundo que en su juventud el abuelo había colaborado con la gente del gobierno que expulsó a los matacos de sus tierras. En ese
lugar un cazador de taitetuses encontró petróleo mientras cavaba un pozo para enterrar a su perro, picado por la víbora. Los emisarios del gobierno sacaron a los matacos a balazos, incendiaron sus casas y construyeron la planta petrolera Viborita. Gracias a ese yacimiento se hizo la carretera que pasaba a un costado del pueblo. El colla Vargas dijo que varios avivados aprovecharon el desalojo para violar a las matacas. Algunas eran rubias y de ojos celestes, hijas de los misioneros suecos, dijo el colla Vargas, más lindas que las mujeres nuestras eran esas salvajes. A mi abuelo no le pagaron la plata que le prometieron por echar a los matacos, y que necesitaba para saldar una deuda. Perdió todo. Se hizo malo, borracho. Es lo que dicen.
En el pueblo no pasaba casi nada. Nubes tóxicas provenientes de la fábrica de cemento engordaban sobre nuestras cabezas. Al atardecer esas nubes resplandecían con todos los colores. El que no estaba enfermo de la piel, estaba enfermo de los pulmones. Mamá tenía asma y cargaba por todos lados un inhalador. Los zorros lloraban del otro lado de la carretera, por eso al pueblo le decían Aguarajasë. El río se enojaba cada año y subía bramando de mosquitos. Lejos, lejos, estaba el mundo. A mi madre la embarazó un vendedor de ollas Tramontina que pasaba por el pueblo y del que nadie supo más. Dieciocho años después la gente todavía seguía comentando cómo la Tartamuda, de puro enamorada, había hablado sin equivocarse ni una vez mientras estuvo el vendedor de ollas.
Una vez, al volver del colegio, encontré a un mataco tirado al borde de la carretera. Se la pasaba borracho y perseguido por las moscas. Era alto, grande. El taparrabos apenas le cubría los huevos. Indio sucio, vicioso, decía la gente. Los camioneros maniobraban para esquivarlo y le tocaban bocina, pero nada tenía la capacidad de interrumpir el
203 sueño del mataco. ¿Con qué soñaba? ¿Por qué andaba separado de su gente? Yo lo envidiaba. Quería que el mataco se fijara en mí, pero él no me necesitaba para ser lo que era. Un día agarré una piedra grande y se la arrojé con todas mis fuerzas desde la otra orilla de la carretera. ¡Toc!, le pegó de lleno en el cráneo. El mataco no se movió, pero un charco rojo empezó a viborear en el asfalto. ¡Cómo soplaba el sur por esos días! El viento llegaba cargado del grito de las chulupacas. Nosotros, inquietos, escuchábamos en la oscuridad. No le conté a nadie lo que pasó. Al día siguiente llegaron dos policías y se llevaron al mataco dentro de una bolsa negra. No hicieron muchas preguntas, era nomás un indio. Nadie lo reclamaba. Los vi tirar la bolsa con el muerto a la carrocería de la camioneta mientras hacían chistes. Recogí la piedra, manchada con la sangre del mataco, la llevé a la casa y la guardé en el fondo del cajón, junto a mis calzoncillos.
Poco después la voz del mataco se metió en mi cabeza. Cantaba, sobre todo. No tenía idea de lo que le había pasado y se lamentaba con esa voz tristísima y como empantanada de los indios. Ayayay, cantaba. Yo soñaba sus sueños: manadas de taitetuses que huían en el monte, la herida caliente de la urina alcanzada por la flecha, el vapor de la tierra yéndose a juntar con el cielo. Ayayay… El corazón del mataco era una niebla roja. ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Por qué te has alojado en mí?, le hablé. Yo soy el Ayayay, el Vengador, Aquel que Pone y Quita, el Mata Mata, la Rabia que Estalla, habló el mataco, y también quiso saber: ¿quién sos vos? Ya no hay más vos ni yo, de aquí en adelante somos una sola voluntad, dije.
Estaba eufórico, me costaba creer mi suerte. Me volví muy conversador. Comenzaba a decir algo casi sin querer y de pronto ya no podía dar marcha atrás: las historias del mataco
204
y las mías se juntaban solas. Doña María, Tevi dice que a su papá se lo tragó un remolino en el monte. Don Arsenio, su nieto cuenta que cuereó a un jaguar y se comió crudo su corazón, ¿es verdad? Mamá lloraba, que era lo único que sabía hacer. El abuelo dijo que yo tenía la lepra de la mentira y me pegó tanto que el bastón se reventó en sus manos. Tuve que ir a clases con los brazos y las piernas marcados, soportar las miradas de los demás. Miradas en las que pestañeaba la risa. Ahí va el matajaguares, tundeado por el viejo borracho, decían esas miradas. Vi todo rojo, vi todo caliente de la rabia. El mataco adivinó mi corazón: esperá, no te apurés; yo te voy a avisar cuando sea tu tiempo.
Después pasaron los motoqueros por el pueblo. Todo el mundo fue a mirar porque los estaban esperando con riña de gallos y don Clemente había prometido sacar a dos de sus gallos más peleadores. ¿Que-querés ir?, dijo mamá. Yo no quise, mucho me dolía la cabeza con la calor. Apenas se fue mamá, el mataco empezó a levantar la niebla roja. Silbaron dentro de mí las chulupacas. El dolor de cabeza empañaba la vista. Fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Cállese, cállese, cállese, le decía el viejo a la botella. La mancha de orine creciendo como telaraña en su pantalón. Levantó la vista y se quedó mirándome a los ojos. Usted, flojo, marica, mentiroso, salga de aquí, dijo. Con el vaso de agua en la mano le sostuve la mirada. El viejo desafiante en su borrachera. Usted es como la caña, hueco por dentro, hijo de qué semilla serás, dijo. Y escupió en el piso con desprecio. La sangre se me rebatió, tenía las venas llenas de esas hormigas bravas. El mataco se puso a saltar dentro de mí. ¿Qué esperás para cobrar tu venganza, cría de víbora colorada? ¿Te dejás tratar así por el viejo borracho? ¿O acaso tu sangre es fría como la del sapo? Fui en busca de la piedra. Me acerqué a la silla del abuelo por atrás y le di un solo golpe fuerte al costado
205 de la cabeza. Cayó. Resoplaba, ronco, la vida se le iba por la boca. Me quedé mirando, sorprendido: ¿tan viejo y todavía se agarraba a este mundo?
Mamá llegó más tarde y lo encontró en el piso, ahogándose en su propio vómito. Se cayó en su borrachera, dijeron en el pueblo. Estuvo agonizando varios días, hasta que al séptimo estiró la pata. Vi su ánima desprenderse del cuerpo como un humito blanco antes de escapar hacia arriba. Vendimos la casa para cubrir la deuda del hospital y nos mudamos a un cuarto en la casa del colla Vargas, detrás del almacén. La plata no alcanzaba para más. A la mujer del colla no le gustó el trato y nos saludaba entrompada. El chango de la Tartamuda es raro, la escuché discutir con su marido, ¿por qué los aceptaste? ¿O acaso tenés algo con esa mujer? Y se puso a llorar. Pero si la esposa del colla Vargas hubiera visto a mamá como la veía yo todas las noches, no habría tenido celos: debajo del camisón, las tetas le colgaban hasta la cintura. Mamá y yo dormíamos en la misma cama. Apenas echarnos ella me daba la espalda y se ponía a rezar hasta dormirse. Yo me quedaba despierto, jugando con la piedra que palpitaba entre mis manos y escuchando el murmullo del otro que era yo: Llegó el frío al monte, el río se secó. Ayayay. Saltó la rana en la rama, la víbora se la comió. La muchacha fue en busca de agua, muerta apareció. Ayayay. El joven salió a cazar, muerto apareció. Ayayay. El viejo se fue a su casa, muerto apareció. Ayayay. La que bailó con el otro, muerta apareció. Ayayay. El de la risa de mono, muerto apareció. Ayayay. La del mentón alargado, muerta apareció. Ayayay. Los bultos de los difuntos nadies quería tocar. Entre medio de las matas se empezaron a estropear. Las almas de los finados regresaban a llorar. Ayayay. Dijo ella: ¿Acaso entre puras ánimas nos vamos a quedar? Y al día siguiente no estaba. Ayayay. Los vientos están cambiando, hijo de
araña venenosa, para vos. Comienza un nuevo ciclo, se abre el cielo, poné atención. Ayayay.
A veces mamá me miraba concentrada, como a punto de decirme algo. Un día me anunció que se estaba yendo a vivir con una tía que había enviudado al otro lado del río y que yo era libre de hacer lo que quisiera.
¿Cuándo te vas a ir?, le pregunté.
Y-y-ya nomás m-m-me voy yendo, dijo. El labio de arriba le temblaba. Respiró por el inhalador, algo que hacía cuando estaba nerviosa. Por primera vez supe cómo se sentía que alguien me tuviera miedo; me gustó. ¿Q-q-q-qué es es-s-s-a pi-piedra que agarrás t-todo el t-t-tiempo?
La recogí en el camino, dije.
¿Q-q-qué hacías el d-d-día en que s-s-se cayó el abuelo?
Estaba mirando tele, dije.
¿N-n-n-no es-c-c-cuchaste n-n-nada?, insistió.
Estaba fuerte el volumen, respondí.
Apretó los labios, y con una sola mirada la Tartamuda me desconoció como su hijo.
Y-y-ya no s-s-soporto más e-e-sto, dijo, y se encerró de un portazo en la piecita.
Me fui a caminar. Cuando regresé, la Tartamuda se había ido llevándose todas sus cosas. ¿Ahora qué hacemos? Salí a la carretera. No te demorés, no te despidás, no mirés atrás. Allá en el camino alguien te va a esperar. Guardé
en mi mochila la piedra y un par de mudadas y me fui del pueblo sin despedirme del colla Vargas ni de su mujer. Altas estaban las nubes, cargaditas de veneno. No habían pasado cinco minutos cuando paró un camión cisterna que llevaba combustible a Santa Cruz. El chofer viajaba solo, no tuvo problema en dejarme subir. No me di la vuelta para ver el pueblo por última vez. Íbamos boleando coca y a veces sintonizábamos una radio en guaraní. Vimos kilómetros de árboles calcinados arañando el cielo. Vimos un perezoso con la espalda quemada que se arrastraba por la carretera. Vimos un letrero que decía Cristo viene y más adelante otro que decía Hay pan y gasolina.
El chofer era uno de esos tipos lo suficientemente mayores como para tener una familia en alguna parte, aunque no tan viejo como para no querer una buena sobada. En una de esas estacionó el camión debajo de unos árboles, reclinó el asiento hacia atrás todo lo que pudo y se bajó el cierre del pantalón.
Adelante, compañero, dijo.
Al principio costó, por el olor a orín y a viejo. Pero al rato a mí también se me puso dura. El viejo asqueroso jadeaba y me la sacudía mientras yo se la chupaba. Terminamos casi al mismo tiempo. Se subió el cierre, sacó un Casino que llevaba en la oreja y lo fumó, pasándomelo a veces, pero sin mirarme.
Por si acaso, maricón es quien la chupa, dijo.
Estaba liviano, contento, satisfecho. ¿Lo mato? Si matás al hombre del camino no vas a llegar donde te esperan, ¿o el hombre blanco es pariente del alacrán, que con su propia púa se quiere clavar? Ayayay. Indio leyudo sos, por qué no te callás. Me tenés harto con tu ayayay. Me quedé dormido
207
208
con el traqueteo del camión y el viento que se agolpaba en la ventana, y soñé que me moría y que del otro lado de la muerte me esperaba un chico hermoso como el sol. Yo me cortaba la lengua y se la entregaba, y al dársela me quedaba mudo pero mi corazón lo llamaba con un nombre: Mi Salvador. Desperté con el temblor del motor que se apagaba.
Acá vamos a parar un rato, indicó el chofer. Era una casa en medio del camino, con las ventanas reventadas y cubiertas con cartones. Apoyada en el marco de la puerta esperaba una mujer morena fumando un pucho, tallada en esa posición. Era mayor, tendría veintiocho años. A su alrededor el viento arrastraba espirales de polvo que se deshacían en el aire. El chofer le alargó una bolsa con víveres que ella recibió sin agradecer. En el piso de la cocina dos niños jugaban fútbol de tapitas. Ninguno de ellos levantó los ojos cuando entramos. La mujer se puso a cebar mate mientras el chofer se acomodaba en una de las sillas de plástico. No decían nada y apenas se miraban, pero cada uno olía los movimientos del otro.
Sentí eso en el aire y salí a dar una vuelta por el sendero detrás de la casa. El monte se puso apretado de caracorés espinosos cargados de esa tuna que los tordos bajan a picotear. Y en un claro, la poza de aguas calientes se abrió burbujeando como sopa. El sol me daba en la cara, así que al principio me cegó el reflejo de la superficie y el vapor que subía. Después lo vi. Echado sobre la roca, el pulpo ondulaba sus tentáculos. Los brazos eran boas gordas y rosadas, cubiertas por ventosas del tamaño de una pelota de billar. Y envolvían a un cachorro de zorro que temblaba, asustado hasta para escapar. El bicho parecía una gelatina enorme derritiéndose en el sol. El lugar apestaba a pescado, a mujer. Cuando me sintió acercándome desde la orilla, el pulpo enroscó sus brazos como señora gorda
209 que recoge sus faldas para cruzar el río. Se arrastró hacia la agua, rápido, desconfiado, el pulpo, dejando atrás su presa. El último tentáculo desapareció con un latigazo: en la superficie reventaron burbujas calientes. El zorro chiquito saltó de nuevo al monte, libre ya, y al rato todo estaba quieto y parecía que nunca hubiera habido bicho. Unos pescados transparentes, de esos a los que se les ve la tripa, comían cerca de la orilla. Pero el bicho gigante debía estar durmiendo o esperando abajo, en el fondo de la agua. El murmullo volvió a crecer en mi cabeza. El río se hizo veneno, el pescado se murió. La hambre fue grande, la comida faltó. Mandaron tres a cazar, ninguno de ellos volvió. Sus huesos, bien puliditos, un perro los encontró. Ayayay. ¿Quién come en estos parajes?, el carancho preguntó. El monte se rio solito y el cielo se oscureció. La madre miró a su hijo y ya no lo reconoció. ¿Adónde fueron las almas cuando la tierra se abrió? Ayayay. Estuve escuchándonos y tirando piedras en la poza hasta que me aburrí.
Cuando regresamos a la casa, el chofer y la mujer se habían encerrado en el dormitorio. Sus jadeos llegaban en cascadas. Los niños seguían jugando en el piso, sin prestar atención a los ruidos. Uno de ellos, el menor, era torpe y tenía la cabeza con forma de globo, dos veces más grande de lo normal. Nos extrañó no haberlo visto desde el principio: el chico era mongólico. Jugaba con la boca abierta y las tapitas se le resbalaban de las manos. La cabeza del mongólico nos hacía señas como una invitación. Sacamos la piedra de la mochila y la pesamos con ambas manos. Latía la piedra, estaba viva. Ayayay. El viento galopó afuera de la casa haciendo rechinar los palos. Nos acercamos al chico con pisada de jaguar, hicimos el cálculo de la fuerza que necesitábamos para reventarlo. El hermano alzó la vista y nuestros ojos se cruzaron en un chispazo. El chango entendió al tiro, nos
miró con curiosidad. Nos quedamos un segundo en ese equilibrio. Entonces se abrió la puerta del cuarto y el chofer apareció secándose el sudor con el borde la camisa.
Hora de irnos, compañero, dijo.
Volvimos al camión. El percance nos puso de mal humor. La sangre se nos había levantado y se negaba a aplacarse. No teníamos ganas de hablar. Por suerte una vez vaciado de su leche, el viejo asqueroso perdió todo interés en nosotros y se concentró en la ruta. Nosotros no nos resignábamos. ¿Lo mato? ¿No te he dicho que no? ¿No eras vos el Vengador, el Mata Mata? Hombre blanco sin seso, de la raza que no espera, ¿qué me venís a hablar? Tu corazón es como la hormiga, nada ve y solo sabe picar. Me impaciento, ¿mi trabajo dónde está? Cuando tengás ojos para verlo, vos mismo lo verás.
Al anochecer llegamos a Santa Cruz. El chofer nos hizo bajar en un semáforo y nos indicó que si seguíamos caminando llegaríamos hasta la plaza. Y ahí quedamos, solos, parados en medio de los autos que iban y venían en todas direcciones. No teníamos un peso, no sabíamos dónde íbamos a pasar la noche. Pero éramos el jefe de nuestra casa. Nos dejábamos arrastrar con la prisa de la gente, nos dejábamos aturdir con el ruido de la calle y llevábamos con nosotros una piedra y nuestra voz. Los edificios crecían hacia todos lados, la ciudad brillaba como si la acabaran de lustrar.
En eso escuchamos el frenazo. Las llantas del auto patinaron en el asfalto y salimos disparados en dirección al cielo. Escupimos todo el aire de los pulmones, el espíritu se despegó del cuerpo. El chillido de una mujer llegó rebotando desde alguna parte. Antes de caer nuestra alma flotó por encima de los autos. La paloma nos miró pasmada,
y nosotros vimos a la gente detrás de las ventanas de uno de esos edificios altos. Y ya en plena bajada, nuestros ojos se encontraron con los del conductor: era el chango más hermoso que habíamos conocido en toda nuestra vida. Nos miró con la boca abierta, con el puro asombro bailándole en los ojos. Es el Hermoso, el de tus sueños. Mi Salvador, pensamos, reconociéndolo, aquí te entregamos la lengua, tuya es nuestra voz. Un último sonido, y nos abrazamos a lo oscuro.
18. Este cuento aparece en el libro Nuestro mundo muerto, Editorial El Cuervo, 2016.
El día que llegamos a París la policía confirma que el caníbal se esconde en la ciudad. Aterriza en un vuelo comercial y las cámaras del aeropuerto lo muestran atravesando los controles de seguridad, apenas disfrazado con una peluca cobriza. Lleva una polera de Mickey Mouse y posee una belleza distante, una fragilidad que lo acerca más a una estrella de rock adolescente que a un carnicero. Es mayo y llueve y desde el séptimo piso del hotel las calles de París se ven como un océano de cabezas en movimiento, salpicadas aquí y allá por paraguas de colores. Mi maleta está todavía intacta en el banquito, tal como la dejó el mozo del hotel cuando Vanessa y yo entramos a la habitación, hablando en susurros como si el chico pudiera entender lo que decíamos.
Vanessa se vuelve hacia mí sonriendo y me da un beso larguísimo al que respondo con todo el cuerpo, un beso que nos sostiene mientras caemos en la cama y su olor se mezcla con el mío. Mis manos buscan debajo de su ropa. Vanessa suspira y se estremece entera en mis brazos. De pronto me empuja suavemente, se apoya sobre los codos y dice que más tarde, que ahora tiene que trabajar. Pero estamos de vacaciones, me quejo, y Vanessa me asegura que todo el asunto tardará menos de una hora, que lo más difícil ya está hecho, que dentro de poco seremos completamente libres. ¿Viste que todo salió bien?, dice, y añade, como en los viajes anteriores: Sos mi amuleto de la buena suerte. Se acomoda el cerquillo frente al espejo que ocupa toda la pared del cuarto, busca el celular en la cartera, instala el chip francés y marca el número acordado. Me meto debajo de las sábanas y la observo dar vueltas, ocupada con el teléfono y el lápiz labial al mismo tiempo. Le soplo un beso con la punta de los
dedos y ella sonríe distraída y se acerca a dejarme el menú del room service.
Enciendo la televisión y busco un canal en español mientras Vanessa orina con la puerta del baño abierta y discute los detalles de la entrega en ese lenguaje en clave que de vez en cuando intento descifrar (los perros son los pacos, por ejemplo), y entonces vuelvo a encontrar el rostro delicado del caníbal, el mismo que vi hace poco en todas las pantallas del aeropuerto. Ahora mismo puede estar en cualquier parte, dice la presentadora, y muestra un retrato computarizado en el que el caníbal aparece con los labios pintados y el cabello largo, porque es un actor de películas porno de travestis y las autoridades creen que es posible que al llegar a París se haya hecho pasar por una mujer. Pienso proponerle a Vanessa que esta noche cenemos en algún restaurante donde sirvan caracoles; en Francia los caracoles se llaman escargots y los hacen ayunar durante una semana antes de cocerlos vivos. ¿Sienten dolor los caracoles? Me veo recorriendo París con Vanessa en unas horas, riéndonos a carcajadas como cuando ella se levantó la blusa y le mostró las tetas a un par de viejos en una plaza en Barcelona, o como la vez que subimos a la montaña de la muerte en Ámsterdam, ella aterrada por la velocidad. Veo a Vanessa bronceándose en la terraza del hotel de Ibiza con el bikini blanco, un martini en la mano y la plata en la cartera. Vanessa atravesando migración con pasaporte falso sin ponerse nerviosa. Vanessa de madrugada con todo el maquillaje deshecho. Vanessa a punto de irse, Vanessa yéndose.
La presentadora de noticias dice que la policía de París ha recibido más de doscientas llamadas de gente que asegura haber visto al caníbal en distintas partes de la ciudad. Su víctima es un estudiante chino al que también muestran
217 en la tele, posando al lado del caníbal. Un chico igual a tantos otros que se tomó una selfie junto al novio que días después lo descuartizó con una picadora de hielo y alimentó al gato con pedazos de su cuerpo. El novio que se filmó comiendo la carne cruda del amado con cuchillo y tenedor. Me pregunto qué gusto tendrá la carne humana. Una vez, mientras le hacía masajes a mi abuela, ella dijo que el ser humano tenía un sabor parecido al chancho. Somos sucios, el cuerpo es algo impuro, nos parecemos al chancho incluso en el sabor, dijo ella con los ojos cerrados mientras yo, de rodillas frente al sillón, le sobaba las bolitas duras de las várices. ¿Cómo sabe?, pregunté, y al pasar el dedo por un nudo de venas la cara se le arrugó en un gesto de dolor. La abuela dijo que había escuchado en la radio la noticia de una mujer en La Paz que destazó a su hija con un cuchillo carnicero y la sirvió en el mercado como chicharrón: ninguno de los clientes se dio cuenta del cambio de sabor. Y añadió sin abrir los ojos: Así son esos collas, se comen entre ellos, todo el mundo sabe.
Vanessa sale del baño y me encuentra con los ojos fijos en la televisión. Cuando me concentro en la pantalla puedo ausentarme de todo, incluso de ella. Frunce la boca, malhumorada, como cuando alguien la contradice. ¿No podés ver otra cosa, amor?, reclama, apaga el televisor y me hace jurarle que dejaré de llenarme la cabeza con historias truculentas. Después dice que tiene que irse de inmediato, la gente del negocio la espera para recibir la maleta. Quisiera pedirle que me muestre el compartimiento en el que está escondido el paquete, pero no me atrevo. Ella cree que mientras menos sepa del asunto estaremos más a salvo. A mí me parece una precaución innecesaria, porque siempre me siento a salvo con Vanessa: si hay una persona capaz de caer parada en cualquier parte, esa es ella. Vacía en la alfombra todo el contenido de su maleta, que de todas
formas no es mucho. Más tarde la acompañaré de tienda en tienda gastando a manos llenas, pero en este momento acabamos de llegar y hay un trabajo por hacer. ¿Sienten dolor los caracoles?, pregunto de repente. Ella se arregla el cabello, absorta con su imagen multiplicada en todos los espejos de la habitación. Vanessa siempre está viéndose a sí misma en todas partes. El mechón castaño sobre la frente le da un aire infantil que la acerca más a una actriz de cine mudo que a la mujer de un taxista de Cobija. Siento celos del hombre que conoció a Vanessa cuando era una chica fascinada por su taxi y por la posibilidad de una vida diferente en otra parte. Finjo que el taxista no existe, me esfuerzo por negar ese mundo paralelo en el que crecen los dos hijos de Vanessa. Erradico de mi cabeza la imagen de Vanessa esposa y madre y la reemplazo por la mujer de negocios que duerme conmigo en hoteles elegantes. ¿Sí o no?, insisto al darme cuenta que ahora es ella la que está lejana. Todo lo que está vivo sufre, ¿no?, me contesta, ansiosa por que la reciba el ruido de la calle.
Vuelvo en una hora, dice Vanessa con el abrigo amarillo abotonado hasta el mentón, las botas altas por encima de los jeans y la maleta vacía en una mano, a punto de salir a la calle y a los hombres extraños. ¿Dónde es?, le digo. En la casa de un tal Alain, responde: por la música, parece que hay una fiesta. ¿Puedo ir?, pregunto a último momento, casi sin convicción. Prefiero mantenerte fuera de esto, dice ella. Pasala bien, añade antes de cerrar la puerta y desaparecer llevándose su olor y su tibieza.
Me siento en el sillón al lado de la ventana, abro una botella de champán del minibar y pienso que llevamos vidas veloces y románticas. Estoy en un puto hotel de cinco estrellas en París, digo en voz alta, como si diciéndolo fuera posible capturar este momento, darle alguna permanencia.
Podría acostumbrarme a vivir así, a pedir hamburguesa y Coca Cola en el room service, a amanecer cada vez en una ciudad nueva. Voy al baño y al lado del jacuzzi encuentro un jaboncillo con las iniciales del hotel grabadas en bajorrelieve. Me lo llevo a la nariz, aspiro el perfume y lo guardo en el bolsillo. Colecciono jaboncillos de todos los hoteles en los que dormimos, quizás para convencerme de que esto es real, de que no va a despertarme la voz de la abuela gritando “¡la inyección!” en la madrugada. La abuela desconfía de los médicos y hace años me enseñó a inyectarle unas vitaminas que espantan las enfermedades y que le dejan abscesos en las nalgas. Después del pinchazo me obliga a masajearle la nalga con aceite de bebé hasta que la sobada la adormece, y así se queda, cabeceando, hasta las ocho y media, que es cuando me vuelve a llamar reclamando el caneco de café con leche y la marraqueta. Alzo mi copa y brindo con el fantasma de Vanessa por el alivio de no tener que ver nunca más las nalgas maltratadas de mi abuela, por no volver a usar jamás un caneco de lata para tomar café. Vanessa dice que estos viajes forman parte de mi desprogramación, del proceso de olvido de mi vida anterior, de la que me tengo que curar. En una ocasión me contó que creció vistiendo la ropa que heredaba de sus hermanas mayores, todas más gordas o más altas que ella, y que se prometió que algún día iba a tener un armario lleno de cosas caras y sin estrenar. Cuando viajó a España para el primer trabajo compró un abrigo de angora que se llenó de hongos en la humedad de Santa Cruz. Nunca tuvo la intención de ponérselo: el objetivo de dejar que el abrigo se pudriera era arrancar de sí misma la marca del pobre, para quien todo tiene una utilidad. Me persigue la fragancia asquerosa del champú de motacú con el que nos bañábamos, me dijo esa vez; no me da miedo ni la migra, y sin embargo ese olor me hace temblar: a los pacos les podés mentir, pero el olor a pobre no se quita con nada.
El alcohol me sube a la cabeza,me llena de un letargo caliente y agradable. Me acerco al minibar, abro una cerveza y me la acabo casi sin darme cuenta. Saco otra botella. Ha pasado media hora y empiezo a aburrirme sin Vanessa. Mi mano avanza hacia el control remoto de la tele, pero recuerdo mi promesa y me detengo. ¿Por qué no me dejó acompañarla a hacer la entrega? Un mal presentimiento me aletea en el pecho y lo ahuyento encendiendo la televisión. El canal pasa una y otra vez los detalles del crimen del caníbal. La noticia me succiona hacia un lugar completamente alerta. Eso consigue cortar el rumbo venenoso de los pensamientos y regresarme al presente puro. Imagino al caníbal en algún hostal de la ciudad, buscándose a sí mismo en las noticias. Pienso en todas las historias que tendré para contar cuando volvamos a Santa Cruz y en la cara que pondrá la gente del Camboya cuando sepan que estuvimos en París al mismo tiempo que un psicópata famoso. Aunque la verdad es que los del antro nunca leen las noticias y no se enteran de nada. En el fondo, eso es lo que nos hace volver una y otra vez al bar.
Fue en el Camboya donde vi a Vanessa por primera vez. Los parientes me buscaban para pedirme cuentas y yo me ocultaba en el bar con una gente que acababa de conocer. Por entonces Vanessa tenía el pelo azul, se había vuelto a separar del taxista y salía con un chico que intentó suicidarse tomando lavandina cuando lo dejó por mí. Ese chico después andaba por el antro deseándome la muerte. No me gusta pensar en sus hombros flaquísimos y en sus ojos rencorosos, y en especial no ahora.
A medida que pasan los minutos, mi corazón se llena de cosas en movimiento. Recuerdo esa noche en Río, hace apenas unos meses. Vanessa se perdió entre la gente en una discoteca de Lapa con la excusa de ir al baño y me
abandonó en la barra mientras el funk arrasaba en la pista de baile. Tuve que volver a pie al hotel a las cuatro de la mañana huyendo de unos niños cleferos que intentaron robarme la billetera vacía: a Vanessa no se le ocurrió dejarme plata para el taxi antes de abandonarme. Apareció borracha al día siguiente, cayéndose en esos tacos altísimos que hacían tictac en el lobby, y apenas me vio corrió a mis brazos y lloró. Porque Vanessa se va pero siempre vuelve.
Repaso cada uno de sus gestos al salir y los lleno de significados. ¿Por qué se separó de mí cuando empecé a besarla? ¿Por qué se arregló tanto para salir? ¿Por qué no me dio la dirección de la casa a la que iba? Me acerco a la ventana y apoyo las manos en el cristal. Busco el abrigo amarillo de Vanessa entre la gente que camina por la calle, pero el vidrio se empaña con la nube de mi aliento. El vapor se desintegra y el reflejo me devuelve los contornos de la cara del caníbal flotando sobre el fondo de la calle. Veo en sus ojos el chispazo de una alegría feroz pero también indiferencia. Doy un salto hacia atrás y los ojos del caníbal se convierten en mis propios ojos. Hace tiempo que el noticiero ha acabado y ahora pasan un documental sobre gorilas en el Congo. Se está haciendo oscuro allá afuera, la lluvia continúa y yo quiero que Vanessa atraviese la puerta y me diga una vez más que todo está bien, que ahora somos libres, que soy su amuleto de la buena suerte.
Varias horas después ha dejado de llover y yo le pido otro gin tonic al barman peruano que me ha estado sirviendo en ese bar oscuro y ruidoso al que llegué después de caminar sin rumbo. Dentro de poco vamos a cerrar, me dice el barman mientras la contestadora automática del celular de Vanessa comienza a repetir el mismo mensaje en francés que ha sonado ya más de diez veces. Cuelgo antes de escuchar el timbre de la casilla de mensajes y bajo de un trago el gin
221
tonic que el mesero acaba de dejar sobre la mesa. Uno más, le pido. Los últimos clientes se aferran a sus vasos y a la música que sale de los parlantes, canciones que nos mantienen suspendidos en la soledad de los borrachos. Miro en la pantalla del teléfono una foto de ella y yo en una playa de Ibiza. Poco después nos peleamos. Vanessa dijo que me quería pero que también tenía necesidades. Al final de cuentas soy una mujer, quiso explicarse, y ella misma debe haberse dado cuenta del insulto porque esa noche buscó reconciliarse insistiendo con el viaje a París.
Vuelvo a buscar su número e intento convocar la palabra que sea capaz de neutralizarla, de destruirla. Puta, escribo con dificultad en la pantalla, y veo a Vanessa en la fiesta de Alain, bailando con varios hombres a la vez. Perra, escribo, y pienso en Vanessa de rodillas con el cerquillo húmedo pegado a la frente, chupándosela a un tipo mientras otro se la coge por atrás. Presiono el botón de enviar y el mensaje viaja hasta dondequiera que pueda estar Vanessa a estas horas.
Este va a cuenta de la casa, dice el barman con el vaso de gin tonic servido hasta los bordes. Es un tipo moreno y retacón y detrás de sus palabras veo a la mujer y a los hijos esperando su llamada en algún lado. Hago el gesto de pagarle, pero él aparta el billete y niega con la cabeza. Tiene un aro de oro en la oreja izquierda y un nombre tatuado con letras góticas en el cuello, en el que brillan gotitas de sudor. Con un movimiento del mentón señala mi celular. En busca de alguien, ¿no?, dice con falsa complicidad, y yo quiero pedirle que se calle, pero en su lugar digo que sí con la cabeza y doy un sorbo largo al gin tonic. ¿De vacaciones?, pregunta él. Me quedo en silencio, estrujo el vaso escarchado con tanta fuerza que me parece que va a estallar entre mis dedos. En un minuto cierro y conversamos, dice el barman y sonríe
223 como si hubiera inaugurado un secreto entre nosotros. Antes de que se dé la vuelta noto por primera vez el anillo de oro en su mano corta y morena, un anillo enorme y ceñido sobre esa carne gruesa, y entonces vuelvo a acordarme del estudiante chino, de su mano pudriéndose en la caja que el caníbal envió a un colegio en Canadá, del pie hinchado esperando en la oficina de correos. Y veo las piernas de mi abuela estiradas sobre el toquito de madera, las várices que brotan como islas. La voz de la radio anuncia una canción, bailemos el bimbó, que está causando sensación, hace calor y mi abuela se duerme con la cabeza sobre el pecho, las rodillas me arden, con esta melodía que te va derecho al corazón, las várices duras de sangre vieja y coagulada. Presiono hacia arriba y hacia abajo con la palma de la mano, bailando cantarás sus aires tan románticos, ¿será que a ella alguna vez la desearon?, la sangre de mi abuela se hace piedra debajo de la piel y yo me desespero pero no puedo irme de acá aunque eso y nada más que eso es lo que deseo, verás qué fácil es bailar bimbó, no puedo moverme hasta haber acariciado cada una de esas venas abultadas y azules, dejándote llevar por el vaivén y el ritmo mágico, la mosca camina en el borde del caneco y vuela, hace calor y el día pasa lento y aprieto la vena entre las uñas, la abuela abre los ojos asombrada y yo vuelvo a apretar, esta vez con todas mis fuerzas, y la vena se hincha y se levanta y va a estallar.
Días después, cuando todo esté irremediablemente perdido, intentaré recuperar esos momentos para Vanessa, hablarle del pie y de la mano y del torso del estudiante chino, de la polera de Mickey Mouse y de todas esas horas en el hotel mientras afuera llovía y ella no llegaba. Vanessa no me escuchará, Vanessa se emborrachará y me pedirá perdón y exigirá que la disculpe, me llamará gatita y se acercará para besarme y en el momento en que su olor se derrame en mi
cabeza yo sentiré algo distinto o más bien no sentiré nada en absoluto, y entonces sabré que es el último viaje que hacemos juntas. Y seguiré sin sentir nada durante mucho tiempo, hasta que una noche en el Camboya alguien me contará entre punta y punta de coca que la policía ha encontrado el cuerpo de Vanessa en un vertedero de São Paulo. Todavía no han agarrado a nadie, explicará, y yo vomitaré al lado de la barra y al llegar a casa de mi abuela veré el amanecer con whisky y rivotriles; horas más tarde me despertarán los gritos de la abuela y me levantaré a atenderla con la ropa manchada de vómito, sabiendo que ese es el principio de una vida sin Vanessa, sin la risa de Vanessa, sin la posibilidad de Vanessa.
El barman acaba de despedir al último cliente hacia la noche. Afuera se acumulan las bolsas de basura debajo del farol. El barman baja la cortina metálica del bar y me mira con ojos codiciosos. Las luces de la barra brillan para nosotros, todo se vuelve nuevo.
Ahora estamos solos, dice el hombre, sonriendo.
Ahora estamos solos.
19. Este cuento aparece en el libro Iluminaciones, Editorial El Cuervo, 2017.
Sebastián Antezana Quiroga es doctor en Estudios Romance por la Universidad de Cornell y actualmente investigador de postdoctorado en Estudios Hispánicos en la Universidad de Brown. Es autor de varias publicaciones académicas y ha publicado las novelas La toma del manuscrito (Alfaguara, 2008, X Premio Nacional de Novela en Bolivia) y El amor según (El Cuervo, 2011), además del libro de cuentos Iluminación (El Cuervo, 2017).
Si tuvieran que contarla desde el principio seguramente dirían que no recuerda bien la historia, que no saben qué fue lo que pasó o que lo recuerdan a medias, que las cosas se les han vuelto lejanas, remotas, acaso ya inaccesibles. Si tuvieran que hacer un relato de lo sucedido seguramente dejarían de lado puntos cruciales, momentos que cambiaron radicalmente la historia, instancias de definición que ahora prefieren obviar. Sucede que los hechos nunca fueron totalmente claros. En algún momento Ernesto y Lucas se conocen. Después pasan algunas cosas y finalmente terminan donde ahora están, en el mismo lugar, el mismo avejentado sillón de la sala, dos viejos que miran con atención la pantalla polvorienta del televisor, la que ninguno se acuerda nunca de limpiar, la que emite imágenes veladas por un filtro de carbono amarillento, la misma en la que dos hombres, quizás versiones de ellos mismos hace treinta y cinco o cuarenta años atrás, tienen sexo con grandes aspavientos.
Antes, en algún momento, Lucas, viudo hace más de diez años, entra en una cafetería de Miraflores, se sienta en la barra y se pide un expreso y una media luna. Su esposa ha muerto la mañana en que un aneurisma la dejó tendida en el patio de la casa y, tras el entierro, como aquel día, Lucas viste luto por cerca de un año. Entonces caminaba encorvado por las calles del barrio, completamente de negro e indiferente, liviano, casi tranquilo. Solo, completamente solo porque no había tenido hijos, así que por varios años se dedica a sí mismo, a pequeños y ascéticos placeres, la lectura, el paseo, el café. Después, una mañana, entra a la misma cafetería que siempre visita a la hora del desayuno y se encuentra al final
de barra, en un extremo que nadie parece atender, a un hombre que le llama la atención.
Ernesto es prácticamente de su misma edad y vive en el departamento espaciosos y de techos altos que le ha comprado el hijo. Es calvo, algo moreno y de barba espesa, tiene el carácter juguetón, incluso seductor, y entre otras cosas, entre la práctica relativamente cotidiana de una sexualidad abierta, le gusta leer. Esa mañana sostiene un ejemplar de La Razón que lee con detenimiento tras gafas de montura blanca y gruesa. Cuando pasa cerca suyo, Lucas puede oler algo familiar, una mezcla de ropa vieja y agua de colonia y también algo más, entonces indefinido, y siente como si una pieza pequeña y hace mucho olvidada de su antiguo mecanismo emocional comenzara de nuevo a girar. Se sienta a una distancia prudente, sorbe el café, parte con las manos la media luna blanda y dorada, se mete un pedazo a la boca y durante todo el tiempo se siente llamado a observarlo. Ernesto lo nota y comienzan a hablar, primero sobre el periódico y los eventos del día, luego sobre libros, después sobre el clima y finalmente sobre la ciudad, sobre los largos paseos que alguien con tiempo puede hacer en las calles y plazas del barrio. Hablan por varias otras mañanas y varias otras tardes. Van al viejo cine 6 de agosto, comentan los eventos del día y cenan temprano en restaurantes mudos y suntuosos. Durante estos meses Lucas comienza a recuperar algo indeterminado que perdió el día en que su esposa cayó fulminada en el patio de su casa. No hay mucho conflicto interno, no hay batallas. El día que cumple 67 años Ernesto le da el primer beso. Pocas semanas después se mudan juntos.
Su rutina es parecida a la de otras parejas retiradas. Se levantan temprano, leen ociosamente los diarios y van a comprar carne y fruta por las mañanas. Después, obligados
229 por alguna sugerencia médica, preparan almuerzos más bien monótonos, dialogan largamente en la sobremesa y en las tardes se dedican a las tareas particulares: Ernesto a la lectura, Lucas al paseo y a sus labores manuales. Al empezar a caer la noche cenan junto a media botella de vino o toman un té tardío mientras calculan qué medicinas les faltan a cada uno. Después, tras lavarse los dientes y ponerse pijamas de pantalones largos, si no caen dormidos de inmediato, se toman de la mano bajo las frazadas y se prometen apoyo, constancia, compañía. Hace mucho que lo único que es capaz de hacer Lucas, cuando no tiene a mano alguna pastilla o cuando su organismo desgastado las rechaza, es acariciar suavemente a Ernesto, decirle cosas al oído. La mayoría de las veces Ernesto lo deja hacer, aunque, en el fondo, le gustaría sentirlo e imaginar que todavía es joven, un hombre capaz de despertar un resto de imaginación sexual y no solo la misma cálida sensación de agobio con la que parecen terminar sus noches.
Las semanas y los meses son un flujo acompasado y regular: las mañanas son ocupadas, las tardes placenteras y poco eventuales, y en las noches, cuando tienen ganas, cuando no los vencen las tareas domésticas, el cansancio o el desinterés propio de la vejez, se enfrascan en largas sesiones de pornografía. Fue Ernesto quien lo propuso la primera vez. ¿Por qué no probamos con esto?, le dijo a Lucas acariciando un disco pequeño y reluciente. Pusieron la película en el aparato metálico y alargado, y cuando la televisión comenzó a mostrar aquellas imágenes de hombres jóvenes cayeron rendidos. Lucas había escuchado que se podía encontrar porno en Internet, pero como hace años ha vendido la computadora de su esposa casi no tiene experiencia con el asunto y las películas de Ernesto le caen como una sorpresa. Desde entonces se vuelve para ellos un ritual, un momento
de encuentro, algo parecido a un abrazo porque el porno no es solo el porno sino lo que se crea en ellos cuando ven porno. Tosen mientras dos chicos jóvenes se lamen y masturban uno al otro, se callan al ver cómo un pene inmenso penetra el culo de un actor musculoso, lanzan risitas cuando un tipo de barba y bigotes rubios se mete un dildo a la boca, aguantan la respiración mientras un grupo de chicos se confunden en una montaña de carne y saliva. Todo es piel, palpitación, semen. Brazos, culos, bocas, pijas. Lucas y Ernesto se excitan, se encuentran y se quedan aislados en ese pequeño universo plástico compuesto por cuerpos funcionales y hermosos. Es encantador. Dos viejos sentados en el sillón viendo una sesión de fantasía, insomnes, perturbados, soñando con días felices. El porno resulta para ellos un vínculo más real que las comidas o las charlas cotidianas, un momento de reacciones verdaderas capaz de desarticular la rutina mediante la fuerza del deseo y a veces también la repulsión. Les gustan las películas con algo de guion, las que hacen el intento de contar una historia, aunque sea idiota. Ceden a ese engaño admitido que es el porno con pretensiones. Pero lo que más disfrutan, lo que esperan con ansiedad, son los breves momentos en que los actores parecen perder los papeles, en que aparentan olvidar que están siendo filmados y por un instante dejan de entrever, entre el mecanismo de su sexualidad prefabricada, un atisbo de verdad, o lo que parece un atisbo de verdad, un gesto de auténtico placer o su imagen bien estudiada, una sombra real o que parece real y que los conmueve y los engancha. Y ese es también un momento difícil porque, pese a la excitación, la mayoría de las veces Lucas no consigue hacer nada. Solo mirar a Ernesto, solo tocarlo.
Cada piso del angosto edificio en que viven está dividido en dos departamentos. Un día el departamento de al lado, hasta entonces vacío, se ocupa. El inquilino es un hombre mayor, aunque no tan viejo como ellos, grande y taciturno. Lucas lo ve cuando está recogiendo la correspondencia en el hall de la planta baja, en el mueble verde claro que contiene los buzones del edificio. Buen día, le dice con amabilidad. El otro sigue buscando en el buzón y saca de allí un sobre manila arrugado y un par de recibos. Veo que vamos a ser vecinos, sigue Lucas, buscando la revista mensual de cerámica a la que está suscrito mientras el otro busca algo en sus bolsillos y parece ignorarlo. Me alegro en conocerlo, añade en un susurro. Sí, lo mismo yo, dice por fin el otro sin prestarle mucha atención. Tiene los ojos graves pero inofensivos y Lucas recuerda una imagen de una vieja película en la que un general ruso acaba de ser vencido tras años de enfrentamientos con un jefe enemigo. El vecino tiene la misma mirada, cargada de derrota pero que mantiene aún cierto orgullo. Me llamo Lucas, dice él, y le tiende la mano, pálida, triste y cubierta de pecas. El otro le devuelve el saludo, pero cuando se dispone a decir algo más empieza a sonar un teléfono. Discúlpeme, indica el vecino viendo la pantalla de su celular, tengo que atender esto, y se pierde tras la puerta de salida.
Una tarde, Lucas vuelve a casa tras pasar por el mercado y la farmacia. Durante la semana Ernesto ha caído resfriado, por lo que por esos días han suspendido el porno y cualquier otra actividad que implique agitaciones, sin embargo, la noche anterior dijo sentirse mejor así que Lucas trae un nuevo estimulante que le ha recetado el farmacéutico. Mientras sube en el pequeño y viejo ascensor, como un buzo medieval que asciende en una campana, imagina que esa noche tienen una cena temprana, que después se disculpa un momento
para ir al baño y se toma el estimulante, la pastilla roja y redondeada, y luego vuelve al cuarto, apagan las luces y tras unos minutos se acercan y se besan con cuidado, tratando de molestarse lo menos posible, hasta que se descubre una hermosa erección química. Las puertas del ascensor acaban con la ensoñación y se abren con un quejido. Lucas sale al pasillo y tras dar unos pasos puede ver cómo Ernesto sale del departamento vecino, sin notarlo, con prisa y en la cara un gesto que antes no ha visto. Algo comienza en ese momento, algo en la lengua y en las manos, los contornos de una idea, una sensación todavía indefinida. Lucas, sin saber por qué, se queda en el pasillo esperando todavía unos segundos. Finalmente se decide y va a su departamento, abre la puerta y descubre a Ernesto que se ha sentado en el sillón de la sala, frente al televisor. Hola, le dice.
Después de cocinar y de ver de las noticias Lucas se sienta a almorzar con Ernesto. Entre bocado y bocado de un guiso de pollo, le pregunta qué ha hecho, cómo ha pasado el día, y Ernesto responde que no mucho, que se ha quedado en casa leyendo un libro nuevo y tomando algunos apuntes. Mirá, quiero mostrártelo, dice. Se levanta, va al dormitorio y vuelve con un ejemplar de tapas duras. Lucas lee el título de la portada, pero enseguida lo olvida. Lo empecé hoy, sigue Ernesto. Todavía no lo entiendo bien, pero creo que me va a gustar. En ese momento el libro no tiene así que Lucas lo aleja con un movimiento de la mano, todavía intrigado por lo que acaba de ver al salir del ascensor. Frente a él, Ernesto tiene un gesto relajado que le da a sus rasgos cierto aire gatuno, los ojos todavía claros pese a la edad, la quijada cubierta por una barba entrecana y casi descuidada que le oculta los cachetes y los labios ajados y lo hace parecer más joven. Lucas lo mira, lo gana un principio de ternura y se arrepiente por su brusquedad. Entonces te divertiste
con el libro, le dice, qué bueno. Ernesto dice que sí y traga un bocado del guiso. El pollo está cubierto por una salsa espesa que lo camufla.
Tras un par de días vuelve a pasar. Es sábado y luego de almorzar, escuchar música y jugar a las cartas por cerca de una hora, Lucas dice que se siente cansado y que tomará una siesta. Ernesto asiente y anuncia que él se quedará en la sala a ver televisión. Todavía es bastante temprano y hace calor y sol, como el recuerdo agigantado de muchos veranos, entra de lleno por las ventanas del dormitorio, así que Lucas decide darse una ducha rápida antes de acostarse. Seguramente está bajo el chorro de agua por cuatro o cinco minutos tras lo cual sale del baño todavía mojado, tambaleante, la cintura rodeada por una larga toalla, y allí lo escucha, el sonido de la puerta del departamento al cerrarse. Por un instante piensa que se ha equivocado, que seguramente es alguien del piso superior que ha dejado caer algo pesado o ha movido un mueble, pero después lo asalta la duda. ¿Acaso Ernesto ha salido? Sin ruido, descalzo y chorreando las últimas gotas que el calor de la tarde todavía no ha evaporado, se acerca a la puerta. Contra ella, su cuerpo blando y desgastado parece el de un elefante, todo blancura y arrugas, que se restriega contra un tronco de árbol. Pega el ojo derecho a la mirilla y observa. Ernesto espera con gesto de impaciencia ante la puerta del vecino. Seguramente ya ha llamado al timbre porque tras dos o tres segundos se abre y Lucas ve cómo desaparece tras ella. ¿Qué hace allí? Se queda pegado a la mirilla deseando que salga rápidamente con una carta, un recibo o algo que justifique su visita, pero no pasa nada, así que vuelve al dormitorio, se pone una bata grande y roja sobre el cuerpo desnudo, y se echa en la cama, triste, nervioso, esperando la vuelta de Ernesto.
233
Pasan, quizás, dos o tres horas, porque cuando abre los ojos ya el sol brilla bajo en el horizonte y el cielo está invadido por los primeros tonos naranjas y violetas. Sin incorporarse, se queda unos minutos contemplándose las piernas, fofas y lampiñas, abultadas aquí y allá por pequeños nódulos en los que el sistema circulatorio ha colapsado. Baja la mirada. En los pies, los dedos son expresiones exageradas de la carne, formas hechas por el impulso descendiente de la piel coronadas por uñas amarillentas y duras como la madera. Sube la mirada. El pene no es más que un accidente, un nudo blanquecino y blando, de la mitad del tamaño de un dedo, rodeado por brotes melancólicos de pelo gris. Se incorpora, siente que es un hombre feo y deja escapar un suspiro de resignación. Se levanta de la cama resoplando con esfuerzo y cuando sale a la sale lo ve allí, sentado en el sillón, revisando los periódicos del día. Pensé que ya dormirías hasta mañana, dice Ernesto apenas verlo. Lucas responde con lo que parece un gruñido. Sí, se me pasó el tiempo, seguramente estaba cansado. Y luego, desviando la mirada, sigue. ¿Tú qué hiciste? Ernesto deja el periódico a un lado y se pone a jugar con los botones del control remoto. Nada, estar acá, leer viejas revistas. Presiona el de aumentar el volumen como si el televisor estuviera prendido y quisiera que su sonido llenara el aire, que escondiera el resto de la conversación. Creo que con el calor incluso me dormí un rato. Hoy se ha hecho tarde muy rápido, ¿no crees?
Los días siguientes pasan más o menos al mismo ritmo. Hace un par de semanas que han dejado el prono y en Lucas va creciendo, como una espina, un sentimiento de inferioridad cada vez más definido. Se ve como un anciano, mucho mayor de lo que es, un hombre feo, un mueble olvidado. Una tarde en que empieza a sentirse el descenso de la temperatura, típico de mediados de año, se encuentra
235 en el ascensor con un chico. Seguramente no pasa de los ocho o nueve años y verlo allí, solo, lo sorprende. ¿Qué hace en su edificio? La respuesta está frente a sus ojos en forma de un botón amarillo que indica el número de su propio piso. Hola, le dice Lucas instintivamente, ¿dónde vas? El chico lo mira con aprensión, poco preparado para que un extraño lo aborde en ese pequeño espacio, pero se rehace e indica que va a ver a su abuelo que vive allí. Ah, entonces tu abuelo debe ser mi vecino, sigue Lucas. Sin mirarlo, con los ojos en el piso de metal gris del ascensor que asciende con dificultad, como un proyectil averiado, el chico musita un sí que es sinónimo de no más preguntas, por favor. Lucas lo mira con curiosidad, tratando de encontrar en sus palabras pistas que contribuyan a entender esos días. Ah, bueno. Imagino que vienes de visita, ¿no? Sí, vuelve a decir el chico tras uno segundos de duda. ¿Es posible? Lucas puede ver el miedo materializarse. Su boca seca se contorsiona en una mueca que quiere ser sonrisa, en un intento de parecer amable y, al mismo tiempo, de hacer algo que le permita tener el control. Vuelve a mirar al chico y le dice, bueno, si quieres, luego de ver a tu abuelo le dices que los invito a los dos a tomar el té. El chico responde que así lo hará y luego sale apresurado del ascensor.
Pero la invitación no surte efecto. Esa tarde Ernesto y Lucas se sientan a la mesa del comedor y sus invitados nunca llegan. Qué raro, dice Lucas retorciéndose las manos arrugadas y cruzadas de venas, rudimentarios mapas verdes y azulados. Pensé que iban a venir. Ernesto se queda mirando un punto fijo sin pronunciar palabra. ¿Ahora qué hacemos con el queque y las empanadas? Ya son más de las seis, me imagino que ya no llegarán, seguramente podemos comer nosotros. ¿Quieres un café? Ernesto parece despertar de un breve sueño y lo mira con ojos sorprendidos, casi con afecto.
Sí, claro, pero en realidad lo que preferiría es un té, tengo sueño ligero estos días, ¿podrías hacerme uno? Mientras habla le hace un cariño a un lado de la cara. Hace días que no hace algo así, hace semanas, en realidad, que sus muestras de afecto se reducen a un diálogo apenas sostenido durante las comidas, una dinámica apagada y sin gracia que a Lucas le hace daño, así que se incorpora y se dirige a la cocina complacido. Quizás, piensa, si las cosas van bien esa noche, podría volver a tratar con la pastilla. Abre la puerta del pesado gabinete de madera y sus ojos se posan en la caja roja y naranja de té Windsor, completamente vacía. ¡Salgo un rato a la tienda!, grita para que Ernesto lo escuche desde la sala, ¡nos hemos quedado sin té! Luego de unos segundos oye la respuesta. No te molestes, Lucas, un café está muy bien de veras. La caricia y luego el comentario amable. No, no es molestia, bajo rápido y enseguida vuelvo.
Se dirige a la puerta, coge la chaqueta que tiene en el perchero y entonces se da cuenta de lo que pasa. Es una trampa. Ernesto le ha pedido té porque sabe que ya no tienen bolsitas en la casa y que se ofrecería a bajar por ellas. Calcula sus opciones rápidamente y decide jugárselas. Deja el departamento, cierra la puerta y se oculta lo mejor que puede en el ángulo tras el que empiezan las escaleras. Allí, en una polvorienta semioscuridad, espera en silencio unos segundos, quizás incluso un minuto, tratando de contener una ansiedad que de tan grande resulta dolorosa, y después siente que Ernesto abre apenas la puerta y, tras comprobar que no hay nadie, se apresura a cruzar el pasillo y tocar el timbre del vecino. ¡Mierda! ¿Qué está pasando aquí? Pero no hay tiempo para hacer más porque ese instante la luz se hace primero un puntito y luego explota en el techo, así que baja lo más silenciosamente que puede las gradas. ¿Me estoy volviendo loco? La situación es ridícula. Se queda agazapado
en el piso inferior, pegado al rellano por varios minutos hasta que escucha que Ernesto sale del departamento del vecino, le dice chau, chau, y vuelve rápidamente al suyo. El nudo en la garganta impide pronunciar las palabras necesarias. El temblor de las manos previene los gestos que se deshacen. No tiene más remedio que volver él también. La tienda está cerrada, dice al entrar, tratando de que la voz no lo traicione. Está a punto de gritarle que ha visto todo, pero en realidad no está seguro de nada. El té tendrá que esperar a mañana, añade finalmente, resoplando, antes de acostarse en la cama y cerrar los ojos.
Si evalúa su vida inmediatamente anterior y si quita de la ecuación sus problemas físicos, su frágil sexualidad que ha renunciado caso del todo al contacto, Lucas ve su relación como una relación feliz pero desequilibrada. Entre Ernesto y él existe cierta intimidad, sí, pero le es insuficiente porque lo asocia con la fachada de la rutina. La intimidad es desayunar, almorzar y cenar juntos, es hacerse compañía, crear ritmos compartidos, hablar de planes y detalles, de dolencias y recuerdos, mientras la vida se enquista en un núcleo a veces opaco, a veces translúcido. En su lugar, cree, existe algo más precioso, que ha desaparecido entre él y Ernesto y que, de alguna forma, el hombre moderno, el tipo de hombre que él mismo quiere ser, ha convertido en su especialidad: la vida privada, esa que sin reducirlo a una sola faceta lo deja desarrollar ciertos métodos y estrategias poco ortodoxas, esa en la que se genera y se complejiza la verdadera individualidad, esa que permite el desarrollo de ceremonias como la del porno, esa que hace a uno salir a escondidas de la propia casa para perderse en el laberinto de la del vecino. Lucas ve en Ernesto a un hombre complejo, anguloso, privado, y en comparación se siente plano y unidimensional. Se sabe un viejo sol, carente
237
de grandes trastornos y perversiones, incapaz de flexionar la trayectoria marcadamente horizontal que constituye su carácter. Es una persona que ha encontrado la luz solo al final del túnel largo y nebuloso que fue su vida anterior, de la que no le quedan sino fragmentos, instantáneas oscurecidas que no le dicen mucho: su antiguo trabajo, su esposa muerta, sus viejos amigos y conocidos de los que no le queda casi nadie. Ernesto significó para él el inicio de la vida privada, pero lo significó en la vejez, y eso es algo que lo entristece porque su camino fue siempre otro. La plenitud para él comenzó más allá de los sesenta y ese estadio de vitalidad venía siendo la mejor época de su vida hasta que justamente en este momento, cuando todo lo que debería experimentar es normalidad y pequeños descubrimientos, una calma templada y la seductora monotonía de una vida retirada, viene a darse de bruces con la realidad: Ernesto es un hombre privado, mucho más complejo y más intrincado que él. Nunca estuvieron hechos para durar.
Esa noche duerme poco y mal. Sueña que Ernesto, como un viejo orangután, se mete a la cama del vecino, lo desnuda con cuidado, le da vuelta y le empieza a lamer el ano. Se ha quedado sin opciones. ¿Qué hacer? ¿Uno puede darse el lujo de la maquinación y los celos a estas alturas de la vida? Tras unos días, se levanta temprano una mañana y, antes de ducharse, todavía en bata, baja hasta el hall de entrada de la planta baja del edificio. Allí, sin saber qué es lo que busca, se dirige al mueble verde del buzón y husmea con avidez entre los folletos de propaganda, los recibos de luz y los periódicos del día. Y entonces lo ve, minúsculo como un ave, entrando por la puerta principal del edificio con paso vacilante. Es una criatura tímida y quebradiza, vestida de azul y blanco y que lo reconoce enseguida, que baja la vista, sufre un reflejo de nerviosismo y sigue de largo
hasta el mostrador donde aguarda el portero. Lo escucha preguntar por su abuelo y al portero responder que no está, que ha salido, que si quiere lo puede esperar allí hasta que vuelva. Pero la criatura sabe que Lucas está allí, frustrado, carnívoro, y dice que no gracias, que volverá al rato, y vuelve a salir a la luz blanca de la mañana. Lucas lo ve sin saber qué hacer, deja lo que trae entre manos y sale tras el chico, dispuesto a remediarlo todo. No tengas miedo, piensa con la cabeza envejecida, no tengas miedo, puedes quedarte conmigo hasta que llegue tu abuelo. Lo ve caminar algunos metros delante suyo, a pasos rápidos y entrecortados, con la cabeza más grande que el resto del cuerpo, como una cría recién nacida. Lo ve y un su pecho ajado nace un verdadero impulso, un reflejo explosivo. Quiere decir algo, pero tiene la boca trabada, debe alcanzarlo, debe hacer que lo escuche. Camina tras él por casi una cuadra hasta que llegan a una esquina poco concurrida en la que un semáforo les impide el paso. Lucas está agitado, tiembla mientras el tráfico zumbo a su lado con un rumor lejano. Sabe lo que debe hacer. Desacelera, trata de controlarse, pero adentro hay algo que ya ha estallado. Se acerca al chico por detrás, puede ver la chompa azul y blanca que lo cubre casi hasta los muslos, puede percibir un aroma hace mucho olvidado, un destello de vida que se le ha vuelto ajeno. No sabe si el chico está consciente de su cercanía. Observa los vellos dorados de la nuca erizándose con el viento, los brazos delgados y flexionados, el pelo castaño claro que le cubre las pequeñas orejas. Puede sentirlo. Casi puede tocarlo. Entonces cierra los ojos, sube el brazo derecho, empuña la mano y la deja caer con violencia, con furia sobre la nuca del chico, que recibe el golpe, se deshace y termina de cara en la acera.
Los ruidos del tráfico son un eco negativo. Mientras golpea, Lucas se ve y se escucha desde cierta distancia, desdoblado, y
239
se sorprende sonriendo, un corte de dientes, una carcajada desconcertante porque sucede en el pasado. Al poco tiempo está de vuelta en el edificio. ¿Qué ha hecho? Sabe que algo se ha quebrado. ¿Qué ha hecho? Algo que pone en segundo plano a Ernesto, al vecino. ¿Qué ha hecho? Traspira, recuerda, reproduce. ¿Soy un monstruo o esto es ser una persona? El viaje en ascensor desde la planta baja hasta su piso es un solo instante sobrexpuesto: un viejo mira a un viejo temblar frente al espejo. Luego trastabilla hasta el departamento, en un triste afán de sus piernas por recordar la velocidad, y una vez dentro se encierra en el baño. ¿Qué ha Hecho? ¿Lo ha visto alguien? ¿Lo vio el chico antes de caer fulminado? Se sienta sobre el inodoro y descubre que durante todo este tiempo no se ha quitado la bata larga y roja que usa al salir de la ducha. ¿Qué hacer? ¿Ir ahora mismo a confesarle todo al avecino? ¿Esperar la vuelta de Ernesto, contarle lo que ha pasado y pedirle que lo entienda, decirle que estaba fuera de sí, que en el fondo todo es culpa suya? Enciende la ducha, se mira al espejo, trata de concentrarse, de controlar el gesto que lo domina. No puede quedarse quieto, es un animal iluminado de miedo por los focos de un vehículo lanzado contra él. Y el vehículo es también él mismo. Se quita la bata y la tira a una esquina, entra a la ducha caliente con los ojos cerrados y desaparece en una estela de vapor termal, lunar.
Esa noche no pasa nada. Ernesto vuelve cerca del atardecer y lo saluda con normalidad. Luca son distingue reproche ni enojo en sus gestos, nada que interrumpa el ritmo regular del día. Cuando se acuestan, Ernesto se duerme casi enseguida y él se queda inmóvil, los ojos fijos en el techo que le devuelve un tono neutro. Al día siguiente las cosas siguen igual. El toque insistente del timbre, la violencia en la voz del vecino, el escándalo inminente, nunca llegan. ¿Qué
241 sucede? ¿Existe realmente un chico golpeado en la acera? Decide guardar silencio por un tiempo. Para no descubrirse, no sale del departamento y raras veces se aventura fuera del dormitorio, fingiendo una fiebre que en realidad no tiene necesidad de fingir. Pero tras unos días sale a la sala, a la puerta de entrada, incluso al pasillo del ascensor. No recibe respuestas. La sombra de la espada se va haciendo menos imponente, la mano que lo ahogaba va dejando resquicios para respirar, así que ve televisión, abre las puertas con sigilo, sale poco a poco al exterior, se queda plantado en la cuadra como un arbusto brotado del cemento, mira dormir a Ernesto quien parece todavía alejarse.
Durante esas noches Lucas empieza a pensar que podría pasar desapercibido. No había otros transeúntes en la esquina con ellos, el chico no lo vio porque estuvo delante suyo todo el tiempo y no se dio la vuelta hasta que recibió el golpe y, si alguien más lo hizo, seguramente eran extraños, conductores que pasaban frente a ellos a toda velocidad, gente que no lo conoce y sería incapaz de señalarlo. En la oscuridad de la habitación que comparte con Ernesto en el departamento de Miraflores, aumentada por las pesadas cortinas cerradas e interrumpida solo por el gesto metódico de una roja luz eléctrica que parpadea en el velador, Lucas piensa en dejar de lado ese episodio incomprensible de su historia,ese gesto desconocido de su personalidad. Entonces, como gesto de penitencia, elige concentrarse en un dolor familiar, el hecho innegable de la lejanía de Ernesto que, pese a que ronca suavemente a su lado, se hace mayor cada día. Desde que comenzó la historia del vecino hablan poco y de cosas generalmente triviales, la compra del día, las noticias, las pastillas. No hay vida privada, desde luego, no hay porno, y casi se han extinguido también los guiños, la complicidad, las señales de su experiencia común. El vínculo entre ellos,
esa fuerza elástica que los reunió en el café del desayuno la primera vez, parece hacerse más y más poroso. Tal vez, piensa Lucas mientras hunde el rostro pálido y arrugado en la almohada, como buscando un segundo aire en la asfixia, tal vez todo está perdido. Esa noche, mientras el punto de la luz roja parpadea en el velador como un ojo alienígena, sueña que el vecino le eyacula en la cara a Ernesto, se la cubre entera con un líquido blanco y pacífico que parece no tener olor ni sabor y que se ve como una densa agua bautismal.
Pasan las semanas. Una mañana, cuando están por sentarse a la mesa para tomar el desayuno, comienza a escucharse una especie de latido desde el pasillo que conecta los dos departamentos, el sonido de unos pasos sobre el piso de acrílico. Y luego, escindiendo el aire, el timbre, uno, dos segundos de afrenta. Ernesto se incorpora alarmado y sale a abrir la puerta. Lucas cierra los ojos, como reconociendo el rayo que anuncia la tormenta, y escucha el sonido de un seguro que se desliza en la cerradura, un pomo niquelado que gira hacia la derecha y luego una voz conmovida pero firme, un viejo soldado ruso se despide, que dice que se va, que ha venido a decir adiós porque va a dejar el edificio y se muda a otro punto de la ciudad. Lucas se cierra la bata roja que oculta su panza y se dirige lo más rápido que puede hacia la puerta de entrada. Allí, desde el umbral, se hunde mientras Ernesto pregunta, se altera, ruega. ¿Estás seguro?, le dice al vecino. ¿Estás seguro de que quieres irte? Lo toma de las manos mientras habla. Lo mira con ojos angustiados.
Lo siento, dice el vecino, me voy, me tengo que ir, mientras sostiene el brazo de Ernesto que lo abraza cada vez con más fuerza. Ya no estoy seguro aquí, mi familia ya no está segura, la gente es demasiado intolerante, quizás deberías pensar en irte también… Esta tarde vendrán los
de la mudanza a llevarse mis cosas, añade, mientras desde el umbral Lucas mira todo desconcertado, cómo el vecino sostiene con suavidad y cariño la cara de Ernesto, cómo lo acaricia, cómo finalmente lo deja y pasa luego por donde él está petrificado, sin despedirse, dando simplemente una inclinación de cabeza antes de desaparecer gradas abajo. Tras unos segundos la escena ha acabado y Lucas no sabe si decir que lo sabe todo y terminar de una vez su relación con Ernesto o actuar como si no pasara gran cosa. No hace nada, es un objeto refractario e inmóvil, el gesto astillado que reproduce los impulsos que atraviesan ese momento. ¿Ha conseguido acaso una victoria?
Todo lo que existe se reduce a dos puntos, la puerta de su departamento, abierta, y la del departamento vecino, cerrada. Lucas, de pie ante la primera, ve el mundo como una línea recta que se va reduciendo porque Ernesto, pese a la situación, que le deforma los rasgos, se incorpora, se acerca hacia él y reduce el espacio de las cavilaciones. Bien, dice con una voz que quiere parecer calmada, es tiempo, Lucas, si quieres hablar de eso hablemos de eso. Lo mira con ojos lejanos, con ojos que parecen haber estado hace mucho enfocados en otra dirección. Dime, a ver, ¿qué le has hecho a es pobre chico?
Esa mañana, en la que la historia de la pareja parece haberse enquistado, no hay ruidos. Entre el pasillo del ascensor y la puerta, parados frente a frente y todavía en pijamas, ambos se han quedado callados porque la pregunta ha tenido el efecto de un desgarramiento. Lucas tiene que sostenerse del pasamanos para no caer y puede ver los ojos nublados que le devuelven la mirada, el cuello barbudo, la calva y la piel bronceada del hombre que tiene enfrente. Entre ambos no hay más de veinte o treinta centímetros, así que todavía percibe en Ernesto el aroma de la noche anterior, rastros de
243
la almohada, de las sábanas, de la pesada respiración del sueño. Siente su aliento cargado, la sangre que le abulta las sienes y confluye en sus cachetes, los latidos de su corazón prácticamente audibles. Ernesto sabe lo que ha pasado con el chico. Desde luego. En un instante los muchos de años vividos se le vienen encima y se ve como un animal a punto de ser sacrificado. ¿Qué hacer? Están tan cerca que bastaría un pequeño impulso para que se toquen, pero entre ellos se interpone la pregunta. ¿Ernesto lo ha visto? ¿Ha adivinado lo sucedido con la partida del vecino? ¿Sabe que él también está enterado de todo? ¿Vale la pena decírselo? ¿Vale la pena algo ya, acaso? Ninguno habla por un tiempo. Se quedan ahí mientras a su alrededor pasa la mañana y entonces, bajo esa luz difícil, un instante de verdad. Perdón, dice Lucas, perdón, perdón Ernesto, me has vuelto loco. Ernesto lo mira y suspira con cansancio. Luego lo toma de la mano, casi conciliatorio, a punto de decir algo a su vez. ¿Un reconocimiento de sus propias faltas? Es eso o la vejez, haber llegado ambos a una edad en que ya poco importa, un abandono compartido ante la corriente de una vida que les ha ganado a los dos.
No hay mucho más, solo esa tregua. Con los días y las semanas ambos pretenden que comienzan a olvidar, que los hechos son confusos, que ya no recuerdan que alguna vez hubo un chico, un vecino y un conflicto. Poco a poco vuelven a la normalidad y empiezan a fingir que los detalles se les escapan, que no recuerdan varios momentos de la trama, que la historia se les hace difusa, lejana, en realidad que no hay una historia que contar. Para ellos las cosas han acabado hace ya mucho tiempo. Luego de algunos meses que se resignan sin dar batalla a habitar un mundo en que se han terminado las posibilidades de futuro. Pero no todo es vacío. Después de todo, aún les quedan algunos pequeños
placeres, la charla, los paseos, las cenas en restaurantes suntuosos, la convivencia y el porno. Pasan algunos años y cada vez, mientras atraviesan la barrera de los setenta, les gustan más los momentos no deliberados de las películas, las instancias no planificadas que de rato en rato, en algún cuadro felizmente espontáneo o pensado para que parezca felizmente espontáneo, dejan ver a las personas reales detrás de los actores, y entonces pueden observar, ya sin velos, a hombre jóvenes y hermosos a los que tras el filtro amarillento que cubre la pantalla del viejo televisor imaginan como ellos mismos hace cuarenta o cuarenta y cinco años, como ellos si la vida los hubiera cruzado antes, como ellos su hubiesen elegido los caminos no recorridos, las sendas que imaginan transitar despacito, una tarde cualquiera, como de paseo.
20. Este cuento aparece en el libro Por ahora soy el invierno, Gobierno Autónomo de La Paz/Editorial 3600, 2018. Cabe destacar que este cuento ganó el primer lugar del XLV Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo del 2018 y para la presente edición el autor nos comparte una versión revisada.
Gabriel Mamani Magne nació en La Paz, en 1987. Es escritor, profesor y traductor. Publicó las novelas Seúl, São Paulo (Editorial 3600, La Paz, 2019; Sorojchi Editores, Buenos Aires, 2022; Dum Dum Editora, Santa Cruz, 2023; Periférica, Madrid, 2023) y El rehén (Dum Dum Editora, Santa Cruz, 2021), además de la novela para niños Tan cerca de la luna (Alfaguara Infantil, La Paz, 2012). Su obra ha sido traducida al portugués, inglés y hebreo. Escribió los guiones del corto Maisman (2023, dirigido por Juan Álvarez Durán) y del cómic El gran mariscal (2023, dibujado por Óscar Zalles). Ha ganado varios premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Novela, el Premio Franz Tamayo de Cuento, el Premio Eduardo Abaroa en la categoría de periodismo cultural y el Premio Nacional de Literatura Infantil. Estudió Derecho y Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés y cursó una maestría en Literatura Comparada en la Universidad Federal de Río de Janeiro. En la actualidad, reside en Goiânia, Brasil.
Al principio era una carta. Pedazo de papel, escritura. Luego la carta alimentó el fuego y el fuego se extendió por toda la floresta. Hoy, el incendio en las montañas cumple cinco días.
Que aún en la tragedia una puede encontrar belleza, es innegable: de noche, la línea de fuego que se extiende sobre el bosque es la cosa más sublime que he visto en años. Un tajo en la penumbra. Los dientes de Satán: algo que solo volveré a ver el día que regrese a las drogas duras.
Para Valeria, sin embargo, no es más que un asesinato. Pobres árboles, se queja. Su instinto ecologista le impide emocionarse con tanta vegetación carbonizada: anoche, al regresar de la farmacia, me dio tremendo sermón cuando le conté que quería mandar a enmarcar una de las fotos que tomé del incendio.
No tienes consciencia, me dijo.
No tienes derecho a juzgarme, le respondí.
Me levanto antes que ella y aprovecho para tomar más fotos desde la ventana de nuestro cuarto. La humareda obstruye los rayos del sol. Es como si nunca amaneciese por completo. Desde que el incendio ha comenzado, la ciudad despierta de un humor distinto. Todo el mundo anda más apagado, la vista clavada en la franja de fuego. El miedo a que la ciudad entera arda me deja tiesa. No faltó el evangélico que señaló que, alabado sea Dios, el Final de los Tiempos ha comenzado.
Salgo al trabajo sin despedirme de Valeria. En el bus, la gente solo habla del incendio.
Alguien dice que el fuego ha acabado con varias cabezas de ganado. Dos pasajeros, que viajan de pie, comentan que un voluntario se ha quemado la mitad de la cara durante un operativo de rescate.
Suficiente: aunque estoy lejos de mi destino, me bajo en la primera estación en la que el bus se detiene.
Llego a la farmacia con seis minutos de retraso. Como siempre, nadie reclama. Nunca lo hacen. Mi radar para los celos me dice que es por Valeria. La mirada de deseo de mis colegas –el radar hace bip– lo confirma: siempre que Valeria se distrae en la sección de tintes mientras espera a que mi turno en la caja acabe, el encargado de almacenes se aproxima a ella, le sonríe y, pese a que no sabe nada del tema, le da una cátedra sobre colorantes.
Vitali, el farmacéutico más experimentado, es más directo:
Te envidio, me dijo una vez. Dormir todas las noches con esa belleza; dime si no es para respetarte.
Valeria, su belleza. Miro la foto que guardo en la cartera y me pregunto cuál de esos dioses en los que no creo se apiadó de mí y decidió juntarme con ella. Cuando la conocí, Valeria era una estudiante de periodismo con un futuro promisorio. Inteligente, curiosa, su sueño era trabajar como fotógrafa para un periódico importante. Estuvo cerca. Llegó a ser pasante en una agencia de noticias, pero un día –uno de esos días que marcan un nuevo punto cero en tu vida– un publicista le invitó un café y la convenció de que un rostro como el suyo merecía estar del otro lado de la cámara.
Modelaje: qué sueños, qué cuentas con su infancia se habrán saldado cuando oyó esa palabra.
Tres meses más tarde, la boca de Valeria me tentaba desde una gigantografía instalada a mitad de la autopista.
De eso hacen como cinco años. En aquel tiempo, éramos unas primerizas que no sabían si lo suyo era un simple experimento o la consolidación de algo que dolía tanto como electrizaba. Valeria era hermosa, más hermosa de lo que es hoy y de lo que será nunca. Si en las fotos lucía gatuna, su carne en vivo ardía en una inocencia que se esfumaba a medida que aparecía en más revistas. Fue ahí donde empecé a perderla. En las revistas. Cada página le quitaba algo, la envejecía. Era como si la tinta secuestrara sus imperfecciones y las escondiera de tal forma que el mundo real –ese al que nunca he podido pertenecer– no reparara en su ausencia. Pero yo reparaba. Los granos de sus hombros, la cicatriz en su rodilla. Nada de eso regresaba con la mujer que entraba a mi cama luego de un día de sesión de fotos. Ella dice que exagero, pero estoy segura de que esa voz gangosa que hacía cada vez que contaba un chiste se perdió con su primera portada, la perdió cuando el fotógrafo hizo clic y ella no parpadeó y por no parpadear la cámara se robó su ternura.
Hablo de sus buenos tiempos. Cuando le llovían contratos en la capital y los viejos riquillos la tentaban con regalos caros. Por entonces ya vivíamos juntas y yo me estrenaba como cajera.
Es raro: aunque Valeria se encontraba en el cénit de su sensualidad, nunca sentí celos. Estos vinieron después, cuando su belleza cayó en picada y su cuerpo se hizo terrenal a ojos de nosotros, los mortales. Me acuerdo del día exacto: era viernes –de madrugada– y regresábamos de una discoteca. Valeria caminaba un par de metros adelante de mí. Por un segundo, creí que era otra persona. Se agachó
251
para atar sus agujetas y, cuando se puso de pie, su belleza –un pedazo de ella, ese que la anclaba en un cosmos inalcanzable– se esfumó. O, mejor dicho, se derritió. Igual que la nieve del pasto cuando el invierno se ha ido: un día despiertas, te colocas las botas, pero, al abrir la puerta, la escarcha ya no está.
Solo agua.
Claro que nunca dejó de ser hermosa. Pero le empezó a faltar algo. Las empresas que la contrataban se dieron cuenta de ello. Entonces, llegó el descenso. De figurar en publicidades de transnacionales su rostro empezó a hacerse conocido en los afiches de los festivales ganaderos de los pueblos cercanos. Nada de eso le impidió generar un nuevo séquito de imbéciles capaces de vender su alma por una simple mirada, pero hasta en eso bajó la calidad: ahora, su pretendiente más rico es el dueño de una pollería a la que Sanidad clausura una vez por mes.
La mañana transcurre serena mientras les deseo una muerte lenta y atroz a todos los pretendientes de mi novia. Pocos clientes. Me aburro. Una muchachita se sonroja cuando pregunta el precio de las pruebas de embarazo. Un anciano paga con tarjeta y demora diez minutos en recordar su contraseña. Rompe el tedio la segunda cajera, cuya voz chillona despabila más que la rabieta del viejo:
Por fin el mundo le presta atención a este lugar. Hay periodistas de todos lados cubriendo el incendio. El fuego ha traído algo positivo… Nunca me sentí tan importante.
Lo que dice es cierto: a la hora del almuerzo, un reportero con acento extraño me pregunta si su camarógrafo puede filmarme mientras observo la montaña ardiendo.
Estoy ocupada, respondo tajante.
Llega la tarde y con ella el frenesí de la ciudad. El trabajo a estas horas es tan intenso, que cuando menos lo espero el cajero del siguiente turno aparece con esa sonrisa que me irrita. Nada en las tres frases que intercambiamos hace referencia a Valeria, pero sus ojos me miran como si tratasen de encontrar algún rastro de Valeria en mis pechos. Lo sé: para toda esta gente, mi cuerpo es lo más íntimo a ese otro cuerpo, más íntimo que cualquier sostén o braga, y por eso me observan. Sé que jamás podré constatarlo, pero no tengo dudas de que, mientras camino hacia el biométrico instalado al lado de la puerta, los ojos de los farmacéuticos me analizan el trasero. No tanto porque lo tenga redondeado y firme, sino porque cada pliegue, cada movimiento, los remite al deseo de Valeria, a su lujuria.
Soy un puente, me digo mientras hago un ademán de despedida. Puente del deseo. Jamás destino.
En la parada de autobuses, dos mujeres comentan que la policía ha obtenido algunas pistas sobre los responsables del incendio: un oficial ha hallado un botellón de gasolina y el equipo de investigadores sigue la pista. Decir que un sudor frío atraviesa mi cuerpo sería poco. Lo que siento es algo así como un río congelado, el mismo que me recorre cada vez que miro a Valeria probarse una prenda nueva.
Para evitar más martirios, tomo un taxi y le pido al conductor que escoja alguna ruta desde la cual el fuego no sea visible. El trayecto es largo, de modo que llego a casa más tarde de lo habitual. Poco importa. Valeria no me espera y lo único que encuentro de ella es el olor de su perfume y ese desorden descomunal que produce siempre que se prepara para salir. En qué medida el inodoro sin descargar o las decenas de
bragas repartidas en los rincones más insólitos de la casa son una metáfora de nuestra relación, eso es difícil de precisarlo. Lo cierto es que, apenas me recuesto sobre el sofá, un hedor a medias sucias me obliga a levantarme, a encender un porro, pensar:
¿Adónde ha ido ella?
La suciedad, así como la crisis, empezó durante este invierno. Con la belleza de Valeria en declive, el apetito de sus pretendientes ricos amainó, mientras que la autoestima de sus seguidores más terrenales –profesores de escuela, comerciantes, universitarios– se disparó como impulsada por un alcaloide. Una noche, mientras bebíamos en un bar, un jovencito de no más de veintitrés años se acercó a nuestra mesa y nos invitó unos tragos. Se llamaba Luca. Decía que era ingeniero. Se veía enclenque, no apto para el lugar. De espalda estrecha, el típico mozalbete de tenis y mochila que desentona en un bar de tacos y corbatas. Hablaba con una dicción exagerada, similar a la de un actor que se esfuerza demasiado en representar bien su papel. En algún momento mi vejiga se llenó y tuve que ir al baño. Cuando regresé a la mesa, Luca y Valeria estaban enfrascados en una risa que, sospechosamente, incluía una nueva ronda de bebidas.
No es que fuera amor a primera vista, ni la piedra angular de una pasión loca y desenfrenada, ni nada que no fuera más que aquella imagen luego de orinar como condenada: Luca y Valeria, bajo la luz tenue del bar, se veían más a gusto que ella y yo en cualquier recuerdo que se alternó en mi cabeza. Fingí que me dolía la barriga y pedí irnos. Luca y Valeria se despidieron con un suave apretón de manos. Ambos sonreían; no con la complicidad de quienes solo piensan en devorarse el uno al otro, sino con una cordialidad que iba
más allá de lo sexual. Sintonía, le llaman.
Los días siguientes estuvieron marcados por la presencia invisible de Luca. Valeria hablaba de él en el momento menos esperado. En la cama. En el taxi. Mientras hacíamos una competencia de nado en la piscina. Lo más doloroso, sin embargo, era cuando ella no decía nada y yo adivinaba que estaba pensando en él. Qué lejos queda el cuerpo de tu novia cuando su cabeza está en otra parte. Una noche, antes de dormir, apoyé mi oreja a la altura de su corazón y me hipnoticé con la cadencia de sus latidos. Mira por la ventana, ordené, mira el incendio.
Valeria estiró la mirada. El compás era el mismo.
Luca, dije entonces, Luca, y su corazón se aceleró como si estuviera a mitad de una carrera.
Prendo el televisor. Un reportero señala que el incendio forestal ha devastado más de quince mil hectáreas. El ejército, la policía y los grupos de rescatistas combaten el fuego por aire y tierra, aunque sin resultados. Pastizal carbonizado. Animales sin vida: liebres, ciervos, ovejas. La pantalla muestra imágenes del incendio desde distintos ángulos. Me sobrecoge, en especial, una toma filmada cerca de la cima: un helicóptero-cisterna sobrevuela el bosque y se sacude debido a los embates del vendaval. La humareda es unánime. El cielo marrón.
Cómo me conmueve la inutilidad del helicóptero, su zigzagueo, su persistencia de mosca sin un ala.
Mi relación con el fuego es contradictoria. Por momentos, me siento culpable y lloro y pienso que la montaña arde desde siempre. En otras ocasiones, como ahora, me embobo con la belleza sádica de la naturaleza, barajo analogías para
255
representar a cabalidad lo que pasa, fantaseo con las obras que surgirán de estas escenas. El fuego me da una sensación de abrigo. Entonces pienso en Valeria, en sus ojos, y me pregunto cómo lucirán las llamas reflejadas en su mirada.
El fuego en la ventana. Frío en la casa. Los pantis sobre la lámpara. A esto debe llamarse masoquismo: aunque detesto el desorden de Valeria, encontrar sus ropas en lugares inadecuados me produce una electricidad placentera. La ropa, además de cubrir, incita. Genera tensión, promete. Sobre todo, en Valeria, que transfirió a sus prendas toda la poesía que en sus tiempos de periodista guardaba para las fotos. Cierro los ojos: la primera imagen que viene a mi mente es la de ese segmento de piel desnuda que existe entre sus jeans y su blusa. La ropa es el emblema de un tesoro no apto para todos; de hecho, en Valeria, la ropa es una extensión de ese tesoro.
Resulta difícil determinar en qué momento Luca se estremeció con la promesa de esas prendas; de igual forma, es imposible saber cuándo esa promesa se transformó en rutina, realidad. Lo cierto es que, como primeras señales, Valeria empezó a llegar en horarios poco usuales, a dejar la casa echa un chiquero,a guardar silencios que contrastaban con el signo de exclamación que acompañaba a todos sus movimientos. Ella, que siempre tenía el adjetivo exacto para todo. Ahora, por el contrario, lo que la adjetivaba eran sus actos, sus no actos, o mejor dicho: el rastro de sus actos: el escalofrío que quedaba en mi cuerpo después de que me acariciaba, su perfume cítrico impregnado en la almohada de nuestra cama, los platos sucios amontonándose en la cocina. El camino de su traición dejaba huellas demasiado tenues –un modo de suspirar, por ejemplo– pero huellas al fin. Las seguí neuróticamente, como sigo todo desde que
su belleza involucionó tanto, y fue esa neurosis la que me llevó a invadir su privacidad.
Una noche, cuando estaba sola en casa, hurgué en las gavetas donde Valeria guarda las prendas que ya no usa. La carta estaba ahí, detrás de unas braguitas blancas pero avainilladas por lo percudidas. La leí de un tirón. Firmaba Luca. La leí de nuevo, acaso deseando haber malinterpretado alguna frase. Ningún error. Mis sospechas se confirmaron igual que la lluvia que cae luego de una mañana nublosa. Pésima comparación, pero que sirve para explicar lo real e indiscutible de mi hallazgo: Luca quería a Valeria y, al parecer, ella lo quería a él.
Ahora que lo pienso, la chispa que comenzó el fuego no provino de ningún encendedor, sino de las palabras de Luca. Me enervó saber que Valeria hubiese cedido ante tremendas cursilerías, y fue eso lo que me hizo actuar de la forma que actué. Ocurrió demasiado rápido: en un momento leía la carta y en otro subía a toda prisa por las montañas. Con una mano sujetaba una bolsa que contenía la ropa sucia de Valeria y con la otra el botellón de gasolina. Me detuve en una zona con poco pastizal, alejada de las cabañas de los campesinos. Ahí esparcí la ropa: rocié la gasolina, acerqué el encendedor: fuego. La primera llama me dejó una cicatriz horrible en el dedo gordo, pero nada de eso importa dado lo que ocurrió después.
Saqué la carta de mi bolsillo, la hice bola y la arrojé a la fogata. Lloraba de cólera mientras el papel se consumía en una combinación rojiazul. La carta cayó al lado de aquella blusa que me gustaba tanto: manga corta, azul marino, motas blancas, cuello con puntilla. El papel ardía, y también la blusa y los jeans y las bufandas y el calzón y los sostenes y el chaleco y solo avizoré el peligro después de algunos
257
minutos, cuando un ventarrón empujó las llamas y estas se reprodujeron en un matorral que hacía segundos parecía lejano. Lo demás es conocido. El fuego se esparció; ni la lluvia ni los bomberos pudieron hacer algo al respecto.
Casi medianoche. Valeria llega cuando las pastillas para dormir empiezan a hacer efecto. Me saluda con un beso en la frente. Está feliz: una peluquería la ha contratado para que su melena aparezca en sus panfletos. La paga será buena: menciona eso y una sonrisa ancha se dibuja en su cara. Hablar de dinero la hace feliz –igual que hablar de ropa o viajes– y entonces me mordisquea el cuello, me besa.
Apaga el televisor. Se quita la ropa. Me acaricia. Pero no siento nada.
Al día siguiente, el noticiero informa que la policía ha descubierto a los supuestos responsables del incendio. Según la presentadora, se trataría de una familia de aldeanos que viven en la escarpada de la montaña. Una fogata, dice la presentadora, una fogata ha sido la causante del incendio más grande en la historia de la ciudad. La cámara hace un primer plano en la cara de una campesina: huesuda, ojos diminutos. Detrás de ella unos niños comen sentados sobre unos ladrillos. Por lo visto la mujer no tiene ganas de hablar, pero el reportero insiste y al final ella cede.
¿Por qué empezaron la fogata?
Fue por el frío, responde ella, demasiado frío.
21. Este cuento aparece en el libro Por ahora soy el invierno, Gobierno Autónomo de La Paz/Editorial 3600, 2018. Cabe destacar que este cuento ganó una mención de honor en el XLV Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo del 2018. Para esta edición, compartimos la versión original del autor.
Oscar Martínez nació en Potosí, el año 1977. Psicólogo social y cuentista. Ha publicado los libros Diez de la mañana de un domingo sin fútbol (2017) y Crónicas del Llokalla jailón (2019) ambos en la editorial Sobras Selectas. Sus crónicas y cuentos han sido incluidos en varias revistas y antologías en Bolivia, Argentina y México.
Eran pocas las cosas que se sabían de Fred antes de que se convirtiera en Fred. Dicen que era de un pueblito perdido y salvaje en lo remoto del oriente, eso les dijo a algunos, a otros, en cambio, les dijo que su padre era brasilero y que fue él quien le puso el nombre de Fred en honor a un brillante y letal puntero izquierdo que era la estrella regional de todo Campo Grande do Sul allá por los años setenta.
De todos modos, Fred no hablaba mucho sobre su vida, pero le encantaba referirse a sí mismo en tercera persona, diciendo cosas como Hermano, sabes que Fred jamás te mentiría o Fred tiene unas ganas de chupar, que su tripa está como chuleta. Y esa forma de hablar le granjeaba la antipatía de muchas personas en la escuela. En realidad, todos odiaban a Fred. Mejor dicho, no todos, pero si todos los que a él le importaba que lo quieran o que por lo menos no lo odien. Por ejemplo, alguien a quien llamaremos A lo odiaba disimuladamente. Digamos que lo soportaba estoicamente en nombre de la amistad, según sus propias palabras, aunque esa gran amistad no le impedía hablar mal de él por todo el barrio y toda la escuela. Escúchame, dijo una vez que le preguntaron por Fred, ese cojudo es un maraco, se ha aprovechado de mí esa noche después del ensayo de teatro, cuando me ha dicho que había perdido sus llaves y que su mamá estaba de viaje. Que no tenía dónde ir a dormir, el cabrón, a ver, y yo creyéndole todo, como un cojudo.
Todos se sabían esa historia. Que Fred no tuvo que rogarle mucho para quedarse a dormir en su casa, si, total, se la
pasaba jugando en la computadora con sus amigos hasta las diez de la mañana. Que, esa noche, A le había ofrecido escuchar una vieja cinta de Sui Generis. Que Fred aceptó encantado diciendo Eso carajo; es que Fred tiene pues alma de poeta. Que A se cagó de risa con el comentario y que se habían ido a meter a la cama después de hacer café y un sándwich. Que A le había advertido a su madre que dormiría con un amigo de la escuela y esto a la señora no le importó y siguió roncando. Que, de la nada, Fred había sacado una botella de whisky pequeña de una sobaquera de cuero y que haciéndose el sabroso, medio amanerado, dijo Esto Fred lo ha probado en un bar del Centro. Luego de abrir la botella con mucho esfuerzo, dijo Fred te enseñará a hacer y beber un trago muy sofisticado que se llama Carajillo, cuyos efectos, de verdad te alientan a estar más que contento. Que, en cuestión de euforia, no le pareció la gran cosa, contrariamente a lo que pasó después de unos cuantos minutos, cuando comenzó a sentir una borrachera tremenda. Que de un rato a otro todo le daba vueltas. Que sentía náuseas y su estómago se derretía con un reflujo brutalmente malvado. Que no tuvo tiempo de ponerse triste o contento y que mientras buscaba un rincón para vomitar, Fred, le acariciaba la espalda con la mano izquierda y con la derecha todo ufano se ponía a retroceder cintas de lo que grandilocuentemente llamaba el soundtrack de su vida. Que los típicos pajaritos del amanecer y el camión de gas lo despertaron. Que le pareció seguir soñando cuando se vio casi desnudo, en calzoncillos, ah, y con una sola media puesta. Que vio a Fred completamente vestido, abrazando un álbum de fotos con los ojos blanqueando, como si estuviese muerto. Que tenía una especie de riachuelo de espuma blanquecina y seca en las mejillas, líquido que corría hasta la almohada. Que esa baba le nacía en la comisura de la boca, seca y pálida, como costra de sal en
la arena. Que le dio un susto de mierda y que por suerte se alivió recién cuando pudo constatar que no había sangre por ningún lado. Que después de zarandearlo por minutos, que parecieron siglos, Fred despertó, lo miró fijamente y le dio un beso. El resto son puras especulaciones, sin contar con aquellas versiones que dicen que el que besó a Fred cuando despertó, de pura alegría, fue A, quien ahora lo odia por puro despecho y que casi siempre, cuando está borracho, anda diciendo que se lo llevará a su casa y que esta vez le partirá el culo en serio, para que ande hablando con razón y no estén inventando chingaderas.
El buen B, ese sí era un tipo medio maniático. Tenía temporadas en las que le renacía la esperanza que había dejado abandonada tras una sucesión sin fin de fracasos. Su sueño era ser militar o policía. Entrar a la Academia Nacional de Policías para hacerse de plata fácil sin que nadie lo joda. Quiso ser el súper hombre. Ese llegó a ser su sueño después de haber quedado impresionado con una clase de filosofía donde el profesor habló de Nietzsche, del súper hombre y la muerte de Dios. Le había parecido una revelación eso de que el cinismo sea una virtud después de todo y desde entonces actuó en consecuencia. Se dejó crecer el cabello. Desapareció la ropa clara de su vestuario. Fue a la feria 16 de Julio a comprar poleras de bandas con nombres escatológicos y funerarios. Filtró a sus amigos de la infancia. Empezó a frecuentar a los metaleros del barrio que tenían fama de drogos y tronados. Compró un montón de libros que empezó sin terminar ninguno. Construyó un altar con bandanas llenas de calaveritas, un pentagrama dibujado con cera y tiza, velas negras y, al centro, una calavera con lentes negros, aquella a la que los martes y viernes él hacía que tome alcohol y fume Astoria. B tenía fama de malcriado entre los viejos porque no saludaba y apenas si contestaba
263
cuando le hablaban. Total, para vivir bastaban un par de frases de Nietzsche y él ya estaba en el cielo y, quizá, por eso, dicen, que conquistó a Fred sin quererlo y ni imaginarlo si quiera.
En cambio, C sentía un odio por Fred que era un misterio. Digamos que cuando le miraba el culo a Fred, se le paraba. Lamentablemente eso ocurría seguido, sobre todo en las clases de gimnasia, cuando Fred jugaba al volleyball o cuando ensayaban en el teatro de la escuela una obra de costumbrismo social que todos detestaban,pero donde Fred usaba un pantalón blanco y bien apretado que le resaltaba las caderas y el paquete. C lo odiaba porque en poco tiempo comenzó a sentir celos de Fred y ganas de abofetearlo. C empezó a pensar que los chismes sobre A y Fred eran ciertos. Que lo que decían sobre Fred, que amaba a B y que este lo rechazaba con la amenaza de matarlo, también era verdad. ¿Y dónde quedaba él?, se preguntaba C. Él, que desde siempre le había comprado regalos bien disimulados: discos de trova y esas porquerías. Es de mi viejo, le decía, y el Fred, diciendo que amaba a los unicornios, porque En realidad, esa canción es para el jean del Silvio Rodríguez, ¿sabías? En Cuba la situación es jodida, Fred sabe que no puedes tener un montón de pantalones, menos de jeans Levi´s. ¿Acaso no sabías? A C le daba un poco igual todo, aunque ese todo se había reducido a pensar qué pasaba entre A, B y Fred. ¿Cuál sería la peor perspectiva que le traería el futuro? ¿Morir virgen en una bañera cortándose las venas? Naaa. Antes de eso C se iba a la peluquería del edificio Santa Anita, donde ese dizque estilista y, de una, le propone que se vayan al primer telo que encuentren ese rato. Qué siempre. Total, que también le gustaba, era crespo y llevaba la barba mal rasurada. Ese siempre había sido su Plan B. Si Fred le fallaba, eso iba a pasar, pero así y todo
igual toda esta situación le daba rabia, harta rabia. Si nada funcionaba, no tendría otro remedio que continuar con esa antigua y patética rutina. Iría a pajearse y buscar citas en los baños públicos de la calle Comercio.
C se fastidia al constatar que sólo tres de los cuatro grifos de agua del inmenso baño público están funcionando. La razón de su molestia, es que estos tres grifos se encuentran ocupados por unos tipos irritantes vestidos muy a la moda que hablan a los gritos y gesticulan obscenidades de grueso calibre. No los distingue bien debido la suciedad del espejo y la luz opaca provenientes de unos tubos fluorescentes que parpadean emitiendo un sonido sibilante bastante molesto. Busca sus gafas en el pantalón y las encuentra en el bolsillo de su camisa, misma que utiliza para limpiar los mugrosos cristales de sus lentes culo de botella. Después de ponerse las gafas y parpadear un poco, C confirma la sospecha. Esas voces tan familiares eran efectivamente de A y B quienes lo reconocen, pero no le saludan. Al contrario, se nota que quieren fastidiarlo, ya que mientras se lavan las manos y mojan sus cabellos, juegan entre ellos gritándose una y otra vez gordas groserías mientras lo miran a través del espejo en forma provocativa.
El tercer grifo se encuentra ocupado por un hombre delgado, menudo, de ropa apretada y caderas compactas que enjabona sus manos silenciosa y compulsivamente con los restos de un jaboncillo rosado, ignorando todo lo que ocurre a su alrededor. De pronto, C cree ver en ese hombre a Fred, quien se lava las manos extraviado en algún pensamiento, frotándose –como una mosca-una mano sobre la otra sin reparar en que ya están completamente secas. Frunciendo
265
la nariz, haciendo muecas de asco por la fetidez del olor que inunda todo el mingitorio público.
Ante varias vacilaciones y en vista de que los segundos transcurridos le han parecido una eternidad, C no está seguro si es Fred ese hombre que tarda una eternidad en el lavamanos y decide mostrar su enojo emitiendo un carraspeo típico de fastidio con la esperanza de despertar alguna reacción en A y B, pero no pasa nada.
Cansado de esperar, C, gira la cabeza, duda, y mira las puertas de los cubículos del baño público que le parecen las mugrosas paredes de un inmenso laberinto iluminadas por tubos fluorescentes que parpadean intermitentemente.
C tiene la absoluta certeza que lo más repulsivo de los baños públicos de la ciudad, es que todos tienen cubículos que usan esas ridículas portezuelas de letrina que no alcanzan a llegar al suelo, por lo que uno tiene que soportar estoicamente el indignante y grotesco espectáculo de observar la punta de una multitud de zapatos de todos los modelos, cubiertos por los calzoncillos más disímiles y coloridos que la imaginación pueda permitir.
En su opinión, todo esto resulta siendo una grave afrenta a la dignidad de las personas —en especial a la suya misma— ya que de observador uno pasa a ser observado, y por lo tanto, se encuentra expuesto a hacer el ridículo mostrándose con los pantalones por los suelos y las pantorrillas flacas, pálidas y lampiñas. Al no haber elección posible en cuanto al tamaño de la puerta, y resignado al fin, busca el cubículo que le parece más adecuado. Al encontrarlo, saca un pañuelo de papel del bolsillo y limpia el contorno de la fría tapa del inodoro. Para disimular, se baja los pantalones, y ya sentado, observa las sucias paredes de madera revestida,
Con tantos baños públicos visitados a lo largo de su vida, C considera que es todo un especialista en materia de obscenidades y groserías. En su opinión, la mayoría de dibujos de penes no guarda simetría con los testículos, ya que son dibujados muy grandes o muy pequeños. Por este hecho, desarrolla la teoría de que los hombres que dibujan testículos inmensos tienen penes pequeños y, al revés, los que dibujan testículos pequeños tienen penes grandes. También le causa una enorme curiosidad el hecho de que los dibujos de vaginas casi nunca tienen clítoris y que –en promedio- lo que menos se dibuja en las paredes de los baños públicos son culos y tetas.
267 buscando entre los garabatos algo digno de ser usado por su imaginación.
Todo esto le hace pensar que muy pocos hombres saben llevar adelante una relación coital plena y satisfactoria, ya que, a juzgar por sus dibujos, le dan absoluta preponderancia a los penes y las vaginas. Esto le hace imaginar que en algún momento (del día o de la noche) los eximios dibujantes de groserías, llegan a casa y después de tirar el maletín en el sofá y saludar brevemente a su eventual pareja, le bajan el pantalón (o en su defecto le suben la falda) con total indiferencia, penetrándola así sin más ni más, con los monótonos y repetitivos movimientos de un martillo neumático que incrementa su velocidad y fuerza hasta alcanzar finalmente un clímax mecánico, breve y falto de júbilo, que se traduce en un inaudible jadeo que se parece más a un suspiro de alivio que a un gemido de placer.
A diferencia de los dibujos, los mensajes escritos producen otros efectos en su imaginación. Después de leerlos, piensa en la soledad del mundo y en su propia soledad. Imagina que miles de hombres solitarios y temerosos de expresar
sus más profundos sueños, pululan por los baños públicos del centro de la ciudad con una bolsa de monedas de a peso para pagar la entrada y que, después de encontrar el lugar más apropiado, cierran la puerta, se bajan los pantalones (para disimular) y sentados en un inodoro frío e inmundo, desenfundan un marcador cualquiera y se aprestan a escribir anuncios que proponen: “Chuparte la pija gratis cualquier día después de las nueve de la noche si llamas al número 895-56785. Que si quieres conocer una puta de dieciséis años por veinte pesos, llames al 895-467298 y preguntes por Ángela. Que no te metas con Andrea Giménez porque tiene chancro y le gusta tirar sin condón. Que Jorge es moreno, activo, bien dotado y cuenta con departamento propio, que dejes tu número y él te contactará. Que Luis no busca sexo casual, sino una amistad larga y verdadera con fines serios y que escribas al correo electrónico almasgemelas69@modmail.com. Que son dos orientales dispuestos a partirte el culo gratis si llamas al 895 -77698. Que tal equipo de futbol es mejor que aquel otro porque no son unos indios negros feos y hediondos. Que los de tal colegio son unos maricones que les gusta la verga larga, gorda, venosa y anhelante. Que los “Queputs” son los papás de los “Quepar” y se los parten cualquier rato.
A pesar que C encuentra divertido estos mensajes, se despabila y prefiere concentrarse en los anuncios o dibujos que tienen ofertas o contenidos sexuales. Escoge los que le parecen más excitantes. Cierra los ojos y alcanza una erección perfecta. Se imagina a sí mismo en un sinfín de situaciones con cada uno de estos personajes, los cuales, empero, comprende que no existen más allá de esos feos garabatos a los que anima en su imaginación. Se lleva la mano derecha a la boca; lame y escupe en la yema de los dedos. Se frota suavemente la punta del pene hasta
269 que siente que se le pone dura. El zenit de una rápida y silenciosa masturbación que C ha bautizado como “la paja del picaflor” le hace alcanzar una eyaculación tibia, copiosa y de un fuerte olor salado que aspira fuertemente con los ojos cerrados. Al terminar, suspira de placer arqueando los labios y desparrama la espalda, primero, y todo el resto de su cuerpo después, sobre el inodoro. Siente sus muslos fríos y adormecidos. Se limpia las manos con un pedazo de papel higiénico blanco y de pronto siente miedo y vergüenza de que alguien le haya escuchado. Tira de la cadena y aún tiene algunas imágenes bien elaboradas de sus fantasías sexuales rondándole por la cabeza, pero despierta cuando las ruidosas evacuaciones y flatulencias de los usuarios le obligan a volver al hedor de su mundo real. Siente algo de culpa y llega a pensar que las horribles pestilencias que inundan todo el mingitorio, en realidad provienen de su cabeza.
Cierra la puerta del cubículo y termina de subir el cierre de su bragueta. Advierte que mucha gente de rostro inexpresivo está esperando a usarlo. El asqueroso olor de la mierda le persigue por todas partes. Lo impregna todo haciéndole sentir avergonzado, sucio, estúpido y patético por buscar algo parecido al amor y que espante su soledad en medio de la fría fetidez de los baños públicos.
Se acerca al lavamanos, abre el grifo. Tiene un montón de pensamientos que lo extravían en las interioridades de su mente. Frota una mano sobre la otra cómo un autómata sin reparar en que ya están secas. Frunce la nariz haciendo muecas de asco por el nauseabundo olor que inunda todo el mingitorio público. A su lado, unos tipos se lavan las manos y mojan sus cabellos mientras se gritan una y otra vez groserías de grueso calibre, mirándolo a través del espejo con el afán de molestarlo. Después de unos segundos de
dudas y vacilaciones, alguien emite un carraspeo típico de fastidio esperando alguna reacción, pero no pasa nada.
B ya estaba un poco cansado de A y sus insinuaciones. ¿Vengarse de qué? Que te haya violado es tu lio, viejo. A mí me ha querido venir con sus huevadas, pero lo he sacado cagando, y si no le he roto la puta es porque me tienen fichado. Se atiene, nos pescan y nos jode, ¿o no? De quién anda diciendo que es su chico y encima todos le creen, no seas bolas, ¡de mí! Hay que hacerle chupar, mejor así, lo pepeamos y le sacamos su puta, pa que aprenda. De a poco B empezó a imaginar su plan como algo real. Matarlo era mucho. Tener que huir y esas cosas delincuenciales, no eran para él. Además, Fred no se lo merecía. La muerte, y el cinismo, decía Nietzscche, era la única forma en que un alma -incluso tan baja- podría siquiera rozar la realidad.
B imaginó que podría seducir a Fred con una propuesta innegable: pedirle que le enseñe a bailar. Podría inventar que su hermana se casaba y que no tenía de otra, tendría que hacer el ridículo usando corbata y siendo formalito. Por supuesto que Fred aceptaría y B aprovecharía para hacerle beber alcohol copiosamente. Luego de un rato A podría llegar casualmente con alguna otra botella y, después de haber bebido sin medida ni clemencia, Fred, borracho, con la cara desencajada y la mandíbula tensa, terminaría bailando sobre el pentagrama hecho con tiza sobre el piso de cemento sobre el altar satánico que antes había preparado B. Ahí mismo, justo al centro. Frente al chispeante crepitar de velas negras, Fred y el sensual meneo de su sombra distorsionando la pared al son de melancólicas melodías tropicales.
B Imaginó a A, excitado, mirando con ojos exaltados el candombeo atemporal de Fred que se tomaba las caderas con ambas manos, mientras recordaba la línea de una obra de teatro popular. ¿Vos me vas a pegar? Hombres han intentado ¿Y vos me vas a pegar? ¡já! Imaginó a A intentando bailar con Fred e imaginó a Fred rechazándolo con displicencia, arrojándose luego a los brazos de B que se quedaba estético y mudo. B imaginó claramente a A furioso por el rechazo de Fred. Lo vio convertido en una fiera herida; con los ojos afuera de las órbitas, partiendo violentamente una botella en la cabeza de Fred. Imaginó el estruendo de los cristales desintegrándose en el aire. Imaginó, sin ninguna emoción, a Fred en el suelo, recibiendo una descarga de puntapiés en el estómago y la espalda que B le propinaba musitando rabiosamente quién sabe qué palabras. Y Fred, el pobre Fred, tomándose la cabeza y gritando basta. Después, imaginó una enorme y filosa tijera siendo puesta en una bolsa plástica por la policía como el arma del delito. Imaginó a un policía diciendo que había sido muy difícil identificar el total de puñaladas asestadas sobre el cuerpo en descomposición del cadáver que respondía al nombre de Fred y que los investigadores y todo el mundo se encontraba consternado, no porque el sujeto identificado como Fred había sido totalmente destripado, ni porque hubo que recoger sus intestinos de todos los rincones del cuarto, sino porque, después de apuñalarlo, A intentó masturbarse mirando el cuerpo inerte y sangrante de Fred, mientras que B se quedaba quieto, pensando si quizá Nietzche o el Diablo de su altar tendrían algo que ver con todo esto.
B se pensó a sí mismo concluyendo que queriendo o sin querer él, B, había sacrificado a Fred y la ñatita de parietales color herrumbre, en medio de la danza de la flama de las velas negras, fumando contenta, satisfecha y oronda,
mientras que todo el cuarto era inundado por un terrible olor a mierda fresca. Se imaginó diciéndose a sí mismo que, ni modo, que había que hacer un hueco de más de dos metros en el piso del cuarto, para luego echarle cemento y una alfombra encima.
También imaginó las noticias. Fred Gonzales, desaparecido. Su fotografía borrosa y sus generales de ley en una fotocopia. El peinado hongo, ondulado y esos bigotitos ridículos que más parecían pelusas que otra cosa. La mirada risueña, la boca pequeña y los ojos achinados. Pensó en lo grandes que serían los titulares en la prensa. Hallan cuerpo de joven desaparecido envuelto en una frazada y enterrado en un cuarto de la avenida Periférica. Se presume robo agravado o ajuste de cuentas, según información preliminar de la Policía Nacional, dos de los principales implicados se encuentran arrestados en la División de Homicidios en el centro de la ciudad. B Imaginó sus primeros días en la cárcel, la consternación de sus familiares, los pedidos de pena de muerte que clamaba la población y las oraciones de algunas sectas evangelistass que lo tildaban de Anticristo; algo con lo que B al final se sentía muy satisfecho, porque quién sabe de alguna forma u otra, ser eso a ser nada, era algo que siempre había deseado.
A despabiló a B que se había quedado perdido en su imaginación y sus pensamientos mirando fijamente a la nada. Ya cojudo, buena idea. Llamale de una vez y dile eso de la boda de tu hermana. B sacó el teléfono del bolsillo, marcó un número con una sola mano y salió al patio apoyando el móvil en la oreja. Ya está, dijo al regresar después de unos minutos. Fred viene mañana en la noche para enseñarme a bailar.
Tiempo después, C, sin pantalón, pero con camisa, sintiendo un poco de frío en el piso de la peluquería, abrazando y acariciando un torso peludo, húmedo y agitado, contando la historia de Fred ni bien el dizque estilista le preguntara ¿Cuándo ha sido la primera vez que te has enamorado? Y había pasado tanto tiempo desde ese día, que ahora era tan raro estar enamorado, en el piso, rodeado de navajas, secadoras, revistas y tijeras, a merced del amor imaginado, de sus recuerdos, de su futuro, pensando en que, quizá, después de todo, nada tiene fin o un inicio claro realmente.
22. Este cuento aparece en el libro Por ahora soy el invierno, Gobierno Autónomo de La Paz/Editorial 3600, 2018. Cabe destacar que este cuento ganó el segundo lugar del XLV Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo del 2018.
Aquella muerte sería vana si yo no tenía el coraje de mirarla cara a cara, de abrazar esas realidades del frío, del silencio, de la sangre coagulada, de los miembros inertes, que el hombre cubre tan pronto de tierra y de hipocresía; me parecía mejor andar a tientas en las tinieblas sin el socorro de lámparas vacilantes.
Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar
Un olor a sangre fresca lo inunda todo, atraviesa la textura de los objetos, deambula consolidando su presencia etérea y hiere la parquedad de mis sentidos. El cuerpo yace sobre el asiento trasero, su lado derecho descansa pegado al espaldar y el izquierdo cuelga descuidado. Sangra profusamente. Un hilo hemorrágico chorrea por su mano y forma un charco desmedido en el piso. El aguayo que le cubre el rostro no me deja observarlo, respira con dificultad, se queja sigilosamente. Pienso en el momento de la embestida, trato de recordar sus facciones y sólo observo esos rostros encendidos alrededor del cuerpo inconsciente, todos esos ojos acusándome, exigiéndome que responda ante mi falta.
–¡Asesino!– gritó uno de ellos,encendiendo la molestia colectiva. Algunos intentaron golpearme, otros fueron en busca de las autoridades y tres personas me ayudaron a cargarlo.
–¡K ´ara de mierda!– es lo último que escuché,mientras traté de acelerar, pensando en las posibles consecuencias.
Cuento la cantidad de veces que he hecho el mismo recorrido, busco en mi memoria la imagen del hospital más cercano, nada. Tiene que haber alguno en menos de
una hora, pienso. ¿Por qué no puedo recordar los detalles del accidente?, ¿en qué estaba pensando?, ¿y ese quejido inaudible?, ¿será posible?... Un nudo en mi estómago me desespera, lo observo nuevamente y descubro el dije de la Virgen de Copacabana que cuelga sobre su pecho y se mueve conforme respira, me tranquiliza saber que aún respira, que la Virgen asuma la responsabilidad de mantenerlo vivo, mientras la otra Virgen, la que cuelga del retrovisor, nos observa detenidamente, con el niño a la izquierda y su mirada atenta, apacible, fría.
¿Qué te ha dado la Virgen? –le preguntó–, y trato de responder acertadamente, pensando en lo que un hombre de sus características le pediría: una casa, un terreno, un auto, una mujer, hijos... siempre lo mismo. Mi madre dice que la virgen es celosa, que, cuidado con llevarle a una mujer incrédula, que mejor ir solos y sin compromisos porque con eso no se juega, repite. Ahora recuerdo que cada vez que habla de mujeres siempre se dirige a mí, recordándome, a su vez, ese episodio de mi niñez que ambos hubiéramos querido olvidar pero que no lo hacemos.
La memoria de mi madre es un prodigio,puede recordar con lujo de detalles cualquier cosa que haya visto u oído, puede reconstruir un viaje o una reunión familiar deletreando los nombres de todas las personas, los principales argumentos de los temas de conversación, el tiempo transcurrido entre las distintas intervenciones y hasta la infinidad de nuestros gestos cuando algunos nos aburríamos. De modo que ese “incidente de mi niñez”, como lo nombró después, es el pretexto para discutir, siempre que podemos, sobre mi sexualidad. Cada vez que trae el tema logra avergonzarme porque sé que no ha olvidado el más mínimo detalle: mi cuerpo en posición de perrito, convulsionando por la intensidad de la embestida, y mi primo haciendo su trabajo
encima, ella abriendo la puerta de su dormitorio y yo espantado más por el horror que observé en su rostro que por la situación en la que me encontraba.
Desde entonces siempre quiso curarme, psicoanalistas, psicólogos, consultas endocrinológicas, encefalogramas, etc. Cansada de no ver resultados me llevó a Copacabana para ofrecerme a la Virgen en calidad de ofrenda. Había contratado un curandero, de esos que te escupen alcohol en todo el rostro mientras van golpeando tu cuerpo con yerbas húmedas y repitiendo oraciones difíciles de interpretar y que, para rematar, te apalean con la biblia más gruesa que han encontrado.
A mi primo, cuatro años mayor, lo enviaron al Liceo Militar de Sucre y yo debía someterme, una vez por año y por el resto de mi vida, a sesiones de lavado espiritual con el curandero más reputado de Copacabana, Don Antuco. Este curandero realizaba las sesiones en la cima del calvario, al que debíamos acceder subiendo el camino pedregoso y orando en cada estación, mi madre con un rosario que nunca abandonada y yo cargando el animal de turno a sacrificar. Cada año era un animal diferente, corderos, gallos o conejillos de indias completamente negros y machos, ese era el requisito de Don Antuco.
El curandero le había explicado a mi madre, quien, si le entendía, que el cuerpo podemos verlo, pero el alma no. Que un hombre enfermo, un hombre paralítico, no está así porque sea un asunto del cuerpo, es porque la parálisis del alma es la verdadera enfermedad del individuo y es preciso luchar contra el alma enferma y restituirle su sanidad para lograr la armonía con el cuerpo. De la misma forma, la homosexualidad, el verdadero mal, es el resultado de una enfermedad que tiene lugar en el meollo del alma y que es
necesario curar. De modo que el alma tiene que restituirse a su forma “normal” y complementarse a un cuerpo limpio, sano y normado.
–Mucho dependerá de la voluntad del individuo que sufre esta aberración– recalcaba mi madre, mientras me observaba y observaba a Don Antuco que mascullaba un bolo de coca y preparaba la mesa de ofrendas. Yo y mi madre quedábamos extenuados por el recorrido, pero dispuestos a todo por curar mi homosexualidad. Entonces el curandero emborrachaba al animal, profería palabras en su boca y lo movía por todo mi cuerpo deteniéndose en la cabeza, a la altura de los ojos que, según decía, es el ingreso del alma. Y de repente degollaba al animal para arrojarlo a la mesa que ofrecíamos mientras le arrancaba el corazón y lo leía. Augurando, finalmente, mi heterosexualidad.
Don Antuco, más que un curandero, era un charlatán que sonsacaba a mi madre el mayor dinero posible. Yo disfrutaba observando la congoja de mi madre y la seriedad del curandero que terminaba las sesiones con un enfático “¡sal marica!, ¡fuera maricón!”, y luego me daban permiso para regresar solo, según el curandero, porque debía encontrarme. Y lo hice, me encontré en los ojos de Enrique, en la boca de Mathias y en el pene de Daniel. Si la Virgen hablara, ella conoce a todos los hombres de mi vida, a los que he llorado, a los que he amado, a los que he odiado, a los que he extrañado, menos a Antonio, él siempre fue una promesa para la Virgen…
–¿Qué te habrá dado a ti?– vuelvo a preguntarle, y su silencio me ensordece. Es imposible imaginar con exactitud la respuesta de este cuerpo que me envuelve en su vaho lastimero. Ahora se queja con más voluntad, debe ser porque me está escuchando, me entiende o porque está
logrando restablecerse.
–Media horita más– advierto con incertidumbre. En el peaje todas las casetas de control han sido destruidas, quemadas y saqueadas, no hay un solo policía, todavía arden las llantas quemadas en medio de la carretera, todo se tiñe de hollín, una neblina oscura enrarece el ambiente y un presagio siniestro devela toda esta destrucción. La Virgen, al lado izquierdo del camino, permanece mansa, rodeada de una fortaleza de piedra blanca que va tornándose oscura a medida que el humo intenso la alcanza.
Muchas personas intentan salir de la ciudad, me detienen, me dicen que el camino está bloqueado más adelante, que la gente está enardecida, que es un caos total, que me van a saquear, que mejor vuelva. ¿Volver a dónde?, ¿y este cuerpo?, ¿y Antonio? Algunas flotas han llegado hasta este lugar, dejan infinidad de pasajeros que tendrán que hacer el último tramo a pie y regresan abarrotados de toda esa muchedumbre desesperada por abandonar la capital. El camino está plagado de personas en todas direcciones, pienso en la peregrinación al santuario de la Virgen de Copacabana, toda esta gente volcada a la carretera para alcanzar la expiación, todo ese sufrimiento en el rostro de personas que no podrían encomendarse de otro modo.
Un trayecto que adquiere vitalidad, un ir y venir de personas abstraídas en la inseguridad del recorrido, de modo que, por la movilización generalizada, no logro concentrarme en el número de respiraciones por minuto que este cuerpo exhala. Compruebo, sin embargo, la hemorragia, una pérdida de más de media hora, dos palabras rebotan en mi mente, shock hipovolémico.
281
La imagen del horizonte tiembla, el calor ha llegado a su máximo esplendor, un vapor transparente se desprende del asfalto. Las personas caminan desesperadas, toman los extremos de la carretera mientras se apresuran, corren. Un tumulto de gente bloquea el camino. Observo lo que sucede a una distancia prudente, varias personas me señalan, un grupo de hombres empieza a correr desaforadamente, tengo dudas para continuar el viaje.
–Vienen por nosotros-–le digo al cuerpo y a mí mismo, mientras intento conservar la calma. Apago el motor, espero.
–¿Dónde?– grita uno de ellos, el que más cerca se encuentra. No entiendo su pregunta, pero su rostro se alza desafiante conforme avanza hacia nosotros. Lleva un grueso trozo de madera en la mano, lo agita amenazante, se asegura que pueda observarlo. Los demás le siguen enfundados en sus gorros de lana que les cubre las orejas, sonríen.
–¡No hay paso!– me dice, y se inclina para observarme a los ojos. Los demás rodean el vehículo, lo requisan minuciosamente.
–¿Y este autito?– pregunta uno de ellos.
–Este debe ser un k´ara bien forrado– dice otro, mientras limpia la ventana derecha para observar el cuerpo, hace una mueca de asco al observar la abundante sangre en el piso.
–Llevo un herido, necesita atención– respondo sereno.
–Cincuenta pesos si quieres pasar– me responde
en la cara, y un tufo alcohólico me muestra sus buenas intenciones.
Le doy el dinero, logro avanzar, la multitud va despejando el camino, otra persona me hace una seña para detenerme, me muestra el cadáver que están velando al lado derecho. Todas las personas que caminan en sentido contrario se detienen, o les obligan a detenerse, se persignan, rezan y continúan su marcha. Desciendo con torpeza, avanzo tímidamente, me observan en silencio. Me persigno frente al cadáver, bajo la cabeza, no rezo, escucho el llanto de las mujeres, observo ese rostro joven y su mueca burlona. El pañuelo alrededor de la cara, anudado debajo del mentón, le otorga un aire grotesco, un aguayo le cubre parte del cuerpo, las flores blancas sobre el pecho se mezclan con los cartuchos vacíos, brillan. El estandarte tricolor, colocado a la cabeza del difunto, se balancea. Su lazo negro, un pedazo de bolsa nailon, se desprende y se eleva en el aire, desaparece. Pienso en el cuerpo que se muere en el asiento trasero, pienso en Antonio, en el canto de esa mujer adormecida, en sus palabras. Deposito otros cincuenta pesos junto al cadáver, me persigno y me marcho. Alguien toma ese dinero.
Trato de avanzar por el camino regado de piedras, vidrios, alambre de púas y restos de llantas quemadas. Tomo el paraje junto a la carretera, el camino es de tierra, hay mucha gente que me pide detenerme, acelero, quiero olvidar la muerte. Miro al frente, escucho a Antonio, su voz. “Amor, el más sabio de los dioses…” –dice en voz alta, mientras continúa su lectura y se conmueve con el dolor de Adriano. Lo observo sentado en el asiento derecho, levantando imperativamente su dedo índice para explicarme la devoción amorosa del sacrificio de Antinoo. Lo observo, nuevamente, como Adriano contemplando a Antinoo, tratando de descifrar su silencio, su atención, ausente y pensativa, y su posterior
283
turbación al saberse escuchado o contemplado. Me habla de la crueldad del amor, de los sacrificios del amante, de la pereza del amado, del dolor, de la muerte, del miedo y se duerme con el libro en brazos, atravesado de ese sueño que le transfigura el cuerpo, abrazado de esa muerte que le embellece el rostro. Cierro los ojos, Antonio no está, Antinoo tampoco.
–Éste es el viaje que nunca hicimos, Antonio-– me digo,e intento descifrar su ausencia. Cuando Antinoo murió Adriano se metió al río para buscar su cuerpo. Hermógenes, el médico, trató de revivirlo, pero sólo pudo comprobar su muerte. Para Adriano el mundo se vino abajo. Se derrumbó, incluso, la fe de sus dioses que le daban fortaleza y sólo quedó aquel anciano sentado a las orillas del río. Mandó embalsamar el cuerpo de Antinoo, creía firmemente en su juventud divina, fundó una ciudad en su nombre y lo enterró como un dios egipcio: con las mejillas pintadas, las uñas doradas, un tocado rígido y una máscara de oro que era el retrato fiel de su hermoso rostro. Su sarcófago de pórfido fue enterrado en una caverna donde enterraban a los reyes de Egipto. Antinoo fue despedido por el hombre de cabellos grises que sólo hasta ese momento entendió la inmortalidad de su amor.
Cuando Antonio murió recordé este pasaje del libro. Lo leí concienzudamente para entender la crueldad de nuestro amor. Al igual que Adriano me hice preso de la paranoia, me acusé de haber sacrificado a Antonio, su cuerpo, su cabeza, su sexo, su amor. De algún modo lo había hecho. Tomé su cuerpo, todavía tibio, para extraviarme en él. Recorrí toda la extensión de su piel, me detuve en sus uñas, sus lunares, sus cicatrices, sus heridas, sus intersticios. Soplé un hálito caliente en su boca para transmitirle mi amor y me quedé dormido abrazando su cuerpo, que empezaba a enfriarse,
donde ya no habitaba ni su alma ni nada, pero era la única prueba material de que lo había tenido sólo para mí.
Hace veinte minutos que la Virgen colgada de su cuello ya no se mueve, el nudo de mi estómago desata un dolor intenso, el olor de este cuerpo nauseabundo irrita mis ojos, devora mis fosas nasales y carcome mi sensibilidad. Un manto de piel de gallina comienza a ascender por mi antebrazo derecho, todo se eriza. Siento sumergirme en agua turbia, me pregunto si ésta es la sensación de la muerte. El agua cubre todos mis orificios, su movimiento golpea la dureza de mi piel, su materialidad ocupa mi boca, la muerte tiene un gusto a agua estancada y aun así es tan insípida que necesito saborear la sal que bordea mis labios.
Es inútil seguir conduciendo, me ahoga esta inercia que inunda mi cuerpo, su color, su olor, todo el horror contenido en la presencia de su sangre vaciada libera mi pánico. Es la muerte,pienso. Esa angustia que sentí cuando desperté junto al cuerpo de Antonio, cinco horas después, la incertidumbre de reconocer su cadáver, su rostro, su última miseria y firmar la sentencia de las parcas. El miedo que le tengo desde entonces porque sé que la muerte adopta la mirada del que la observa, por eso me apresuré a cerrarle los ojos y escribir, junto a su corazón, el epitafio de Adriano que él hubiera querido escuchar. Me desvanecí sobre su cuerpo, no recuerdo mucho, sólo el abrazo de nuestros cuerpos ascendiendo lentamente mientras una lluvia menuda caía gradualmente. Desperté con esta misma sensación de ahogo, con este mismo resabio a muerte incandescente que me quema la vida.
Abro y cierro los ojos en un intento por concentrarme en el trayecto. Me detengo en una encrucijada difícil, observo el cadáver con indiferencia,el panorama cambia,una barricada
285
de adobe me impide continuar. El camino bloqueado por ese montón de tierra informe es el lugar propicio para el enfrentamiento,pienso,de hecho,hay un grupo de personas que desafían la hostilidad de los militares pertrechados en camiones camuflados. Un tanque de guerra atraviesa la calle perpendicular a la que me encuentro. Todo adquiere un aire surrealista, la confusión, los soldados con fusiles de mango de madera, los oficiales con rostros camuflados, los perros que se agitan por los estruendos y ladran en todas direcciones. La gente observando desde sus ventanas, arrojando cosas inservibles, enfrentándose con palos, con botellas, con piedras. Gases lacrimógenos que obligan a quemar llantas, a orinar en trapos sucios para llevárselos a la nariz inmediatamente, a encender cigarros baratos, a fumar para disipar el efecto lacrimógeno. Es un caos ensordecedor porque todos gritan, todos maldicen, todos son hijos de puta, de perra, de zorra, todos son k´aras, t´aras, indios subversivos, gringos de mierda, alcahuetes vende patria. Todos levantan el nombre de dios en vano y vuelven a execrarlo.
Y de repente la muerte roja, la que ha estado acechando desde la esquina, oculta detrás de las llantas del camión, ensimismada dentro del tanque de guerra, se apodera del caos absoluto. Un hombre caído logra sentarse y sostener difícilmente su pierna derecha, un colgajo de carne le sujeta el pie, sangra copiosamente. Varios heridos yacen tendidos sobre la tierra caliente que levanta polvo, ese polvo que se mece entre la luz imperceptible y el humo que empieza a cubrirlo todo, un anciano sale por la calle derecha cargando un niño moribundo entre sus manos, discute con los soldados mientras una mujer se sujeta de su brazo y no deja de llorar. Uno de los soldados le apunta con su fusil y le increpa maliciosamente, ellos corren. Otro
hombre solitario se ahoga con su propia sangre, de cara a la tierra, su sangre abundante, la que le chorrea de la herida que le abre el cráneo por el occipital, ha formado una laguna donde el infortunado yace, levanta burbujas, tose y traga tal cantidad que se asfixia inmerecidamente. Un cura aparece en medio del alboroto, su figura se pierde en medio de la polvareda que levanta la contienda. Siento que alguien me mira y me encañona sonriente por el lado izquierdo.
–¡Usted, salga!– me grita con su voz de adolescente. Trato de explicarle que llevo a un herido,no me da tiempo,me ordena otra vez que salga, que le entregue mis documentos, que debería matarme, que van a confiscar mi movilidad, que soy un subversivo, alcohólico, maleante.
–Otro t´ara de mierda que se hace al cojudo mi sub…– dice en voz alta el más joven de los que vienen a mi encuentro. Logro salir e inmediatamente levanto los brazos a la altura de los hombros, por instinto, por supervivencia. Me preguntan quién soy, por qué conduzco, qué llevo, a dónde me dirijo…
–Seguramente está llevando material bélico a los subversivos– dice el oficial, cubierto por un pasamontaña negro, de quien no logro leer el apellido. Ordena requisar el vehículo, uno de sus soldados abre la puerta trasera y la sangre cuantiosa se desborda, todos retroceden agarrando nerviosamente sus fusiles. El oficial se pone a la defensiva. Trato de explicarles, pero me ordenan callar y colocar mis manos detrás de la nuca. Observo, la sangre fluye hacia atrás alimentando un hilo sangrante, apenas perceptible, como rastro de este viaje que se pierde en el horizonte, esa marca de la muerte roja que me ha acompañado por todo el camino se hace visible ante mi mirada pasmada: un trayecto varicoso de ese líquido moribundo que señala el camino de
287
la muerte.
Avanzo lentamente, trato de tomar esa fibra hemorrágica que se deshace entre mis dedos, su presencia misteriosa desborda la quietud del momento. Los gritos se confunden, varios disparos golpean el viento suave, el tañido de las campanas de una iglesia cercana ameniza esta algarabía. Siento que chorrea agua caliente por una de mis piernas, una rémora incandescente en medio de mi abdomen me impide alcanzar ese rio que fluye en sentido contrario. Mi cuerpo se desmorona lentamente conforme se vacía, me ahogo en los humores que desfallecen mi voluntad. Llueve.
Antonio me toma la mano en la Capilla de las Velas, su mano esta mojada, como la mía, varias gotas le caen por la frente. Una voz ordena enfáticamente “¡prohibido recoger cadáveres!”, toda la gente se dispersa ante la llovizna, los soldados también. Escribimos nuestras iniciales en medio de un corazón atravesado, la capilla es oscura, sus paredes son negras por todo el humo de los deseos que se consumen. Otro movimiento de personas se precipita sobre los heridos, puedo escuchar el chirriar de la llanta de una carretilla que se confunde con los sollozos del que la conduce. Observamos centenares de velas encendidas, todas las aspiraciones reunidas en el fondo oscuro donde habita solamente la fe. El cura es una presencia figurada que anima su propio espacio, organiza la disposición de los cuerpos que le traen, formándolos uno a lado de otro.
–¿Qué le has pedido a la Virgen?– me pregunta Antonio, con esa sonrisita burlona. Me quedo callado y deslizo mi mano junto a la suya, observo sus ojos, mis ojos, su pupila midriática, el inmenso círculo que contiene mi mirada, la imagen repetida una y cien veces. Un aire de familiaridad nos envuelve en la penumbra, un hálito
moribundo de su boca a la mía, aspiro el perfume de su amor y me abrazo a él mientras reconozco la Virgen que le cuelga del cuello, nuestra Virgen, y esa imagen espejada de mí mismo, monstruosamente, repetida hasta el infinito. Antonio me pregunta por qué estoy llorando. Una mujer con su niño en el brazo izquierdo enciende una vela, el cura se inclina ante mí, se persigna y me cierra los ojos.
Pienso en mi mayor deseo: Antonio. Pienso en la sangre del asiento trasero que tendrán que limpiar afanosamente. La maceta guardada en la maletera, donde brota, triste, un jacinto solitario y dentro de ella la cabeza de Antonio que seguramente encontrarán.
23. Este cuento aparece en el libro Los árboles, Editorial El Cuervo, 2019.
Claudia Peña nació en Santa Cruz de la Sierra, es poeta, cuentista y ensayista. Publicó los libros de cuentos El evangelio según Paulina (2003), Que mamá no nos vea (2005), Los árboles (2019), Antes, en cualquier parte (2023). También publicó los poemarios Inútil ardor (2006) y Con el cielo a mis espaldas (2007); además de la novela La furia del río (2010). El año 2016 fue ganadora del Concurso Nacional de Cuento Franz Tamayo. Su obra ha sido incluida en varias antologías, entre ellas la Antología del Cuento Boliviano, de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.
Guada dice:
– He decidido irme.
De repente ya no está la voz chillona de la tele, y la luz tenue de la tarde se rompe. Sólo queda explotar. Miro la pared: sé que habla de irse de mí.
Desde la calle nos llega el agudo pitar de una sirena de policía o de ambulancia. El ajetreo dentro del café se detiene, esperando una señal que nos ratifique el miedo. Miramos hacia afuera: el sol, las hojas tiernas de los árboles, la rutina distante de quienes pasan al otro lado de la ventana. Parece un día normal, no vemos ninguna patrulla. El ulular se aleja entre las movilidades conducidas por extraños, entre calles que no vemos y desaparece.
Dentro mío, el vacío adquiere un cuerpo y se solidifica.
Hace meses que afuera el mundo se ha ido terminando. Caminas y si miras a los rostros ya no reconoces a nadie. Es mejor no confiar. La política lo invade todo; conversas con alguien, con cualquiera, y a los diez minutos ya está diciendo que si el presidente, que si los indios, que esta tierra es nuestra y no nos avasallarán. Cada quien tiene razones para odiar. Las palabras se extraen de prisa desde el vientre, como cuchillos. Los amigos se van transformando, asumen posiciones. Yo pienso de una manera que no es la de ellos, ellos de una forma que no es la mía. Después de discutir unas cuantas veces, nos despedimos con la sonrisa forzada y a la semana siguiente, cuando nos encontramos, ya no tenemos nada para decirnos.
¿Quién de nosotros es el que se aleja?
La otra noche, en una exposición, estaba charlando con un amigo y nos reíamos. Había mucha gente conocida, y en eso se acerca la esposa de ese amigo, llega por detrás de él hasta sus hombros y lo abraza. Él desarma delicado el abrazo y me presenta, pero ella se queda estática, me mira acercarme para darle un beso en la mejilla, retira el rostro, se da la vuelta y se va. Una espalda alejándose de lo que queda de mí. Él intenta continuar la charla, pero yo lo miro y lo desconozco, quién es este que sonríe en mi frente, y me alejo entre los desconocidos que me empujan; avergonzada, como si todos me hubieran escupido en la cara.
Guada dice que se va y la explosión se inicia dentro de mí en cámara lenta. Jamás le conté del desaire. Jamás lo haré. Intento extraviarme en el amarillo claro de la pared que tengo al frente, pero inevitablemente miro por décima vez al televisor, a un costado nuestro más arriba. Ya terminó el noticiero; en mi cabeza, sin embargo, continúa incansable la misma imagen.
Mientras busco palabras para contestarle, no puedo evitar repetirme el detalle.
Era una señora apresurada, de unos sesenta años y de voz delgada, como si el cansancio se le hubiera acumulado. La cámara la enfoca desde atrás, siguiéndola en su urgencia. Esta mujer camina en chancletas por la calle, el paso rápido, y lleva el cabello corto, teñido de rubio. Uno ve que son las calles del centro. Su pantalón es claro y delgado, le llega por encima de los tobillos y arriba lleva una camiseta celeste sin mangas. Cuando agita los brazos, porque casi todo el tiempo camina con las manos agarrándose la cabeza, pero por momentos también sube los brazos y los mueve como
para que la vean desde lejos, entonces ahí se ve que sus brazos son gordos, y que la piel es de algún modo irregular y suelta, una tela desgastada pero todavía tibia, me imagino yo, y suave.
Esta señora va apresurada por media calle, yo nunca le vi la cara, agitando los brazos y gritando, recuerdo su voz cuando grita ¡Suéltenla! ¡Suéltenla! ¡Ayuda, la están pegando! ¡Suéltenla, la están pegando!
Nunca termina de gritar, la cámara va por su detrás pero no la alcanza, y ella misma tapa a la cámara, pero detrás o más bien delante de ella alcanzamos a ver lo que se nos hace un tumulto, una turba, son entre seis y ocho chicos, todos jóvenes, dos de ellos corpulentos y dos chicas entre medio de ellos. Los hombres agarran a una mujer, va de vestido y ellos la sujetan, con cuánta violencia ¡suéltenla! Ella intenta soltarse, ensaya a apurar el paso, prueba a sacudírselos de encima, pero ellos la tienen presa de los brazos, la llevan en vilo y las chicas la rodean todo el tiempo. De lejos escuchamos los insultos, las voces ásperas saliendo de las vísceras, pero encima de todo
¡Suéltenla, Dios mío ayuda! ¡Ayuda suéltenla la están pegando la están pegando!
Cada día, la ciudad se va quebrando. Hace unas semanas aparecieron panfletos pegados en las paredes alrededor de la plaza, era una lista que llevaba el título
Muerte civil para los traidores debajo los nombres de gente que yo conozco. Vamos por la avenida con los vidrios cerrados. El aire acondicionado está descompuesto, pero no abrimos las ventanas, a menos que la ruta esté vacía y podamos acelerar; pero si nos detenemos
en el semáforo, si debemos parar en alguna esquina, otra vez subimos los vidrios sin decirnos nada la una a la otra. Guada cerrando sudorosa su ventana.
A esa mujer que es arrastrada y jaloneada en medio de la turba, las chicas van pateándola por medio de la calle, de lo poco que vemos parece ser que ella se dobla por una patada en el vientre y a la izquierda un joven de ese grupo de entre seis y ocho se acerca y la zarandea de los cabellos.
¡Suéltenla la están pegando! Va gritando la señora mayor por detrás de ellos, pero no puede detenerlos y en la imagen percibimos que el camarógrafo apura el paso para sobrepasarla y captar completa la imagen del vejamen.
La turba sigue avanzando, casi al trote, y va llevándose a la mujer ¡La están pegando la están pegando! Los brazos largos al cielo.
Se juntan los curiosos, pero nadie detiene a la turba de entre seis y ocho, que repele a cualquiera que intente intervenir, ahí vemos que dos de ellos manejan bates y van amenazando.
¡La están pegando la están pegando!
En eso del lado de la cámara entra una moto, dos motos, tres, de policías, dos policías por moto, bajan y corren, llevan armas.
¡Dios mío ayuda! sigue la señora, ahora detrás de los policías, que corren hacia la turba y los entre seis y ocho se detienen.
En algún momento la cámara se adelanta a la señora que grita y vemos el desenlace precario, fragmentado: la mujer, ahora vemos el rostro sangrante y moreno, los labios
entreabiertos, el vestido sucio, iba descalza. Un policía la abraza por la cintura, intenta alejarla de la escena pero ella tropieza en sus mismos pies y trastabilla:
¡Ayuda Dios mío!
El policía frena el caer y la alza, la lleva en sus brazos, extenuada y mientras se la lleva el brazo flaco de la mujer cuelga a un costado.
Entonces vemos a la presentadora de ese noticiero. Acomoda un rostro serio, una expresión de preocupación. Nuestros auspiciadores. No le pasa nada al champú ni a los créditos del banco ni a la cerveza.
En la cabeza me resuenan los gritos de la señora.
El mundo se termina, me digo, sería justo explotar. Que algo en el pecho se me rompa en mil pedazos, en cien mil y luego la onda expansiva contagie a este cuerpo. La expresión deforme de mi rostro, cuando el golpe de energía choque desde adentro contra mis mejillas, contra mis labios y los globos oculares, una explosión tan feroz que no quede nada, ni siquiera sangre, absolutamente nada, apenas polvo irreconocible, flotando en el aire como cualquier otra mota de polvo atravesada por la luz seca del sol.
–¿Entonces?– quiere saber Guada.
Estoy trancada en el tiempo. Todo está atascado: son las seis de la tarde, pero sigue sucediendo la mañana. Miro alrededor: pocas personas en las otras mesas, una pareja conversa. De nuevo la voz ¡suéltenla dios mío! continúa pasando.
Mis ojos se encuentran con los de un señor, un abuelo que trajo a su nieto a comer helados, nos sostenemos unos
297
segundos e imagino su historia, un señor respetable, se habrá jubilado de alguna empresa como mi papá, estará a favor o estará en contra ¿Dirá malas palabras? ¿Habrá visto a la señora que grita?, y después ambos bajamos la mirada.
– Te estoy hablando – Guada insiste.
– No sé.
– ¿Te da lo mismo entonces?
– No, no me da lo mismo.
Mirando a otro lado, a la pared amarilla, a la punta de mis dedos, no a la cara, no cruzo con ella la mirada. Pero Guada tiene el rostro inclinado hacia mí, ella habla. Toma otra vez las palabras, dice muchas palabras. Mis uñas han crecido.
De lejos, debe parecer que ella me riñe. Deben ver cómo peleamos desde las otras mesas. Dos locas gesticulando, diciéndose cosas, echándose en cara, delante nuestro, los detalles de su vida torcida, la vida que no queremos conocer. Estas mujeres, qué se han creído, era una tarde de sol y ahora esto: en el café como en la calle, qué ordinarias.
Hace un momento yo también le levanté la voz, lo hice sin darme cuenta. De repente había sentido tanta rabia.
Tuve ganas de arrancarme de la entraña sólo navajas, y lanzárselas a la cara, sin piedad. “No me grites” me dijo, y retrocedí.
Ahora miro un poco más de lejos nuestras peleas. Siento que empezamos en un círculo pequeño, ínfimo: el reclamo por algún gesto, por una reacción o la falta de ella, y empezamos a dar vueltas. A medida que nos decimos cosas trazamos el círculo una y otra vez, vamos jalando más temas hacia adentro de ese girar, un detalle del día anterior,
la condescendencia que ha quedado sin pagar, y vamos ampliando la rueda y la velocidad de esa rueda. Entonces despertamos una fuerza centrípeta que adquiere vigor por sí sola y jala más y más cosas para adentro, y luego a los gritos nos damos de cabeza con eso mucho que gira desaforado entre nosotras, rodeándonos, cercándonos hasta que alguna de las dos sale escupida y de repente todo se detiene.
Ya empieza a irse la tarde. A Guada le angustia esta hora.
En unos pocos años, yo voy a tener los brazos de esa señora, la voz cansada de una señora. Cinco años o diez, qué más da. ¿Acaso el tiempo no es una ilusión? La muerte también me ronda, también se me acerca y en su territorio el tiempo, el que queda, es una oportunidad, la última.
Qué será el futuro, cómo será.
No quisiera tener que decir nada más. Cierro los ojos: sigue la que grita y corre detrás de la turba ¡suéltenla! en mi cabeza.
–¿Pero te parece bien?
No hay nada que reclamar. Cuántas veces yo misma no pensé en el final, como en una línea difusa que a cada momento parece acercarse, a veces incluso con dulzura.
Levanto los ojos y ahí está la mirada de enojo de Guada. Se enfurece con mis silencios, piensa que el silencio es desprecio.
Nos asustamos si escuchamos un grito de hombre en la calle. Pasan muchachos jugando, sus voces roncas por la acera de nuestra casa y nos asomamos alarmadas para ver qué pasa. En la noche, cuando no podemos dormir, escudriñamos la calle por la ventana, y la reja parece demasiado frágil,
299
¿Quiénes son realmente?
–¿Ya lo decidiste?– pregunto para ganar tiempo. Sé que ya lo tiene decidido: Guada es así, a veces pasa semanas con un tema en la cabeza, va soltando pistas de a poco. A veces incluso cuando estamos en la cama puede de repente decir algo como “mi madre me dijo que debo conseguir un mejor trabajo”, o “estoy pensando que sería lindo irnos a otra ciudad”. Todos los abrazos se rompen y yo nunca sé qué contestarle.
300 demasiado vieja para resistir el embate de aquellos jóvenes agigantados.
La camarera se acerca a nosotras con el control en la mano, apunta al televisor y empieza a cambiar los canales. El rostro absorto, la boca entreabierta.
–¿No estarás pensando poner fútbol, no?– le increpa Guada.
–No, no. No se preocupe.
–Mejor dejalo nomás donde estaba– le dice cortante, decidiendo, y la mesera, “Laura” dice en un plástico encima de su pecho, baja los ojos y vuelve a poner el canal local. La vergüenza anida en todas partes. Propaganda.
–Ya lo decidí. Pensé que vos también te habías dado cuenta de que esto no va más.
–Sí– le digo. En un momento más van a dar las noticias de la hora. Seguro se repetirá la señora gritando, la turba, el tipo que agarra a la mujer de los cabellos y volverá a zarandear su cabeza. Adivinaremos por un costado de la
pantalla las patadas en el vientre.
–A mí me parece mejor así.
Es el fin del mundo.
–No sé, Guada, no sé qué será lo mejor.
–Para mí lo mejor es irme. Mirá cómo me tratas, no hablas conmigo. No me dices quedate. No da. No tienes nada para mí.
Entre sus dedos desliza un anillo, lo hace rodar alrededor del índice como si fuéramos nosotras y ella estuviera a punto de sacárselo.
–Sí, tal vez– le digo.
Quiero llorar, de hecho, lloro, pero no es por ella y tampoco es por nosotras. No es porque haya decidido irse. Lo mejor es irse, pero yo no iré a ningún lado.
–¿Cuándo lo decidiste?
–Lo estoy pensando hace días– toma aire y pregunta:
–¿Me amas?
No tengo nada para contestar. Ni siquiera negaciones. El rostro ensangrentado y el brazo colgando. Siento que el cuerpo se me desvanece. Repaso los nombres de aquella lista pegada en las paredes de la plaza, Muerte civil, dice. Todo está parado, y realmente no quiero ver las noticias de la hora.
¡Suéltenla! pero la seguirán golpeando.
Nunca hubiéramos tenido hijos, y hubiéramos vivido siempre solas. Se acabó el tiempo para el amor, Guada. Las casas se irán cubriendo de banderas, las cabezas se cubrirán de banderas, en la boca de la gente los mismos colores repetidos. La noche ya no es nuestra, ya no puedo tomarte de la mano. Nuestras manos colgando. La misma turba se reproduce y se repite en los barrios empobrecidos de la ciudad.
Un día estarás en una plaza y te asaltarán, te arrancarán la bici. Los árboles mudos. El mundo ya no existe.
Ínfimas motas de polvo flotan en un resto de sol. Después saldré del café y será de noche. Me habré asegurado de no dejarte sola en el miedo. Más tarde llegaré a nuestra cama y será ajena. ¡La están pegando la están pegando!
¿De quién es esta cama? preguntaré dentro de mí, pero me acostaré en ella. Si logro dormir, soñaré con oficinas que arden, con muchachos rabiosos lanzando papeles a la calle. Si me quedo despierta, los autos silenciosos pasarán con hombres adentro y yo vigilaré la reja, tan pequeña.
24. Este cuento aparece en el libro Miércoles de cancha, Gobierno Autónomo de La Paz/Editorial 3600, 2020. Cabe destacar que este cuento ganó el primer lugar del XLVI Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo del 2019.
Patricia Requiz Castro nació en Cochabamba el año 1989. Narradora. Actualmente dirige la Editorial Electrodependiente. Parte de su trabajo aparece publicado en antologías como Las batallas del pan cuentos desde la masa (2009), Heroínas sin Coronilla (2010), Torre de Ideas (2012), Erótica: antología de cuentos (Plural 2017), Escritoras cochabambinas (2018), Antología sub-35 (2021). El 2014 publica la colección de cuentos Los lunares de Crawford (Yerba Mala Cartonera, 2014), Edén #1631 (Editorial Electrodependiente, 2017) y La edad de siempre (Editorial Aparte de Chile, 2022). El 2016 ganó X Premio Municipal de Cuento Adela Zamudio, con su relato “Edén #1631”. El 2019 obtiene el primer lugar XLVI Concurso Municipal de Literatura Franz Tamayo, con su cuento “Miércoles de cancha”.
Cuando salí a la brillantez de la luz desde la oscuridad del cine tenía solo dos cosas en la cabeza: Johnny Deep y matar a mi abuela.
Mi madre me había pedido pasar por su casa después del cine. Me miró de arriba abajo con las manos en su cadera. Es obvio que no confía en mí. Hace bien, no soy de fiar. Tengo mala fama. El tipo de fama que requiere toda clase de excesos. Incendiar la cocina, cortar la cola del gato o reprobar octavo, por nombrar algunos.
Tomé el primer trufi que apareció. Había asientos libres. Interpreté eso como buena señal y me fui hasta el fondo para no ver a nadie. En la mochila encontré un bolígrafo y empecé a garabatear en el asiento la palabra “PUTA”. Si alguien me hubiera visto, le habría dicho que ese era mi nombre.
En ocasiones sueño que mato a mi abuela. Ella es una mujer deslumbrantemente blanca, como si antes de acostarse se quitara la piel de víbora para dejarla toda la noche remojando en leche. No tiene arrugas ni lunares. No tiene olor, ni vello ni otras señales corrientes. Solo es gangosa y clasista. Su voz de idiota me vuelve loca; sin embargo, es el tema de conversación favorito de los chicos de la escuela. «Lengua de trapo», le dicen todos y se orinan de risa cuando viene a buscarme para llevarme a casa. Yo la llamo “vaca imbécil”. De haber podido, la habría cambiado en dos segundos por cualquier cosa, una cajetilla de cigarrillos Casino, por ejemplo. El cáncer de pulmón lo habría soportado, mientras que su fealdad y su voz estaban a la vista y oído de cualquiera.
Lo notaban mis compañeros, los profesores y todo el barrio. Habla tonterías sobre temas que no entiende: los derechos de los inmigrantes, la reencarnación o el sexo. Quisiera morderle la lengua o arrancársela y meterla en la licuadora.
Humilló a Vanesita varias veces “Cochina es. Cuidado te estés acercando mucho a esa chica” decía mientras preparaba su desabrido guiso de lentejas. La miraba con asco “¡Cállate!” le gritaba y salía pateando todas las puertas de su casa “¡Entre cochinas se entienden!” decía burlándose como una morsa grasienta. Me aterró aún más, porque cuando se reía era más fea. Sus dientes pequeños y blancos se trasladaban a su papada. Era un monstruo feliz y yo esperaba que de la boca se le cayera una oreja y que por su nariz se asomara la lengua. Quería que se abriera la tierra y desapareciera mi abuela. O yo.
¿Cómo matas a alguien? ¿Cuándo tomas la decisión de convertirte en una asesina? Viajar en transporte público puede ser una razón. No tengo un arma, tampoco un plan. No llevo máscara, ni guantes de látex. En la mochila llevo cuadernos forrados en rosa y un cancionero. ¿Quién podría dudar de mí? «Es traviesa, sí. Desobediente, como todas las niñas de su edad. Berrinchuda, porque atraviesa una etapa. Pero asesina no» contestaría mi familia.
Nunca le agradó Vanesita. Algunas tardes, cuando venía a cuidarme, nos servía el té en tazas distintas. Yo lo bebía en taza de cerámica acompañado de pan caliente y mantequilla. A Vanesita le servía el té en una taza de plástico y le daba el pan del día anterior. Quería encerrarla en el congelador y sacarla hecha escarcha cuando la veía lavar con ferocidad la taza de plástico. Enjuagaba hasta tres veces con agua limpia. Olía el vaso como un cerdo huele su excremento. Al
terminar de hacer el ridículo me decía “en este vaso le vas a servir siempre”. Entonces yo quería que estuviera muerta.
Hace demasiado calor dentro de este trufi. Intenté abrir la ventana varias veces para respirar “aire fresco” y no lo conseguí. Prefiero los olores fétidos de la ciudad. Es mejor que aspirar los pedos de los pasajeros. “Chiquita no hurgues, avería se ha hecho” me dijo el chofer al verme desesperada tratando de abrir la ventana. El tráfico es una pesadilla. Los autos apagan sus motores. Saben que avanzaremos cada quince minutos un corto trecho. Las personas se quejan, gruñen y voltean los ojos. El chofer dice –lo que seguro repite cada semana- “Es pues día de cancha señores”. Todos nos callamos y sofocados en nuestros propios olores, esperamos como pobres desgraciados. No sé la hora. El tiempo parece haberse detenido. Hay partículas de polvo suspendidas en el aire. Se meten por la boca y salen hirviendo por la nariz. El sentido de la vida lo hemos perdido en este lugar.
Hay vendedores por todos lados. Golpean las ventanas. Venden chicles, mandarinas, tostado, parabrisas y aromatizantes para auto. Les digo que no o los ignoro. Alguien se subió a cantar un rap. Mi madrecita en el cielo, no soy ladrón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, humildad. Chonchocoro, inocente, la Jacky se ha ido, es lo único que entiendo. “Gracias, ahora pasaré por sus asientos para recoger su colaboración”. No le doy ni mierda.
Alguien pudo abrir la ventana. Pero el aire ya estaba acostumbrado a quedarse en el mismo lugar. Aproveché el estado inmóvil en que nos encontrábamos para tomar una siesta, pero el trufi se fue por una ruta distinta. “Disculpe, ¿no va a ir recto?” pregunté en voz bajita “Uhh no mamita, para eso debiste tomar el que tiene las banderitas rojas. Este es el de color verde” me respondió casi gritando. ¿Cuáles
307
banderitas? Hago el mismo recorrido todos los días y nunca vi banderitas. No existen las buenas señales, en cambio los malos presagios están en todas partes. En mi caso eran unas banderitas de color rojo.
Le alcance dos pesos al chofer, me encogí de hombros y agache la cabeza. Antes de bajar escuche la risa de unos cuantos. Imaginé que tenía una granada en la mano y como si de una película de pandillas se tratará jalaba del gatillo “¡Les vine trayendo un regalito desde San Quintín!” grité y lo arrojé a través de la ventana. El bus explotaba. Eso en mi cabeza. En la vida real estoy parada sobre agua estancada junto a una señora que vende tripitas con mote. Apareció el trufi con banderitas rojas.
Pienso en Vanesita. En sus labios marrones que me parecen el colmo de la belleza. Sus uñitas con mugre. El color de su pelo. Cuando suda huele a ruda. Soy la persona con más suerte en el mundo solo por haberla conocido. Venía a buscarme por las tardes para jugar. Tocaba mi ventana y me preguntaba ¿Qué estás haciendo, sigue?” con su voz de pajarito.
Mis padres le alquilaban un pequeño cuarto a ella y su familia. Solo tenemos un baño que compartíamos todos. No hubo momento que no aprovechamos para encerrarnos ahí. Esperábamos que todos estuvieran dormidos y atravesábamos el patio a oscuras, muertas de risa. Jugábamos con agua, con el champú y las toallas. Más tarde y antes de que apareciera alguien, nos sacábamos la ropa. Al principio con vergüenza, luego con tierna naturalidad. Era tan delgada que podía contar sus costillas. Tenía marcas en todo el cuerpo, todas llevaban el nombre de su madre. Pasaba mis dedos por su cara, su espalda y rodillas. Ella contaba los lunares de mi espalda. Nos dábamos
besos con los labios cerrados y los ojos abiertos. Luego nos abrazábamos desnudas. Juntábamos nuestros vientres hasta sentir cosquillas en el estómago. Éramos felices.
Un día su hermano abrió la puerta y nos vio. La adrenalina y el susto hicieron estragos en mí cabeza. Nos habían descubierto. No supimos explicar lo que estábamos haciendo. Frotando con torpeza los cuerpos desnudos, así nos encontró. La tomó por los cabellos y la sacó a rastras. Yo corrí con el pantalón del pijama en los tobillos tras ella sin poder hacer nada. Escuché sus gritos, sus súplicas. Las piernas me dolieron esa noche de impotencia, al sentir que le partían la carne como si fuera una galleta de agua. No tuve miedo de que mis padres me encontraran caminando desnuda.
Desde esa vez él entraba al baño con nosotras. Ese era el trato que acordamos por su silencio. No tuve otra salida “Me va a matar mi mamá y a vos tu abuela” me dijo Vanesita llorando. Tenía razón. Nada volvió a ser igual. Él se desnudaba y empezaba a tocarnos. Era asqueroso. A Vanesita parecía no molestarle, pero a mí sí. Las siguientes noches no volví a salir de mi cuarto. Ella tocaba mi ventana con insistencia “Ya pues, ven un ratito aunque sea”. Me dolió saber que detrás de ella estaba él esperando.
Se fue un martes. Su madre no pudo seguir pagando el alquiler y volvieron a su pueblo. Yo estaba en el cole. Esa tarde le corté la cola al gato.
Al bajar del trufi me dirigí a prisa donde mi abuela, no sea que me arrepienta a mitad de camino. Toqué el timbre. Detesto escucharla arrastrar los pies. Es una holgazana. “Tan tarde vienes” me dijo con su voz de bocina. “Pasa rápido, mis amigas están en la sala”.
309
Otro motivo para convertirse en asesina, el grupo de oración de mi abuela.
La casa huele a mentisán y tufo de anciana. Sus amigas están sentadas y tomadas de la mano en el sofá. No quiero saludarlas. Acabaría con ellas si pudiera. Doña Martita sería la primera. Insiste en mandarme a todos los retiros de su iglesia. Le pegaría con un hacha en la cabeza. Llevaría puesto un traje elegante de dos piezas como en psicópata americano. Clavaría el hacha de un solo tiro. La sangre salpicaría en mi rostro desfigurado por la ira. “¡Saluda a Dios de mi parte Martita!” gritaría eufórica. Sus hijos no la reconocerían. Pero la realidad es otra. Estoy sentada con ellas tomando té y comiendo galletitas bajas en azúcar.
“¿Ya tienes chico?” me preguntó doña Carmencita. Es la más joven del grupo. Ha intentado ser mi amiga desde siempre. Cree que interesándose en mi vida amorosa de adolescente lo conseguirá. Qué equivocada está. La secuestraría sin pensarlo dos veces. La torturaría y le extraería un riñón para venderlo en el mercado negro. Saldría contenta de la congregación. Segura de que Cristo camina con ella. La tomaría por la espalda para sedarla y meterla dentro de un auto. Entraría en una habitación en la que hay lienzos de plástico en el piso. Antes de que pueda reaccionar yo aparecería con una máscara para atarla a una silla con un cinturón indígena tejido que compré en unas vacaciones en Copacabana. Pondría música de Madonna, Material girl para ser exacta. Le cortaría la maldita cosa con un cuchillo oxidado sin antiséptico, ni lidocaina, sin nada, solo la fuerte música ahogando sus gritos de anciana. “No, no tengo” respondí educadamente. “Voy a orar por ti” dijo y me guiñó un ojo. Alguien que tiene estrabismo no debería guiñar nunca el ojo.
Me pregunto cómo está Vanesita. ¿Qué hace? ¿Seguirá yendo al cole? ¿Su hermano se habrá ido al cuartel? ¿Tendrá un cuarto propio? Quiero creer que también piensa en mí. Que no quería partir sin despedirse. La imagino alistando su maleta. Miran- do por la ventana para ver si yo llegaba. Sacando el polvo del pequeño cuarto donde dormían todos. Doblando las sábanas y colchas con las que tantas veces jugamos a ser fantasmas. La imagino entrando sola al baño por última vez, recordando los días en que fuimos inmensamente felices. Pero no llegué. Se subió al auto viejo de su nuevo padrastro y se marchó.
La cabeza de su Barbie sigue en mi velador. También guardo todos sus dibujos y dos dientes de leche que me regaló el día de mi cumpleaños. Desde que se fue no hay futuro, solo presente. El presente es encontrar todos los días una caricatura de mi abuela en la pizarra del cole. El presente es un grupo de señoras temblando y llorando, ordenando a satanás que salga de mi cuerpo. El presente es la ausencia de alguien que te recuerda que no es para cualquiera. NO PARA CUALQUIERA. Y piensas que no eres cualquiera y esa, esa, no otra, es la inequívoca señal que anuncia la ausencia de futuro.
Mi abuela nos invitó al comedor para servirnos su famoso guiso de lentejas. Huele horrible. Quiero irme, pero voy a tragarme ese plato y quedarme hasta el final. Las cuatro estamos sentadas, una de las brujas puso una alabanza para hacer de la tarde un verdadero infierno. “¿Qué es de esa Imillita?” Me preguntó mi abuela. Debió ser muda. Escucharla hablar es tan vergonzoso. “¿De quién hablas?” preguntó Martita. “De esa pues, la que vive en casa de mi hijo” respondió la foca. “¿La hija de la cholita?” dijo Carmencita. “Esa misma, amigas se habían hecho” habló la vaca imbécil. “¡Cómo pues Sofi! Vas a tener cuidado de esa
gente. Un día es tu amiga y al otro empiezan a desaparecer tus cosas” dijo Martita, la lame culo de Dios. “No hablen así. Es precisamente esa gente la que debe conocer el amor de Dios. Sofi un día deberías traerle a la congre. Recuerden que Cristo se juntaba con prostitutas y ladrones” dijo Carmencita, la mujerzuela del pastor. No lo soportaba. No podía seguir escuchándolas. Quería que se atragantaran con ese maldito guiso. Que una diminuta lenteja quedara atravesada en sus gargantas lo suficiente para no dejarlas respirar. No iría por ayuda. No les practicaría primeros auxilios. Me quedaría sentada, observando, disfrutando, esperando el momento en que sus rostros se tornen morados. “¿Qué fue de esa Imillita?” Volvió a preguntar. “Habla bien, idiota, ¡Habla bien o te mato! ¡Las mataré a todas!”, grité. No pude contenerme. Fue imposible. Cuando me di cuenta ya era tarde. Había escuchado esa frase tantas veces en un programa de televisión que esperé el momento adecuado para decirlo.
Mi abuela me miró indignada. Esas personas eran sus amistades, quizá las únicas personas en el mundo que no sentían asco por ella y yo las había humillado. Nadie dijo nada. “Entra a la cocina” me dijo. Entré y cerró la puerta tras de nosotras. Cogió el Quimsacharani’ que colgaba de un gancho. Iba a ser la primera de una serie de incontables palizas que se fueron haciendo más y más fuertes. “Súbete el vestido” me ordenó. Entonces me atizó. El primero me causo más impresión que dolor. El segundo me hizo más daño. Cada golpe iba incrementando el dolor. Al final no podía ver nada. Me insultaba, pero yo no entendía ni una palabra. Traté de no gritar. No quería por nada del mundo que las viejas se regocijaran con mi dolor. Se me salían las lágrimas de los ojos,pero permanecí en silencio. Finalmente me puse a sollozar. Ahora era yo la que se atragantaba con la
baba salada que me corría por la garganta. “Ahora vuelve al comedor, discúlpate con mis amigas y termina de comer el maldito guiso ¡¿Escuchaste?!”. La vena de su cuello parecía que iba a explotar en cualquier momento.
“Lo siento” dije a regañadientes. “¡Más fuerte!” me ordenó. “¡Lo siento!” grité sin mirarlas. No dijeron nada. Continuaron comiendo como si nada hubiera pasado. “Voy por el postre” dijo mi abuela. Sus labios se le salían hacía afuera, grasientos y húmedos de placer. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera pegado. Estoy segura que disfrutó cada azote. Cada tunda propinada. Le faltó tiempo. Le faltaron fuerzas. Tenía el mismo gesto que los soldados romanos en las películas de pascua. Me odiaba tanto como yo a ella. Entramos en un juego perverso y esto no parará mientras una de nosotras esté viva. Aceptamos matar y cruzamos al otro lado. El lado de la muerte. Las leyes de la vida ya no valen. Lo heredé de ella. Eso que nos une, eso que nos hace idénticas.
25. Este cuento aparece en el libro Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, Plural Editores, 2021.
Magela Baudoin es escritora, periodista, profesora y editora boliviana-venezolana. Es autora del libro de entrevistas Mujeres de Costado (2010); de la novela El sonido de la H (Premio Nacional de Novela, Bolivia, 2014); y de los libros de cuentos La composición de la sal (Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, 2015) y Vendrá la muerte y tendrá tus ojos (finalista del VI Premio Ribera del Duero-Páginas de Espuma, 2020). Su nouvelle Solo vuelo en tu caída fue ilustrada por la artista plástica Alejandra Alarcón y publicada en Argentina el 2022. Ha sido traducida al inglés, al portugués y al árabe. Recibió el premio Anna Seghers en 2021. Dirige Editorial Mantis con Giovanna Rivero y Ximena Santaolalla.
Creo sentir, a veces, que mi sangre en torrentes huye de mí, en sollozos, como una fuente. Charles Baudelaire
No me pidan demasiado que hable porque yo solita me pregunto y me contesto, me suelto como una máquina de escribir en el medio de la noche —tacatacatacatacataca— y no me paran nunca más. Ahora, eso sí, de lo único que me siento capaz de hablar es del amor porque problemas de autoestima nunca tuve. Patética no soy, la pobreza no te hace patética. Tampoco estoy aquí para curarme porque los putos y los drogadictos no nos curamos nunca. Así que más allá de mostrarme, más allá de esta cosa narcisista y cursi, que me gusta tanto, yo quería decir algo que no me pertenece (porque en esta vida nada es de nadie) y que todos aquí ya saben: la muerte nos acompaña a todos, de la mañana a la noche, insomne y sorda como un viejo remordimiento. La muerte es un vicio y vivir es como tratar de dejar ese vicio. Oh, my gosh!, tengo que volver a comenzar. Éste no es un buen comienzo. Mírenme pues sonreír. Yo nunca odié mis dientes, su gran tamaño en mi rostro infantil ni tampoco el perfil pronunciado que se me acomodó definitivamente en la adolescencia. Diré la verdad, nunca los odié hasta que tuve conciencia de ellos. Esto es, hasta que el innombrable, el triple hijoeputa ése que tanto quise, me los hizo notar. Ahora no importa su nombre, que baste con decir que fue un antiguo novio-amante seis años mayor que yo, músico, de una puntería impresionante para dar con lo defectuoso. Tal vez ése era su verdadero arte, no la música. En mi caso siempre fue asertivo y cruel. Aunque, en honor a mi amor
propio, debo reconocer que no era algo personal, él era así con todo el mundo, consigo mismo, sobre todo, minucioso para inventariar lo que le faltaba.
Pensando en él, esta noche en que me arrancaría los dientes que me quedan, recordé a la abuela Agatha, tan avergonzada de su dentadura que no la mostraba en las fotografías posadas, en las que aparece con los labios sellados,con esa sonrisa de hule,que es más una contractura muscular que una distensión; muy distinto ese gesto al de las fotografías espontáneas, en las que la pedrería luce estridente y desordenada como en una mesa de dominó. Sí, sé exactamente cuándo comencé a ensayar una sonrisa tipo Agatha. Mírenme. Él tuvo la culpa. Todo comenzó sin embargo más atrás, a los siete años, cuando caí de boca de una hamaca y me quebré el incisivo central derecho, éste, que quedó partido diagonalmente, dejando hueco un triángulo perfecto. No era una quebradura menor. Yo podía meter una miga de pan, pasar la punta de la lengua por el perfil de aquella esquina faltante, limarla viciosamente y también protegerla del frío y del calor, porque en ese entonces todavía tenía sensibilidad. Hoy este diente es una pieza muerta, ya no siente los cambios de temperatura, es sólo una máscara de resina sin corazón. El hijueputa me dijo algo así como: «¡Hasta cuándo se va a dejar ese diente roto, niño!» o «¿por qué no se ha arreglado ese diente tan inmundo?». Su incomodidad sin filtros me lastimó. Cerraba la boca porque si no él no podía dejar de auscultarme con los ojos.
Era mi primer año de universidad, tenía diecisiete años y jamás me había sentido avergonzado de mi físico, que hasta entonces había sido un lindo saco de gestación. ¡Yo me creía bella! Mi papá tiene la culpa de eso. Estoy seguro, además, de que si le hubiera pedido a mi mamá que
319 me mandara la plata para ir al dentista lo hubiera hecho, mas no lo hice. Por qué iba ella a gastar sus ahorros en un capricho, por qué. Me decía esto y al mismo tiempo me echaba a llorar con Frené de las crueldades del novio que me avergüenza contar, aunque las aguanté todas como la esclava de un califa. Frené era la empleada de servicio que venía a limpiar la residencia en Medellín y que me llevó, en un lance de maternidad, a una odontóloga cuyo consultorio quedaba lejos, muy lejos, en un barrio mucho más humilde que el mío, pobre de verdad, al occidente de la ciudad; debías bajar en la última estación del metro y luego caminar cerro arriba. Pero a mí no me importó lo apartado, ni lo peligroso, tampoco que el consultorio fuera tan mísero. Sólo recuerdo el acto de magia, el malabar técnico que convirtió mi hueco en una superficie plana, nueva y resplandeciente.
Salí de allí feliz y agradecida con la joven dentista, la mejor del universo o de mi universo. Oh, my gosh. No sé ahora mismo si la consulta fue gratuita, si yo puse de mi dinero, lo más seguro, o si Frené aportó con lo suyo, que también es una posibilidad. Sí, mi novio-amante quedó satisfecho. Halagaba el diente como si se tratara de unos zapatos nuevos que él me hubiera comprado y eso me endemoniaba incluso más que su crítica salvaje. Algo, a pesar de mis esfuerzos y de que él me gustara tanto, se había echado a perder entre nosotros, convirtiendo ese primer latigazo en una grieta honda y expansiva, que crecía día a día conforme él se quejaba de la maldición de no tener carro como el resto de sus «amigos», o de los fallos estructurales de mi austeridad familiar, que brillaban con vulgaridad en su mundo.
Todavía eran los días previos a la Navidad de 1989 y, aunque estábamos ya en las últimas, no sé por qué razón idiota me fui de excursión a un almacén de discos del centro, en donde le conseguí un long play de Deep Purple, que le encantaría,
según yo. Lo pagué con la mesada que me mandaba mi papá, tan bello mi viejo. Pedí que me lo envolvieran, seguro de sorprenderlo. Lo hice y me lo echó en cara cuando terminamos. Se quejó de que yo era tacañísimo con él. Dijo que le había dado un disco roto y usado. Me puse rojo como un tomate. Le respondí ahí mismo que me tenía aburrido quejándose de andar en bus y que no era cierto, que el disco no era usado. Juro que no lo era. Además, si estaba roto, por qué no me dijo para cambiarlo, le reclamé, no sea tan marica. A lo que él contestó, vengativo: «¡Porque sabía que era barato!». Me quedé paralizado, mudo como mi papá, me levanté y me fui, rumiando, arrepentido de no haberme defendido. ¡Barato!, mascullé, y muerto de la risa, o de la ira, imaginé lo que me hubiera gustado decirle: «¿Sabe qué? Es verdad, el disco tal vez estaba roto». Ahí hubiera puesto tres punticos de suspenso y rematado: «No lo sé porque la verdad es que no lo pagué, ¡me lo regalaron!».
Cuando sueñas que se te cae un diente es porque alguien va a morir, dicen. Bueno, decía Roselis, una nana negra y un poco perversa que sabía leer el tabaco, me sobaba el pipí hasta que se me ponía duro y me contaba unos cuentos aterradores para dormir, siempre que yo le rogara lo suficiente. Yo no tuve ninguna señal, ¡ni una puta señal! No le heredé a mi mamá lo bruja. No soñé con dientes, ni con mi papá. Mi viejo tenía unos dientes supernumerarios sobre los incisivos. Perdió los de leche como cualquiera, pero luego los definitivos no le erupcionaban y después de mucho comenzaron a bajarle tímidamente y torcidísimos. Hechas las radiografías, descubrieron dos paletas prehistóricas inmensas, que el cirujano tuvo que retirar para que todo fluyera con normalidad. Aun así, le nacieron unos incisivos descuadrados, apuntando al frente y no para abajo. Pero a él no le importaba y reía con la boca abierta, mostrando
desinhibidamente sus dos reliquias arqueológicas. Hermoso y libre, mi papá. Libre como a la abuela Agatha no se le daba. Es curioso, a pesar de que ella siempre luce tan matrona, tan tótem, tan seria en casi todas las fotos, en las pocas en que se le ven los dientes parece a punto de quebrarse, con esa sonrisa temblorosa, tan verdadera que asusta. Mamá dice que ésa era la madre que más le hubiera gustado conocer. Yo, en cambio, ni muerta quisiera que se me vean los huecos por todas partes.
Mi papá se acordaba de mí de una manera que no me gustaba, pero en la que me reconozco hasta hoy, incluso aquí, en este hueco donde quiero terminar de morirme. ¿Cómo se hace para morir de muerte natural? Oh, querida esperanza, ¡hay días en que eres la vida y otros en que eres nada! Estoy plagiando, ¿se dan cuenta, no? En el recuerdo de papá, era lo que él me decía cuando lo atacaba la nostalgia, yo estoy con una pijama de pantalón largo, usando las pantuflas de mami y barriendo la casa, limpiando. Siempre arreglando algo, tapando con los tejidos de croché de mi mamá los reposabrazos de los sillones gastados, siempre disimulando; igual de pulcro que la abuela Agatha. Heredé esa manía de mi papá, que era para volverse loco, de verdad. Me acuerdo la vez que debuté en el teatro con Chéjov. Quién puede a los diez años caracterizar a un viejo sumiso y amargado, patilludo y sin bigote, vestido con un frac grande y arrugado y salir vivo del monólogo. Yo no entendía nada. El maestro me explicaba en los ensayos que el chiste era justamente hablar, hablar y hablar, sin mencionar el tabaco. ¿Comprendes?, decía y yo asintiendo, repitiendo de memoria el parlamento, pero sin comprender ni jota. La luz me encandilaba, recuerdo bien el calor en la piel y la ceguera. No distinguía ni siquiera a los de la primera fila, no divisaba a mi papá, que me había dejado
321
322
en la parte de atrás del teatro y quién sabe dónde se había sentado.
Todavía recuerdo el texto: Yo soy fumador, pero como mi mujer me manda hablar de lo dañino del tabaco, ¡qué remedio me queda! ¡Si hay que hablar del tabaco..., hablaré del tabaco! En ese momento yo estiraba los tirantes hacia adelante con ambas manos. Todo en la representación era inverosímil, especialmente los momentos en que debía dialogar con el público porque mi público nunca se creyó el personaje y, en consecuencia, dialogaba conmigo —con el niño de diez años— y no con él, con Ivan Ivanovich, el protagonista. ¡Qué suplicio, virgen santísima!
Había una parte en la que Ivan debía ofrecerle a la audiencia los programas de la escuela de música y del pensionado de señoritas que administraba su esposa: Si alguien desea más detalles puede dirigirse a mi mujer, que está a todas horas en casa, o leer los programas de la escuela. Los vende el portero a treinta «kopeikas» la hoja. Yo había ensayado muy bien esa parte en el patio de mi casa. Miraba a lo lejos y procuraba una voz elocuente: Si lo desean, puedo darles algunos. ¡A treinta «kopeikas»!... ¿Hay quien quiera? Se suponía que al ver que entre la audiencia no había interesados, yo decía: ¿No quiere nadie?, lo cual daba pie a que pudiera emitir un suspiro resignado… pero qué va, los papás metiches gritaban: «Sí», «yo quiero», «¡una aquí!». Así que muy nervioso, yo volvía a preguntar para que ellos entendieran: Nadie quiere, ¿verdad? Y ellos otra vez decían que sí y se reían. ¡Qué desesperación! Se me olvidó el texto. No sé ni cómo terminé. Ahora me da risa, pero fue horrible. No salí del teatro sino hasta que todos se fueron. Mi papá tuvo que venir a buscarme tras bastidores. «¡Vamos!», dijo, «¡vamos, que ya están cerrando!». Esa noche me llevó a comer algo que ni recuerdo qué sería y
luego decidió que regresaríamos a casa caminando. Nada mencionó de mi actuación, ¡nada! Ni bueno ni malo.
Ése era el estilo de mi papá, virgen santísima. No iba a decirte lo que tú ya sabías ni hacerte notar nada. ¡Ni que fueras pendejo para no entender! No abría la boca. No vociferó cuando me le presenté con los ojos hinchadísimos de haberme tatuado los párpados como una odalisca árabe, ni cuando mi mamá encontró debajo de la cama aquella bolsa gigante de marihuana y comenzó el griterío. Menos aun cuando comenzaron a silbarme por la cuadra: «Florecita, ¡ay, linda!». Él, sordo de toda sordedad, impertérrito, como si viviera en Marte, me saludaba, a la mañana o en la noche: «Hijito lindo» y me besaba. Mi tío Atilio se lo dijo cuando yo era bien chiquito: «Enderece a ese muchacho, Julio, que le va a salir un floripondio y no un hombre. Eso le pasa por meterse a hacer hijos tan viejo». Mi papá ni le contestó, lo recuerdo. Era verdad, por años y años me buscaron mis viejitos, y estuvieron a punto de adoptar un bebé, cuando yo llegué como un regalo de Dios o del diablo. El tío Atilio no me tenía fe. Era yo más grandecito y me estaba poniendo goloso. El tío lo sabía porque varias veces me vio en el aeropuerto del barrio fumándome una traba. No se callaba, iba y se lo contaba a mi papá. Me echaba palo. Unas veces, mi viejo se quedaba callado y ni caso que le hacía, pero otras veces se ponía bravo: «No me gusanee, hermano, que no respondo», le decía. Así era él, me aceptaba como yo era. Entonces por qué, me pregunto, comencé yo a sentir esa angustia en todo el cuerpo. Era como si esta piel que ahora me sobra me ajustara demasiado los huesos.
Siempre le tuve terror a volar. Por eso es que no me quedé sólo marihuano. El perico es otra cosa, te compacta, te acelera a mil… Pero no te desprendes de ti, no te zafas de tu cuerpo. La sola idea de desdoblarme me produce vértigos, como las
323
alturas, aunque salir de mi cuerpo se me da, hay que decirlo. Una vez me vi durmiendo sobre la cama, trenzado entre un peladero de culos. Pensé que estaba muerto porque podía verme completico desde arriba. En ese momento fugaz me sentí tan pero tan dichoso que luego no pude soportar el miedo y me abismé nuevamente hacia mi carne. ¡Marica! Debí haberme muerto ahí mismo.
Hay gente que araña la vida con las uñas. Una monja enferma de la cabeza, contaba ya ni me acuerdo quién, estaba tan loca que desladrillaba su celda para plantar flores. My gosh. Ya quisiera yo ser así de loca. Hay tantas maneras de sobrevivir: tirarte al río con piedras en los bolsillos, por ejemplo, o despeñarte en las fauces de un amor. El teatro es la mía. Ni siquiera el «susto» me pone así. Lo sentí en los huesos a los cinco años cuando vi por primera vez una obra y supe que quería vivir allí, en el escenario, por siempre. Mi mamá decía que no fuera ocioso, que me buscara un trabajo de verdad, cuando dejé la universidad para actuar.
Mi papá la callaba: «Deja en paz al muchacho». ¡Muchacho!, decía y yo pensaba: ¡hasta cuándo, papá! La culpa, decían todos en la familia, la tenía la tía Ofelia, que me ponía sus plumas, sus batas hasta el piso, sus calzones. Mi mamá me había enseñado a leer a los tres años y me hacía leerle en voz alta poemas enteros una vez que aprendí, porque yo era medio genio. Luego me pasé los primeros años de escuela escondiendo ese don, porque andar de sabionda, ¡jamás! Pero no lo escondí de la tía Ofelia, que había llegado de Chile y hablaba así: el Julio, la mami, la once. A ella le leía por las noches para que pudiera ensayar sus líneas. Con ella aprendí a besar, haciendo Romeo y Julieta, y a fumar y a tocarme también. Yo la amaba, igual que mi papá, que la miraba como un baboso y también se dejaba tocar: eso sí, cuando nadie lo veía, porque la tía Ofelia tenía su secretico
325 entre las piernas. Soy hija de Hermes y Afrodita, me decía al oído, divertida con mi cara de analfabeto, con mis ojos curiosos. Mi mamá, por su parte, era más sabia que todos: «En un corazón caben muchos amores, mijo», me decía. «No hay para qué quererlo todo para una nada más».
Ella también me decía que por qué carajos yo necesitaba tanto que me dijeran las cosas. Como si nombrar hiciera que las cosas existieran; como si nombrar pudiera fecundar el silencio de sanación. Papá, míreme, por favor… Dígame qué ve… «Un niño lindo», decía él, ¿y el puto y el drogo y el saco de huesos que soy, desmadrándose? Para qué iba a querer uno las muelas si donde yo he estado nadie mastica. No sientes hambre. La muerte te lleva con su desgracia olfativa, con sus perfumes a cuerpo sudado, de cópula, de genitales que se queman en las pipas. Tanto que gasté en los dientes. Tanto. Es poco si digo que he hecho ortodoncia más de un millón de veces en la vida, primero en la niñez y luego en la universidad. Soy un experto en dolores correctivos, si hasta parezco haber venido al mundo con la única misión de enderezarme. Cada vez que el dentista apretaba la placa y cerraba los espacios, aparecía intensificado ese dolor adictivo que me ha acompañado toda la vida. Sin embargo, no fue sino hasta la libertina edad de Cristo que una dentista (otro ángel caído del cielo), especialista en reconstrucción maxilofacial y que me quería operar a toda costa, me diagnosticó. Lo que yo tenía no era un problema dentario sino óseo, dijo. El maxilar superior estaba hiperdesarrollado, como el de Freddy Mercury, dijo usando un ejemplo que yo conocería, y esto producía entre otras cosas que los dientes de abajo chocaran y mordieran el paladar, haciéndolo sangrar sistemáticamente. La cura no era ortopédica sino operatoria.
De esa manera me quebró la quijada. No caí de las gradas, no choqué contra un árbol como mi papá que perdió los dientes delanteros en una borrachera en la que casi se mata, no me golpeó ningún muchachito hirviendo de placer y de odio, no. La cirujana dentista me serruchó los huesos de la mandíbula e implantó en ellos unas láminas de titanio. Algunos ahorran para ponerse tetas, qué va, yo lo hice para corregirme la boca. Para ser linda o más linda. ¡Esto es Medayork! Es como si me hubieran insuflado una dosis concentrada de testosterona, qué irónico, porque desde entonces tengo este mentón cuadrado y anguloso que me hace ver más atractiva. Terrific!, óigase bien, terrific, que no tiene nada que ver con terrible sino todo lo contrario. Lo cierto es que me tragué toda esa transformación sola. Nadie sabe lo que duele volver a nacer. La belleza es simétrica y es infalible. Todo el mundo te levanta si tienes carita de modelo. Después de la cirugía sería feliz, después…Y así fue. Salí de la sala de operaciones con la cara desfigurada y los dientes amarrados, superiores contra inferiores, con ligas que sujetaban mi nueva mordida. Debía alimentarme con pitillo, tragar todo procesado y no hablar. Un mes estuve así, sin hablar, con ese bozal del medioevo, sin verme en el espejo y en una dieta forzada que me dejó delgadísima. Peor que ahora.
No, eso es imposible. Soy un perchero de huesos, deseando fumarme el aroma del sexo, secándome en el delirio rosado del basuco. ¿Tendré alma, todavía? Dónde queda el alma, Dios santo, si la perdí robando, hiriendo, vendiéndome. Hasta aprendí a cargar una pistola. Pobre papá que lo vio todo y si no se lo contaron. Iban los vecinos a buscarlo y les pagaba calladito, padre santo, por mis desastres. Me recogió esa vez de la olla, de una misa negra de treinta y seis horas. Estaba el Negro Willy, Calavera, el Mono Luis, Columbus,
el Estrella, Cro-Cro, Ordoñez, todos los del barrio; tambores, sirenas, soplidos de dragón en mis oídos, flashes azules y rojos, azotes de fuego, niñas desnudas. Para esa fiesta yo le había vaciado la casa al tío Atilio: el televisor, el equipo de sonido, el computador, hasta el secador de pelo le cogimos, los espejos del carro, las tapas de las llantas… Toditico nos lo fumamos y usted vino a buscarme. Me cargó, me bañó como a un bebé, me dijo «hijito lindo», le pagó al tío Atilio el desastre y yo volví a fugarme. Una y mil veces. Por qué es que no se ponía bravo, mi viejo lindo.
Mi mamá era más brava. «¡Fuera de aquí, desalmado! cántaro sin agua», me decía cuando yo me le presentaba con las pupilas gordas, descalzo, con las plantas de los pies negras de calle, sin camisa, los labios resecos, temblando. Cuerpo sin alma. Una vez me sacó a correazos y yo me cagaba de la risa. «¡Cuándo se me volvió así, desgraciado!». Cuando me fui de usted, mamá, con el novio-amante, fornicando en una nube de marihuana. Después de que lo dejé, o de que él me dejó, whatever, me vino el cimbronazo de lucidez del perico, que te golpea el cerebro, que te ahuyenta los despechos. Y te ayuda a actuar, a perder el miedo, a coronar. Al poco rato adoré el sustico, tan dulce, tan oloroso, tan perverso. Susto, lo llaman, y yo cantando su delirio: Fly into the rising sun, una y mil veces, Faces, smiling everyone/ Yeah, she’s a whole new tradition./ I feel it in my heart. Una calada, dos, diez, cien… rogando en la olla, 500 pesitos para una bicha y ya no jodo más. Alguien me los da y entonces tengo que soportar que me dé planazos en la espalda con un machete, que me eche sus orines, que me culee. Pero el baile es rosa. Los edificios de alrededor abandonados, los callejones oscuros, las habitaciones están llenas de tipos que desconozco. No hay baños. La gente caga en cualquier sitio, tú caminas sobre la mierda. Me tiro en un colchón por donde pasean las ratas…
327
Una bichita más. ¿Hay quien tiene una? ¿Nadie?, digo como el personaje de Chéjov. En esta obra nadie me responde. Mi mamá llora. Yo la empujo contra la nevera. ¿Dónde está la plata?, le digo. Aparece el viejo. Le sonrío con mis encías hediondas, con mi dentadura llena de huecos pero útil para sostener el susto entre los dientes cariados. «Hijito lindo», dice. Yo le apunto con la pistola, tiene la cara bañada de lágrimas. Papá, le digo, no me mire así, sólo deme algo de platica, por el amor de Dios. Él tiembla, echa a mi madre para atrás, se aproxima para quitarme el arma, lo empujo, brega, se cuelga de mis manos, se aferra al cañón, y yo, al tratar de quitársela, le disparo. No puedo con el dolor del ruido. No puedo. Denme, por favor, una bicha más.
26. Este cuento aparece en el libro …De los ejércitos, Gobierno Autónomo de La Paz/Editorial 3600, 2022. Este cuento ganó el segundo lugar del XLVIII Concurso Municipal de Literatura “Franz Tamayo” 2021 – categoría cuento.
Marcio Aguilar Jurado nació en Tarija y desde el 2014 vive entre las ciudades de La Paz y El Alto. Estudió Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. En 2015 y 2018 ganó el Concurso Municipal de Literatura Infantil Yolanda Bedregal, organizado por la Alcaldía de La Paz. En 2019 y 2020 fue finalista del Concurso Nacional de Cuento Franz Tamayo. En 2021 obtuvo el segundo premio en este mismo certamen. Y ese mismo año fue ganador del Concurso Nacional de Cuento Corto Si tus ojos vieran mi historia, organizado por el Banco Mundial, con la obra “Aprender a Hablar”, que fue traducida al aymara, quechua, guaraní e inglés. Sus relatos fueron publicados en diferentes antologías de cuentos.
Y escribió con malhumor en su Diario abultado y ya maltrecho: Hoy… Caso de metamorfosis regresiva. Enigma para tontos. Cómo se transforma una cruz de diamantes en un camión. Y cómo un camión se transforma en los caballos sin pedigrí de tres asesinos
El hijo del trueno, Armonía Somers
Veintinueve de febrero, tres de la tarde.
Carmen Humacata está en la cama.
Lo que hace falta es otro hueco, pero no en el piso, chango loco. Lo que hace falta es otro hueco en la pared, paque entre luz, paque entre aire, pa la circulación de los bichos y pa mis ojos que se cansan de lo que hay aquí. Con otro hueco miraría pa afuera, pal lao del monte, de los árboles y del sol que no entra ni un poquito en esta casa. Con otro hueco miraría pa otro lao que no sea el tuyo, mamá. Y descansaría. Pero como no hay hueco en la pared tengo que seguir mirándote. Y me canso. Porque, así como estás, mamá, al ratito de mirarte cualquier entenado se cansa. Ay mamá, no se te ocurra pensar que sos vos la que cansa, lo que cansa es la enferma, la enferma que está donde vos o encima de vos o metida en vos. La enfermedad, quiero decir, esa perra rabiosa que te mordió. Cuando te veo sanita, mamá, nunca me canso de verte, pero ahora, ahora me falta aliento, apenas respiro en esta casa que ni siquiera es casa. ¿Cómo se puede llamar casa a un cuarto que no tiene ni ventana? Mamá, me falta aliento, mis ojos están cerrándose como los tuyos. Mamá,
me falta aliento, quiero echarme a tu lado, me quiero ir con vos. La perra rabiosa me está mordiendo. Me canso. Lo que hace falta es otro hueco, paque entre aire, paque entre luz. Mamá, esto es una cárcel, o tal vez ni eso. ¿A quién se le ocurrió no poner ventana en esta casa? ¿A quién se le ocurrió darle permiso al abuelo pa construirla? ¿A quién se le ocurrió que ese viejo loco sea tu padre? Abuelo, ¿cómo no hiciste un hueco en la pared? Viejo loco, mamá, les apuesto a que con unos cuantos golpes se abre uno. Pero paqué le doy más golpes a esta casa si con los que tuvo en su existencia es suficiente. Cuidado que con un puñete las paredes se derrumben y toda la tierra nos caiga encima. Con un puñete, chango loco (me digo mientras la tengo a mi viejita aquí a mi lado, aquí cerquita, echada en la cama) la tierra que nos caiga encima, la vida, esa perra rabiosa, nos daría la última mordida.
¿Que dónde estoy? ¿Que dónde estamos?
En la oscuridad.
En un cuarto que fue la casa del abuelo.
En medio de cuatro paredes de barro.
En un lugar que mejor nadie sepa dónde está.
Que les baste con saber que aquí me parió mi madre,Carmen Humacata, y que aquí nos quedamos hasta que cumplí seis años. Luego no sé si nos fuimos o nos escapamos. Que les baste con saber que en este cuarto hay poco espacio, que la oscuridad es pa todos, que no hay un solo rincón donde se pueda sentir otra cosa que no sea la noche. Que les baste con saber que en esta casa no hay ventana. Que les baste con saber que aquí estoy con mi madre enferma, porque la vida, esa perra rabiosa, la mordió. Que les baste con saber
que, en este lugar, tan pequeño, tan asfixiante, nadie podría esconderse de una perra rabiosa, ni de los gritos de quien sea mordido.
Pero eso sí, sepan que antes de la perra hubo perro, Isidro Humacata, el padre de mi madre. Mi abuelo.
Se los cuento.
Un día, cuando yo ya estaba grande, cuando vivía solo con mi madre y en una casa que no era la del viejo loco, aunque no me acuerdo qué año, mi viejita me agarró del brazo y me sentó en un banco. Changuito, me dijo, oíme, mirame, que no se te entre por una oreja paque luego se te salga por la otra. Changuito, perdón. Hijito, no te pongas mal. Yo sé por qué te digo esto. Tu abuelo, papito, era un viejo de mierda, un maldito viejo de mierda. Ese día, mi mamita me dijo eso y se puso a llorar. Mi mamita, Carmen Humacata, se limpió los ojos y otra vez me pidió perdón. Y luego de contarme por qué mi abuelo era un viejo loco y maldito, me dijo lo siguiente. Lo que me da rabia, hijito, es que ese viejo no sufrió cuando murió. Se fue pal cielo como angelito, como pancito de Dios. No entiendo por qué, papito, si ese hombre era el mismo diablo. Y cuando dijo diablo, mi mamita puso mis manos en su pecho y habló mirándome a los ojos: tu abuelo, changuito, nos metió el infierno, aquicito y bien adentro. Mi mamita dijo eso y me soltó. Luego usó sus manos pa avivar el fuego de ese infierno del que hablaba: hizo chorrear por su garganta jarritos de singani.
Por eso les digo, sepan que antes que perra hubo perro, Isidro Humacata.
¿Que por qué mi abuelo era un viejo loco y maldito?
Eso no se los cuento.
333
Solo sepan que el perro rabioso, pa ocultar su rabia de otros ojos, no le puso a su casa ninguna ventana.
Y ahí estamos. Aquí estamos. En la oscuridad. En un cuarto que fue la casa del abuelo, donde me parió mi madre, donde vivimos hasta que cumplí seis años. Aquí estamos, donde antes que perra hubo perro, donde ese animal se la pasó mordiendo. ¿Y quién se queda donde un perro le clava los colmillos y además de rabia le mete el infierno? No sé quién, pero nosotros no. Por eso nos fuimos, por eso nos escapamos.
Pero aquí estamos otra vez.
¿Que por qué?
Porque el perro nos mordió y con sus colmillos además de rabia nos metió el infierno. Y nadie escapa de ese fuego.
Sepan nomás que mi mamita tiene en la garganta un fuego que no se apaga, sepan que sus jarritos de singani corren por su cuerpo desde hace mucho tiempo.
Nadie escapa del infierno.
Por eso mi mamita le tiene tanta rabia al abuelo. Por eso mi mamita tuvo que venirse a esta casa justo en este momento. Carmen Humacata, mi viejita, está a mi lado, aquí cerquita, echada en la cama, enferma, y yo la estoy velando. Pero de tanto mirarla me estoy cansando.
¿Que por qué no nos vamos? ¿Que por qué no me voy?
Se los cuento.
Cuando Carmen Humacata supo que se iba a enfermar, no me acuerdo el día, se acercó hasta mí, puso su mano en mi
cabeza y me dijo: quiero morir en la casa de tu abuelo, hijito. Quiero estar echada en su cama y que al viejo le caiga mi muerte. Yo sé que el maldito sigue ahí, gozando. Hijito, quiero morir en la casa de tu abuelo y quiero que vos me lleves.
Cuando Carmen Humacata supo que se iba a enfermar me dijo eso, y yo le respondí: usted manda, mamita, y tomé su mano pa darle un beso. También le dije: avíseme cuándo nos vamos. Sí, hijito, yo te digo. Esperá un poquito porque ya prontito se me pudre el hígado y todos sus vecinos. Esperá un poquito porque en unos días el dolor habla solito y me dice: Carmen, ya es hora. Y entonces, hijito, te hablo, te doy la señal.
Hoy en la mañana la señal llegó, pero no desde la voz de mi mamita Carmen, sino desde su hígado. Qué habrá pasado con la víscera que de pronto se puso a chillar. Entonces, mi mamita, doblada en dos y golpeándose las piernas me dijo: apurate hijito, o no llegamos donde el viejo loco.
Por eso no nos vamos. Por eso no me voy. Porque Carmen Humacata se quiere vengar y yo me quedo pa ayudarla.
Cuando su hígado chilló, es decir, cuando llegó la señal, bien temprano en la mañana, metimos unas cuantas cosas en dos bolsas y dejamos nuestra casa. Pero antes de cruzar la puerta Carmen Humacata se rayó unas cruces en la frente, en el pecho y en la boca, y me dijo: vení, changuito, te voy a hacer las tuyas.
¿Que qué está pasando ahorita? Mi mamita está en la cama y yo la estoy velando.
Parece que está durmiendo, aunque es más justo decir que parece que está soñando, porque dormir con el dolor que tiene es puro cuento. Mi mamita Carmen no acepta ni un calmante, mucho menos un doctor. Hace ratito, cuando sus
ojos estaban abiertos, me llamó y me dijo: hijito, vos sos mi médico, vos sos mi médico porque me acompañas a vengarme y porque así me ayudas a curar el alma. Sin vos, hijito, no llego hasta aquí. Sin vos, hijito, me muero nomás en nuestra casa y el viejo loco se nos ríe en la cara. Mi mamita Carmen no acepta ni un calmante porque dice que mientras más le duela a ella, el abuelo sufre más. Y eso es lo que quiere, que el abuelo se retuerza. Hace ratito, cuando sus ojos estaban abiertos también me dijo: hijito, aunque ya esté muerto yo sé que el viejo loco sigue aquí, en esta cama, por eso me quiero morir arriba dél, pa tirarle encima todo este dolor, así como se tira tierra encima de la tumba, pa tragarla, paque el cuerpito nunca más se salga, paque el perro ya no muerda.
Parece que mi mamita está soñando. La miro en la cama y me miro un poco a mí. Carmen Humacata alguna vez me dijo que la enfermedad se hereda, aunque en realidad quería decir que la rabia es contagiosa. Por eso, cuando la miro en la cama también me miro a mí, y pienso que tarde o temprano voy a tener el hígado podrido, y si no es el hígado será otra víscera. Mamita, espero que en verdad estés soñando. Qué condena tan maldita sería que ni eso puedas. Carmen, mamá, decime que estás soñando. Decime que cuando también me esté muriendo voy a poder soñar.
De ratito en ratito mi mamita aprieta un puño y choca los dientes. De ratito en ratito un temblor le salta en la pierna. A veces también gime. Tal vez mi mamita Carmen está soñando con el abuelo, con ese viejo loco. Tal vez mi mamita le está pegando todo su dolor. Tal vez el abuelo está luchando. Maldito viejo, si estuviese frente a vos te arranco el cuello. Carmen Humacata, mamá, decile a tu padre que después de vos me le tiro encima yo.
Mi mamita no despierta. En realidad,no deja de soñar,porque dormir, lo que se dice dormir en serio, con el dolor que tiene es puro cuento. Soñar y dormir no son la misma cosa. A cualquiera le pica el bicho del sueño, pero no cualquiera duerme. A cualquiera le pica el bicho del sueño como le picó esta vez a mi mamá (esperemos, roguemos), a cualquiera en todo momento se le ocurre imaginar. Y ese bicho, del que nadie escapa, se reproduce como rata, como cucaracha. Es la peor de todas las plagas. Por eso nadie escapa de ella. Miren nomás cómo mi mamita (roguemos) no pudo escapar.
Parece que yo tampoco puedo. Me estoy cansando.
Mamá, me falta aliento, mis ojos están cerrándose como los tuyos. Mamá, me falta aliento, quiero echarme a tu lado, me quiero ir con vos. La perra rabiosa me está mordiendo.
Mamá, cómo puedo saber que de verdad te estás vengando.
Carmen Humacata, mamita, quiero ayudarte.
Uno de marzo, diez de la mañana. Carmen Humacata está muerta.
¿Que cómo quise ayudarle?
Se los cuento.
Todo pasó muy rápido. De pronto comencé a desesperarme porque me sentía solo. Mi mamita estaba ahí, pero eso no contaba, mi mamita parecía un fantasma. De pronto la falta de aliento se hizo como esos taparacus que se entran a los cuartos por la noche: enorme, monstruosa. Me faltaban fuerzas. Un hueco en la pared hubiese arreglado estas cosas. Con un hueco en la pared me hubiese puesto a mirar pal
monte y a respirarlo. Con un hueco me hubiese vuelto el aliento.
Todo pasó muy rápido. Cuando de pronto comencé a desesperarme por estar tan solo, me dije: chango loco, aquí todavía hay campo, por qué no le dices a tu amigo que te acompañe. Chango loco, por qué no aprovechas la noche, cuando todos los burros son pardos. Tu amigo pasa por uno de esos, aunque tenga la ropa de muchos colores. Tu amigo, chango loco, te va a empujar paque tengas fuerzas.
Todo pasó muy rápido.
Le dije a mi mamita: Carmen, esperame, ya vuelvo. Ahorita vengo con mi amigo. Pero se lo dije bajito paque no escuchara.
Y salí de ese infierno, de esa cárcel.
Cuando crucé la puerta la muy maldita chilló como chillan las brasas en medio del fuego. Mi mamita tenía razón, me dije. El viejo loco nos metió el infierno, en esta casa y en el cuerpo. Tal vez el viejo quiere quemarnos, incendiar la casa pa hacernos polvo y pa esquivar nuestra venganza. Pero abuelo, desde allá no haces nada, no puedes. Desde aquí hacemos todo. Que tu puerta chille, qué me importa. Que haya brasas pa avivar el fuego, paque hiervas de rabia, paque el humo te ahogue. Esperá un poquito, ahorita nos vengamos.
Cuando crucé la puerta Carmen Humacata ni se movió. No sintió mis pasos. No sintió la prisa con la que salí porque me estaba orinando.
Ya vengo, mamá, ya vengo. Me repetí en la cabeza.
Apenas estuve afuera puse una mano en mi bragueta. La abrí. Levante la pija paque apuntara lejos y no me ensuciara. Toda el agua salió disparada. Mis pulmones se inflaron y se desinflaron con mucho placer. Y pensé en mi amigo. Me tengo que encontrar con él, me dije pa apurarme. Y en lo que fue este día, me sentí bien por primera vez.
Voy por el Chueco, mamita Carmen, me dije por dentro.
Mi amigo el Chueco.
¿Que cómo lo busqué? ¿Que cómo lo encontré?
Eso no se los cuento.
Que les baste con saber que el Chueco estaba simpático. Lo vi a lo lejos y lo sentí. Y cuando se acercó hasta mí, me di cuenta que estaba recién bañado.
¿Cómo está la Carmencita?, me preguntó.
Herida como nosotros, le respondí.
Qué cosa estás diciendo, nosotros no tenemos nada.
Yo sí tengo, Chueco. ¿Acaso no te acuerdas que el perro me mordió? El mismo perro que mordió a mi madre.
Me acuerdo, chango, pero estás exagerando.
Chueco, la rabia de ese perro me enfermó por dentro. Y ahora, una perra, la misma que acaba de morder a Carmen, también me está mordiendo.
Todo lo estás imaginando, todo lo estás soñando.
Chueco, ese bicho inmundo también me mordió.
Amigo, estás perdiendo la cabeza. Pero aquí estoy, yo te la voy a cuidar. Te voy a cuidar a vos y voy a ayudarte a cuidar a Carmen.
Ya, Chuequito, pero vos también cuidate porque de tanto que me mordieron creo que también me volví un animal.
Amigo, estás perdiendo la cabeza. Pero aquí estoy. Vamos a ver a tu madre.
Chueco, vamos, pero después de que se muera.
Qué cosa estás diciendo, la Carmencita no se va a morir.
Yo creo que sí, pero no sé cuándo. Yo creo que en mi cabeza ya se está muriendo, ya se está perdiendo.
La que está perdida es tu cabeza. Vamos de una vez.
Chueco,vamos,pero no tan rápido. No quiero interrumpirla. Mi Carmencita está ocupada con el viejo loco y su dolor.
¿Entonces qué hacemos?
Nos chupemos un helado. Le bajemos el calor a este infierno.
¿Que si chupamos un helado? Chupamos cuatro. ¿Que por qué escogimos eso en lugar de acompañar a mi mamita que estaba sufriendo?
Que les baste con saber que esa fue mi charla con el Chueco cuando nos encontramos. Que les baste con saber que todo pasó muy rápido.
¿Que qué pasó después?
Se los cuento.
Antes de volver al cuarto del abuelo nos chupamos los helados. El Chueco los chupó con gusto. Con tanto gusto que los metió hasta lo más hondo de su boca y los acarició con su lenguota de sapo. Con tanto gusto que los helados salieron despacito por la rendija de sus labios hasta que quedaron descansando en ellos. El Chueco los chupó con gusto, se los digo. Y de solo verlo me dieron ganas de seguir comprando helados paque el Chueco se los trague todos. Lo que yo hice con mis helados fue morderlos. No los disfruté como mi amigo. Mi mamita Carmen es culpable de eso. Cuando yo era niño mi mamita me decía: o los muerdes, hijito, o no te los compro. Por eso tenía que morderlos. Cuando intentaba chuparlos, la mano de mi mamita me caía encima. Hijito, no seas cochino, me decía ella. Hijito, nunca quiero que hagas eso. Nunca.
Mamita, el tiempo me hizo lo que no querías. Ahora soy cochino, pero no por los helados. Soy cochino porque chupo otras cosas. A los helados los sigo mordiendo. ¿Será que soy cochino porque el perro rabioso me mordió, porque el perro también te mordió a vos, y sos mi madre y la rabia es contagiosa? Mamita, el tiempo me hizo lo que no querías. Primero fue el perro, luego la perra, después el bicho, y ahora yo. Todos mordemos. Pero mamita, yo no muerdo como el perro ni la perra ni el bicho. Aprendí a morder sin rabia. El Chueco me lo enseñó. El Chueco me enseñó muchas cosas, como a chupar, que es otra forma de morder, esa que es sin rabia. El chueco me enseña muchas cosas, el Chueco me cuida. Por eso estoy con él, por eso ya vamos donde vos.
Eso fue lo que pasó.
Pero no fue todo. Se los cuento.
Después de los helados el Chueco dijo: mejor nos apuramos.
Tal vez la Carmencita está llorando.
Pero de alegría, le respondí.
Amigo, tu cabeza está perdida.
Que se pierda, qué me importa. Con tal que mi mamita esté haciendo lo que siempre quiso hacer, o bueno, lo que quiso hacer desde que el abuelo se fue: morirse donde ese viejo loco la mordió.
La Carmen no está muerta, la Carmen está viva, dijo el Chueco. Y tal vez quiere un vasito de agua, o un bacín.
A mi mamita no le importan los vasitos de agua.
¿Y si quiere pis? insistió otra vez el Chueco.
Tal vez quiere, pero pa hacerlo encima del abuelo. Chueco, yo solo quiero que nada le interrumpa el sueño paque pueda vengarse.
Amigo, ¿la Carmencita se quedó dormida?
No, mi Chueco, se quedó soñando (roguemos).
Eso fue lo que pasó.
¿Que si llegamos al cuarto?
Llegamos. Y el Chueco estaba a punto de orinarse. Por eso, antes de cruzar la puerta se bajó su pantalón y dijo: esperá un poquito, ya no aguanto. Los helados habían llenado su vejiga de agua. Entonces se agarró la pija con la mano y pintó garabatos en la tierra. Mientras terminaba, la pija se le hacía chiquita lentamente. Con ella todavía en la mano me preguntó: chango, ¿vos no quieres? No, le respondí. Yo oriné antes de salir.
El cuarto oscuro estaba más oscuro que antes porque la noche estaba a punto de llegar.
Me senté en el suelo y el Chueco se sentó a mi lado.
Mi mamita seguía soñando (roguemos).
El Chueco me dijo: chango, le voy a hablar.
Todavía, le respondí. Hacelo después de que se muera. Como hacen los que velan a los muertos.
Pero mi amigo no me obedeció. Le dijo a Carmen: mamá, mamá, soy el Chueco, vengo a quedarme con vos.
Y mi mamita, abriendo un poco los ojos le respondió: Chuequito, cómo estás, te quiero mucho, vos sos como mi segundo hijito. Quedate con este chango, por favor, paqué conmigo si ya me voy.
De pronto, un olor inmundo comenzó a pasear por todo el cuarto.
¿Qué mierda hay aquí?, preguntó mi amigo. ¿Qué comida se pudrió?
Ninguna, le respondí. No hay comida.
Tranquilos, hijitos, sí hay comida y la traje yo, interrumpió mi mamita Carmen. Esperen un poquito, tengan paciencia, ahorita me sirvo a los gusanos.
No, mamita, qué cosa dices. Seguro que ese olor es del abuelo.
Changuito, puede ser, pero el viejo loco me lo pegó en la piel.
En la piel.
En el cuerpo.
344
En la oscuridad.
En ese lugar que mejor nadie sepa dónde está.
Eso fue lo que pasó.
¿Que si no hubo más?
Se los cuento.
De pronto llegó la noche y el aire cambió. El olor inmundo se fue, pero el frío se quedó en lugar de él.
Mi mamita Carmen comenzó a quejarse. Nos balbuceó: parece que otra vez el viejo me está tocando. Me congelo, hijitos.
No, mamita, le dije al oído. El abuelo ya está muerto.
Por eso, changuito, Carmen murmuró otra vez. Y poniendo esfuerzo en cada palabra me dijo: ¿no sabes cómo se le pone el cuerpo a un muerto? Mañana, cuando te levantes con el Chueco, vení a tocarme paque sepas, hijito.
El Chueco, que había escuchado aquello, le respondió: no diga eso, mamita. En un tiempito usted se recupera. En un tiempito nos tomamos todos unos buenos singanitos. Mi amigo el Chueco le dijo eso y le puso un beso en su mejilla.
A la media noche le pasamos nuestra ropa a mi mamita porque hacía mucho frío. Abrigate, mamá, le dijimos. Soñá un poquito más.
Mi amigo y yo nos quedamos casi peladitos. Él comenzó a tiritar. A mí se me puso la piel de gallina. Qué frío de mierda, le dije al Chueco. Venite más cerquita, pegate a mí, o nos morimos antes que ella. Mi amigo no dejaba de temblar. ¿De dónde viene tanto frío?, me preguntó. De la muerte, le
respondí. Por eso, Chueco, venite más cerquita, abrazame, pegate a mí.
Eso fue lo que pasó.
Nos abrazamos.
Nos echamos de costado. La espalda del Chueco se pegó en mi pecho. Nos calentamos.
Puse mi mano en su hombro y luego la dejé caer hasta su estómago. El Chueco levantó la suya, la llevó hacia atrás, hacia la parte baja de mi espalda,y me preguntó: ¿puedo tocar tu culo?, ¿no te molesta que lo haga ahora? No me molesta, le respondí. Pero el Chuequito se desanimó: no, chango, la Carmencita está aquí, sufriendo, no podemos hacerlo. Y yo le dije: la Carmen ya no está, ¿no te das cuenta?
El Chueco no quiso tocarme el culo. Quiso otra cosa: sujetó mi pija y comenzó a agitarla. Me dijo: chango, tienes razón, no la escucho respirar. ¿Crees que se haya vengado del viejo? No sé, mi Chueco, le respondí. Pero si la Carmencita no pudo, nosotros lo vamos a hacer. ¿Te dije que el muy cabrón la dejó encinta? ¿Te dije que fue así como el perro la mordió? Por eso ahora, mi Chuequito, hagamos que el viejo loco se retuerza. A que el viejo no se aguanta que su hijo le haya salido así. Subamos a su cama, mi Chueco, ahí es más cómodo, ahí le duele más.
Carmencita, andate más allá.
Carmen Humacata, también me quiero vengar.
¿Que qué pasó después?
Nadie escapó del fuego.
345
Edgar Soliz guzmán
de Los maracos, sus deseos: esas PuLsiones desenvueLtas en eL revoLtijo de cuerPos ardientes
de Los maracos, sus deseos:
esas PuLsiones desenvueLtas en eL revoLtijo de cuerPos ardientes
En algún lugar de la ciudad de El Alto un joven es acusado de violación, es linchado, asesinado y castrado. Sus genitales son introducidos en su boca mientras la sangre se coagula alrededor de su entrepierna. Su cuerpo está colgado, desnudo, en el único poste de la zona que aún alumbra. Esta escena es el inicio del cuento, el final de la trama, “Noche de estreno” de William Camacho, en el cuento, Toti busca tener su primer encuentro sexual con Pancho y, al ser rechazado por éste, viola a un infante de tres años. La familia del infante se moviliza inmediatamente y, entre la confusión y la excitación, detienen a Pancho, que grita que él no fue, para escarmentarlo cruelmente. La escena en sí misma es macabra, como también es macabra la “marca de un destino trágico, el signo fatal de una condena biológica o divina” (Brizuela: 2000, 19) sobre el deseo homosexual, el de Toti en el trasfondo del linchamiento. Ese deseo que emerge en una sexualidad ilegítima condenada a la ignominia. Sin embargo, a decir de Foucault, esas sexualidades, con todo su escándalo y desobediencia, producen un campo de prácticas discursivas cuyo efecto no es tanto reprimir el deseo y los placeres sino producirlos, incitarlos, excitarlos. A través de estos apuntes recorreremos los usos y costumbres del deseo homosexual, de maracos, mariscales y goyoneches27, 27. Estas palabras aparecen en el relato “Manicure, pedicure, sik`icure…” del libro Ch`aqui fulero. Los Cuadernos perdidos del Víctor Hugo, Editorial Correveidile, 2007. En varios de los relatos y libros de Víctor Hugo Viscarra, el autor, se mencionan muchas palabras que viene del argot popular, del uso despectivo e insultante contra las sexualidades
349
350
en estos cuentos “bolivianos”28 situados entre la transición del siglo XX y el XXI.
Por si acaso, maricón es quien la chupa29
El deseo homosexual es una de las manifestaciones del deseo, a propósito de Guy Hocquenghem. Sin embargo, “desde la infancia, el deseo homosexual es eliminado socialmente por una serie de mecanismos familiares y educativos. La capacidad de olvido que ocultan los mecanismos sociales respecto de la pulsión homosexual basta para hacer responder a cada cual: ese problema no existe para mí” (Hocquenghem: 2009, 21). En el cuento “Chaco” de Liliana Colanzi el narrador autodiegético es confrontado por su entorno familiar, primero, por su abuelo que lo desprecia por “flojo, marica y mentiroso”. Todo el desprecio y la disidentes. La literatura latinoamericana de autores maricas-machorras-travas se ha encargado de leer estos nombres y reposicionar esas prácticas discursivas y políticas en la reapropiación del insulto, lo que sucede con el Movimiento Maricas Bolivia y la resignificación de marica como nominación identitaria. Las otras palabras, mariscales y goyoneches, son difíciles de precisar, tanto en su contexto lingüístico y temporal, lo cierto es que nombran el deseo de esos cuerpos y sexualidades disidentes de la norma heterosexual.
28. Lo “boliviano” es el gentilicio que marca la nacionalidad, también es un recorte literario (en este libro) que nombra el estudio de los cuentos de esta región y de este tiempo dedicados a sexo y género disidente. Sin embargo, desde el deseo homosexual, la apuesta es por la borradura de estas marcas que generan otros corsés identitarios, soñamos, más bien, en términos de flujos literarios.
29. Frase que aparece en un diálogo del cuento “Chaco” de Liliana Colanzi, recogida, también, del argot popular. Evidencia el miedo a la homosexualidad antes que al deseo (como diría Hoquenghem), en consecuencia, el disciplinamiento de las sexualidades.
351 ignominia es un mecanismo para anular al nieto, anular la evidencia de su deseo. De ese modo actúa, por ejemplo, la palabra marica, señalando lo abyecto y desplazando al deseo fuera de la normalidad. Esto se acrecienta por la ausencia del padre, el abuelo le dice, “usted es como la caña, hueco por dentro. Hijo de qué semilla serás. Y escupió en el piso con desprecio” (Colanzi: 2016, 81). De hecho, “hueco” es un término latinoamericano para referirse despectivamente al homosexual, en este caso señala la falta del padre, la falta de significado social, y, en consecuencia, la nulidad del sujeto porque es una afrenta a La Ley del Falo, “El Gran significado” diría Lacan, de la sociedad heterosexual.
El nieto, salvando la culpa y el miedo, desplaza su humanidad a la condición de “voluntad viviente”, esto por el espíritu del indio mataco que habita en él, su voz, sus sueños, sus deseos son compartidos en esa convivencia colectiva. Esta deshumanización es producto de la falta del significado social que otorga el padre, pero también porque el nieto habita el lugar de la injuria en su condición de marica e indio. Posteriormente, y después de haber provocado la muerte de su abuelo, es abandonado por su madre, no sin antes estar en la mira de su entorno por ser “raro”, sospechoso de ser el asesino de su abuelo. Entonces, solo le queda la errancia, el exilio,la noche,la carretera donde es violentado sexualmente y, acaso, el reconocimiento de ese deseo homosexual como una luz para entregarse a la oscuridad, a la muerte.
En la misma línea de análisis está el cuento “Huída” de Cesar Antezana, en el cuento el narrador intradiegético es abordado por su amigo mareado, quien le besa, le toca el muslo, la entrepierna, el ombligo, logra desabrochar su pantalón y le provoca un estremecimiento y un quejido. La siguiente escena es la del narrador escapando a través de la oscuridad del cerro, perseguido por perros y conflictuado
352
por ese deseo emergente. En su afán por negarse al deseo, piensa en la hermana de Fredy, como un acto de disciplinamiento, piensa en Juanita y la ternura de su edad. Sin embargo, la escena del beso con Fredy vuelve, siente su pene mojado y sigue corriendo mientras su amigo le grita “Maricón siempre era este chango, carajo, ¡maricón, maricón!” (Antezana: 2009, 32). El narrador corre mientras llora y llueve, y sus lágrimas se confunden con la lluvia que cae en medio de la oscuridad. De hecho, Guy Hocquenghem plantea que “el problema no es el deseo homosexual sino el miedo a la homosexualidad”, este deseo que, en el caso de este cuento, ha sido expuesto y el narrador, conflictuado, lo reprime, pero no funciona y llora de miedo a la homosexualidad e impotencia ante sí mismo.
“La perseguidora” y “En este pueblo no hay maricones” son cuentos breves de Edson Hurtado, en el primer cuento un hombre casado se repite a sí mismo, “no, no sos maricón”, y sufre en la negación porque se sabe diferente, solo, al final del día, se entrega la noche que sabe con certeza su verdad. En el segundo cuento el alcalde del pueblo, preso de una paranoia anti homosexual, afirma en diferentes reuniones sociales, “en este pueblo hay maricones”, eso hasta que regresa su hijo que estudió en el extranjero y la frase no se vuelve a escuchar más. Otro cuento importante para esta discusión es “Macho comprobado” de Guiomar Arandia, el narrador relata como “Miguel sigue dándose sus escapadas escurridizas al boliche y ocultando los besos en la oscuridad; […] su falsa risotada hombruna inunda cualquier lugar […] Cuando me ve disfraza la mirada, y es entonces cuando repito: la Miguelina está más loca que una cabra” (Arandia: 2008, 70). A pesar de la complicidad del narrador y su amigo Miguel, éste último debe disimular su homosexualidad, por eso performa inútilmente el papel
353 heterosexual. Su deseo se narra bajo la figura de la ocultación y la oscuridad, entonces, más allá del conflicto personal de Miguel, el cuento plantea el escondrijo y la penumbra como lugares donde acontece el deseo. De la negación y el miedo a la homosexualidad, la sustancia del deseo se desenvuelve en el espacio oculto del baño del boliche, Miguel arrincona su deseo, no se permite habitar el espacio público por el miedo a su propia naturaleza.
Gay discreto busca heterocurioso30
Si “el deseo emerge bajo una forma múltiple, cuyos componentes solo son separables a posteriori, en función de las manipulaciones a las que le sometemos. El deseo homosexual, al igual que el deseo heterosexual, es un recorte arbitrario en un flujo ininterrumpido y polívoco” (Hocquenghem: 2009, 21). Atendiendo a esa multiplicidad de formas del deseo, nos situamos en las ciudades plagadas de homoerotismo, esas que Juan Pablo Sutherland llama cuartos oscuros, darkrooms de la cultura homosexual, donde circula el deseo determinando una cartografía erótica que transforma permanentemente el territorio. Así, el cuento “Papillón” de Edgar Soliz Guzmán, nos presenta un personaje conflictuado con su homosexualidad, corroído por un deseo, como una pulsión desenfrenada, que lo expulsa a los “meandros de la noche”, marca temporal del escenario donde discurren las pasiones homoeróticas. El narrador personaje, Santiago, en una retrospectiva deseante, recorre el cine porno, callejea por la ciudad, los baños públicos, los 30. Esta frase es una inscripción cotidiana en los baños públicos de varones. También es el nombre de un libro de crónicas literarias y fotografías documentales sobre la ciudad y los espacios urbanos de ligue marica en La Paz, libro publicado por Movimiento Maricas Bolivia. Evidencia los flujos del deseo homosexual en términos de una práctica callejera de ocupación de algunos espacios urbanos, en consecuencia, la resignificación de los cuerpos maricas y esos espacios habitados.
alojamientos, los descampados, en busca de Juan, el amado. En este punto la ciudad se transforma, se reterritorializa, para canalizar esas pasiones que constituyen a los cuerpos homosexuales como sujetos deseantes.
Jorge Luis Peralta31 se refiere a los espacios urbanos de “múltiples transformaciones y re-definiciones […] ocupados por determinados sujetos que crean el espacio y simultáneamente son creados por el mismo”. En esa medida estos espacios de joda marica, o ligue homosexual, se re-definen y transforman porque pasan de ser espacios habituales y cotidianos a ser espacios donde se concentran flujos de homoerotismo que posibilitan consumar ese deseo, ahí el cuerpo homosexual, en esa ocupación, deviene espacio homoerótico. “Cuando hablo de cuerpos,me refiero al cuerpo minoritario homosexual, al cuerpo bisexual, al cuerpo descentrado del poder y de su productividad normalizadora” (Sutherland: 2009, 85). A diferencia del cuerpo heterosexual y su carácter omnisciente y omnipotente, el cuerpo homosexual, su deseo, recrea sus propios significados en el espacio público porque genera un acto de resistencia contra el erotismo hegemónico que circula en la ciudad. Esas re territorializaciones de los espacios determinan su propia existencia, como un cuerpo polívoco, callejeando en aras del deseo.
Asimismo, en el cuento “Todos odiamos a Fred” de Oscar Martínez se recrea el espacio de los baños públicos como el escenario del deseo homosexual. La voz narrativa, tercera persona omnisciente, relata el por qué A, B y C odian a 31. Reconocido crítico literario argentino que estudia la relación de los espacios homoeróticos y las sexualidades transgresoras en la literatura de tema LGBTIQ+, su tesis doctoral se llama Espacios homoeróticos en la literatura argentina (1914 - 1964). Su reciente libro es Paisaje de varones. Genealogías del homoerotismo en la literatura argentina, Editorial Icaria, 2017.
Fred, sugiere, asimismo, una suerte de amor – odio hacia el compañero de colegio. C llega a los baños públicos para constatar otro elemento con el que funciona el espacio homoerótico, la mirada, la capacidad de mirar y ser mirado por el espacio que queda entre las paredes y el piso de los baños. El narrador, focalizado en C, se refiere a la exposición generada a través de estos espacios y la vergonzante intimidad expuesta. El deseo homoerótico, precisamente, toma estos elementos para la socialización homoerótica, el despliegue de la maquinaria deseante, dentro de este espacio, es decir el lenguaje gestual que insinúa el ligue, el encuentro, el sexo. En este caso C ingresa a un cubículo para reflexionar sobre los genitales dibujados en las paredes, leer los anuncios sexuales y excitarse y masturbarse con los anuncios más candentes.
“Escoge los que le parecen más excitantes. Cierra los ojos y alcanza una erección perfecta. Se imagina a sí mismo en un sinfín de situaciones con cada uno de estos personajes, […] Se lleva la mano derecha a la boca; lame y escupe en la yema de los dedos. Se frota suavemente la punta del pene hasta que siente que se le pone dura. El zenit de una rápida y silenciosa masturbación que C ha bautizado como “la paja del picaflor” le hace alcanzar una eyaculación tibia, copiosa y de un fuerte olor salado que aspira fuertemente con los ojos cerrados” (Mamani: 2018, 114). Si el deseo es polívoco, también es capaz de generar otros significados, en este caso el adolescente encuentra en los cubículos de los baños públicos una narrativa sexual que lo envuelve en su propio deseo, que confirma su deseo, ese que aflora en su intimidad deseante que no puede permitirse. Más adelante, C consuma su deseo sexual en una peluquería del centro de la ciudad con el estilista de que siempre ha recibido insinuaciones. Ahí, en el piso frío y en medio de secadoras, navajas, revistas y tijeras, C confiesa su amor por Fred.
355
Esos oscuros objetos del deseo32
Hocquenghem, citando Deleuze y Guattari, dice que el deseo no es carencia, sino producción de flujos ininterrumpidos y polívocos. Esta polivocidad del deseo permite el desplazamiento del mismo, es decir, el deseo puede desbordar el cuerpo, desplazarse a objetos o paisajes, y viceversa. Casi como un exceso de los cuerpos, el deseo homosexual genera otros significados a través de la práctica deseante de los sujetos. En el cuento “Esos oscuros objetos del deseo” de Guido Montaño, el narrador intradiegético espía al vecino del edifico de enfrente, se enamora y roba, casi a diario, la basura que éste deja en la esquina de la calle. Recicla su basura y selecciona solo la que corresponde a la habitación, y busca entre los papeles y otros objetos desechados algún elemento que le permita conocer al vecino. “Tenía la esperanza de encontrar en esta bolsa el par del botín, que quizás por descuido, el arrojó la semana pasada. No entiendo cómo puede botar solo una pieza del par. […] Acerqué el botín a mi nariz: no olía a suero de leche, pero tampoco a lavanda: era un olor indefinido, tenía algo de humano, semejante al sudor, pero mezclado
con algo químico, talco, o talvez pegamento del propio botín. Lo utilizo para estar en casa, combinado con un zapato mío” (Gonzáles: 2000, 189). El deseo homosexual, como práctica homoerótica, se desplaza a los objetos desechados por el amado, esos objetos que solo el amante puede descifrar en su afán delirante, es decir, el significado de la basura atiende al deseo del amante. En el caso del zapato, no es tanto el objeto como fetiche sexual, sino la lectura y la aprehensión del deseo, el narrador se acerca al zapato como vestigio
32. Es el nombre de uno de los cuentos publicados en esta antología. Evidencia el desplazamiento del deseo homosexual hacia otros objetos y la producción de otros significados que atienden a la práctica deseante.
357 corporal del amado, el cuerpo sudoroso que desea para sí, tanto que lo incorpora a su cuerpo, usa el zapato como forma de habitar su deseo.
Aquí cabe una pregunta, ¿qué pasa con el deseo homosexual en este acto fetiche de apropiarse de objetos del amado?, ¿acaso ese deseo ha sido consumado? Más adelante, el narrador será descubierto por el vecino, claro, robando su basura y aunque le quedará una duda irresoluble, su vida continuará sin mayores preocupaciones. Solo el amante, extraviado en su deseo, ficcionará las consecuencias de ese acto. Posteriormente, el plan anhelado para acercarse al vecino funcionará en la ficción del amante que genera su propio relato deseante, en lo real no podrá acercarse a él, menos tener el encuentro corporal y sexual esperado. El deseo trunco se transformará en odio y después en olvido, rápidamente. Si para Hoquenghem el deseo es un maremágnum en constante producción de su materia, en el caso de este cuento el deseo homosexual es un recorte que se resignifica en términos de los objetos del amado. Este deseo no trasciende al amado, se queda en el amante como repositorio de ese deseo que, ante la intención de alcanzar su cuerpo, manifiesta su propia naturaleza, la del objeto en sí mismo.
“Viejos que miran porno” de Sebastián Antezana parece resolver el meollo del deseo en el nidito de amor, cálido y seguro, donde Ernesto y Lucas conllevan una relación afectiva. El departamento de clase media es un refugio para este par de viejos que miran porno como un ritual que les permite abrazarse, como un encuentro, como una posibilidad para sostener esta relación de pareja en la senectud. “Tosen mientras dos chicos jóvenes se lamen y masturban uno al otro, se callan al ver cómo un pene inmenso penetra el culo de un actor musculoso, […] Todo
es piel, palpitación, semen. Brazos, culos, bocas, pijas. Lucas y Ernesto se excitan, se encuentran y se quedan aislados en ese pequeño universo plástico compuesto por cuerpos funcionales y hermosos” (Antezana: 2017, 28). Este ritual desplaza el deseo homosexual de los cuerpos seniles de estos viejos, como una memoria de tiempos juveniles, a los cuerpos exuberantes y sudorosos de los actores porno. El deseo se concentra en el acto pornográfico que miran en el televisor ya que sus cuerpos no reaccionan, acaso Lucas toca a Ernesto y nada más, no son funcionales ni hermosos en términos del deseo acostumbrados a mirar.
La calificación del porno como “pequeño universo de plástico” reafirma el lugar del objeto que concentra el deseo homosexual. Y en este desplazamiento, “el porno resulta para ellos un vínculo más real que las comidas o las charlas cotidianas, un momento de reacciones verdaderas capaz de desarticular la rutina mediante la fuerza del deseo y a veces también la repulsión” (Antezana: 2017, 29). La resignificación del deseo en sus vidas sucede en términos cuidado, apoyo y alimentación. Sin embargo, el deseo homosexual desplazado a la pornografía habita el espacio cerrado del departamento, la relación funciona parcamente en ese encierro, casi como un ocultamiento. Quizá en este punto es importante la discusión del deseo homosexual en términos del “secreto abierto”33 que 33. Daniel Balderston en el libro El deseo, enorme cicatriz luminosa, (2004) retoma el “secreto abierto” del teórico Eve Kosofsky Sedwick donde se plantea el deseo homoerótico por su carácter privado y público, marginal y central. Hay un ocultamiento discursivo cuando se aborda el deseo homoerótico. En el caso de este cuento en particular el silencio al que se repliega la pareja de viejos es un secreto abierto que funciona como refugio del espacio que han generado, el encierro en su departamento. Lo mismo sucede con otros cuentos de esta antología, los espacios clandestinos a los que se desplaza al deseo homosexual, la imposibilidad del mismo deseo que no se resuelve, la incomunicación
plantea Daniel Balderston. Ambos viejos, cómodos con el acompañamiento, hablan desde el silencio, prefieren la omisión, casi como el secreto abierto, para sostener ese refugio que les queda. Tampoco se alborotaron cuando ese refugio estuvo a punto de desmoronarse, y cuando salvaron esa situación volvieron al acostumbrado silencio.
Si regresamos a la escena macabra del inicio es necesario analizar el trasfondo que provocó el linchamiento,el deseo de Toti por Pancho, el acto de violación como un acto simbólico del mismo deseo. Ambos personajes se enfrentan a sus deseos y estos los enfrenta a la Ley del Falo de la sociedad heterosexual. Ese deseo que pasa por el cuerpo y termina en la muerte. Tal vez el lugar de toda maquinaria deseante,como el personaje del cuento “Diario breve en cuarto oscuro” de Marcio Aguilar que habla desde el lecho de muerte, el acto gozoso del deseo homosexual como venganza contra El Falo del Padre. O el narrador del cuento “Un jacinto solitario” de Edgar Soliz Guzmán que lleva la cabeza cortada del amado en un viaje sin retorno, el viaje que termina en la muerte, como el camino que sostiene el deseo homosexual hasta el descubrimiento de otra escena macabra. Como el tabú por la muerte, el deseo homosexual despliega una serie de preguntas para entender su naturaleza, desde el del deseo, o la simulación heterosexual de los personajes es estar en el secreto. Este hecho es significativo porque los cuentos en cuestión aparecen entre la transición del siglo XX y XXI, claramente, con un avance en tema de derechos de la población LGBTIQ+, sin embargo, las miradas sociales y literarias sobre el deseo homoerótico siguen siendo del ocultamiento, del silencio, de la imposibilidad, del secreto abierto. Por otro lado, la crítica literaria “oficial” no se ha hecho cargo de las discusiones sobre sexo – género y disidencias, siguen siendo las militancias maricas-machorras-travas que irrumpen estos espacios desde dentro y fuera de la academia literaria.
359
disciplinamiento sobre uno mismo, consecuencia de la colonialidad del deseo, la reterritorialización del espacio público como consecuencia de esos cuerpos deseantes que callejean la ciudad, el exceso de esos cuerpos que desplazan el deseo a los objetos y viceversa, hasta los deseos que perviven en la muerte, como gesto de resignificación de esos hilos entre la vida y la muerte. Guy Hoquenghem habla del deseo que se muestra como una fantástica máquina de producción que se burla de los nombres y de los sexos, quizá también se burla de la muerte.
Antezana, Sebastián. (2017). Iluminaciones. La Paz: Editorial El Cuervo.
Antezana Lima,César Augusto. (2009). zzz… La Paz: Editorial Almatroste.
Arandia Tórrez, Guiomar. (2008). Profilaxis City. La Paz: Editorial Almatroste.
Balderston, Daniel. (2004). El deseo, enorme cicatriz luminosa. Ensayos sobre homosexualidades latinoamericanas. Rosario: Beatriz Viterbo.
Brizuela, Leopoldo. Historia de un deseo. El erotismo homosexual en veintiocho relatos argentinos contemporáneos. Buenos Aires: Editorial Planeta Argentina SAIC, 2000.
Camacho Sanjinés, William J. El misterio del estido. La Paz: Editorial 3600, 2018.
Colanzi, Liliana. Nuestro mundo muerto. La Paz: Editorial El Cuervo, 2016.
Foucault, Michael. (2014). Historia de la sexualidad I, la voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.
Gonzáles, Juan (Comp.). (2000). Memoria de lo que vendrá. Selección sub-40 del cuento en Bolivia. La Paz: Editorial Nuevo Milenio.
Hocquenghem, Guy. (2000). El deseo homosexual.
Traducción de Geoffroy Huard de la Marre. España: Editorial Melusina.
Mamani Magne, Gabriel et al. (2018) Por ahora soy el invierno. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz / Editorial 3600.
Márquez, Zenón et al. (2022). …De los ejércitos. La Paz: XLVIII Concurso Municipal de Literatura “Franz Tamayo” / Editorial 3600.
Oyola Ramos, Damián et al. (2013). Los zapatos de plata. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz / Editorial Gente Común 3600.
Peralta, Jorge Luis. Espacios homoeróticos en la literatura argentina (1914 - 1964). [Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, 2013.] Fuente: https:// www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117190/jlp1de1.
Adriázola, Claudia et al.
2000 La otra mirada. La Paz: Santillana de Ediciones, S.A.
Antezana, Sebastián
2017 Iluminaciones. La Paz: Editorial El Cuervo.
Antezana Lima, César
2009 Zzz… La Paz: Editorial Almatroste.
Arandia Tórrez, Guiomar
2008 Profilaxis City. La Paz: Editorial Almatroste.
Baudoin, Magela
2021 Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. La Paz: Plural Editores. Camacho Sanjines, William
2018 El misterio del estido. La Paz: Editorial 3600.
Camacho Sanjines, William et al.
2007 La Secta del Felix. La Paz: Gobierno Municipal de La Paz / Oficialía Mayor de Culturas / Editorial Gente Común.
364
Cárdenas, Adolfo
2014 Ópera Rock-ocó: Cuentos reunidos 1979-2008 / Adolfo Cárdenas Franco. La Paz: Editorial 3600.
Colanzi, Liliana
2016 Nuestro mundo muerto. La Paz: Editorial El Cuervo.
Gonzáles, Juan (Comp.)
2000 Memoria de lo que vendrá. Selección sub-40 del cuento en Bolivia. La Paz: Editorial Nuevo Milenio.
Hurtado, Edson
2014 Ser gay en tiempos de Evo. Santa Cruz: Producción Editorial AYNI.
Mamani Magne, Gabriel et al.
2018 Por ahora soy el invierno. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz / Editorial 3600.
Márquez, Zenón et al.
2022 …De los ejércitos. La Paz: XLVIII Concurso Municipal de Literatura “Franz Tamayo” / Editorial 3600.
Oyola Ramos, Damián et al.
2013 Los zapatos de plata. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz / Editorial Gente Común 3600.
Peña, Claudia
2019 Los árboles. La Paz: Editorial El Cuervo.
Portugal Durán, Luis Alberto
2004 Corazón de la noche. La Paz: Ediciones Intigraph.
Requiz Castro, Patricia et al.
2020 Miércoles de cancha. La Paz: Editorial 3600.
Vargas, Manuel
2005 Historias de gente sola. La Paz: Editorial Correveydile.
Viscarra, Víctor Hugo
2007 Ch’aqui fulero. Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo. La Paz: Editorial Correveydile.
Zelaya, Martín
2019 Mirar la cumbre. Antología histórica del Concurso Municipal de Literatura “Franz Tamayo”. La Paz: Editorial 3600.
A
Adolfo Cárdenas Franco/ La Nancy 49
B
Bibliografía 363
C
César Antezana / Las maricas, ¿somos cosa seria o...? 7
César Antezana Lima/ Huida 169
Claudia Peña/ Mundo 291
E
Edgar Soliz Guzmán/ De los maracos, sus deseos: esas pulsiones desenvueltas en el revoltijo de cuerpos ardientes 347
Edgar Soliz Guzmán/ Papillón 189
Edgar Soliz Guzmán/ Un jacinto solitario 275
Edson Hurtado/ Ser gay en tiempos de Evo 181
G
Gabriel Mamani Magne/ Por ahora soy el invierno 247
Guido Montaño/ Esos oscuros objetos del deseo 57
Guiomar Arandia Tórrez/ Camino a casa 129
Guiomar Arandia Tórrez/ Macho comprobado 137
L
Liliana Carrillo Valenzuela/ Nada de show 43
Liliana Colanzi/ Caníbal 213
Liliana Colanzi/ Chaco 199
Luis Alberto Portugal/ Aguantar la vida 77
Luis Alberto Portugal/ Dora 67
Magela Baudoin/ Delirio en rosa 315
Manuel Vargas Severiche/ Las amorosas 85
Marcio Aguilar Jurado/ Diario breve en cuarto oscuro 329
Miguel Ángel Vargas Saldías/ Adiós Valentina 113
O
Oscar Martínez/ Todos odiamos a Fred 259
P
Patricia Requiz Castro/ Miércoles de cancha 303
Presentación 5
R
Roberto Laserna/ Leticia 31
S
Sebastián Antezana Quiroga/ Viejos que miran porno 225
V
Víctor Hugo Viscarra/ Hay que saber pelearle a la vida 95
W
Willy Camacho Sanjinés/ Magdalena del mar 143
Willy Camacho Sanjinés/ Noche de estreno 155