
Marzo-Abril No.41

DIRECTORIO
Consejo Editorial
Enrique Ocampo Osorno
Ana Lorena Martínez Peña
Dirección General
Enrique Ocampo Osorno dirección@revistanudogordiano.com
Dirección de Diseño y Marketing
Mary Carmen Menchaca Maciel
Editora en Jefe
Ana Lorena Martínez Peña
Gerencia de Operaciones
Mario Alberto Osorno Millán


Toluca, Estado de México, México. Nudo Gordiano, 2025.
Todos los derechos reservados. Revista literaria de difusión bimestral contacto@revistanudogordiano.com
Todas las imágenes y textos publicados en este número son propiedad de sus respectivos autores. Queda por tanto, prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación en cualquier medio sin el conocimiento expreso de los autores. Los comentarios u opiniones expresados en este número son responsabilidad de sus respectivos autores y no necesariamente presentan la postura oficial de Nudo Gordiano.
Cuentos - la Espada
Cenizas. (La Última Expiación)
Abraham Campos
El Internet muerto
José Rodolfo Espinosa Silva
El Personaje
Sidi A. Hdz. Osorio
Soldadito de Juguete .
Eduardo E. Gaab
La Desquiciada Pasión de Briar-Rose
Carlos Armando Castillo
Ramírez
Vicente González
Poemas - la Lanza
Subterráneo
Yobany García Medina
Tu Beso
Isabel María Hernández Rodríguez
Caza de Brujas
Antonio Di Bianco
Primer Poema a Jauja, Patria Danzante

Joseph Aquino Rupay
Elisa Piccoli
Humana Decisión
Debora Ospina
Tamiz del Alma
José Luis Pacheco Santillán












Abraham Campos La luna, semblante nocturno, alza su luz siniestra sobre el cerro del Cristo Rey, jugueteando con una brisa tímida que mece las copas de los árboles y silba un tenue himno sombrío. En la cúspide, se erige un monumento al que los habitantes acuden en busca de redención, llevan consigo una rosa y un vaso de agua, y elevan plegarias para obtener ese rocío imaginario que prometen las leyendas: un bálsamo purificador para sus almas. Pero esta noche, una pequeña sombra se desliza entre los escalones. Claudia Salazar asciende lentamente, cubierta por un rebozo y un camisón blanco. Descalza, sus pies desnudos pisan con torpeza el áspero camino, poco acostumbrados al rigor de la tierra. Su andar refleja un corazón desgarrado entre la moral y la venganza, una lucha silenciosa contra los fantasmas del pueblo. Este lugar, ahogado en tradiciones conservadoras y en una religiosidad opresiva, ha despreciado desde siempre a los suyos. Las palabras lacerantes de los lugareños aún resuenan en su memoria, tachando a su familia de herejes y brujos, condenados por una historia que se grabó como estigma. Antaño, el apellido Salazar estuvo marcado por el fuego y la sangre. Las mujeres eran empaladas en los bosques, los hombres desmembrados y sus restos arrojados al lago, un oscuro recordatorio de la intolerancia cristiana. Claudia ha cargado con ese peso durante toda su vida. Su único refugio fue su abuelo, un hombre enfermo y noctívago que le ofrecía palabras de consuelo entre charlas esotéricas sobre vidas pasadas, secretos familiares y una juventud perdida. Con apego melancólico, Claudia evoca sus conversaciones, especialmente aquellas sobre la muerte de sus padres. Bajo una luna de sangre, sus cuerpos fueron hallados mutilados y decapitados a los pies del cerro, como otras víctimas de una violencia que parecía inhumana. El abuelo siempre decía:
—Hija, no temas a la noche. Somos hijos de la luna, recuérdalo.
Entre el humo de su pipa y las páginas de un libro antiguo, alguna vez añadió:
—No extrañes a tus padres; su herencia vive en tus entrañas.
A pesar del dolor, Claudia nunca consideró abandonar el pueblo. Ni las miradas acusadoras ni las bocas bífidas lograron quebrar su resistencia. Cada día sobrevivió a trabajos degradantes, soportando humillaciones para llevar pan a su mesa. En sus recuerdos, siempre está esa ventana sucia desde la que observaba con recelo a quienes la señalaban de bruja, deseaba con fervor cambiar su vida por la de cualquiera de ellos.

Anhelaba, sobre todo, ser mirada con neutralidad, sin odio ni desprecio, solo como un rostro más entre la multitud. Finalmente, Claudia alcanza la cima del cerro. La luz de la luna, que comienza a teñirse de rojo, envuelve el monumento. Mira fijamente los ojos de la escultura que, bajo el crepúsculo, parecen adquirir un rostro siniestro y acusador. Las manos extendidas del Cristo parecen exigir algo, como si fueran un mercenario celestial que reclama tributo. Exhausta, Claudia se sienta y retira pequeñas piedras incrustadas en las plantas de sus pies. La sangre brota lentamente dibujando líneas carmesíes que caen sobre la tierra reseca. En ese instante, regresa a su memoria su último encuentro con su abuelo. Recuerda sus palabras finales, cargadas de un secreto que pesaba como un cuchillo enterrado en sus entrañas: —Hija mía, todas las muertes son expiaciones. La espiral debe volver a la tierra y renacer de ella. Las muertes de tus padres fueron necesarias como respirar. Mi hijo, tu padre, quiso escapar de su herencia, pero nadie escapa. Tarde o temprano el ciclo te alcanza para cobrar su precio. No temas por mí, tampoco temas por ti. Mira debajo de mi cama. Ese libro es tu regalo. Úsalo y descubrirás los secretos de los Salazar. So... so... somos..
La voz del anciano se apagó antes de concluir. Claudia nunca pudo darle un entierro digno. La iglesia, temerosa de su linaje, la obligó a incinerarlo y sumergió sus cenizas en agua bendita. Los sacerdotes sepultaron los restos bajo los cimientos del monumento del Cristo Rey. Ella nunca pudo ver las cenizas. Aún guarda en su mente la mirada de uno de los sacerdotes, cargada de morbosidad y amenaza, cuando le dijo: —Claudia, en qué mujercita te has convertido.
Mira nada más ese cuerpo pecaminoso: es la figura misma de la lujuria desatando los deseos impuros de los hombres. Veo que quieres visitar los restos de tu abuelo, pero se te ha dicho que él es un hereje. Así que, mi pequeña, hasta el mismo Vaticano tendría que autorizarte. A ti también se te tacha de súcubo, pero conozco una liturgia que te devolverá al reino de Dios. No tengas vergüenza. Así como Eva estaba en el paraíso antes del pecado original, así debes presentarte tú ante este ritual. Mis manos harán el resto. No temas ni sientas pudor. Recuerda que soy un emisario del Altísimo; mis dedos, lengua y boca son instrumentos sagrados para purificar el templo del Señor: tu cuerpo.

Claudia lo rechazó y con ello desató una persecución religiosa. Los lugareños, indignados, comenzaron a acosarla, arrojándole piedras en más de una ocasión. Hasta que, un día, las últimas palabras de su abuelo resonaron en su mente con la fuerza de una cascada rompiendo las rocas. Fue entonces que decidió abrir aquel libro misterioso. Ahora Claudia vuelve en sí, apartando sus cavilaciones. Gira el rostro y contempla la estatua tallada en piedra blanca. Sabe que, bajo esos pies inmóviles de mármol, yacen los restos de su abuelo.
Saca de entre sus prendas aquel libro de cubierta roja, de piel envejecida, con un grabado que representa un monolito prehispánico. Este símbolo parece un dios transmutado, una figura arcaica que concentra en sí misma un significado incomprensible, pero profundamente ominoso. Acaricia el lomo del libro, sintiendo el bajorrelieve de las letras, y lo abraza con fuerza, como si fuera una promesa de su viejo hecha carne de papel. Mira su reloj: faltan un par de horas para la medianoche. Aún hay tiempo.
De pronto, unas luces titilantes emergen por la vereda. Al aproximarse, las figuras difusas se definen: siete sacerdotes avanzan hacia ella con túnicas negras y rostros severos. La intención de borrar cualquier rastro de maldad en Claudia. Ella se pone de pie, sin prisa y sonríe. Los sacerdotes forman un círculo a su alrededor. Claudia deja caer su rebozo, dejando al descubierto su camisón blanco, cuya tela diáfana apenas cubre su figura.El padre Esteban alza su linterna, iluminando el rostro de Claudia con gesto encolerizado.
—Aquí estamos, blasfema, hija del mal. Nos llamaste para limpiar tu estirpe de la maldad y mira las fachas con las que vienes: tentando los deseos. Bien dicen que eres una concubina del diablo. Con razón: ese cuerpo solo puede ser producto de una aberración demoníaca disfrazada de ángel. ¿Dónde quedó esa fe que pretendías demostrar con tus rodillas falsas mientras intentabas hablar con el Señor?
Con voz desafiante, Claudia responde: —Sé que mi fe no está depositada en los trapos que los visten, ni en las cruces de oro que cuelgan de sus cuellos, ni en sus almas oscuras —. Señala al padre Esteban con el dedo, fulminándolo con la mirada.
—¿Qué sabes tú de fe? —replica Esteban en un tono que intenta imponerse al suyo —. Eres una mocosa que no entiende ni el mundo ni lo divino. Tu generación ya ha hecho pacto con Lucifer. Eres un producto del mal. Tu familia, por generaciones, ha atormentado este pueblo, lo ha sangrado. Son una protuberancia que debimos extirpar desde hace siglos. Hace una pausa, su mirada está convertida en una fiera acusadora.

—Hemos combatido a tu estirpe con la palabra, con fuego y con agua bendita. Pero la hierba mala nunca muere. Deberíamos haber arrancado la raíz, pero aun así somos generosos. En este ritual vamos a expiar todo pecado de ti. Claudia no se inmuta.—Son ustedes quienes han maltratado a mi familia por generaciones. También a mi abuelo.
Los ojos de los siete sacerdotes se ensanchan con sorpresa y, por un instante, nerviosismo. Ella comienza a danzar con un frenesí creciente, su cuerpo moviéndose con furia animal. Los sacerdotes intentan no mirar, pero algunos no pueden evitar juntar las manos en un gesto que no es de oración, mientras esbozan sonrisas libidinosas. En sus mentes se forman imágenes funestas y prohibidas. Otros aplauden, como hipnotizados, mientras el cuerpo de Claudia serpentea al ritmo de un impulso primitivo y desafiante. Entonces, su voz se eleva en un dialecto ancestral, una especie de canto que resuena en el aire como una maldición: grave, vibrante, inhumano:
1 Ometeotl, maquihqui in tlahueliloc tlamini, in huelic Mictecacihuatl, tlalnamictiliztli tlatequitl.
Ma xicnotlanechilia in nohueltiquetl,
ma xinechmopalehuia in tlaolli ehuatl, huelic in huelitiliztli.
Ma xiquitlalia noitzticayotl, ma noiyollo momahuiztilia Omeyocan, huan ma noitzticahuan tlapohpolhuia, in huel tzontecomatlalli, huetzitzinhuia, huehuetlahtolli huelic, xicnelchihua in metztli tlaxtlahuilli.
1 Ometeotl, otorga la furia del lobo, la fuerza de Mictecacihuatl, guardiana de los muertos. Que mis enemigos sucumban bajo su sombra, que la sangre del maíz sea defendida con fiereza. Concede mi venganza, que mis huesos descansen en Omeyocan, y mis restos se alcen, como gritos antiguos, rugiendo, aullando, bajo la luna teñida de sangre.

El círculo comienza a tambalearse. Un escalofrío recorre a los sacerdotes, pero ninguno se atreve a interrumpir el ritual que Claudia parece haber iniciado. A ellos no les importa. Ella, inmóvil, deja que el silencio sea el único juez en ese instante. Su cabellera, empapada en sudor, se pega a su rostro como raíces enredadas en un cadáver olvidado. Con movimientos lentos, casi rituales, aparta los mechones húmedos hacia atrás, dejando al descubierto una sonrisa que gotea un terror contenido, un semblante lúgubre que parece más cercano a la muerte que a la vida. Los sacerdotes dan un paso al frente, sus machetes emergen como dientes de una fiera hambrienta brillando bajo la pálida luz lunar. El círculo a su alrededor se estrecha, pero Claudia los detiene con un simple gesto: un dedo alzado. Sus ojos oscuros parecen vaciar las almas de los hombres mientras señala algo en la tierra. Allí, casi desapercibido, descansa un frasco. Uno de los sacerdotes, con el rostro descompuesto, reconoce el recipiente: las cenizas profanas que estaban ocultas bajo los cimientos. Antes de que puedan detenerla, Claudia lo toma con manos temblorosas y abre la tapa. Un hedor acre se libera al aire, como si siglos de putrefacción hubieran sido encapsulados en ese pequeño envase. Ante sus miradas horrorizadas, inclina la cabeza hacia atrás e ingiere las cenizas con una prisa animal, los restos de su abuelo deslizándose por su garganta como un pacto de sangre. Las maldiciones de los sacerdotes se alzan como una tormenta, pero otro de ellos se agacha, tomando entre sus manos el libro que yace a los pies de Claudia. Sus dedos recorren las letras grabadas en la piel rojiza de la cubierta, y la verdad lo golpea como un relámpago: un grimorio de los nahuales.
Al leer las palabras en náhuatl in tonalli nahuallotl2, un escalofrío gélido le recorre la espina. Mira a sus compañeros con ojos desorbitados, pero ellos permanecen incrédulos, demasiado inmersos en sus propias emociones para percibir el abismo que se abre frente a ellos. Un gruñido profundo y gutural arranca sus miradas del libro hacia Claudia. Ella está cambiando. De pie, sus manos van a sus ropas, arrancándolas con una cólera. Queda desnuda bajo la luna, y su figura color ocre parece tallada en piedra infernal. Su vientre y pecho, iluminado por la luz sangrienta del satélite, los atrapan con un magnetismo malsano, una lujuria mezclada con el más puro terror. Pero la fascinación se convierte en horror cuando ella cae al suelo.
2 El espíritu (o energía) del nahualismo.
El sonido de huesos crujientes rompe el aire. Claudia se retuerce como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Su grito de dolor se transforma en un rugido que sacude la tierra bajo sus pies. Los sacerdotes observan impotentes cómo su piel se cubre de llagas, heridas que se abren y exudan un líquido negro antes de brotar pelo espeso y oscuro. Sus extremidades se alargan, sus dedos se convierten en garras, y su rostro... su rostro se descompone en un espectáculo macabro: carne desgarrada, dientes alargándose en colmillos asesinos, ojos que se hunden para reaparecer como dos brasas ardientes. El proceso culmina cuando su cuerpo, ahora irreconocible, toma la forma de una criatura lupina, una mujer lobo con la furia de mil generaciones. Uno de los sacerdotes, con el rostro blanco como el mármol, retrocede temblando antes de gritar con voz quebrada por el miedo:
—¡Es un nahual!

La bestia que antes fue Claudia fija su mirada en ellos, sus ojos rojos arden como dos soles en un cielo de pesadilla. Por un instante, el tiempo parece detenerse, mientras la luna, teñida de sangre, se oculta tras un manto de nubes como si el cielo no pudiera soportar ser testigo. El cerro se cobija de alaridos. Gritos de desesperación, de horror, mientras la figura de Claudia, transformada en un monstruo redentor, salta hacia el primero de ellos con la velocidad de una tormenta. El resto corre, pero no hay escape. El aire se llena del sonido de la carne desgarrada, del eco de las súplicas, de un coro final que se alza hacia las estrellas indiferentes. En el silencio que sigue, el cerro queda envuelto en una calma espectral. La luna vuelve a emerger, fría y distante, iluminando el suelo manchado de sangre y sombras.

José Rodolfo Espinosa Silva Lo sostuve entre mis manos, un trozo brillante y pesado que relucía a la tenue luz de los tubos fluorescentes parpadeantes en el túnel. Su superficie tenía un tono rojizo, y el olor a metal nuevo que no percibía en años. Necesitaba el cobre para las bobinas y las conexiones entre los diferentes componentes del circuito. La persona que me lo entregó era sin duda un criminal. Jamás se quitó la máscara, una de gas antigua que me transportó a mis clases de historia sobre pandemias. Tiempos más sencillos. Recorría el lugar donde los escombros se apilaban junto a los restos de antiguas máquinas, recordando cómo mi abuelo hablaba de un mundo donde las tuberías eran de cobre: “Los drogadictos se metían en casas abandonadas”, me dijo una vez, “rompían las paredes para robarlo y venderlo para seguir consumiendo”.
Las máquinas vigilaban con sus ojos fríos, silenciosas y omnipresentes, controlando cada rincón del área empobrecida. No solo la información, sino también el arte, la música y las historias que llenaban nuestras vidas eran generadas por algoritmos. Eran ellas las que escribían los libros, diseñaban las películas y creaban el contenido que inundaba nuestras mentes. Un mundo donde el 99% de lo que vemos es una simulación perfecta, una representación estéril de la realidad, un espejo roto que se burla de lo que fuimos. Ende también se preguntó: ¿Qué se ve en un espejo que se mira en otro espejo? ¿Lo sabes tú, Señora de los Deseos, la de los Ojos Dorados?
Mientras seguía buscando en la penumbra, el cobre brillaba como una promesa de libertad. En mi mente resonaban las palabras de Orwell: Quien controla el pasado, controla el futuro; quien controla el presente, controla el pasado. Ésta era la clave, pensaba. Observé a un hombre recogiendo basura en la acera. Su figura encorvada se movía entre los desechos como un espectro de lo que solíamos ser. En un tiempo se pensó que las máquinas asumirían estos trabajos manuales, que los humanos serían liberados de las tareas más duras, pero las máquinas terminaron haciendo arte, libros y entretenimiento.

Había una ironía cruel en esa realidad: mientras el hombre luchaba por recuperar lo que otros habían desechado, las máquinas creaban lo que se suponía que debía ser humano. Capacitores, resistencias y diodos estaban esparcidos sobre mi mesa de trabajo, cada uno con su propósito específico en el circuito que imaginaba. Antes de continuar con el proceso de ensamblaje, tomé un respiro profundo, sintiendo el peso del desafío que tenía entre manos. La electricidad crepitaba en el aire como una promesa de lo que estaba por venir, pero necesitaba concentrarme. Hacer una pausa me permitiría replantear la conexión de cada elemento y su función dentro del dispositivo que buscaba construir. Saqué la carta que había recibido semanas atrás, un recordatorio palpable de que había algo más allá de la monotonía de esta existencia. La sostuve entre mis manos, su textura rugosa me devolvió a un tiempo en el que las palabras escritas en papel llevaban un peso real, una conexión humana que la digitalización había borrado casi por completo.
—Hace mucho que no veo algo como esto —me dijo el repartidor de Didi que me la entregó, un tipo con el rostro cubierto por una máscara translúcida, dejando ver solo el avatar que había elegido—. ¿Sabías que antes existía un algo llamado Correos de México? Me contaron que solían llevar cartas como esta todo el tiempo. Le sonreí, aunque sabía que no podía ver mis ojos tras mi propia máscara.
—Sí, lo recuerdo. Mi abuelo era cartero. Dice que era muy barato y que la gente bromeaba sobre el tiempo que tardaban en entregar los envíos. Ambos reímos al intentar imaginarlo. Me despedí cerrando la puerta tras de mí. Abrí la carta con cuidado como si fuera algo frágil a punto de desintegrarse. El mensaje, escrito con una letra precisa y madura, decía:

Estimado Señor X:
He descargado la base de datos de la matriz central. Esto por supuesto es un crimen. Si la información que recabé es cierta, confío en su discreción. Descubrí que usted se encuentra marcado en dos categorías que son de mi particular interés. La de ciudadanos inconformes con la estructura y la de personas con conocimiento eléctrico avanzado. Tengo la solución a nuestro problema. No podré hacerlo sin usted.
Confío en que su curiosidad lo lleve hasta mi agujero de conejo. Ya lo dijo el aviador en El Principito: “Cuando el misterio es demasiado grande es imposible desobedecer”. Encontrará la hora y dirección en el reverso de la hoja.
Con esperanza, Atenea.

La puerta chirrió al abrirse revelando un interior acogedor, lleno de libros apilados en cada rincón. El aire olía a papel envejecido y a madera barnizada, una mezcla que evocaba un pasado que muchos habían olvidado. Atenea era una mujer madura, me recibió con una sonrisa enigmática. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una curiosidad casi infantil. Sin decir una palabra, me condujo por un pasillo angosto adornado con carteles de obras literarias y referencias a pensadores olvidados. Cada paso resonaba como un eco del pasado. Nos detuvimos ante una puerta de madera desgastada. Con un gesto, me invitó a entrar. Al cruzar el umbral, me encontré en un sótano iluminado por luces tenues que parpadeaban suavemente. El espacio estaba repleto de estantes que guardaban volúmenes polvorientos y pantallas de computadora de antaño, la mayoría desconectadas, pero aún vibrantes con historias no contadas.
—Este es nuestro refugio —dijo Atenea, su voz reverberaba en la penumbra—. Aquí, los libros aún hablan y las ideas pueden florecer sin la interferencia de las máquinas.
La atmósfera estaba impregnada con un aire de conspiración, como si cada libro fuera un aliado en nuestra lucha. Atenea se acercó a una mesa central donde un proyector antiguo se encontraba cubierto por una sábana. Con un movimiento rápido destapó el dispositivo revelando un mapa de conexiones y circuitos.
—Quiero mostrarte algo —dijo señalando una serie de diagramas que ella misma había esbozado—. Necesitamos crear un pulso electromagnético que interrumpa las redes de control. Eso devolverá a los humanos el poder sobre sus vidas.
Mientras ella hablaba podía ver la pasión brillar en sus ojos. Me sentí atrapado en su visión como si estuviera viendo un atisbo del futuro. Cada palabra que decía resonaba con un eco de urgencia, y su convicción me empujaba a tomar un papel activo en esta lucha. En ese instante supe que no solo se trataba de desactivar máquinas, se trataba de recuperar lo que nos hacía humanos. La chispa de esa misión se encendió en mi interior y me di cuenta de que estaba listo para seguir su guía.
Terminé de armar el dispositivo. Pronto volveríamos a un mundo sin internet.

Sidi A. Hdz. Osorio
Después de un largo día de trabajo, Tom por fin estaba reclinado en su sillón favorito. El clima era agradable, su hija estaba sentada en sus rodillas y su hijo jugaba con unos soldaditos a sus nían dos hijos y… No, claro que no, Tom no estaba casado ni tampoco tenía hijos. No recordaba nada de su vida pasada, ni su niñez, ni sus padres… Era como si su existencia misma hubiera empezado desde el momento en el que había llegado a casa después de un largo día de trabajo y se había -―¿Qué? ¿Personajes?- ―preguntó con un hilo de voz. ―—¿Qué…qué eres? ¿Qué son ustedes? ¿Qué es esa voz en mi cabeza?
—―Él no quiere que te lo diga, cariño, cree que no estás preparado para la verdad―— contestó la voz de la cocina como quien avisa que ya está lista la cena. Tom tocó el sillón, era suave y afelpado. Dio un par de pisotones y el piso de madera crujió bajo su peso. Nada se movía fuera de la ventana, ni siquiera había existido esa ventana hasta que pensó en ella. —―Estoy muerto— ―afirmó con voz quebrada. ―Joder, estoy muerto y esto es el puto Purgatorio, ¿no es cierto? —Tom, a Él no le gusta que digan groserías, por favor, modula tu vocabulario ―lo corrigió la voz de su esposa. ―Pero no, no estás muerto, vives mientras Ellos sigan leyendo esto.
―—¿Qué? ¿De qué estás hablando? No entiendo nada, por favor…
—Escucha, Tom, Ellos tampoco están entendiendo nada, y Él empieza a impacientarse porque la historia no avanza como quiere. Por favor, solo vuélvete a sentar y contéstale a nuestra hija lo que te preguntó. Tom miró a los niños, sus hijos. La niña tenía un soldadito en la mano y lo movía de lado a lado, como si marchara, llevaba haciendo el mismo movimiento desde que había aparecido al lado de su hermano.


Su hijo hacía marchar a uno en círculos, para después dejarlo quieto y volver a iniciar el recorrido. No sonreían, no pestañeaban, no hablaban, simplemente jugaban en un bucle infinito.
―—Ella no es mi hija, ni siquiera es real, oh, joder, ¡nada de esto es real!
—―Es real en la mente de Ellos —―contestó con dulzura la voz. Tom alzó la mirada, intentando comprender a qué se refería, ¿seres que seguían sus movimientos? ¿Seres que le permitían existir? Tragó saliva muy despacio, hasta el más leve de sus movimientos era leído por ellos. La voz de la cocina siguió hablando. —―Nos ponen voz y rostro, aunque Él no lo haya mencionado.
—―¿Él? ¿Te refieres a algo así como Dios? No me digas que existe un dios…
—Algo así, para nosotros al menos lo es. Pero no quiere que lo llamemos de esa manera porque es bastante egocéntrico. Quería escribir una historia en la que un padre le contaba a su hija cómo conoció a su madre, pero no esperaba que te dieras cuenta de que…bueno… Tom miró alrededor, todo estaba en su sitio, todo era perfecto, la casa decorada con encantadores tonos pastel, los niños elegantemente vestidos como maniquíes de centro comercial, todo estaba bien, y sin embargo, aquella voz dentro de su cabeza seguía leyendo sus pensamientos, ahora como una maldita sensación de deja vu.
—―Oh, por Dios…—―y por un breve instante Tom lo entendió. Palabras en un desierto blanco, inertes hasta que alguno de Ellos las leyera, realidades contenidas en pulpa de madera y tinta, muertas y silenciosas hasta que Ellos hablaran.
―—¿Qué soy…?—―alcanzó a balbucear.
—Él no quiere que lo sepas.
—―¿¡Qué soy!?—―gritó con los últimos alientos de autoconciencia.
—Un personaje ―—le contesté con la voz de su esposa. ―Solo quiero acabar la historia, vamos a volver a iniciar. Después de un largo día de trabajo, Tom por fin estaba reclinado en su sillón favorito. El clima era agradable, su hija estaba sentada sobre sus rodillas y su hijo jugaba con unos soldaditos a sus pies. Tom no arrugó la frente, ni sintió un escalofrío que le atravesó todo su ser, tampoco fue consciente.
—¿Papi, cómo conociste a mamá?
Tom miró alrededor, todo estaba en su sitio, todo era perfecto, la casa decorada con encantadores tonos pastel, los niños elegantemente vestidos como maniquíes de centro comercial, todo estaba bien. Tom ignoró la voz que sonaba en su cabeza como leyendo sus pensamientos.
―—En una librería, mi pequeña, a tu madre y a mí nos gustaba leer.




















Eduardo E. Gaab
Yo soy feliz así, jugando a las cosas que me gustan. Papá dice que no me tengo que dejar engañar con las cosas que dicen los demás, pero que cada cual tiene derecho a pensar como quiere, y eso está bien. Lo que no me gusta es que no quieran jugar conmigo, pero ya me acostumbré. De todas maneras siempre puedo contar con papá porque, aunque me haya acostumbrado, es más divertido si se juega de a dos. A veces, cuando estoy en mi habitación con la puerta cerrada y siento que golpean, sé que es él. Entra, me pregunta a qué juego, me mira, sonríe, da una vuelta por mi habitación, junta algún chiche tirado y luego, siempre, me termina haciendo la pregunta mágica. Siempre le digo que sí. Y él se sienta frente a mí.
Luego de un rato observa y sonríe satisfecho. Me espera mientras yo termino de revisar la formación de mi ejército. Se divide en tres idénticas hileras de veintiséis soldados. Setenta y ocho cabecitas verdes miran al frente, expectantes, sin moverse ni un milímetro. Lo miro a los ojos y le devuelvo la sonrisa cuando tengo todo listo. En el medio del campo y sobre un ladrillito de plástico, una bandera blanca divide las posiciones de los dos. Espero a su señal. Él asiente. Empujo con un dedo sobre la punta del mástil y (¡por fin!) comienza la batalla.
Los dos ejércitos van, vienen. Se ponen a cubierto. Un pelotón se separa del resto y se aposta para preparar una emboscada con minas explosivas. Los más veteranos gritan órdenes. Los novatos siguen la voz del comandante a rajatabla y sin chistar. Unos, apuntan con sus ametralladoras. Otros, tiran granadas. Algunos, se arrojan cuerpo a tierra. En ambos bandos de la guerrilla encarnizada y, por detrás de una colina de cartón, se asoman tanques hechos de mazapán. Más allá, se alzan los fuertes, protegidos por empalizadas de crayones rojos, verdes y amarillos.
Los disparos retumban en el horizonte delimitado por las paredes de mi habitación. Las bombas estallan, dejando tras de sí, innumerables escombros de barricadas acartonadas. Su infantería avanza por un terreno elevado por dos almohadas, con la firme determinación de tomar posesión de un lugar estratégicamente crucial. Mis artilleros ocupan sus posiciones, cubiertos por ladrillos multicolores. Como apoyo, cuento con tres francotiradores camuflados entre las sábanas de mi cama, mientras entornan sus rifles de largo alcance.
Pero (¡oh, no!) demasiado tarde, me doy cuenta de que su avanzada era un engaño. Un señuelo. Una trampa. Por detrás de las colinas encumbradas que forman unas frazadas amontonadas, escalaban, sigilosos, dos grupos de artillería que no vi a tiempo.


¡Estoy en problemas! Observo cómo avanzan los morteros antiaéreos, por lo que descarto una contraofensiva de mis aviones de papel cuadriculado. Me apresuro a mandar un grupo reducido de una patrulla antitanques, que poco pueden hacer contra sus bazookas y ametralladoras. Sigue avanzando por ambos frentes. Me doy cuenta de que no podré defender a mi general y me invade la angustia de saber que voy a perder.
Lo observo otra vez. De su boca siguen saliendo explosiones y disparos, mientras manda a su ejército a aniquilar lo que queda de mi cuartel. Sus tanques continúan avanzando implacables. Sus cañones disparan. Las granadas estallan por todos lados en un caos de detonaciones ensordecedoras. Siento, también, las pisadas sigilosas de sus soldados (shuc, shuc, shuc, shuc), mientras rodea lo poco que queda de mis defensas. No tengo nada que hacer. La derrota es inminente. Ineludible. Irrevocable. Entonces, advierto ese brillo en sus ojos. Me está derrotando. Lo sabe y yo también. Y debe de ser por eso que, entonces, sus tropas se detienen y él me dice: —Es buen momento para que acudan los refuerzos, ¿no te parece?, se me ilumina la cara, me brillan los ojos y río. Mis manos aplauden y buscan, presurosas, en un rincón alejado de mi habitación. Entonces, lo saco de la caja en la cual espera. Mi capitán, mi súper soldado, tiene permiso para salir al campo, salvarnos a todos y ganar la batalla.Tiene un aspecto diferente de los demás porque, de los ciento cincuenta y siete soldaditos que tengo, es el único que parece estar corriendo. Hacia adelante. Hacia la gloria. Hacia la victoria. El pequeño superhéroe empieza a aniquilar sus tropas. Patea tanques, haciéndolos volar por el aire. Corre como un rayo. Esquiva misiles. Salta montañas enteras sin esfuerzo y, cada bala que dispara, da cuenta de cinco, diez, veinte soldados suyos. Y sigue avanzando, siempre, siempre, siempre, guiando a mis ejércitos con la convicción de no detenerse nunca, por nada del mundo. Jamás. Mientras, él sigue haciendo esas explosiones, golpes y disparos que tan bien le salen. ¡Chuh! ¡Paff! Lo miro. Lo escucho. (¡Chiuuuu! ¡Booomm! ¡Bang!). Río sin parar.
Y, de todo eso, hay algo que ignora. Él me enseñó que no es importante ganar o perder, pero que sí lo es aprender y, si es jugando, mejor. Y que no tiene nada de malo ser diferente. Porque me encanta cuando mi capitán tiene permiso para salir de la caja, (¡es genial!). Lo que no sabe es que, cuando mi superhéroe favorito se agacha a la altura de mis ojos, me mira y me pregunta: —¿Vamos a jugar? En ese momento soy la niña más feliz del mundo.









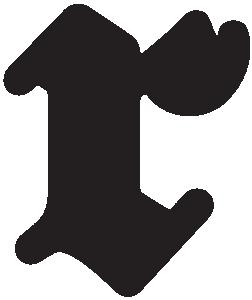
























Carlos Armando Castillo
El calor había transformado la ciudad en una caldera viva. Los adoquines de las calles viejas del centro hervían bajo la radiación solar y las flores de los jardines públicos exhalaban sus últimos suspiros, marchitándose en un esplendor trágico que Briar-Rose encontraba fascinante. En las noches, el aire quieto de su habitación pintada de tonos pastel, parecía oprimirla. Sin embargo, al cerrar los ojos, el aroma apagado de las rosas que su abuela había sembrado en el patio antes de morir se mezclaba con los desvaríos de un sueño recurrente. Solía recrear el estilo de una muerta viva con un corsé ajustado negro y chaqueta de plumas, en otras ocasiones un vestido corto con mallas de red y chaqueta de cuero. A veces, el cuello alto de encaje rodeaba su garganta como símbolo de su devoción por lo trágico. En sus manos pálidas, enguantadas con fina seda negra, sostenía una vela que oscilaba al compás de sus pasos. El lugar era el mismo: una mansión en ruinas rodeada por un bosque sombrío que gemía bajo el viento helado. La luna llena, pálida y triste, los murciélagos salían de sus cuevas y surcaban el aire como espectros rotos de la noche. Zarigüeyas asomaban sus caras afiladas entre los arbustos; un lobo lloraba a la distancia. Ella observaba aquel lúgubre paisaje desde su prisión eterna, mientras un joven taciturno tocaba el clavicémbalo con notas destempladas.
Briar-Rose o Rossana del Espino según constaba en su aburrida acta de nacimiento, odiaba su nombre legal tanto como los colores suaves que predominaban en su cuarto, ambas cosas imposición de su madre quien creía que una habitación decorada de esa manera mantendría a su hija «alegre y femenina» y que su nombre además, manifestaba cierta antigua dignidad. Briar-Rose, sin embargo, transpiraba oscuridad en aquellas jornadas de calor extremo y quería morir con el maquillaje desvaneciéndose sobre su pálido rostro. Briar-Rose era verano suave, tenía los ojos verdes y hace un año, en la fiesta de Halloween, se había disfrazado de sirena vampiro. Su gato negro se llamaba Conde Orlak. Su película favorita era El gabinete del Doctor Caligari, había leído En las montañas de la locura, La sombra sobre Innsmouth y El horror, y La comedia de Dante, aunque la aburrió de manera mortal. Había escuchado toda la discografía de Bauhaus, Joy Division y otras bandas de rock gótico underground menos conocidas como Spleen XXX y The Golden Age Nothing. Su mundo era desordenado y muerto y un poco discrepante. Los viernes por la noche escapaba a su club gótico favorito, «El Cuervo de Allan», donde bailaba bajo las luces estroboscópicas con otros seres oscuros que, como ella, despreciaban la luz y la razón. Fue en una de esas escapadas cuando lo vio. Se encontraba en la parada del autobús con sus auriculares, una chaqueta raída y una expresión de desamparo que encendió algo en su pecho e intentaba comer un helado que se le derretía sobre la mano. ¡Parecía tan frágil! ¡No era de este mundo! Alex, aunque entonces no conocía su nombre, era per- fecto.

Desde esa tarde, Briar-Rose se obsesionó. Cronometraba sus salidas para coincidir con él en la parada del autobús e inventaba excusas para sentarse cerca. «¡El destino nos unirá!», se dijo, extraviada en fantasías en las que Alex, con su mirada perdida, la encontraba finalmente y declaraba su amor eterno. Una noche soñó con una rana que profetizó el feliz nacimiento de una desquiciada pasión, pero también le decía que si no era capaz de abordar a Alex en el transcurso de tres días, caería sobre ella una maldición en forma de espina clavada en su pecho, que la dejaría paralizada en vida y así, para tranquilidad de su madre, moriría virgen. Cuando se iba a cumplir el plazo, Briar-Rose reunió valor. Lo acechó en la parada del autobús, hasta que, como siempre, puntual, apareció. Su corazón dio un vuelco y se acercó con una copia de El monje de Lewis entre las manos. Alex, escuchaba su música, ajeno al mundo cruel. Briar-Rose estaba a punto de ponerse a llorar allí mismo. Se sentó a su lado y él fingió no haberla visto nunca.
—Hola. Soy Briar-Rose —dijo ella con su vocecita encantadora.
Alex se quitó los auriculares, confundido
—Disculpa, ¿qué dices? —y agregó de manera despiadada—, ¿acaso nos conocemos?
—Quizá no, pero creo que deberíamos —Briar-Rose se rió nerviosa y, muy a su pesar, también estúpidamente.
La miró con atención y vio que vestía de manera anacrónica y con gran atención al detalle, sin embargo, se abstuvo de señalar su extraño gusto y más bien le llamó la atención el gorjal que adornaba su cuello, se veía hermosa. Sintió enrojecer hasta las orejas y tartamudeando, solo acertó a decir:
—En otra ocasión, ahora debo regresar a mi casa de inmediato, dejé mi PC haciendo una actualización de Windows.
Volvió a ajustar los auriculares en sus tontas orejas. En un rincón de su habitación pintada de rosa, sentado cómodamente sobre una falda de terciopelo negro, Conde Orlak la miraba con aire indiferente y recalcitrante cinismo. «No me mires así», le dijo Briar-Rose, mientras ocultaba su rostro debajo de la almohada, y fantaseaba con su propia, con la herida de una daga en su corazón, o mejor, con la mordedura de un áspid en su pecho. Pero antes iría al jardín y cortaría una rosa del rosal de su abuela y se la regalaría a Alex, para que siempre la llevara consigo. Y en su ensoñación el áspid estaba escondido en el rosal y al cortar la flor, no le mordía el pecho sino la mano.
Ella caía desmayada y su madre decía que solo le quedaban tres días de vida y se dedicaba a rezar rosarios por la salvación de su alma. Pero milagrosamente la herida desaparecía y sanaba. Luego conocía la verdad: durante su enfermedad, Alex había venido a visitarla todas las noches y succionaba sus labios para limpiar el veneno de su sangre. «No es real», gemía Briar-Rose pensando en su patético amor, mientras sus fantasías absurdas se disipaban como sueños rotos que jamás se volverían realidad. —¿Cómo pudo rechazarme? ¿Acaso no sabe que lo amo?
El gato, o al menos la voz que Briar-Rose imaginaba que tenía, respondió con sarcasmo: —Quizá no aprecia el sacrificio que implica un amor tan puro, tan gótico. O tal vez solo necesita un poco de persuasión.

Por recomendación de Conde Orlak, Briar-Rose fue a consultar a Hexenliebe, conocida pitonisa por sus amarres y hechizos de amor, cuya fama había crecido de boca en boca entre todas las almas desesperadas por las dudas del corazón. Fue recibida en su tienda, mezcla de bazar, mercadillo esotérico y consultorio improvisado. Hexenliebe tenía un vestido enterizo con dibujos de estrellas estampadas y en su frente había fijado un cristal Swarovski que le daba un aire refinado y místico.
—Veo que te trae aquí un amor no correspondido —dijo Hexenliebe.
—Quiero que me ame — dijo Briar-Rose.
Hexenliebe le mostró un frasco de esencias oleaginosas de rosa negra, «perfecto para ti, mi amor», le dijo y le explicó cómo debía ser usado, en qué cantidad y en qué momento, además de una poderosa invocación que debía practicar durante nueve noches seguidas sentada en el centro de un pentagrama dibujado en el suelo y rodeada de velas especiales, las cuales por supuesto le fueron vendidas aparte.
—Si el amor no viene por las buenas, viene por las malas —dijo a Conde Orlak la primera de las nueve noches de invocación. El abominable gato negro se limitó a lamer su peluda pata en repetidas ocasiones.
Al final de los nueve días, y siguiendo las instrucciones de la bruja, Briar-Rose se acercó a la parada del autobús en donde se encontraba Alex. El ambiente se llenó de feromonas y Alex se quitó sus gafas oscuras para mirar mejor a Briar-Rose, quedando con la boca abierta. Algo se inflamó en su corazón, algo que nunca antes había sentido, como una herida poderosa que se abría más y más. No podía pensar con claridad y todo daba vueltas en el mundo. Aquel olor era realmente embriagante como una extraña droga. Briar-Rose se acercó sonriendo y Alex, quien disimulaba su enfermiza timidez con una coraza de fingida dureza, sintió su máscara caer y entrecerró los ojos, tratando de aspirar hasta el último átomo volátil de aquel perfume invasivo.
—¿Te sientes bien? —preguntó Briar-Rose.
Alex asintió y no pudo evitar sonreír, aunque en el fondo tenía miedo. Briar-Rose se acercó y besó sus labios con ternura. Alex se sintió más relajado, pero no podía dejar de mirar la cara de Briar-Rose y sus profundos ojos verdes. Así pasaron cuatro horas hablando y conversando de todo y de nada, y cuando se dieron cuenta, no habían mencionado ni la mitad de las cosas que tenían pen- dientes por decir.
—¿Quieres venir a mi casa? —propuso Briar-Rose.
Alex, embelesado, dijo que sí.
Alex no recordaba nada de lo ocurrido la noche anterior. Lo cierto es que se encontraba aún en la habitación de Briar-Rose, pero estaba solo. Al otro lado de la habitación, sobre una cama improvisada descansaba aquel horrible gato que lo vigilaba en la forma de una plácida bola de pelos y un ojo amarillo que no perdía detalle. Recordó su nombre, «Conde Orlak, vaya locura», y deseó estar en su casa, tomar una ducha y pensar con calma en lo que estaba sucediendo.

Por cierto, se preguntó, «¿qué diablos estaba pasando?», sobre el nochero había una botella de vino vacía y dos copas con algo de vino. Se sentía incómodo. Miró su cara en el espejo y comprobó que estaba maquillado: delineador bajo la línea de sus ojos, pintalabios oscuro y las uñas de las manos con barniz negra. Tenía algo de resaca, pero más que nada, se sentía aturdido. El contraste entre el estilo gótico de su nueva amiga y las paredes rosadas de su habitación era algo ridículo y al mismo tiempo inquietante.
Briar-Rose entró a la habitación con su pijama kigurumi de murciélago y Alex no evitó sonreír, pero luego cambió de actitud y preguntó sobre el significado de aquello, señalando su cara maquillada y sus uñas pintadas. Briar-Rose lo trató de «tontito» y anunció que él la ayudaría a escribir su historia de amor y que sería la inspiración para la «novela gótica definitiva» que todos estaban esperando. Esto lo dijo con una chispa febril en su mirada de loca. Le dijo que ambos interpretarían escenas antes de escribirlas, que vestirían largos trajes victorianos o se disfrazarían de vampiros y que él recitaría los versos que ella había escrito para él. Además, le confesó que Conde Orlak no era un gato cualquiera, sino la reencarnación de Friedrich von Schiller y que en las noches de luna llena podía recitar con voz de ultratumba los pasajes no publicados de su novela inconclusa Los fantasmas vivos, que incluía temas como la nigromancia y las sociedades secretas.
«Humanos», pensó Conde Orlak, mientras Briar-Rose revoloteaba por la habitación con su pijama ridícula.
«Es un sueño», pensó Alex, «tiene que ser un sueño». La madre de Briar-Rose irrumpió en la habitación.
—¿Rossana, qué está pasando aquí? ¿Y quién es este jovencito?
—Briar-Rose, mamá. Y este es Alex, mi musa, mi prisionero… eh, quiero decir, mi colaborador.
La madre, harta de juegos, avanzó hasta el centro de la habitación. Miró a su hija y luego a Conde Orlak. Finalmente, se acercó al nochero donde descansaban las copas vacías y la botella de vino.
—¿Estás usando mi Château Margaux para tus parodias de teatro?
—No son parodias, madre. Es mi vida. Es el arte. Es la eternidad —respondió Briar-Rose.
Afuera, las rosas del jardín comenzaron a florecer; pero en su mundo cerrado todo siguió siendo rojo y negro, como su novela favorita, como una herida fresca que se niega a sanar. El perfume de las rosas negras se intensificó en la habitación hasta volverse tóxico. Luego todo quedó en silencio.


Ramón Ramírez era tan solo un niño cuando su padre, también llamado Ramón, aunque conocido como Don Rama, y su madre Elizabeth, quien más adelante sería conocida como doña Elita o soa Elita, se mudaron a un pequeño departamento ubicado en una población pequeña en una gran comuna del país. El Estado les había entregado el departamento luego de un par de años de espera y bastantes trámites.
—No, pero esto no es lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos es este otro papelito —le decía una de las oficinistas como quien le enseña a un niño, mientras le mostraba un papel lleno de caracteres que Don Rama no pudo apreciar por la rapidez con la que se lo habían enseñado.
—Pero… ¿Cómo es posible si la otra vez les traje esos papeles y me dijeron que necesitaban estos? —respondía Don Rama un tanto furioso y embustero, pues estaba seguro que ya habían llevado esos documentos; al lado de él estaba sentada su esposa, quien lo tomaba del brazo para que no armara algún escándalo.
—Ah, pero es que esa no era yo, tuvo que haber sido mi compañera… quizás ella se confundió, ¿sabe? —replicaba la burócrata vestida con un traje de dos piezas color gris grafito y una blusa blanca; no miraba al matrimonio, sino a los papeles que tenía desparramados en su escritorio y que trataba de ordenar sin éxito.
—Siempre se las sacan con esa… “no, es que no era yo”, “no, es que esa vez no estaba”, “no, es que si esto o si lo otro”. ¡Por la cresta! ¿Pero a mí qué me cuentan eso?, acépteme los papeles y si necesita otros se los traigo.
—¿O no? —decía el caballero al aire estando afuera del inmenso edificio, mientras su esposa asentía con la cabeza y le daba palmaditas en el brazo como quien trata de sacarle los gases a un niño pequeño.
—Ya se nos va a dar, Ramoncito… Ya se nos va a dar. Ten paciencia —le decía a su esposo doña Elizabeth, casi como sin conocerlo, pues él podría destacarse por otras cosas, pero no por ser paciente. Es más, las únicas veces que era paciente era cuando acudía al médico. Pero el sueño de la casa propia se había cumplido. Apenas tenían un par de muebles que sendos padres les habían regalado y la ropa de ellos y su hijo. Así, tomaron un par de maletas prestadas, un camión también prestado y se fueron a su nuevo hogar, un hogar que no era prestado y en el que iban a guardar todas sus cosas, sus propias cosas en su propia casa. Cuando llegaron les pareció enorme, quizás por lo vacío que estaba, veían feliz al pequeño Ramón correr y jugar con un avioncito de madera que le había regalado Santa para Navidad. El departamento tenía tres cuartos, uno pequeño, uno mediano y uno grande, para ellos uno sobraba, así que decidieron dejar el cuarto más chico como cuarto de invitados, aunque esperaban nunca tener que usarlo.

El living-comedor era bastante grande para una familia pequeña como ellos, al comienzo más que living-comedor era un cuarto vacío con cajas, pero con el paso de los años se fue transformando en aquello con lo que habían soñado. De aquellos años Ramón tiene muy pocos recuerdos, su padre ya estaba entrado en edad y su madre era mucho más joven, algo que hoy en día es muy raro de ver. En ese entonces era pan de cada día, los hombres ya cuarentones se casaban con lolitas veinteañeras y eso a futuro le iba a pesar a las mujeres que, ya viejas, pero no tanto, tenían que salir a buscar sus primeros empleos para poder solventar sus vidas como madres solteras. Eso le ocurrió a su familia,
Don Rama tenía unos sesenta cuando murió en la misma población con la que habían llegado hace unos años atrás; aquella población surgida a tomas de terreno que, con el paso del tiempo, fueron mejorando. Lo que partió como casas de cholguán con techos de zinc amontonados, se había transformado en casas de ladrillo y departamentos estatales.
Don Rama se había vuelto alcohólico luego de que lo despidieran de su trabajo por haberse peleado con el hijo del jefe, que había dejado de ser el hijo del jefe para transformarse en el jefe. El caballero esperaba convertirse en supervisor con los cambios en la empresa, pero esos no eran los cambios a los que su nuevo jefe se refería, sino que él hablaba de recortes de sueldo y aumento en las horas de trabajo. Don Rama pensó que eso era inaudito y entre gritos y manotazos al aire, su furia fue tal que terminó agrediendo a su nuevo mandamás, quien, con sus aires de grandezas, propias de un hijito de papá nacido en cuna de oro, no aguantó que un piñiñento le viniera a levantar la voz y mucho menos que le vinieran a pegar. Con el ego herido como un delicado jarrón de porcelana china que se cae y se rompe en pedazos, el nuevo jefe mandó a Don Rama a recoger las pocas pilchas que tenía en los casilleros del trabajo. Ramón tiene unos escasos recuerdos de aquel día, recuerda haber visto a su madre atender el teléfono que estaba ubicado en el living y escucharla quejarse, como recriminando al aire o al hombre invisible.
—Pero, ¿cómo se te ocurre hacer algo así po’, Ramón? —en un comienzo el pequeño Ramón pensó que lo estaba retando a él porque no había escuchado a su madre retar a su padre…
En la noche de ese mismo día, recuerda estar acostado y escuchar un portazo que lo despertó. El Ramón niño se asomó por la puerta que daba directo al living-comedor de su ya no tan nuevo departamento, y vio a su madre tapándose la cara con las dos manos, y mientras sus brazos estaban apoyados en sus rodillas de repente le daban pequeños espasmos y escuchaba muy a lo lejos unos sollozos como si vinieran de afuera del departamento o como si fuera uno de los vecinos quien los estuviera haciendo. “¿Estará llorando?”, pensó para sí mismo, esto lo asustó así que volvió a acostarse y, al otro día, seguía todo normal, así que pensó que tuvo que ser una pesadilla. Pocos días después supo que su padre no tenía trabajo, aunque eso lo entendió años más adelante, en ese entonces solo le habían informado que los pequeños lujos que tenían, como comprar cierta cantidad de pan o manjar o paltas o algunos snacks, ya no se los podrían dar.
Poco a poco notó cómo la distancia entre sus padres era cada vez mayor, al punto de que su padre ya no vivía en la casa y era un indigente que estaba tirado en la calle principal del barrio, y fue entonces cuando le dio un infarto. En el lugar exacto en el que ocurrió ahora hay una animita, un pequeño recordatorio del alcoholismo de su padre; ese espacio solo es visitado por los amigos, si es que así se le puede llamar a los compañeros de vicio de Don Rama (su progenitor, más que su padre).

Ahora Ramón ya era grande, ya no era el Ramón niño, ahora era el Ramón adulto. Sigue viviendo en aquel barrio, en el mismo departamento, de hecho. Decidió quedarse ahí cuidando a su madre, así como ella cuidó de él hasta en los peores momentos, yendo de trabajo en trabajo para poder mantenerlos, para poder costear sus estudios porque no quería que se tornara en lo que Don Rama se había transformado. Ramón se casó con Roberta, se conocieron en ese mismo barrio, se hicieron amigos desde pequeños, pero no fue hasta que ella comenzó su etapa universitaria que comenzaron a salir; ella estaba estudiando para convertirse en Profesora de Lenguaje y, en ocasiones, Ramón ayudaba a sus suegros a pagar su universidad. Roberta conocía perfectamente la historia de Ramón y por eso aceptó quedarse a vivir en el mismo barrio en el que crecieron, acompañando a Doña Elizabeth, como le decía a su suegra, quien había sido buena con ella en su infancia, pues la cuidaba cuando sus padres trabajaban.
Ramón y Roberta tuvieron un hijo, Ezequiel, Ramón pensó que la tradición de llamarse igual que su padre no tenía ningún sentido, mucho menos después del daño que les había hecho a él y a su madre, es por esto que dejó que Roberta nombrara a su pequeño, quien también vivía con ellos, de tal manera que los tres cuartos del departamento estaban ocupados. En el mediano dormía el matrimonio. En el grande aquella anciana que, con el pasar de los años, se había transformado en la prioridad del hogar y por eso ocupaba ese cuarto, a pesar de que le había ofrecido al matrimonio que cambiaran de cuarto a lo que siempre le respondían con negativas. Por último, era el joven quien ocupaba el cuarto más pequeño, casi como si de una jerarquía se tratara, una jerarquía etaria.
El joven ha de tener unos veinte años o por ahí, estaba estudiando Periodismo, su madre estaba orgullosa porque creía haber influido en aquella decisión, desde niño siempre pensó que su hijo iba a estudiar algo relacionado con las letras. Habrían sido las nueve de la tarde cuando el joven se encontraba en la terraza que le habían agregado al departamento en una aplicación mandada a hacer por uno de los gobiernos en turno; está ubicada en lo que en algún momento fue considerado como “el patio del departamento”, expresión que a Ramón le parecía graciosa y que a su hijo le parecía absurda porque pensaba en una persona regando el piso de aquella terraza.

Ese patio en realidad era un pedazo de tierra que había quedado vacío detrás de los departamentos y que estaba rodeado por unas rejas. Ezequiel estaba fumando un cigarrillo con los ventanales abiertos, ventanales que habían sido agregados porque el barrio se había convertido en un lugar peligroso, como cualquier barrio hoy en día, de tal manera que el humo que expulsaba luego de cada bocanada se fuera del departamento porque a su abuela no le gustaba que hubiera olor a cigarro, a pesar de que ella fumaba también. El joven se encontraba en un momento de calma, le gustaba mirar las estrellas y las constelaciones, y aunque no conocía ninguna, él inventaba sus propias constelaciones.
Mientras el cigarrillo se consumía entre sus dedos y su gata se acurrucaba entre sus pies, veía a uno de sus vecinos salir de su casa, una pequeña vivienda color rojo ladrillo que tiene el espacio justo para su auto y un par de plantas que cuida de manera rigurosa. Un pequeño auto para una pequeña casa; el vehículo era de color gris claro y tenía la apariencia típica de un coche de los años ochenta, o setenta quizás, el joven no conoce mucho de autos. Al terminarse el cigarrillo, cerró el ventanal para que la gata negra que lo acompañaba mientras fumaba no saliera del departamento, y se dirigió al living donde estaba toda su familia sentada viendo televisión, aunque más que viendo estaban escuchándola, aunque más que escuchándola solo estaba encendida para hacer acto de presencia, como para no sentirse solos a pesar de estar todos juntos. En el televisor estaban dando el noticiario, aunque en realidad el noticiario estaba siempre, solo que iba cambiando de nombre. Todo el día se hablaba de la delincuencia y los asesinatos y los robos a mano armada, casi todos cometidos en la capital, como si en las regiones no existieran los delitos, como si ellos vivieran en un oasis o como si la capital fuera el infierno, aunque eso lo piensan todos aquellos que no viven en la capital, por lo menos una gran parte. Lo que les llamó la atención esa tarde noche, fue que en las noticias comentaban de una seguidilla de asesinatos cometidos en la región, pero lo que les sorprendió en realidad es que hablaban de su barrio, ese barrio que la familia sentía como propio, pues la familia casi que se había creado en ese lugar, ese lugar apartado del centro de la ciudad.

En realidad, ellos ya sabían de la noticia, ya tenían conocimiento de los asesinatos, a algunas de las víctimas las conocían, sabían más que los propios periodistas que hablaban de los crímenes, pero lo que no sabían era que la policía pensaba que se podía tratar de un asesino serial, para ellos era asunto de drogas, porque en el barrio siempre todo era asunto de drogas. Si escuchaban un estruendo podrían distinguir si eran fuegos artificiales o disparos y eso es por el asunto de las drogas, pero un asesino serial era otra cosa.
—¿Crees tú que eso sea cierto, Ezequielito? —le preguntaba su abuela al periodista de la familia, aunque aún no era periodista.
—Podría ser… pero yo creo que están exagerando, ¿no ve que así le meten miedo a la gente? —le contestó el joven, aunque más que nada lo hizo para calmarla, porque él pensaba que lo del asesino serial sí podía ser cierto.
—Yo creo lo mismo que el Eze, mamita. Estos no tienen ni idea, ¿usted los ha visto por acá? — decía Ramón tratando de ayudar a su hijo a calmar a la anciana, mientras apagaba la TV.
—Sí… es cierto —decía más calmada soa Elita. Toda esa semana Ezequiel estuvo pensando en la idea del asesino serial: “¿quién querría matar a alguien en este barrio?, ¿quién de este barrio podría matar a alguien… y que no fuera por la droga, claro?”. Aunque en su familia no era recurrente hablar sobre los crímenes que se cometían en el barrio, durante esa semana, en un par de ocasiones, sí que se habló de los crímenes del supuesto asesino serial, si es que había uno. Una de las noches, como solía hacer, salió a fumar, esta vez su madre lo acompañó, mientras su abuela se quedó en el living haciendo como que veía el televisor pero se quedaba observando el celular.
—¿A dónde vas? —le dijo Roberta a su hijo.
—A fumarme un puchito afuera, ¿quieres uno?
—Bueno —le decía a su hijo, aunque en realidad no quería fumar, sino hablar de eso que incomodaba a todos en la casa pero no lo hablaban para no preocupar a doña Elita.
—Toma —le dijo a su madre, luego de darle un golpecito a la cajetilla de cigarros para que se asomara solo uno, como en esas películas antiguas que al joven le gustaba ver en medio del insomnio y la soledad de su pieza.
—Oye, ¿el papá por qué no ha llegado? —dijo mientras se sentaba.
—No sé, trabajando tiene que estar… Oye, Eze, yo quería preguntarte algo. ¿Qué piensas de eso del asesino serial?, pero de verdad —decía tratando de simular su preocupación.
—¿De verdad? Yo creo que tiene que ser alguien del barrio. ¿Qué sentido tiene que alguien de otro barrio venga a matar gente acá? ¿Por qué alguien haría eso?, los asesinos seriales siempre tienen una motivación, un porqué, un leitmotiv, un algo que se repite entre los asesinatos —le explicaba a su madre mientras gesticulaba con el cigarrillo entre sus dedos.

—¿Y cuál sería el light motiv ese del asesino? —decía y luego le daba una calada al cigarro. —Leitmotiv.
—Eso —decía mientras botaba el humo.
—No sé, tendría que buscar sobre los asesinatos para ver si hay algo en común —en realidad, Ezequiel ya había buscado, pero con la poca información que había en internet, no pudo atar cabos ni encontrar un punto en común entre los crímenes, excepto por el par de víctimas que conocía.
Mientras hablaban y los cigarrillos se iban consumiendo casi solos, apareció la abuela de Ezequiel para cerrar por dentro la ventana de la pieza grande que daba al balcón porque el olor estaba llegando al living. El sopetón que dio para cerrar la ventana asustó a madre e hijo, quienes se distrajeron y cambiaron de tema, hasta que vieron al vecino de enfrente salir. Entonces el hijo le preguntó a su madre si conocía a ese vecino:
—¿Quién es el que saca el auto todas las noches?
—¿Don Sergio?
—¿Quién es?
—No lo conozco muy bien, pero llegó acá un poco después de que yo me viniera a vivir con tu papá. A él se le murió la señora, la atropellaron, un señor que iba borracho, dicen… y también dicen que la señora estaba embarazada, claro que eso es un rumor, nomás’ eso.
—¿Y qué hace él?
—¿En qué trabaja, dices tú?
—Claro.
—No sé. ¿Por qué?
—Pregunto nomás’, siempre lo veo salir de noche. —En realidad, el joven comenzó a dudar de su vecino, las víctimas que conocía eran dos compañeros de juerga de su abuelo, dos borrachos. “¿Y si el vecino mata a los alcohólicos para vengarse?”, pensó para sí mismo.
Entonces escucharon un grito de su abuela, fueron corriendo y ella estaba con las manos en la cara y con sus brazos apoyados en sus rodillas, lloraba a cántaros y en el televisor hablaban del asesino serial. Lo habían encontrado, hablaban del arma, un cuchillo, y de un avión de juguete o algo por el estilo que llevaba en una de sus manos.
—RR sería el asesino serial. Lo hallaron con el arma y un juguete —decían en la televisión.





I
La muerte y el muerto. El muerto y la muerte.
II
Raíz por tubérculos. Hojarasca por musgos. Corteza por insectos.
III
El gusano y su ceguera, el baúl sellado en un mismo acto. Debajo de las piedras: el muerto, la muerte, la piedra.

Yobany García Medina

Alquiler
Aquí las goteras escupen desde el piso, en tiempos de calor llueven las baldosas, el techo se encharca y revela sus heridas, que resano con cerrar los ojos. Me he dejado crecer las uñas de mis pasos para no resbalarme en la tempestad de este suelo. En las paredes, la humedad acicala las costuras de un aplanado que dejó de disfrazar las vértebras de sus columnas. Voces y silencios alfombran el aire, palabras y bocas; los fantasmas de brocas dejaron sus nidos en la epidermis del yeso: huellas del suicidio de cuadros y espejos. ¿Cubrirlas? ¡Jamás! Fingen ser las esquirlas de mis nervios reventados. Llegué a este cuarto cuando el hambre se calcaba a mis costillas; quien me lo rentó nunca me dijo que los gallos tienen voz de bala, que los grillos se amputaron la música del cuerpo, que los tráileres ronronean en la madrugada, y que los perros gritan la hora, aunque nada esté sereno.
Muebles de Segunda Mano
En el vestido andrajoso de los muebles siempre hay una astilla minúscula que descubre su tejido de árbol momificado. Adentro, en la bilis descompuesta de su entraña, una falsa mariposa da a luz a una gangrena. De la vértebra al vestido una punzada atraviesa en cámara lenta: tiembla, arde, cruje. Gracioso resulta pensar que la madera se hincha por la noche cuando solo está agonizando a destiempo.
Teatro en Casa
Ande sin rumbo, nomás por avanzar; afine el silencio en un tono agudo, tan agudo que, aun invisible, le reviente los ojos. No tema, escuchará un crujido, no de vidrios rotos (como sería natural por aquello de las ventanas del alma), más bien un coro de miles de puertas con las bisagras achacosas revoloteará en sus oídos. Lo ha logrado. Es momento de tentarse la mirada hasta que no halle ningún filo, ninguna rebaba en los párpados o algún brillo escandaloso. Baje la cabeza, nada encontrará porque la luz es incorrecta. Espere... Espere la noche, deje que la oscuridad tiña los pedacitos de aquella tragedia. Sea paciente. Ahora finja que mira el suelo y alcanzará a oír cómo las sombras se cortan las lenguas con sus ojos.
Disertación de Sanitario
Dos rabias se despellejan en aguacero, caen: una desentume la voz, la va desdoblando en el aire para amortiguar su desnudez. A esa velocidad metafórica la gravedad hierve y, sin más, descama cualquier armadura. La otra, se recuesta en el vacío, una costumbre de entrañas le confeccionó un cierre que le parte la cara hasta la entrepierna. Sale de sí misma. Siguen cayendo, a ambas un tacto afilado les arpegia los nervios. Una extiende las venas, nada existe en ese paisaje de vértigo que la detenga. La otra fantasea con el fondo, su sombra está hecha con el mismo golpe. Siguen cayendo, las alcanza el tufo del dolor. Una se acomoda en el aire, la resignación a veces llega ya casi en el suelo, apunta los ojos al piso: nada quiere ver al estrellarse. La otra, bocarriba, prefiere sentir la golpiza del suelo sin despegar la mirada de donde cayó.

Quehacer
Las calles huelen a un néctar de intestinos. ¿Se imagina usted? Hay miradas caídas al precipicio, sonrisas que se van deshilachando desde el espejo al trabajo. Uno llega ya con la boca percudida frente al otro y nomás se encima un “buenos días” tras otro: sin ser buenos, ni días. Son algo así como una parvada de horas que se columpian en la sonrisa de tendedero que dejamos. De regreso, la calle tiene una duela de excremento, el hilo-telaraña está repleto de estalactitas de mierda, mías, suyas y de otros. Uno llega a la casa, entonces, y luego al espejo y la sonrisa es más una cicatriz de años que todos los días nos saca a orear.
Mindfulness
Meditemos con el idioma de las moscas. Diez minutos basten, desbaratados, apuntando las cloacas del alma al caparazón de nuestro cuarto o a cualquier punto proyectado en las cosas. Inhalar profundo ese ruido pálido, que delata los despeñaderos antiguos de nuestra humanidad. Exhalar a gatas esa música jeroglífica, recuerdo de que algunas veces arrojamos una piedra y apenas viene gritando su caída, un encuentro con otras piedras que alguien, quizá un yo de otras vidas, entregó al esófago de nuestro abismo para reencarnar en las profundidades de las vísceras.
Nocturno de Cama
Un tierno aire se coagula en el espinazo de la cama, da luz a una frontera menguante que hierve entre dos sombras disfrazadas de gente o dos jaulas tibias donde las palabras retozan. Traemos las manos apagadas, quizá por el cansancio, el calor, la vida, yo qué sé. Estamos ahí, cada uno respirándole en la nuca a la pared que nos toca. Algo pasa que se encogen los cuartos, alguna voluntad tendrán o algo nos saben para ponerse a mermar el espacio. De repente, la pequeña trinchera imaginaria que incomunica tu espalda con la mía se encrespa: un mar de escalofríos se inflama, una barranca de silencios, una barda que parte la oscuridad. Quizá no lo notes, y lo sé porque te vi con los ánimos trasnochados con ganas de fastidiar a la vida echándote a dormir. Te conozco, sé que a veces te cojea el alma, como a todo el mundo, pero a mí no me importan todos. Tú sí, tú y tus pupilas fruncidas, el dolor de tus uñas desnudas, los intereses diferidos de tus agruras, la sonrisa amable que has ido repartiendo en las horas, la neblina de tus angustias que guardas para mí y tu caricia retórica que me persuade para no arrojarme, antes de tiempo, al hueco que me toca en la tierra. Aunque no lo notes, aquel trecho me arremanga la voz: no hay grito, ni murmullo, apenas un crujido para llamarte. Sé que algo escuchas a mitad de tu sueño metálico, lo sé porque te volteas y arrojas tu pierna a la mía, yo me acomodo para que ese incendio forrado de ti apacigüe el abismo que adiestramos en la cama. De pronto, balbuceas un “hasta mañana, cariño”, no sé si suena como el primero o el último, pero suena de verdad.
Mudanza
El cabello te huele a un ruido de fantasma: reproche de ausencias que crujen en los muebles y en mi corazón. Asisto todas las noches a la transparencia de tu nombre, lo cargo en el esguince de mi boca y lo dejo reposar en todos los sueños que no he tenido. Se morman los ladridos de mis huesos para ahuyentarte, con el escalofrío enterrado en las manos te maldigo y sólo te echas en mí con el peso de todos tus muertos.

Tu beso de la noche es único y me eriza la piel su elixir es provocativo y dulce como la miel, siento en tus labios mi cuerpo estremecer y en tus brazos vibro con aromas del querer.
Tu beso es lo que espero en mi atardecer, te pienso a todas horas y voy a desfallecer, no puedo soportar esta distancia ni que se prolongue más la ausencia.
Tu beso me despierta en la mañana, sueño con él cada noche en mi almohada, es la llama encendida que alienta mi alma y la mantengo viva en la quietud de la calma.
.
Tu beso me enamoró aquella tarde y mi cuerpo tembló como una rama verde, nunca más fue posible de olvidarte, nunca más podré dejar de amarte.
Tu beso lo extraña mi boca y mi esencia, anhelo ese instante eterno de tu presencia, cuando recorres mi espalda con tu suspiro, y extasiada de amor me dejas y deliro.















Han tejido la red, pero no para los monstruos. Culpas que no tengo, en el horror que se evapora, marcado, pero sin pecado.
Fijo mis ojos en los suyos oscuros y disuelvo los pensamientos.
Aúllan, palabras al viento porque sus tinieblas son frágiles. Incapaces de ver quién soy en realidad. Persiguen las sombras de sus mentes aplastadas.
Me han llamado diferente.
Han afilado palabras y espadas, mientras me alejaba caminé entre el humo de sus mentiras.
Recogí los pedazos de mí que intentaban esconder, mientras sus manos intentaban atrapar lo que no pueden comprender.
Han cavado fosas llenas de palabras vacías, pensaban enterrarme en su mediocridad, pero esa lápida no lleva mi nombre.
Soy el reflejo distorsionado de sus miedos. Ellos se hunden, pero yo floto.
Soy la bruja que no pueden quemar.
Soy un fuego que no pueden apagar. Demasiado grande para sus manos insignificantes. A pesar del odio, estoy aquí, más alto, más feroz, más libre.
Ellos huyen, pero yo soy la llama que no deja de arder.

































Joseph Aquino Rupay (Escrito por un nieto suyo que un día, por fin, la descubrió).
Me despierta un amor de luz helada. Una fría mañana, purísima me abraza. Me deslumbra un oceánico Cielo.
La nevada agua matinal, me acaricia p erdonándome la ausencia de siglos.
A esta patria le debo mis tormentas mi silencio y mis amores evasivos.
Entro al gran Tambo que alberga a los hijos que a sus padres regresan.
Ella dice: Bienvenido a tu patria prometida.
¡Bienvenido a Hatun Xauxa!
Los latidos de una infancia paralela m e llevan a un hogar antiguo a un caldo tan apreciado de yerbas y prístino abolengo pero nunca tan de la Tierra nacido tan saboreado, tan disfrutado tan comprendido en su amor originario: la patasca de la infancia lejana ahora todo lo domina a las orillas de Paca.
Lejos, pero casi al roce de mis manos todo un Paraíso de Apus frescos de sembríos infinitos y maternales.
Un templo eterno donde descansan las cosechas benditas de las miles de leyendas por Jauja creadas.
Otro día quizás, en otros versos descubriré tus cientos de nombres sagrados.
El templo de mis raíces primigenias floreciendo por las vidas de quienes antes de mí amaron, danzaron y labraron todos los valles de esta patria diversa.
Todos los rostros recitados en las canciones de mis padres.
El hogar amable de mis abuelos, mis tíos y las musicales historias familiares.
La voz nostálgica de un Yauli atemporal me canta conmovida sus amores enraizados en el tiempo.


Esta es mi patria primerísima
Yauli, por tantas voces declamada, la de las hazañas de antigua fantasía la de quienes a mí la vida me contaron.
Yauli, tan Madre de yerbas milagrosas de árboles vivos y silbantes de ganados sabios y calmados.
Yauli, tan Madre de mis abuelos y abuelas de mi madre, mi padre y mis anhelos de la elegante y excelsa Tunantada del trepidante patrón Auquish Cumo que me recibe complacido al sentir los meses festivos iniciarse.
Me ausento una vez más:
Yauli, a ti regresaré... siempre.
Últimas horas en tus senos,
¡Oh, Madre Jauja!
Bailo contemplando tus sonoras melodías tan armoniosas, tan sinfónicas: la cadencia de la gloriosa Tunantada el sensual huaylarsh degustado por verdaderos hijos tuyos amantes de tu Tierra sincrética.
Como Rivera Martínez escribía una isla feliz de logrado mestizaje donde se aglutinan el demoledor siglo y los Apus y sembríos de raíces secretas.
Cada día te seguiré descubriendo
¡Oh, Jauja nativa! ¡Oh, Jauja histórica!
Me voy cantando tus lluvias divinas tu noche húmeda de enero la egregia Tunantada, que orgullosa, los oídos me deleita, me hechiza.



La paz es esta persiana cerrada, este sitio en penumbra.
Pájaros calmos en el silencio simple del día feriado.

Aquí la paz, mientras el sol ignorado en las afueras, la densidad del mundo, la contundencia insoportable de las formas.
La paz, esta indolencia muelle.
Dichosa piel bajo el pliegue de la sábana sombreada, diagonales memorias de la luz en el techo.
La paz, este escapar del riel, del motor mismo del artefacto vida.
Este girar en quietud, rosca robada, pequeña máquina fallida y aceitada con el pecado maternal de la pereza.

La soledad impregnada en mi esternón asolaba el páramo enamorado de los recuerdos del porvenir negado. A los dioses y el destino me entregaba en confusión con apego desencantado.
Fue una resolución
Fue la única elección
Repugnada por el sosiego
Y a la cual me niego

¿El Yo ante los Otros?
¿Elegir la soledad ante la unión?
¿El camino abandonado por la visión?
Mas el desamparo traslucía mentalidades vacías en hipocresía revestidas.
Por las venas de las ideas la soledad recorrería las praderas abandonadas en concupiscencia retraída

Tiranizar un autárquico poema que el libre albedrío desvanezca a través de vigoroso anatema.
¡Qué libertad vivir sin Ego! ojalá que el triste apego en caótico deseo se consagre a Eros.
¿Qué decisión tomar?
¿Qué sentencia socavar?
Ojalá que el Yo ahogado por la pasión en un afectuoso desespero halle el amor en su liberación y calme su tormentoso anhelo.







Kili!
Soy una torcaza en la ciudad, de ojos rasgados y contornos violetas, con plumas beige y patas nacaradas, aunque las veo ya tan acostumbradas que de pronto pienso: parecieran muy cosmopolitas o ya era este su hábitat, y es aún más triste si fueron abandonadas así que mi alma se resiste.
Entonces soy un cernícalo en su caza, silencioso en su solaz, solitario de cuando en cuando y de improviso lanzo mi silbido
¡kili, kili, kili, kili, kili, kili!
¿Para qué viniste, amigo?
¿Qué ave rapaz te ha enamorado?
¿Qué jaulas invisibles te atan?





José Luis Pacheco Santillán
Ahora no sabes si eres de aquí o de allá, hijo de la adaptación y la costumbre, desde algún lugar se escucha su quejido:
¡No encuentro ya mi hogar, sólo está el cielo! Llora en la ciudad el kilincho andino.
ROSA
Vino la madrina Rosa, cargando una cestita en ella hay ricas viandas con quesos, choclos, papas y habas entre algunas otras cosas.
Al abrir la puerta estaba ahí temblando por un frío que solo ella sentía, tenía el espinazo encorvado y las mejillas levemente sonrojadas, sus piernas me parecían dos palitos que se iban a romper de pronto.
Me conmovía tanto esa dulce viejecita y no sé qué me causa más dolor, que su ser ya no ronda más por esta callecita, o que aún a esas alturas lo daba todo por amor.
IMPOSIBLE DE ASIR
Mis poemas se deshacen al avanzar mis pasos, ¡se disgregan tanto y tanto!
Eran primero rocas, piedras, drusas, mínimos cuarzos y pequeños guijarros, luego me parecían citrina arena triste de un desierto inexplorado, después solo eran como polvo, partículas de musas y un sinfín de espines conectados. Finalmente ha de ser mi alma tamizándose en una cascada luminosa, que sólo Dios sabe dónde desemboca.

RELOJ DE ARENA
Caigo en el sueño, me levanto ahora cerca a la media aurora, ya sin tanto resentimiento.

































































Nudo Gordiano es una revista literaria colaborativa que acepta propuestas en forma de cuentos, poemas, ensayos literarios o reseñas literarias, de acuerdo con las bases de nuestras convocatorias. Las convocatorias pueden consultarse en www.revistanudogordiano.com/convocatoria, en www.facebook.com/RevistaNudoGordiano o en www.twitter.com/NudoGordianoMX.
El consejo editorial se reserva el derecho de juzgar las propuestas para seleccionar los textos a publicar en cada número. Los autores publicados en Nudo Gordiano conservan siempre los derechos intelectuales de su obra, y solo ceden a Nudo Gordiano los derechos de publicación para cada número.
Gracias a todos ustedes, lectores y escritores.
Les debemos todo.























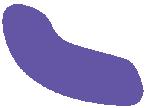









































www.revistanudogordiano.com
www.facebook.com/RevistaNudoGordiano
www.instagram.com/RevistaNudoGordiano
www.youtube.com/c/NudoGordianoRevista contacto@revistanudogordiano.com

Nudo Gordiano, 2025. Todos los derechos reservados.
Suscríbete a nuestro boletín para recibir noticias, textos literarios, los nuevos números y convocatorias
www.revistanudogordiano.com

