

a California: Nuestra historia (coedición
SEP-UABC)

Informe sobre el Distrifo Nofie de ll
Baja Califumin
Modesto C. Rolland
Este informe es un análisis muy preciso de los problemas económicos y políticos del dist¡ito con propuestas prácticas para solucionarlos.
Baja CaüJornia. Cotnentarios políticos
Braulio Maldonado Sández
Reúne las reflexiones de este hombre que es, hasta la fecha, un personaje alrededo¡ del cual surgen las más acaloradas discusiones y controversias.
Dl otro México. Biografía de Baja Califurnin
Femando Jordán
Femando Jordán vino a esta üena y escribió este libro estremecedo¡ con el cual redescubrió su existencia al resto de la nación.
Memoria administrúiv a tl¿l gobierno del Distrifo Norte de la Baja Califurnin 1924-1927
Abelardo L. Rodríguez
La memoria administrativa es un documento inteiesante gn la historia de Baja Califomia. A la fecha es el único texto en la región que sintetiza la actuación y las perspectivas de un periodo de gobierno.
b retolución ilel desierto.
Baja Californin, 1911
Lowell L. Blaisdell
El autor sigue paso a paso las acciones que dieron origen a la polémica sobre el filibu$erismo en Baja Califomia.
PIELICACI0NES: De venta en librerías y recintos universitarios o en el Departamento de Editorial en avenida Álvaro Obregón y Julián Canillo Vn, edificio de Rectoría. Tels. 52-90-36 y 54-22-00. ext. 3271.

Cerramos otro ciclo más en Yubar. Con este número, cumplimos muchos compromisos adquiridos durante el año. para el próximo, seguiremos con el mismo propósito de dejar en sus manos Ia mente y el trabajo de muchos, que con el interés de ser leídos y reconocidos por ustedes, se acercan a esta revista. O lntroducimos con un tema muy recurrido: la frontera. Las relaciones binacionales hacen del espacio colindante una oportunidad para el estudio de nuestra historia. Entre Sonora y Ar¡zona tos bordos, al parecer, se diluyen y lo abrupto de esa aparente separac¡ón no lo es tanto. Las notas de lván Gomezcésar versan soble ta particular relación entre esosdos estados.f Como un haltazgo arqueológico se presenta E, duar, ¿Hor¡zontes humanos perdidos? Un ensayo por demás interesante que nos explica esa parte olv¡dada del lenguaje que expresaba una actitud autoreflex¡va en el hablar (y en consecuencia el pensar) del hombre antiguo. Horst Matthai euelle, en un profundo análisis nos muestra esa p¡eza perdida de la condición humana.O Alfredo Espinosa, en fupitaD,lVesslo. Sobre aviso no hay engaño, toma como pretexto a esta representante de la cultura de masas pata retratar ¡a ¡nfluenc¡a de los medios y.,,sus protagonistas" en nuestra sociedad. O éExiste un nuevocine mexicano? lilula a la vez que pregunta Tomás pérez Tourrent en su breve reseña sobre el caót¡co desarrollo de la producción cinematográfica en México, que concluye con una visión quizás un poco pesimista sobre et futuro de este género.! Las memorias de un poeta. Iomás Segovia: Noticia auiobiográf¡ca, es un texto en donde su autor vierte en pocas líneas su vida y experiencias con los libros v la literatura. tt Una breve charta con Ir/ario Bojórquez. joven poeta sinaloense, es Io que Jorge Alvarado expone para la sección de entrev¡sta, donde el escritor habla sobre su experiencia creativa en el estado. O Ahora las páginas de poesía inician con un atrevimiento poétjco y visual de Bibiana Maltos, además de los versos de Tomás Segovia, Claudia Jazmin, F¡delia Caballero y Alejandra Rioseco. I En prosa, Juan y Tomás DiBella y José Alfredo Górnez Estrada propician dos muy diferentes pero b¡en logradas atmósferas de ficción.a Otro espacio más es abierto para enr¡quecer este proyecto editorial: Lefras primas. Una oportunidad para Ia expresión de los creadores más jóvenes. En esta ocasión, los niños ensenadenses sueltan su plúma. Del taller Arcoiris, dirigido por el desaparecido Antonio lr,4ejía de la Garza, surgen estos cuentos y poemas cargados de imaginería.! Nuestra portaday separata se enriquecen con la colorida preiencia de la obra de Gabriela Valle. Como es costumbre, ,4,/ternallyas cierra este número. Sergio Rommé|, junto con otros colaboradores nos abren el panorama de posibilidades literarias, musicales y críticas para disfrutar con todos los sentidos. ! Recordemos que el nombre de yubai es originario de los tiempos misionales. En la parte más alta de la sierra áe Calamajué existió una charca con este mismo nombre, Su valor radicaba en el hecho de surtir agua a los andantes sedientos quetomaban esa ruta con afanes de conquista. El agua cristalina, parecía ser un milagro para estos hombres, ya que a esas alturas, era difícil contener la sed y encontrar dónde saciarla Y
4
Sonorenses en Arizona. Apuntes para una historia
Iván Gomezcésar
dual: ¿horizontes humanos perdidos?
Horst Matthai Quelle
15 Lupita D'Alessio.
Sobre aviso no hay engaño.
Alfredo Espinoza 23
¿Existe un nuevo cine mexicano?
Tomás Pérez Tourrent
Lic. Luis Javi€r Garavito EIías Rector
M.C. Rob€rto de Jesús v€rdugo Díaz Stcretariogeneral
M.C. Juan José S€villa García Vicerrectorzonacosta
C.P. Víctor Manuel Alcántar Enríqucz Director general deExtensión Universitaria
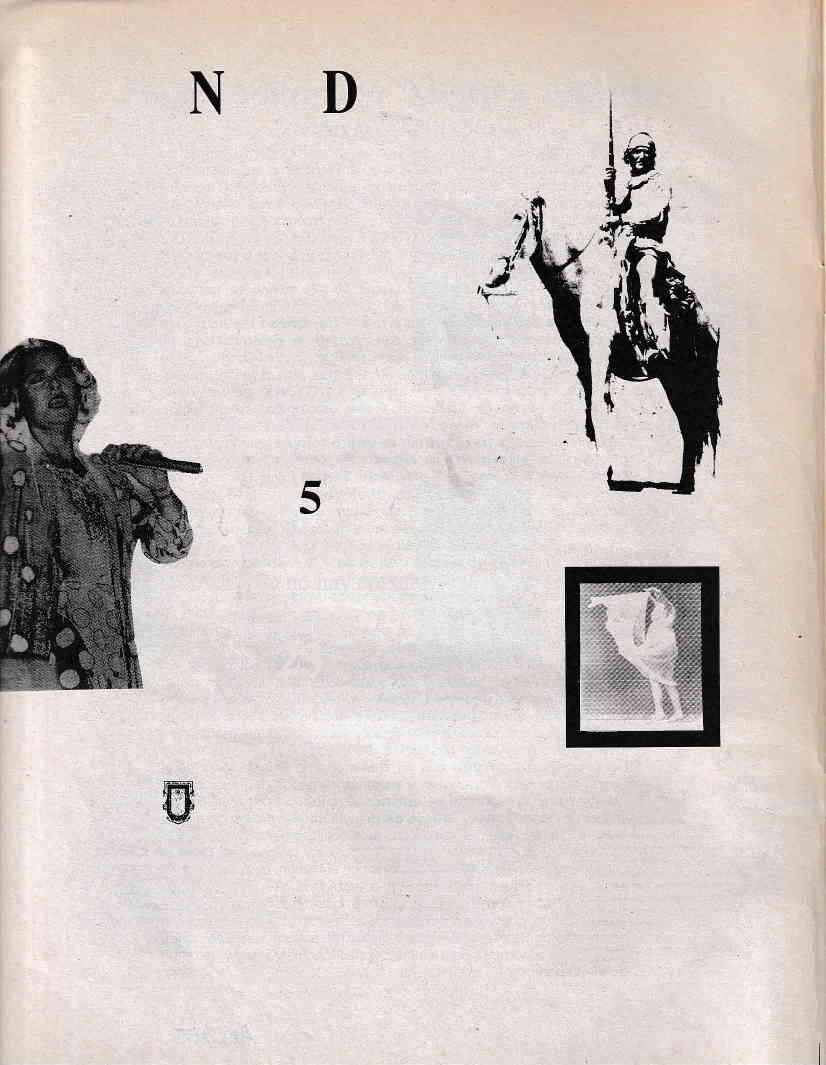
R'vista Univenitaria
cooRDINACtóN GENERAL
Luz Mercedes López B arre¡r ASISTENTE DE COORDINACION
EdDaCabrera
EDITORLITERARIO
Tolnás Di Bella DIsEÑoEDIToRIAL
JoséCuadá1upe Durán. CAPTURA Y FORMACION
Yolanda Venegas A gúndez
EDITORA RESPONSABLET RosaMaría Espinoza CONSEJOEDITORI,"\L
UABC: Horsl Matthai, Escuela de Humanidadest San!os C¡rrasco. Insl jluro de Investigación y DesarrolloEducativoi
Jorge Martíncz Zeped a, Instjtuto de Investigaciones Histó.i cas; R aúl Navei as, Instituto dc In! estigaciones de Ceog¡afía e Hislori a; Ben ito Gá¡nez, Direcci ón General dc A s untos Acadómico s.
Realiza¿la con apoyo del t'ondo para Modernizar la Eduaacién Supe or dc lá Secretaría de Educación Pública Proyctto 94/O2lO7/O5
Tbmás Segovia; Noticia autobiográfica
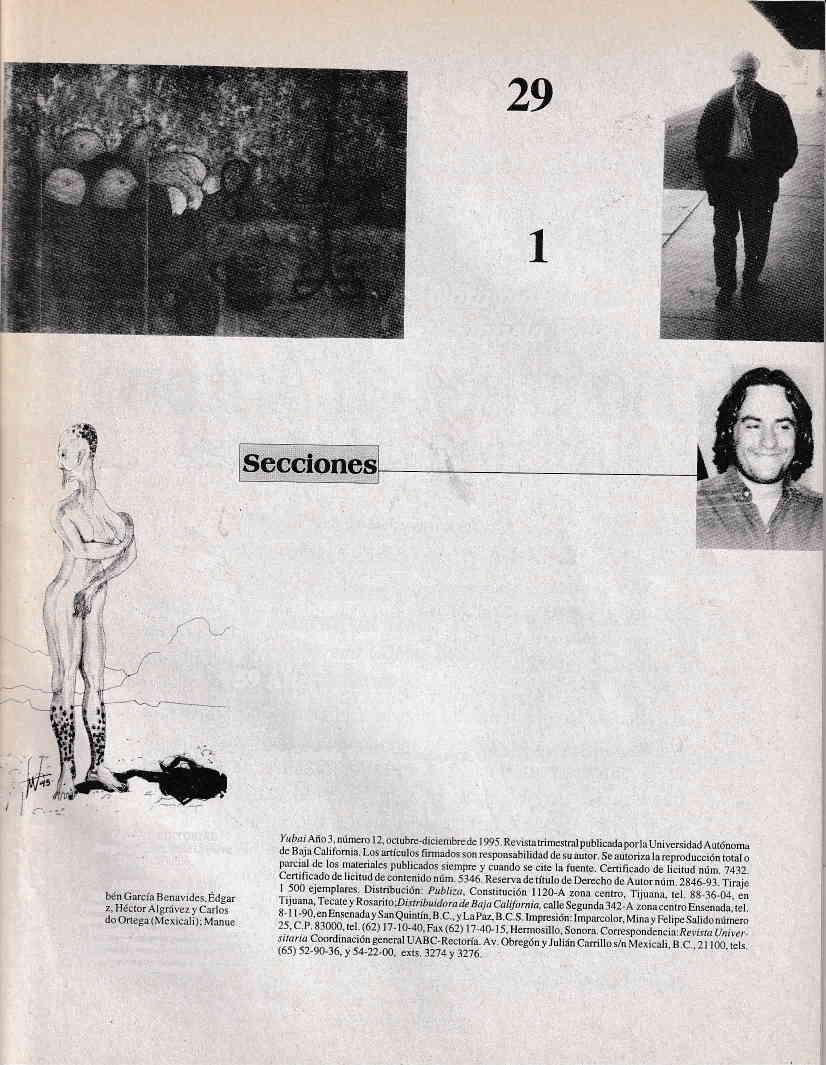
Obra plástica de Gabriela Valle
19 Entrevista: Instantánea con Mario Bojórquez
4 1 Poesía : B ib i qna Malt o s, Tb mír s Seg ov i a, C Iaudi a Jazmín, Fidelia Caballero y Alejandra Rioseco
47 Narrativa: Tbmtis Di Bella, Juan AnÍonio Di Bella, y José Alfredo Gómez Estrada
59 Alternativas
Portada: Gabriela Yalle. pensqntlo en h'. óleo sot¡re madera. Fotografías de Flor valle.
CoNfITÉ EDIToRIAL
Sergio Rommel, Aidé Grijalva, cabriel Truji11o.
ASESORESDEARTE
Rubén carcía Benavides_Édsar Mera7. Hecrlrr Algmver ) C.rrl; Coron¡do Orregr (Mexicali ). Manuel Bojórkez y Francisco Chávez Corrugedo (Tij uana); Á1varo Btancarte y Floridalma Alfonzo (Tecate): Alfonso Ca¡doIa(Ensenada).
yúádi Año 3, número I 2, octubrediciembre de I 995. Re!isra rrimestral publicada por la Universidad Autónoma de BajaCalifomia. Los anículos ñrmados son responsabrhrlad de st¡ auror. Se uu'ro.iru t.i"i.oau""ifn totot o pJrcr¡lde lo. mxreriate, pubhcados .renore y Lu¡ndo.e cre t¿ [uenre é"rii.r¿, J. ii-..,,r¿ r¡^. z¡:. Ceniñcado de licrrud de conrenido nüm 5146. Reserva de tírulo de Oerecho ¿e Áuior n¡Á_- 2 846_9 3. Tiraj e l,:-1:j"J!11*- r,*lbu^cion:. p,ó1,¿d. constirución r rzo_.1 zona cenr*, iiju""i.i"r. ¡s :e-0,1, ", I UUana, tecarc ) Rosarito;Dtt¡nbudúra de BojaCalfurnia, calleSegnda342-A ánacent¡o Ensenada, tel.8Il-90,enEnsenadaySa¡Quinrín,B.C.,yLapaz,B.C.S.Impresian:I-mparcof*,rvf."ve"i,r"S¡iA""¡rn"25,C-P.8300.0,re1- (62) l7- 10-40, Fax (6i) l7 40-t5,Hermos lo. Son,rra. Co..*p"r j.r,,J¡¿.,^* Ur¡*r_ rl¡drra Coordinación seneral UABC,Rectoría. Av. obregon yruíián carrili" "i" í,r"_ii"ri, ii.c., zl too, "r". r65r <2 e0-16. y 54.22-00 exr( J27¿ y t27b
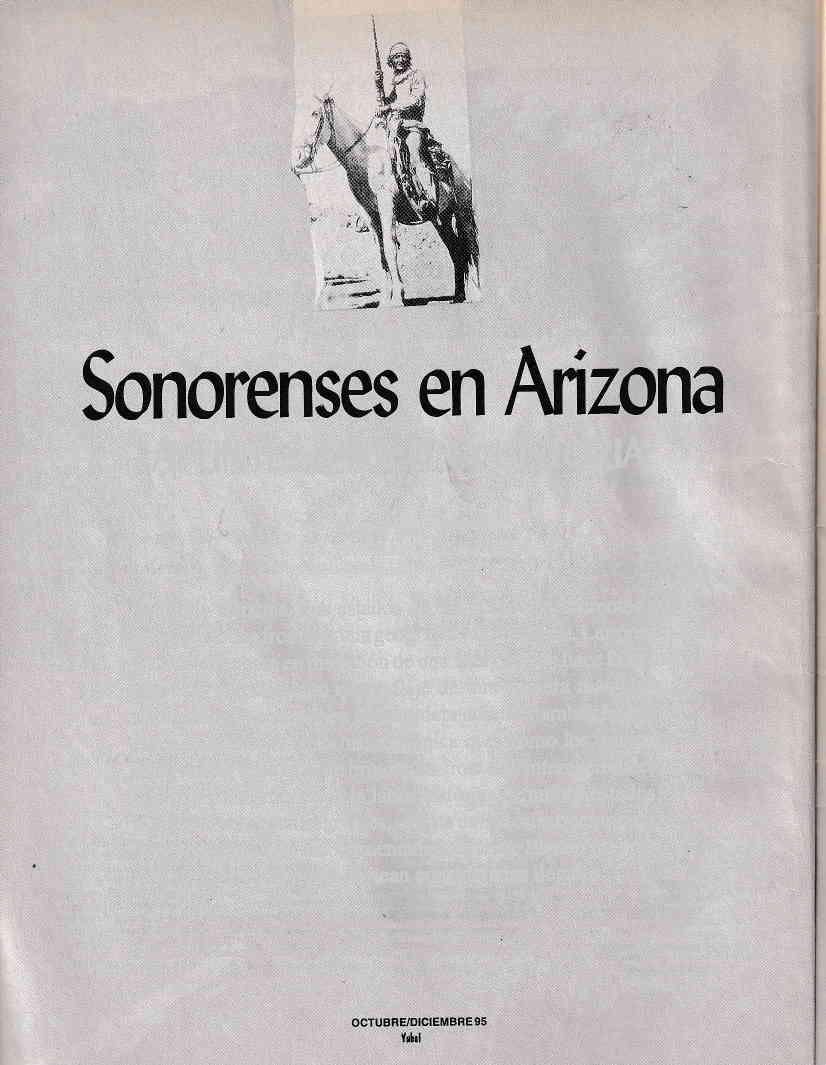
Sonorenses en Anzona
APUNTES PARA UNA HISTORIA1
Iván Gomezcésar llernández*
Ilustraciones tomadas de Family of man de Marshal Cabenclish, Ed. Noguer, 1981.
Sonora y Arizona, dos estados de dos naciones diferentes que comparten una frontera. una geografía y una historia. Las presentes notas apuntan en dirección de una idea central: hace falta una labor de investigación que refleje de una manera más clara y sistemática lo que tienen de interdependientes ambas historias' Hace falta escribir una historia única que, como los migrantes mexicanos, seacapazde brincar las fronteras internacionales en que ha estado confinada la labor histórica de ambos estados' Y también como esos migrantes, se trata de historias documentadas unas, pero todavía indocumentadas muchas. Espero que pese a esto último, estas notas no sean consideradas ilegales.
Las prese ntes nol as esla¡ ba5adas e n ta in vesugoc,on real izada a lo largo de l99J en e I CmÚoie Fltudr os€ [nvest i8¡clom\ Méx ico ¡mei¡canas ¿e ta universidad dc Arizona b;jo el tltulo de "sonorenses en Arizona La formación de una regón binacional"' coordinada por el maestro Fema¡do Lozano y en la qoe al autor le conespondió elabora¡ la parte hi§tórica'
*E¡cüela Nacio al de Antropologío e Hitturia.

La construcción de una historia de csta natu¡aleza pasa -al menos por reconocer como linitadas- tres tendencias presentes en los esfuerzos historiogrii[ico. dc esta rcgión:
a) considerar que la historia de Sonora concluye en la frontera y que en todo caso,lavecindad con Estados Unidos implica tan sólo una inlluencia extema con distintos impactos según los periodos que se traten;
bt por la parte arizonense la tendencia ha sido ubicar la historia común con Sonora como un pasado rcmoto: la Arizona "hispáflica";
c) ignorar la parte viva, el puente que ha comunicado y continúa cornunicando a ambos territorios; Ios sonorenses quc viven en Arizona, especialmente en Ia región sur.
Con lo alterior no pretendo decir que no existan esfuerzos quc escapen a estas orientaciones. Los hay, y como pretendo mostrar más adelante, son muy valiosos. Pero todavía son los menos. Conviene aclarar también que las siguienles nota( represcnlan sólo un c.cr(amiento I un tema complejo y que lejos están de considerarse acabadas.
La perspectiva que propongo cs 1a de conside¡a¡ a Ia relación Sonora-Estados Unidos, y más conc¡etamente, Ia ¡elación Sonora-Arizona como uno de los ejes que permite entender la particularidad histórica de ese eslado mexicano.
El estado de Sonora y el sur de Arizona conforman una región cultural binacional, entendida ésta como un espacio de etcuentlo entre dos culturas (la sonorense y Ja de 1os anglos) que no pierden un perfil propio, pero que. históricamente, han logrado un ciefo niyel de entendimiento. Tal acuerdo implica tanto 1a convivencia como las contradicciones y aun los enfrentamientos, dedvados de 1a desigual condición en que se encuenlran ambas culturas: una domrnante (la de los angtosry otra subordinada (la sonorense;, papcles quc naluralmente se corresponden con el ejercicio del poder económico y poltuico,
La región cultural binacional está marcada, en primer lugar. por la permanencia de una población de origen sonorense en el sur de Arizona. La presencia sonorense ha ido desde signilicar a la mayoría de la población en el periodo de 1854 a 1880, hasta 257o que ¡epresentan hoy los
pobladores de origenmexicano en los seis condados del su¡ de Arizona, es decir, aproximadamente 280 000 personas, de las cuales una mayoría son sonorenses. Tal presencia ha sido nutrida recurrentemente por la migración SonoraArizona.
Si bien la migración sonorense en Estados Unidos no escapa a muchas determinantes dc la migración mexicana en general, posee especificidades que la distinguen y le dan una connotación peculiar, hecho que deviene de la existencia de la región cultural binacional.
El primer elemento es el geográfico: el sur de Arizona y Ia mayor parte de Sonora comparten una región natural (el desierto y la siera). La sier¡a madre también sirve de fronlcra con Ios estados dcl ccntro-nortc mcxicano y prdc. ticamente aísla a Sono¡a del resto del país. Este relativo aislamiento de Sonora ha sido uno de los condicionantes dc la existencia de un marcado regionalismo.
Pero se frata también dc geografía histórica-cuitural: el actual territorio que concent¡a la población de origen sonorcn\c en Arizonu. es casi el mismo que delinió antiguamente la f¡ontera real de la Nueva España en estas latitudes. es deci¡, el Río Gila como punto septentrional, hasta su entronque con el Río Colorado en el oeste. Más allá de l¿ lrontera formal - ,quc abarcaba Utah. Nevada y pañe de W¡ omrng- la co lon ia llegó hasla donde los misioneros. Ios mineros y los colonos se establecieron, esto es, dofde lograron un cierto consenso con los antiguos pobladores indigen.rs. Ésta es la base cuhural mestiza que prevalece ha.t¿ nuestros días. La ig)esia de San Xavicr del Bac. Iundada por el padre Kino y después reconstruida en el siglo xvttt, enclavada en una reservación de indios tohonos en el sur dc Tucson. es el teslimonio de esta realidad. Marca la frontera no¡te del barroco mexicano y con ella el complejo cnrramado del sincrerismo religioso-cultural.
El mestizaje en el norte luvo marcadas particularidades: los pobladores fueron atraídos por factores económicos (trabajo mejor remunerado en las minas y en los ranchos), pero de igual forma, como señala Maciel: "la expansión de la front€ra representaba la libertad f¡ente a la autoridad coerciliva del régimen español en las regioncs centrales.
asÍ como también la oportunidad de establecer ranchos. poseerrebaños propios y enriquecerse con el contrabando"2 Todo ello dio pie a la ..variación norteña dent¡o de la cultura mexicana general,,. Sonora, al igual que el resto de los estados fronte¡izos del norte, se vio obligada a definirs! como parte de la nación mexicana a la par que se diferenciaba de los Estados Unidos. Se trató de procesos paralelos que revistieron singularidades que distinguen a cada entidad en particular. En el caso de Sonora, podemos decir que, como producto de ese proceso, la identidad resultante fue un marcado nacionalismo y, en aparente contradicción con é1, una abierta disposición a asumir y comparti la cultura material estadounidense. Veamos más adelante estas cuestiones.
Los intentos por conquistar Sonora
Sonora, junto con la península de Baja California, fue e1 territorio más castigado por el expansionismo estadounidense, tanto por la pé¡dida territorial a raíz del Tratado de la Mesilla, como por los constantes ataques filibusteros. El nacionalismo y el regionalismo tienen sus orígenes en una actitud defensiva. Se podría decir que el sentimiento de independencia en estas regiones de México tiene que ver más en la defensa frente a Estados Unidos que ftente a España, cuya colonización tardía no tuvo los mismos efectos y contradicciones en el norte que en las regiones del centro-sur.
En los años en que se consolidó la conciencia nacional en México -a mediadcs del siglo pasado-.' Sonora constituyó unade las partes más vulnerables y sensibles del país. Su condición frontedza, su dilatado territorio, la sangría poblacional que sufrió y las noticias que circulaban en el extedor acercade sus fabulosas riquezas minerales, se conjugaron para hacer de Sonora el blanco de aspiraciones colonialistas.
Además, el divisionismo interno, mal endémico del México de entonces, había dejado su he¡encia en Sonora. Las clases dominantes, viejas y emergentes, se disputaron el poder en duras batallas du¡ante las dos décadas previas bajo las banderas de centralistas o fede¡alistas, liberales o conservadores que encabezaron por un lado José Urrea, un militar nacido en Tucson y graduado en cua¡telazos y en sublevaciones; y por el otro, Manuel Ma¡ía Gánda¡a, un hacendado que en ocasiones e¡a fede¡alista y en otras centralista.4
Del otro lado de la frontera, California se había convertido en la capital mundial de los grandes proyectos, pero también de los ayentureros. No es de extuañar que principalmente allí, se incubaran planes filibusteros conta Sonora. En 1852, aun antes de que se firmara el Tratado Gadsden, el conde f¡ancés Gastón Raousset de Boulbon ¡ealizó una incursión armada que comenzó en Guaymas y recorrió du¡ante seis meses buena parte del estado. Fraca-
:,,r&ffSti:j.,. ,r. g6$;i1¡'

sado et plan, en 1854 el conde volvió a las andadas, sólo que en esta ocasión fue derrotado en el puerto y después fusilado. En 1853, el prototipo del filibustero, William Walker, intentó formar la república de Sonora y Anzona, pero también fracasó.
En 1857, Henry Crabb, quien había ocupado altos cargos en California, ent¡e ellos el de senador estatal, se puso al frente de 104 horrbres armados y se internó en Sonora desde la frontera norte bajo supuestos planes colonizadores, al mismo tiempo que su amigo, William Walker, invadía exitosamente Nica¡agua, Crabb manifestó que buscaba "difundir ideas de civilización", pero se negó a obedecer a las autoridades sonorenses en Caborca, las que tenían motivos para desconhar. El ¡esultado fue una cruenta batalla en la que Crabb y sus hombres fueron derrotddos, y posteriormente fusilados.
Una vez conocidos estos hechos, se desató una persecución de mexicanos en Arizona, que obligó a muchos a regresar al teritorio nacional.
El presidente estadounidense Buchanan protestó airadamente ante el gobierno mexicano por estos hechos y, pocos meses después, so pretexto de las demandas de un ciudadano de su país en Sonora, el btque Saint Mary's bloqueó el puerto de Guaymas y amenazó con bombardear1o. Más adelante, Buchanan pidió permiso al congreso para ocupar militarmente Sonora y Chihuahua argumentando la ingobernabilidad de México.
: Maciel, David R. y Juan cómez Quiñones, ¿l ¿r,"o Mé¡ico (t6OO-1985) cn Enrique Semo (coo¡d.). Mético, un puebh en la historia. Torno g, A¡ianza Editorial Mexicana. 1990 3 Son muchos los auto¡es que abordan este tema. Entrc ellos, véase los interesantes ensayos deAÍdrés MolinaEnr&uez, La rewtuú(jn agraria de Mérico: de Manrel GaÍio, Forjando patri«; y deBradig, EI nac¡o rulismo en México. aAlmada, Francisco R., Diccionario de historid, geogtuÍía y biograÍía .r¿,ror¿rr¿r, Cobiemo del Estadode Sonora, I nsti tuto SonorensedeCulrura. 1990, p.257. Primera edición, 1952.

Pe¡o Sono¡a ya no era la misma: las incursiones f¡onterizos del norte en el periodo de la guerra de secesión iilibuste¡as habían lograclo el milagro de unificar a los estadounidense _quc coincidió. como se recuerda, con la sonorenses en torno a un nuevo .,hombre fuerte,,, el general invasión francesa en México_. Las entirlades dei noreste Irnacio Pesqueira, quien victo¡ioso frente a Gándara, dió Ia (Coahuilr, Nuevo León y f"_"ofrp*i, i-rterizas con el medida del nacionalismo sonorense.5 El nuevo gobcrnador Ilamado sur profundo, sá vieron "nuuái,u, "n el proyecto I1egó al poder en buena medida porque cosechó el senti- secesionista áe la Coniederación, hecho que descansaba en miento popular frente a la der¡otade Crabb. Ias pingües ganancias que reportó el oonercio.del algodón Pesq ueira, más allá del carácter despótico y en ocasiones estadounid e;se po, l^ uíu d" to. prertos mexicanos.? Esta a¡bitrario de su largo mandato, responrlió las más de las circunstitncia llevó a las clases dáminantes dé esa región a veces con dignidad a las presiones estadounidenses. Echó plantear incluso 1a posibilidad de erigirse en república por tierra tratados leonjnos, como el dc Jacker, que independiente (la reiública de la siena-Madre) y ai pode- p¡etendía apropia.se de un inmenso territo¡io al no¡te de roso cacique Santiago Vidau.ri arompercon el gobierno de Sono¡a. Más adelante se opuso abiertamente al Tratado Juárez y aliarse con el irnperio de üaximiliano. Mclane-Ocampo, que otorgaba a los Estados Unidos la Las clases dominantei cle Chihuahua y Sonora, en sobe¡anía sobre el Istmo de Tehuantepeo y otros impoflan cambio, si bien tuvieron un ajuste de cuentas con el poder tes sitios de paso en el país, firmado por el gobierno central en ladisputaporlos recursos federales, a la postre mexicano en plena guerra civil 0a guerra de Reforma). mantuvieron su lealtad al proyecto republicano en México. Preocupado por la zona dc Altar. conriruyó el puerto LibeÍad, para dar salida a las mercancías y alentar el La guerra apache poblamiento de esa zona rigurosanente desértica. paralla a estos hechos existe una historia c¡ue merece ser No cabe duda que la resistencia sonorense fue un dique mejor comprenclirla: 1a llamada .,guerra apache,,. Mucho se a los nuevos p¡oyectos expansionistas estadounidensei, e ha reiterarlo que este fenórieno estuvo ligado al impidió que se alcanza¡a el sueño de dotar de costas a explnsionismo teüitorial de los colonos estadounidenses, A¡izona, claro a costa de Sonora. La derota de los confe_ que fueron orillanrlo a diversos grupos indígenas a dirigirse derados en I865 ma¡có el fin del expansionismo hacia el al sur.s Los peores efaato, O" luíur'urruáu, apaches tüeror sur: ahora serían los capitales del este los que comandarían resentidos por las poblaciones d" 1o, "rtodo, del norte de uIr proceso que tenÍa como objetivo primordial oubrir el México. En Sonora, las correrías apaches diezmaron pue_ impresionante me¡cado interno creado. blos enteros y llegaron incluso a puntos tan distantes como Todavía durante la invasión francesa, Napoleón u, Guaymas. Debe recorrlarse que con el Tratado de la Mesi- atraído por la riqueza mi¡eral de Sonora y como un medio 11a, los Estados Unidos eliminaron la obligación, contraída para contensr el expansionismo de sus rivales estadouni_ en los Tratados de Guadalupe_Hidalgo, ie controlar a la denses, pretendió conve¡tir a Sonora en un enclave colonial población indÍgena en la f¡ontera con"México. francés. C-uriosamente, el agente de este proyeoto fue Los apaches_conviene tenerlo presente_, habían sido William M. Gwin, quien antes también había sido senador enemigos de los conquistadores por la misma razón que por California. Sin embargo, cuando trató de lleva¡se a despuós 1o fueron de los mexiános: la detensa de su cabo el_propio Maximiliano se opuso y pronto las bases del te¡rjtorio. Sus tierras ancestr;Le; c;-;;re^idían, además de pretendido imperio se tambalearon, por lo que este nuevo otras regiones de Arizona, parte ae ia'pimer;a alta y de la intento de colonización fracasó.6 sierra Mad¡e Ocái¿"ntat, en los ac_ Er despertar de ra conciencia
tuales estados de sonora y chihuanacionat u
de la Arrds der nacionarismo sonorense - y oislomiento de l::::1iJ":1"Jff:lii,*i"l'ill.iles lo que nos importa destacar aqr' traron ideal el modus operandi de está la gestión, a nivet popular, ae
hq SidO UnO hacer las paces con los anglos y asenconciencia nacional, de pertenencia a dg IOS larse en la ftontera con México. Tal un territorio \ a una dcterminada cullura. No se t¡ata de que todos los sonoren- GOnd¡G¡OnqnleS dg lq
JAcuña, Rodotfo,cardl u..) sonorense: tsnacio ses 10 compartieran -esta clase de Pesqueirut sutknpo,FA.E¡a, (Col. Problemas procesos ¡unca son unifbrmes ni abso- gxlsfenciq de Un deMóxico),1974' iutos-, pero síde quecr,^¿io;;;-" mqrcqdo ;:rXT:#:X*#"¿:::í1,1íffi,frX;í; se convirtió en un símbolo de identidad - Cuttura y las Anes, (Col. Regiones). t990. compartido que dotó a esta población de feg¡Onq¡ismo ) véase los trabajos de MrioCerutiyde erturd un scntido de arraigo. Gil\e¿pubhjádospol lruni\er'¡dadde Nuevo Es importante destacar también una s véase Gastón García Cantú, Loi inNasiones diferencia impoltante entre los estados esta¿ounide sese México,Editonat1ta.tgt t.
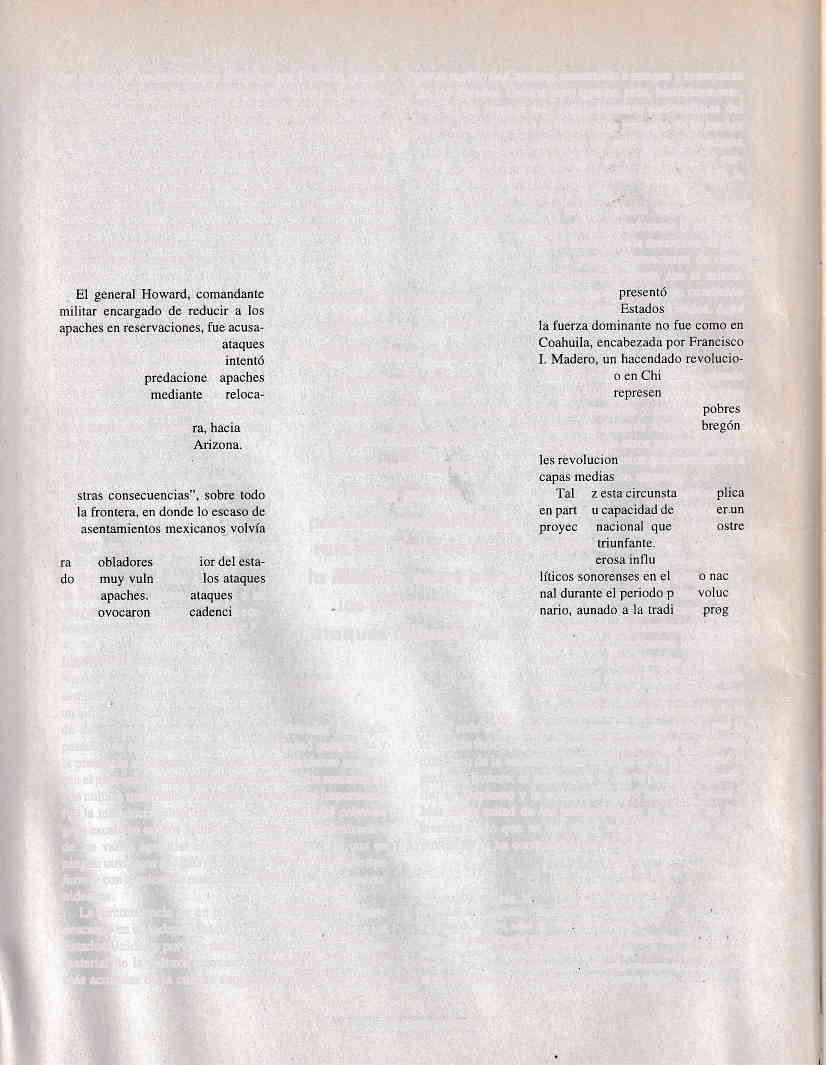
fue el caso de los chiricahuas dirigidos por Cochise, que se ser el pueblo de Cananea, construido a imagen y semejanza coqvirtió en el azotede buenapartede Sonoray Chihuahua, de los Estados Unidos pero que ha sido, históricamente, pues contaba con un mejot armamento que el ejército. uno de los lugares más señaladamente nacionalistas del mexicano y tenía cubiertas las espaldas en caso de necesitar estado, hecho que no se limita a las j ornadas de la huelga huir del territo¡io mexicano. de 1906, sino que atraviesa las principales coyunturas
Existieron intereses dentro de Estados Unidos en man- históricas del estado (la huelga de 1936 du¡ante el cartener encendida la fogata apache contraMéxico. Se trataba denismo, la expropiación del latifundio Greene en 1959, la de expansionistas inveterados que apostaban a mantener "quiebra" de la empresa en 1989).
desestabilizada la región para hacerla vulnerable a la La particularidad del proceso social sonorense tuYo anexión; y también de comerciantes y empresarios que oportunidad de expresarse claramente durante la coyuntuofrecían impunidad a los apaches ¡a de la ¡evolución mexicana, a1 grapara comerciar después con el botín Co de poder diferenciarse de otlos logrado. estados que contaron con la misma
El general Howard. comandant.
ventaja que represenlo su condición milirar encargado dc reducir a los
fronlerizacon Estados Unidos. Aquí apaches en reservaciones, fue acusa-
la fuerza dominante no fue como en do de armarlos y tolerar sus ataques
Coahuila. encahezada por Francisco contra México. En 1872 se intentl
;Hffiado revoluciodetener las depredaciones apaches
nario- ni como en Chihuahua. donde contra México medianle Ia reloca- - Pancho Villa representó los inlereses lización de la¡eservación Chiricahua, COSt¡gqdO pgf gl de los jornaleros y colonos pobres. muy cercana a la frontera, hacia San !, -!- --
Sonora fue tierrade Alvaro Obregón, carlos, en el centro de Arizonu. €Xponslonlsmo de calles y de otros r¡uchos generaEl despoblamiento del norte de So- eSlqdOUnidenSe, les revolucionarios que encarnaron a nora tuvo. en opinión de Acuña. 'si. ' capas medtas en Ssccnso niestras consecuencias", sob¡e todo lOntO pOf lO
Tal vez esta circunstancia explica en la [rontera, en donde lo escaso de , en parle su capacidad de proponer.un Ios asentamienros mexicanos volvia pgfdldq tgffltOflO¡ O proyecro nacional que a Ia posrre precaria su existencia. Sin una barre- fOíZ del TfqtOdO de resultó el.triunfante.rl ra de pobladores. el interior del esta-
La poderosa influencia de Jos podo era muy vulnerable a los ataques lo MeSillO, GomO pof Iíticos sonorenses en el plano nacio-
,"r, p.ouo"-on ura decadencia eco- IOS Constqntes nario, aunado a la tradición progrenómicaque "acelerabaer éxodo".e qlqques filibusteros :::l:l}:l'i:ffiIt:lj"ffi
La identidad de un pueblo principales beneficia¡ios de las reNo obstante la oposición al expan- formas del nuevo Estado mexicano sionismo estadounidense, Sonorafue
La prosperidad de Sonora descansó un sitio privilegiado por la inversión fundamentalmente en la región de la de ese árigen a partir de las últimas décadas del siglo costa, sede de una agricultura moderna. apuntalada por la pasado, Ios años de porfiriato.lo La vecindad geográfica y inversión federal de tal mane¡a que se convirlió en el centro Ia presencia aplastante del capital estadounidense acele¡a- diniimico de la economía estatal A partir de ahí cambió el ron el proceso de acercamiento, porpartedelos sonorenses, perfil de Sonora; el enclave de la sierra (minería-ganadea la cultura material de los anglos. De especial importancia ría) se desplomó y ta población migró hacia las costas l'? fue la introducción del ferrocar¡il, la minería del cobre en Más de la mitad de los municipios en el estado no han gran escala en ambos lados de la fronte¡a y la colonización crecido en 1o que va del siglo, mientras que 60% de la de los valles agrícolas en el sur. En Sonora, más que en población se ha concentrado en dos grandes ciudades. ningún otro lugar del país, surgieron los agricultores de tipo Jarme r con técnicas de producción semejantes a las estadounidenses. e Ac|rñ^, Op. cit-, pág. 15.
La circunstancia de un pueblo cuya identidad en parte 'o Sanlos R., Leopoldo, "Sonora y Arizona en los 80", en R€riJ¡a d¿l descansó en su independencia y diferenciación frente a los Colegio de so ora'nim 2' 1990' pp 356-38'1. Estados un idos y pár otra parte el acercamiento a una base "-v-éaseAguilar camín' Hécror' l-a frcntero nóm'da: sa¡ta¡a ¡ h ret ulu material de la curtu¡a, *u,.nn u,u--iJlu,;;"d;; fafi:l:'ffi#;:[:;iii,]iJJi.T#j,xi;ll,'.1;,ltenporú¡.e,deso oft,. más acusadas de la cultura sonorense. Su símbolo podría 1929'19 84, México, El Colegio de s onora, tercera edición. l99l

Paralelismo cultural
En el siguiento periodo, el éxodo En ese periodo también varias ciudades provocado por la revolución me,ticana y fronterizas se consolidaron como puntós la enorme demanda laboral que trajo de atraccirin poblacional. no sólo para LOS OpOChe5 consigolaprimeraguerrrmundial.alen los sonorenses sino también para mr- - taron grandemente la inmigración megrantes de otros estados deMéxiio. Como h0bíqn SidO xicana y sonorense, detalibrmaqueen ;H:ffi:l;.:ffi.?"ff:#[';';:
ciudades gemelas entre los dos países: GOnqU¡SlqdOfeS total de los seis condados del sur de Nogales. Sonora y Nogales. Arizona: . Arircnay¿'dode Ia poblacicin rotal del San Luis Río Colorado, Sonora y San pOf ICl mlsmq estado. Sin embargo, en la siguientc Luis, Arizona; Agua Prieta, Sonora v , década tuvo lugar un brusco decremento Douglas, Arizona. Pero sin embargo,; fclzon que obhgado porlaexpulsión de mexicanos c\lo es un dato importcnle. a diferencia deSpUéS lO fUefOn y me x icoamericanos a consecuencia de
ciudades más pobladas cle Sonora noson de IOS mgXiCqnOS: grolr"rn"rt" u lu industria del cobre y a '"'Jl"J[::'fi;,",o¡ensehaciaArizonu Io
defenso de su
tiene también su historia particular que tgffitOfiO blación de origen mexicano en Arizona Ia distingue de los procesos paralelos de creció a tasas muy pequeñas, y en este todo el suroeste estadounidense. Una último año apenas alcanzó la cifra de primeraetapa(de I 854 a 1880), se carac cuatro décadas atrás (l 14 000 persoterizó por 1o que se podría llamar la nas), pero su importancia relativa se recolonización sonorense del sur de redujo a representar apenas 6.47a de la Arizona. Varios miles de sonorenses se asentaron en la población del estado y 12Vo en los condados del sur. región no sólo en demanda de trabajo, sino por las mejores En todo este transcurso la migración mexicana hacia condiciones de paz y las perspectivas de realizar negocios. A¡izona se ha transformado: se han incorporado recienteEmpresarios, intelectuales, artistas, funcionarios, una alta mente otras corrientes migratorias provenientes de regiocultura sonorense mantuvo un sitio pdvilegiado en el sur de nes diferentes o incluso de población de origen mexicano Arizona,lo quecontrastacon los violentos enfrentamientos asentada en otros estados gstadounidenses. EI centro de que tenían luga¡ en otras latitudes, especialmente en Cali- Arizona -el condado de Maricopa y el complejo de fomia y Texas, entre mexicanos y anglos. Los sonorenses, ciudades de Phoenix concentran por sí sólo más de la que también migraron por miles a otros lugares de Estados mitad de la población de origen mexicano, pero su peso Unidos, se encontraron con escena¡ios completamente dentro de la población total es menor que en el sur y carece distintos: mientras en California el sonorense Joaquín de la base histórica cultural que caracteriza a esta región. Murrieta se convirtió en bandolero social reivindicador de Se tata, por tanto, de un fenómeno migratorio diferente su raza frente a las afrentas de los anglos, en Tucson surgió que posee sus propias caracteísticas y dinámica. un Esteban Ochoa, importante empresario, legislador, La migración sonorense hacia Arizona, si bien no ha educador y filántropo. escapado a muchas de las grandes determinanles que La introducción del ferroca¡ril, en 1880, marcó un explican ese fenómeno en el plano nacional, posee especambio drástico en Ia situación anterior y abrió una nueva cificidades que deben tenerse presentes. Una muestra clara etapa que se prolongó hasta 1910. Los sonorenses perdie- de ello es que, pese a su condición fronteriza y por más que ron sus espacios privilegiados ante la competencia de una en sü territorio funcionara una oficina de reclutamiento, población creciente de anglos. La migación de sonorenses Sonora tuvo un papel muy pequeño en el llamado Programa se mantuvo alta, pero aho¡a el resorte fundamental lo Bracero: ent¡e l95l y 1964 apenas "portó 1Ea del total de constituyó la demanda de mano de obra para la minería, trabajadores contratados por esa vía en los Estados Unipara la agricultura y el traque (el ferrocarril). A pa¡tir de dos.ra Ello en buena medida se debió a que los altos índices entonces se estableció una dinámica social que orilló alos de crecimiento económico y poblacional de Sonora la mexicanos a establecerse en bar¡ios apartg y a crear orga- co¡virtieron en una zona demandante de mano de obra, por. nizaciones de ¡esistencia laboral, política y cultural.13 Las lo que los salarios tendieron a crecer por encima de la media grandes huelgas de 1903 en la zona de Clifton-Morenci, en Arizona y de Cananea, Sonora, tres años después, alimentadas ambas por el radicalismo del Partido Laboral Mexi- 'rAcuñ-a' Rodolfo'occ¡¿p iedAnetica' A H¡storr ofcl'i'r¡'1"r' ThirdEdition' canodeRicardoFloresMasón,sontatvezetmejorsímbolo )ü:á"'rijffiff"';r:*);:"k::fi.rheMassDeponatio ol de estos tiempos. Mexica lJndocuñe ted llorker in lgs4,GreeI.wood press. 1980.
nacional y por lo tanto compitió con Adzona por atraer üabajadores.
La caracterización del sur de Arizona como región cultural binacional se sustenta en la permanencia y continuidad de la presencia sonorense, visible no sólo desde el plano poblacional sino en muy diferentes ángulos de la vida social, económica y óultural. Incluso otras influencias culturales mexicanas o latinoarilericanas frecuentemente se asimilan a la sono¡ense en tanto que éste juega un papel dominante. Esto es Yisible en cuestiones como la religión, la música, Ia ¡adio, el Yestido. Ta1 cultura se sustenta en redes sociales, urdidas a t¡avés de la pertenencia a una familia, a un pueblo, a una región, y reproducidas por medio de las alianzas mat¡imoniales. laborales y sociales.
También es posible apreciar influencias cultu¡ales sonorenses y mexicanas en la población angloamericana. Aunque sea de manera más bien sesgada, el Museo de Histo¡ia de Tucson reconoce la influencia mexicana en los orígenes de la minería arizonense y en toda la cultura vaquera. Hasta cerca de finales del siglo pasado, los principales ranchos ganade¡os estaban en nianos de mexicanos. Pero se puede apreciar también en la comida, la música y las artes en general.
De las historias sonorense-arizonenses rist.' una quc merece ser destacada por su trascendencia social y cultural. Se trata de la historia de varias etnias indias de Sonora que podrían ser consideradas minorías étnicas binacionales.

Según cifras censales, actualmente viven en Arizona una tercera parte de la tribu yaqui, casi todos los pápagos (tohono o'odham) y la mayoría, población cucapá. Los primeros -los yaquis- fueron originalmente refugiados que se trasladaron a Arizona a partir de finales del siglo pasado como consecuencia de la llamada "guerra del yaqui" y hoy poseen una pequeña reservación y dos colonias en Tucson. Es interesanle conslatar que Ios yaquis fueron acogidos por sus antiguos aliados, los tohonos y que la colonia que fundaron poste ormente se transformó en lo que hoy es South Tucson, es decir, la colonia mexicana por excelencia en esa ciudad.
Los tohonos y los cucapás son grupos cuyos teritorios fue¡on cercenados por los Tratados de La Mesilla y que, paulatinamente, se han ido desplazando de Sonora a Arizona motivados tanto por la dinámica del mercado de trahajo como por las dificultades que han encontrado para el reconocimiento de sus territorios ancestrales en México.
El hecho de que la dinámica migratoria de los tres grupos -y en especial de los dos últimos- tiendacrecientemente a despoblar Sonora, marca la gravedad del problemai no sólo se trata de fuerza de trabajo que emigra sino de que culturas enteras están buscando mejores condiciones de vida en Estados Unidos, lo que responde eil buena medida a 1a sordera tradicional,respecto a[ problema indio en Sonora.l5
En este recuento sumario hace falta considerar a otros grupos indígenas. entre ellos los pimas y los ópatas. Cada grupo étnico tiene una historia particular y en ellas se puede encontrar desde la insurrección armada y la resistencia pasiva hasta entendimientos y acuerdos diversos que pusieron ias bases del mestizaje sonorense. V
irVéase las obras de Spicer, Edward H., Clcl¿r rl Conquest.The Impact of Spain, Mexico and the United S/lttes on the Ind¡ans af the South\rest, I 533 - l960,TheUniversityof ArizonaPress, 1989i y Pascüo. A ydqui Village in Arizona,Thc University of Arizona Press, 1984.
(horizontes
humanos Pe
Horst Matthai Quelle**
Fotografías: Laura Athié
"Lo que está sucediendo ahora no es únicamente la decadencia del lenguaje, sino que se trata de una reducción de significado, un atrofiarse su riqueza semántica". Así se expresa Günter Kunert en la prestigiosa revista Humboldt. El presente artículo no hace sino rastrear el proceso de dicha decadencia que, a nuestro parecer, se inicia con Ia pérdida de la erróneamente así llamada primera persona del dual.
Se trata de la forma prístina del pensar y hablar humano, cuando lo que es no se había separado en objeto y sujeto, en tú y yo, donde no se distinguían aún acción y pasión, donde el hablar era responsable, más responsable en el sentido de responder, que solamente contestar a sí mismo.
Primeras interro gantes del 'tú' y del 'yo'
Imaginémonos al ser humano sin yo'. sin tú' y .in el 'nosotro.'. cdp¿/. \in cmbargo, de vivir y actuar en su mundo. Extraña yisión en una época, en la cual, no habiendo armonizado aún los humanos el 'yo' y el 'tú' ya se presentan filósofos que claman por la extirpaciófl del individualismo, precisamente para lograr el 'nosotros' de la sociedad, supuesto ápice de nuestro devenir Emerge Comr) Coril"eo de csta tendencia Teilhard de Chardin quien sugiere'la
soiución colectiva', apoyándose en 1a, para él ya existente 'noósfera'. una dimensión de pensar colectivo, producto de lo quc el llaml el 'mr\lerio.o [ermento ludeocristiano' , pero una noósfe¡a ca¡acterizada cn su estado de flo¡ecimiento óptimo por el'me¡o y simple traslado de tesoros espirituales 'adquiridos'. ¿La conquista de la razón crítica por el instinto gregaio?
En este contexto nos es difícil aceptar que el tránsito de un ser indiferenciado aún de su entorno natural, como nos lo describe Engels, hacia el

nosotros chardiniano, sea posible sin que antes se haya consumado el com¡lejo procelo. rmplíciro en la dialécrica del 'tú'y del 'yo', de la superación de aquel ser en un yo, tan firmemente establecido como individuo, que pueda servir de pilar cn el cual, a nuestro parecer, descansa todo auténtico 'nosotros' como sociedad.
*Co4erc cia di.tada el 22 de abtil de durante Ia Semana.le Huna i(Lu(les. ** Estue lo de Hum anida¿es. uABc

¿No se ofrece, e¡ son de analogía, el aparente fracaso del comunismo y del socialismo, en los países de Europa del este y algunos países asiáticos ante la ausencia de una clase proletaria consciente de su misión política, señalada por Marx, como condición previa y sólo operativa en países de un capitalismo burgués altamente evolucionado? ¿No había también señalado Rousseau que er el contrato social el 'nosotros' , por él llamado moi comun (el Yo común), dependía de la protección y defensa de la persona y de sus bienes, perdiendo dicho contato -hoy evidente a plenas luces- toda validez ante la más mínima modificación del mismo?
Pero un yo como individuo concreto no se ha realizado aún por la imposición de un emergente 'tú' absoluto, apenas discernible en el nacienle cristianismodelos primeros siglos de nuestra era. Habían de pasar más de mil años para que el tímido "allí me encuentro con mí mismo y me acuerdo de mf' agustiano, superase la monumental ficción de aquel 'tú' absoluto y ponga el cogito ergo sur¡ cartesiano como la primera piedra del naciente edificio de un 'yo' absoluto, Pero la erección de este edificio se ha ido demorando, Y puede que hasta abortado, por la prolongada agonía de un oscurantismo milenario,r renegante de admitir su caducidad. ¿Será el sórdido historial de dicho oscurantismo el que'moüva a los filósofos a mantener sus pensamientos acercade aquel'yo' absoluto enel nivel de una filosofía esotérica, tal como lo vemos en Hegel o en Heidegger? Aun así, hay voces que consideran el 'Yo' como el último pronombre personal en aparecer, y partiremos de aquí Para explorar el problema del dual como horizonte humano perdido. Esta perdida decadencia del lenguaje como inshumento de la comunicación humana, inició como causa del fracasado amanecer del individuo en cuanto 'yo' absoluto como el en-y-para-sí hegeliano.
El origen del 'yo'
Si el 'yo' como primera persona singutarde laconjugación delos ve¡bos tiene su representación en el último lugar de
la expresión lingüística pronominal, entonces de su presencia en las gramáticas más anliguas. como la de Panini (aproximadamente 300 a C.), hemos de inferir que la desaparición del dual, y con ello la decadencia general del lenguaje se iniciara en una época mucho más remota que la comúnmente sostenida. De ejemplo para ello citamos a Heidegger, para quien el desmo¡onamiento de la lengua -desembocando en una desolación de Ia lengua que se propaga rápida y universalmenteapenas hoy día es tema de f¡ecuentes pero tardíos comentarios. En efecto, ya en la Íansformación del védico al sánscrito, hace unos tles mil años, se muestran vestigios de dicho desmoronamiento, habiendo perdido este último el pretérito pluscuamperfecto (hubiera o hubiese), los modos subjuntivo y optativo -el último excePto en el presente-, varios particiPios ytodos losinfinitivos, salvouno. Además no se localizaron muchas de las raíces védicas, así como verbos, en la literatura sánscrita. El griego antiguo, en cambio, conserva mayor cantidad de las
formas verbales, sin embargo, perdió en las declinaciones los casos del ablativo (el 'de dónde'), el locativo (el 'dónde') y el instrumental (el 'median' te qué' o el 'con qué').
La gravedad de la alrofia lingüislica queda mostrada más claramente por la total desaparición de la diátesis o voz media, aún contenida en las gramáticas del sánscrito, avéstico y griego antiguo, más torpemente designada refl exiva por algunos. Así, por ejemplo, Macdonell otorga al sánscrito dos diátesis únicamente,la activa y la media, considerando la pasiva una adaptación de lamedia, con sólo dos tiempos, el presente y el impedecto propios. En cambio, Kühner y Holzweissig dividen en la lengua latina las diátesis en tres: la activa, la pasiva y la reflexiva o media -en este orden -. pero admitiendo. acto segui' do. que la pasiva deriv<j de la reflexiva hastadespués, exhibiendo con ello cierta insensibilidad acerca de la génesis de dicha lengua. Kühner y Gerth proceden con más cautela, consideran que la urgenciade designar tres formas específicas (activa, media y pasiva) para poder enuncia¡ una acción en relación con un sujeto se haya hecho sentir sólo en época tardía. Al respecto alegan que la acción que se enuncie de un sujeto, o parte del sujeto retomado hacia él mismo, o es recibida por el sujeto de modo tal, que aparezca como sufriéndola. También dicen que originalmente, antes de introducirse las trcs formas específicas ar¡iba citadas, 1a lengua se conformó con el empleo de las connotaciones activas, ya sea transitiva ya sea int¡ansitiva. Concordamos con 1o dicho por estos filólogos, salvo la alusión
L Con esta expresión nos referimos a las tres religio_ nes monoteístas: eljudafsmo, el cristia¡ismo y el islamismo. Se alegará que lo retrógrado de su prácticareligiosaesenelcaso del cristiarismo: el aisla¡ a sus feligreses de la verdad (hash hace pocas décadas se prohib íalalecfnñ del-a Biblia) y la degradación de la mujer (calificada de tentado_ ra. que lleva a los hombres a la perdicion Gln asr t 3rl2)i enelcaso deliudalsmo: el aislamiento de Ia mujer de los ritos religiosos (separadas por una cortina en la sinagoga, restúngidas a unagalerfa) yenelcaso delislamismo, que declar¡ ala mujer comoimpura. obligándolaacubrirse parano lnci_ tar al varón a Iaconcupiscencia.
a lo activo, para lo cual no encontramos apoyo documenal alguno en las gramáticas consultadas, tratándose además, de aspectos que con toda probabilidad, pertenecen a épocas anteriores a las fuentes documentales más antiguas a nuest¡o alcance.
Antes de la dualidad sujeto-objeto
Si Engels dice que los griegos aún no habían desmembrado la naturaleza, contemplándolacomo un todo, y si Rietzler completa este enunciado con el aserto de que tampoco habían separado sujeto y objeto, sintiéndose aquellos pensadores -nos refe¡imos a los de la época arcaica- cada uno con su entorno, podríamos aseverar que el homb¡e de épocas anteriores (prehistóricas), haya ocupado una posición análoga. Entonces la cuestión de si los verbos hayan tenido originalmente una connotación transitiva o intransitiva se resuelve decididamente afavorde laú1tima, debiéndose rectifica¡ el usual orden de Ios géneros o diátesis de los verbos y poniendo en primer lugar la mcdia. seguidaporlaactivay como última, 1a pasiva. De los gramáticos consultados nos parece más apegado el cdterio expresado en lo anterior por Blas Goñi, gramático español, quien ofrece esta versión: "la vozmedia indicaque el sujeto ejecuta la acción para sí mismo por su interés, sobre un objeto que le es propio", y lraduce ).uopor. al igual que el gramá tico Demetuio Frangos, 'desato para
mí'. Y, aunque Coñi advierte que esta diátesis "rara vez tiene sentido directamente reflexivo", los demás gramáticos traducen "me desato" y así vedan el acceso a una dimensión del pensar arcaico, cuyo rescate esdevital importancia para el hombre moderno.
El dual en diferentes culturas
Antes de entrar en esta cuestión desde el punto de vista filológico y filosófico, será opo uno ubicar este interesante fenómeno lingüístico en el espacio y en el tiempo.
Debemos al gran humanisra Cuillermo von Humboldt el haber explorado el hábitat de esta dimensión del pensar humano y el haber detectado tres niveles en el empleo del mismo, localizados en diferentes regiones de nuestro planeta. Una de las primeras observaciones impactantes, hechas por von Humboldt, fue lapresencia del dual en lenguas de naciones de tan diyerso nivel cultural, como 1o son, por ejemplo, los habitantes de Groenlandia y Nueva Zelandia por un lado y los anti, guos griegos por el otro. En lo demás, Humboldt encuentra el dual. o remanentes del mismo, en el arábigo, el sánscrito, el griego, el lituano, el lapón o sami, el malayo, algunas lenguas filipinas, el araucano en Chile y el totonaco en México. En Australia, entre los aborígenes de New South Wales, también se halló el dual.
Al comparar 1as manifestaciones del dual en las anteriores ienguas. von
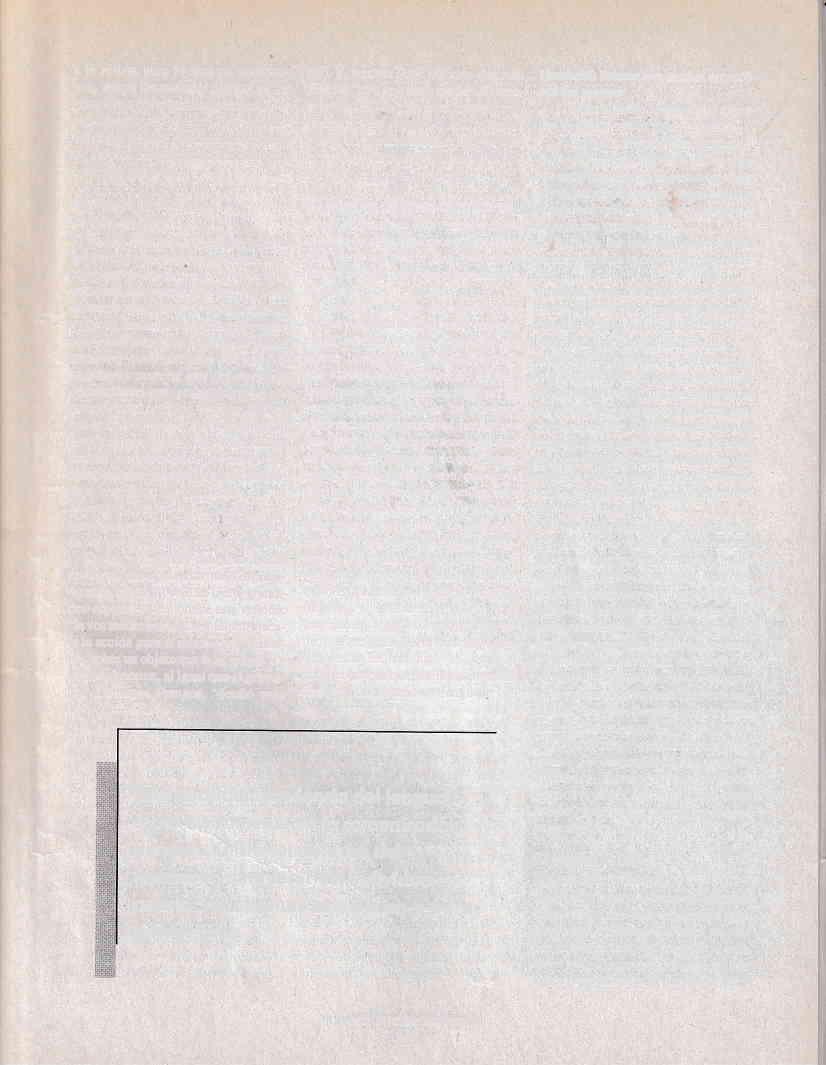
Esto perdido decqdenciq del lenguoie, como inslrumenlo de lq comunicoción humono, inició como cqusq del frocqsodo qmqnecer del individuo en cuonlo'yo' obsoluto como el en-y-porqsí hegeliono
Humboldt detecta tres modos específicos del mismo:
l. El de aquellas.lenguas que expresan cl dual a rravés del pronombre,
2. El de las lenguas que emplean el dual sólo para Ia expresión de los objetos que naturalmente sepresentan como pares, por ejemplo: ojos, oreias o ciefas constelaciones celestes, sin exceder el área de Ios sustantiyos.
3. El de las lenguas donde el dual penelra en toda la estructura de la misma.
Al primero de estos modos pertenecen, a juicio de Humboldt, las antes citadas lenguas de Asia oriental, Filipinas y de las islas del Pacífico del sur; al segundo el totonaco; y al tercero las que Humboldt llamalenguas sánscritas, el árabe maltésico y norafricano, el groenlandio,elaraucanoy, aunquealgo menos completo, el lapón o sami. De las lenguas citadas sólo tenemos a Ia vista las gramáticas del propio sánscrito, del avésticoy del griego, limitándose nuestros comentarios a las referencias del dual en las mismas.
Para la comprensión del significado del dual como forma expresiva, será oportuno abordar in icialmente la bifurcación del mismo hacia el área del substantiyo así como del verbo. Al respecto von Hum bold t ya hab ía c aracterizado como errónea la interpretación del dual como la noción del dos como uno de tantos en la secuencia de una fila de números, haciendo hincapié en suesencial carácter de representar la dualidad, 1a 6ua(, como se llamaba en la antigua Hé1ade. Sin embargo, los griegos, como nos dice Sextus -refidéndose a Pitágoras-, la concebían de dos maneras diferentes, llamando 1a una 6tct( tropl"6fv, díada infinita y las otras 6ta5e( (pro¡revm, díadas limitándose para sí.
El dos en el uno. Humboldt y Hegel
Dejaremos para otra ocasión nuestros comentarios sobre el empleo del dual donde éste designa dos objetos enlazados de manera natu¡al, como en el caso de las orejas, las manos, los ojos, los dos astros (Sol y Luna). las parejas de día y
noche, de tierra y cielo, o de significado milológico. como las dios¡ls de Eleusis (Deméter y Perséfone) o 1os6t-oorotpor -Castor y Pollux. Esto porque para Pitágoras la díada (dos) procede de la mónada (uno), principio de todo lo que es siendo, deviniendo la díada pero en la otredad o separación de sí misma dentro de la unidad. He aquí la díada infinita como principio cósmico, postulada por el gran sabio, a Ia cual cor¡esponden -por participación- todas Ias demás dÍadas, cuyafinitud o limitación, sin embargo,es autoimpuesta. Más adelante regresaremos a este punto.
También Humboldt ve esta dimensión de la dÍada, la que él llama la dicotomía original. dehiendo ser vistn ésla. no en un abstracto nivel lúgico. como el del legendario principio de nocontradicción aristotélica. sino en el concreto de la dialéctica hegeliana. Siendo contemporáneos ambos pensadores Humboldt (1767-1835) y Hegel (1770-1831), y residiendo en la misma ciudad durante una buena parte de su

vida, vemos en los ejemplos citados por el primero: 'tesis y antítesis', 'ser y noser' o 'yo y el mundo' analogías a la unidad implíciia en Ia díada hegeliana de ser y nado'. Debemos. pues. alejarnos de ve¡ en el dual, como lo hace el Diccionario tle la reaL academia española, 1o distinto o diferente, y rescatal un sentido prístino de lo que vamos a traduci¡ con 'dosidad' o 'dobledad'. Es decir. Io m últiple concebido como unidad. Por esa razón se ha conservado gramáticamente el carácter unita¡io de losnúmeroscomo'el' uno,'el' dos,'el' tres, 'el' cuatro, etcéte¡a, sintienCo la mente arcaica, como nos hace recordar Mondolfó, que la realidad -siempre unitada , la verdad y la palabra, son una y la misma cosa.
Dada Ia parquedad dr; las fuentes filológicas, nos vemos impelidos a poner en tela dejuicio una buena parte de las afi¡maciones de los autores con'uftador: insistimo¡ en cllo pot'considerarlas abstractas y dogmátioas. A criterio de Hegel, quien identifica Io especulativo con lo racional, las detern rinac ione. unilllcralcs que .onslilu yen la rigidez y verdad inconmovible de1 dcgmatismo. sólo son supcrables a través de 1a concreción como totalidad de lo subjetivo y de 1o objetivo y de la dinámrca que 1e es implícita.
,,Será por este dogmatismo, car¿icterizado por 1a tediosa repetición tlc cí nonese.nble. rd, 5dc5de hr.c ¡nilenios, que gramáticos tan respetables cono Frangos 1'Penagos pasen por alto la existencia nisma de 1a primera persona del dual en la diátesis media de los verbos del antjguo griego, eliminando de paso el más inportante indicio de] sentido prístino de aquél? Otros, como Goñi. la incorporrn cn su gtemilicr. limitándose a i¡cluirla cn el cuadro sin(iptico dc l-s.oujuEicinncs \in explicación alguna c1e su signilicadoo como Kühner y Blass dicen, que no exisle una forma e.peci¡l ¡rra la primera persona dcl oual en I.r diitesis activa ni en los aoristos pasivos, pero afirman la existencia de tres lormas del dual en 1a media pero sin especificarlas. Consideramos que no puede sobrestimarse la importante presencia dc la S..
llamada primera persona del dual en exclusiva en la diátesis media del antiguo griego, pues esta fascinante anomalía (valga la expresión) no Ia encontramos ni en el sánscrito ni en el avéstico. donde tanto la media como la activa la ostentan, la pasiva aún no jucga un notable papel en ellos. Centraremos! por 1o tanto, nuestras delibe¡aciones en el griego antiguo, no sólo por la anomalÍa mencionada, sino también porque en él podemos tra/ar todavic. con cierto grado de probabilidad, dada la ¡clativa abundancia de las fuentes gramaticales, el proceso de la atrofia del dual desde su vigencia plena hasta su eventual desaparición.
El lenguaje y el dual (el verbo y el pensamiento)
Monstrándose el dual en el griego tanto cn la declinacion iomo en la ctrnju gación, optamos por el aná1isis de esta última como punto de partida, por ser el velbo la forma prístina de la expresión hablada, como atestiguan Kühner y Gerth. Según estos filólogos, los componentes esenciales de una o¡ación son el sujeto del cual aigo se enuncia. y el prcdicado, aquello que se enuncia del sujeto, siendo el sujeto un concepto substantívico y el predicado un concepto vcrbal. Sin embargo, pudiendo el sujeto cstar incluido en el predicado, en cuanto es expresado por la terminación del verbo, como en 'digo', concluyen los citados gramltticos, debe considerarse el mcro verbo como la fotma nriginlria de ll orlcicjn. De ser esto as¡. ace¡ca dc 1o cual señalamos la fuerza dcl 'debe considerarse' de Kühner y Blass, sigue lógicamente por la primera pcrsona del dual habrá sido '1a' forma enunciativa por excelencia, por ser la única mediante Ia cual pudo manifestarse el pensamiento humano en su plcnitud.
Al hablar de esta manera. tenemos presente lanlo la de[inicion pitagorica de la díada como el comentario hegeliano al respecto, pero aún más la definición parmenidea del pensamiento, pues dice el gran eleata en su Poema didáctico, que lo lleno, to¡)'eov, es el ¡ensamiento. Parménider trmbien in-
: : :-: :i:ha plenirud es dual: dos .::::;. u¡a llena de noche y la otra de --: : . . .u\ o enlace mutuo constituye - :r::¡r¡s. es decir, la díada infinita : -::-ca. citada por Sextus. y es prer::.ente en este pensar 'plano' donde .. l:- Como pensar espeCUlativO, la ,:.iCad de pensar y ser parmenídeos :: :, aho¡a Pero el pensar, no es la , :.-reción última. En un kabajo sobre : 3siructura del habla humano, von :l.lmboldr señala la palabra hablada o :rlabra sonante como el medio a trayés :;1 cual el pensamiento se materializa. C¡n este enunciado von Humboldt se rrne a la par con Parménides quien ya ¡abía adve¡tido que el pensar sólo se encuent¡a en el ente, el cual está como :1go dicho. Pero este ente es para el eieata,la totalidad de lo quees siendo y, por tanto, en la visión pitagórica díada n finrta.
Sin embargo, por ser idénticos pen\ar y ser. como también pensar y decir. dicha díada se materializa y deviene, por participar de la dinámica dialéctica de sujeto y objeto, dÍada finita.
Ahora podemos comprender por qué la primera persona del dual en el verbo es la unidad de realidad, verdad y palabra, tal como vivían los antiguos, y la gegunda y tercera persona, éstas contenían las abstracción de la primera, que sería la persona hablante. Igual, mente percatamos el porqué de la ausencia de laprimera persona del dual en la diátesis activa o pasiva, como lo reportan Goñi, Kühner y Blass, ambas, inherentemente suponen aspectos radicalmente separados al sujeto y el objeto; en la activa, en cuanto un sujeto ejerce una acción sobre un objeto y en la pasiva en tanto un objeto recibe la acción de aquéI.
La incipiente radicalización de la dicotomía sujeto/objeto, manifiesta en estas dos últimas diátesis. acompañadas por la presencia de únicamente la segunda y tercera persona del dual, el cómo de aquel pensar concreto y totalizador que tarde o temprano desembocó en una enajenación cada vez más pronunciada, tal como podemos observar en la actualidad. Describiremos este proceso más adelante.
Unq de los primeros observociones impoclonles, hechos por von Humboldt, fue lo presencio del duql en lenguos de noc¡ones de ton diverso nivel cullurol, como Groenlqndio y Nuevo Zelondio por un lodo, y los ontiguos gr¡egos por el olro
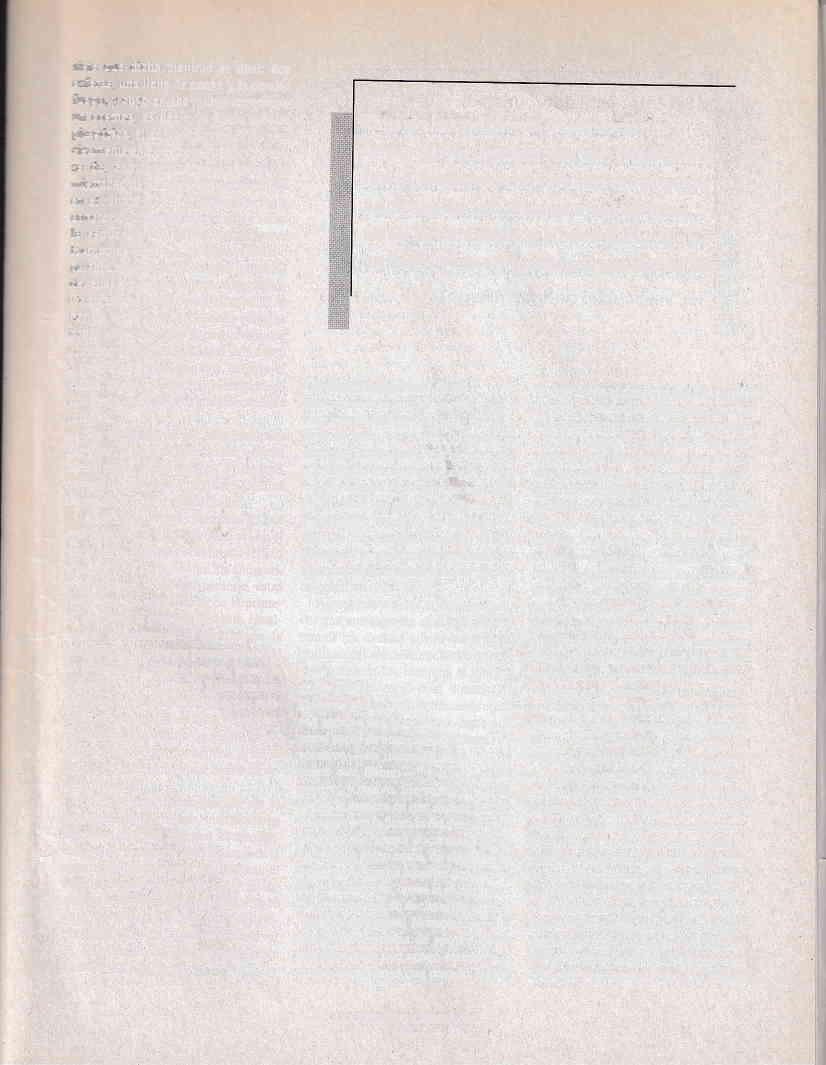
La declinaci6n del dual
Ahora tenemos que habla¡ de aquella otra manifestación del dual, como lo fue la declinación. Pormedio de ésta se expresan las diversas relaciones en que puede entrarun sujeto con algún objeto a través delpredicado. Esto sucede cuando la oración originaria constituida por el predicado con el sujeto implíqito, se amplÍa. En nuestras lenguas, dichas relaciones se manificstan por medio de las cosas, es decir, a lravés del acusativo. del genitivo o del dativo.
Agregando a éstos el del nominativo, que corresponde al sujeto, encontramos los usuales cuatro casos de la declinación, sea del singular o el plural, y así también los contiene el antiguo griego, salvo en el dual donde sólo hallamos dos. De estos dos uno. como nos indican los gramáticos, hace a la vez el papel de nominativo. acusativo y vocatiyo -no interesándonos mayormente este último- y el otro el del genitivo y dativo. Sin embargo, tomaremos la manera en que dichos gramáticos exponen lafunción del dual, porque suponen, sin apoyo documental alguno, que los cinco casos, de algún modo están implícitos en aquellas dos formas de la declinación, como si el dual haya sido una especie de declinación simplificada o compacta. Nosot¡os, aunque igualmente carentes de apoyos documentales, pero con apego estdcto a la lógica, postulamos que cuando estuvo
en operación el dual con sus únicas dos formas, en la declinación, sólo contaba con una solapersonaen la conjugación, a saber: Ia primera del dual. para apoyar esta tesis, hacemos ver que ambos aspectos, declinación y conjugación, se implicaban mutuamente. Sin embargo, partiendo del supuesto, ya señalado por Kühner y Gerth, de que la oración prístina consistía en el me¡o ve¡bo. podemos afirmar la primacía del dual conjugable respecto del dual declinable, en lo que se refiere al lenguaje como modo de expresión, es decir, en el hablar, mas sostenido en la mutua implicación de ambos y dentro de esta última, la primacía del dual declinable respecto delconjugable en lo ontológico. es decir, en el pensar.
Para Kühner y Holzweissig et concepto de conjugación designa la flexión de los ve¡bos acorde a sus formas de persona, número, modo, tiempo y géneroJ aunque, para dichos filólogos, el empleo de este término obedece alo que IIaman una usanza lingüÍstica mal fundamentada. La Real Academia coincide con la anterior definición, salvo la mención de género. Sin embargo, antes de comentar acerca de aquella usanza mal fundamentada, hemos de examinar la adecuación del término ,conjugación' respecto de las operaciones gramaticales señaladas por los citados filólogos. Derivados del verbo conjugo, dellatíDcony ¡ugum, verbo que denota
iSeró por este dogmolismo, coroclerizqdo por lo tediosq repetición de cónones esloblecidos desde hoce milenios, que gromáticos lqn respelobles como Frongos y Penogos posen por oho lo exislencio mismq de lo primero persono del duol en lq diótesis mediq de los verbos del ontiguo griego?
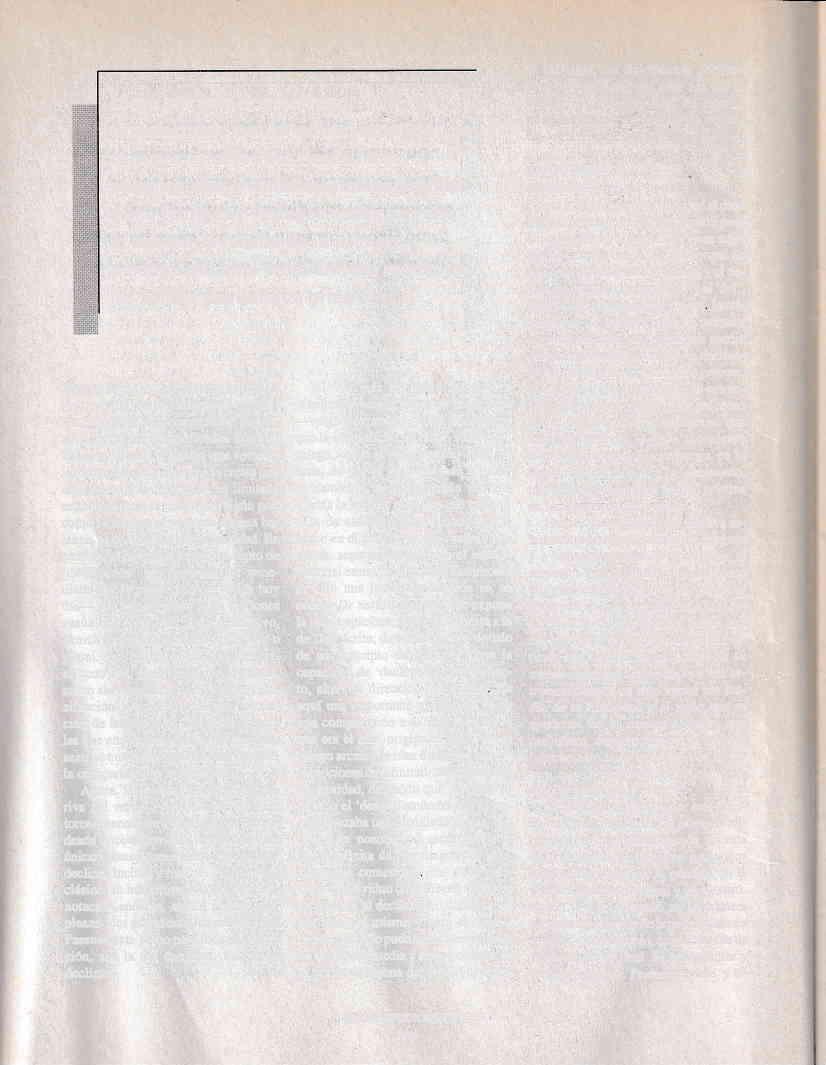
'jtuntar bajo el yugo', juntar en pareja -como unir en matrimonio- precisamente porque la componente i¡rg¿¿r1, antes de adquirir significados como el del yugo al cual se tenían que someter los vencidos en la gue[a o lacresta que unía dos o más montañas, se limitaba estrictamente a la noción de algún par, como la madera atravesada de una balanza, es deci¡ a la idea de dobledad. En cambio, al enfrenta¡nos al concepto de 'declinación' nos topamos de inmediato con 1a restricción -válida hoy día-, de este término a las flexiones casuales, como las del nominativo, genitivo, daúvo y acusativo, singular o plural. Pero esto no erael caso siempre, al contrario, en épocas muy remotas, como asevera Georges, el término 'declinación' abarcaba cualquier alteración de la tbrma de una palabra, sean las que encontramos en la declinación, sean las que hallamos en laconjugación, la comparación o la derivación. Ahora, la palabra 'declinación' deriva del ve¡bo elino, clinare (doblar, torcer o encorvar), que cayó en desuso desde épocas remotas, conservándose únicamente en compuestos como aclino, declino, inclino y reclino. En el griego clásico. su homófono rl,tvo, con connotación análoga, siguió en uso, empleando los gramáticos, de acuerdo con Passow, este verbo para toda modificación, sea la del conjugar, sea la del declina¡.
AI ver más de cerca la palabra 'declinar', hemos de notar el aspecto -valga laexpresion-crsi pleonástico que le es implícito, es decir, xl,t"v<.,: en griego, como el desaparecido clino en latín, de por sí ya denotaban un desdoblamiento, una separación del que ejercía la acción, mientras que [a partícula de en latín, en los compuestos, como en sl caso de declino señala distancia, separación, tanto en el sentido mrterial como en el moral. Teslimonio de ello nos lo of¡ece Cicerón en su esc¡ito D¿ natura deorwn, que expone 1a teoría epicúrea, según él opuesta a 1a de Demócrito. donde un átomo dotado de un principio de voluntad, con la capacidad de 'declinar' su movimiento, altera 1a dirección del mismo. He aquí una im¡ortrnte aporlación hacia una comprensión más profunda de 1o que era el dual originalmelte. Para el griego arcaico 1a idea de átomo incluía las nociones de infinitud, indivisibilidad y eternidad, de modo que !a'declinación' o el 'desdoblamiento' del átomo representaba una dualidad infinita, que evoca en nosotros cl lecuerdo de la díada infinita de los pilagóricos antedormente comentada. En otras palabras, el individuo (significado de átomo en griego), a[ declinarse o doblarse actúa sobre sí mismo y para sí mismo, acción que sólo pudo haberse expresado en Ia diátesis media y dentro de ésta, en la primera persona del dual, que deno-
ta infinitud, no únicamente declinación y desdoblamiento, sino a la vez la 'reunión' o 'conjugación' de aquello que, habiéndose en apariencia separado, logra en el pensamiento la identidad.
¿Horizontes humanos perdidos?
Ahora comprendemos el porqué eldual tiene una sola forma de expresión para el nominativo y el acusalivo. pues sujeto y objcto son uno solo, o el porqué de una sola norma para el genitivo y el dativo, ya que es lo mismo el 'al' y el 'del', siendo idénticos sujeto y objeto. Igualmente se demuestra que la primera persona del dual, en la diátesis media del verbo es laúnica verdade¡a declinación y conjugación, y anuestro parecer, el núcleo, a partir del cual se esftucturaron nuestras lenguas, algo asícomo Io que dicen los físicos modernos: que una sola partícula ha dado nacimiento al universo entero. Sin embargo, en lo físico, esa pérdida nos ha enajenado, ¡rivándonos de nuestra unidad prístina en la dimensión del pensar.
Hemos de ¡ecordar aquÍ nuestra refe¡encia a la decadencia de las lenguas y a los comentarios de Heidegger al respecto. Vemos en ello algo así como el proceso enunciado por Hegel en el prólogo a suFenort enología. A7lí el espíritu que va madurando hacia una nueva figura, se desprende de una parfícula tras otra de la estructura de su mundo anterior, anunciándose los estremecimientos de algo nuevo por medio de la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente, hasta que paulatinos desprendimientos'se ven bruscamente intenumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo Ia imagen del mundo'.
Situviésemos que aplicar esta fascinante visión hegeliana del proceso cósmico a la lingüística tratada en este trabajo, veríamos aquellos paulatinos desprendimientos en la pérdida de la primera persona del dual y en su sustitución -por lo pronto en la primera persona del singularde la mism¿ diátesis media-, este cambio, consecuencia de la suma en el dual de la segunda y tercera personas. Posleriormente. y si-
guiendo el ejemplo de la primera, las otras dos igualmente se desplazarían hacia el singular de dicha diátesis. Una vez establecida la multiplicidad de las tres personas, resultaba lógica su agrupación en las tres personas del plural. Sin embargo, lo que sí se mantenía inviolable en la diáresis media, era la idea, ya no de la identidad, sino de unidad entre sujeto y predicado. Cuando, la diátesis activa se desarrolló al lado de la media, se consuma la separacicin del sujero. predicado y ohjero -determinante este último del predicado- de tal modo, que la acción Je queda reservada al sujeto, limitándose el objeto a recibir los efecros de dicha acción. De ahí nada más faltaba un paso: agrega¡ la diátesis pasiva que desviste al sujeto de su capacidad de actuar, que le es ontológicamente inherente. y lo convierte en receplor pasivo dc la acción proveniente de un objeto ajeno a é1. Una vez firmemente establecida Ia usanza de las diátesis activa y pasiva, tan sólo era cuestión de tiempo para que en éstas palideciera esa función. Más tarde desapareció por completo Ia diátesis media, y el ser de la expresión, como Io designaba Nicol, quedó reducido a la categoría de cosa, un mero infinitesimal dentro de la infinitud cósmica.
Podría sospecharse que los filósofos griegos arcaicos hayan vrvido la cri.is existencial, concomitante ineludible de todo desvío de lao¡iginaria unicidad, 1a cual buscaron y a nuestro parecer, volvieron a encontrar en el modelo parmenídeo de la identidad de pensary ser. Mas. a despecho dc la función principalmente sintética de la razón humana, .e iniciándoseyacon Platón y Aristóteles, empezó a predominar una tendencia analítica, altamente destructiva para lo que Villoro, de modo despecrivo, llama 'la razón totalizadora' del hombre. Los tres grandes sistemas monoteístas -el judaísmo. el crisrianismo y el islamismo - posrularon un ser in[iniro único abstracto, inalcanzable y trascendeüte, sobreseyendo al individuo en cuanto átomo, en efecto yedando el acceso al rescate de la totalidad que le es implícita. Responde esto a la t¡ih¡ración de la
primera forma del dual cn nominativo y acusativo, correspondiendo al sujetoy objeto de la oración, como a la de la segunda en genitivo y dativo. He aquí modelos extraviantes o enajenantes del pensar humano, claramente expresados en la segunda vía del pensar. señalada por Parménides.
¿Horizontes humanos perdidos? No dudamos de ello, dada la contaminación delentorno humano en lo físico, en lo psíquico y, más grave aún, en lo espiritual y mental. Pero, tal corio, según los biólogos el código genético está enroscado dentro de cada célula de nuestro cuerpo, así también está incrustado en cada uno de nosotros, como individuo o átomo, Ia unidad como díada infinita, presta a emerger cual pensar y ser, legado del 'respetable y temible padre de la filosofía'. Y
Bibliografia
BURY R.G.. Sextus Empbicur,4 vols., rad. William HeiÍcmann, London Ltd., Adv. phys, vols. II y IIl, p. 261, 1960-1961.
CHARDIN, Pierre Teilhárd, Der Menschin (ormrr, München, C.H. Beck, 1959, p. 238. Martin Heidegger. "Die Zeirdes Weltbildes,, et' Hob$ete.4' ed.,Ftxnk lurl a.M., Vi ono Klostermann. 1963,p. 85.
Diccionario de la lenguo española,16, f,d., Madrid, s.f., año de la Victoria.
ENGELS. Friedrich, ,i alektik der Natur,3 ed.. Berlín, Dietz, I958 p.35.
ERNST, Karl Georges,,4 u l'u hrli c he s La t e in is chdeutsches Handh'orterb¡¿.|¡, 2 vols., 11" ed.. H annover, Hahnsche B uchhandlune, I 962.
FINKIELKRAUT, Alain, 'La Disolución de Ia Cultura" Gabnel Favela (rrad)., en l/¡]¿l¡d diciembre de 1987. enero de 1988, pp.37 45. 216. 133-134
COÑI Adenza, Blas, 6ratnárica griega, t5, eó.. Pamplona. Editorial Arámburu. 1964, p.7t. GRAGOS. Demetrio, Granát¡ca griega.3, ed., textooficialdela UNAM,México.s.c , 1957. p. 108.
HECEL. Fiedrich. ¡enúncnolo"a det e,paru. trad. de Wenceslao R oces. México, FcE, I 966, p.12.
_ Sdñtliche Wetke. Jubiláumsausgabe, capr. V III,S)stem der Philosopfu¿, 3. ed., Darmsradt, Wissenschailiche Buchgese¡¡5chafi. I,)55. p. 201.
HEIDEGGER, Martín, "Hegel und.die Griechen,, en Wegnúrk?,t,Frcr,klurr am Matn, Vi orio Klostermann, 1967, p. 244.
HUMBOLDT von, Whilhelm. "über den Dualis,' en Schriften zur Sprdchphilosophie, 6, ed, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschafr, 1988, p. 129. p. 2.
INTERNationes. Bonn, Alema¡ia. año37, t995. núm 114, pp 4-5.
KLOSTERMAN Virrorio, Heidegger, úbet den Humanismus,Frankfurf am Main, 1947, p.9. KÚHNER y F¡iedrich Blass, Aus.fíihrtithe G runñati k de r fr i e c h i sc he n Sp ra che, Erster Teil, 3" ed., Damstadr, Wissenschafrliche Buchgesellschaft, 1966. capr I, p. 98. KUNNER, Raphael y Bemhard Gerh,A usfiih rt i c he G ra mmat ik der llre c h is c hen Spra c he, Zwetfer Teil, 2 vols., reimpr. de la edición de 1898, Damstadf, WissenschaftlicheBuchgesellschaft , 1966, tomo I. p.291. KÚHNER. Raprhel ¡ Frredrich Hotzueis,ig. Ausflihttiche Gramnotik der Lateinischen Sprdcl¡¿, Erster Teil, reimpr. de la 2. ed de 1912, Darrmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschafr, 1989, pp. 157. 344, 649,650.
MACDONELL, Arthur A. Macdonell,A.Sdr¡.r¿lir G rummat, Londo¡, Oxford University Prcss, 1959, p. I, 14, 82 y 83
MEINER, Feliz, Briele van u (1 r1n Hegel, Hoffmeister ed., 3 vols., Hamburg, 1952-54, vol. I, p.24.
MONDOLFO. Rodollo.Hp,?,r,ro. ¿.ed., \4e\ico, Siglo xx Editores, 1976, pp. 82 83.
NICOL. Eduardo. Metdttst,-r de la eqreli,,n México, FCF, 1957.
Nucva Gatetd R?ndnd, Revisrd Polirico Econo mica, Cuademo I bajo el tttuto .1848-49".
PASSOW, Fra¡2. Iiandwiirterbuch der giechischen Sprache, 4 vols., reimpr. de la 5' ed., Dafl nstadt, Wissenschaft liche Buchges€llschaft 1983.
RIEZLER. Kurt. "Das Homerische cleichnis Dnd der Anfang der Philosophie" en U 1. die Begríffswelt der Vor:okrarl¿¿¡, Ha¡s,Georg Gadamer, ed., 2' ed., Darmstadt. Wissenschaftliche B uchgesellschafr, I 9I3. p. I.
ROUSSEAU. J.,Dr.¿¿ri¿.ro, ¡¿1. Pans, Camier, 1954, p.243.
VILLORO, Luis. "Filosoliaparaun fin deépoca" en N¿¡¿r (México. D.F.), Mayo 1993, pp. 4350.

Nota:
Aquel lector interesado en consultaro profundi, zaren estelema. puede drrigirse a lacoordinactón de filosofla de Ia Escuela de Humanidades. de la UABC en Tijua¡a, con el autot, para obtener re ferencias sob¡e las fuentes que apoya¡ las afirmaciones contenidas en este t¡abajo. Por las ca¡actefsticas particula¡es de este afículo, sólo en esta ocasión fue aceptada una bibliografía tan abundante.
LUPITA D'ALESSIO:
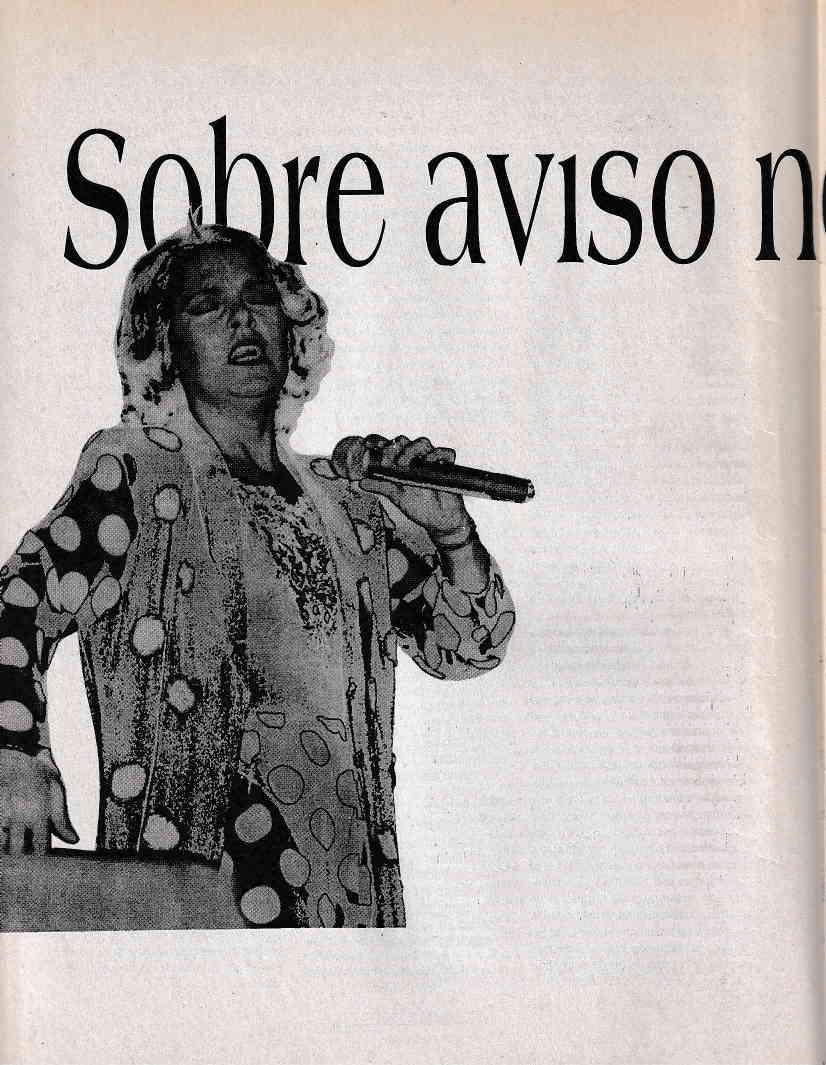
I
0 avrs0 n
LEn la venganza y en el arnor, ¡a mLret es más btutal Fede¡ co Nretszche
os éx los musicales de LUP¡ta
D'Alessio se nufieron de os lrac.r\os op su ioa ¡e-i -e^ta E-pezoaca'ta'" rs dosd ca¿sconyugaes y su ex parela se convrtÓ en el enem go naiura con ianta forluna que sus senli!¡ entos y ernoc c¡es os con'partian ml es de muleres ai roan'ef ca¡as qte
veían en su voz l/ e en'p o, rna reoenc ón y una opcriü:r oad para aorll sL.r pecho y expresar aqJe c que hao:an repr mrdo duranle iargo t empo
D'Aless o al¡reva de as aguas re vue tas de fem ntsmo y recore fáP 0arnente un camino que a as f -om nlstas es haoÍa costaclo demasados esfuerzos abriro e lncar e tráns lo Habla a Las muleres que usan ant concepi vcsl a as que trabajan y no dependen económ camente de sJS mar dos; a as emanc padas que cons deTan que a m'u er es un ser de la m sma estatura que e hombre, aqué as oue exgen a gua dad de los clerechos soc aLes y po ii-d.AZ d¿ dDAoccOCO1O6 d Ol¿OOO estos conceptos y pone su voz al a cance de cualoJ er n u er para que e abcre un d scurso revanch sia' reiv ndrcador y enva entonado, luerte y oompact0, caDaz Ce clescalabrar el rn 10 de la suoremacía de os hombrfes. .v cle paso, para aporeal os en donde más les due e en su mach smo
E canto de la D'Aesslo ncomoda a Tlas no esta o spuesla a Íagarse e anzuelo de somel Tn enlo. cua es-
* Esct¡tot ch¡huahuense
Alfredo Espinosa*
0n

qurera que sean los argumentos Su cuerpo vibra y ha illan por él sus canciones no confirma ia inr¡emorlal lrigidez atr burda a a mujer mexlcana, s no la sospechada ncapac dad mascu na para ilevarla al orgasmo No fal a e a sino su marido, y sl no, que se lo pregunte a amante
llace tiempa que na s¡enfa nada al hacerla cantiga, que mi cuerpa no liembla de ganas al vefte encend¡da.
Y lu cara y tu pecha y tus manos patecen escarchas y tus besas que ayet me exc¡taban no me dicen nada.
Y es que exis¡e o¡ro árror que la tengo calada, caliada, escond¡da y vibranle en mi alÍt,t quer¡enda gritala.
Ya no pueCa acullaÍla, na pue.lo callalo, no püeda y prel¡ero dec¡rlo y gr¡tarta a seguirte fingiendo. lo sienia nt¡ arnat, la sterla_..
''Lo siento rni amor, lo siento. ." y los machos rec ben a canc ón como una notlcia dernoleclora anunciada a través de un radlo malstnto¡izaclo; no lo pueden creer, es rna broma se dicen y el humor os sava de los agravios Con un bue¡ albur se pueden ch ngar al nrás prntado; cuant más a una mujer. ya en serio, prequnta , OOóó O.,uqLle oO - ó,..d,]t,,^, /u,Odaatro. dlagnostica está enferma, es una ninfomaniaca; Zuna quá? y otro aporta, solÍctto, rotundamente una puta, y a coro cantan con mexicana alegrÍa; "doscientos rniamor, dosclentos... "
Herldos de muerte en su v riliriad, se rien nllenkas la canción avanza y terglversa¡ su letra para hacerla colncr_ drr con sus novísimas hipótesls: "Hace tempo que no sento nada al hacerlo con cinco ."
Pero ya no s-o recuperarán porque a estas altutas una cosa es abso utamente certar Lupita D'Aesso no es recordada, prec samente, por haber canlado l\4Ltndo de juguete
La familia ejemptar
La mojigatería de Raúl Velazco creyó e¡contrar -por fin en los Vargas D'A essio (Jorge, Lup la y dos hilos) e protot po de la lam I a artÍst ca T¡ex cana clyo elemplo estaba dispuesto a santificar y a exp otar corno el rnodelo a lmitar. Jorge Vargas, un hombte rec o, vesttdo de charro, oste¡tando su autoritarisrfo contra una opaca y sometida ]ovenc ta que intentalla sa varse ale la opre s ón con alguna sonr sa m entras entonaba las dl]lces notas de una canción que ya apenas permite ia dccu mentación de una nostagra casr o vidacla "lvl pobre corazón sufrió una pena, mLty grandi,., r¡!y Crande. "
Pero en a dltice LLJgria va se gasiaba a D'Alessio Sus aa.ti'aar !s e¡ as ioa?.,:? :atien das aguas ¡egtas clesu li:a '.: t:-,rta o e,.l¡taria¡ a sacar una casta que -: --: -:: tt; .!.r tr.rJi:riLie brar otra bata la conlra el -r :'r a:. !: :-trl-: auge y ai mlsano tie[¡po su .-a'..- :,a. :e I¡¡Ja en a reducción cle as perso ir::.i : . a : a'::luailrs vend b es e| c mercado. rno deó a Li.ir t¿ - a::i .:se su santo nombre y la av esa tf lenc óir dc Jlx --.:,al segurl las neces dades dc un p[tbllco fam ar cc r:>:,r,,adcr Por fortuna para la D'Alessio, Tele visa posa a nin larnente r¡ás intereses econílmicos oLre escrLrpu .,s, ',/ pldo -a I nales de los setenta- partici par en e iestva de a OTI con un éxito que aclemás dc daT e un ,":eico a su carrera, le permltÍa exorc sar algunos denronios persona es y compartir sus desdichas domés I cas cor cita quier mujer que sufr eTa como ella, y que esturiera deseosa de transmilirle a su parela los atroces sentim e¡tos que provocan a tra ción y la sole.lad, y que las prec p tan -sln embargo a otras búsquedas, de la mrsma manera que le sucede a cualqutfla corno tú.
ya ramb¡én busqué qu¡en
me escuchata carna lu (.. )

El femin¡smo D'Aless¡ano
Trizadas ya ias llusiones, todavíadolidas por aruptura(con sini¡enda ese rr¡edo escandida foto d-. boda o s n e la) as mujeres entran de leno a que da un ser desconoc/do
Clesengaño, Conv-onc das de que apenas eS el com enzo Cama lú. después ya ne rccupeé, de ur .i nterr¡inafi e Setie de troplezos, que años attás ya camo ÍÚ, sé que necesitaba lracasar habian pacleciclo ninierrumpiclamente sus madres de la paa lueoa' como iú' sabet amet' ,farera qlre sus allue as, colaborando así, gene Como fi por el canlacla de atra piel ñl sma aprendi que qLtEn ame deveras na es nhel ..
' s¿ e involuftal aÍlenle' a engrosal ese rnaltrecho au¡' que resislenle manual de psicopato ogia de a vda
A pad r de ahora, sus anhe os y padec mienlos se rÍaf colidana Y pensar que tantas veces se luraton a si formulanclo como canciones LiLlre de as ataduras, Lupita tn smas jarnás repetlr La h storial se desbocaba. Envalentonacla por su ascenclente carre
Pero los lraumas se reaclualizan y se presenta¡ a ra arlíst ca y harta de yugo que la mantenÍa sometida a url a ca¡ce c1e a gÚn recuerdo fam llar siempre do or do o rlatrTnono en bancarota, se clec clió a - mejor aÚn, en la más cómoda y nraLgna separarse a través de un tottuoso proc-oso oo ' ' ' t ' enLlmerac Ón rie lnsa¡ as y defectos ole ^l q óldp.,(dn. ocl. 1ar '^ o'
Con un buen OlbUr Se ^.o ^, ' lon t. ¡.t.¡ o 'r o óma t.. ,a o-lo rdodrLor rd, .-od^ -"1 '" :"- "';-' ;- .d r .l . . ^ -. d lo S loq..dJd od ho'oorr o oo' pueden chlngor ol mos oró"óttó" c)aó o -* I
menores taLes como el uso de [¡ariguana pintodo; cuontimós o que aparecen como un1 áspera o i'r , d^é,róoo od,.oo po pr'ó ró-r uno -ri"r. yO en SefiO, I oroqrd'r / "n D ^l^ lo q ,^ d lit o, o,.. ar ds r bt d- """ "'",'"'' '" ", :; :' aa.t a' ao ^r - ,'rLd 'P- ó .,r o-ó ' dó, o rd.ló dpdrdpoa.¿ooa. .r,to pregunto uno de ellos/ ri"\^o tr.. I oi,o. -¡d. queclando en rna¡os clel padre, quien la áqué le ocurre o eso paradigma de esos errores congán tos .-oLo..dmd oo m.chd-'rd o, 'ó nró1 muier? v uno de ellos ó^o' ero,, o o,' otooa maQi '¡d o,ó ooaDdql o po to^ro.. ""1I", "..'" "":;-- ro ^l hof r^,o.o o .€' 'a, lá t'r rd>o o.,- .oó ¡d,¿1 o, 1ra dlognostlco: esto zao tata' ooó o^ rno - o Vargas aprovechó para contestar a gu¡a enfermo, eS uno que ya crec d to, a e as vaya suerte'¡i."pord. 'ta ató.aaa.' oor,, ó ninfomonioco; Z ' ''r i .o ri'rr ldsm lpr^''a'o carlas descle la alcoba de arnante en qué? y otro oporfo, en que tragaron e anzueLo de amor en 1ulno. solícito, rotundomente: el momento en quc sus rnachos acomr 1 o 'ó procpso 06 o . : op. D. uno outo. vo coro o"'¿do'P! a:, i- ó o áJ or at noamer¡canas, en aua casas y "n sr. conton con mexlcono a ventana y ellas, en a embriagada trabalos, con sus amgas y sus parelas, olegrío: "doscientos mi dulzura de un susurro, l-o confesaron mo.lo-do ¿o..r.rd¿Ct 6^1, e¡ i¡:,. ámor, doscientos ::":::r;:"j "', ' . ; q r rdóDóro. 1ló^ e. o dó rd 'd o^ó quesearsúíantermnarranporapoyarao c . o o o . . ;: iil::j:J.: :::.-":,;1"j"'o* clesca iflcarla. La polémica desalada y La abrumadora soiidaridad femen na con la D'Alessio se evdenció en a venta rie sus ¡l sc¡s r' i -i I'ir' -r'r: ¡-r-:i: "" -tt't 't:ilLtt' exiloso cle sus presentac of es públicas. Era u¡ Íenr.:.ra :.'t::'-'-:--'tt''t.:-=---:1."t"' no y no era para menos laD'AiessLosehabaaire,oo, , ...t _ =:r.,t,ri i_',,.ri-:,.;=!;i; r, cJesbaratar su matrimonio, a perder a sus hijos, a denun )1. ,,-,., .., .:i ,,icic cje iu pEt. carlas nsuf cienclas sexuales de su marido y a alabar a -,..,.,,- -., -r,J-tr.sr te rig !,¿s las de su amante, a enfrentat brulaLmente a u¡a soc edad !-' - ,) l-lJ \o,l¡Ferseae lodavía con fuertes rasgos patriarcales .: -: :. .:r--l'so¡a fiel Ce infimtdad. E clesgaste emocional de sus oscándaLos parecía mltigarlo ;n su ascenso profesiona Por la radio y las = am!' il a altura cle la fantasÍa, segú¡ los tardios porúciasdelas revstas, la D'Alessio daba a conoceT sus .lesc-l!r I¡ enlos, corlespondia al ras cle suelo de la nuevos éxtos, es decir, sus nuevos amanles. rea daC Las lores y a rnÚsica se convertían en golpes y vay a camenzar de nueva camaa mi rne susta fl':';:",'"::iHff"l:ii'#i:.""";'"ffi:X':decompraven eó-oA-r-A^ o -€aaAa-o'O.__¡ a p" O Ct. I o,ó,p ,e-DO. ,.^o,ó Odmó-'ó a-t ia dL Dn 1-oa oda a o L é bó y cama p!:¡nc¡pio barrara u nomíii .-" amado adqu ría a nfoTtunada como demo edora v rtud

de aTru nar e Cslaode ¡o\,ís rlc proyecto lamlarque ellas cara : .z a, at "t L,er que se lacte de moderna, ¡za se l,ic:'ii . '--l¿' acn as pr [neras p ec]ras que, a -.',-.' '. l-: larlr ui zaras para arrolarlas contra : -. --, - :,.:_- - r ::a Cesoalallrar un egoíSr¡o irespetuoso l: : .: :::-'lS na e¡ables, que no Sóo no se cote := ..: rr' as nLrgvas oportun dades, s no ql]e a cada. ' .:,- i taDan sus fallas sumió¡do as en una de :: : - -:-.a 3 d ferenc a de sus rnadres y abue as, elas :-. ':: l.aoan a padecer en s lenclo stno que utl lza: . -: -er:as disrni¡u das para recobrarse del duelo y '--..'.,-'1'una dstinta estrategia para sus vtdas; para 1- :-.::isu Tencor, buscarconsueoyafinareldesquite. :: ^- -.:ranzas eran impostergables era ndispensabe r:-r: -i Jar cs secretos, sacar a uz el coraje, entreoarse : : :r-: o en o que se cree y ser sin miedo, reventaf la . i: jeclararlos princ pios, dtseñar la propia autent cidad, .:--: ar. no sef sÓlo corazón
'- a' I bre can ladas mis defecfos - -,a padet rcscalar Íados mb derechas 'bcó.a-Ot dr 'O,oe O-¿ -.y quiero y debo cambiar, ] ¡id¡ie al t¡empo y sumaÍle al vienta rr'as /es cosas que un dia sañé conqu¡slal 'atque say rnujer cama cualqulera ,.on dtJdas y soluc¡ones, can deleclos y viludes, .-on amar y desemar.
Suave como una gav¡ata, fel¡na coma leana, irenqu¡la y pacif¡cadara pera al misma lierrlpa ire'/ere nte y revo¡uciona r ia, ' ,, ..1,--,t. .Fa ¡t ) Aaa fi-d_ sumisa por cond¡ctón mas independienle par apinión Porque soy mujer co, lodas /as rooherenc,Es que nacen de mi
Say sexa déb¡:.
E discurso ideo ógico que ha atravesado por la h¡storra y ha s do aprovechado por as so c edades patr arcales durante s g os, sostiene que la supremacía masculina es tan nd s cutlb e corno natural. En este complot están nmiscu dos tanto los hombres de las ca verlas, los santos de la ig esla, corno los sabios y filósofos de ias d st ntas épocas Arstó te es, por ejemplo, conslde raba a la mu]er como un varón frustrado; Santo Tomás, Schopenhauer, Nietszche, son a gunos de los nombres iius tres que argumentaron vehe
rnentemente a favor de esta teoríá Pero logró nclu rse con cierta va dación científica con a lleoada del psicoaná sis. No obstante, en sus últ mos años, Freud confesó sus dudas y debilidades ante esa zofta lnexp oracla que órd d^ rre' -¿g'dlptegL^'aqJérJr..r-ldcoO(,. drddo y a la que fue lncapaz de responder a pesar de treinta años de i¡vestigaclones en el a r¡a femenina, es la sigurente ¿qué desea la mujer? En 1925 Freud aceptól ' "No nos avergoncemos demasiado: a vda sexual de a muler adu ta es todavia un contlnente negro para a ps cologÍa".
Las mulefes, por su parte, empezaron a despertar de un prolongado letargo al que habÍan sido sometdas, mientras que otras reconocÍan su cond ción como un estado natura y por tanto nnrod flcable
Otras mujeres gozaban de las comodidades que esa opresión les proporcionaba. "Toda r¡ujer necesita a un fascista" escribía S via Plath antes de suicidarse meliendo sL rab.zd ó^ e ho'-o oe 5J -oLind
Pocas, pero se ectas, convin eron en a oeces dad de romper el s encio que tan fuerlemente se aliaba con e discurso faiocrático y se unieron en contra de la discr m nac ón contra las muleres Vlrginta Woo f , Aná s Nin, Slmone de Beauvoir, Alejandra Kolantai, Luce lrigaray, Nlarta Lamas entre otras, aportaron -cada qu en desde su trinchera- su talento y su combatibilidad.
La sexualidad de consumo
Uno de los campos que mereció mayor atenc ón fue el de a sexual dad humana, acaso porque se consideraba una de las áreas más conf scadas por los hombres y una de las pr ncipa es que podría rest¡tulr una parte mportante de a verdadera dentldad de las mujeres El desarro o cien tífico puso a su d¡sposictón dos elementos form dables para su mayor comprens ón a estadística y los laboratorios sexua es, y no tardaron en echar por tiera os múit p es mttos que las d slinlas deo ogÍas deseaban mantener i¡tactos.
El is, l\4aster y Johnson, Ja plan, Share H t0, de[¡ostraron que la mujer no era e a m sma s no aqué]la que los iromllres deseaban qu-o luera rnodosita, hogareña, al-lnegada, olle dlerte E sexo, pasrvo y pudo roso, era olra obligación do mést ca
Pero llegó el momento en que el c Ítoris obtirvo sLt verda dera valía en a h stor a, ya nc como un s¡mp e pene rudimentarlamente desarro ado y de

pobreza sensitva escondido en os pliegues de un sexo confiscado por los hornbres y negado por las rnujeres: llegó eL mornenlo en que el clítoris se desencapuchó y en a voz cle los fis ólogos cleclaró su poderío muLt orgásmico en contraste a a pobreza f siológca de los gentales rnasculinos.
Freud hubera avanzado en e conoolmiento de ese continente neglo que para él significaron las muleres, si hublera tenido acceso a esta entrev sta de Lup ta D'Aless o en donde pone de manif esto algunos de stls deseos rrás íntimos: "Anles de ver o, lo escuohé por radio y me impres onó su voz. En ese nstante le dlle a una amiga: si como habla luce, yo qu ero con é1.
Esa m sma noche hubo un cocte de bienve¡ida y lo conocí Para mí fue el ciásco fechazo, poro é no me presló mucha atención. Entonces rne dle éste quiere hacerse del rogar Y me propuse conqulstarlo Esperé el momento oportuno y, cuando menos se lo esperaba, Le estampé un lleso en la iloca. Ya no h zo fata rnás El es luerte. dnámco, inte gente, con un gran sentido de humor, flno, tlerno, car ñoso y, sobre todo, cachondo como yo Esto Último es irnportante, porque a Luplta se le ega por el sexo".
Por si aún no fuera suflc ente para deve ar el enigma f reudiano, Lupita canta
A rri ha'y' que amame de muches ,fianeres, tamb¡én besarme por haras enleres tr)aque na pueda vNlr stn arnar. a -, t oy e .^ .',á.'ó'r Q o't -o á d o a s¡n ¡mpaÍat el lugar Y el harana, parque de ff,i s¡em1re do| la meiar y es a mí que neces¡lo calar a raudales y no sopo[o dos noches lquales e quien afreces sólo Pequeñeces \e'an qL^ a'da r.a o'b ad f,leDS a qu¡en le n¡eqas tus amaneceres, a qu¡en engañes y iamás extnñas Y por favor, ya que rne vay esta noche de Í¡, s¡ te preguntan e quién das lJ amor, no mientas más y no digas que a mi y no d¡ges que a mi.
Nluy pronto la D'Alessio se convlrt ó, por las sabias transf ormaclones de1 enguaie, en Lup!ta D'anecio. Y de inmeclralo se Ie vlnculó a esa genealogÍa de hembras poclerosas, bravas e insolentes, temeraias, indomables, temperamentales, entre las que destacan Lucha Reyes, Chavela Vargas, N4aría FéLix , lsela Vega, lrrna Serano (esta última, aunque de menor estatura que las anterio res, muestra su cunícula y presume la poses ón de un presidente de la repÚblica, mientras que aquél que lo sucedería le pe aba las naranjas). Pero en a historia de a canción mexicana clestaca un antecedente vivísimol Paquita la de Bario, quien ha empulado su carrera con
la fuerza furibunda de la androfobla y de la re terada contab dad de infldelidades: l- \e. ^ .óéfqai.'
La primea por enoio, .o.^o.dtaa.o'Ia ,1,,d.ódt..at^..
A pad r de a D'Alessio fue fácil que N,'1ar1a Conch Ia Alonso. Focío Dúrcal, Va erla Lynch o Focío Banque Ls Tevolv eran sus sábanas con los deseos rnpuros, aunque d spensables, poI haber actuado llalo los efeclos de a deshlnibición alcohÓlica en una noche de copas, o por e influjo de una luna r¡ágica Pero no delaba de ser un clesliz que buscaba inmecllatar¡ente la r-'conc aciÓn La D'A essio es un antecedente innegab e para que Alelan dra Guzmá¡ pudie ra hacer, llbremente , e amor con otTo, o para que la Trevl, más lulbada quc nunca, encueTala a los encorbatados en sus shows.
La D'ALess o eslrenaba mar do o amante y o hacla púb ]co, como si con esos dcsplantes provocalá que crecieran Los cuernos de sus ex r¡ar dos o amantes re marcando, a cacla nueva adquislción, que e semental err tu|no -ese sí- le proporclonaba su cabal sal sfacclón' Ev stia, sln embargo, una obsesión: a de mostrarlos comar objetos de consurno sexual, y a rnuchos de os c rale co^ o lu ^o ld'l .o\ -d ho q o ¡o ' I ÓLo1o mica hlzo desaparecer les ponía casa aparte y os obsequaba generosamenle (coches, reloles, ilautas, elcétera) hac éndoles saber, sin emllargo, que eran de su propledacl y además, desechables
La fila de los ex mar dos y arnantes declarados ya es arga; JorgeVargas, Víctor lturbe "El P ruli", Carlos Feynoso, Canessa, SabÚ, Cásar Gómez, Fernando Valero, etcétera. La leona dormida desP erta Y ruge;
lla sé que l¡ene tu mrcda, ie, por la que lleva dable v¡da clurante el dia saY la dana y par les rtaches se me olv¡da ^lache a noche Par tu ariar o, ana - nredd" soy el r¡tmo y le PesiÓn. un volcán er¡ eru?ctón ) oésa.a ó ao.rd)
A sus amantes los recluia del med o artíst co o deportivo Es ella qu en os ellge, la que cornpra el producto y qu en lo clesecha. [i]enlras es digno de su amor cualquier cosa que esto signlflque- lo alaba y Lo obsequia y en cuaquier nstante, sln expllcaciÓn aguna, los desplde según lo cleclaran los nuevos suf rienles Por un tiempo su af ción por los futbolistas fue notable, se consideraba que estaba formando su propla selecc ón con a flnaLdad de tener qulen le rnetiera sus goles. Uno chileno, otro argen tino; se llegó a considerar un alentado en contra de los productos nacionales y se le acusÓ de malinchista

En cualquier caso, al nrciar la relación cof cada uno de Sln embargo, la contraparte tambián se mostralta elios, su pronóstico hallitualrnente optimista fallaba y la f ur bunda con sus canctones: as más Denévolas a af unclada fe icidad se lransforrnalla en un rosario cle consideraban una forn; *¿"qq".i; y r esoosa cle quelas replténdose con insrstencia la de haber sido publlcitarse, y otras, que su p"i"rlÉá "",iri.ua?,.-Lrn exp otada. Estas lastimaduras las volvía canc ones de i¡lar cle amante conlo de meclias, ió que reilejaba no un desquite y reclamo. pero no se quedaba so amente en desqu te, ni siquiera un p"ruáÁo rjá"_.r eneryante y las bravatas sino que demostraba, con aTnante en casa, consumista, s no una inestabildad emocional expresada a autenticidad bioqráfica de sus cancrones. con una mtsandría al servicio del resenttmiento que eué es ta qu_^ t_. hece creer *iXi.:,L:lH*:tJ;,#.:[,iJS,ffi,1".:;; ,, que necesilo ¡us iresos pára ser)t¡rme muier.. canto, que utilizaba al amante contra el amado, pero Lupuadesincornocrabaamas Loshombresqueraescu iil:Í?"ly:"¿::§fllj5il3:¿::fJTlffJ:[[".#: chaban se rernolineaban. cambiaban de estación, se de a perpetuac ón de la farnllla, en ausencia del arnor y ofendían, mientras que las nlujeres orilaban; en la necesiclad cle mantener u¡ s mu acro "Ahora sí cabrones, purrqr"ú.un óqu"." a a o a a a .".árr"r,á "-ülil s3l!n"u.o, "oro". :r-e..T:.'l ',Y¿.se les apareció su Juana cle El discurso hab tualen estos casos, de atentar contra ios : "".:;.,::,',;'.:""^::;^:;:::::: ideolósicoqueho pr1' oocoó¿'o'add.. dm''ar nosa en la áspera pie de tos rnachos otrovesodo por lo Una biografa Sentimental La D'Aless o parece obeclecer latalrren. historio y ho sido pese a ioool la D,Alessio se convirtó en una te, a un guión mental y a una regla de l¿ e on opror"aÁodo oo, consenttda de un gran públ co que, a su vez, ducta: la compulslón a la repetcion que a i --. -;-,-:' cla pruebas de s-u evoucón a aceptarla )do dL¡o oe .r cd-c o^ ^ e.,(anal )n,^^^1 los socledodes do una y otra uei, sieÁpá.;;J'ff?i ;";;;;J;"
i."jl['.',áX]ll;5§.j;i,'r:Xfffi:ffil':s mrsmoserrores. Basta tomar de ejempto cual duronfe siglos, hombres, de robaiuno áe los amigos de su oLerd oesLs re.auo'es \en - Anrdtós /or sostiene q;e É n,o rnu,oli ;;;,; ;;-""" \_ n ds lo\o.r padre, con sus rnaridos, con sus hrJos ruptu -- _a-f|:-oaí: s do encarce ada en 199s por evasión de ras y reconciliac ones, más rupturas moscullno es fon impuestos, víctima del terárÁmo flsca em , Lafamaysu despecho le permttían repro indiscutible como prendldo porel secretar o Aspe Armella. dL.ir ' o, Oró. sto ¡al '¡acniq-ro oue e-ldoo I crr,candodespiadadamenre .,;;;r';#;
,*1H':'5:t!1113".54: ffiJ!ilI?: amantes y maridos parecía aclarar una natu- o o a o a o han deseado que se les llar¡e a nuestros raleza v.a, acaso insaciable, o bten un des políticos; pero la biografía cle N4éxlco, /os precio por los hombres de igual rnagn tud que su auténticos sentim entos de la na"ción, a escriilen los necesldad de eiios. Pero más aúnt que os huecos que mexicanos comunes cuando aman o se emborrachan o deseaba I enar con sus sexos y adquisiciones fallaban, sufren y que enke otras cosas e evan al pedestal del éxito acaso porque sus huecos eran de otra índole: afectivos. sólo a algunas de las miles de propuestai que los med os Sin preocuparse por entenderlo con os olos vlclrio- n.rasivos de comunicación ofrecen con insistencia. La sos del resentlm ento, hacienclo cuernos con las rnanos, raza, sin voz pública, pone su corazón en las canciones, bailando consigo misma con una cadencia que expresa_ y por ellas habla su espíritu. ba autosuficrencla y mordacidad entre os acordes de Lupita D,Alessio no es una compositora; se confotma una música que avanzaba como una serpiente que en su con ofrecer generosamente el material biográfico para co a agitara sus cascabeles, y e jeí de sarcasmo cont que otros le confecc onen sus canciones a la medicla. nuaba cantando: Los composrtores que mejor le han entendido son Lolita te pareces tanta a mi de la Collna y Juan Gabriel, a quienes debe parte de su que na puedes engañarme. éxito' ¿La habrán entendido esos autores o por sí mismos Nacla ganas con rientt abren su pecho y ventilan las verdades -para muchos mejar d¡me ta verdad todavía inquletantes y perturbadoras cle sus almas? sé que me vas a abandonar Quizá ambas cosas, que encaniladas sobre ese vehículo y-sé muy bien par qué la haces. poderoso y aguenido, que es la voz de la D,Alessto, Crces que yo na me doy cuenta adquieren el tono preciso y el contexto provocador con lo que pasa es que no quiera el que cantan las mujereÁ a la hora del desquite y la más problemas can tu amor. reivindicación:
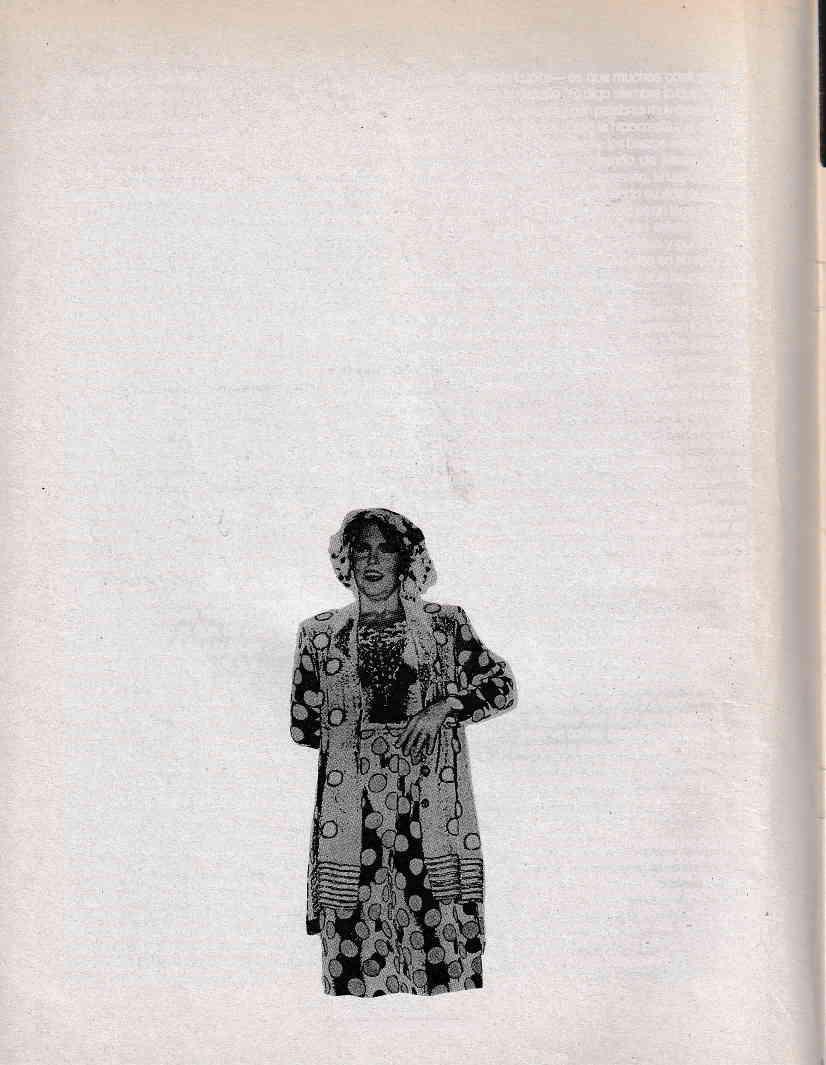
Sabre av¡sa no hay engaña sé mL)y bien que ye le vas dí|e a ésa que hoy te arna que para amafte nada más, para eso a ella le falte lo que yo tengo de más
Extraños mecanlsmos tjene la psicología humana Cuando la D'Alessio con voz en cuello, los olos vldriosos por los antiguos y siempre renovados resentirnientos, sus rnanos sobre su cadera, desafiante, canta aquello de que "a e la le falta lo que yo tengo de más'" algunos machos se confunden sobre a inmemorial resldenoia del poder, sobre todo si el autor, Juan Gabrie, ya ha dejado en c aro que su virilidad no está en duda, preguntándose entonces qué ha suceddo con la dobe y colganle potencla que definía inequivocamente a la masculin dad. Aiguien más actua lzado le lnformará acerca de la bera ción femeninay comolp le suger rá que se culde de una tal Lup ta D'Aessio que anda suelta y que si bien aún no ha llegado a los extremos de la Bobbitt, no sería aconse jabLe conflarse demasiado. Además, agregará, las de mandas del mercado han cambiado y La mercancÍa deseable no se reduceyaa lamuier, sino queseexpande hac a los púberes andróginos en estos tlempos en que lo baldÍo reina sobre o exuberante y e erotismo
sobre la reproducc ón
E macho tarda en diger r la nueva infor mac!ón, pero intuye que algo está pasando que deia muy ma erguido el orguLlo de la varonÍa.
E éxito de la D'Aless o se ernParela con el ascenso de os mandllones oSó -a,mt¡o ¡¡ o' q¡o lo> d. veras rnachos atribuyen a quienes realizan lrallalos dornésl cos, Y a los que, por extensión, se some ten a leyes irnpueslas por las mujeres- cuyo prototipo a can za su rnejor def r¡ ción con José José, quien confiesa que en su irfructuoso intento de ser gavilán, resu tó pa orna, y sin indagar nada acerca de los brazos entre los que e a se demoró, acepta a esa muier tan ingrata como amada, y de paso, se cala una nueva cornar'l.lenta que e queda a a firedida
Con a D'Alessio se conocleton las v cisitudes de as emoc ones, la b ografía sentimenlal, las vías llberadoras del alma femenina, la magnitud del alrevimlento La autenticidad ha s do slempre una virtud que da r¡ edo poseer "Loque
ocurre filosofa Lup ta- es que muchos confunden a sincer dad con el desafío. Yo drgo s ernpre lo que pienso y Io digo con voz bien altay con palabras muy c aras, para que me ent endan todos Od o la hipocresía y eL disimu lo". Yahíestá elgesto desafiante,los brazos en lacadera, sonriendo socafonamente, mirando de kente. No se queda callada, como siluese necesarlo, la Lupila expre sa sln tapulos lo que siente, incluyendo su vida que otros han llamado íntima y que para ella sÓlo es un teritorio más de la frustración El acto arnoroso sÓlo exlste para ella cuando s-^ transforrna en un acto pÚb ico y pub cltario. Ha perrnitido que se asome todo N4éxico en su a coba y ha visto que la intensidad de sus amoríos e ha impedido la profund zaclón de sus afectos.
D'Alessio restringe a un sólo escenarlo e conilicto enlre los sexos, que de hecho se presenta en los actos cotidianos como el lavar un p ato o aslstir a as juntas de a escuela de los niños, aunque son menos espectacu lares. Sin emllargo, exalta la cama por ser el teritoro en donde ]a vagina se arma, se denta, y alemoriza a rnacho que en su angustia de castrac Ón eyacula prematura mente y huye despavorldo ante la lncapacidad de to erar la intim dad, de profundizar en los comprornlsos afect vos. ' Ahí, en la cama, ha conocldo a los machos en toda su oesnuoe-. r-a r Orobo 6ClO s .. c'nola "LS i'lc¿pa, dades, sus angustias, tan confarios al comporlamiento socla en donde magniflcan, como si Juesen luegos fatuos, una hombrÍa nsuf clente que e¡ a r¡uier se refug an simp emente corno asidero y estrategia flara no sucurnblr al oscuro impel o de sls rea es deseos
Te de)a l¡bre par fin
sin perdórt, si, arrot sr casilqo Vete, ve, ve pan que Puedas valel sin ler)et que ocultat 2 ese emiga Cuénlale e él 2úe lai vez nes li-/gáor ,1-'uy sucio canniga, dilÉ qL)e i..)z!ue nti amar atDG que ya no liene sertl¡cla Vele. ve can é1, qu¡zá lagres la Paz, el sosiega y ]a lel¡cidaC, Quizá des a lu vida el aaenta de lLtz y verCad a)aÉ que fengas suete, aialá no nientas nás Can él qu¡zá puedas v¡v¡ y senl¡r de una vez el amar
La carrera cle Luplta D'Alessjo ha clr mina do. Sus propueslas han delado de escan dalizar o de provocat Poémcas Gran porlr 6^ ,.0. ol,.l r"l, O: Todo está dicho y agotado Acaso srl paso slguiente es que e a 'qc vaya con otra y por fin todo aqucllo que sus honl llres le han escamoteado Y
ftisto un rltlollo cino moxicono?
Tomás Pérez Turrent*
rime¡o fue la llamada Época de Oro, que no fue más que un momento de fortuna del cine mexicano, debido a circunstancias externas (segunda gucrra mundial; cese de exportación de los países europeos: a¡ uda financiera y técnica de los Estados Unidos). Esta etapa fundó una yerdadera industria cinematográfica, conquistó mercados y se identificó con su público porque el cine coincidía con el desarro-
llo cultural de la sociedad mexicana en particular, y latinoamericana en general. pero terminó la guerra, se acabaron las circunstancias privilegiadas y desde fines de los cuarenta se inicia¡on una serie de crisis periódicas (aunque es cierto que se hablaba ya de crisis en los años trei[ta), que subsisten hasta hoy. El cine mexicano se dedicó a conserva¡ la rutina y a repetir fórmulas, por Io general completamente agotadas. Había pues que emprender una renovación.
Es cie¡to que de 1946 a 1964 hubo un Luis Buñuel, en la etapa más viva de su car¡era, realizó r,einte películas y por lo menos cinco obras maest¡as. Emilio "el indio" Fernández todavía tuvo el impulso necesario para hacer algunas películas de interés. no obstante que fue boicoteado por los productores. También se salvan algunas obras de Roberto Gavaldón. de Alejandro Galindo, Alberto Gout, Femando Méndez y más tarde Luis Alcoriza, colaborado¡ de Buñuel. pe¡o fue¡on ejemplos aislados, excepciones.
También hubo un concurso experimental en 1965, organizado por los sindicatos, que eran los organismos más cerrados, más renugntes al cambio. Los ¡esultados fueron prometedores pero no se dio el cambio esperado: la indust¡ia siguió funcionando igual. Los primeios ftutos de este concurso y las inquietudes de la gente Joyen, personas con otro criterio y otra mentalidad, se die¡on en los años setenta: er\tre l97Z y 1976. No se formó una escuela {como en el expresitnismo alemdn, el

neor¡eaiismo italiano o el cinema novobrasileño), no se hicie¡on obras maestras unive¡sales, pero s9 crearon y se señala¡on nuevos caminos, tanto en formas de producción (con el Estado funcionando como productor o coproductor y la llegada de nuevos productores y coopemtivas), como en vías posibles de un cine diferente y además, al cine nacional se le abrieron salas antes vedadas y se inició la conquista del público urbano de clase media. Por otra parte, la censura dejó de ser tan rígida como lo habÍa sido y se abrió, aunque relativamente. No fue un regalo ni un ejemplo de generosidad gubernamental: el movimiento social y político de 196g y el avance de nuevas fuerzas democ¡áticas lo exigían. Las películas que marcaron el periodo son: Reed Méx.ico insurgente (Paul Leduc, 1971); El castillo de la pureza (Ar[)to Ripstein, 1972), nacimiento de un cine de auto¡ alimentado con las obsesiones de su creador; Caridad (Jorge Fons, 1972); Canoa (Felipe Cazals, 1975), película clave por su estructura narrativa y la mane¡a de aborda¡ un tema político; El apando (Felipe * Filmoteca de h UNAM-
Cazals, 1975), la viotencia y la crueldad carcelarias como reflejo de la sociedad; Itt pasión según Berenice (Jaime Humberto Hermosillo, 1975), agudo análisis de la conducta y los mitos de la clase media... y varias películas más que mostraban Ia existencia de un cine vivo y lleno de vigor. Por su parte, la porción de la producción privada, formada por los productores tradicionales, decidió no producir o producir muy poco'
El oscurantismo del cine
Pero cambió la administración y todo se vino abajo Para el cine se inició una larga noche que duró doce años y que no tenía nada que envidiar a la de fines de los cincuenta o a la de los sesenta La producción volvió a ser dominada por los productores privados tradicionales, el Estado produjo o coprodujo muy poco, aunque fueron sus películas, algunas de ellas herencia de la administración anterior, las pocas válidas de este peiodo: El lugar sin límites (Arturo Ripstein, 1977¡, El recurso del
dei'rte Salinas de Gortari, era urgente conquistar la legitimidad. El país se debalia en una crisis económica muy profunda desde mediados de los años setenta, agudizada en 1982 con la caída de los precios del petróleo. La inflación que era alta' fue detenida en el último año del anterior gobierno, gracias a una verdadera y artificial camisa de fuerza: el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, por medio del cual lo más castigado eran los salarios Por otra parte, México tenía la deuda externa más alta del mundo y era prácticamente impagable. El descontento en casi todas las capas de la sociedad (las clases medias, las bajas e iniluso los empresarios medios) se habían generalizado'
La crisis y el cine
La estrategia económica del nuevo gobierno se basó en adelgazar al Estado, moderniza¡ la economÍa, rompiendo frenos y prctecciones, adoptando la economía de mercado. Para 1991 ya se había reprivatizado la banca, nacionalizada en 1982 por el presidente José López Porti o (1976-1982)' así como la método Qvlíguel Litfin, 1977); Ca' dena perpetua (Arturo RiPstein, D7ü; B-qjo la metralla (FeliPe O Cazats, 1982). Películas indePendientes o de cooperativa comoBcr- O dera rota (Gabriel Retes, 1979); O Anacrusa (Afiel Zítí\iga, 19'79); Mqría de mi corazón, Doña Her- O
línda y su hijo (laime Humberto Hermosillo, 1979 y 1985); debuts como el de Juan Antonio de la Rivera(Vidas erranres, 1984); u obras de madurez c omo D)s motivos de luz (FelipeCazals, 1985) y El imperio de l4 fortuna Y M entiras Piodos0§ (Arturo tupstein, 1985 y 1988). En el campo independiente, continuó su camino solitario en el desierto de mediocridad Paul Leduc conFrida (1984- 1985)
Al final de este periodo de doce años, en 1985-1986 se organizó un nuevo concurso "experimental" que permitió el comienzo profesional de varios jóvenes cineastas: Crónica de familia de Diego López; Anor a lq vuelta de la esquina de Albetto Cortés y al margen, la combinación de documental y ficción, Ulama -sobre el juego de pelota prehispánica- de Roberto Rochin. La renovación seguía siendo urgente. El primero de diciemb¡e de 1989 empezó sus actividades un nuevo gobierno y una nueva administración, luego de unas elecciones muy apretadas. El PRl, partido oficial, había ganado todas las elecciones desde 1929 (con dos cambios de nombre) pero ahora había sido duramente cuestionado por los votantes y es muy posible incluso que haya perdido las elecciones. Para el presi-
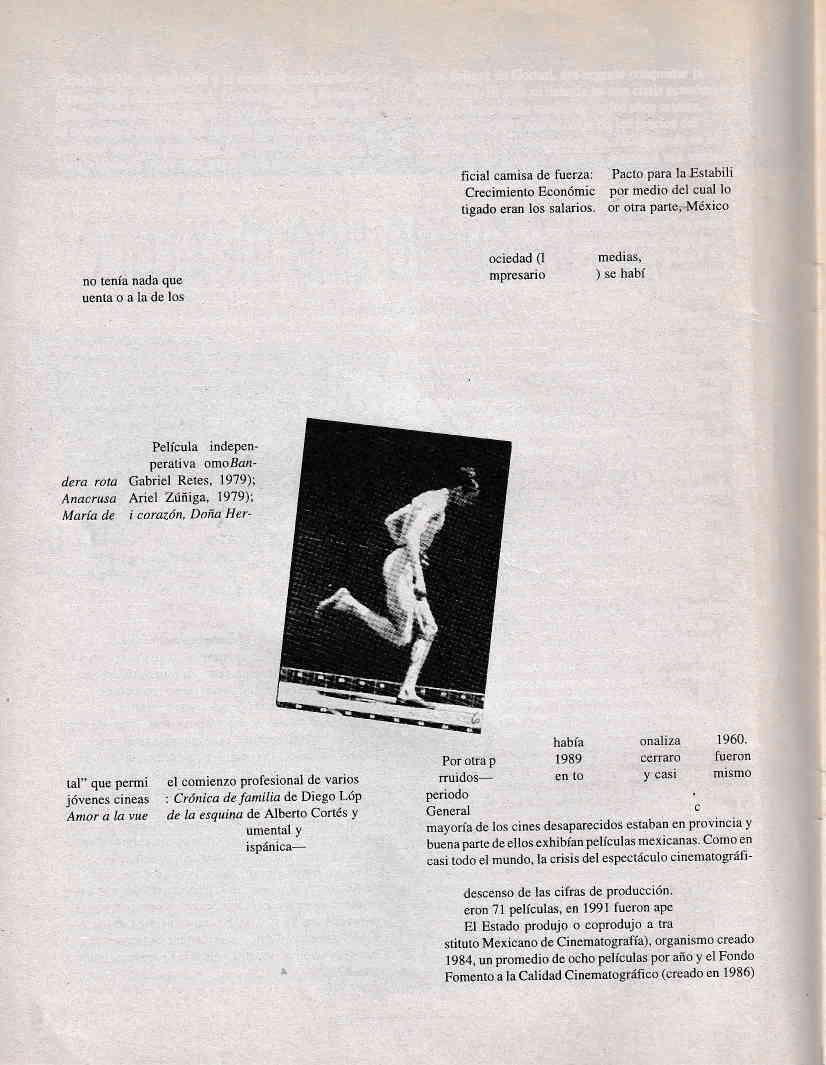
gran mayoría de las industrias estatales o parae§tatales consideradas no estatégicas. Naturalmente este principio incluyó a 1a industria cinematográfica. Del cine estatizado por el presidente Luis Echeverría (1970-1976) en los setenh Ya no quedan hoy vestigios: se liquidaron las compañías Productoras estatales Conacine y Conacite, se vendieron los Estudios América Y Prácticamente desaparecieron los Estudios Churubusco, también estatales, para entrar en un proyecto de gigantismo megalómano (La ciudad de las ades), en el que las instalaciones cinematográficas han quedado reducidas a su mínima expresión. En 1993 se vendió la compañía Operadora de Teatros (45% del total de salas existenles en el
país) que había sido nacionalizada en 1960'
Por otra pa e, entre 1989 y 1991 se cerraron -y fueron denuidos- 992 cines en todo el país y casi en el mismo periodo se abrieron (según cifras de la SooEM, Sociedad Gene¡al de Escritores de México) l 0 082 video clubes La mayoría de los cines desaparecidos estaban en provincia y buenaparte deellos exhibían películas mexicanas Como en aasi toáo el mundo,la crisis del espectáculo cinematográfico en su forma tradicional e¡a seria, en México se reflejaba por el descenso de las cifras de producción Si en 1989 se irodujeron ?1 películas, en 1991 fueron apenas 36 y 34 en 1993. El Ertudo produjo o coprodujo a través de Imcine (Instituto Mexicano de Cinematografía), organismo creado en 1984, un promedio de ocho películas por año y el Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfico (creado en 1986)

intervino en seis pó¡ año (de 1989 a 1992) y sólo en dos en 1992.
EI derrumbe de la producción prirada tradicional fue completo. La situación llegó a tales extremos que la compañÍa de Distribución Películas Nacionales, S.A., *formada en 1954 por los propios productores con ayuda del Estado y que fue durante cuatro décadas el eje del negocio cinematográfico-, se declaró primero en suspensión de pagos, luego en quiebra y finalmente en liquidación, desapareciendo en 1991. Muchos productores chicos que trabajaban a la sombra del poderoso Cregorio Wallerstein.
o o o o o o dejaron de ser financiados por éste. Para rematar, el llamado "mercado hispano" de los Estados Unidos perdió 80 o 90% de su potencial.
En México, Ias películas con mayores o posibilidades de recuperación son las producidas por Televicine, filial del gran monopolio televisivo Televisa, gracias a 1a publicidad televisiva abundante y gratuita. Su calidad es ínfima (La risa en yacociones I, II y III de René Cardona Jr., las películas de la actriz cómica La India Ma¡ía; de cantantes de moda o grupos musicales) y son el equivalente del peor cine de los productores tradicionales. Sin embargo, los resultados del otro cine, hecl'to en coproducción con Imcine y con mayores ambiciones artísticas y expresivas, también encontló respuesta en taquilla como es el caso de La tarea (Jaime Humberto Hermosillo, I990); Cabeza d.e Vaca (Nicolás Echeverría, 1990); Dan«in (María Novaro, 1991); ln nujer de Benjamín (Carlos Carrera 1991); Como agua para chocolate (Alfonso Arau, 1991'¡; Sólo con tu pareja (Alfonso Cua¡ón, 1991), e incluso películas tan difíciles como Retorno a AztLán (Juan Mora, 19881991); hablada en náhuatl y Ciwl.ad de ciego.r (Alberto Cortés, 1992), tuvieron resultados honorables. Mejores o peores, todas estas películas fueron hechas con un criterio diferente.
Algunos productores tradicionales continuaron tratanJo de erploLar las mismas de años anteriores: sc\n (sexycomedias), albures, cantantes de moda, etcétera. Otros han intentado hacer cine de calidad, ante los resultados de las películas citadas (en particulatr Lct tarea, Danzón, la mujer de Benjamín y sobre todo Como agua para chocolate). El primero fue el actor, realizador y productor Valentíü Trujillo, especializado en películas de acción, quien participó :nayoritariamente en la producción de Rajo amanecer (lotge Fons, 1990), la primera película en abordar 1a matanza estudiantil en Tlat€lolco en 1968, que fue una de las más taquilleras en todo lo que va de la década y ha tenido cierto eco en el extranjero, ganando un premio en el festival de San Sebastián.
Como ya se sospechaba desde los años setenta, no hay uno sino dos cines mexicanos (o hay que decir había, porque hoy no existe ninguno de los dos), uno es el de la producción tradicional y sus hábitos, el ot¡o es el de los nuevos cineastas, Imcine y varios productores que o bien.han llegado con nuevas ideas o nueva mentalidad y que hablan el mismo lenguaje de los nuevos cineastas, o bien, productores que siempre se han distinguido por intentar otro tipo de cine, como es el caso de Manuel Barbachano Ponce. En Imcine hubo un cambio en relación con la administ¡ación anterior: dejó de depender de Gobe¡áación (Ministerio del Interior) para pasar a1 sector cultura, a través del Consejo Naciorlal para la Cultura y las Artes. La política de producción también cambió radicalmente: la coproducción con organismos nacionales o ext¡anjeros.
Sólo La leyenda de unq ruáscara fue producida totalmente po¡ Imcine por medio de una de las compañías estatales (Conacine), luego desaparecidas. Por el contrario, la oka, Conacite, coprodujo con la televisión española Pueblo de madera, nfi amoroso y a la vez amargo fresco de la vida provinciana, tealizado en 1990 por Juan Antonio de la Riva. La leyenda de unq náscara (1990) fue el prime¡ largometraje de José Buil, una irónica y original reflexión sobre los héroes populares y los mitos nacionales.
¿El nuevo cine mexicano?
Al limitarse a coproducir se han roto una serie de inercias que convenían al estado pate¡nalista y se ha dejado (relativamente) Ia iniciativa en rnanos de los cineastas o los nuevos productores, alimentando su capacidad de gestión y que el cineasta participe en las decisiones que atañen al destino de la película (Alfonso Arau, eligió qte Como agua para chocolate f\eta distribuida en México por Televicine y tuvo libcrtad para venderla en el extranjero). Se acabó la época en que el Estado ponía todo el dinero y decidía la carrera del filme (y por lo general la destruía). En ese momento, las cosas sucedían como en cualquier parte del mundo: cineAsta y productor buscaban financiamiento en México o en el extranjero y de esta manera el filme ya no dependía totalmente de los burócratas, quienes, sin embargo, aún tenÍrn o tienen influencia.
Caso ejemplar es el de Cabeza de Vaca (1990),la notable primera película de ficción de Nicolás

Echevcrría, en la cual rompe formal y nalTativamente con el ¡elato estereotipado del cine histórico. Se había suspendido cn la administración anterior cuando todo estaba listo y se había gastado una buena cantidad de dinero. La decisión lúe tomada por el burócrata que dirigía entonces el Imcine. Cinco años después, 1a película se hizo con doce coproductores, el Imcine era sólo uno de los doce, entre ]os que estaba el propio cineasta, todos ellos con deberes y responsabilidades. Hasta 1992, el cine mexicano era prácticamente el único vivo en Latinoamérica, los otros estaban aniquilaclos o casi por la crisis económica y Ia aplicación a ult¡anza de las políticas neolibe¡ales. 1990-1991 fue un momento excepcionalmente bueno, por la cantidad de " obras interesantes, coproducidas por el estado o producidas por productores privados u o¡ganismos independientes. Entre las primeras hay que contar l,a leyerula de una múscara, Lola y Danzón (María Novaro, 1990 y 1991); l,a nujer de Benjamín, Barulidos (Lttis Estrada, 1990); Retonto a Aztlán, Cabeza de Vaca, Ciudad de ciegos, Sólo con tu parejq. Entre las segundas, la tqreq, Intimidades en un cuarlo de baño (Jaime Humberto Hermosillo, 1990); Intimiddd (Dana Rotberg, 1990); Los pasos de Ana (Marysa Sistach, 1990); Rojrt omanecer' Casi todas (la gran excepción sería Bartclidos) encontraron buena respuesta del público, fueron en gcneral bien lecibidas por Ia crítica y en varios festivales internacionales. Este primcr inrpulso fue reguido por Átgcl ,le ¡u"eo (Dana Rotberg, 1992); Como aguq para chocolate, El buLto (Gabriel Retes, 1991); Tequila (R:ubén Gámez' 1991); La mujer del puerto (A uro Ripstein, 1991) y aun Mi querido Tom Míx (Carlos García Agraz, l99l)i Cro¿os (Guillermo del Toro, 1991); ¿olo (Francisco Athié, 1992); Novia r¡ue te Nea (Guila Schyter, 1992); La vida conyugal (Carlos Carre¡a, 1992¡, Prí.ncipio y fin (Arturo Ripstein, 1993); Bíenvenido, llt;lcome (Gabriel Retes, 1993); l)esierto orares (José Luis García Agraz, 1992); En medio de la nada (Hugo Rodríguez, 1992); Hasta ñorir (Ferrlando Sariñana, 1993) y como remate, l¡t reina de la noche (Artuto Rip§tein, 1994).
El qine mexicano es el único vivo en Amórica Latina. desde el punto de vista de la producción y su calidad, pero está también muerto en cuanto a su difusión. En el buen momento contribuye la diversidad de contenidos y de temas, aunque hay uno qué parece sobresalir: cl desencuentro, la incapacidad d(3 la gente para sostener una relación duradera o la capacidad para haccrse daño \La mujet de Benjamin. lrli ndal La lnr¿¿. lt¡tintil¿ des en un ¡uarlo dc baño, Anpel dc lucg(' Lo\ pa)r'! 'le Anq, Principio \ tin. La rcína d¿ 1¿r ro./rc. eiielcla,. Hr sido importante la incorporación de nuevos realizadores. egresados de Ias escuelas de cire nacionales pero también la de guionistas, fotógrafbs (han surgido cinco o seis de primera línea), sonidistas, ambicntadores. A éstos hay que agregar a los realizado¡es de otras generaciones, Ia de los años setenta (Cazals, Helmosillo, Ripstein) y la que se podía llamar "pérdida" de los ochenta (Pelayo, De la Riva, Echevarría).
Renglón aparte es el de las mujeres cineastas En 50 años de cine sonoro, sólo tres mujeres habían podido dirigir: a partir de !990 han ¡odido ini.iur 'u .,'rrrerc seis mujeres: Busi Cortés, María Novaro, Marysa Sistach, Dana Rotberg, Eva López-Sánchez, Guita Schyfter. No es raro que la pionera Matilde Landcta, que había hecho sólo tres películas, Ia última de Ias cualcs data de 1951, haya hecho 40 años después su cuafia película, Nocturno d Rosario (1991). Po¡ el lado masculino, Rubén Cdmcz. gunldor del conLurso cxperimcntal de 1965, pudo hacer su segunda película só1o 26 años después: Teqaila. En 1991-1992 uno se.preguntaba si se consolidaría lo que tan magníficamente se había iniciado. Ahora puede darse una respuesta negativa. No es que faltcn los talentos entre los directores, los guionistas y los cuadros técnicos. El problema está en otro lado: la difusión. En el momento en que el Estado vendió su cadena de salas, el cine mexicano se quedó sin salas, no hay dónde exhibir las películas. Más o monos una tercela parte de Ias pclículas citadas todaYía no se ha exhibido comercialmente o se ha exhibido de manera clandcstina o casi'
A menos que un milagro suceda, no tiene ningún futuro en un mercado avasallado por el cine de Holly»'ood' El cine r¡exicano y particulalmenle el buen cine mexicano, con todo ) los premios en 1os festivales y Ias elogiosas .'ntrcl. e\ un ape.rado en §u proplo p¡is.
El estado neoliberal no ha hecho sino rnentir y crear' lalsas ilusiones. El cine sólo le ha interesado como paflc de su posible prestigio en el cxtranjero y de la confirmación de las tesjs que pretenden que México ha salido ya rlel Te¡cer N{undo pero en realidad no le interesa, incluso debe patecerle peligroso. Es un cine capaz cie hacer un ¡esumen de 1o que es realmente el país, por lo menos moralmente. en sólo cuatro minulos El héroe de Carlos Carrera. Y

()mfl§ 0ufl! e
NOTTCIA AUTOBIOGRA['TCA
Fotografías: Gabriel Trujillo Muñoz
L.T ací en 1927, e n Valencia. donde I\ sOlo viví Ios dos primeros años de mi vida. Huérfano desde muy pequeño, pasé mi primera infancia en Madrid, integrado en la numerosa familia paterna donde el hermano mayor hizo siempre las veces de padre (y así lo ltama¡é en estas líneas). AI poco tiempo de estallar la guerra civil, Ios niños de la familia fuimos enviados a Pa¡ís, a una guardería española para niños perdidos o abandonados en la guena, donde nosotros cuatro éramos los únicos voluntariamente enviados por ta familia. En 39, reunidos con la abuela, esperamos el desenlace de los acontecimientos en el Pirineo francés, en compañía de las hijas de Indalecio Prieto, del que mi padre era allegado. Derrotada la república, nos reunimos con mi padre en Casablanca. Vivimos allí más de un año, y en 1940 llegamos a México. poco antes de mi decimotercer cumpleaños. En México estudié el bachillerato en escuelas de re[ugiados españoles, Después abandoné los estudios de medicina a que me destinaban, para estudiar filosofía y letras. También abandoné más o menos eso, esta yez para casarme. Ya había empezado a
Pronto reincidí (no en las becas, en el matrimonio). Tuve tres hijos más e hice muchos oficios, desde mecanógrafo y coredor de imprenta hasta profesor de lengua e intérprete simultáneo. Y remontaba un poco la cuesta: en 1956 hrce un breve viaje a Europa, en 1957 empecé a trabajar en la Imprenta Universitaria, en 1958 entlé a codirigir, en su etapa final, la Revísta Mex.icana de Literatura, con Carlos Fuentes, y luego, ya sin é1, ,
escribir y panicipado en reyistas juveniles. Durante unos años me gané la vida como mecanógrafo, empleado de librería y colaborador esporádico de editoriales, mientras me iba incrustando en el Instituto Francés gracias a mi conocimiento de la lengua. A principios de los cincuenta parecía destinado al éxito; había publicado mi primer librito hecho casi todo a mano, colaboraba en revistas importantes y tenía una beca del Colegio de México para intentar terminar mis estudios. El sabio destino aprovechó mi ingenua inhabilidad para confirmar mi vocación de excluido. Pe¡dí la beca, las colaboraciones y el prestigio, al mismo tiempo que me divorciaba, ya con un hijo pequeño.

fundé su segunda época, y en 1960 organicé Ia Casa del Lago, importante centro cultural de la Universidad Nacional.
Otra vez me salí por la tangente para irme a Uruguay (en la buena época) donde viví un par de años con un empleo burocrático, y donde se consumó mi segunda separación matrimonial. Después, tras una breve escala en México, pasé otro par de años difíciles en París (1965 y 1966).
De vuelta en México trabajé para el cine y la televisión y después tuvo una beca Guggenheim, a la vez que colaboraba con el Colegio de México, hasta que en 1969 f'ui nombrado simultáneamente (sin ningún grado universitario) profesor en el Colegio de México y en la Universidad de Princeton. Empecé por Pdnceton, dondc cntre otras cosas me casé por (ercera \er. Y mc quedc en el Colegio unos 15 años, enseñando la mayor parte del tiempo poesía moderna y algo de teoría; durante un periodo organicó allí un centro de estudios de I,1 tr¡ducción y cn los ul'imos años dirigí un seminario más que libre del que saqué un grueso libro, Poétíca y profética. Durante ese periodo di innumerables conferencias, cursillos y lecturas en universidatles y otros cent¡os de México y algunas veces de otros paísos; escribí infinitos artículos, traduje no sé cuántos lib¡os, esquivé algunos premios literarios pero no pude escabullirme de unos pocos, y colaboré con Octavio Paz, como redactor jefe, en 1a fundación de su primera revista, PLural. De lodo eso. gracias a una segunda beca Guggenheim, escapé un año (1976) que pasé en el sur de Francia, ya separado de ni tercera mujer, con una nueva comPañera. En 1979 tuve otra vez ocasión de salir y pasé otro año entre Madrid y la Cataluña francesa.
La famosa crisis económica de México de 1982 me sorprcndió en plenos y urgentcs trámites de jubila.rón. asr que ture t¡uc t:t¡lr cl agujero volviendo a las andadas y enseñando tres años más en diversas institucio-
nes estadounidenses. Esto me permitió vivir estos últimos años de la traducción, entre México, Madrid, y Francia los primeros años, antcs de fijar mi tercer punto de aterrizaje en la huerta murciana, salvo dos cursos que acepté tardíamente, uno en Maddd y otro en Estados Unidos.
Desde entonces he seguido dando conferencias y cursillos (México [ur.reul, Tijuana, Guajanuato, Chihuahua, Madrid, Princeton, Montreal, etcétera) y lecturas de poemas {en todas las ciudades rncncionadas y otras como Bogotá, Nueva Yo¡k, Murcia lEspaña], Segunto [España], Trois Riviéres [Canadá], etcétera), y natu¡almente traduciendo. Desde 1953 tengo la ayuda a la creación de Fonca (México).
Todo esto no es quizá más que el trasfondo dc una serie ya un poco nutddita de libros: alrededor de una veinlena de títulos de poesia. Llc los que una docena se reunicron cn 1976 en un tomo de Po¿¡ía dcl Fondo de Cultura Económica: tres títulos narratr\os: cinuo libro. en5a) rsticus. antedores a una recopilación de Ensayos contpLetos iniciada por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, de la que han salido tres gruesos tomos y está en preparación un cuarto; una vieja obra de teatro en verso... Casi todos publicados en México, naturalmente, pcro también ya algunos en España (cuatro en Pre Textos dc Valenoia, uno en Ocnos dc Barcelona, una reedición en Mondadori dc Madrid y una antología en Els Quatre Vents de Valencia).
Algunos títulos con indicación de lugar de publicación:
Poesía:
Luz de aquí (México')a El soL ), su eco (l alapa) ; Ana g nó r i sl.s (Móxico) ; Terceto (México) Historias I poenws: Figura y secuencia (México); Cantafa a solas (.México); Partición (Valencia); Lapso (Y alencia); Orden tlel día (Y alencia); Noticia naruraL (Valencia y México); Huésped del tiempo (anfolo gía, Valencia); Casa del Nómada (México).
Relatos:
Tri zadero (México); P e rson aj e s mirando una nube (Móxico y Madrid).
T€atro:
Zanora bajo Los asrros (México).
Ensayos:
Contracorri en t e s (México); PrÍglnas de ída ¡ vuelta (México).
Cuademo inoporf uno (México); Poética y profética (México). Y
Quizós el poisoje ensenodense se le metió por los ojos y o trovés de sus monos, pinceles y óleo. se derromo en esos colores ton vivos, Quizós hoyo sido Von Gogh o el frutero de momeyes, noronjos, popoyos, que se Ie cruzó por enfrente. Los cuodros de Gobrielo Volle expreson sencillez extremo. Lo que mós destoco son los colores, los texturos... Si se ve de cerco uno de sus mongos o un pescodo, surge lo vido, el movimienfo. Su trozo es seguro, enérgico. Pero ol olejorse, todo ese coos de pincelodos se relojo y se ocomodo sobre uno meso, uno conosto o en un prodo con cielo ozul otoñol.
Porteño de nocimiento, Gobrielo dice pintor desde los cotorce oños. Sus estudios formoles los desorrolló en lo ciudod de Guonojoto en lo Escuelo de Bellos Artes, Lo seguridod desu pincel y el otrevido juego de colores propio de su obro, lo obtuvo, tol vez, de esos oños en que importió closes o niños en su notol Ensenodo,justo después de termi-
a

,:t*
nor sus estudios. El poco tiempo que tiene trobojondo de monero profesionol ho bostodo poro deflnir su estilo. Los póginos de esto revisto dejon que sus cuodros hoblen por sí solos.
Alcocholos
.ó7 x 1.2ó m
óleo sobre modero

Pescodo I
1.22 x .ól m
Iácnlco mlxlq sobre modelo
Sln lítulo
.ól x 1.22 m
Técnlco mlxlo §obfe modero
fomales
.ó7 x 1.2ó m Tácnlcq mlxlo sobfe l€lo y modeto
ca[trie[a ua[e

Mulet rcsa
1,22x1.22ñ
Técnlco mlxto sobTe modeto
Cdlabozds ,7ó x .ó0 m Oleo sobre modero
ca[trie[a ua[[e

Bodegón .91 x .óI m Técn¡co mixlo sobr€ telo
Nord,n¡os
.ó0 x .70 m Técnlco mlxlo sobr€ modoro
Sin nada qué Ponerme I .22 x l.2l m Tácnlco m¡xlo sobfe modelo
I /f arioBojórqucz es un esLriror sinoalcnse que actualmente radica en la ciudad de Mexicali. Asus2? años ha escrito
;iu:lT*;::::;;;.i,xil:i:t*;::fflix':":i:i:;Jltiis;i3;.;*:".?^;:;,:;;'f;;:,::iL::^t:i del Premio Nacional dc Poesía Fnriqusl¿ Ochoa) en Ediciones El Ermitaño del D.F., además de un trabajo del DrFocuR (Dirección de Investigación y Fomento de Ja Cultura Regional) en Sinaloa, que s ellamaNuevas coplasy cant;res del terrible berdo Eudomóndaro Higuera alias el tueno.
Pii¿ros tu, ltnl, el libro que le dejara ru prirner prcmro en nue\tro eslado \erá leml de convcr.a. ión cn ei(e escrilo que presentamos a continuación.
Mario B
Instantdnea con oJorquez
Jorge AlvaradoE
Fotografías: Gabr iela Rubio
Pájaros sueltos es un libro que se Mario Bojórquez muestra en páfue haciendo y más bien no se /aros sueltos la representación de puede dec¡rque se trata de un libro instantes atravésdel ojodel poeta, compacto en sí m¡smo -af irma el pero, ¿qué nos puede decir del resescritor-, sino una colecc¡ón de to de sus obras? versos... poemas que se fueron ha- Los domésticos es parte de un ciendo conforme pasaban los días y trabajo aún mayor al que todavia no por eso hay desigualdades entre ha podido darle fin y quizás el último una parte y otra, entre un poema y poema de esta nueva colección sea otro. el que escriba el dia de su muerte.
En general el poemario está un Los domésticos es un trabajo que poco curado en salud con una nota se hace domésticamente, en su que viene al princip¡o, que les expli- casa. Ahora trabaja sobre otra parte ca que en este c¡elo pueden entrar de esta misma colección, que se cualquier tipo de pájaros y tú no llamará El cerro de la memoria y que puedes evitárselos pues el cielo no habla sobre sus muertos. Los dotiene fronteras, lo mismo puede pa- mésticos ,son trabajos que hablan sar un perico que un ave del paraÍ- sobre sus abuelos, su padre, un tÍo so. Lo que buscaba eran todos los abuelo, en fin. Lo que el autor q uiere registros, para ver si el poeta era -según sus prop¡as palabras-, es capaz de producir en todos los ám- recuperar esa costumbre familiar de b¡tos que se pudiera, los cortos, lar- sentarse alrededorde la mesa. mien, gos, complicados, no complicados, tras alguien hace las tortillas de figuras literarias, versificación com- harina y afuera llueve y se está pleta, versificación paralelística, bus- tomando té o café con canela y car incluso sonidos rítmicos que tie- hablan de gente que tú nunca viste nen que ver con la versificación pero, a quien conoces muy de cer_ cuantitativo clás¡ca, como escribían ca, como cuando se hablaba del los griegos y latinos buscando pies abuelo con quien nunca platicaste métricos, acentos, ritmos, como la pero que es una presencia querida e anfibra, polyambo, el espondrio." ¡mpoñante. y la otra gente que viste
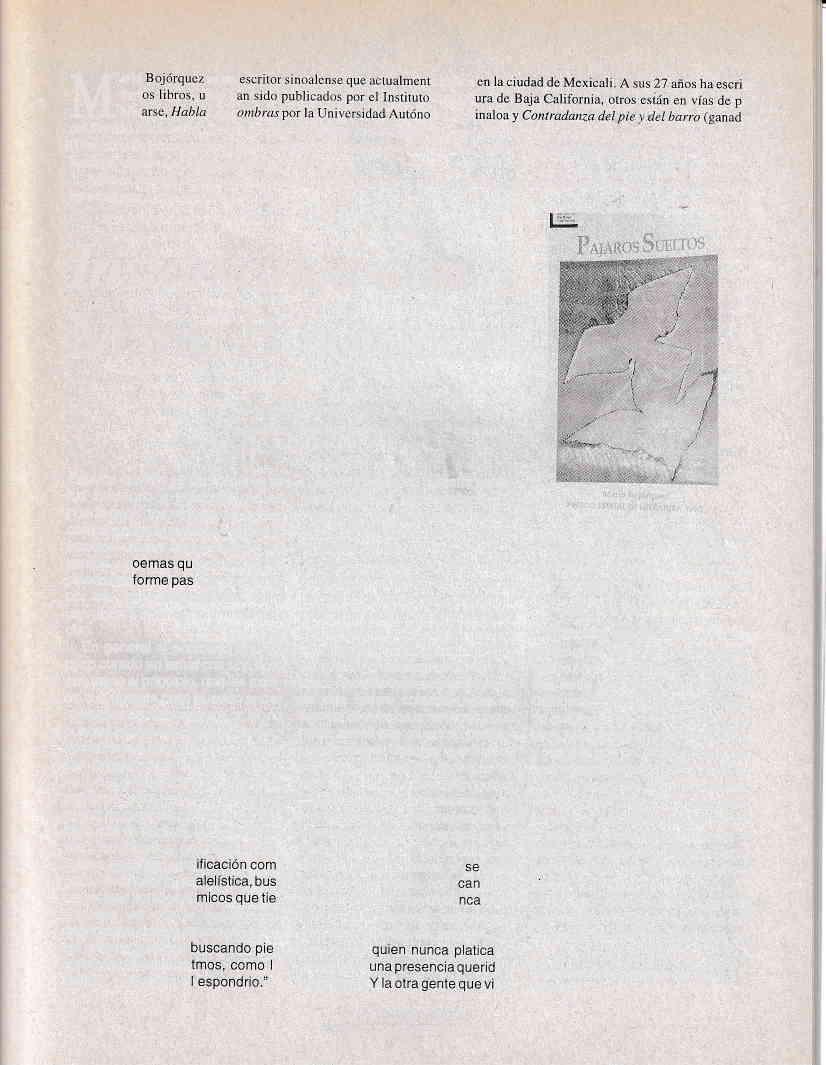
f i
como entre sueños, cuando eras muy pequeño y de pronto desaparece. Eso es un poco lo que buscan Los domést¡cos, provocar que el lector evoque su propia historia.
La deuda saldada
Bitácora de viaje de Fortum Ximénezes como una especie de factura que tenía oue pagar aqut en Baja Cal¡fornia -d jce Bojórquez-, desde que llegué no siempre meha ido bien, hay gente a la que le caigo bien y otra a la que no, incluso hay qu;enes me s¡gue tratando como foráneo, como si no viviera aquÍ, quizás sea verdad y esté alejado de Baia California. Por eso les dedico este libro a mis dos hijos, Sofía Elizabet y ¡,4ario Fernando, ya miesposa Elizabet Algrávez que son bajacaliforn ianos.
Por otro lado, quería recuperar este mito acerca de cómo vivÍan los crrcapá o los antiguos naturales de
*Estud¡ante de la Facultad de C¡enc¡as
Cal¡forn¡a, pero me faltaba un hilo conductor, alguien que contara esa historia, y revisando trabajos sobre Baja California descubrí un personaje que se llama Fortum Ximénez Orduño, o J¡ménez, como quieran decirle, que era un mar¡no que llegó a México con la intenc¡ón de descubrir un día California (la idea de California es un mito muy antiguo que anda de puerto en Puerto desde hace muchos s¡glos); Fortum Ximénez había escuchado de esa tierra o bien lo había leído en algún libro Y quería venir, enlonces fue él un vehiculo para contar ésta histor¡a: por un lado y por el otro Pagaba mi pasaporte, mi residencia en Baja California entonces sí, ya ofrecía hijos y l¡bros a este estado.
Y el hombre se hizo del barro
Sobre su libro Contradanza delp¡e y del barro, ganador del Premio Nacional de Poesía, dice: ""..ahíocurre algo muy cotorro, con una ¡dea muy compleja, y a la vez exPlosiva. Son sesenta páginas de este libro; un sólo poema dividido en tres Partes, que habla de una relación un poco extraña entre el Pie Y el baro, las sensaciones que puede Provocar introduc¡r el p¡e en el lodo. Y bueno, hay una unidad formal Porque es un verso alejandr¡no de princ¡pio af in, sesenta páginas de verso alejandrino. Por otro lado creo que esto podría ser una innovación, Yo no sé si otros escritores lo habrán hecho, pero por lo menos una innovación para mí sí es.
"A part¡r de un gesto art¡culado, sacado de un contacto, el P¡e intro-

duciéndose en el lodo, todo lo que puede producir. El poema habla sólo de eso, el poema no habla de seres humanos, no cuenta h¡stor¡as o cuenta la historia de dos objetos uno de ellos es el lodo y el otro es el pie. Entonces es esta relaciÓn amorosa a partir de una sensación Y eso es todo. Es complicado Pero Yo creo que por eso ganó el premio nacional, porque tiene esta nuéva forma de hacer la poesía, el relardamiento de un instante".
La literatura en Baja California
El escritor emite su iuicio sobre lo que piensa de la literalura del estado de donde él no se siente Parte. A su parecer la lileratura regionalestá alcanzando niveles ¡mPortantes, poetas y narradores de la región logran un reconocimiento a nivel nacional y es de la opinión que est¿. literatura es la que de alguna manera salvará a la literalura nacional, pues "cada dÍa los poetas que viven en el D.F. se centran un Poco más en su decadencia, en su visión Pesimista de la realidad, claro que les va de la chingada, ¿por qué?, Porque v¡ven en una ciudad terriblemente grande, monstruosa, donde las relaciones son complicadas... Acá, aunque tenemos todavÍa ese sabor un poco bucólico y folclór¡co de la realidad, siempre hay todavía una exaltación de la vida, una celebración de la vida; aquí la gente Puede sonreír y esa sonrisa es lo que hace falta en la literatura mexicana y ahí
es donde va a florecer la literalura mexicana".
Su libro Hablar de soml-rrastiene un apartado que se llama Desierto de desiertos donde hace una aproximación de la manera de ver el des¡erto y cómo lo han visto hasta ahora; eso es lo que busca, exallar el des¡erto como una forma de vida yagrega: "Yo digo que eldesierto no está muerto. Mucha gente P¡ensa que es un páramo donde no florece nada... yo veo una vida ahí, que no puedo comprender del lodo Pero que está latente. Tú miras los sahuaros que t¡enen mil años Y están vivos... quizás sea d¡fícil entenderlo porque para nosotros la vida es esto -mientras toca una Planta verde-, pero aquello también lo es y eso hay que entendel;' "La geografía ha cambiado mi escritura, especialmente en Hablat de sombras, donde todo tiene un tono más censurado, el verso es mucho más complejo, más def¡n¡tivo, como creo que el desierto es..." Mario Bojórquez no busca otra cosa que no sea escribir. De Pronto le llegan otras cosas -dice-, los reconoc¡mientos, las diatribas, la especulación, las reyertas literarias, ias disputas, pero lo que busca es escribir; piensa que si le otorgan una beca, quiere dec¡r que no está mal lo que hace, que hay un reconocimiento de otros. Sin embargo, Y a pesar de lo que muchos otros autores afirmen sobre la inspiraciÓn, él es de los que creen que el Proceso creativo parte de la inspiración, ésta vista como una iluminación que viene de la divinidad, o de otra Parte, pero que es un momento.
Coclu¡mos con la respuesta de ¿por qué el título de Páiaros suelfos? Es el que me Pareció más preciso para esa arirbigüedad, 'vale más páiaro en mano que cientos volando' que d¡ce la gente Si los páiaros están sueltos no son de nadie, al publibar el l¡bro yo los estoy liberando de mis cajones, de mi egoísmo y ahora son de otros, ahí están, en el cielo". Y

BIBIANA PADILLA MALTOS
desnud¿¡!11

T ando
aie t-!
cntieEa ron 7,6
'qr.1e inva¿en
¡ Canto s ue 1le0an ristes olo5 $i co apasioraü) -
desolacio 5
idiLla n¿1to,c brbiatr Pa !,= o CiLla
rialtcs b .a \ ibrarra Parlilla dilla nalto iana Pa s bibia]\3 pa di11a naltos jana.ra

TOMÁS SEGOVIA
llustraciones: Gabriel Trujillo Muñoz
Salitla de noche
Al salir chispeaba blandamente
Las calles se quedaban más dulcemente sordas
Más tibiamente ennegrecidas
Con la lenta humedad que ahogaba su destello
Como ahoga las voces un rumor
Y apagaba sus ruidos como apagar tizones
Contra el afable cielo emborronado
Que no se decidía a hacerse ya nocturno
Recortaban los ¡árboles su oscuridad cansada
Y en una u otra dirección
Se iban viendo encenderse algunas lámparas
Pero en las plazas donde la penumbra
Aún prolongaba su reposo distraído
Cruzaba con un tenue resplandor
Saturado de un resto de luz aún no disuelta
Una lenta deriva de rostros de mujeres
Supe así sin sorpresa
Cómo me hallaba en un regreso remotísimo
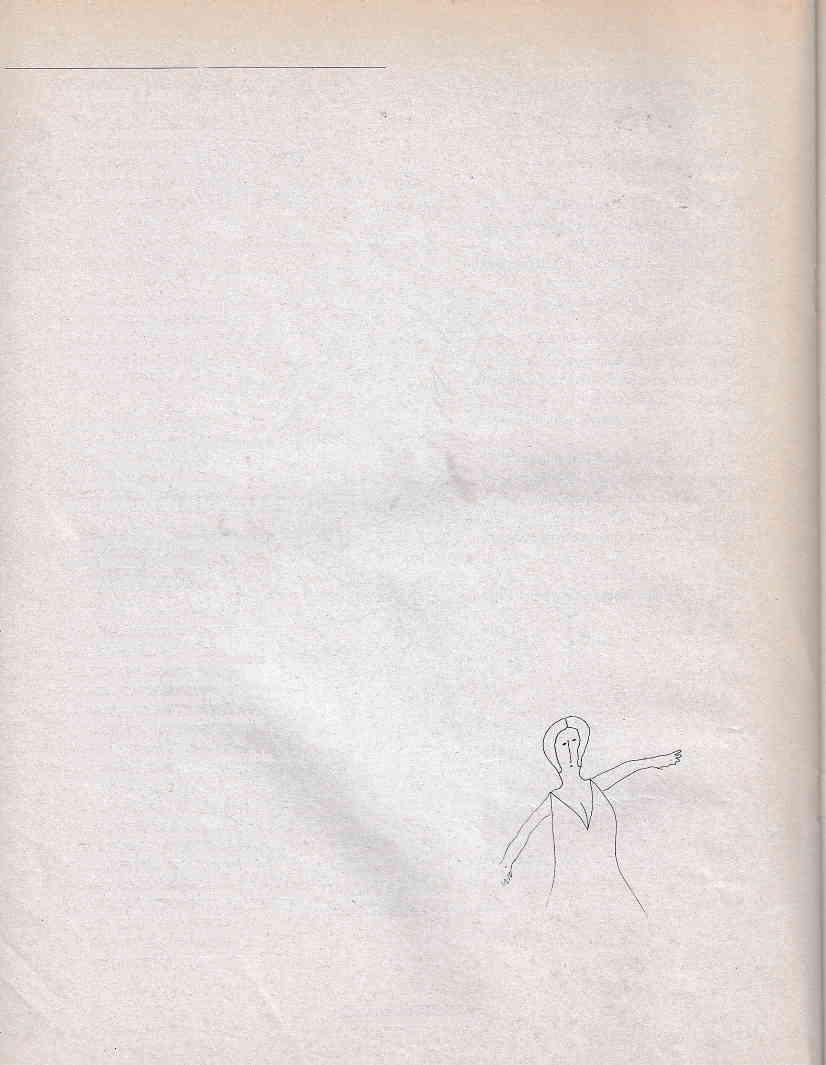
Yerano y Luna
Aunque tan claramente hundida
Tan ahondada la luna
Dentro del aire corpulento del verano
Tan englutida en él
Como en su amiba el grano
Mínimo y nacarado
O como en la viscosa delicadeza a oscuras
De la ostra la perla
Y aunque envolviéndola el verano
a su vez tan redondamente
Tan aceptando en su viaje ciego
Esa carga incrustada
En la incómoda gloria de su carne
Aunque los dos atados
Tan en el mismo saco interminable
Tan condenados ambos
A compartir cada momento
En su islote común de hondura y tiempo
Aunque los dos en ruta lado a lado
Nada habrán de decirse
La luna y el verano
Es en su misma tacitumidad
Donde estánjuntos
Donde sin atenderse mutuamente
Se comprenden a oscuras
Compartiendo hasta el fin
La hosca fidelidad intraicionable
Al gran ciclo del tiempo
Que alza su sombra inconmovible
De destino gigante
Como así también yo
Que nada les pregunto ni les digo
Agazapado tras mi piel desnuda
Que con borrosos soplos
Orea en sus iadeos la mudez abrasada
Acepto el suelo de mi islote
Y estoy con elios tacitumamente
En las palabras de aquí dentro
Que no les doy.
CLAUDIA JAZMíN

Sonidos violentos movimientos peligrosos en los que estoy envuelta rodeada de voces una realidad que me atena un universo que se autodestruye y yo ahí en medio no sé por qué. El viento no cambia nada estoy esper¡ándote, el tiempo es una invención la verdadera existencia, un sueño... hoy no estoy ahí. Ahora estoy sentada escribiendo aquí aterrada pensando en el mundo que me circunda navego en lo inexistente vivo de lo que los demás no pueden ver y tengo miedo mi mundo peligra, hoy se ha escondido en el sonido de un violín manaña
correrá a la par de una araña.
T[ansfiguraciones
Estás aquí, pero no te veo, de hecho apenas te siento soy un fantasma, no puedo tocar, ni ser tocada.
Te veo ahí, quisiera devorafe, aunque no podría soy un cuer\o, y mis plumas son muy pequeñas. No voy a comerte, no me detendré tampoco en una rama seca, a esperar mi muerte por un rifle metálico y frío.
Te percibo, quiero asife, sostenerte (detenerte) soy sólo el viento y aunque esta vez, soy yo quien te penetra, no puedo siquiera aga.rrarte.
¿,En dónde estabas? no sabías acaso que soy un espejo y me veo en ti porque me igualas, me perteneces tenemos el mismo origen sombras somos el humo a veces incoloros, intangibles amantes de (en) la invisibilidad escaparate de fantasías que sólo tú y yo exhibimos almas mutantes, volubles, entremezcladas deformes.
FIDELIA CABALLERO
Todo estrí revuelto
Esta casa tiene monos en la cara. El calentón no tiene dignidad.
Aquí no hay discriminación, todo está reYuelto.
Una mujer de piemas negras canta en la televisión.
La pantera rosa está de cabeza. En la cama un libro abieto, mi niña dormida, un olor a sexo viejo, a galletitas en el pelo, a pipí. El tiempo trae un pincel en la mano.
Me pintó algunas amarguras de amarillo y le cayeron gotitas al alma, al alma mía.
Qué simple.
Qué soledad tan disfrazada de risa.
Qué miedo tan frlo, tan nada. Hormigueado.
Todas las mañanas despierto despierta. Y ya me di cuenta que tengo pedacitos de noche abajito de los ojos.
Ya me di cuenta que en la cocina no hay huella mía. Alguna. Posible.
Aquí no hay fronteras, norte, color, línea, fragmentación. {

Kitty
Le mataron la madre, le mentaron la madre, lo desmadraron, lo destetaron, y vino ciego a sufrir conmigo, a sufrir sin mí.
Tiesamente muerto, acabó donde empiezan los otros a morir: en la basura.
información. Preparó su dedo medio como catapulta y ¡plick!, el punto salió patinando por el piso. ,,pinches insectos". Tomó el celular y marcó a Intendencia 7: ,,Sí, Yohnny, adivina qué... sí... adivinaste... y esta vez la mierda llegó hasta el abanico... se han colado hasta la puena del laboratorio... sÍ, son los mismos, con patitas y antenas de color azul.., espero que sí... ajá... oooookey... nos vemos"-
Al enlrar al laboratorio, Yhoe se enconlró con lc estupenda visión de Mary. la encargada de monirorear el sector. doblada de culo sobre la amplia mesa de trabajo. "Mhm".
-¿Qué pasa, Mary?- dijo, haciéndose pendejo observando una gráfica del Reciclador Vitalicio que salía del impresor ldser.
-¿?... Oh, nada, es sólo uno de esos llr§--ros que quiero atrapar...se suben por las líneas del módem como si fueran megabytes... ¡Maldito, se me escapó!
-Llamé a Yohnny. estará aquí en unos minuros... ¿Por qué no dejas eso y preparas café?
-, Deveras vendrá?
-Sí, no te preocupes... acabo de llamarle... ¿..Un cafecito, no?
-Recuerda que esta noche tenemos el pdmer monitoreo de sector y el comandante quiere impresionar a Mahler.
-Pinche par de... , -se nota en tu cara que no te interesa mucho colaborar con...
-Lo que se nota es que le has echado el ojo a ese pinche Briggs, Mary, hace días que no te despegas del pinche monitor.
'1. .:.'-'^' '' '' 1¡:n,-:.. - .:';i*l
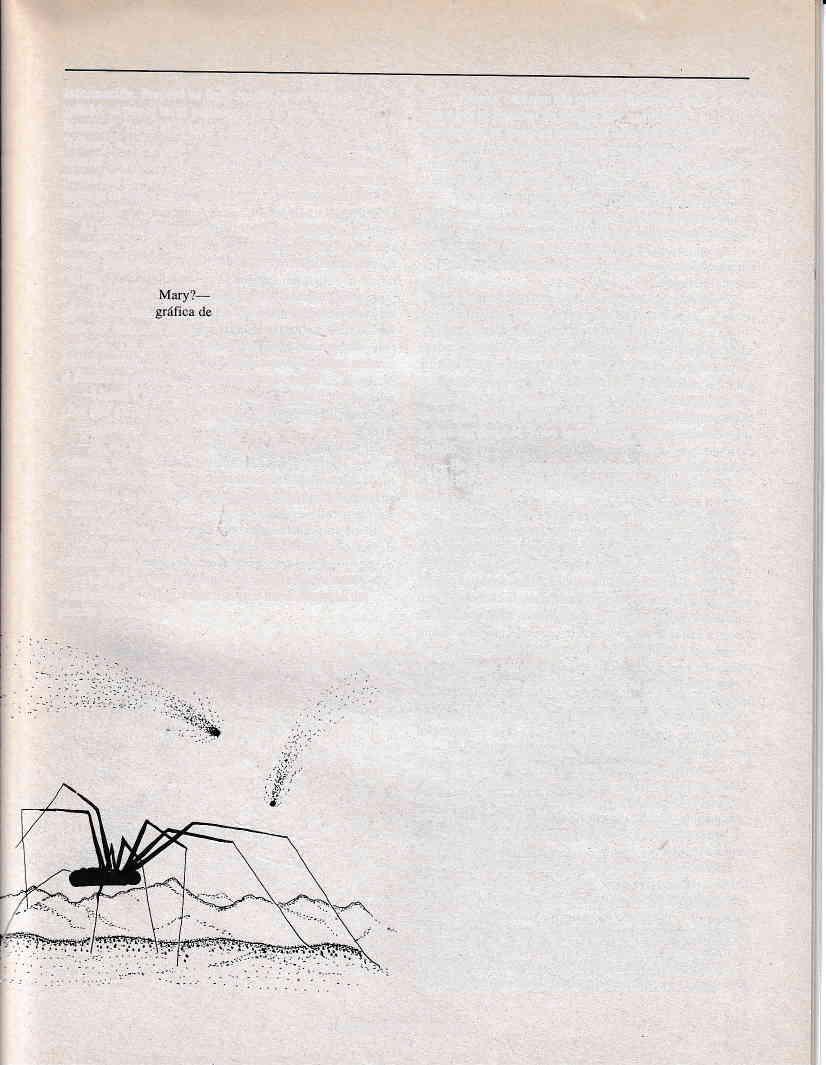
-iPinche, otra yez esa palabra! Recuerda que si no fuera por el ¡pinche! de Briggs hoy anduvie¡as arastrando tu ¡pinche! lengua al lado del lóco de Lúdic, rastreando ¡pinches! ocris o ¡pinches! demigodos o ipinchesl jadzunis en el mismo ¡pinche! culo del diablo y con una raquítica ración de Drogh.
-Vaya, vaya... parece que el ¡pinche! síndrome postmenstrual te ha dado duro. esta vez, mi querida Mary, no quisiera estar en el pellejo de ese insecto que buscas... ¿qué hay de ese cafecito, eh?
-Prepara tú mismo el café y déjame en paz, ¿quieres?
-Bien, Mary. Pe¡o no te me separes mucho del monitor, Briggs puede quedar mal, tú sabes... Mary metió medio cuerpo debajo de la mesa, inspeccionando la línea de cables po¡ donde Ios insectos subían. Yhoe, dentro del pequeño cubículo-cocinita se puso a prepatar un par de instantáneos mientras observaba por la yentanilla cómo Yohn, el exterminador de plagas, bajaba de la unidad sus trucos de trabajo. Segundos después Yohn apareció por la puerta trasera y saludó.
-Hey, qué tal, amlgos. ¿Problemas esta noche?
-Hey, Yohnny Boah, llegas a tiempo... tres de azúcar. ¿r erdad?
-Cuatro, Yhoe, y nada de Drogh, hoy necesito estaf más alerta que de costumbre. No son ustedes los únicos que han estado llamando. En los sectores periféricos el problema es aún mayor, no sé hasta qué grado, pero Briggs anda que nadie lo traga. É1 mismo giró la orden de alerta a todo el personal. Qué tipo, con eso de la visita de Mahler, quiere taer a todo mundo agarrado por el pinche culo...
-¿Oíste, Mary?: agarrado por-el-pin-che-culo.
-¿Eres un idiota!
-Retiro lo que dije acerca de que el problema era mayor en ohas partes -düo Yohn, sarcásticamente. Veo que aquí tienen una guerra mundial de los sexos a todo lo que da.
-Sí, Yohn, tienes razón, hay una guerra: Mary y Bdggs conba el mundo. ¿Suena romántico, no?
-Oooh, ya capizco... entonces! por mi parte no he dicho nada, y creo que será bueno no seguir abriendo el hocico...
-Si. ¿por qué no cierran el hocico y comienzan a hacer algo?
-Bien Yohn, ¿lo has oÍdo? El brazo derecho de Briggs nos ha dado una orden.
-Lo he oído muy cla¡o, Yhoe, sí, díme tan sólo por dónde "comienzo".
Riéndose, los dos hombres salieron del laboratorio y se dirigieron a donde Yohn había dejado el equipo. Mary, por su parte, se dio unos pases de Drogh y siguió enfrascada en su búsqueda depredadora.
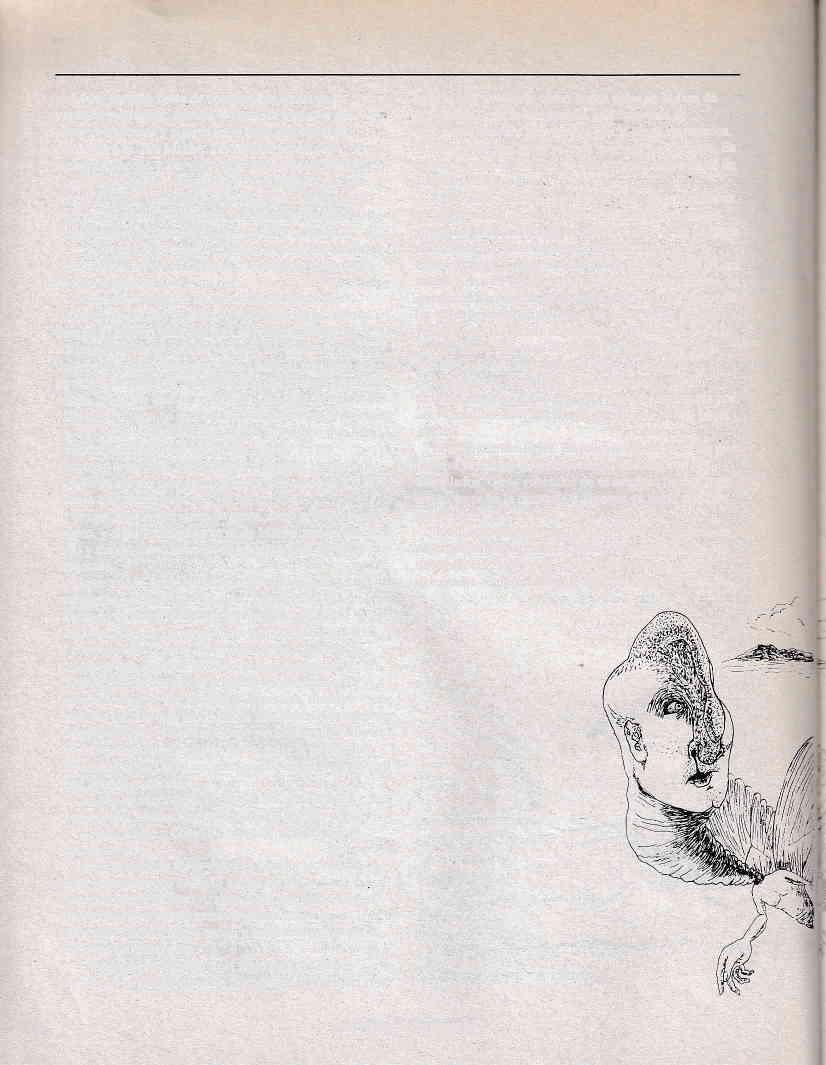
Lúdic cargaba botes de combustible arriba de su vehículo rastreador, cuando vio que un gigantón de pasos prepotentes y cigarro en la boca caminaba en dirección a é1. Era Mahler. Lo hubiera reconocido incluso de noche y sin visor. Una bestia inconfundible. Detuás, agitado, casi corriendo y tropezándose con su propia torpeza, venía Briggs. El superintendente de sector. Inconfundible también por su estilo rastrero. Fingiendo no reconocerlos, Lúdic gritó con enfado:
-¡Con una rechingada! ¿Qué no ven que cargo combustible, babosos? Quieren que volemos todos como mierda destapada?
§orprendido, Mahle¡ se detuvo en seco por un instants; luego, con frialdad, volteó hacia atrás y dio a Briggs su cigarro para que éste lo apagara. Continuó adelante. por aquel lerreno abrupto. no sin senlir un desprecio y odio viscerales hacia Lúdic, el prototipo del guerrero maleducado, insobornable, contestón y rebelde contra cualquier tipo de autoridad. Una especie en vía de extinción. El tipo de mercenario autosuficiente, pero no sin ese destello de solidaridad hacia el prójimo que 1o caracterizaba como héroe popular cuando no era necasa¡io tener uno. Dirigiéndose a Briggs, Mahler dijo: -Este cabrón cree que por haber capturado el RV le vamos a aguantar todo.
Briggs emitió una risita de perro, entre gruñido y erupto, y siguió caminando tras de Mahler rascándose el culo y riendo como babuino de laboratorio el día de su inyección-
Dentro de la máquina rasbeadora, Arabita se encontraba haciendo 1o suyo: verificando niveles, checando temperaturas, cargando parque, etcétera. Como a Lúdic le correspondía la parte mecánica, a ella le correspondía la parte electrónica de la máquina. Se trataba de una mancuerna como tantas designada por el Consejo de Exterminio: e1 guerrero-chofer-bruto y la ingeniero experta. Un homb¡e y una mujer. Siempre debía ser así. De otro modo jamás funcionaba. Se había comprobado que el equipo idóneo para exterminar era el que compitiera entre sí, pero no sin tener la posibilidad de reconciliarse. Un equipo de hombre-mujer siempre daba bueios resultados.
Cuando se enconfiaba vaciando la última lata de combustible, Mahler tocó Ia espalda de Lúdic y dtjo: -Hola, Lúdic. ¿Cómo va todo? Felicidades por la captura del RV.
Lúdic 1o miró de reoio y emitió un silbido. Nunca había soportado que narJie lo locara sin su consentimiento. Incluso Arabita tenía que hacer una especie de aviso previo antes de que su mano le acariciara. "Hola", dijo a secas, y miró a Briggs como si se tratara de una mosca.
-Tenemos problemas en el viejo sector, Lúdic. Monitoreo ha pedido ayuda a Intendencia. Con 1o de
ayer hemos avanzado como nunca antes en la fase de exterminio, mas la retaguardia está infestada de problemas técnicos provocados por la plaga de insectos. El suministro de Drogh es cada vez más insuficiente, Es necesa¡io acabar con esto lo más pronto posible antes de quc bla bla bla...
EI bisbiseo mareante de Mahler p¡ovocó que el sopor hiciera presa de Lúdic. El guerrero percibió su -propio a¡oma! un aroma húmedo de reptil, el olor de la angustia acumuladc por años dc trabajo mercenario y autorrcpresión. La captura del RV lo había sacado de sus raíces. El rostro del demigodo implorando compasión, la insistencia de Arabita en abandona¡lo todo, los gritos de los ocris cayendo en las zanjas de veneno, los jadzuni volando con sus garras afiladas sob¡e su cabeza, todo le parecía ahora una horrible pesadilla bosconiana de la que hoy más que nunca quería salir. Y ahora, la presencia de Mahler venía a empeorar todo, para satisfacción única de Briggs que intentaba asomarse po¡ las ventanillas del vehículo para fisgonear lo que hacía Arabita.
Ll .ol qucmaba la piel de todos 1 pronto tendrían que ponerse sus trajes termodinámicos. Había polvo por todos lados. Otros vehículos de extetminio hacían rugir sus motores en [a distancia y algunos ya hacía rato que habían partido.
Lúdic sospechaba una conexión entre el crecimiento de la población de insectos y la invulnerabilidad de los tlemigodos. Creía que al acabar con los insectos los demigodos se irían acabando también. Era una relación
difícil de explicar y Lúdic había decidido cerrar el pico a pesar que estaba casi segu¡o de que la captura del Reciclador Vitalicio no garantizaba por mucho la victoria genocida de los colonizadores.
Mientras Briggs seguía intentando espiar a Arabita, Mahler insistió con su perorata:
-Los problemas son serios, Lúdic, Tal vez sea necesario que te intemes más allá de la línea respirable, Incluso hasta el Bosque Muerto, es necesa¡io monitorear todos los al¡ededores. Con el Reciclador en nuestro poder Ios acris no podrán resistirnos más riempo.
Al escucharlo, Arabira asomó repenrinamente su cabeza tupida de rizos por una de las ventanillas. Briggs, tomado por sorpresa, cayó de espaldas en lo duro del suelo.
-Tendrás que pagamos mucho más -di jo Arabita-, que la mierda de salario que nos pagas hoy, Mahler, para atreyernos a penehar hasta la zona de los ocrls. Además, el suministro de Drogh llega cada día más cortado y no soportaremos los síntomas de carencia a mitad de la próxima expedición.
-Tú sabes muy bien que ya se está estudiando el caso de ustedes dos -se defendió Mahler-. Las partidas presupuestales del Consejo de Exterminio apenas alcanzan para cubrir las necesidades de combustible. Además el Departamento ya está enterado de ciertos robos..-
A¡abita sintió cómo el aspecto deforme de Mahler la envolvía en una hipnosis enfermiza. Senla sacudir los

huesos cada vez que Mahler empleaba su tono oficialoide de tecnócrata elevado para quien el Consejo era lo único que valía la péna y el individuo era sólo una pieza intercambiable más de Ia gran maquinaria.
Incluso para conseguir hace¡ su trabajo, Lúdic tenía que sacrificar pane de su ración de Drogh. misma que terminaba en las venas del abastecedor de combustible, un tipo con cara de rata y espejuelillos que se negaba a recibir órdenes sin la firma de Briggs. para lograr salir temprano junto con el convoy de exterminio, y que los jadzuní o los demigodos no te sorprendieran alejado del grupo de vehículos, había simplemente que hacer una de las dos cosas: prostituir a tu compañera o soltar la droga para que aquel zángano te abasteciera de una vez. Era algo cotidiano y Lúdic ya estaba hasta Ia madre de tanto caciquismo.
-Calma, Mahler --explotó Lúdic-, el Departamento ya nos debe la expedición en busca de Obladee. El hecho de que tus policías inútiles le hayan perdido el ¡asro no es culpa de nosotros. Si tú no puedes controlar a tu jauría no me importa. pero el ¡obo era la única manera de cobrar. Además, ¿cómo jodidos piensas que seguiríamos sin combustible? Sabes que Briggs nos bloquea desde que llegamos, la mayor parte de lo robado fue utilizado simplemente para poder continua¡ con nuestra misión.
Arabita echó a andar el vehículo levantando una nube de polvo y humo negro. El ruido era ensordecedor. Mahler y Briggs se retiraron del vehículo. Lúdic trepó, haciendo señas obscenas, mientras Arabita imprimía velocidad.
-Algún día tendremos que joderlo como se merece dijo Mahler-; Briggs solamente sonrió.
-Traigo una especie recién salida del laboratorio, Yhoe. Te va a impresionar. Es tan aromática como un aerosol de rosas y tan mortal que p¡onto veremos a más de un insecto patas arriba.
Yohn era el probador que implementaba los nuevos descubdmientos de virus y plagas/antiplagas de acción selectiva desa¡rollados por el DepaÍamento de Bioquímica. Dadas las condiciones biológicas y de equilibrio enfrentadas por primera vez en el Más Nuevo Mundo, este departamento funcionaba como importante centro de configuraciones metabólicas de las distintas especies. Ahí se desarrollaban o no las pestilencias selectivas para atacar a sectores particulares. Un increíble adelanto después de la Primer Gran Guerra. Básicamente se trataba de yirus incurables, creados a pa¡tir de la manipulación de muestras genéticas. Debido a que ciertas especies clave ([os demigodos,los ocris,los jadzunit presentaron desde un principio poderosos mecanismos de defensa a los ataques convencionales y selectivos, así como códigos genéticos parecidos más

bien a labeintos, la estrategia adoptada por el Consejo de Exterminio fue 1a de sabotear el orden de la cadena alimenticia y hambrear prácticamente a aquellos eslabones menos susceptibles de ser inoculados por un virus, no importa que éste fuera hecho "a la medida" en el laboratorio. Combinada con el secuestro sistemático (cacería), la única desventaja de esta aproximación consistía en que algunas especies que se incluían dentro del tráfico podían ser irreversiblemente dañadas en el proceso, causando así pérdidas demasiado grandes de costear. Se trataba, a final de cuentas, de un gran negocio planetario que Mahler y Briggs debían redondear a la perfección. La droga era parte del mismo. Yohn preparó sus tubos y dio marcha a un pequeño módu1o generador. Después de emitir un zumbido, el módulo mandó la señal a Ia llave electrónica del contenedor he¡mético y abrió el candado de seguridad Entonces Yohn extrajo un par de exposímetros y tros calibró, dio uno a Yhoe y dijo:
-Coloca esto en tu solaPa, Yhoe.
-¿Para qué sirve?
-Es sólo para medir la exposición viroactiva que ¡ecibiremos. En caso de que algo salga mal y todos los cristianos que se encuentren a la redonda mueran
-incluyéndonos a nosoftos-, la lectura del exposímetro serYirá de algo a los tantos que nos sobrevivan. Toma, usa también esta mascarilla especial, ni un virus de tamaño nano puede pasar por su filtro.
-¿Nano?
-Sí nano.Imagínate que cortas transversalmente el cabello más fino, y que su diámetro es una gran plataforma de atenizaje para helicóptero.
-Correcto.
-Ahora imagínate que en esa plataforma ateüizan un millón de pequeños helicoptercito*.
-¡Un millón!
-Bien. ésa es la medida nano; cada uno de un millón de supermicroscópicos helicóptercitos en la hipotética plataforma de aterrizaje del cabello más fino.
-Pero, ¿que no ha sido probado con anterio¡idad?
-Sí, Yhoe, sf. Los procedimientos han sido observados como siempre. Es sólo que...
-SÍ, qué pasa Yohn, dime...
-Bueno, pero debes permanecer callado... han sucedido algunas cosas últimamente, cosas... cómo te diré... difíciles de explicar, Yhoe.
-Pero ¿qué demonios tratas de decir?
-El desa¡ro1lo de plagas selectivas ha tenido que ver con la muerte de algunos humanos... como te diré... indeseables en la colonia para Mahler.
¿Quieres decir que hemos estado cavando nuestra propia tumba?
Bueno, es una acertada manera de ponerlo, Yhoe. Desde que Briggs tomó el mando, se apretaron las
tuercas por arriba. Ya no es posible estar en contra de ninguna disposición, por más descabellada que ésta sea. Mahler ideó la forma de eliminar a todos sus enemigos en el Centro de Mando y ahora ha extendido sus métodos a otros espacios: Cacería, Producción, Abastecimiento. incluso Intendencia... Briggs es uno de sus incondicionales. claro.
-El muy hijo de pura.
-Debes tener cuidado, Yhoe. Ya no podemos confiar más en lo que ellos meten en estas latas. Por lo que a mí concierne yo sólo soy un conejillo que funciona muy bien para seguir llevando adelante sus pruebas. Nada me comprueba que el verdadero experimento no se esté llevando a cabo con nuestras propias vidas aquí
-Lo que te quiero decir, Yhoe, es que desde que Ilegamos a este maldito pla¡eta, el desarollo de plagas ha avanzado mucho más de lo que te imaginas. La sección ha cruzado fronteras esÍictamente metabólicas y
ahola es posible crear pestes que ataquen a un ser vivo con deteminado carácter, que picnse de detcnninada manera...
-Pe¡o eso es totalments increÍble, ¿,cómo puedes...?
-No es tan increíble, si te pones a pensar que la ideología y el ca¡ácter de una persona es tan sólo Ia expresión de una configuración metabólica general.
Yhoe sc quedó callado. En el televlsor de su mente se agolparon escenas estelarizadas por Mahler. Rccordó el géiido destello de su mirada, su voz ronca e hipnotizante, la temperatura de su picl lría, escamosa! escalofriante. De pronto algo l3n su inte¡ior se reveló cuando escuchó a Yohn decir en tono do broma:
Bien Yhoe, es hora de probar esto. A la salud de Mahler.
-Espera Yohn, no 1o hagas.
-¿Qué quieres decir?
-Confía en mí. Cierra tus llaves. Guarda todo y diremos que el gas no ha servido, que fue demasiado tenuc.
-¿Sabes que arriesgaría mi cabeza?
-No, si hacemos que Mary firme por Briggs, todo estará en ordon, nadie sospechará. No sé por qué, pero presiento que si nos b¡incamos ésta, algo bueno pucde sucede¡.
-¿Quieres decir que...?
-Sí, Yohn, lo confieso abiertamente: soy un saboteador. Y ahora júrame que callarás o prepárate a rnorir como un insecto.
¿..-?
Dentro del vehículo de exteminio Lúdic rellexionaba. No alcanzaba a comprender cómo la situación había llegado a tal punto de caos y desequilibrio. En épocas anteriores incluso hacía pocos meses atrás, cualquier imprcvisto podía ser resuelto rápidamente. El problema aquÍ no era tanto el dinero, como el hccho de no sentir una plena satisfacción con su trabajo. ¿Acaso no era justo ir conta los demigoclos, ocrís y jadlunis, en beneficio de los colonizadores? Aunque esto lo comenzaba a dudar. Eliminar totalmente a otra especie algunos aseguraban que elan incluso superiores a los colonizadores- tenía un no sé qué de injusticia que 10 llenaba de culpabilidad. Pe¡o víctima de las circunstancias no podía hacer otra cosa que marchar hacia el único histórico objetivo. En el fondo percibía que la propaganda de la Gran Esfera era un panegírico del exterminio. Todos los medios de cont¡ol. todos los televisores encendidos. Ésta era la época que les tocaba a los demigodcts, mañana ¿a quién? El planeta estaba destinado a ser convertido en un lavadero de químicos. Incluso despuós de eliminar a los demigodos y jadzunis los colonizadores heredarían una inmensa zona de desastre. Ríos contaminados. El aire denso a proporción

mortal. Enfermedades cancerígenas. Burocracia, droga y religión. Y sin embargo, Lúdic no dejaba de ir dentro de ese vehículo, el cual era probable que volara en pedazos en cualquier momento... De pronto, un golpe en el techo del vchÍculo sacó de su abstracción a Lúdic:
¿Oíste eso? gritó Arabita con exaltación.
-Sonó como w demigodo, Está succionando el aire. ¡Rápido, las pastillas I No hay tiempo ya...
Lúdic detuvo el vehículo. Los ojos de Arabita estaban por desorbitarse. Miraba a Lúdic como si 1o fue¡a a atravesar. En su rostro caían cientos de perlitas de sudor que la hacían verse más bella de lo normal. Su cabello erizado por el miedo o el calor parecía una aureola de negra santa. "Pero qué jodidos", Lúdic se sorprendió, "pensando ahorita en la belleza".
Arabita quiso tomar las armas pero Lúdic la dstuvo. Los demigodos no tenían ojos ni oídos. Percibían a sus enemigos por las vibraciones que emitían sus cuerpos y sólo mataban por su aroma. Si había que movcrse había que hacerlo con rapidez. Mucho más rápido que el demigodo.
Lúdic, con Ia mi¡ada hacía señas a Arabita, le decía: cálmate; tengo miedo; qué bella eres; no te muevas; vamos a mo¡i¡. Pasaron unos segundos y percibieron el aroma mortal del demigodn, un olor que picaba la nariz y que asfixiaba con cada inhalación... {
Ojos muertos
José Alfredo Gómez Estrada*
lluslraciones: José Guadalupe Durán
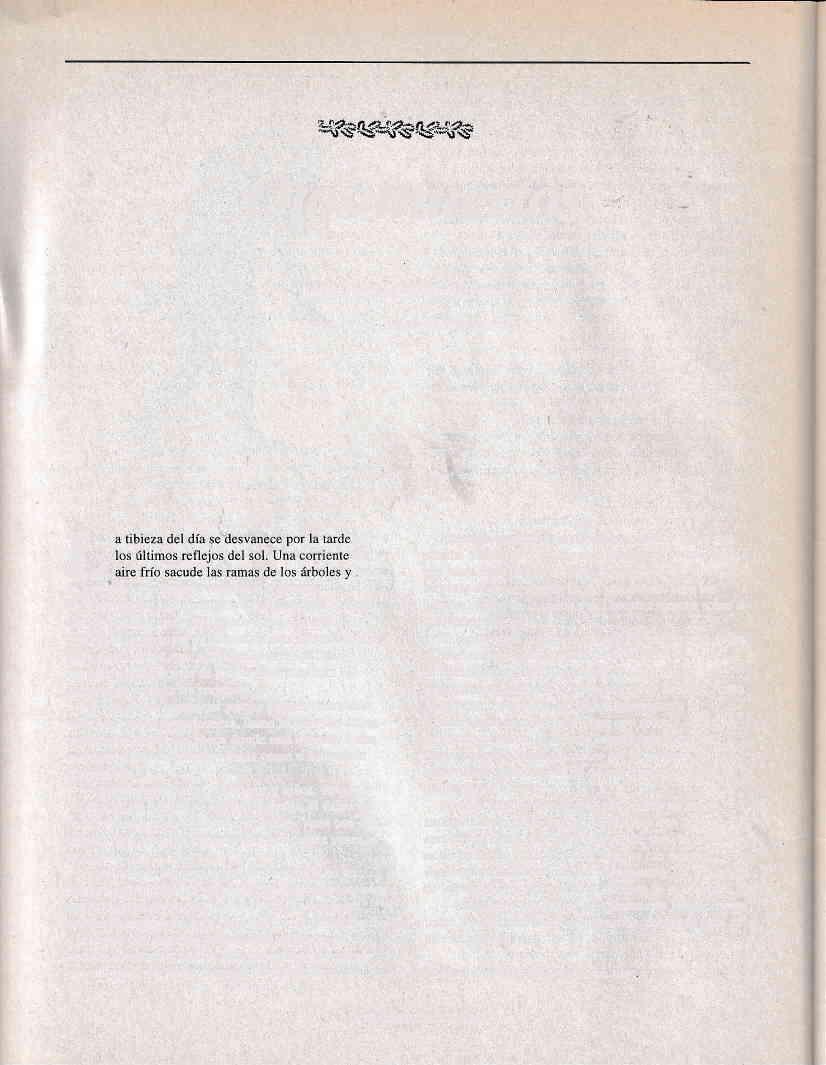
= a tibieza del día se desvanece por la tardc con I los últimos refleios del sol. Una corriente de Ll ¡r,. frio sacude las ramas de los árboles y hace un remolino que levanta papeles y hojarasca. En las avenidas hay gente que camina encogida, unos alzan la vista a[ cielo, temerosos de un aguacero, en cambio tú. en mangas de camisa. cruzas aceras como si nada, confiado en que, a tus diecisiete años, las ventoleras y las lluvias de noviembre no hab¡án de causarte ni siquiera un resfriado.
En una de las aceras del parque central, una enana pelirroja vestida de enferme¡a, llama la atención de los transeúntes desde una banca donde está trepada; suena una campanilla de bronce y habla como si tuviera un altoparlante.
-Acérquense damas. caballeros y niños. vengan a ver el acto de Basilio, el hombre lagartija, el único ser en el mundo que se alimenta con arañas. Vean con sus propios ojos cómo su estómago de roca resiste venenos moftales.
A su lado, se impone la presencia erguida de un hombre enjuto, pálido y sombrío, cuyos ojos se esconden detrás de unas gafas oscuras, de su cuello cuelga un pedazo de cartón que dice "soy invidente". Entre Basilio y la enana hay una caja transparente en la que se hacinan cientos de arañas. El hombre lagartija sacude con su mano una bolsa de papel llena de bichos.
El cuadro atrapa tus sentidos y te incita a hacer una parada. Vacilas, ver arañas en movimiento es una fobia que hasta haca un par de años te atormentaba, su cercanía no es en ningún modo placentera, pero las personalidades de la enana y del hombre ejercen sobre ti una fucrte atracción.
El espectáculo comienza cuando un buen grupo rodea al hombre lagartija. La enana deja de sonar la campanilla, y el anunciado Basilio, conocido mundialmente, saca de la bolsa su primer bocado. Antes de llevárselo a la boca, orgulloso lo muestra a la concurrencia: es una viuda negra que recorre aprisa la palma de su mano. El insecto intenta huir, pero los largos dedos de Basilio, teñidos por la nicotina, la inmovilizan; después, el filo de sus dientes sarosos la despanzurran despacio.
Al igual que los demás curiosos sientes un sabor amargo untado en la lengua, una náusea que emerge. El asco te impulsa a marcharte enseguida, pero lo morboso es un poderoso imán: "¿y si el hombre cae muerto?" El siguiente bocadillo es una oscura tarántula. La voz grave de la pequeña mujer saca a los mirones de su estupor.
-Respetable público, si no quieren que Basilio coma todos los dias esta asquerosa pon/oñ4. cooperen para su pan de mañana.
*lnsfluto de Inrestigaciones Históricas, uARc.
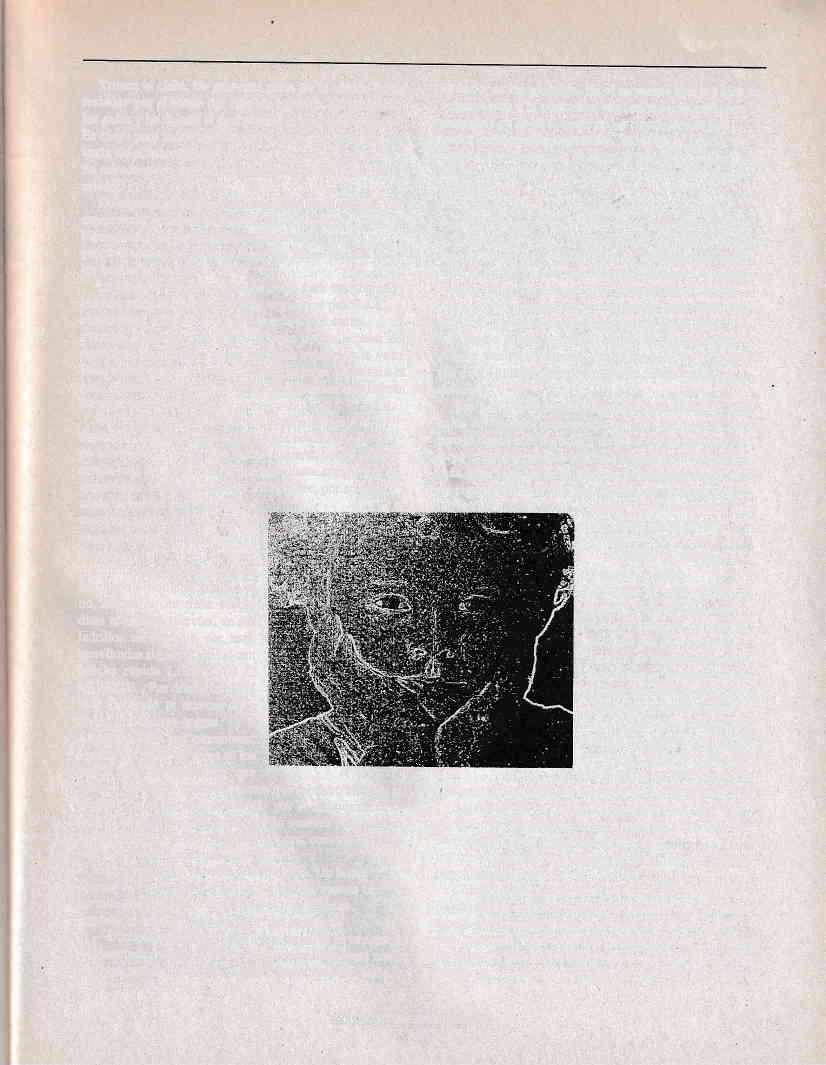
Truena el cielo, las primeras gotas de la temida lluvia resbalan por el rostro del hombre lagartija. Se ha quitado las gafas y ha dejado al descubierto el poder de sus ojbs. Es ciego para todos menos para ti, te mira con fijeza, se burla de tu incredulidad, dei asombro, de la repulsión. Su mirada es un oscuro prisma cuyas. aristas destellan m iedo.
Dc repente el chubasco arrecia y obliga al público del espectáculo grotesco a dispe¡sarse. Tú, inmóvi1, hipnotizado, no puedes desprenderte de los ojos escud ñadores del hombre lagartija, ahora ya sabe que Ias arañas no te causan pavor.
La singular pareja recoge sus cosas para marcharse y cuando salen del parque decides seguir sus pasos. La caminata es dilatada porque el hombre y la enana avanzan despacio y recorren un largo trecho, a pesar del aguacero. Te mueves con cautela para evitar que te vcan. Poco te importa que la ropa mojada se haya adherido a tu piel, disfrutas la aventura, imaginas historias que habrán de asombrar a tus amigos.
Enfrente de un edificio abandonado, la pareja se detiene a contar 1as ganancias que la enana recogió en un somb¡ero de copa. Ella recibe su parte, luego se aleja con la caja de las arañas al hombro, hasta convertirse en una silueta detrás de la lluvia. El hombre, por su lado, cruza un baldío y se lopa con un muro encalado, allí desaparece ante tus o.jos, como si fuera un fantasma.
El ¡¡uro es alto. Lo observas bien. como midiéndolo. es 11ano. ordinario. no tieng escondites ni puertas secretas, en sus Iad¡illos erosionados por antiguas lluvias alguien escribió con brocha rápida LIBERTAD O MUERTE. ¿Por dónde se habrá ido? Intrigado te acarcas a la pared, a las letras negras. Alrededor sólo hay escombros, basura. Tocas con layema de los dedos uno de los signos que forman la palabra muerte y sientes que tu mano traspasa la barda. Con el co¡azón acelerado por el descubrimiento. metes el b¡azo hasta el hombro y lo mueves para palpar: nada. Luego tu cue¡po trasgrede el muro, como si ambos o uno de los dos fueran una ilusión. En un parpadeo ya estás del otro lado. Un hedor f\enelra ru nariz. una lu¿ tenue. ambarina. rpenas te permite ver el espacio amplio en el que te hallas, caminas al encuentro de alguien que se mueye.
- Dispense. enLré aquí por... No sigas. es ru imagen fragmentada, reflejada en un espejo roto. Tropiezas con una banca, esto parece un vestidor, estornudas en serie.
El hedo¡ es insoportable, En el momento que tus ojos se acostumbran a la penumbra ves una mancha cafesosa extendida en el piso. viene de un rincón donde hay varios cadáveres amontonados. El miedo te ahapa, en yano intentas regresar, el muro es ahora impenetrable, chocas con él una y otra vez ¿cómo entré aqr¡í? ¿estaré soñando?
Sueñas con los ojos abiertos mient¡as caminas a tientas. El lugar de tus sueños no es la estancia oscura. pestilente y húmeda a la que entraste después de caminar bajo la lluvia, sino el pasillo de un hospital, que a esta hora de Ia madrugada está desierto. Tienes que llegar a la habitación 304 sin ser visto, deberás subir un piso, pasal por un puesto de enfenneras. No se ve ninguna, vía libre, quieres volar y llegar de una vez al final. La voz áspera de una mujer del tamaño de una enana te detiene y te ltace fegresar a tu habitación, "¿qué haces de pie a esta hora?, entiende por tayor que tu estado es delicado".
Las huellas del homb¡e lagartija, marcadas con lodo, salen del vestidor y continúan por un pasillo estrecho. El pasaje tuerco a la derecha y termina en un galerón, en cuyo centro hay miles de libros apilados, otros tantos más están [egados en el piso, entre escupitaios y colillas de ciganos, Lib¡os abiertos, mutilados, mojados por
. aguas negras, devorados por las llamas de un fuego extinto.
El rasto de Basilio languidece hasta desaparecer, pero no hay nrunera de perd.erlo, debió subír La escaLera de hierro oxídado que lleva a unq especie de escotilla en el techo, ésa es la única salida. Trepas apresurado, temeroso, tienes que salir pronto de aquí. Ojaló haya dejado de llover. Ya estás cn el siguiente niYel, caminando por otro pasillo que es largo, con \ arias pucrtas en uno de los lados y un portón en el otro.
Escuchas música lejana, bullicio de fiesta, pasos de alguien que se aproxima, cascos que retumban en el piso de nadela- Quien venga pasará por aquí. Instintivamente te replicgas en el quicio de una pue a, te ocultas en su penumbra, Cuat¡o soldados escoltan a un hermoso caballo blanco de abundante crin, o a una mujer desnuda que lo monta a pelo. Se detienen ftente al portón, a la mitad del pasillo, entran. Qué lugar tan desconcertante. ¿Te habrás metido a un estudio de cine? Abres una hoja del portón, cruzas cl umbral, caminas hacia el centro de un solitario
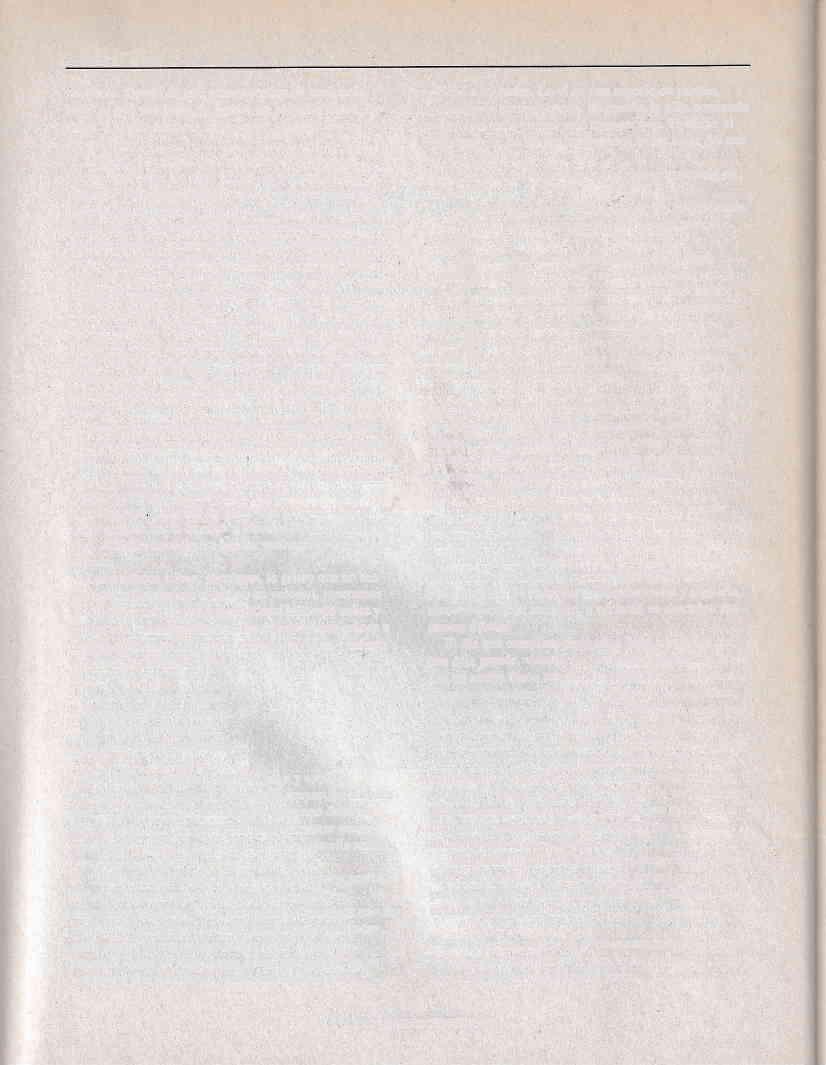
vestíbulo. Detrás de una gruesa cortina de terciopelo raído se oye una bulla, te figuras un pequeño teatro. No. sabes si seguir adelante ¿qué podría pasarte? Entras escurridizo.
Adentro, una densa nube de humo dificulta la respiración, irrita los ojos- Todas las butacas están ocupadas por soldados que luman. conversan a gritos y beben licor de botellas, que al quedar sin gota, se hacen añicos contra las paredes. D9 pronto unas cornetas tocan algo que parece una fanfar¡ia, se oyen aplausos, sube el telón y se oscurece todo. Un chor¡o de luz dirigida cae sob¡e el escenario e ilumina a una muje¡ rubia de semblante triste. La ¡econoces de inmediato, es la que entló montada en el caballo. Ahora la ves mejor, sus ojos son azules, de un matiz intenso, sus facciones finas, a pesar de que la exageración del maquillaje pretende vulgarizarla, su cuerpo es de estatura mediana, de forma redonda, voluminosa, de piel rosada, tersa, con hoyuelos en las mejillas, en las rodillas, en los codos y en las cotvas.
Muestra candorosa su desnudez casi completa, sólo lleva un par de guantes negros y zapatillas del mismo color.
El escenario también se ve desnudo, hay una estatua griega, de utilería y una mesilla redonda con varios libros encima. Después de hacer una reve¡encia torpe, la mujer camina hacia la mesa y toma un libro que abre al azar. Afligida comienza a leer un melancólico poema de Neruda.
Los soldados silban, abuchean, [e gritan que no sea pendeja, "¡Esto es una fiesta no un velorio!, ¡queremos oír algo alegre!" y ríen a carcajadas. Uno trepa veloz y agrega a la escenografía un cesto de basura que coloca a un lado de la mesa. La mujer escoge otro libro y aclara: éste es de Federico García Lorca.
La luna vino a la fragua con su polisón de nardos, El níño lq mira mira. El. n.iñ.o kt está mírando.
La rechifla se rcpite con mayores bríos y sobre el escenario se precipita una cascada de proyectiles de todo tipo. "¡Queremos uno de sangre!", grita uno de la primera fila. La mujer se apresura a encontrar sangre esc¡ita en el libro, el ruido no cesa hasta que ella recita otro poema de Neruda. Un espectador vocifera aquí, otro allá, varios acullá. "¡Eso es subversivo! ¡No sirve esa mierda! ¡Que chinguen a su madre todos los poetas! ¡Queremos uno de sangre que sea alegre!." Luego las voces se confunden, pero pronto se convierten en una sola. "¡Basura! ¡basura! ¡basura!" Las manos temblorosas de la mujer arrojan el libro al cesto y toma otro de la mesa.
Soñé a mi padre. Lo vi en una especie de parque, acompañado por una enana. Se ganaba la vida comiendo arañas que lenía en una caja lransparente. También vi un montón de cadáveres agusanados en un lugar del que no podía salir.
-Otra vez las arañas, ¿por quó siguen presentes en tus sueños?
-Será porque despierto digo que no les tongo miedo.
-De niño te causaban verdade¡o pánico, nunca entendí por qué.
-Mejor no hablemos de eso madre. Hace años, L urndo le expliqué el porqué mc dijiste que eso nunca sucedió, que la fiesta y la caja eran un recuerdo falso
-Es que tu padre no sería capaz de eso, reconozco que es un hombre fuera de lo común y que ha hecho cosas que... bueno, pero ese día yo estaba allí, vi cómo abriste los regalos y de ninguno salieron las dichosas arañas. Tú 1o has imaginado todo.
Cuando eras niño tus padres sabían muy poco de ti, vivÍas en un mundo aparte, ensimismado, solitario, huraño. Eras inaccesible, misterioso como un sobro sellado. Un día tu padre quiso romper el primer sello, era üatural, un hombre como él no respetaba la individualidad y se jactaba de controlar todo.
Estaba en el comedor, dirigió hacia ti una mirada penetrante a la que pronto opusiste una barrera, de modo que no pudo hurgar en tu interior. Tu tesistencia significó un reto, ¿cómo era posible quc un mocoso te sostuviera la mirada y le cerrara el paso? En ese momento decidió observar tus movimientos y Yigilarte, como si fueras su enemigo, y no tardó en descubrir tüs puntos débi1es.
El día que cumpliste siete años llegó a Ia fiesta con una caja grande, vistosa, perfectamente envuelta y atada con un ancho listón rojo: era tu regalo de cumpleaños. En vano intentaste adivinar el contenido, lo sopesaste, está vacía, le diiiste. Claro que no, respondió, abajo hay un centenar de soldaditos de plomo. Desgarra§te el papel, la abriste y te asomaste al interior, como no viste nada metiste todo el brazo para alcanzar el fondo y tu tacto no sintió [iguras inenes de plomo. sino cuerpos vivos que treparon veloces a tu mano. Sin Yerlas süpiste que eran arañas. El ataque de nervios que sufriste y la fuga de las arañas en el patio pusieron fin a la fiesta, todos los demás niños se fueron.
Más tarde tu padre te llamó a su despacho, te ordenó bajarte el p¿nta1ón y te azotó en las nalgas con el cinto, por ponerlo en ridículo. Por la noche tuviste fiebre y soñaste arañas gigantescas.
-Si no fue real, entonces él puso esas imágenes en mi memoria para torturarme y bien lo ha disfrutado, pero algún día me las pagará todas juntas.

-Por
Dios hijo, no deberías habla¡ así, menos ahora que está tan grave. ¿Qué vas a haper con ese rencor?"
Volver al oscuro pasillo, escuchar la música con mayor claridad; ternblar a causa de un frío intenso que cala en los pulmones como amgnaza, estornudar, estornuda¡. Abdr puertas, una tlas otra, ojalá una sea la salida, encontrar detrás ladrillos firmes, en la penúltima no hay pared. Entuar temeroso a una estancia amplia y suspirar aliviado al ver a Basilio. como si el 'hombre lagartija' fuera un viejo conocido, la salvación. Ya no es el pordiosero que come insectos, sino un militar condecorado que sonríe. detrás de un escritorio. con una copa de vino en la mano.
-Por fin llegas.
-Yo estaba seguro de que podía ver.
-Veo, pero no puedo caminar, mira. tengo que movelTne en esta pinche silla de ruedas.
-Por favor, dígame ¿cómo salgo de aquí?
-Buena pregunta.
*Tengo prisa.
-Tranquilo, si acabas de llegar.
-Es que mis padres me esperan para la cena y tengo muchas tareas.
-Olvídate de salir, llegaste a la mejor hora de la fiesta. ¿Te preocupan las tareas?, aquí las tendrás, más importantes, te lo aseguro. Y ya que tocamos el punto te voy a advertir, m¡ís vale que cumplas al pie de Ia letra lo que se te ordenó. Irás a la cocina, trabajarás con el Trece...
Está equivocado señor, yo no vine a trabajar.
-El equivocado eres tú. Parece que todavla no sabes cuál es tu situación ¿verdad? Te la voy a aclarar: acabas de perder tu libertad y éste va a ser tu nuevo hogar ¿cómo quieres llamarle?, ¿prisión clandestina?, ¿casa de trabajos forzados?, ¿fosa común?
Dos guardias te aprehenden y después de un forcejeo inútil, te arrastran a la cocina con el labio roto. "Te Íaemos ayudante", le gritan a un hombre que, parado encima de un banco, se asoma a la boca de una enorme olla de aluminio. "Sea por Dios", le contesta, "pónganlo donde no estorbe".
El Trece es un hombre de rostro ajado con airugas marcadas en la frente y en la mejillas. Apenas se van los soldados te asigna la primera tarea: debes abrir miles de vainas, juntar sus chícharos y contarlos hasta completar cuabocientos mil. ¡Cuatrocientos mil! "Sí, acada uno de los presos nos corresponde una sopa con cuaaocientos, ni uno más ni uno menos, La comida está racionada" explica, "aquí todo mundo pasa hambre, menos Ulla, la actriz meretriz, la puta pues, a ella la tienen en engorda porque a los soldados no les gustan las mujeres flacas".
La naiz empieza a gotear como grifo descompuesto, estornudas una y oúa vez, con cada soplo se aflojan tus articulaciones. Empiezas a saca¡ chícharos a granel, a contarlos de cinco en cinco. -¿A qué hora me van a dejar salir de aquí?
-A ninguna hora muchacho, nadie ha salido vivo de aquí. Más vale que te hagas a la idea.
Como para consolarte el Trece asegura que es una suerte que te hayan enviado a la cocina, es el lugar menos f¡ío. Así empapado como andas, en otro sitio pescarías una pulmonía y ¡adiós! Es cierto, aquí hasta se siente calor.
-Es por el fuego de las estufas, por el vapor de las ollas. Cuando enciendo los ho¡nos...
-Por favor, no me distraiga, ya se me olvidó cuántos chícharos llevaba. ¿Oiga y si junto menos?
-Ni se te ocurxa, los de la consÍucción te echarlan de cabeza ¿no ves que siempre se quedan con hambre y cuentan los que se comen? Ten cuidado, si cometes algún error, aunque sea pequeño, los guardias te lo cobra¡án con una zambullida en la alberca.
-¿En cuál alberca?
-En la que usan iara cagar.
-¿Y ésos de la construcción qué construyen?
-Paredes, una delante de la otra, como capas de cebolla.
-Mis padres ya deben estar buscándgme en todas partes. Mañana no voy a tener tiempo para hacer las tareas.
-No pienses en mañana, mejor encomiéndate a Dios. Tr1 crees en Dios ¿verdad?
-Claro que no.

-Pues debe¡Ías, yo sin su ayuda la pasaría muy mal en este lugar.
-¿Lo ayuda? ¿no se habrá olvidado de usted?
-No qué va, 1o que sucede es que el tiempo entle él y nosotros es distinto, nos descuida unos segundos que aquí pasan como años. Tú sabes de eso ¿no?
-¿De qué?
-De que el tiempo es diferente fue¡a de la tier¡a.
-Yo no sé nada, y ya no me hable que perdÍ otra vez la cuenta.
La ropa se despega de tu cuerpo, seca, no sabes si Ia humedad ha sido absorbida por el calor de las estufas o por el de tu piel, que sientes como b¡asa. Creo que tengo fiebre, el Trece tienta tus mejillas y tu ftente y conobora tu sospecha, estás ardiendo, dice, ojalá toquen pronto para que te acuestes.
Al terminar con los chícharos, seguirán las papas y luego los garbanzos, pero no te preocupes, ya habrá un receso. Después del toque de queda se apagarán las luces y aquÍ abajo terminará el ajetreo, todo mundo se dormirá. No se te ocurra moverte de aquí, ni desperdiciar el tiempo de sueño, ya verás que no es mucho.
Por fin las luces se apagan, te recuestas, pero no logras descansar, los ruidos de la fiesta retumban en las paredes, también se escuchan gritos y balazos. Te duelen los huesos, la boca partida, la nariz. No respiras bien, dormitas, tienes sueños cortos, repetidos. Te rodea una pared de aluminio caliente, estás dentro de una olla, miras hacia arriba y contemplas el cielo abierto, oscuro. En el firmamento no hay luna ni estrellas, sino un puñado de chícharos luminosos. Uno se desprende y cae veloz, viene hacia la olla, hacia ti. Lo sientes pesado como meteorito, y en la medida que baja su peso aumenta más. Sudas, te revuelves, deseas despertar, no quieres morir aplastado, no. Está ya a la altura del techo ¿,cómo es posible que esa cosa tan pequeña pese tanto?, finalmente cae sobre tu cabeza, con su peso real, luego asciende hasta llegar a un punto de partida, y apenas se fija se desprende de nuevo, baja, sube. Es Ia fiebre. Un timbrazo ensordecador rompe las paredes delgadas de tu primer sueño placentero.
-¿Por qué las pesadillas son más largas y más reales que los sueños, madre?
-Porque tienes fiebre otra vez y muy alta. Voy a llamar a la enfermera.
Hay que levantarse rápido, seguir con el trabajo de la cocina. Te incorporas adolo¡ido, sosteniéndote la cabeza con ambas manos. Tu visión del espacio se distorsiona, la temperatura de tu cuerpo se tastoca, del frío pasas al calor y luego regresas al frío. Calor. Frío. Tu ropa se moja dc nuevo a causa del sudor. Te parece que el techo
se eleva inalcanzable y después baja aplastante, a la altura de tu cabeza. Es por la fiebre.
De repente se abren por completo las púertas de la cocina y dan paso a varios soldados que entran cargados con cajas y costales llenos de comestibles, Después de acomodar la carne de cerdo y de cordero, los pescados, las langostas, los ostiones, las aves de corral vivas, y los cientos de frascos y latas que invaden las me§as, el Trece se queja de nuestra suerte, "joda segura, muchacho, hay que preparal un banquete."
Mientras despejan las mesas para maniobrar, los soldados colocan en una área visible un reloj de pared y la lista de los platillos que integrarán el banquete.
"Tienes cuatro horas -le dic,en al Treco-, pe¡o no te fiunzas, te trajimos un regalo. Antes de reti¡arse depositan en su mano un paquete minúsculo, El cocinero, ya a solas deshace el envoltorio para ver con júbilo un polvo blanco que aspira sin dilación.
"¡Tenemos cuatro horas l"
Poco después el hombre se mueve de la mesa a las estufas poseído por angustiante prisa, como si padeciera una fiebre parecida a la tuya. "Mata las codornices y los pichones, pon a hervir el agua", te ordena. "Yo nunca he matado animales". "No me salgas con esas estupideces", te grita, "¿,no ves todo lo que tenemos que hacer? Hay que desplumar, quitar escamas, desprender vísceras, abri¡ conchas, despellejar, deshuesar, ma¡inar, hornear, peiar, partil, rellenar, rebanar, untar. ¡Apresúrate, si no terminamos a tiempo nos cuelgan de 1o huevos!"
El banquete es un gran acontecimiento. En un amplio comedor han sido alineadas dos mesas en escuadra; encima de ellas lucen los cubiertos, la vajilta, la cristalería y las viandas. Nunca habías visto jultas tantas cosas exquisitas. Los comensales, que son algo más de treinta militares, esperan en sus asientos y observan con ateución los movimientos de Ulla. La mujer va de un manjar a otro. según las indicaciones de Basilio, quien le ordena: "prueba esto, come más de aquello". Ella obedece y llora silcnciosa.
-¿Qué cstamos haciendo aquí? ¿Por qué nos trajeron?
-Para ajusticiamos rápido en caso de que algo salga mal.
¿Cómo?
-Desde hace tiempo se rumora que uno de los presos tieneun fuerte veneno, temen que lacomidaesté envenenada, Si así fue¡a, la gorda caería muerta en cl acto... y nosotros después de ella.
-¿Por eso IIora?
-En ¡ealidad ella se la pasa llorando.
¿,Por qué?
-¿Quién sabe'l Hace años esto era su mansión, un día la invadic¡on y en un abrir y cerrar de ojos emparedaron todas sus ventanas y las pucrtas, levantaron gruesos muros para aislarladel exterior, hicieron de supiscina un cagadero
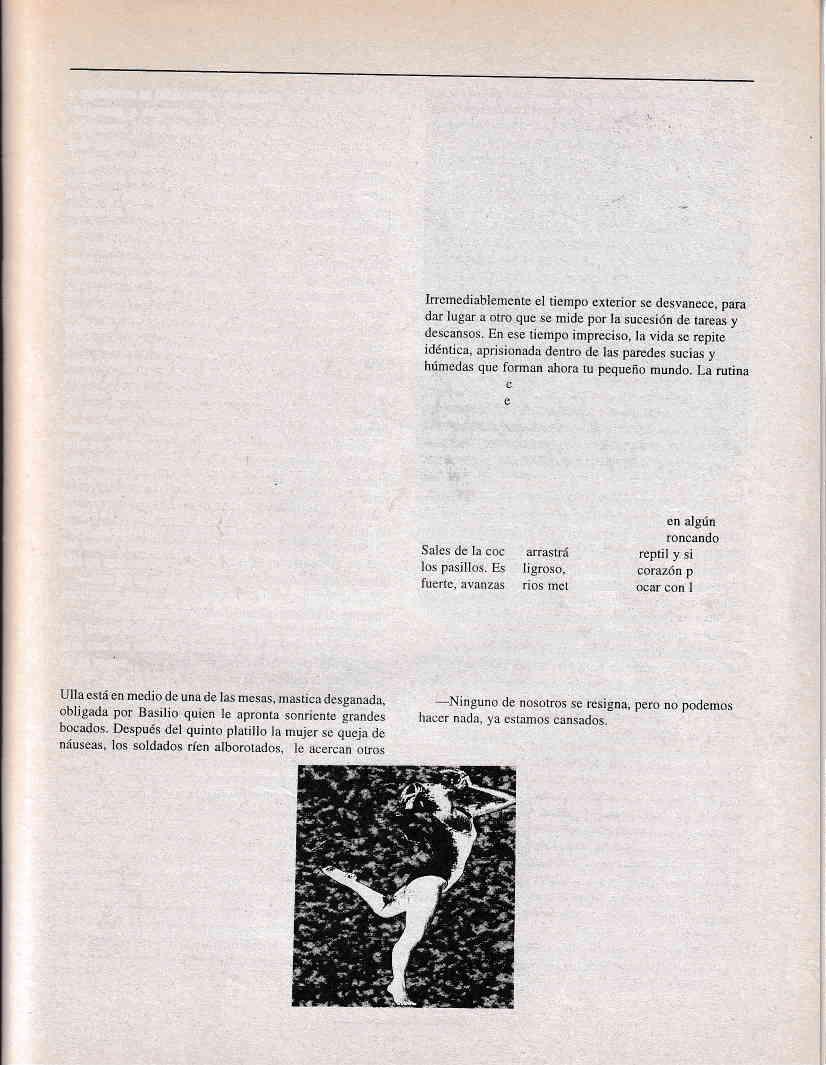
y.quemaron su biblioteca y su galería. por si fuera poco la obligaron a engordar, la tratan como puta y la tien€n prisionera. Nadie sabe cuál de todas esas cosas Ie provoca más llanto.
Era una actriz de cine, bella y famosa, sus películas circularon alrededor del mundo y su imagen si repitió en lanlos periódicos y revistas que si sejunraran fbrmarían montañas. En los cinco continentes tenía admiradores que se contaban por miles, la gran mayoría no pudo verla más que en la pantalla, o en el papel; sólo unos cuantos conocieron el color ¡eal de sus ojos, menos fueron los que pudie¡on estar cerca de ella y tocarla. Ulla no se hizo rica con el dine¡o de sus películas, sino con Ios obsequios que Ie enviaron los magnates y los políticos que la cortejaban. Así fue como atesoró pieles, joyas, autos de lujo, palacetes, obras de arte y muchas otras cosas buenas para nada. Todos pensaron que al recibir el primer regalo Ulla les abri¡ía sus piernas; pero no, aun para esos homb¡es era una mujer inalcanzable. §e dice que en uno de tantos cocteles en los que esta mujer fue el centro de atención, un militar quiso besarla. Ella no solamente 1o esquivó sino que lo humilló públicamente, diciéndole con la nariz fruncida, que no soportaba su vaho de ajos y cebollas. El hombrc nunca olvidó esa ofensa y cuando se encumb¡ó en el poiler se vengó de ella. Despuós de su primer golpe de Estado la raptó, la tomó poi la fuerza y luego la enclaustró aquí. A los nueye meses naciste tú y desde entonces yives con ella en este encierro.
_ -Eso no es verdad, yo no la conozco. yo llegué aquí hace poco, por accidente.
-Tenías apenas un mes cle nacido cuanclo la entresó a la tropa. Todos esos hombres la violaron du¡ante cirico días con sus noches, a partir de ese día la convirrie¡on en su mujer.
Ulla está en medio de una de las mcsas, mastica desganacla, obligada por Basilio quien le apronta sonriente grandes bocados. Después del quinto platillo la mujer se queja de náuseas, Ios soldados ríe¡ alborotados, l" ac"rcán nt n. cuatro platos rebosantes y comienzan a aposrar sobre Ia tardanza del pr<irimo vómito.
El Trece aseguraque las deposiciones del estómagode tlllasonmuy festejadas, ¿por qué tanta c¡ueldad?, preguntas. "Esto es sólo diversión,,, asegura, ..de c¡ueldad no has yisto nada. Mis ojos han visto hombres mutilados, hombres que mueren desangrados mien tras los mutilan o los paten en dos,,.
-No puedo respirar madre. ¡,Cuánto tiempo llevo en este hospital?
-Va¡ios días. Pero no te preocupes, ya pronto regresarcmos a ctsa.
-¿Mi padre sigue inremado aqüí?
-Sí, antier cayó cn coma, los médicos creen que no va a tecupe¡ars9.
- Qué poco Io..onocen. de seguro lcs da una sorpresa, como otras veces.
No sabes en cuánto tiempo se cuer¡tan cuatrocientos mil chÍcharos y se pelan dos mil papas; no sabes en cuánto tiempo se lavan mil escudillas, ni cuánto tiempo después de ve¡ sólo luz a¡tificial se pierde Ia noción de 1os días. Iremediablemente el tiempo exterior se desvanece, para dar lugar a otro que se mide por la sucesión de tareas y descansos. En ese tiempo impreciso, la vida se repite idéntica, aprisionada dentro de las paredes sucias y húmedas que fo¡man ahora tu pequeño mundo. La rutina sólo se rompe cuando el Trece se entera de algún brote de rebeldía y te 1o narra con lujo de detalles.
Otro toque de queda más y sigues sin descansar. El ruido no cesa, se escuchan a cáda rato estruendosas carcajadas y disparos. Los imaginas saliendo de sus escondrijos con un hormigueo en rl cuerpo, especialmente en las manos, poseídos por el ansia de matar. Los ves quitándose las botas para ir de cacería, Ios ves descalzos, resbalando en la sangre, en algún lugar debe estar la salida. Dejas a el Tiece ¡oncando. Sales de la cocina arrastrándote como reptil y sigues por los pasillos. Es peligroso, Io sabes, tu corazón palpita fuerle, avanzas varios metros hasta chocar con los gruesos tobillos de Ulla.
-¿En dónde te habías metido muchacho?
-En la cocina, allí tengo que estar.
-¿A dónde vas? ¿Sigues empeñado en encontrar la salida?
-Sí, no me resigno a vivir encerrado.
-Ninguno de nosotros se resigna, pero no podemos hacer nada, ya cstamos cansados.
-¿Córno puede usted soportar tanto?
-Las act ces tenemos medios para crear otra realidad, ése es mi secrsto. Cuando estoy sola viajo a un lugar donde no tengo came, netvios, vísceras o huesos. Allí nada me duele, soy una idea libre, un pensamiento. y de ese lugar ro¡ u todas partes. ¡uedo abrir ventanas, respirar aire puro, tibio. Me asomo a Ia playa, al desierto ¡el sol quema mis pestañas! Camino entre prados de tulipanes, los canarios reyolotean encima de mi cabeza, les pido que me Ileven a volar, son tan bellos. Cla¡o, son viajes efímeros, como los de el
Trece, sólo que sin polvos. De repente me duele el cuerpo desde la cabeza hasta las uñas de los pies, regreso de golpe a esta cloaca. Respiro este aire enrarecido y siento (ue me asfixio, Me matan los malos olores, el alcohol evaporado de los cuerpos, el sudor añejo, lo vahos que escapan de las bocas abiertas, los vómitos y la mierda, es corno si los vivos estuviéramos pudriéndonos al igual que los muertos. No Puedo resPirar.
-Yo tampoco, por eso tengo que escapar'
-Todos saldremos el día que Basilio muera' Se ve cada vez más decrépito, pero parece que no tiene ganas de encontarse de ca¡a con la muerte y ninguno de nosotros tiene fuerzas Para acercársela.
-Yo lo haría si tuviera el modo.
-¿De verdad?
-sl.
-Lo tendrás, Yo sé cómo. Cuando duermes sueñas que caminas despacio, sigiloso, el lugar de tus sueños no es el encierro en el que t€ hayas ináxplicablemente confinado sino el pasillo de un hospital blanio y ascéptico. Al final está el cuarto 304 donde ¡eposa tu padre, inmóvil y sin consciencia, después de un aparatoso accidente. Debes poner tu mente en blanco' llegar al siguiente piso, pasar el puesto de enfermeras y cuÁplir al iin tu misión. La vía está libre, esta vez nadie te detendrá.
-¿.Estás seguro que 1o quieres hacer?
-Si, no deseo que abra los ojos nunca más'
-¿Tanto lo odias?
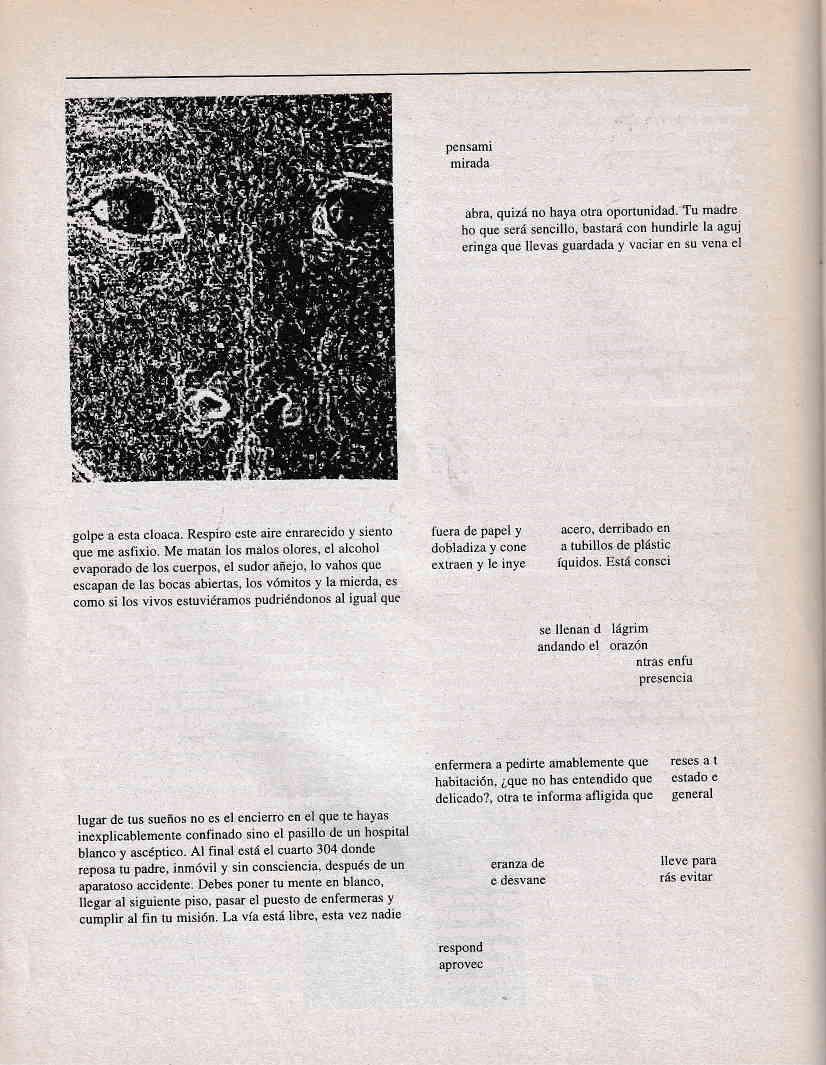
-No es sólo odio, también le temo.
Después tle que incubó tu fobia a la§ arañas, comenzó a ejercer un dominio absoluto sobre ti. Podía descubrir tus pensamientos más secretos si así lo deseaba, y con una mi¡ada intensa era capaz de llevarte arrast¡ando a un mundo en el que las pesadillas no tenÍan fin, por eso rlebes aprovechar ahora que tiene los ojos cerrados, que no los abra, quizá no haya otra oportunidad. Tu madre te ha dicho que será sencillo, bastará con hundirle la aguja de la jeringa que llevas guardada y vaciar en su vena e1 líquido Iechoso que la llena, eso le provocará un paro cardiaco y morirá casi al instante.
La proximidad de los hechos te inquieta, en vano tratas de apaciguar el vértigo que sientes en el estómago, es miedo. A pesar de que e1 hombre está en coma, lo crees capaz de levantame de su lecho y jalarte del copete' Pero el odio acumulado es más fuerte que el temor, además ya no eres un niño de siete años. Debes controlar tu exhaltación, evitar que te tiemble la mano, será cosa de minutos, después, todos tendremos la ansiada libertad. Lástima, nadie podrá ver su agonía'
A unos cuantos pasos de la habitación tu mente te traiciona, en un abrir y cerrar de ojos crea un escenarlo y situaciones de melodrama parecidas a las que has visto en el cine. Sin saber cómo, percibes el olor rancio que 1o caracteriza, 10 ves frente a ti, pálido, frágil, como si fuera de papel y no de acero, derrihado en una cama dobladiza y conectado a tubillos de plástico que le extraen y le inyectan líquidos. Está consciente, escuchas que (e llama. desea que te acerques sientes su mano casi fiía estrechando la tuya. Después te pide perdón por todo lo que tes ha hecho. a li y a lu madre. y sut ojos fatigados. sin [ilo. se llenan dc lágrimas "Se me está ablandando el corazón", piensas, "no puedo vacilar, es ahora o nunca" Enfas enfurecido al .uurto ao, la decisión de invocar la presencia de la muerte, pero percibes su ligera retirada La estancla esta vacía, tu vistá ¡ecorre las paredes, el techo, las persianas cerradas y la cama desarreglada, en cuyo centro hay una mancha de excremento. Luego llega una silenciosa enfermera a pedirte amablemente que regreses a tu habitación, ¿que no has entendido que tu estado es delicado?. oira te informa afligida que el general acaba de morir, se 10 llevaron al quirófano' -¡,Y eso, Por qué?
-Porque era donante de órganos'
La esperanza de que la mue¡te se 1o lleve para siempre se desvanece de golpe. No podrás evitar que.de un modo extraño se multiplique en otro§ cuerpos y slga viviendo. Nadie debería tener sus ojos, comentas tlescorazonado, deberían seguir muertos Así será, responde una de las enfermeras, ¿quién los podría aprovechar?, quedaron destrozados en el momento del accidenle. Y
La flor
Karina Gámez (12 años, San Quintín)
Tú eres una flor hermosa ya que adornas San QuintÍn no seas tan perezosa o te meto a un calcetín.
Al lado de un verde pasto quisie¡a verte vivir para que mis bellos ojos de día te vean sonreír,

I7/olriposo-
Edisenia Rodríguez Merlín (12 años, San Quintín)
Mariposa del viento cómo aprendiste a volar cuando quedas sin aliento te gustaría saber nadar.
Oh mariposa hermosa color azul como el cielo te paras sobre una rosa para después emprender el vuelo.
Dl úrbol
Damaris Marlene Martínez Esteban (12 años, San Quintín)
Arbol hermoso y grandioso que da sombra sabrosa arbolito chico. bonito yo te miro siempre luego me imagino qué orgulloso debes estar ya que con tus hojas aire puro tú me das.
La gobernadora El leén g ln rana
Viviana Salazar (l I ¡¡os, Ensenada)
L)na selua espesa y grande, pero muy hetmosa' verde y colt¡rida por su va¡iedad dc flores, tuvo como gohernadora a... ¡una gallina! Sí, a una €iallina Verán, esta gallina gobernadora era tan presurnida ,¡uc naclie la quería ni la podía ver en pintura; a cada rato se le antojaba 1o que no había ahÍ, ordenaba lo que no se podía hacer y se sentía lo que en realidad.,. no era Un día ia gobernado¡a se encontraba dando una caminata para digerir la enorme porción de gusanos que había comido, cuando de repente, izas!, que se cae en un enorme pantano en el que quedó atrapada Nadie parecÍa escuchar los gritos desgarrados de la pobre; y Ia tonta había salido sin sus guardias.
Una mariposa que por casualidad pasaba en el sitio fue quien llevó la señal de alatma a los guardias que, despreocupados por la ausencia de Ia gobernadora, descansaban. Al enterarse de lo ocurrido dudaron entre ir y no ir. La ma posa les habló hasta convencerlos y fueron todos juntos al rescate. La gobernadora entre tanto -atrapada en el pantario- había tenido tiempo de reflexionar; cambiaría su manera de ser y... hasta se pondría a dieta: de esa manera ya no le caería "gorda" a ntnguno
Conett Huerta Escamilla (8 años, Ensenada)
fJn león que daba un paseo por la selva, una noche escuchó un extraño ruido que le causó un gran miedo... "¿Qué podrá ser? se preguntó asolnbrado- ¿tal vez un tigre o una pantera... ¿,quizá un leopardo?
A la noche siguiente y a la otra y cinco noches más, Ie pasó 1o mismo, hasta que acabó por perder el sueño. Una mañana cuando intentaba dormir, vio que de entre las breñas salía orgullosa... una pequeña rana. "No puede ser que haya sido una simple rana la que ma haya quitado el susño tantos días...", -se dijo deccpcionado. La pequeña e indetensa rana se fue saltando y clnlando ¡or entre los matorrcle..
Moraieja: No existe enemigo pequeño.
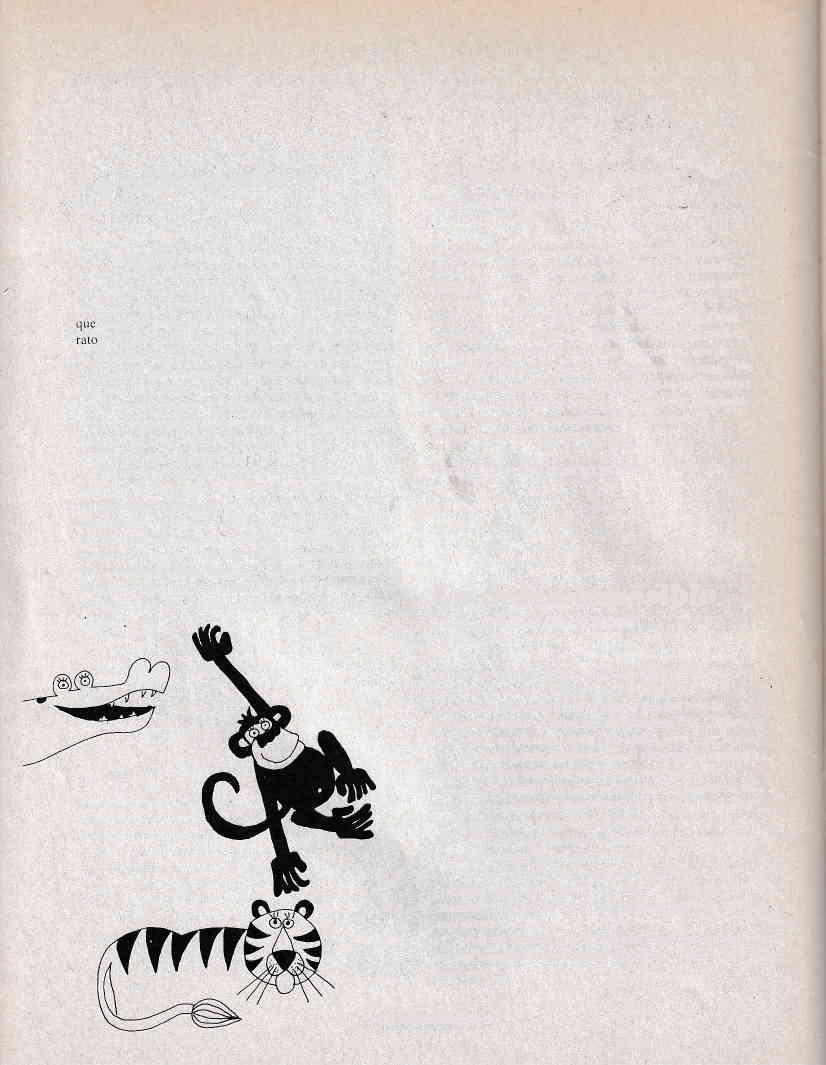
lJn deseo inqtosible
Míriam Cristina Alatorre Román (12 años, Tecate)
Javier estaba enojado y no quería hablar con nadie,' ¿cuál era 1a razón? Pues muy sencilla, le habÍa comentado a su rnamá que é1 querÍa que las plantas hablaran, y como la respuesta de su mamá fue: "Javier, las plantas no pueden hablar", se enojó.
Una tarde Javier caminaba por el campo y se encontlÓ una matita que tenía una abeja encima. Javier al acercarse la movió y la abeja salió volando: entonces, la matita muy enojada le dijo: "¿Por qué me moviste? ¿Por qué asustaste a la abeja si estábamos platicando?" Javier, muy sorprendido, sólo atinó a decir: "esto 10 sabrá mi mamá, sabrá que las plantas hablan".
Javier salió corriendo, llegó con su mamá y le dijo: "mamá, mamá, una plantita me habló" Su madre le contestó: "Te creo hijo, y lo sé porque yo también soy una planta".
Javier vio desconcertado cómo su madre se convi¡tió en una he¡mosa rosa. Después de ve¡ eso, Javiet despertó.
Iternativas
Sección a cargo de Sergio Rommel Alfonso
poeta en cada párrafo, sintiendo la muerte e¡ cada pu¡to y aparte. "Si no tiene nombre lo llamaremos innombrable"
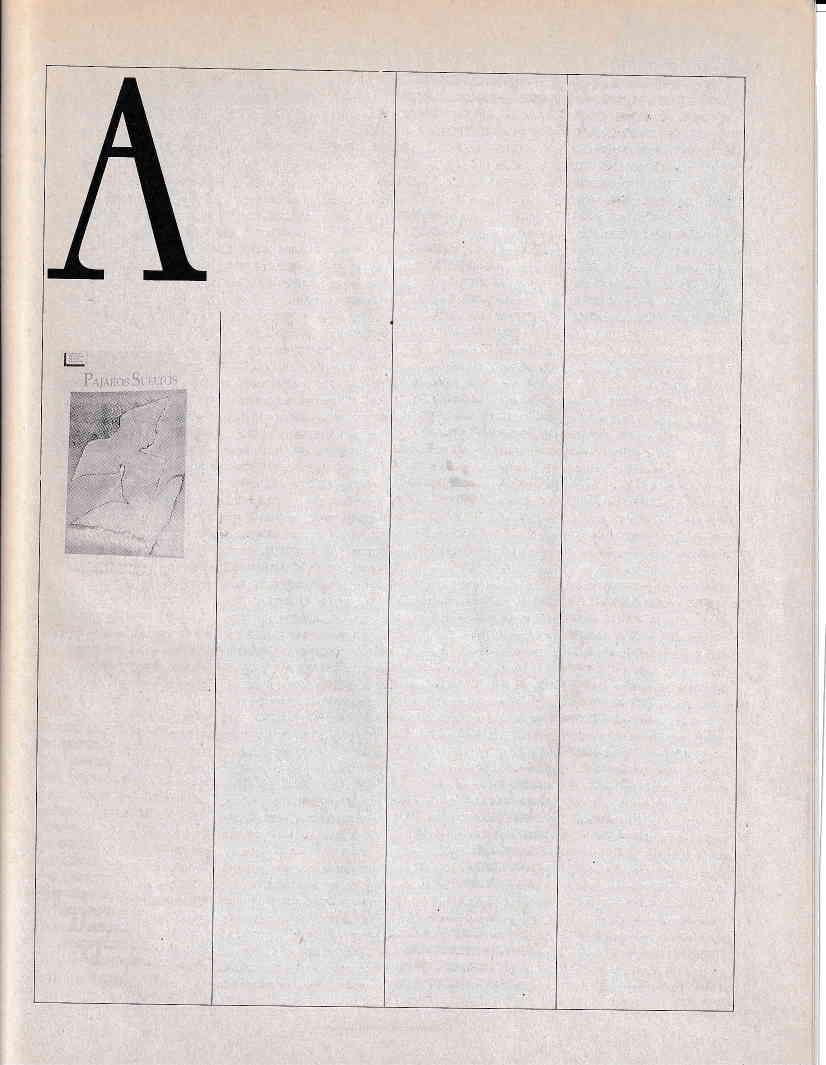
pÁJ¡nos suELTos
Cuando soy, está al botde de mí MarioBojórquez.
Ve¡ter en un libro la vida es el objetivo de Mario Bojó¡quez, que bailotea al pie de página, en el último párrafo donde se juega lo bello con 10 horible y lo efímero con Io sempiterno: este rigor yuxtapuesto que conlleva al lector a entenderse con Io aún no descubie¡to, lo no nomb¡ado: lo "innoñb¡able".
Para Ma¡io las ideas hacen libros y dichas ideas se materializan con letras. Al escrutar el lector esas ftases, las ideas vuelan volviendo a su vasto cielo.
Es comú¡ encontra¡ lo inconcluso en esta obra, pero no lo inconcluso de lo falto sino de lo lleno.
Conceptualizar lo innombrable, volver en letra la Dada; convertir su físico en oración.
Inicia la ape¡hrra al juego de la palabra, ya no tiene el verso ese sonsonete que rígidamente se le había impuesto, ahora solo suena a Mario y a pájaros, que sueltos rebasan con vuelo las estrechas letras, frases y págims de este libro.
El personaje cent¡al es la poesía y el motivo de esc tura es la poesía misma. Sólo la poesi; que con su cuerpo alado está; ora aqul, ora allá, no cesa e¡ movimiento y sólo detiene el vuelo para que la observemos, la Ieamos, luego ento¡ces se eleva cadenciosamente para volver a ser inalcanzable, impalpable, casi Dios.
Poema mondo y lirond.o, sin parafernalias, de autor fecundo que sin lipotinia descibe
Todo alado, todo al vuelo: así es Mario Bojó¡quez. Barco varado en la poesía que coquetea al verso y juntos se divierteriSádico de esquemas que tortura al poema, a la poesía, al lectoryalospájaros.
Pájarcs, pájaros sin dueño y ángeles de Dios, temas predilectos que el autor utiliza para demost¡ar la libertad de Ia poesía, la vida que imprime el
Fiado en su solercia Mario escribe de lo inexistente, lo que a los sentidos es ajeno, ahí enfatiza con bríos, ahl desciende el pájaro que nombrará a 1o innombrable. Y que el concepto sea Io que nos estrecha con las cosas, tú y yo, las cosas sin nombre y el nombre sin cosas. Escarnio divino, conceptualizar lo inconceptualizable.
Lo que carece de nombre debe y es menester que se le adjudique un riúmero. Con nombre o número sabemos lo que es. Vaticinio po. concepto.
En Mario Bojórquez se observan necedades por objetos o situaciones, algulas son: Llamar lo innomb¡able, volve¡ todo alado y al telgiversar una poesía a un pájaro suelto. Empero hay otro hincapié en este libro y es el colorear de azul la madeja de su obra. Como si el azul fuese el cielo donde el pájaro volara. Donde el azul fuese el ave, lo f¡ío, lo estival.
Partir en dos es el entretenimiento del poeta, al parecer el bifurca¡ es la manera de solazaase, partir sin repartir, pa$ir por quebrar, partir por romper, partir un verso, partir la obra...
En la búsqueda incondicional encontramos que el poeta se basa en el amor prístino al poema y a la mujere hibridiza tales para e¡carnar el mutante verso-mujer, como una alegoía de lo que podía ser espíritumateria en la filosofía platónica.
Ávido escritor, que promiscuo abstracciona 1o objetivo enceúando lo místico, lo casi divino; contraste de Octavio Paz y Díaz Mi¡ón
La onlfica de N4ario Bojórquez. el lerargo reflexivo al que impulsan sus poemas, su escrito es resultado estéril, inocuo y frío si con ellos no van nombres, una espada para enfrentar a la idea.
"Poemas de vida, poesfas luctuosas, que más da si por siempre lo nombrado durará"
Tímido escritor subjetivo, quien sin hacer alarde de fuerza se aprovecha de lo abstracto para pe¡etrar al preconsciente, analogismo de ideas y letras, ftases peÍmutante§ que prestan vida a lo ajeno, a lo no propio.
De lo resoluto a 10 irresoluto, acto de juego donde el autor puede parafrasear tergive¡sando silogismos perdidos. inconscientes.
Para Bojórquez el arte es subversivo. diversión.
Mario Bojórquez Güe¡eña ¡ace en los Mochis, Sinaloa, un 24 de mauo de 1968. Poeta sin academia, sólo con inspiración. A sus escasos 27 años ha dirigido talleres de literatura en grandes universidades y centros de cultura. Acreedor del premio estatal de poesía por su libro Pájaros suehos. (rcBC, l99l ).
Sus escritos más recientes de estilo poético, con 1a olírica típica del embaucador son: Penélope revisitada (E,d. Los Domésticos 1992) y Los Domésricos (ibídem. 1993), Bitácora de yiaje de Fofium Ximénez descubridor y conquístador de la isla de ln Calfornia (\oz de arena, 1994).
Ganador también del premio nacional de poesía por sr libro La coktradrrnza del pie y del barro. Joven becado por el INBA en 1992, conforme a escritores del Difocur de Sinaloa, Jorge Alvarado
UNA CONVERSACIóN DE LA MENTE
Campbell, Federico; Post scriPlum triste.
uNAM-El Equilibrista (Serie manao, 1994. Libro en que el escritor intenta que uno Io escuche en sus voces interiores. Buscar bajo el ardid delibe¡ado de1 "diario" un espacio texfual donde Llnos cuantos temas aparezca¡ y se desarrollen altemada y liagmentariame¡te Para convida¡ u¡ poco de la mente del autor.
¿Para qué?, ¿qué tipo de mé¡ito o virtud tanto de las ideas como de Ia escrituia propiamente dicha pueden dotar de calidad al artefacto? Esas Preguntas porque Federico Campbell -na.rador, periodista, politóIogc- ircure en este género "de escritores para escaitores", con el ftulo que es un buen gÚiño'. Post scripl m triste. El atractivo podrá vedr en las ideas, de la inteligencia u origirialidad, naturalmente, pero sobre todo, pues a menudo los literatos más bien articulan ideas ya existentes, del carácter de experiencia dotada a tales ideas y convicciones. Éste, como todo diario o cuadeño público del escritor, vale por que erige Ia figura central, dominante del personaje
autoral. Campbcll, sus lectorcs Io sabemos- cstít obscsion¿do por el monstft¡o dcl podcr, idolatra ciertos aotorcs italianos --Pirandello. Sciascia- ) de lcDgua inglcsa aquí cn particular homcnljea a Pinter-. asedia 1o:, vc¡ici¡c1os de la prensc dc opinlór). del rclak) licticio dc nlcdi¿ cxiensión, tlel rc'lucgo biografía-invención erl la narrative lilcraria. No cteo quc digá gr.indes ni soryrendcntes cosas de estos tóPicos. Perc sc lca con el agrtldo de la inteligen.ia. E-{ porquc su Yo auk)fal erraiza con süs ¡efl cxiones y pla[tca,nientos como ricsgo. No son tesis rotundas sino conviccioncs. semiconfesioncs tímid¡s. balbuceos conceptualr3s, dudas y esperanzas de que tal o cual forma pueda luncionar un lcxto útil y bueno. El método cs la fragmcntació¡; lo quc cn música se llama s¡ri¡¿: serie tlc variaciones y desarrollos sobre una idea de base.
Se apucsla ento¡ces a la destlcza exprcsiva. Y csto os ya malcrja de escrilllra propiamenle dicha. Dar !ida al yo, pcro sin agobiar; Pas¡t la pluma por cl ebanico de tcmas, pero sin extraviarse ni obsecarse; hacer qüe la explicación dé ideas de origen a u¡ Personaje a un tiempo me¡tal y cálido; "el escntor" que se exhiba en su propia situación interior. Aquí es donde creo que Campbell ha entregado uno de los libros bien escritos y sólidamente armados en una época y dentrc de una generación (los nacidos en los años cuare[ta) donde la fonna es debilidad y malhechura.
Proponerse un reto eminentemente lite¡ario cs una buena medida: ora €1 autor falla por sobe¡bio e infatuado o por plano y des<Jibujado. CamPbell
Iogr! un lono; al mismo tienPo senlencioso Y convcrsacional. Yo no diría qLlc es una prosa dc grandes vuclos, pero cslablece su ritmo. Por cjcmplo, logra dccir asÍ su lro!crbial bronca r:on el poder: "En 1in. sicnPrc mc he scntido ttna esPecic r1e r.ol'r,ro'del podcr. Es algo que me gusta oaliir". ústc cs un lihro don.le el xulor s¡bc nlusiLxr v vegar por los Pí, ralbs para escslar. con bucn ¡i¡,¡i,¡g scntenci¡s ¿guda§.

Cada tema se liagmenta Y prosigue co¡ llaneza Y persistencia. Se dibuja un personajc triste y solitario, "quc por eso escribe, quc eso escribc". Cada asunto, eD su prosa clara entre concisa Y conversacional, confiesa (presume) un pequeño duelo. Pues ésos son los episodios de la biografía. Cada episodio hace raíz en alguno de sus libros previos, naturalmente Y los coloca en situación paradójica: los rebasa en calidad. Acaso porque éste se esc¡ibe con Ia experiencia de aquéllos o también Porque encontró mejor el tono Para decir sus duelos. O porque anuncia la madurez de un escritor §agaz.
Alberto Paredes
Daln ganes de dccir que cs un libro hccho con Palabras, con frxses. Quc se scp¡r¡ dc nruchos otros Porquc l¡ cslratcgi¡ de la liasc corla Y dcl liagmc¡lo no sosticnen un rnundo mcnlal sino ql¡c sólo lo pla c¡n y señ^lan. conlo debc scr un bucn diario de escritor' '1¡nto las fu¡scs holgadas como les concis¡s lleva¡ a Ia mismil órbila musitada. No un libro ecab¡do, sino cl proccso de la mcntelidad litcriiri¡. El no pr.Icnder le originalidad Y pensaf sus cfce¡cias coll cit¡s cxteisas Llc ¡utorcs ¡jenos no de¡lcrila sino que dota de nalüralcz¡ "tÍensitoria" ¡ este libro íntimo. Se trall, en elcclo, dcl 1r¿insito más futimo de cualquier artisla o inlclec_ tual: vigilar y ajustar de tal mancra que cl lenguaje, más que volverse un temPlo inaccesible, adquiera 1a nitidcz de las convicciones claras Y distintas. Lib¡o que ticne de "diarjo" su asl¡¡to dcl Yo autoral y de "litcratura" ei comunicarse con la sensibili_ dad de los otros que acaso leen. En el Jibro hay islas afbrtunadas y ot¡as imPedectas. La forma en que hace efltrar al personaje Juan Rulfo es de gran categoría. Ptjrnero habla de é1 desde la distancia Y conocimiento de cualquier lector. Pcro varios fragmentos adelante lo vuelvc Personaje, amigo muy cercano. Pasa a llamarse "Juan" y nucstro autor p¡fece cstár en ol secreto de su confidencia. Es un mome[to brillantc que si¡'ve para que Campbell rcfleje su lfistczá o melancolía de esciitor, quc ño cscdba. Muchas páginas adclante se arriesg¿l ¡ hablar dc sus libros Prcvtos, tema casi obligltdo en todo diario" Los flagnlentos de ]a Página 100 Y siguientes son para mí cl Punto bajo del libro. Parece que cl aulor tenía tantas ganas de hablar dc lo que ambicionó en sus rel¿llos, que invade cl cspacio iiterprctativo del lcctor. Es un error de coloca_ cjón: cn lugar de hacernos conlideñciales de las circunstancias y atmósieras que lo llcvaron csos ¡clatos, imPone el sentido y lectura que han de tenc.... lásti¡a; cl lono se vuelve presuntuoso Y hegemó_ nico. Hacia Ia página l3l resre\¿ a1 asltnto y acicna "Mi vi,la ha sido u¡ no Poder escrjbir" nos espeta. Para ahora sí lnundamos del clima emocional y lemores de su escritura.
literario más cle Julio Cortáza¡ que propo¡c varios tiempos: instantes individuales con cada personaje, pero una sola cotidianidad que los a¡rastra "lo que nos salva a todos es una vida tácita que poco tiene que ver con lo cotidiano o lo asttonómico, una infl ue¡ciá que lucha contra la fácil dispersiiin en cualquier conformismo,,
SUENO STEREO
El sueño se convierte en una marejada de sonldos, silencios, ruidos que se traosforman en melodías volcadas en u¡ formato de plástico grabado cofl láse¡ (CD) y se inserta en un diálogo cósmico con el escucha quien recibe un pandemónium de imágenes
sonoras:
Elkt usó mí cabeza coho un revólver/ e incewlíó mi conciencia/ con sus defioñios
Soda Estereo utiliza u¡ lenguaje capaz de sustituir los ordinarios signos del rock, donde cada sencillo es una metáfora experimental :
...qwero ser atúcrónico / qu¡ero el rth del secreto/ en tus labios tle plata/ y mi acero ínolvidable/ quiero ut club
Un lenguaje que pretencie despiazar palabras que se pudre¡ por frecuentes y se experimenta con el sonido más ce¡cano a la tecnología, que nos recuerda ur estilo de finales de los sesenta (nelancólico, rememorativo, ¡ostálgico), pero con u¡ aire neomodemista que recupera dtmos metafísicos que no sean imágenes directas sino a i[terpretar.
Cada sencillo es la búsqueda de la otredad; la sensasión se intepreta como la búsqueda de la mujer
Oye las sirenas en el uar si es que aún no lo entiendes es el Efecto Kepler cuando te alejas de mí_..
en un espcjo o en una burbuia de oxígeno dentro de un torbellino de reverberaciones bioquímicas, reacctones dionisiacas desco¡troladas y paranoicas, amor y odio se mezcla¡ sinc¡éticamente en fo¡ma sorda y le¡ta en un flüido musical que nos devora lentamente y sin darnos cuenta de un bajo, una guitarra! u¡a bate¡ía, un...
Miguel A. Benítez Castro
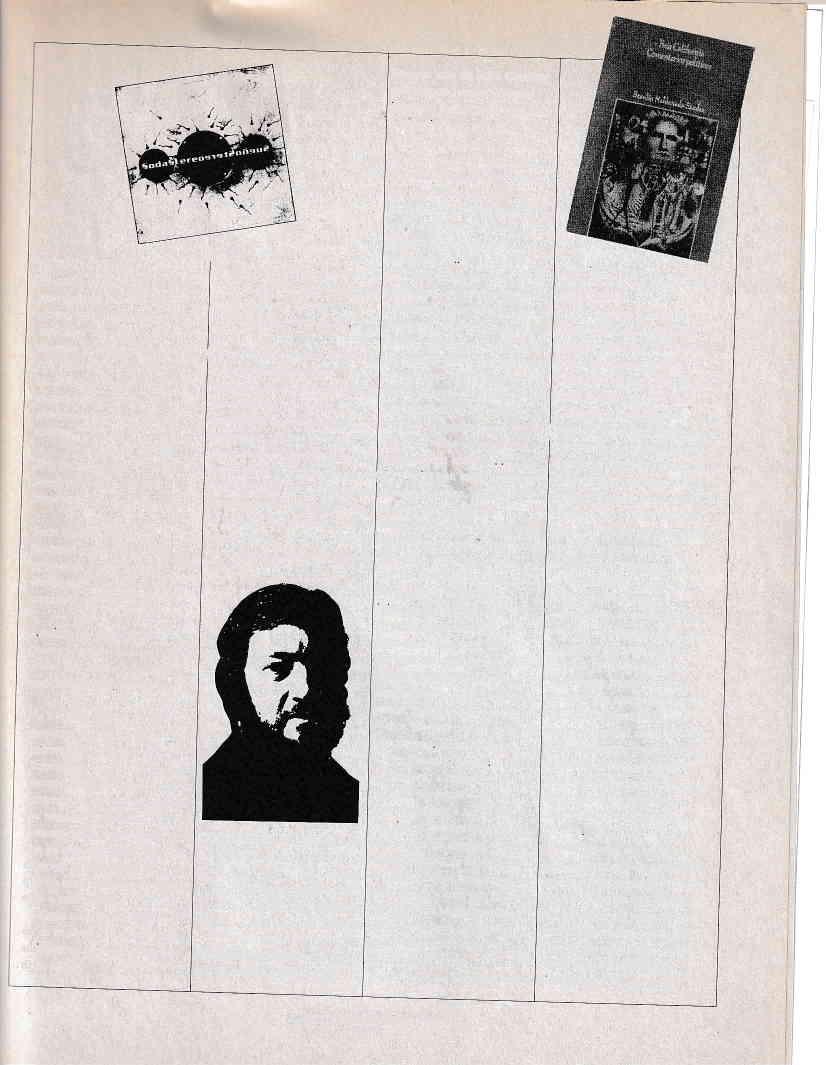
CORTAZAR, MODELO ARMADO
Julio Cortáza¡ 62/Modelo para armar, Editorial Alfaguara_ Hispánica
62/ModeLo para ot nar se nos ofrec€ como un atrevimiento
Miguel A. Benítez Castro t a \
Dejar de ser lector y convertirsc en un destejedol de imágenes, lrases y brincos en el tiempo. Es el objetjvo de esta novela, que deja de serlo, para convertirse en un rompecabezas novelístico: "Ento¡ces era cierto, el levísimo crujido de la puerta era como el desenJace y a la vez la apertura pxra algo que flnalme¡lte yo no estaba preparado en absoluto...,, Los personaJes son seres ano¡male( que aman, odian, comen. sueñan, pero en forma excepcional, se ¡odean de seres i¡ntásticos (gnomo"s, basiliscos, caracoles, muñecas) y sus charlas pasan del diálogo más sostenido, al monólogo ininte¡rumpible que sólo termina la agresión, la regresión voluntaria, las obsesiones, la prog¡esión que sólo son piezas pa¡a armar, pero en otro sentido, poética_ mentei '1efe te1¿ fafa remolino -dice Marrast con un dedo admirato¡io. Bisbis bisbis -dice Feunille Mo¡te. Senta¡ae a encontrar los hilos de conducción de la historia, la ¡uta a seguir con
sus slgnos, señales y precaucio_ ne§, son en un sentido, u Ot¡o, el seguimiento de un instante en la vida de los personajes; es abrir, entrar y salir por la puerta de sus vidas, caminar lentamente luera del libro y segui¡ caminando con una sonrisa en el rostro.
DEMOCRACIA SUTIL Y AVANZADA
Con el núme¡o 4 de la colección: B aja Calífurn ia : Nuesf ra Hístoria, la Univer_ sidad Autónoma de Baja C¿lifornia ha ¡eeditado en fecha reciente el libro Baja Califomia- Comentarios lpolíticos, obra que su fundador y primer gobe¡nador constitucional del llamado Estado 29, el inquieto y pintoresco abogado B¡aulio Maldonado Sández (1903-1990) escribió y publicó a Ios 57 años de edad, en 1960, a doce meses de concluido su mandato.
Mediante el texto de volumen de refercncia
-precedido de un espléndido prólogo-, biogratia en la que el esc¡itor baj acaliforniano Gabriel Trujillo Muñoz ha trazado con mallo educada y sensible una apretada y bien equilibrada semblanza sociopolítica del autor, el lecto¡ tiene ocasión de t¡asponea los e¡tretelo¡es que en México alza el poder ent¡e el ciudaclano común y los grandes manipuladores de la cosa pública.
Maldonado, un animal político producto de una etapa no del todo superada en la vida del país, legó e¡ esre libro a sus paisanos y a¡ resto de los nacionales un testimonio que, por más de un concepto, todo lector atento le agradecerá silceramente en estos días

posclectorales cargados de pasmo y rumorcs. Maldonado ticne la !irtud que más dc uno de sus colcgas .iisciplinados calil'icará como pecado capil¡l: habla claro y sin circunloquios. Su juego es limpio. pucs escribe coll entusias mo y hasla con pasión" porque ''busca esclareccr hechcs y áconlecimientos. Pero dc ¡ingu na manere con el ProPósito dc oiender o halag¡r a alguien Perticularmcnte soir ric¡s sus descripciones dcl Prialo. uD sistcma político sohre\,ivicnte pese a los más de nlil Y un procesos de rejuvcnccimiento Y m.rqulllado a que ha sido somctidc- de los ya lejanos días dc Plutarco Elías Calles y Conzalo N. Santos. Así, por ejemplo, en el capítulo l, jntitulado 'Cómo llegué al gobierno de mi Estado". Maldonado escribe desde la primera línea con pÍosa desnuda Y candenle:
ocupé (el cargo de gobemador en) el primer gobierno constitucional del Estado de Baja California. mediante la misma mecánica que se utilizaen México. enlos actuales momentos, para llegar a ocupar tal o cualpuesto, de los llamados deelección popular. Fui seleccionado y designado previamente porel Presidefl f e de laRepública, en aquel entonces, mi distinguido amigo don Adolfo RuizCortines. Y todoslos funcionarios, grandes o pequeños; que ocuPen Puestos de elección popular, asfhan sido designadosen nuestro país, desde 1928 a la fech¡. Ésta es una verdad axiomática. Es el Presidenteen turno, a quien le toca señalar y designar a las personas que ocuparántal o cual puesto público, ya se t¡ate de gobemadores, presidentes municipales, senadores y diputados o de su p¡opio sücesoren la Presidencia de laRepública.
l-íncas adelanrc, y luego de perfilar con tipo y giaL:ia no pocos dc los rasgos más
dr-r.rgrrdahles de csa que Lurs
Don¿ Lr Colosro ll¡mu I¿ pe§ersrdad dcl sis¡em¡t, \'laldonado cxclama jubiloso: "iQué genio cl Jc Plütarco
Elías C¡llcs ¿l cre¡r el PartiLlo Nacion¡l Revolucionariol Qué u¡idad 1a de l(rs rcvolLraion¡rios. quó «rnlrol dcl ¡uebio, qué periicciriu del sistcm¡ político y quó dclnocr¿cia tan sutil y ¡venz¿da. Con razón diccn que diio Miko!¡¡ 'Yo también quicro perlcncccr ¿l PNR'. Y en verdad qlté dieran los pobrecitos rusos por tcncr una tan maravjllose maquinarie electoral, de p¿rtido único".
El volumen que nos ocupa. escrito por MaldonaLlo como ¡estimonio dc sü paso por la vida políti.a de Baja Califbrnia y para s¿lir al Paso de los cargos Y las celumnias que quienes le s¡.¡cedieron en el poder empezaban a onderezar en su confra. no es, sin crnbargo, acrítico y cargado de justillcacio¡cs. Es en buena medida. una manera de arder para trascender y pu.ificarse. Algo que por encima del tjempo y en buena medida logra, pues su desnudo discurso, por esclarecedor y ameno, satisl¡ce y convence.
Baja California. Comentaríos políticos, de Braulio Maldonado es una más de las bien seleccionadas obras histórico-literarias de interés capital para los nortepeninsulares que la Universidad Autónoma de Baja California ha empezado a hacer circular dentro de la colección B aja Califomia : Nuestra Hiirolid, que coordina con entusiasmo Aidé Grijalva, aunque -haY que decirlo clara y abieftamente- con un tiraje de sólo mil eiempla¡es que se
antoia pobre v mczquino efl un rncrLaJo dc JL'trl¡,re\ potenÜl rlcs que, cslilm'.\ ciertoc, \ i\e ho) .rrrti,r rlr ohr.rr 1 n,rrr-,.ladcs lrlrr,rl rrs rcl.rüi{rnaLlxs (un str renlidatl inr¡ediiit¡ o lruto dc la5 prcocupaciones de sus
ln(]jores hombres
Fetipe Gálvez
TRANI(}\'A
'!'t-tl to\4-. cuo¿c¡¡10 (l¿ IeaIro as una public¡ción trilllcstral c(lri¡Lla po¡ la llnrve¡sidad Vcrecruzane y 1¡ Rutgers LTni!cr sity-Camdc¡. en Nucve Jcr-!.ry, EtlA ED el núnr. 41. el mís rocicnle, corrcspondientc a ¿brll Junio de 1995, prescnla nueve obras recicntes de la drematurgi¿ latinoarncricana. llarbar« Gandiaga. Es un bello tcxto. de lcnguaje fino Y poético quc narra el ascsi¡ato dc un lraile domioico en la misión de Santo fomás y la condena quc sufre uni indígena. acusada de comcter cl crimen. Escrita por Hugo Salcedo, autor mexicano laureado en múltiples ocasiones, incluyendo el premio Tirso de Molina, en España por El viaje de los cdnlo¡¿.r. La trama -si bien se desarrolla en un contexto hisró co y geográfico específico- da pie a su autor para testimonear la oPresión e injusticias que han padecido los pueblos indígenas desde la conqui§ta hasta nuestros días. Fümandó espero, Es tJl\a comedia ligera en un acto, escrita Por la autora tamaulipeca Lorena llloldi. Sin mayo¡es Pretensiones la obra desa¡rolla el diálogo entre Janet, una joven secretaria que espefa a su jefe y amante en un cuarto de hotel, y un limpiador de vidrios, quie¡ la convence finalmente a que dé por terminada dicha relación.
P¿¡¿. Del escritor peruano
Miguei Angcl Pimenlel, sc inscribe den¡'o dc la corricntc del te¿lro dc prLrtesla soclal. Naira la vida clc lslías y su amigo Mlrco. quien ti¡al11]o¡lc mucrc nl P¡rticiPel en un atentado lerrorist¿..1-¡ obr¿, en algunos rnomcnlos ilsLl¡re Lln li¡1c irirncarreDte lanllet¿1rjo, conlo cu¡ndo uno dc Ios lcr \,,n¡ tr\ rjrLr.. DcJenl¡r. LIL hirbl-rr.lc lu(h i Llc rl¡sus. cr tl ¡r{rmenlo dc hilcerl¡''. Is¿ías. quien tr abiLi¡ como la\iste. dialog¡ co¡ fersonitics divcrsos, que prescnl¡n posiciones variedas sobre las condicioncs.lcl Pcrú y l¡s medidas r¡diclles o no pilr¡ cambrarlo. Pero cl ¡ütor no sucu¡nbe a l¡ tcnt¡ción dc dividi¡ cl mundo cn bucnos y malos, sino lrcsenta Ios alc¿nccs Lle h dcscomPosición social. dc i¿ cual todos -al final de cucntas- son víctimas.
, ílrhuru' a ní la r:ulpa. Dc Ioel Ltl¡cz. Sc .lc\¡rrñll¿ .n lJ (luJ.ld dc N.4e\rco: lrrt.r \ohre Ala¡ y Dinorah. una joven p¿reja que intenta L¡n "conlrato" con el tin de dar mayor movilidad a su relacjón, pero dstc Iraciis¡. Lit rnsequndaJ. lns celos, l¡ dcsigualdacl en la distribución de las t¡reas domésticas. así .,,*n "n "1 sostcnintiento ec,,numiuo del dcrarlamcnto en el quc riven. los llcr¡ ¡ una situación en el que el rompimiento es ia única oPción posible para la sob¡evivencia de la integridad individual El búcaro azul. Del dramaturgo regiomontano Hernán Galindo, es una tragicoñedia en tres actos: donde el autor juega cor¡ las fijaciones inconscientes Y la necrofilia, al¡ededor de un búcaro conteniendo las c(]nizas de quien fue una madre posesiva y castrante; de tal
iorma que aún muerta sigue iominando y dcstruyendo la 1 rdt de quiencs están a su il.ededor.
Un día nublado en la casa ilrl ral. De Antonio Algarra, es u¡¡ pieza que gira alredcdor J¡l d¡ar¡a humano del sida. Al ¡!lor no Ie intercsa tanto hacer l¡ de¡uncia del oslracismo al qlrc los inleclados dcl virus son !omelidos, sino al .lesgarramiento interno y cl qucbrántamiento de la vida de lareja que la ent'¡rmedad ocasiona. Luis, el compañero honrosexual de Marco diccl ''Yo tengo prcvisto quc burlemos esa puta cnfermedad y quc lleguemos juntos a los aien. a los doscientos. a los lrcscientos años,., tcngo previsto que sin ti no puedQ vivir... tengo p¡evisto quc no me puedes dejar".
Papas frittts. Es la primcra obra d¡amática de Alejandro Ra¡¡mer Estudillo. En seis brctes csccnas narra el encucntro erótico cnlrc Tadeo y Craciela, y cómo fihalmcnte ésta h¿cc planes para c¿lsarsc con otro,
Polto qu¿ clana, dd a|Iot durangucnsc Jesús Alvarado. es una bien lograda pieza teatral, donde Ios personajcs se deticnen en cl ticmpo para revivir cl pasado. Na¡ey, -guiada por su sueño, llega a una casa donde una mujer vieja y un hombre en silla de ruedas la confunden con su hija Au¡o¡a, quien los abandonó años at¡ás. La magnolia iwátida. Es una obra en dos ¿ctos escrita por el ¡econocido dramalurgo y cineasra Román Chalbat¡d. Cercana al teatro del absurdo, la trama se desarrolla en una vieja casona donde conviven seres decrépitos y pusilánimes, como el gran teatro de exhibición de todos Iói vicios y horro¡es humanos.
Nueve ob¡as recientes de la d¡amatu¡gia latinoamericana. Nueve signos y visiones de este fin de milenio.
s.R.A.
CART\ A ETIIEL KRAUZE
A PROPóSITO DE §U
LIBRO CÓMO ACERCARSE
A IA POESíA
Querida Erhel:
Asqueado de abominables l fríos manuales de literafura, repletos de nombres, fechas ) datos i¡servibles, pero carentes de vida, he 1eído con amor, con temura y con gozo, probablemente lo mismo que tú sentiste mientras Io esc¡ibías. ci ]ibro
Como acercarse 0 la f.,e:ld.
Debo confesrrte que cn unr i primera instancia el título me desaientó. Hay tantos recetarios ] en el mercado de Io§ libros, para en(eñarnos Llesde cómo hacer el al¡or hr.tu un ,rrn ,,¿ a nuestro (arro, que temt por un ] momento tener entre mis manos uno de ésos... sin cmbargo, tu Pr¡,\a Jrrccta y hcrmnsa me j c¡utivri de\J( cl pnncJpro y lui ] subrayando rengk)nes y pára1bs entcros. Si, querida Ethel. cstov cle acuerdo en qtlc "1a poesia l m¿is que conocimiento dc mundo. cs expericncia entrañablc, rtsc.r¿J, un¿ ntanel¿ de cstar en cl mundo" L.r pocsia -cnlendialo c¡ su sentido más .Lnrplrr' .1t i\!,,lclicu- e\ Ltn¿ fur m¿ tlr llntca pJrx mucho\ Jc nosot.os) dc asul¡ir la exislencia. O cD pal¡bras dc Nicola Abbagnonot 'cl objcto cstético reprcsenta la re¿lización dc una unidad concrcta. porque reúne ios LlrrpL'rsos L.lemcnto\ dcl munllo prrJ endetczirrlo\ .rl tin ullrc,r (lc l¡ rcnsrhili,hd purr. . ci lrs c,,\.r\ del nrundo \c
preselltaran en el plano de la realidad. el objeto estético vale en el plano de ta posibitidad. La
cosa se nos impone con su presencia, el objeto estético nos ofrece u¡a posibilidad que a nosotros toca no dejar qüe se pie¡da".
EI lono autobiog¡áfico en tu libro me pareció acertado. Tu odio hacia la escuela y los libros hechos "para estudia¡,, es comprensible. En mjs clases con muchachos de secundaria me enfrento a su ¡esistencia epopéyica a Ia literatura. niños y ¡iñas atrofiados (mutilados) por profesores estúpidos que los obligan a repetir alabanzas ininteligibJes y cursis a la "bendita madre", o mcmorizar nombres extraños y fechas mudas de sig¡iticados. Tú 10 dices mucho mejor que yo: ,,lo que sí consiguen ios programas escolares es despcrtar el miedo Y asco para Ia literatura. on ese afán por despojarla de su ljbertad creadora, de su vuelo
1údico, para aprisionarla entre 'parámet¡os','contextos,, 'coordenadas', en un archivo mohoso, rimboirbante y totalmente innecesario,,.
Pa¡a finaliza¡, dcbo deci¡te que estoy invadido do una duda telrible, (:cómo encontrarán la poesía aquellos njños cuyos padres no tienen libros en Ia casa? t,cómo los obre¡os sudo¡osos que llcgan después Jc doce h,)ras dc trabaro tenilrán cl attna pdra ¡hrrr un libro?
Salvador Novo.escribiól "Fuga, realización cn plcnitud, canto de jubiloso amor. escudo y arma innoble: rodo eso ha sido para mí Ia poesía ¡tcómo, querida Ethel. ese "canro jutriloso de amor" resonará cn aquéllos que lal vez sólo f¡eron menos alb¡tunados que nosotfos?
S.R.A

cómo acefearse a laPOESÍa
Krauze N (A
c"","y,,M* 1.,,t,, "ttt.,út,t, Q
Ethel
a ¿ Le interesa colaborur en estu reaista ? a
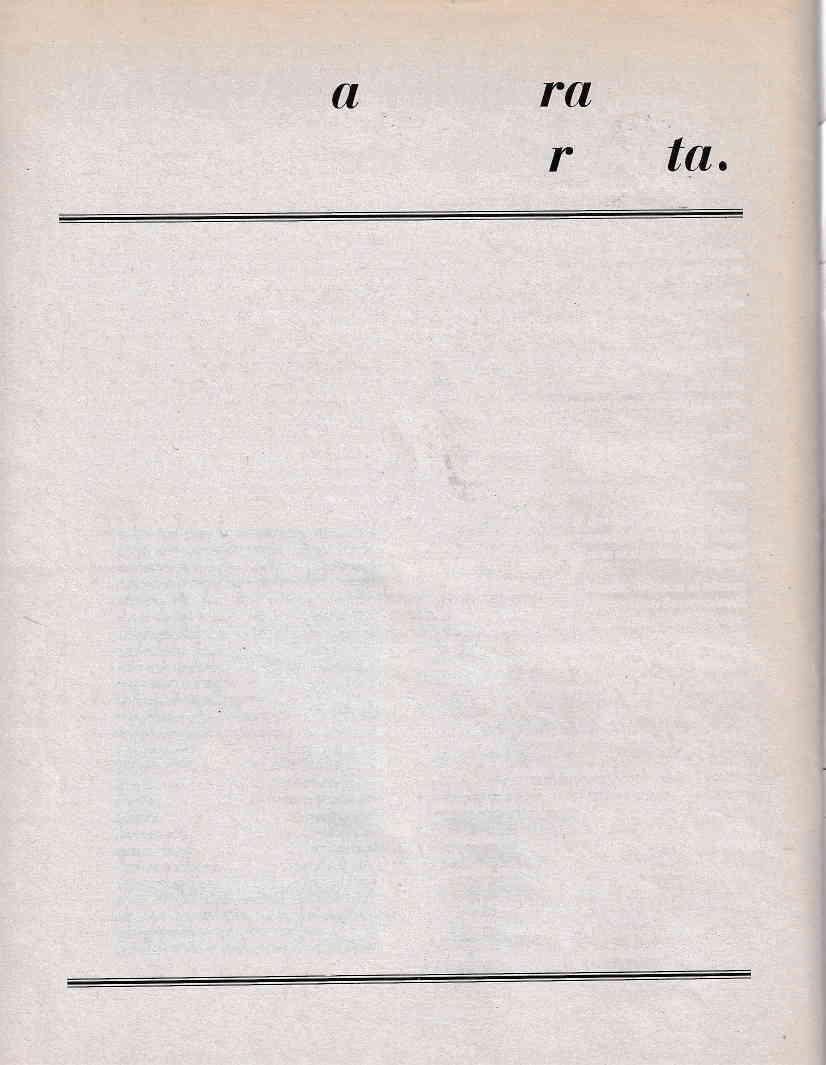
La rcvisla Yubai, del á¡ea de humanidades, es una publicación trimestral de la Unive¡sidad Autónoma de Baja California' destinada a establecer un puente de comunicación entre la comunidad a ística y cultural de la universidad y el público en general.
Los artículos propuestos sérán evaluados po¡ especialistas, a t¡avés del Comité Editorial de la revista' y deberán tener 1as siguientes características:
L Todo artículo debe ser inddito.
2. La extensión debe ser entre seis y quince cuartillas a máquina, escritas a doble espacio' Si se tiene una colaboración más extensa podría publicarse en dos parte§ EnYíe su artículo por duplicado.
a) Eí el caso de colaborar con poesía, si el poema es muy extenso pueden enviar un fragmento que no exccda de dos cuartillas. Si su envío consta de más de tres poemas, todos serán tomados en cuenta parapublicaciones posteriores de la revista' pero sólo tres podrán publicarse en un númcro
b) Si se t¡áta de.novela, enYíe f¡agmentos autónomos (que no excedan dc 15 cuartillas), que puedan leetse como independientes.
c) Igualmente si se trata de cuento, que su extensión sea de l5 cuartillas como máximo'
3. Para la edición dc Yabai, contamos co rt el programaP age Mater, por lo cual, sr usted trabaja en computadora' Ie pedimos nos envíe su colaboración grabada en ASCII y acompañada de dos impresiones
4. Él lenguaje de los artículos debe ser 1o más cla¡o y sencillo posible; común, como el que usamos al entablar una conversación informal con nuest¡os amigos, sin que por ello la charla sea intrascendonte Es recomendable evitar' hasta donde seaposible, el uso d€ tecnicismos. Sin embargo, cuando éstos sean imprescindibles, deberá explicarse su significado mediante el uso de paréntesis, o bien, asteriscos a pie de página.
5. Pueáe incluirse una pequeña lista bibliográfica: tres citas deben ser suficientes y nunca exceder de cincoi el número máximo se puede aplicar, cuándo el artículo verse sobre resultados obtenidos de una revisión bibliográfica Se recomienda no citar en el texto las refe¡encias, salvo en casos estrictamente necesarios' ya qus eso entorpece la Iectura y cansa al lector'
6. En caso de anotar la referencia del artículo, ésta deberá indicarse con un superíndice' nume¡ado en orden creciente conforme se citen en el texto.
7. La bibliografía deberá cita¡se de la siguiente manera:
CenCÍA Diego, Javier, Esteban Cantiy la revolución constirucionolista en el Distrito Norte de la Baja CttLífurnia' mecanografiado inédito, pp. Ó, 10, 11, 15.
BENÍTEZ, Fernando, El libro de los desastres. México, Era, 1988, p 35'
MORENO Mena, José A. "Los niños jornaleros agríco1as: un futu¡o inciefio" ' Semillero de ideas' r,úm 3' junio-agosto' 1993.
8. En relación con Ios títulos es preferible seleccionar uno corto y que sea accesible y affactivo para todos los lectores' Considere que un buen título ¡' el uso de subtítulos constituyen una forma infalible de captar la atención del lector' E[ comité técnico-ediiorial rle Yubai se tomarálalibertad de sugerir al autor cambios en el título del artÍculo y adecuaciones en su formato cuando lo considere necesario.
9. Es ¡ecomendable acompañar su artículo de unjuego original de fotografías, en blanco y negro' prefere¡temente' asícomo dibujos y, en general, todo aquel material gráfico que apoye su trabajo' lb. Lts auto.es deberán precisar en unas-cuantas iín"ai sus datos personales, incluyendo dirección y telétbno donde pueden localizarse.
1 1. Los artículos que se proponen para su publicación deben enviarse al editor responsable deYuáai o a la coordinación general de laRevis tá Universitoria i¡el sóiano no¡te del edificio de Rectoría, Av Obregón y Julián Carrillo' s/n Tel' 54-22-OO, ext.3274 y 3276, en Mexicali, B.C
Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor hagánosla saber por fax, correo' teléfono o personalmente'
California: Nuestra historia (coedición SEP-UABC)

Del Grijalva al Colorado. Recuerilos y vivencias de un político
Milton Castellanos Everardo
Al escribir Del Grijalva al Colorado, stt altor, Milton Castellanos
Everardo, narra sus experiencias dentro de la política en su estado natal -Chiapas- y en el que ha sido durante los últimos cuarenta años su lugar de residencia: Baja California.
La frontera nisinnol dnminfua en Baja Califumia
Peveril Meigs, IIL
Peveril Meigs aporta en e$e libro un caudal de información de primera mano. Sus pesquisas documentales las realizó sobre todo en a¡chivos de Califomia donde se conseruaron no pocos testimonios pefinentes.
Historit de la colonización ile la Baja Califomin y ilecreto ilel 10 de mano de 1857
Ulises Urbano Lasépas
Este üb¡o trata sobre las cuestiones de tenencia de la tie¡¡a en la región, desde la época prehispánica ha$a mediados del siglo xx, cuando fue escrito.
Apuntes de un viaje por las dos océanos, el interiar ile Amérita y de una guena civil en el norte ile la Baja Califumia
Henry J. A. Alric
Este libro es una amena descripción de algunas de las experiencias del padre Henry J.A. Alric, en laregión frontenza de Baja Califomia, a la que por lejana y casi desconocida, se [e llamaba La Fronte¡a.
INFORMES: Departamento de Editorial en avenida Álvaro Obregón y Juüán Canillo s/n, edificio de Rectoría. Tels.52-90-36 y 54-22-00, ext. 327 L
¿
G (E§ rEDN -IE CTÜ E ar¡ G¡ § t¡4. H (!' ts .EtrF EgE
i át Éa í EÉ-a EÉ EE EÉ Ee *E E S S - EE E: Ee H " u¡i e=, á dl¡ .É\ - a 3€ i r¿ E§ É =a-5É."*i ao árÉ. 'á

E =g &ÉEg lE; - €. e B
ÉEÉ gá E ! E g ;dE S€ d: S ¡F P
EEqrÉÉgEgiÉáig F="= geÉE"3*á É á$g EÉ § s E : 98CRS::s;F1 =-E l É @' ú =a iÉ5 á*3
EE > " üe: >E
Bá .,8
