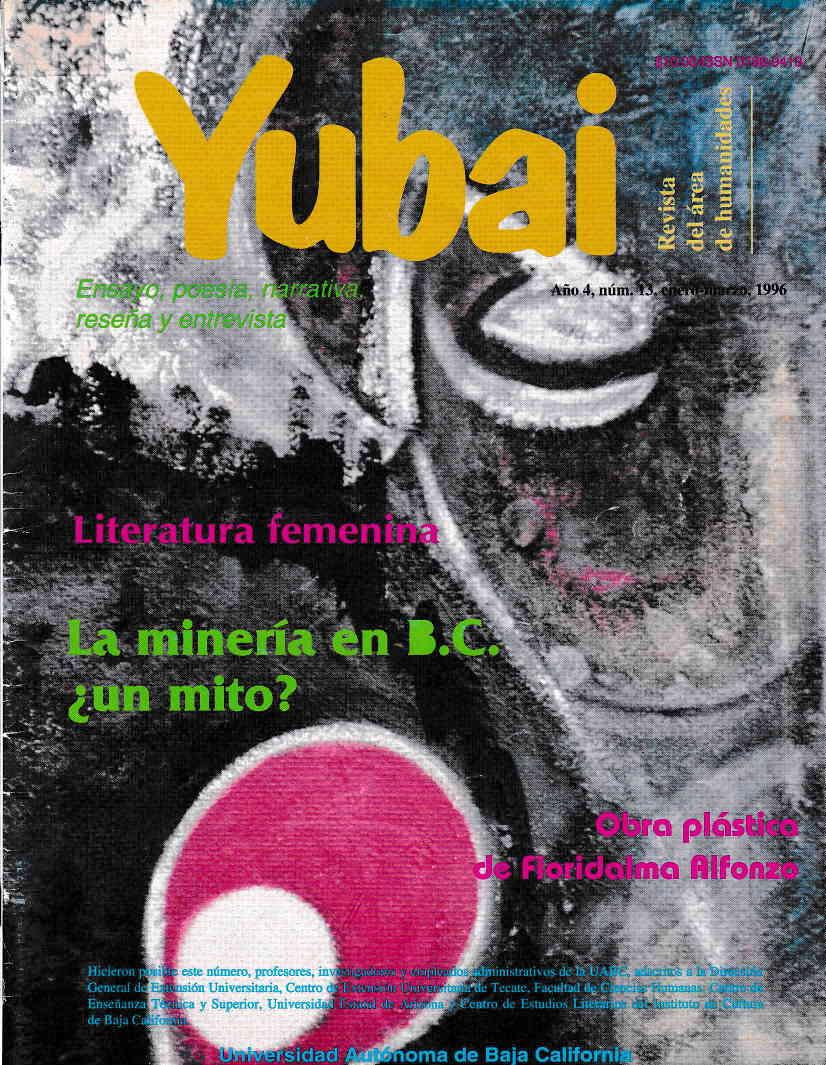
este nrlmero, proteqores, i sión Unive6itaria, CeÍtro pa y Superior, Universidt

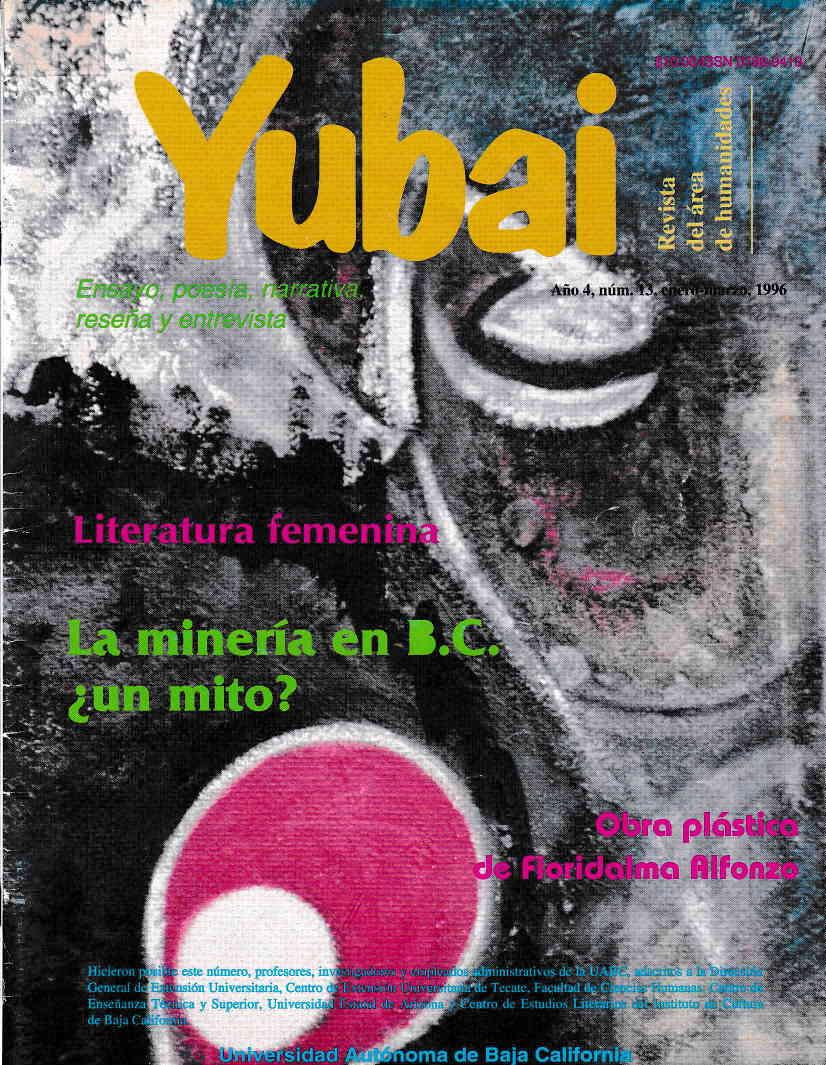
este nrlmero, proteqores, i sión Unive6itaria, CeÍtro pa y Superior, Universidt
Informe sobre el Dishito
Norte de l¿
Bafu Caffinia
Modesto C. Rolland
Este informe es un análisis muy preciso de los problemas económicos y políticos del distrito con propuestas prácticas para solucionarlos.

El otro México. Biogrffi de Baja Califurnia
Fernando Jordrín
Fernando Jordán vino aestatieffa y escribió este libro estremecedor con el cual redescubrió su existencia al resto de la nación.
La revolución del desierto.
Baja California, 1911
Lowell L. Slaisdell
El autor sigue paso a paso las acciones que dieron origen a la polémica sobre el filibusterismo en Baja Califomia.
Baja Californb. Comentarios políticos
Braulio Maldonado §ández
Reúne las reflexiones de este hombre que es, hasta la fecha, un personaje alrededor del cual surgen las más acaloradas discusiones y controversias.
M e m oria administrativ a de I gobfurno del Disfito Norte de la Baja Californin 1924-1927
Abelardo L. Rodríguez
Ll memo a administr¿tiva es un documenlo intelesante en la historiade BqaCrlitbmia. A lafecha es el único ter¡o en la región que sintetlz¡ la actuación y Ias perspecti\,as de un periodo de gobieno.
PUBLICACIONES: De venta en librerías y recintos universitarios o en el Departamento de Editorial en avenida Álvaro Obregón y Julián Canillo ln, edificio de Rectoría. Tels. 52-90-36 y 54-22-00, ext. 32'1 1.
Empezar un nuevo año siempre es un aliciente para tomar nuevos bríos. En Yubai iniciamos un nuevo ciclo con muchx fuerzas. Como signo vital, este número representa. urr modesto pero importante espacio a la creación femenina. Tanto en la historia, como en la crítica y la creación, las páginas se abren con la visión de diferentes mujeres, Ruu dc paso.es el_ ngmbrg del espacio que se dedica a la historia. Hilarie Heath nos lleva a finales del siglo pasado, cuando en estas latitudes se encontró una veta de oro que atrajo a miles de aventureros y gambusinos que buscaban la riqueza escondidaentre la tierra. "La riqu eza minera en Baja California: ¿un mito?" es el nombre de este fascinante ensayo. "Este oficio de ser libres] Esta voluntad de ' ser solas", anáisis minucioso de la obra de Rosario Castellanos, es el trabajo de María Dolores Bolívar.
En la entrevista, sección titulada Espqg de agaa, Adriana Sing nos acerca al mundo interior de la fotógrafa Odette Barajas.

trds pn as cr del estado.
Por úldmo, Cauces presenta uria gran variedad de perspectivis crític-as y, cómentarios amenos y creativos sobre la palabra.
Otro número más está en sus manosr esperamos que usted Io disfrure. y
ry fl.eltt
Lic. Luis JrücrGsravito Elías Rector
M.C, Roberlo de Jt§{s Ve¡dugo D,N¿ Secreta¡io gene¡al
M.C. Juatr José Sevilts Gercía Vice[ectorzonacosta
C.P. Vktor Manuel Aká¡tú En¡íqücz pi&ctor g€neral de Exrcnsiórl U¡iversia*¡ia
lGvist¿ Universitaria
., cooRDINAcIóN GE¡,ERAL LuzMer*cdesLóf€zBar¡9ra, ASISTENIE DE COORDINACION
Edna Cabrera
EDITOR LI:I§RARIO
Ge¡a¡do Avila P. DIsEÑoEDIToRIAI-
Josd§üadalupe DuIán AsisrENTE DE DIsEño
Ceci Iia Urb¡Iejo Sdnde¿ CAPTURA Y FoRMACIÓN
Virginia Safsbia Elizarraras
l(úai,,i,
EDTTORA RESPONSABLE Sosa Ma:íaErpinoza
CONSEIOEDTTORIALUABC
HoI§t Matthai, Escuela de Humanidadcs; §artos Ca¡rasao, lnstituto de Investigación y Desarollo Educ,rtivo; Jorge MafiJrcz ZE peda, In¡tituto de Investigaciones Hist óncas; Rafil Navej as. Instituto de nvestigaciones de Geogml¡a e Historia; Brnito Cán¡ez, Dirección Gener¿l de Asuntos Académicos, coMn-ÉEDtToRIAISergio Rommel, tudé Crijalva, Cabriel Trujillo.
ASESORES DEARTE
Rut én Garcia Benavides.IidgarMeraz. Héclor Algrávez y Carlos Coronado Orege (Mexical ); M¡noel I oj órkez y ftañcisco Chávez Corrugedo (Tjj ua¡ a): fuva¡o B t¿ncarte y Plorid¿lma Al fonzo (Tecate): Alfonso Cardona r Ensenada t.
4 Ruta de paso

Hilarie Heath Constable
María Dolores Bolívar La riqueza minera en Baja Caffirnia: ¿un mito?
l) Este ofrcio de ser La libres, esta voluntad de ser sol.as
Espejo de agua 22 suautor.
F¡rai Año 4, úrrúero 13, eñr§-mf}l¡ de 1996. Rsvista triúestr¡l ?o.l& y .üa¡rdo rs cfuea ñler. b, fs:iñcado de licitld de tl¡¡ls núme¡o licitud de contenido núm. 5346. Reserva de título de Derecho dcAuto¡ú{m. 18¡¡6-93; de Tirájc I 500 ejErrylarBr, Distribución: PaDIi¿a Coñtitr¡cióú I l2GA zona centro. Ti iuana. tel. 8 E-3644, en fijuana. Ter¡lc y Rosári to'.D$,ribuidoro dz Bqo üWrn r, calle Segundá 342-A zooa centro EDsenada. tel. 8- I I -90, en Ensemda y Ss¡ Quindn. B.c-,y l,a kr, B,C.§. IrBl,rssiótr: IrBpa¡cllar, Mir¡a y FgliÉ Salido fune¡o 25, c.P. 8300q tel 6a) l?-¡040, f!¡ 6s)17-4&Ir, gditlosill§. §ono¡a. corit$o¡dr¡cü: ;Reviiál q¡ivr¡;i&iii cooddin¿a:i&a ¡priaal llABa-Receda- At': obrs§6r t Jdliá! Crriñ&.Jn !r,xisiilli8.c.,ll rcq'els. (6t)§2-9G36,y :'s22&, exts.X774y 32'I§.
Odette Baraias
Adriana Sing t'

Georgette M. James, MarthaVerdugo, Concepc ín Vizcanq Floridalma Alfunzo
María Edma Gómez Gloria Talamantes Letras primas
Eira Alonso Fierro, Martha Angélica Martínez 2., Carla D. Pérez Gowílez, Ianitzia López Rabadán,. Claudia R Peredo Mancilla, Tania García Vilartno
reseñas y comentarios
Portada: Floridalma Alfonzo (Detalle Mujer y ojo. Acrflico sobre madera). FotograÍa: Perla Castillo Solis

Ilustraciones tomadas de Charles C. Gillespie, Trades and Industry: A Diderot Pictorbl Encyclopedia, volumen uno, Dover Publications, Inc. Nueva York, 1959.
Afinalesde l S69sedescubrióoroen elvallede San Rafael, en elnorte delentonces part¡do de Baja California, a unos 40 km aleste de la prácticamente inexistente Ensenada.Alos pocos meses la noticia se había propagado --de eso se encargaron los periódicos San Diego Uniony Los Angeles Daily Star-y se dejaron venir cientos de aventureros entusiastas. No era la primera vez que se encontraba oro en la región, pero sí la primera en que la noticia trascendía en tanto que el momento era propicio. Se sabe que en la época colonial se trabajaban el oro y el cobre. Sin retrocedertanto, a mediados del sigloxtx, Juan Bandini avisaba haber encontrado oro cerca de Ensenada y, al poco tiempo, se informaba que varias minas y placeres se hallaban bajo explotación en esa misma región.
A partir de los setenta, en el siglo pasado, varios países-aquéllos que emergían como poderes hegemónicos a nivel mundial (Estados Unidos, Alemania y la Gran Bretaña)- adoptaban el patrón oro como base de su sistema monetario. Esto se traducía en un sustancial incremento en la demanda y en el precio, y en un vigoroso apetito por los metales prec¡osos, habiéndose agotado las fuentes auríferas más accesibles y conocidas del campo en los Estados Unidos (California), Canadá (Fraser), Autralia, etcétera. Al mismo t¡empo, en el inter¡or del país -si bien no se emprendía aún un franco proceso de apertura hacia afuera- ya se vislumbraba una nueva era de paz y tranquilídad política, elemento que en sí redespertaba el interés extranjero en México como posible campo de ¡nversión. El hallazgo de San Rafael marcó el ¡n¡cio de una 'era de auge de la activ¡dad minera" en Baja California, que duraría de 1870 a 1900. A part¡rdeese momento, los nuevos hallazgos se sucedían uno al otro: después de San Bafaé|, entre 1872 y 187S, se encontró oro en Campo Nacional, Japa y Juárez; San Jacinlo, Zaragoza, Jaca¡itos, Cucapá, etcétera; a principios de los ochenta en Calmallí y Valladares; entre 1888 y 1890, énTanamá, ElÁlamo, SantaClara, Cañón dé las Cruces y Campo Alemán.
Deéstos, el másimportanteodemayoralcancefue el descubrimiento hecho en la reg¡ón de El AlamoSanta Clara en tanto que se desató una verdadera avalancha de buscadores de metal precioso, nacionales y sobre todo extranjeros (llegaban por miles).
Gracias a unas afortunadas inversiones en unas m¡nas, la rec¡én llegada Compañía Mexicana de Terrenos y Colonización, de capital inglés, se salvó de una quiebra inminente.
Después de las primeras semanas de exaltación, la mayorfa de las explotaciones en ese campo fueron real¡zadas por compañías que, con capitales para invertir, Ias aprovecharon mejor. Renacía el optim¡smo, y cantidad de m¡neros regresaban a los viejos campos -Real del Castillo, Japa, Juárez, Calmallí (El Arco)* para vers¡con unaexplolación más metódica no se revelaban vetas nuevas y más profundas. El evento co¡ncidió con el fin repentino de un boom especulativo en b¡enes raíces y la entrada en un periodo de depresión económ¡ca con mucho desempleo en el sur de California, aunque el brillo del oro es por sí solo razón suf¡ciente para la seducción.
Al mismo tiempo, las nuevas neces¡dades del acelerado desarrollo industr¡al impulsaban a los países económica y políticamente poderosos -Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña- a buscary adueñarse de yacimientos metalíferos industriales. A la vez, en México, la polftica porfirista, que tenía como meta la modernización del país y como desarrollo prior¡tario las obras de infraestructura y minería, abría no sólo

las puertas sino los brazos a la inversión extranjera. Esto significaba reformas cruc¡ales a las leyes delpaís -el Código de m¡nerla merec¡ó particular esmero-y el otorgar todo tipo de facilidad que of reciera mayor seguridad a los cap¡tales ¡nvert¡dos. En Baja California hubo renovado ¡nterés en diversos yac¡mientos de cuya ex¡stencia ya se tenía conocimiento desde épocas misionales: cobre en San Fernando, isla de Cedros (ninguno de los cuales adquiríó la importancia de las mihas de ElBoleoen Baja California Sur); hierro en Tepustete (San ls¡dro); azufre en Cucapá; depósitos de sal en San Quintín; tungsteno en Real del Castillo. Con el descubr¡miento de oro se aceleró el paso de la historia. Llegaron pobladores y se funda.on pueblos: en elvalle de San Rafael se estableció el Realdel Castillo, que en poco más de dos años contaba con una población que rebasaba los 500 habitantes y, como era el centro más poblado de la reg¡ón, se convirtió en la cabecera del partido. En cosa de meses, la poblac¡ón en ElAlamo llegó a más de 1 600. Ensenada, como punto natural de abastec¡m¡ento para los centros mineros, adqu¡rió importancia como puerto, y si bien su crec¡miento como pueblo fue más lento, sus bases económ¡cas como asentamiento eran más sólidas.
Fueron 30 años de nolic¡as sensacionales -noticias que exaltaban, exageraban y enardecían los ánimos-

d6 riquezas minerales en abundancia. Baia Californ¡a se convirtió de pronto en "unade las zonas más prominentes del cont¡nenle americano". Tan ricas eran las minas "que han dado grandes gananc¡as aun trabajadas de la manera más prim¡tiva, sin maquinaria y sin conoc¡miento prácfico". El Lowet Cal¡fom¡an, periódtco local publicado en Ensenada, afirmaba en l8gg que la riqueza minera de México sobrepasaba la de cualquierotro pafs del mundo, y que las minas de oro y platade Baia California, d6 una"r¡queza sorprendente", pronto alcanzarían fama mundial. Las sigu¡entes citas son extractos de d¡versas fuentes contemporáneas a lo largo de este periodo.
."Lou¡s Mendelson llegó a San D¡ego con g1 200 en oro de su molino recién instalado en Real del Castillo, mina San Nicolás" (San D¡ego Daily lJnion, 12 de agosto de 1872).
."La mina Pueblo, a una milla de la Poblac¡ón del Real, prop¡edad de una compañía mexicana, comparat¡vamente pobre, ha produc¡do 20 mil pesos en poco menos de un año" (La crónica,7 de diciembre de 1872).
.Para Japa y Juárez se reportaban ganancias de g2o a $100 por día. Rollins y Compañía, con m¡nas en Japa, reportaban de gso a g1o0 d¡ar¡os.
.En Valladares, un italiano extrajo g5 000 en una hora; en El Alamo, 46 toneladas de piedra tr¡turada por el molino de A.H. Butller (estadounidense), r¡ndieron 76 onzas de oro por un valorde g1 500. El Molino de la CompañÍa lnternacional en ElÁlamo produjo 9 0OO en 17 días.
.Del campo Juárez se decía que el oro encontrado ailí 'es de muy alta ley, superando cualqu¡era de los placeres del mundo" (Southworth, 1889). lgualmente se afirmaba que las minas Aurora y pr¡ncesa, las dos más ¡mpoñantes en ElÁlamo, produjeron más de tres millones de pesos en oro en sus primeros meses de explotación, y que una compañía estadoun¡dense sacó más de dos millones en 15 años. Abundaban las declaraciones de que en Calmallí se extraían ch¡spas de oro puro que pesaban 5, 7 y 14 onzas, hasta una de 27 onzas encontrada en El Álamo. Asimismo hubo ofertas, que fueron rechazadas, para comprar minas en $25 000 y hasta $50 000. .El consulado mexicano en San Diego enviaba constantemente recortes de periódicos al secretario de Relaciones Exteriores, que confirmaban la riqueza de los m¡nerales en Baja California, entre ellos, ,'relat¡vos a los placeres del Alamo, cuya perspectiva es cada día más bonanc¡ble" o "referente a los importantes trabajos emprendidos en el campo de Juárez por el concesionario Coroneldon Castrode Beraza, qu¡en, además de 6star eldrayendo oro en abundanc¡a, ha descub¡erto en la misma zona de su concesión, granate; rubí y azabache en grandes cant¡dades, Io cual asegura la
permanente yexcelente calidad de oro,,. como muchos, el cónsul también llegó a la conclusión de que ,,el principal elemento de riqueza en aquel territorio es la minerfa pobremente explolada. , .' El U.S. Bureau of Foreign and Domestic Commerce calculó que, entre 1880 y 1 923, todo el D¡strito Norte produjo unos quince millones de pesos en puro oro, de los cuales cuatro m¡llones procedlan de El Álamo.
El otro lado de la moneda o lo que difícilmente decían los periód¡cos
- Los campos auríferos se agotaban ráp¡damente. Los mineros gambusinos, los más afortunados o los más testarudos, iban migrando de uno a otro. Muchos regresaron a su t¡erra de origen. Así como creció la población de Real del Casti o hasta 1 SOO en 187S, en diciembre de ese mismo año únicamente restaba una compañía que seguía operando y los habitantes abandonaban el pueblo para buscar campos más fért¡les:
se segufa el curso 'tfpico" de los pueblos mineros, lo que a los estadoun¡denses les gusta denominar de boom town a ghost town.
Aunque las explotaciones en El Álamo fueron de más duración, también sufrieron el mismo dest¡no. En 1903, sólo quedaba una compañía, que empleaba a 100 hombres; en 1 915, un intento por parte de capital¡stas locales, entre ellos David Goldbaum, de interesar a la American Smelling and Refining Company fracasó, y cinco años después el mismo Goldbaum, junto con otro emprendedor y político regional, David Zárate, intentó rev¡vir el mismo campo, de nuevo sin resultado.
En general, la explotación de otro tipo de minerales fue más perdurable, pero también, una por una, se fueron cerrando operaciones y retirando compañías. El cobre fue trabaiado por los misioneros en San Fernando; después, sucesivamente, porvarias compañías, y aunque no se dejaba de afirmar que los depósitos eran ricos, nunca hubó otro El Boleo. A f¡nal de

cuentas, a princ¡pios delsiglo xx, la conclusión eraque en San Fernando se había invertido siempre más de lo que se extrajo y que el contenido de cobre habfa disminuido enormemente; de las minas de Santa María, que la calidad no ameritaba el coslo de su transporte;yde las minas de Julio César, que la maquinaria instalada no se adecuó a las cond¡c¡ones. UnacompañÍa estadounidense trabaió el hierro en la región de Tepustete de 1 888 hasta terminada la segunda guerra mundial, pero un estudio de 1947 concluyó que los rendimientos no compensaban elcosto de la explotación. Un estudio de ¡nversiones británicas en la república mexicana durante este periodo informa que de 210 compañías mineras que se llegaron a organiza,, ST trabajaron m¡nas. De éstas, quince pagaron dividendos en algún momento pero sólo tres durante c¡nco años consecutivos, y ningunadeellas en BajaCalifornia. No ex¡sten o no tenemos datos o elementos para hacernos pensar que a las compañías estadounidenses que explotaban minas en Ia reg¡ón les fuera mucho mejor. Nunca se reporló una bonanza, aunque sí hubo rendiillientos al menos moderados y pruebade ello es que sí perduraron algunas f¡rmas.
Todo esto nos lleva a preguntar ¡nevitablemente ¿por qué? ¿qué pasó? ¿La riqueza mineraen BajaCalifornia no fue más que un m¡to, o todavía existe ese potencial y el minero de hace un siglo no fue capaz de sacarle provecho? Los tiempos, como se dijo al pr¡nc¡p¡o, f ueron prop¡cios. Había, por un lado, capital disponible y, por otro, condic¡ones políticas y legáles suficientemente adecuadas para aprovecharlo. S¡n embargo, el minero en Baja California se enfrentaba a numerosos obstáculos o retos.
El primero de éstos era la topografía: suelo escabroso donde, si no se lrataba de cadenas de montañas y sierras arduas, ¡ntercaladas con cañones a veces profundos y abruptos, entonces eran inmensas extensiones de desiertos rocosos. En uno y otro, un elemento constante era la escasez de agua la mayor parte del año. Al terreno difícil, ¡nhóspito, se agrega un clima extremoso: exceso de calor durante el día, aun en las sienas, y temperaturas bajo cero por las noches, incluso en el des¡erto. En lugares tan áridos y calurosos como El Álamo, la nieve no era desconocida. Era, además, t¡erra de la víbora de cascabel: un viajero reportó haber matado tres en el transcurso de una hora y tres kilómetros. Eran, pues, condiciones severasque llegaron a reclamar más de una vida,condic¡ones que indudablemente determinaron en gran medida las características y lim¡tac¡ones de la minería en Baja California.
La mayor parte de los hallazgos auríferos en Baja California eran placeres de oro: depósitos superficia-

les de partículas entre material suelto, resultado de la erosión. Tales depósitos se agotaban rápidamente, con la particularidad de que bastaba,una pepita para encender las esperanzas de encontrar otro depós¡to cercano o, mejor aún, la veta o filón pr¡ncipal de donde procedía.
Este tipo de yacim¡ento ¡ba a la par con el t¡po de explotac¡ón que representa el gambusino, figura indeleble de la minería regional bajacal¡forniana. Era el ind¡viduo solitario y su bestia de carga, con algunas provisiones (incluyendo alimento para elanimal), cobija, casco, p¡co y batea: andaba de pie, ya que con frecuencia era "la única manera de atravesar el mezquite y chamizo" (Zátale Zazuela,1g22). Ut¡l¡zaba -estaba condenado a ut¡lizar- los métodos más rudimentar¡os, por lo que no descartaba escarbar con una cucharao hastacon las manos. En general,los gambus¡nos estadounidenses llegaban un poco mejor equipados. Si bien una mayoría abandonaba los campos al poco t¡empo, para los más obst¡nados, aquéllos que vieron sus esfuerzos recompensados con alguna chispita de oro, ser gambusino se convirtió en una forma de v¡da: vagar y v¡vir por la sierra o por el des¡erto, durmiendo bajo el c¡elo ab¡erto o cob¡jado bajo el techo de una cueva, con la ocasional compañía de otro, en busca siempre de nuevos placeres.
Este tipo de yacim¡ento -el placer- en sf era un impedimento para una mayor y mejor explotación en tanto que no ameritaba grandes inversiones. Al mismo tiempo, esto s¡gnif icaba caer en un círculo v¡cioso pues a falta de mayores ¡nversiones -a falta de maquinaria adecuada- era dif íc¡l llegar a la veta primaria y lograr un mayor rendimiento. Esto no quiere decir que no hubo grandes inversiones; sí las hubo; y se hicieron esf uezos realmente sobrehumanos paratraer maquinaria moderna a los distintos d¡stritos mineros. Quizá laenormidad de la hazaña se aprecias¡se recuerda que la carretera transpeninsular no se completó hasta hace unos 25 años (la carretera T¡juanaEnsenada, de terracería, fue obra de Esteban Cantú hacia f¡nales de los años veinte, y se empezó a pavimentar durante el gob¡erno de Abelardo Rodríguez) y, a la fecha, el acceso a los pueblos de origen minero -a EI Álamo y Real del Castillo, por ejemplo- sigue s¡endo porcamino de terracería o, en palabras de Fernando Jordán, por brechas primitivas, aventureras. En épocas de Iluvias, estos caminos pueden desaparecer por completo o, en el mejor de los casos, quedar prácticamente intrans¡tables.
Por lo tanto, uno de los mayores problemas, en gran med¡da condic¡onado por el dif íc¡l terreno, era la falta de una red, de una ¡nfraestructura de transporte, ausencia que acentuaba las d¡stancias y el aislam¡ento de la mayor parte de la península. Por diversas razones (además del contorno f ísico, el clima, los
enormes costos, insuficiente ¡nversión, errores humanos, ¿la falta de vis¡ón?) y a pesar de var¡os proyectos, nunca se llegó a completar una línea ferrov¡aria que recorriera la península. Por lo tanto, la maquinaria y el equ¡po (mol¡nos, cables, carros, bombas, motoreseléctricos, calderas.-.), traídos por lo generalde San Diego, Los Angeles o San Franc¡sco, llegaban por barco al puerto de Ensenada (o a algún otro puerto más cercano al punto correspond¡ente), donde se montaban en carretillas y best¡as para ser transportados a distancias de 40 k¡lómetros o más (después de San Antonio de las M¡nas, el Real del Castillo era el distr¡to más cercano) a su dest¡no final. lgualmente, aunque algunas compañías instalaron molinos y fundidoras, la mayoría enviaban la materia prima a los Estados Unidos -National CityySan Francisco (California), Pueblo (Colorado) y Tacoma (Washington)- para sertratada. Esto sign¡f¡caba acarrear material voluminoso y muy pesado hasta la costa para ser embarcado. Algunas compañías solucionaron su problema construyendo líneas f erroviarias cortas, privadas.
Asícomo se importaba toda la maqu¡naria, tamb jén fue necesar¡o traer carbón para combustible -había una ausenc¡atotal-y madera, o leña, queescaseaba (excepto en las sierras) y cuyos usos eran múltiples:

A qwienes evnyye!ñiayt
t, aje a[,0s cawyos T.)1
&consejaha cargat
c\n stLS ahynentas y forraje yaya,{os aniwates
combustible, para cimbrar, para la construcción de cigüeñas, soportes para maquinaria, casas, etcétera. En la regíón de El Á¡amo, a falta de árboles, los m¡neros arrasaron con la huata.
También escaseaban las provis¡ones, sobretodo el alimento. A los que emprendían el viaje a los campos m¡neros desde California, se les aconseiaba cargar con sus alimentos, tanto propios comoforraie para los animales. Para llegar a los campos más remotos había que atravesar vastas regiones desérticas (con frecuencia por la noche, para evitar hasta donde fuera posible el agotamiento de los animales). Los m¡neros de Calamajué (a 24 km de la cósta del golfo) y Calmallí, El Arco, Campo Alemán (a unos 126 km) dependían en gran med¡da de provisiones que llegaban, con cierta ¡rregularidad, de Guaymas, Sonora; algún retraso, y se veían obligados a suspender labores, bajar a la playa y subsistir con pescado, tortuga, y la caza de pequeños animales.
Pero de todas las deficiencias de la región, la más resent¡da era la escasez de agua tanto para el uso personalcomo para eltrabajo de las minas y placeres. Elmétodo más común para separar eloro de placerde la grava y arena era el lavado, para lo cual se requerían enormes cantidades de agua. El ingenio y la desesperac¡ón llevaron al desarrollo de varias formas de "lavado en seco", desde aventar el material al a¡re y dejar que el viento separara la t¡erra ligera de los granos pesados (o a falta de aire, de plano soplar eon los pulmones), hasta una variedad de cribas y mallas o aparatos algo mássof ¡sticados, desarrollados en las reg¡ones áridas del noroeste de México yen California, Arizona y Nevada en los Estados Unidos. Otra solución fue acarrear la t¡erra hasta donde habia agua, como en el caso de Jaoa (casi 5 km) o el valle de San Rafael (15 km); o al revés, llevar el agua hasta las minas: la Pedrara Onyx Company traía su agua potable en tanques de 1 000 galones desde una distanc¡a que var¡aba de 5 a 16 km; la Compañía M¡nera de Oro Juárez instaló unos I km de tuberia paratraeragua de un valle cercano; para la mina de plata Moctezuma, a unos 160 km al sur de Mexicali, era necesario ¡r a una distancia de 40 km para buscar agua fresca; Calmallíse encontraba a 64 km de la fuente más cercana. Algunos encontraban agua excavando pozos profundos (mina de San Juan); otros aprovechaban el agua extraída por la bomba de los socavones y túneles abjertos para sacar minerales.
Los gambus¡nos, desprov¡stos de recursos, preferían con frecuencia esperar la época de lluvias, cuando los placeres podían ser trabajados con mayor beneficio y su "verdadero valor puesto a prueba" (San Diego Union, 25 de agosto de 1870). Et d¡str¡to de Juárez, que llegó a tener una población de unos 1 500 habitantes, fue abandonado por sus mineros debido a
que la prolongada sequía obstaculizaba su lrabajo. El invierno vefa la llegada de algunos dispuestos a soportar los frfos con tal de aprovechar la disponibilidad de agua. Pero entonces se invertían las queias, pues las fuertes lluvias ¡nundaban las minas y provocaban riadas, an¡quilando caminos y a¡slando a los pueblos durante días. El transporte de maquinarias en carret¡llas, en esta época era ¡mpensable.
La minería decae
La información de que se dispone conduce a conclusiones con frecuencia contrad¡ctorias y, de hecho, s¡empre hubo poco consenso en cuanto a la ex¡stencia de m¡nerales en la región: según la ,uente, hay quienes ¡ns¡sten en quelo pocoque hablayaseagotó; otros aseveran que todavía queda riqueza minera por explotar (es notorio que capitales extranjeros han demostrado renovado interés en la zona). El Bureau of Foreign and Domest¡c Commerce de los Estados

Unidos llegó a est¡mar que para el periodo de 1880 a 1923, elvalordel oro extrafdo en todo el Distrito Norte llegaba a unos quince millones de dólares. En 1918 el valor de los minerales exportados por el puerto de Ensenada ascendió a $l 181 513, por mucho el producto más importante de exportación, en tanto que los productos agrícolas le seguían con $97 741. Este dato por sf solo hace pensar que la minerfa aún guardaba cierta importancia localmente. S¡n embargo, por otros informes se sabe que para esas fechas la act¡vidad minera en Ba¡a Cal¡fom¡a más bien languidecía, de ahf los intentos de empresarios locales de revivirla, además de que la s¡tuación general que vivla el país apuntaba hacia esa realidad.
Por un lado, Ias vetas de oro más accesibles ya se encontraban agotadas, al mismo tiempo que nuevos hallazgos en Canadá y África del Sur, entre 1896 y 1920, resultaban más atractivos. También para esta época empezaba a generar más entusiasmo la bús-

w,wrca seytesehtouna bonanzq reyÍeseutabt attos riesgtos yues
rcqueyiade inverciones ynuy cuatttiosa,s
queda de petróleo, como lo atestiguan el número de compañías que se registraron en Baja California para laexploración deloro negro (esfuerzos que nuncafueron recompensados).
Por otro lado, si el ramo de la minería de por sí representaba un riesgo muy alto -por cada éx¡to hubo centenares de fracasos*, la m¡nería en Baia California, donde nunca se reportó una bonanza, era particularmente r¡esgosa pues requeria de invers¡ones muy cuantiosas. Para la segunda década del siglo xx imperaban en gran medida las condiciones ex¡stentes cincuenta años atrás: faltaba una infraestructura adecuada, sobre todo en lo que se refiere a caminos y transporte; aún existía dependencia del e)der¡or para maquinaria y otro tipo de insumos y, de hecho, resultaba más factlble oblenér lo necesario en los Estados Unidos que en el inter¡or del mismo país; seguía s¡endo prec¡so atraer y traer mano de obra y construir pueblos en tanto que los diversos proyectos de colo-
nización nunca dieron los resullados esperados. Encima, una revolución que llevaba ya una década no conducía precisamente a condiciones de segur¡dad. Y si bien Baja California no se vio involucrada con la misma intensidad que el resto del país, la inestabilidad general no podía más que verse refleiada hasta este "último rincón' y deiar algo nerviosos a los posibles invers¡onistas. Además de que se trataba de una actividad que nunca había dejado más que utilidades mediocres en el meiorde los casos, era inev¡table que su atract¡vo para la inversión se v¡era d¡sminuido y que, como sucedió bajo los gobiernos de Cantú y Rodlguez, se diera fuerte ¡mpulso a otros renglones de la economía, aprovechando la coyuntura que se presentaba en aquellos momentos.v
BELL, P. L. y H. B€ntley Mexican West Coast and Lowet Calllomla, a Canmercial and lndustialsu¡v€y, U.S. Deparünent of Commerco Spec¡al Agents Ser¡es, núm. 220, Govemment Pr¡nting Office, Wash¡ngton, 1923.
CHAPUT, Donald, William Mason y David Zá 'ale. Modest Fottunes. Mining in l,lodhem Bda Cal¡lom¡?,Natu¡.alqislory Mus€um, Los Angeles, Ca., 1992. Documentos h¡stóticos pan Baiacal¡Íomia,M-M21 , Bancroft Library. Docurnentos pata el estud¡o de Calilom¡a en el siglo xtx,fomo fi, Futura Editores, 1992, JORDÁN, Femando. El otro Méx¡co. B¡ograÍía de Baja Cat¡tom¡a, Gob¡erno del Estado de B4a Calirornia Sur, La Paz, B.C.S., ,l989.
KEABNY, Ruth El¡zabelh.Ameican Cdon¡zat¡on Ventures ¡n Lowet Cal¡lom¡a, 1862- 1917 (lesis inédila), Univers¡ty of Caiifom¡a, 1932. LING EN FELTER, Rich a¡d (ed.).The Rush of 89. The B4a Cal¡fom¡an Gold Fever and Captain James Edwad Fiend's Lette¡s lron the Santa Clara Mines.Dawson's Bookshop; Los Ángeles, Ca., I 967.
MEADOWS, Oon. A Foealten Cap¡tal of Bda Califom¡¿lWesle¡n Brand Books, Los Ángeles, Ca., 1953.
SOUTHWO RTH, John Baja Califomia ilustrada. cobiemo del Estado de Ba¡a California Sur, La Paz, B.C.S., 1989. fISCH ENDO RF, Alfre d.creat Bitain and Mexico in the Erao¡ Po¡fitío D/a¿ Duke Un¡versity Press, Durham North Carol¡na, EUA,1961. WALBR IDG E North, Atlhut.The Mother of Cal¡lorrrá. Paul Elder Co,, San Francisco, Ca., 1908.
WALKER, David. WParentesco, negocios y Íamil¡a. LaÉm¡l¡aMaftlnez del Rio en Méx¡co, 1 823-1 867. AianzaEdiforial, México, D.F,, 1991.
áRATE Zazueta, David. "A Tdp to the M¡n¡ng D¡stricts of Roal dol Castillo, Agua Dulce, Jacalitos, Guatay, and ElBuno', en E/h,bpanoamedcano,LryerCalilornia Edition, juniods 1 922. aooaoo
Lower Cal¡lomian 12de abril de 1 888; I de agosto, 24 de oslubre y 28 denoviembredelSS9;29dejuliode1892; 1 denoüembrede1895. San D¡ego Daily Un¡ont 25 de agosto de 1 870; 2 dE noü€mbre de 1 871 ; 12 de agosto de 1872;6 de f€brero de 1874; I d€ mazo dE 1889.
María Dolores Bolívar*

La praxis creativa es una praxis subversiva
Lo supe de repente y desd¿ efitonces duer,no ¡ólo o medias
De Uyída luz (1960)
Este trabajo es un análisis de la constitución dela voz en Rosario Castellanos, espacio alterno que se convierte en voluntad de escribir y que al cobrar textura se asume
Fotos: Laura Athié como praxis subve¡siva. A la luz de esta praxis subve¡siya propongo el an¡álisis de la nar¡ativa de Castellanos a través de los personajes femeninos de sus cuentos que aparecieron en el volumen Los convidados de agosto. En Los convidadoí Castellarios aborda de mane¡a nodal la temática de la voz de la mujer. Cada uno de los cuatro cusntos que componen este yolumen contribuyen a delinear el mundo de la mujer que habla, confinada en Ios espacios marginales de la narrativa de la nación y del sistema patiarcal que modifica de mane¡a determinante la vida, en apariencia inmóvil, de la provincia
*Arizona State Univ e rs it!

me¡:icana. Los textos de Los cotwida.dos capfwat Ta lucha que libran las mujeres en el ejercicio de la voz, casi siempre limitada al aislamiento del pueblo, la provincia, la habitación o el cuerpo que se expresa en la urgencia de reconocerse, apenas la mujer se encuenlra a solas. Si la voz de Rosario es una voz colectiva porque se I]utre de relatos, de anécdotas, de yoluntades que yan hallando oídos receptores, de manera diacrónica y fragmentada. a t¡avés del úempo. la escritura es. en cambio, una experiencia individual y solitaria que como tal, la inscribe en la galería de seres imperfectos a los que el sistema patriarcal aísla y condena, por fuera de los espacios hegemónicos del discurso. Rosario, que asume el oficio de escribi¡, reconoce en él su propio aislamiento.
Mi experiencia más remota radicó en la soledad individual; muy pronto descubrí que en la misma condición se encont¡aban todas Ias otas mujeres a las que conocía: solas solúeras, solas casádas, solas mad¡es. Solas, en un pueblo que no mantenla contacto con los demás. Solas, soportando unas consh¡mbres muy rígidas que condenaban el amor y la entrega como un pecado sin redención. Solas en el ocio porque ése era el único lujo que su dinero sabía compraf.r
La voz de Rosario, a tres siglos de distancia de la voz de Sor Juana, es la voz de una reclusa que no quiere aceptar las normas del sistema en el que se halla confinada. Hablar cuesta, y transgredir la norma paga el precio más alto. Si Sor Juana no deja nunca de sorprendernos, Rosa¡io Castellanos no cesajamás de cuestionarnos. Como sugiere Poniatowska,
su tono intimista e irónico nos obliga a bajar el tono, a so¡ueí¡, a rcír, a Iro tomamos en serio; su obra, ésa sí muy seria, constituye un punto de partida del cual podemos arrancar las que pretendemos esc¡ibir, ya que atañe a las mujeres, pero sobre todo a las mexicanas.
Para Rosario Castellanos escribi¡ se constituyó en la práctica de la libertad. Como señala Aurora M. Ocampo, en su aÍículo "Rosa¡io Castellanos y la mujer mexicana", para ella hay una lÍnea rectora que es desentrañar la doble problemática de ser mujer y ser mexicana. Su infancia lleva la marca de territorios y recuerdos aislados. Para Rosa¡io fue un gran acontecimiento la época cardenista, que alteró el sistema monolíúco hacendario que predominaba en su estado, pero que también marcó el rumbo de Chiapas respecto a la integración de las distintas regiones del ter¡itorio mexicano en un discurso colectivo que elude la problemática de la diversidad imponiéndose sobre la heterodoxia de mundos culturales que, a partir de ese momento, permanecen aislados, condenados a una larguísima agonía al interior de sus compártimentos
estancos. Como eI¡ el mundo de "Dama de corazones" de Xavie¡ Villaum¡tia, donde los personajes de abolengo se convierten gradualmente en la caricatura de una clase privilegiada, no preocupa a Castellanos el desmoronamiento de la sociedad tradicional, sino el modo lento y errático en el que aquellos mundos que parecían condenados se aferraban al statu quo cor]. st) miopía histórica y sus taÉs psicológicas.2 En ese mundo de padres hacendados, de patrones y de primogénitos, la mujer de los textos de Rosario $avita y padece de subordinación e ignominia: si casada, ella quedaba convertida, ". de la noche a la mañana. en la muier. del perpetuo embarazo. cuya progresiva gordura iba reduciéndola a la inmovilidad completa. - ." (El uso de la palabra). Si viuda, era ella quien se consagraba por entero a la iglesia y moría. en olor de santidad." Si soltera, llevaba "...la boca ap¡etada como si se la hubiera cerrado un secreto. y andaba. triste, sintiendo que sus cabellos se vuelven blancos. ." (Balún Canán). En los recuerdos de Rosario la mujer carece de libre albedrío, ti¡anizada por Ia sociedad que la empuja a una existencia trágica, como la que toma forma en la palabra de su madre ". si te quedas sola eres la nada pura". La existencia de la mujer que vive ¡ol¿ es una de calvario y humillaciones; ". . , se anima uno a todas partes y no üene cabida con nadie. Si se aregla uno, si sale a la calle, dicen que es uno una bisbirinda. Si se encierra uno piensan que a hacer mañosadas. , ," (Balún Canán), Pa¡a Rosa¡io, los años cuarenta representaron una nueva etapa en la que parecía haber llegado a su fin el mundo de sus ruayores; aquel mundo que la oligarqufa parecía habitar, a decir de Castellanos, ". no sólo como si fue¡a lícito, sino también como si fuera eterno, ." (El uso de la palabra).
Sexo y sexualidad son temas clave en relación con la génesis del poder y del concepto de lo nacional. En uno de los cuentos de I¿s convidados, "Vals capricho", aparecen la civilización, la revolución y el agrarismo como enemigos de la sociedad comiteca úenida a menos. A Natalia Trujillo le gustaba creer que no trabajaba sino que se dis&aía y su hermana Julia se dedicaba a la costura con la solemnidad de quien carga con la encomienda de vigilar la discreción -la sindéresis- de las señoritas del pueblo. Ambas hermanas han quedado
' Elena Poniatowska. ¡Ay vitlo, no me m¿rcces!: Catlns Fuealcs, Rosario Castella os, Juan Rulfo, la líteratura de la ondo. loaqüli Mofiz. México, D.F., 1985. t ver Xavier Villaurutiq "Mauricio Leal, retrato", "Dama de corazones", "Eléxodo", "Monólogo pafa una noche de insomnio", "Variedad", "Cuademo", en Orrar, prólogo de A1í ChuÍ¡acero y Luis Mario Schheider. Colección Letras Mexicanas,FCE., México, 1966 (cita José Joaquln Blanco).
saladura-. Para ellas, que han quedado aisladas, olvidadas -sin varón que sea su resPeto- la sociedad se va cerrando en una decrepitud de salones invadidos por el polvo, de costumbres inútiles en los tiempos modemos. En el nivel sirnbólico pareciera que abandono y soledad es lo que mejor define a la sociedad chiapaneca, la sociedad provinciana "en desgracia ' que no sabe trabajar y que, víctima de la orfandad, la viudez o la soltefa, padece la ausencia de varón que le merezca el respeto de antaño. El aislamiento no es sólo un aislamiento individual sitto el modus vivendi de toda la clase dominante del pueblo. La distancia entre una casa y la casa vecina patte enorme. Cuando el viudo Román habla de sus vecinas más próximas, las Orantes, su discurso se nutre de rumores lejanos, de imprecisiones que revelan una distancia infranqueable entre los silencios y los secretos de uIlos y de otros. Los sirvientes son el contacto con el mundo; así lo era el personaje de la nalnr et Balún Canán y asl 1o es, también, en "El viudo Román", donde Cástula, el ama de llaves, es fuente de información y delgadísimo vínculo de lo poco de vida que aún persiste en la casa de su patrón don Carlos. Pero el mundo de provincia no existe ni se mantiene vivo por sl mismo sino que es el resultado de la compleja relación que §e establece enre el mundo interior del tiempo circular y el tiemPo exterior que es el tiempo de la jerarquía y oposición entre tierra caliente y

tierra frla, los dos extremos topogáñcos y sociales de Chiapas; en casi todos los textos de Rosario la ciudad de México existe, respecio a la provincia, como mundo aparte. De hecho es en el cuento "Las amistades efímeras" en el que se establece la tensión entle la inmovilidad de la provincia y la prisa de la ciudad. Por ello he colocado el análisis de este cuento al final de mi ensayo, proponiendo que es también este relato e1 que nos introduce al personaje de la escritora en su oficio de escribir y de fincar asf las bases de un diálogo que involucra a la mujer, que es el diálogo entre fantasíañcción e historia.
Al proponer que Rosario abo¡da la temática de la muie¡ planteando esta tensión entre la fantasía y la ficción, por un lado, y 1a historia, por otro, me baso fundamentalmente en tres puntos a partir de los cuales he construido mi lectura cítica de I'os convidados:
1) Que al presentar los matices y contrastes entre mujeres, señalando a través de sus personajes femeninos las contradicciones de la sociedad maniqueÍsta en la que se hallan inmersas, Rosario no analiza a la mujer como un personaje ubicuo de la marginalidad. Po¡ el contra¡io, para Rosario es impofante señalar cómo las clases sociales tamizan la jerarquía que divide y determina el rol de la feminidad según la ubicación de cada personaje en su contexto histórico que excede a la provincia y a los espacios atemporales del viejo orden socioeconómico.

2) Para Castellanos, el ñn de cada cuento parece informar acerca de realidades complejas que escapan a las oposiciones que fijan los límites del ¡elato. En una suerte de conclusión multidireccional, Rosario practica lo quo la autora Rachel Blau du Plessis conceptualiza como writing beyond. the ending (sna escritura que trasciende el final) y que establece los pariámehos de la verdadera ruptura a la que aspira la textura de la voz de la mujer.3 3) Las oposicioles de Castellanos sugieren un tiempo de cambios en el que las dicotomías dejarán de ser la norma. Un tiempo que, en rehospectiva, no llega con la modernidad aunque ésta se anuncie para Castellanos como la posibilidad vigente de romper con la inmovilidad de la provincia. Acaso el tiempo del cambio lo haya percibido Castellanos en el mismo monte del que sale su personaje Reinerie, enestado salvaje, y al que retorna después de haber recuperado aquella lengua extraña que le enseñó más de la vida que los sombreros, los modales, los ritos de la sociedad del blanco. Reinerie quedará como muestra de que la mujer, fugitiva, que no ubicua en la marginalidad, no resuelve [a encrucijada de su género en los espacios de la gran urbe ni al interior de la narrativa de la nación que la reinscribe, como ser subordinado, en el reconstituido sistema patriarcal que ahora regentea el Estado.¿
La habitación es a veces el hinel hacia la libertad: "Vals capricho" En "Vals capricho" encontramos un personaje clave en la na¡rativa de Rosario Castellanos: la solterona.
La palabra señolita es un tltulo honroso. hasta cierta edad. Más tarde empieza a pronunciarse con titubeos dubitativos o burlones y a se¡ escuchada con una oculta y doliente humillación.
La solterona será, como el "Vals capricho", el tema mismo de 'Los convidados de agosto" y dará vitalidad al ambiente de pueblo que circunda la vida ociosa del viudo Román en el ctenfo-novella que lleva ese ftulo. La solterona en Rosario coincide como tema con el de la sociedad tradicional que envejece, inevitablemente, ante el empuje "civiüzador" de la modernidad. En "Vals capricho" Castellanos parece defint más claramenle el plano simbólico en el que analoga a la mujer y a la sociedad venida a menos con el dolor de la soledad y el de la soltería; la privación del macho como una suerte de fatalidad que trunca, por capricho, el presügio de aquellas vidas destinadas a vivi¡ encenadas, absortas, regidas por el decoro y la decencia provincianas. .,El capricho" del cuento es la tonía que rodea a esas dos mujeres, Natalia y Julia Trujillo, educadas para toda una vida que la civilización habría de transformar sin
piedad. Al igual que le ocurría a la sociedad de su tiempo, la estrella de las Trujillo se opacaba y las llevaba a despeñarse hasta la realidad de sostener su casa a duras penas. kabajando. que era lo mismo que descender hasta aquel presente "alrevido" de la modernidad y del gobierno agrarista, desdeñado por los suyos..
El tiempo para la solterona transcurre de dos maneras: el tiempo de la ensoñación y el ocio en el que se la condena a esperar y el tiempo de las premuras cotidianas que hacen que su cuerpo envejezca, que sus acciones se sometan a la fealdad de la necesidad. Atrapada entre las fisuras del tiempo, la solterona está condenada a ver pasar de largo las tentaciones. Como Emelina en "Los convidados de agosto", las hermanas Trujillo pasaban la vida esperando, tratando de conjurar el "olor a vejez" aferradas a un hombre sin rostro y un cuerpo sin forma que martilleaba sus sueños con la promesa de venir a restituirles el respeto quitándoles de encima "el peso de la soltería".
En "Vals capricho" el elemento transgresor aparece con el personaje de Reinerie, cuyo nombre extraño, acaso derivado del vocablo "reina", produce en su asonancia la rnisma sensación de libertad que el perfil de la niña que representa, No es casual que en el cuento todos, incluso ella misma, traten de cambiar eI nombre de Reinerie, Cladys-Claudia-María-Alicia, porque parece aÍevido y "primitivo", tan sólo digno de esta mujer que "tomaba jugo de limón sin miedo a que se Ie cortara la sangre y se bañaba en los dlas cíticos"; extraña bestezuela ". que expresaba su saüsfacción con ronroneos, su cólera con alaridos y su impaciencia con pataletas". Reinerie es casi la acción opuesta a la espera de las dos Trujillo. El contraste entre la sociedad comiteca y Reinerie es tal que Castellanos dibuja a esta muchacha monta¡az, bajo la óptica de las mujeres de sociedad, como "una guacamaya lacandona" a la que concede el don de la palabra "difícil", "sin sentido", ". coi'no las de los manuales de idiomas extraños", Mientras las comitecas "usaban una especie de clave, accesible únicamente al grupo de iniciadas. ." Reinerie "daba contestaciones ambiguas que las otras interpretaban como un lenguaje superior". La fuerza de Reinerie que se va definiendo por su conocimiento ". de los secretos de la yida sexual de los animales. ." comenzó a afectar el orden previsto por los hombres que "contaba" con que las muje¡es permaneciefan ignorantes de la vida. En plano de igualdad, nos dice el cuerito, los hombres "no sabían cómo desenvolverse" y descafaron como "comrpción" la fama de aquella mujer salvaje cuya rRachel BIau du Plessis,Wrtiñg B¿lond thc Eñdi g: Naüatiye Strotcgies oÍTw¿nti¿th-Ccnfury Wot te| Writers. India¡a University hess. Bloomingf o¡,1985. ¡Ver Amy K. Kaminsky, Reodin| th¿ Body Potitic: Feminist Criticisñ and Latin Ameican Wo¡ne¿ W¡it¿¡r. Unive¡sity of MinÍesota press. Minneapolis, London, 1993.


como "comrpción" la fama de aquella mujer salvaje cuya "destreza en los oficios masculinos", "capaz de cinchar una mula" o de "aüeyesar a nado un do y de lazar un. becerro", los llevó a sentirse amenazados. Castellanos subraya la naturaleza rebelde de Reinerie con su físico asimétrico, que se caracte¡izaba por "su falta de apego a los cánones. Ni pelo ondulado, ni ojos grandes, ni piel blanca, ni boca diminuta, ni nariz recta. La suma de leves defectos y asimetrlas no resultaba aúactiva para los homb¡es ni envidiables para las mujeres."
El contraste entre mujer salvaje y mujer cultivada se establece como oposición que da sentido al cuento. Los exúemos, la sociedad comiteca, por un lado, y Reinerie, por otro, no pueden conciliarse ya que, en e[ nivel del discu¡so, el uno no üene sentido para el otro. Cuando Reinerie aprende a leer para descifrar así las claves del mundo de las tías, lo que descubre resulta "demasiado adverso a su naturaleza directa y libre". Reinerie, at¡aÍda por ellas hacia la lectura, "descubrió en los libros una insípida historia de misionerós he¡oicos en tier¡as bárbaras, de monjas suspirantes por el cielo y de casadas a la deriva en el mar proceloso que es el mundo. ."
El argumento del cuento se resuelye cuando Reinerie, que no logra conmover a la sociedad comiteca, "volvió a su estado primitivo", desvaneciéndose en la silueta de una mujer descalza que retornó al cerro en la clandes, tinidad del ¿¡rnanecer. Resulta revelador que Rosario combine en este cuento aspectos hatados con anterioridad et Balún Caruin y et Oficio de tiniebbs, relacionados con la distancia que se tiende entre el mundo de la sociedad de Comitán y el mundo de la sierra. Al hacerlo de nuevo en "Vals capricho" está moshando el contraste entre la sumisión psicológica de la mujer de provincia y la libertad que, no obstante haber accedido al conocimiento, conserva la mujer montaraz representada por Reinerie. Esa niña salvaje que repudia la atmósfera hostil en la que las mujeres.padecen el cautiverio impuesto a su género elige ser libre en aquel oüo mundo estanco que es el mundo de la marginalidad que impone la grah urbe sobre el campo, y recupera, al escapar, su idenüdad de hembra salvaje, en un contexto de hembras libres. Aquí la ironía que se establece es que Reinerie no logra incorporarse a la dinámica del pueblo. Entonces, la posibilidad de escapar le estrá dada como el reencuentro del tiempo exterior con el tiempo de Comitán. Reinerie es [bre en relación con las tÍas y las señoritas de sociedad; poro también es libre respecto al tiempo circular que reduce la vida del pueblo a una vida de repeticiones sin sentido. Como una trestezuela, Reinerie retorna al monte, y se desprende así de la monotonía en la que lucha sin éxito por romper las barreras que la mantienen entle dos exüemos que jamás convergen. Las oposiciones de Castellanos, en especial en lo que se refiere a la temporalidad, como señala ,Aralia López González en su libro Iz espiral pcrece un
círculo, to se oxcluyen mutuamente sino que parecen desdoblarse en nuevas realidades afectadas por la diniímica de temporalidades que las estiín modificando a ambas y que. en defenitiva, las llevan a converger en un marco temporal más amplio que es el tiempo de la historia.s
Entre Ia habitación configurada en sueño y el burdel: t'Los convidados de agosto"
La ptoblemática de "Los convidados de agosto" se def¡ne por una paradoja: la feria del rompimiento. Si bien la autora nos dice que la feria es la válvula de escape dc aquella especie en extinción que es "la gente decente", por otro. nos representa también las condiciones de inmovilidad que retienen a la mujer en el desgaste de los espacios privados. La feria era el espacio mismo de la heterodoxia que el pueblo se empeñaba en disfrazar. En aquella fecha simbólica de un pasado de aislamiento al que la modernidad mantenfa en continuo asedio, el tradicionalismo parecía una carga, las tensiones se liberaban y hasta los niños parecían desquitarse de "las prohibiciones cotidianas".
Las divisiones de género quedan mostradas como eje del cuento. Aquella gente que se desbocaba en la risa y la algarada se sometía al sobreentendido que dictaba que los hombres rieran con sabrosura y sin disimulo, mientras que las mujeres lo hacían siempre a medias, ocultando los labios en el chal y asumiendo mayor recatamiento según les imponía su jerarquía social -solteras de buena familia, artesanas o criadas-. Para Emelina, la protagonista, ". la fiesta era el vértice en que confluían sus ilusiones, sus esperanzas y sus preparativos de un año entero; preparativos que se enfocaban en la necesidad de hallar un hombre".
Emelina, como las hermanas Trujillo, anhelaba abandonar su soltería, a la vez que salir de la marginalidad de la espera; entrar en contacto con el tiempo; escap¿u al ansia insatisfecha y al olor a vejez de su alcoba en la que noche a noche se dormía abrazada a un fantasma. Consciente de su parte de culpa en lo que toca a su existencia marginal, Emelina se describe a sí misma como alguien a quien en las piñatas "nunca le tocaron más que las sobras" mientras otras, más aventadas, ". se avalanzaban a arrebatar lo mejor". Emelina construye tímidamente una ohedad en la que proyecta el modo como se mira a sí misma, en sus sueños, en oposición a su hermana Ester y, a trayés de ésta, en oposición a su madre. El pasado de Emelina la contrapone siempre con aquel modelo de la madre que se nos
t López González, Aralia. 14 ¿spiral parcce un círculo. l,r, narrutiya d¿ Rosaio Castellanos: Análisis d, Oficio dc ti icbtas ) Albuñ de /dmill¿, UniversidadNacionálAutónomáMetropolitan4Unidad lztapalapa, Divisió¡ de Ciencias Sociales y Humanidades. México, D.F., 1991, pp.. 50-53.

muesúa como una mujer "sin gobierno de su mente", con cl espfritu en dcsordcn y de quicn las palabras flufan con "falta dc voluntad", como las lágrimas de sus ojos. Como la madrc, para horror dc Bmelina, la hermana Ester "exhibe su fealdad" y representa en su triste vida sin priülegios a la sociedad provinciana, al confesor, a los prejücios, a los fracasos y a las amarguras de las scñoritas de su tiempo. Emelina vive aferrada a un tiempo en el que su cuerpo, a punto de abandonar la juventud, se entrega a las sensaciones sin pudor, para conjurar la salazón que parece condenarla a la espera atroz de su soltefa.
Otra oposición que se establece en el cuento es la del orden y la inmovilidad cotidianos y "el dem¡mbe" del tendido improvisado para la feria anual, sfnbolo del desbordamiento de las pasiones de la fiesta. Cuando sobreviene "el dem¡mbe", los cuerpos se rozai unos con otros, las identidades doloridas se confunden con las pasiones desbocadas de la muchedumbre que se expresa, justamente, en la cclebración de un rompimiento. A partir de esta oposición se plantea la resolución del
drama de Emelina, quien decide tomar el camino que le propone el extranjero desconocido, a cuyos brazos la ha empujado la muchedumbre sin jücio. Emelina conoce el precio a pagar y aunque el trágico imponderable de la. aparición del hermano amrine sus planes, ella se atreve al ñn a rebelarse, como la Casquitos de Venado o la Estambul *las malas mujeres del pueblo-; tocando apenas un pedacito de tiempo; compafiendo un espacio brevfsimo de vida, con el arebato de aquellad "otras" mujeres que "no tenían miedo de desgreña¡se, ni de pelear, ni de caer".
El pasado es un lujo de propietario: 'El viudo Román"
En "El viudo Romrín" la incógnita de la protagonista nos conduce a una trama en la que al hombre se le equipara, en cierto sentido, con las mujeres que pafici pan en ella y en quienes ya ha cenhado Castellanos los argumentos de "Vals capricho" y de "Los cbnvidados de agosto". La condición de viudo de Román anuncia una vida de sombras, de insatisfacciones. De modo peculiar, la viudez establece en la narración la relación entre el üempo, la memoria y la historia, a las que Román se entrega como un pe¡sonaje fantasmal sin huellas ni dirección. En la medida en que la autora nos va presentando al yiudo Román, lo vemos trasladándose del espacio sin huellas en el que se ha recluido para olvidarse del mundo, a aquel otro espacio en que el contacto con los demás, los enfermos, lo va familiarizando poco a poco con el sentido mismo de su memoria y de su pasado; su duelo se quebrantaba, comenzaba a emiti¡ palabras, "la punta metálica de su bastón se empeñaba en abrir un pequeño agujero. ."
Otra vez Rosario nos presenta una galerfa de mujeres insatisfechas por la falta de varón. Doña Cástula, el ama de llaves, a quien el rnarido habla declarado difunta; Amalia Suasnávar, mujer de abolengo pero sin recursos; Choüta Armendáriz, con su "implacable dedo de fuego" señalando la corrupción de otros desde su rol artifi¡ial de ángel de las veladas parroquiales; Leonila Rovelo, la riqa aristocrática que había dejado pasar su oportunidad por falta de palabras; Elvta Figueroa, lá que ahuyentaba a los hombres con su fama de lumbrera, que se ganó por sus ac¡ósticos a san Caralampio, porque era capaz de resolver el más intrincado crucigrama y porque se sabía de memoria las capitales de Europa; las hermanas Orantes, Blanca y Yolanda, una conforu¡ada con "el agua tibia" de la soltefa, Ia otra haciéndole la lucha a cuanto hombre se hallaba disponible en Comitán- Y como corola¡io de esta galerla de señoútas, las dos mujeres de Román, Estela y Romeüa, unidas en su cautiverio de mujeres de provincia por la secreta mancha de la traiciór a Román, el hombre que no se merecía el descrédito, a su modo de ver, puesto que las habfa
elegido a ambas para restituirlas a la felicidad de ,,las iniciadas... en los misterios de la vida, las respaldadas por el crédito de un hombre con el que irían del brazo por la calle para irritación y envidia de las que nunca asistirlan a los paseos, a las reuniones, a los enüerros, sostenidas por el brazo fuerte de un hombre. ." En ,,El viudo Román" la resolución del cuento no so da puesto que una de las mujeres, Estela, es honrada en su memoria por don Carlos, mientras que la otra, injustamente vlctima de la venganza que en todo caso ambas hubieran debido compartir, retorna a la casa paterna, donde se sabe que habrá de padecer la soledad eternamente. En este cuento, donde la historia aparece recluida en el plano secundario de la vida madura de Romiín, la trama se reintegra al tiempo circular de los visillos corridos, de las habitaciones empolvadas. Si por un momento la vida dio cabida nuevamente al tiempo presente, éste se desvaneció de inmediato y restituyó al viudo a su conüción solitaria de "propietario del üempo", pero no del tiempo de la acción, puestd que por é1, en la

agencialidad de sus propias pasiones, se habían escapado ya Estela y Romelia, por la vla ileglüma de la traición.
Estábamos contentas, como si no supiéramos que perúenecíamos a especies diferentes3 ..Las amistades efimeras"
La narradora de "Las amistades effmeras" carece de nombre en el cuento, Io que sitúa al lector ante Ia expectadva de un relato autobiográfico, a la vez que se distingue a la narradora-personaje de su protagonista, Gertrudis, a propósito de quien la historia toma rumbo.
La primera persona que nos narra se describe a sí misma como la mejor amiga de Gertnrdis durante la adolescencia de ambas en Comitán. "Ella" se convierte en la interlocutora secreta de Gertrudis cuando el padre de ésta decide mudarse de Comitán, para reinicia¡ una familia, en tierra caliente. A üavés de estos dos personajes, Rosario Castellanos establece un ma¡co de referencia dual que opera en distintos planos. En el primero de éstos, tierra ftfa es Comitán, las costumbres anquilosadas, las tradiciones inmutables. Tiena caliente, en cambio, nos es descrita como el loczs de lo effmero y lo frágil, donde una de las amigas va a vivir la vida a la ligera a medida en que la distancia va tornando sus p¡oyectos en sueños de humo, En tierra caliente, nos dice la autora, la gente no encontraba ni estabilidad ni fijeza". .los objetos, provisionales siempre, se colocaban al azar. Las personas estaban dispuéstas a i¡se. Las relaciones eran frágiles. A nadie le impofaba. ..lo que Ios demás hicieran." Pateceía que el alejarse de Comitán, tierra frÍa, va haciendo de Gertrudis una mujer sin pasado que se define a sl misma a través de la trama como alguien a quien "nunca le había gustado regresar. ." "No me gusta regresar", dice Gertrudis a Juan Bautista, quien le propone que se vayan juntos del pueblo.Y cuando Juan Bautista muere y la amiga la insta"a que se quite un luto que no le corresponde llevar, Gertrsdis muestra "un rostro del que se habían borrado los recuerdos; unos ojos limpios, que no sabfan ver hacia akás".
En otro plano de dualidad en el texto estiín la palabra y el silencio. Al principio la narradora nos dice que la amistad es posible gracias a que su amiga es "casi muda". La naradora, p<ir el contrario, "está poseída por una especie de frenesl que la obliga a hablar incesantemente, a hacer confidencias y proyectos, a definir sus estados de ánimo, a interpretar sueños y recuerdos", As( la narado¡a afirma acerca de ella misma que "le urgía formularse antes que con actos, por medio de las palabras". Gertrudis sólo escribe ¡ecados a lápiz, "sobre cualquier papel de envoltura" y su pasión por su novio se conviefe en "una larga espera" que trata en vano de conjurar eludiendo, esta vez, el tono de los versos de despedida que le pide a su amiga que escriba para Óscar:
"No muy triste porque la ausencia será breve. ." Para Gertrudis el escribir ca¡ece de cualqüer sentido de permanencia o de definición como sus proyectos; a la narradora, en cambio, le gusta escribir y mediante la escritura adquiere cierto dominio de lo que la rodea. A través de las cartas que escribe la narradora, a petición de la amiga, ella zrcierta a "dibujar", a descubrir la personalidad imprecisa de Óscar, la ambigüedad de su carácter, sentimientos e intenciones. A Gert¡udis los acontecimien(os parecen tomarla siempre por sorpresa; la sorprendió, en su somnolencia, el jinete que a galope se la llevó del pueblo; la cogió por sorpresa el padre cuando le exigió una boda para la que no ofreció resistencia; la cogió también desprevenida la noticia de la libertad de su marido, Juan Bautista, y su declaración de amor por otra novia al tiempo que éste le pidió el divorcio. Cuando las amigas vuelyen a enconfarse en México, la narradora nota que mientras ella "se habÍa vuelto un poco más silenciosa", su amiga parecía "más comunicativa". Pero la narradora piensa, todavía, que gracias a la casualidad su amiga recuerda su nombre, mientras que ella construye su vida "alrededor de la memoria humana y de la eternidad de las palabras".
Al ñn¿I, esta oposición entre la palabra y el silencio se transforma para la narradora en un tercer plano de dualidad que muestra los extremos enne la vida y la escritura. Su amiga Genrudis se va para siempre estableciendo asl el carácter efímero de su amistad y ella, la na¡radora, toma su cuaderno de apuntes pero no logra escribir nada. "¡Es tan difÍcil!", piensa, "tal yez. sea más sencillo vivi¡". La dualidad vida./escritura se complica pues está íntimamente relacionada con la concepción que ambas tienen del tiempo, que es la columna vertebral del cuento: lo efínero, lo duradero; lo triste, que es largo: Io alegre, que es breve. En un momento del cuento la nanadora señala: "Estábamos contentas, como si no supiéramos que pertenecfamos a especies diferentes. ." Aquí, a la vez que aflrma la dualidad de sus sentimientos y reflexiones, muestra cómo los estados de ánimo influyen en nuestra porcepción del tiempo. Imposible desciftar si "la diferencia"

entre las especies las sitúa a ellas, Gertrudis y la que escribe, en campos distintos, o si ambas forman parte de una especie a la que el resto de los personajes y por lo menos un buen número de lectores no pefenecen. La ambigüedad de esta afirmación resalta más cuando se llega al final abierto que, en realidad, no explica cuál es la causa de la desaparición-distancia de Gertrudis. Al aludir a la separación definiüva la narradora dice haberse sentido muy Aiste, mientras su amiga rumiaba golosamente en la penumbra del cine. Aquí nos encontramos la identificación que ya se estableció entre la tristeza y el tiempo en relación con los poemas a Óscar que, Gertrudis sugiere, no deben ser tdstes p¿rra creer

que la ausencia será breve. A esta nueva tristeza de la narradora se asocia, en consistencia cori lo dicho, la eternidad de las palabras. En el mismo piárrafo la naradora habla también de la casuatidad, a la que en cierto modo identifica con el transcurrir caprichoso, imprevisitrle, de la vida de su amiga. Entonces, todo para ella, que permanece, se vuelve "una página en blanco". "Espérame un momento. No tardo. . ." pero la amiga, que al contrario de la protagonista no tiene memoria, no lr¡elve nunca atrás, desaparece y quedan ambas "exEaviadas" en Io eflmero de la existencia, de la vida que a pártir de ese momento, en el final mismo del relato, cesará de ser capturada por las palabras.
A manera de brevísimas conclusiones
La problemática de la constitución de la yoz en Rosario Castellanos nos plantea la dificultad que entraña la relación dialógica entre lenguaje y tiempo y entre ficción e historia, lenguaje, tiempo, ficción e historia para los mundos subalternos que no hablan, como propone Gayatri Spivak, puesto que los códigos discursivos que nos impone la compleja interrelación poder-conocimiento, como sugería Michel Foucault, torna ininteligible para la clase dominante la yoz de esos suietos.6 Sin embargo, una peculia¡idad de Rosario Castellanos qUe hoy permanece vigente, es la de haber trazado esa genealogía hacia las voces impercepübles de lo marginal, sin apropiarse ella misma del espacio y de la acústica. Rosario Castellanos apofó con Los convidados, apuntes claros para la formulación-construcción de la subjetividad de la mujer, desde la pe¡spectiva de mujeres de carne y hueso que compartieron, con ella, el sujeto que escribe, marginación e identidad de voces subalternas.Y
AIARCéN, Norma. rv¡"/o manía: El discu¡sofeñiñista en la obra poética de Ro¡aio Cü.ellanor. Editofial Pliegos, Madrid, f992.Rosario Caskuarur' Femiñist Poetics: AgaiLtt the Sarrifcial Co tract,1983CASTELLTANOS, Rosa¡i o. Atbuti defanilia. loaqüin Moniz. México, D.F.,19?1.
Balfu Carlin.Fondo de Cültu¡a Fronómica. México, D.F., 1957.Ciudad rcaL.Universidad Ver¿cruzána. Xalap4 l960-lns convidados de ¿8rsro. &licior¡es E!4 M éico, 1964-OÍlcio dz tiníebkts Joaquín Mortiz, Méúco ,D.F., DA. LINDSTROM, Noami. I7o ñan's Voice in latin American bteraturc. Three Conrinents Prcss, Washington, D.C., 1989. MEGCED, Nahúm. Ros¿rio Costellanos: U4 largo cafi¡^o o la itonía. El Colegio de México. México, D.F., I984.
MILLER, Beü Kufi. Rorario Castelhnos, u a cohcicnciofcminista en M¿¡i¿¿. IJNACH. Tuxda Gutié!¡e¿ 19E3.
SCHWARTZ, Perla. Ro sario CaÍtellanos: Mujer que supo laún. Editoriál Ka¡ún. México, D.F., 1984.
6 Gayatri Spivak. "¿Can the Subaltcm Speak?" Ma rxism and th¿ Int.r?retation of Cahur.. Cary Nelson y Lawrence Grossberg, University of Illinois Press, Urban¡, 1988.
La historia de Ana Odette y las clases de guitarra
clásica, o de cómo los sueños determinan la historia de nuestras vidas
Adriana Sing*

Eñero de 1331.
L8:3ll Hora .,e llcg¿d¿,
ientras espero que alguien abra la puerta recién tocada, veo hacia abajo, veo hacia afüera. Me digo que la L. Montejano parece un gran gusano asfáltico con anillos de colores, marcas: un Nissan azul, un Ranger rojo, una Aerostar gris, un vocho blanco. Un vocho blanco estacionado afuera de Baleromex: todos sabemos que Odette está aquí. (Quizá debiera transformar al gusano imaginario en dragón chino. Mucho más ad oc, pienso).
Entro en el pasillo y vuelvo a tocar la puerta, esta vez la de su oficina. Descubro un mensaje: 'Toca fuerte, estoy en el cuarto oscuro'. ¡Esta sí que es una bienvenida de fotógrafa! pienso para mí misma de nuevo. No conforme con lo anterior, sale de mi ronco pecho un "¡Odeeeeeeeeeeeette, ya llegueeeeeeeeé!".
De tres pasos llega a la puerta; yo le sonrío por la ventana de al
lado. Me da gusto verla. Nos saludamos efusivamente y me dice que la espere un ratito, que está sacando unas fotos (fas del Oscar Angulo y el grupo Casino, como pude ver). Mientras, pone la melodiosa voz de Amparo Montes y me cuenta que sus alumnos le dicen que es una viejita por andar escuchando eso. Yo me río y Ie digo que en mi ¡nfancia pasé mucho tiempo con Amparo Montes, con los recuerdos de m¡ padre, de sus noches bohemias en "la cueva".
En la espera, mi m¡rada se detiene en sus casetes de guitarra clásica, en la alegría del librero azul y la pequeña pared amarilla. Mmmmh, sobre el escritorio, Maplethorpe en su agenda, y digo yo que sí, def in¡tivamente es la agenda de una fotógrafa.
Nombre: Ana Odette Barajas Sánchez.
.Poeta y pedodista.

Edad: 31 años.
Fecha de nacimiento: 12 de -aQ o de 1964.
Estado c¡v¡l: Casada hace cinco aÁos con el arquitecto Mario t,! acalpin.
Profesión: Licenciada en alm¡nistración de empresas oiorgada por el cETYs.
Ocupación: Fotógrafa y admF nistradora del negocio familiar y Ce su escuela de fotografía Fotograf ía Alternativa.
"¡Buuuu!", dice Odette cuando se acuerda que en septiembre de 1987 emp¡eza a estud¡ar fotograf ía en la Casa de la Cultura con Ricardo Paníagua. Sólo dos semestres y después empieza a estudiar por su cuenta. Por.eso d¡ce que no tiene estudios formales:
"Yo la verdad no sé de dóndé emp¡ezan a medir sus años de estudio algunos fotógrafos que dicen que tienen determinado tiempo ded¡cándose a la fotografía".
Porque ella no lo m¡de a partir de que empezó a estud¡ar. No, porque en un tiempo no hacfa nada.
"Tú crees, hacfa foto de teatro y me esperaba de aquí a que al Angel Norzagaray se le ocurriera hacer una obra".
Entonces no era muy constante, se estaba titulando y ded¡caba mucho más t¡empo a sacar la tesina, y además, no habÍa decidido que ¡ba a ser fotógrafa. Terminó su carrera, pero no estaba satisfecha con su profes¡ón. Algo le hacía falta.
"En esa época yo tenfa muchas inqu¡etudes, la primera f ue la música, asf que empecé a localizar a un maestro. De niña había estudiado piano pero no me habfa gustado mucho. Lo que más me llamaba la atención era la guitarra clásica. La verdad yo cuando veo a un mús¡co tocando digo: '¡Ay, qué suave!' interpretar un instrumento,
no tanto ser compositor. En ese m¡smo año, por andar averiguando sobre clases de guitarra clásica ahí en la Casa de la Cultura, vi el letrero de fotografía. Entonces me acordé de las películas, cuando se meten al cuarto oscuro y todas esas cosas. Pensé que yo quería saber cómo se hacía, y como sentía que tenía mucho tiempo porque había termínado la carrera, localicé a un maestro particular de gu¡tarra clásica. Ese semestre del 87, e¡ segundo, me inscribí en fotografía con el maestro Pan¡agua y otro señor en guitarra. Según yo, la música iba a ser mi fuerte y la fotograf ía nada más para relleno. Pronto me d¡ cuenta de que no tenla talento; por más que le estudiaba nomás no. También quería estudiar letras: l¡cenciado en letras hispanoamericanas, no sé por qué, porque yo no escribo, pero como me gusta leer... De hecho me iba a ira T¡iuana, pero como llegó el hombre, pues ya no".
Fue en su primera exposición (agosto de 1991) cuando Odeüeestudiante de guitarra clásica, Odette-aspirante a l¡terata, se decide a camb¡ar la administración, la música_y los sueños de letras, por la fotografía.
"Bueno, pr¡mera, primera no, porque tuve una pequeñita en el 87, cuando se filmó el vidéo de Rimbaud de Gabriel Trujillo. En aquel entonces yo hice las fotos. Eran mis primeros rollos, mis pininos. Como casi no había foto fija, la mía se utilizó para hacer promoción. Además, en la presentación del video se pusieron las fotos como amb¡entación. Yo la cuento como mi primerlsima exposición, porque aunque sólo eran d¡ez fotos, eran mías nada más".
Odette se emociona cuando recuerda su v¡aie a Europa con 'el suyo marido". 56 emoc¡ona, y tanto, que su cara se transforma en columna de un templo de
Francia o en el haz de luz de la foto de la niña y la bodega, o en las fotograf ías del 'Teatro de la calle', su otra primera exposición en forma "porque ya era con marco, con vidrio y toda la cosa".
"El teafo de la calle'fue una exposición que realizó en agosto de 1991 en la Galería de la Universidad: una especie de bitácora visual de viaje; un viaje en el cual, según sus propias palabras, prácticamente se ¡a pasó esos seis meses tomando fotos.
Así entonces, ésta fue una serie importante: como de cuarenta y tantas. Y fue precisamente allá, en la vacac¡ón, cuando se empezó a preguntar qué iba a hacer de su vida.
"Allá fue cuando decidí que iba a hacer una exposic¡ón llegando a Mexicali. Allá decidí que iba a ser fotógrafa".
Bruja. Ese mismo año, en el 91, ingresó en el taller de -' fotograf ía de la uABc. También hizo varias expos¡ciones colectivas, como la del 93, con Anita Williams, Marina D¡pp y Bertha Contreras: "Cuatro mujeres" (de cuya relac¡ón queda un retrato sui generis de sus protagonistas y sus ¡nstrumentos de trabajo). Esta exposic¡ón fue parteaguas en el fabajo de esta joven fotógrafa, que, después de presentarlo, tuvo una mirada propia, descubrió un dest¡no.
Su exposición más reciente (1995) es "La comunidad china', obra que nuevamente la sitúa como una de las mejores fotógrafas de Baja California. En este trabajo Odette captura el olor de la Chinesca, la eséncia de una comun¡dad irremediable e irresistiblemente nuestra. Nos narra la novela de la segregación/ congregación de una raza m¡lenaria en un lugar de arenas y soles.
Actualmente trabaja en lo que podría denominarse la segunda
"Sa¡ta JacqueüDe y
Serie :Abum de familia.

parte de su incursión en "La comunidad ch¡na": "Del río Amarillo al río Colorado". Pero, de hecho, su trabajo se ha dado a conocer más por publicaciones que por exposiciones. casi no hay publicación en Baja California en la cual no hayan aparecido fotos de Odette Barajas, o, si lo quieren ver de otra forma, Odette Baraias casi no tiene fotos que no se hayan publicado en alguna revista de Ba¡a California (y puntos circunvecinos y uno que otro equ¡d¡stante).
Le gusta ¡a fotografÍa en blanco y negro. F¡el a la tradición de sus grandes maestros, Odette no exper¡menta demasiado. cree en la magia de lo simple, en la profundidad de su mirada, en su vena artfstica y en la disciplina del trabajo diario.
Su obra ha sido seleccionada en varias b¡enales estatales y premiada en esta última edición. El Fondo Estatal para la Cultura y las Artes le otorga la beca de jóvenes creadores en el periodo 94-95; también gana la beca Pac-mic.
Odette, junlo con otros fotógiafos documentales, nos hereda el sentido de pertenenc¡a a través de sus fotografías. Sale a la calle a presenciar Ia fauna cot¡diana; a escuchar el sonido de los grillos bajo un cielo único, como el de Mexicali: a recorrer los sótanos de nuestra conc¡enc¡a colect¡va.
AS. Recientemente te escuché en una entrevista en Radio Universidad, en la cual comentabas acerca de la preocupac¡ón que te provoca la adquisición y difusión Ce ciertas modas fotográficas. ¿Cuáles crees tú que son estas modas fotograficas y cuál el impacto entre qu¡enes hacen y quienes gustan de la fotografía?
OB. A ver, déjame ver si te entendí bien.
AS. Yo entendf que estabas preocupada porque algunos fotógrafos, sobre todo los más jóve-
nes, empiezan a experimentar con la fotografía. Entendí que esa preocupación iba en el sentido de suponer que existe una cierta frivolidad y cierto desapego a la visión que tienen de sí mismos como fotógrafos, digo, te estoy interprelando ¿no? Lo que nos interesa saber es tu opinión respecto al impacto que esto tiene tanto en los mismos fotógrafos como en los espectadores.
OB. ¡Ah, sf! Eso comentábamos porque Paty me preguntaba que cómo veía la fotografía aquí en Mexicali, qué era lo que los estudiantes querían hacer o qué les llamaba la atención.
Hay modas que se dan dentro de los fotógrafos que hacen fotografía y otras dentro del fotógrafo de dom¡ngo, que es el que toma fotos de vez en euando. Dentro de los primeros, la foto que está de moda viene siendo la fotografÍa construida. Este tipo de fotografía la vemos, sobre todo, en revistas; se les llena la boca hablando de ella y además hay mucho interés en nivel general. De hecho las biena¡es premiaron mucho trabajo de ese tipo, no tanto en,nivel estatal sino nacional.
Por ejemplo, en los años 70 y 80, la fotografía documental era la fotograf ía boomy de la olra no querían saber nada aun cuando sí se hacía; ahora es al revés: si haces ese tipo de foto estás mn. Localmente no están haciendo mucha fotograf ía construida. Más bien lo que los alumnos piden mucho cuando llegan es la experimentac¡ón, pero con la experimentación hay que tener mucho cuidado, porque de pronto a cualquier foto quieren interuen¡rla, pintarla, rayarla o machetearla, y como están acostumbrados a ver fotografía en blanco y negro piensan que no tiene ch¡ste hacerla- D¡cen: '¡Ay, si le rayo aquí a lo mejor se ve cura!' A veces salvan negativos malos o fotos malas
para hacerlas impactantes y novedosas. Y sí, se me hace muy bien lo que diiiste, son'unas fotos totalmente f rívolas y afectan bastante a un espectador, porque se empieza a generar una desinformación de lo que viene siendo en sí la folografía o su mensaje. Al ver esas fotos tal vez piensen que se ven bien, cuando en realidad son fotos mal hechas. Esto no quiere decir que yo esté en contra de que se experimente; no, Fl conlrario. Hay gente que dice "es que está jugando" y qué bueno que jueguen, porque de ahl pueden generar otras cosas.
Lo importante es cómo se hacen, cómo se muestran, qué se va a decir, pero sobre todo la actitud del fotógrafo que se ve reflejada en su trabajo, en las fotos en sí.
A veces me encuentro con estudiantes que no han tomado ni dos o tres rollos y ya se s¡enten fotógrafos, y digo. a veces uno, que ya t¡ene años, dice: cómo me hace falta. Quieres estud¡ar o ves a los grandes y te sientes en pañales. Entonces cuando ves las fotos de estos estudiantes que ya se sienten fotógrafos, te das cuenta de que en realidad han recurrido a eso, a tratar de impactar y de llamar la atenc¡ón con este t¡po de foto, aunque en realidad esto se ha hecho desde principios de s¡glo.
Al menos los que vienen a estudiar aquí me piden mucho esto. Yo trato de que primero hagan un trabajo bien realizado en blanco y negro -si quieres a lo mejor me estoy viendo muy académica, pero así le hago-, y ya después, si tiene temática y compos¡ción, cuando logren todo eso, entonces sf, anal¡zamos qué es lo que quieren dec¡r y buscamos si machacar o rayar la foto es lo más adecuado para lo que quieren decir; que iustifiquen su trabaio, pues.
Yo creo que esto hace la gran diferencia entre ver un trabajo experimental bien hecho y uno que nomás no, que sólo s¡rve para pararse el cuello.
AS. De hecho esto también lo vemos en otras d¡sciplinas artísticas, sobre todo en los ióvenes que por naturaleza buscan experimentar o se buscan a sí mismos a través de la experimentación, algunos con el afán, como tú dices, de generar nuevas formas

de expresión y otros sólo con la gana de estar lash¡on, inn,'de tener ese estatus de "yo sé lo que sucede; yo estoy a la vanguardia", ¿no?
OB. Ándale, mucho es eso: buscar la vanguardia. Dicen: "Para qué voy a hacer fotos documentalés si todo mundo las ha hecho así bien hechecitas; yo no, yo las voy a hacer parlidas a la mitad o algo asf'.
AS, En este contexto ¿dónde ubicamos la or¡ginal¡dad? D¡go, porque en muchas ocasiones, como lo comentábamos, éste es precisamente el móvil de la exper¡mentación, la búsqueda de la originalidad. Pero hay una
diferencia entre jugar y tomarse el juego como ali]o serio. Porque hay quienes piensan que sus juegos en el cuarto oscuro §on verdaderamente magníficos y los exponen, lo vemos hasta en las b¡enales ¿no?, cuando posiblemente sean sólo eso, juegos con remaches y papel maché. ¿Cómo relacionas todo esto con lo que mencionabas acerca de la actilud que debe tener un fotógrafo?
OB. Con actiiud yo me refiero que al momento de adoptar la fotografía como tu forma de vida o tu medio de expresión, adquieres un compromiso. Y a mi se me hace que al hacer este tipo de cosas de las que estamos hablando, están ofendiéndola, prost¡tuyéndola. P¡enso que si yo la respeto tanto, cómo pueden venir otros con sus pr¡meras fotos a decir "soy bien vanguard¡sta" y a hacer cochinadas que, según yo, se deben notar.
Porque a veces, por eiemplo yo, que en pintura ando medio perdidona, me pregunto cómo hacerle para identificar cuándo un lÍazo -y esto sal¡ó a raíz de que estábamos viendo un póster de Matisse, que casi en cuatro trazos te pinta la s¡lueta de una mujer desnuda- es de un genio y cuándo es de uno que apenas empieza.
Siento que en fotografía apenas sf puedo verlo, pero en pintura se me dificulta. Esto lo relaciono porque yo, como espectadora, en pintura sufro; no falta qu¡en te diga: "iAy, eso lo hace mi niña de cinco añosl". Entonces en la fotografía sé que hay gente que puede sufr¡r o s¡mplemente irse con la finta.
Pero aún y con todo e§to, yo creo que finalmente el tiempo dice. Yo los veo y digo, pues es su rollo, aunque tampoco ando diciéndoles no hagas esto o aquello. A lo me¡or es inmadurez o se les va a pasar, porque de pronto ves a cuarenta haciendo
sus trabajos vanguardistas y después no vuelves a saber nada de ellos o andan ahora de mús¡cos o se van a olra cosa. El tiempo lo dice y también la formación de cada uno, porque a veces ese tipo de gente no tiene formación, no leen, no van al cine, y esto se refleia en su trabajo.
AS. Ya que comentabas tú también de la b¡enal, ¿crees que este tipo de modas u "oleadas de vanguardia' afeclen de alguna forma el criterio del jurado de las bienales?
OB. Sí, cómo no. Al menos en la bienal nacional sí, no tanto hablando de la estatal. Nosotros sabemos qué está de moda y sabemos qué si no mandamos tal o cual trabajo no nos van a selec' cionar o no nos van a hacer caso. Ése siempre es el reniego de todos. Al final oasi siempre decimos "Pues sí, ganaron puras fotos construidas, puras fotos raras, Y por ahí le dieron una mención
honorífica al que había hecho mejor trabajo documental".
Uno como fotógrafo tiene la capacidad de saber cuándo un buen trabajo de foto construida o foto documental merece un lugar. Pero sí identificamos las modas fotográficas y sí se ve esta influenc¡a en los jurados.
AS. ¿Cómo ves la bienal aquí? Porque no sé si todavÍa, Pero hubo un tiempo en que s¡ no hacías algo relacionado con la frontera, no ganabas. Y digo frontera-cerco, f rontera-espalda mojada, f ronteraherida social, así de literal la connotación. La onda de los indigentes, de la gente de la calle: las temáticas de siempre, pues.
OB. Sí, todavía está eso de la f rontera. A mí lo que me sorprendió gratamente de esta bienal pasada, además de que gané yo, fue que en la selección no vi nada de esa línea: ni cholos con púas, ni nada. Me pareció muy b¡en -Yo creo que todos pensamos lo

mismo- porque yo metÍ un trabaio que no sabía si les iba a llamar la atención, era muy per' sonal, no tenía nada que ver con la f rontera.
De hecho en otras áreas sí se vieron vírgenes y todas esas cosas. Digo, no está exento, los jurados vienen desde México y qu¡eren ver esas ondas.
En fotografía lo que nos ha pasado es que nunca ha venido un fotógrafo de jurado y eso sÍ influye; en cambio en la nac¡onal los que están dentro del jurado son fotógrafos y Puedes saber más o menos qué tendencias traen. De la otra manera, con los que vienen a la estatal, pues no sabes n¡ siquiera si tienen que ver con la fotografía o si t¡enen antecedentes de otras bienales. Porque a veces han declarado histor¡adores o críticós de arte que en fotograf ía no se han querido meter mucho.

AS."Ahora que ganaste la bienal, ¿cómo viste el n¡vel de los participantes?
OB. Siempre han estado muy bien, aunque ésta la noté como que muchos no qu¡s¡eron participar. Hubo muchos ausentes; no pasó como en las veces anteriores en que esluv¡eron los que tú conoces, tus amigos, los que están trabaiando; y no tanto porque no los hayan seleccionado, sino simplemente porque no participaron. No sé s¡ no tuvieron tiempo o qué, pero bueno, a lo mejor por eso gané (risas).
Otra área que tamb¡én está muy saturada -ahor¡ta que estábamos hablando de la exper¡mentación y esas ondas- e-s el desnudo. Recurren mucho a esto como dic¡endo: "Mframe, yo estoy b¡en pesado" y d¡go, cuántos no hemos visto desnudos de ese t¡po, de la curva de la muier, de la sombra, de la piel. Tamb¡én desde que se inventó la fotografía vemos desnudos. Claro que antes guardaban las fotos en sus cajitas y luego fue más abierta la onda. Yo creo que presentar tanto desnudo y de la misma forma, -harta. Aunque hay algunos que dicen: "No, pero yo hago de hombres"; al respecto, hace poco sal¡eron en La./brnada unas fotos de desnudos de hombres y. yo las recorté porque fueron hechas por ahi de mil novec¡entos doce, preciosas las fotos y si tú quieres más vanguardistas que las que están haciendo ahorita.
Eso nos lleva a pensar que nadie descubre el hilo negro. AquÍ lo difíc¡|, el reto, lo preocupante, pues sÍ es buscar tu or¡g¡nalidad, pero más bien tu originalidad te la va a dar tu propio ser. Nad¡e puede hacer nada igual a lo que tú haces, a menos que lo copie f¡elmente. Con el tiempo tienes que pensar en tu trabaio, cómo lo vas a hacer, tus estud¡os,.tu formación, todo esto interviene en esa búsqueda.
Me cuesta trabajo ver la m¡sma idea de un desnudo repetida. Está bien --+omo una forma de estudio, de academia- que los alumnos intenten hacer este t¡po de foto, pero como proceso de aprend¡zaie, no lanto mostrarlo. Yo vi mucho desnudo en esta b¡enal, y escuché comentar¡os al respecto. La gente hasta se pasa esas fotos; ya las ven iguales. Las que ganaron en la bienal pasada sí me gustaron mucho, me gustaron porque las vi difefentes. Hasta creo que una muchacha del jurado comentó que buscáramos otros modos de presenlarlo.
AS. Es que no es el desnudo propiamente, no es el tema. Es cómo lo abordas, cómo lo just¡ficasointefpretas...
¿Dónde crees que se encuentre el punto límite o de conciliac¡ón entre la ¡mpos¡ción de gustos y tendencias personales y la diversidad fotográfica del medio?
¿Existe un equilibr¡o dentro del contexto local?
OB, Lo que pasa es que es diferente lo que sucede en Tüuana o Ensenada y lo que sucede aquí. Tijuana, por las características prop¡as de la c¡udad, siempre ha estado muy cargada hacia lo documenta¡ y creo que sería dilícil desafanarse de eso; pero también la experimentación más lograda viene precisamentd de allá. No sé, siempre se me ha hecho que es más cosmopolita porque el conlacto con San Diego les abre más el panorama. En Ensenada y Mexicali no estamos tan ab¡ertos a esas cosas.
Ahora, yo creo que hay un desequilibrio en cuanto a la fotografía publicitaria. Yo casi no conozco un lugar donde hagan un buen trabajo, porque este tipo de lotografía requ¡ere de mucha formación y técnica, y pues, por estos lados no existimos fotógrafos de mucho estudio.
AS. de estudios formales.
OB. Ajá. Casi todos nos hemos hecho en cursos en la Casa de la Cultura, en la Universidad, o algunos se van a estudiar a San Diego, donde, la verdad, no háy una superdiferencia.
En la fotogratÍa publicitaria sí hay un hueco, a lo mejor por la cercanía con san Diego. No sé, desconozco el medio. Aquí tiene mucho que ver el peso de la foto: poniendo en una balanza cuántos fotógrafos están en una y en otra, la mayoría se la llevan las fotograffas como las que hace el grupo lmágenes porque son los maestros de tantos años, son las exposiciones que más se han v¡sto.
AS. De hecho para un seclor importante de la sociedad mexicalense su primer conlacto con la fotografía fue a través del grupo lmágenes.
OB. Sí, de hecho yo creo que todos estamos así. Yo vengo de una formación de lmágenes; mi maestro está en el grupo.
AS. A propósito, siempre me ha llamado la atención la percepc¡ón que algunos fotógrafos documentales -o a quienes le6 gusta este tipo de fotografíat¡enen en relación con los fotógrafos de estudio, en el sentido del logro casi perfecto que tienen sus fotos y que ¡mplica mucha técn¡ca y muchas horas en el cuarto oscuro, ¿no? lnvariablemenle se hace presente ese aparente y v¡ejo antagon¡smo entre el fondo y la lorma, es decir, de la filosofía fotografica. ¿Cómo conc¡lias estos aspectos, qué lugar t¡enen en tu discurso fotográfico, qué relac¡ón encuentras, por ejemplo, entre tu trabajo y el del grupo lmágenes?
OB. No, fíjate que ahorita no sieJf,o n¡ngún antagonismo con ellos y si lo llegué a sentir fue cuando estaba a la altura de los muchachos esos de los que plat¡camos, que rompen fotos y hacen esas cosas.

Serie: Imágenes de lacomünidad
chinaen B.C.
AS. No, pero me refiero, por ejempld; más que a un antagonismo social o literal a un antagon¡smo ideológico, conceptual. ¿Cómo te diré. .? Yo he escuchado que cuando algún simpatizante de la fotografía documental se expresa del trabajo del tipo del grupo lmágenes -¿cuál es el nombre más apropiado?- lo hace elogiando su lécn¡ca pero evidenciando taBbién su carácter poco ' social. Con esto de n¡nguna manera me qu¡ero metér en el rollo moral de cuál es más válida o meior, porque no es el caso y po[que es evidente que las dos lo tienen, ¿no? Me refiero más bien a las d¡ferencias fundamentales entre ambos géneros.
oB. Dentro de los fotógrafos se le llama foto-club. Yo ese térm¡no lo aprendí de Pablo Ortiz Monasterio en un encuentro de fotógrafos donde fue un señor de Sonora que llevaba foto del t¡po de la que se hace en el grupo lmágenes -este señor es fotógrafo documenlal y también hace foto constru¡da-. Entonces, Ortiz Monaster¡o, que estaba sentado al fondo del salón, dijo: "Pues a mí no me gusta la foto de fotoclub". Allí fue cuando supe que así se llamaba.
Por otro lado, pues sí hay diferencias. Cuando surge el Grupo F-32, no surge como una competencia o como "ustedes fuchi, nosotros traemos la verdad", no, simplemente creíamos
que hacía falta otro t¡po de grupo. Por ejemplo, ellos a veces me invitan o me dicen: "Por qué no vienes al grupo", pero yo no puedo estar en el grupo lmágenes, yo no podría ir a sus juntas y ver sus fotos porque, a pesar de que reconozco que son unas fotos muy bonitas y que ya quisiera yo tener esa técnica -es más, de hecho procuro alcanzar la técnica de ellos y les pregunto tips y demás-, la expresión de nosotros es diferente; la forma de ver la fotograf ía también. Yo creo que algunos de ellos sí la captan y entienden, pero aún así, sí hay una gran diférenc¡a.
Yo me preocupo, al menos en mi escuela, de que sí se note esta d¡ferencia de la que hablo. Por ejemplo, en el curso de apreciación fotográfica que imparto en mi escuela, a veces llegan y traen esa idea, ¿no?, de hacer folos que vienen en un almanaque o cosas así, y no es que yo no lo vaya a fomentar. Si ellos lo quieren hacer, perfecto, yo les ayudo.
lncluso hemos expuesto con lmágenes, pero también les enseño la otra opción: que su maestra no hace ese t¡po de fotos y por qué no lo hace. Si quieren segu¡rme, bueno; si no, pueden seguir esa otra forma de hacer foto. Tienen la libertad de elegir y mi apoyo para hacerlo.
AS, Pero, ¿cuáles son estas diferencias f undamentales? s¡n querer con esto una clase de qué es foto-club o fotografía documental. No, no; me estoy ref¡riendo a la actitud de los fotógrafos ante su entorno, ante su forma de hacer fotografía.
OB. Si, sÍ. Pues lodo va junto con pega'o. Como ellos ven a la fotografia como un hobÓy, entonces sus fotos van a ser fotos de hobby, y como nosotros no la vemos así, sino como una profesión, pues nuestras fotos no pueden salir como s¡ fueran un
hobby. He ahí que nosotros, en un trabajo documental, hacemos todo un proyecto en el cual dedicamos tiempo para def inir qué vas a decir e investigar; le piensas y le haces, buscas la mejor forma de expresar tu tema, que puede ser una preocupación social o muy personal. Cuando tú tienes a Ia fotografía por hobby no le vas a andar preocupando por su sent¡do social ni dedicándole tanto t¡empo, o desgastándote tanto; al contrario, si es un hoóby es un relax. Porque un hobby es algo que le gusta hacer, es cuando descansas de tus actividades normales. Por ejemplo, para mí la fotograf ía es una act¡v¡dad normal y mi hobby es ir al cine, porque yo no hago c¡ne pero sí lo disfruto. Para ellos es al revés: su activ¡dad normal tal vez sea ser doctor o licenciado. Entonces, cuando tú vas a una exposición de foto club, vas a ver muchas fotos bonitas, pero que no tienen nada que ver una con la otra. En una exposic¡ón documental hay un tema, es un artista interesado en expresarse, en dec¡r algo. Todas tienen algo que ver; hay un d¡scurso v¡sual que no existe en la foto de foto-club. Yo creo que esa sería la gran diferenciá.
AS, Ya que estamos hablando del grupo lmágenes y de la conciliación de estas tendencias fotográficas, ¿cómo es que surge la expos¡ción de cuatro mujeres?
OB. Pues la gran mayoría del grupo lmágenes son mis amigos y a veces me ¡nvitan a dar Pláticas o a lo que sea. Además Yo los frecuento mucho, porque exposición que hay de fotografía, exposic¡ón a la que voy. No iré a otras -presentaciones de libros o. .- porque no tengo tiempo, pero a las de fotograf ía nunca falto. Me.gusta estar presente, ver qué se está haciendo. §íjate que las experimentac¡ones dé ellos, esas sí me interesan, porque t¡enen tanto

tiempo dentro del tipo de foto que hacen, que son bien iustificables. Te decía entonces que, como son mis amigos, un día que estábamos plalicando Anita W¡lliams, Bertha Contreras, Marina Dipp y yo, nos entró el lado feminista y pensamos que por qué no hacíamos une exposic¡ón juntas.
La verdad sí recibí comentar¡os por esto, porque sí hay entre los fotógraros el que te dice "cómo que vas a trabajar con ellos", yo sólo les decfa que íbamos a hacer foto y punto. lncluso Anita presentó un trabajo documental de los panaderos y los ladrilleros, -precioso está ese trabajo-. De hecho Anita t¡ene mucho trabajo documental aunque esté dentro del grupo lmágenes.
AS. Digo, la ¡ntención de ninguna manera es crear un problema entre ustedes, Odette, no, no. Simplemente me parece muy ínteresanté escuchar tu opinión al respecto, porque ¡ndependientemente de cualquier op¡n¡ón, el grupo lmágenes es pilar fundamental en la fotograf ía no sólo de Mexícali, sino de Baja California, y tu pos¡ción es un tanto d¡ferente a la del resto de los fotógrafos documentales, ya que tú concilias muy bien tus intereses con los de ellos: aprovechas las bondades de una y otra. Me parece que es muy sano hablar de s¡militudes, diferencias o ¡ncluso contradicc¡ones, ¿no?
OB. Sí, lo que pasa es que a veces cuando tú haces los comentarios aparecen en una entrevista y se crean fricciones polque a veces uno malinterpreta o se siente mal, porque, aunque es un grupo con ciertas características no son iguales todos. Por ejemplo, Casillas podrÍa decir "Oye, yo soy per¡odista", o Anita "yo he hecho trabajo documental", Lno?
AS. Hay algunos artistas que prefieren la creación a la recreac¡ón, es decir, análogamente hablando, en música prefieren
la composición a la interpretación, y en arquitectura el proyecto a la obra. ¿Qué pasa en tu trabaio, cuál es tu visión, cuál tu preferencia?
Por ejemplo, de pronto en la música anda la modita de que todos los grupos locales, para ser buenos, tienen que componer sus canciones así estén horribles; porque para poder leg¡timarse como tales tiene que ser así, porque si no, no eres "orig¡nal. ."
O8.... SÍ, o no eres músico!
AS. Andale, a eso me refiero. Al "arqui" de escritorio que le llama peyorativamente constructor al supervisor de obra, ¿no? Como este ejemplo hay muchos en otras discipl¡nas. ¿Tú como ves este estigma, que queramos o no, determina el móvil y la d¡rección de cualquier trabajo artíst¡co, en este caso fotográfico?
OB. Yo a veces ¡ncluso he hecho eso, de hacer un trabajo pero no quedar completamente satisfecha, no sentirlo como una creación mía. Son los trabajos para vivir, cuando te encargan una foto y te d¡cen cómo la qu¡eren, o retratos, cop¡as, fotos para anunc¡os public¡tar¡os; lo que es la mecánica de la fotografía, pero no sientes ningún placer al hacerlos
AS, Es decir que tú entiendes la creac¡ón cuando haces una fotografía por convicción, y una recreación cuando alguien te da instrucciones sobre cómo hacer una foto. ¿No ves tu obra como una recreación a la vez?
OB. Yo entiendo más recreación cuando te recreas viendo algo. Yo soy las dos cosas porque me gusta crear fotos y me recreo mucho viendo buena foto. Yo estóy en los dos lados. No sé, me parece extraño que, por ejemplo, entrevislen a directores de cine que dicen que nunca van al cine, y digo: "¡Ay, qué hombre tan raro!" porque si a mf me gustára hacer
cine yo iría y me comería cuanta pellcula hubiera.
AS. Oye Odette, ya hacía más de un año que no platicábamos y hoy te veo mucho más metida en la parte académ¡ca de la fotografía, no sólo porque abr¡ste tu escuela, sino porque creo que ahora tu idea de la fotografía se enriquece con una visión más conceptual. ¿cuál es tu act¡tud como fotógrafa, en qué crees, qué def¡endes?
OB. Yo en lo que creo es en lo que sale de uno m¡smo. A lo mejor repito lo que hemos estado platicando. Yo lo veo porque es cuando identif ico lo que a mí me apas¡ona: algo que venga desde dentro, algo que te impacte, desde una historia de famil¡a, de una película, de un libro, de un poema. Yo creo en lo que uno quiere decir, en lo que uno quiere expresar. Debe salir de ahí, debe tener todo ese proceso --como en la cocina, de cocirniento dentro de t¡- de sentirlo primero y luego pensar cómo hacerlo, cuál es la mejor manera, estudiar para no caer en cosas trilladas, no tanto procurar hacer lo que nadie ha hecho, s¡no cómo hacerlo tú, cómo dec¡rlo sin caer en lo m¡smo. Aquí es donde empieza lo dif fcil. AS. Ahora que tocas el punto del estudio, a eso es prec¡samente a lo que me refería en la pregunta anterior, en el sentido de qué á través del conocimiento de otros, obra y proyecto, tamb¡én uno se puede ir encontrando.
OB, Sí, sobre todo conoc¡endo la f¡losofía de los fotógrafos con los cuales yo me he ido identificando. Con muchos me he identificado más con su obra que con su pensámiento porque nunca los han entrev¡stado, nunca han hablado, aunque para mÍ su discurso visual ha sido suficiente como para decir, bueno, esta persona no puede ser un patán, ¿no? Y lo que es la cuestión de la fotografía documental pues es 100% humanista, que eso es lo que más me mueve a mí a la hora de proyectar mis trabaios. No es que un día me levante diciendo 'pues estaría bien hacer los chinos", no, sino que ya es un proceso de conciencia, de ver que aquÍ en la ciudad es una cultura importante. O sea lo estás piense y piense y piense y cuando ya te decides y sal€s a la calle a hacer tus contactos es que ya tienes ese obietivo.
AS. Ajá. O sea que no andas por ahí creyéndote Mafala Musguito, ¿no?
OB. Andale, porque eso por disciplina está bien hacerlo. Ahora ya no lo hago porque no tengo tiempo,.pero así me inicié. Porque los grandes maestros como Manuel Alvarez Bravo eso aconse¡aban: salir y sorprenderte de tu propia ciudad. Entonces yo salí y lo que más me sorprendieron fueron los chinos. Digo, no asf, porque fue más elaborado, y esto que hice de mi familia, pues no sé si se nola, pero son fotos que cada una ha tenido mucho trabajo de elaboración anterior a la hora de hecer el cl¡ck.
AS. Mucha preproducc¡ón.
OB. Sl, de pensar, bueno, cómo es m¡ fam¡lia, acordarme qué cosas me han formado, quiénes son los personajes ¡mportantes y hacer un álbum de familia que no sea el clás¡co de las fotos de la pr¡maria, porque, bueno, soy fotógrafa y der¡tro de la fotografía son importantes los
"Diego

álbumes de familia *{ue fue lo primero que qu¡so hacer e[ hombre cuando vio uha cámara, autorretratarse y permanecer en el papel, no envejecer-. Entonces yo tuve que pensar en cómo captar a mi familia, hablar no como muier, sino como fotógrafa, encontrar cuál serÍa esa diferencia. Ahí v¡ene la crisis, porque obv¡amente no podía hacer un trabajo documental. Por eso opté por la construcción; me daba más libertad.
AS. Oye, hablando de familias, las folos también tienen ascendenc¡a, ¿no? ¿Cuál crees que sería la de tus fotos? ¿cuáles las influencias?
OB. ¿Cuáles son mis dioses?
AS, A quienes c¡tas en tus trabaios, en tus clases, a qu¡én tomas como eiemplo, pues.
OB. Con decirte que todo el curso de apreciación del arte lotogr.ffico ¡está más tendiente a lo que a mí me gusta! porque yo saco a lodos mis genio§, a los humanistas.
Mexicanos, pr¡meramenle yo adm¡ro mucho el trabajo de
Grac¡ela lturbide; es la número uno. Te menciono a Manuel Alvarez Bravo porque sería un sacrilegio no hacerlo, ¿no?, pero m¡ influencia más directa es su alumna; me refiero a la lturbide. El otro fotógrafo que me impactó mucho fue Joseph Koudelka, checoslovaco, a quien hace poco tuvieron la suerte de tenerlo en México con expos¡ción y lodala cosa y pues con ganas de ser rica y lanzatme, üÉ?
Otro pecado sería no menc¡onar a Sebastiao Salgado, aunque hay una lista ¡nterminable. Depurando, serían los más importantes, porque yo adoro a muchos. Dentro de la fotografía construida me ha gustado mucho -aunque eso es más reciente, porque incluso Manuel Alvarez Bravo tiene una foto construida de 1930, preciosa- el mexicano Gerardo Suter y el estadounidense Witkins, que es un fotografo un poco dif fcil de as¡milar. Su trabajo ha impactado mucho dentro de la cultura fotográfica. Hay mucha gente que no lo puede ver ni en pintura o que comenta que tiene pesadillas cuando ve sus fotos. De hecho yo cuando vi las primeras cerré el libro; no pude cont¡nuar. Quién me ¡ba a decir que con los años se iba a convertir en uno de m¡s favoritos, no tanto porque yo disfrute viendo sus fotos, porque no son fotos para colgarlas en las paredes de tu sala y d¡sfrutarlas ---aunque yo quisiéra tener una, ¿no?
El traba¡a con muertos, con gente deforme, fetos, animales disecados, no las bellezas del hombre sino las pesadillas que también tienen que ver con el alma humana. No es que yo las disfrute, s¡no que reconozco que él encontró su propio lenguaje dentro de la fotografía y a mí eso se me hace importantísimo; me sorprende la creatividad que t¡ene cada foto.Y
de Tecate (l 99 l). Cuarta Bienal P!ástica del Noro. este {1993) y en Ia Terccra Bienal Unive¡¡ilari¡

ademár d€ la de los (r9e5).
"Más allá de la lestividad
del cuerpo a la que los cuadros de Floridalma Alfonzo nos rcmiten, cuerpos de mujeres que se lrascienden a sí mismá s. liguras opa€as y oscuras que buscan romper et cerco de.la soledad que los ahoga- Estos, paradójica. nlente también §e §u§tfaen de la mirada del espectador, encontrando en la exhibi, ción voluptuosa sü meior táctica de ocultamiento.Cua" dros que nos perm¡ten lecturas múltiples y enriquecedorns, respuest¡r personales y provis¡o¡ales al dilema de su existencia''
S.R.A, (r



Geonc¡rre M. TAMES
Nací entre tarjetas de crédito y códigos bancarios mucho después de su partída.
Cuando pregunto por ellos me dicen, "Prueba en las reservaciones de los indios".
¿Dénde réservamos indios?
¿dónde ellos reservan dioses?
¿Y si sus dioses no son los mfos o no sé reconocerlos?
Busco en callejones y parques nacionales, en los cines o catedrales.
Tal vez adoptan formas que jamás sospecharía.
¿Habitarla un dios, un hilo rosado, un zapato abandonado o una nevera?

Es demasiado tarde para ir donde hombres recogen alcachofas y juegan sus almas al azar. ¿era el norte o el oeste? Campos, una sala, humo, una mesa. Te apuesto una alcachofa por un repollo, dijo un hombre antes de que el otro sacara la pistola y disparara.
Antes del dinero había hojas, raíces y cosas que se podían tener en la mano.

Más se d ivierten las rubias.
¿ Lo creíste?
Para qué preguntarles ahora que muchas de ustedes están engomadas y sonriendo desde la esqu ina derecha de Visa, Mastercard y en los sobres de la correspondencia.
Algún día los coleccionistas pagarán grandes cantidades por tan sólo una de ustedes.
Se convertirán en únicas y aparecerán como una Madonna o como el pan de dulce.
Silencio

El poema calló El viento arrastró las letras (ojos que escuchan luz)
Cuando el sol es tibio la tarde se sienta
MRnrH¡, V¡nouco

Los cuervos saldrán una noche
oscura como sus alas
La sombra de sus cuerpos se retorcerá bri I lando:
Todo se apaga como noche sin estrellas

Llorones de lluvia los árboles traslucen la soledad de la calle
El tictac del silencio (la quietud de un trueno que ignora ser escuchado):
Nubes oscuras cicatrizan el cielo

Los colores picoteados por pájaros y flores zarpan en primavera con su rumor de luz:
La tierra quema la sed salada, devoran al sol reflejos de azul violeta, estallan en el verano.
Hojas de otoño chupan al viento su color amarillo lo tienden sobre la tierra.
El poema vestido de blanco se alberga en el invierrÍo incendia la nieve. l

Dancé el ritual de voces arcanas en el coro sin rostro del devenir humano salí de mí, me encontré, rasgué a jirones el disfraz de los pasos y bajo el parloteo del pantano oí correr el agua horadando la piedra con su silencio a pausas.

Derrámate silencio sobre la oscuridad de las voces y enciende tus luces.
Descalza iré contigo a despertar las palabras para que callen.
Oiremos el rumor del azul que resbala por el sueño de la luna.
El grito de la noche desnudando a las estrellas el temblor de su luz.
Vamos a exprimir a la vida el néctar de su ocaso hasta que la m uerte lo évaPore.
Entonces silencio encenderemos las luces donde nadie nos oiga.
Arenas que mojan mi piel

1 la calle con sus transeúntes miradas perdidas sueños rotos
2 cincelas mi cuerpo beso a beso le das forma de agua después bebes la lluvia
3 el árbol abraza al unicornio que se asoma a un lado la luna sumerge el espejismo es la noche, el único testigo
4 mi cuerpo como botón de rosa madurado

5
quiero sacudir el polvo que ha caído en mi cuerpo en muchos años mirar de nüevo el color de mi piel blanco, más blanco . . . quiero lavar tanto m¡ piel hasta ser invisible que nadie me vea que nad ie me desee que sólo el viento sepa de mi existencia
6
un jardín de plantas chinas se enredan en tu piel maríposa sin alas
7 es una geometría mal calculada es una flor que nace
Ilustraciones tomadas de Old Engravings, volumen II, edición de Dick Sutphen, Minnesota, E.U.A.' 1977

an Simón es un pequeño pueblo mínero que creció encaramado en la falda de una montaña. Debe su nombre a la más próspera y famosa mina opalera de la región.
Con mil habitantes y casi igual núme¡o de ángeles de la guarda decepcionados, el pueblo todavía abrazaba estupefacto a cuanta alma forastera y necia llegaba buscando fortuna' -Ya éramos muchos y parió mi abuela -dijo e1 cura en misa-. De cualquier mane¡a, donde comía uno, se mo¡ían dos'
El camino hacia las minas se fue delineando como todos: andándolo. Luego, empezó a adoptar elementos propios del entorno: piedra y sangre. Piedra rojiza quebrada a martillazos' Sangre denamaáa con pistola, puñal o machete' ¡Lo que usted tuviera a la mano era bueno! Hasta un pedrusco del agreste paraJe daba la justa medida para atacar a quien más gordo le cayera'
La, minu, producÍan suficiente ríqueza como para despefar la codicia de propios y exnaños. Además, servía¡ de escaparate de todas las arteras y variopintas habilidades que adornaban al enorme enjambre humano. Eran una auténtica Meca de 1a marrullería.
Los salarios no entusiasmaban a nadie pero ' la si§a tendía a la alta. ¡Ahí estaba el gane!
Pobrls y ricos comfamos el fruto que daba la tierra' descontando lo que arastraban las riadas durante las lluvias Jamás pude orar diciendo: "Gracias te doy, Señor, por darme de comer en abundancia".
A falta de energía eléctrica, bobas luciérnagas iluminaban las oscuras calles, baio la atenta vigilancia de famélicos perros Más

de un avieso pensamiento fue concebido a la luz de "na cachinüai porQue las lámparas sordas, sin pilas, apafe de sordas eran ciegas. Oh, si tan sólo Agustln Lata nos hubiera facilitado su farolito.
Las procesiones pueblerirus son divertid¿s aun dentro del contexto solemne y religioso en el cual se desarrollan. Nunca falta el boracho que se mea delante de las señoras más decentes, que cambian de color como buenas carialeonas ante tal desacato a las nobles costumbres y nadie las salva de la burla sorda de la gente bellaca que escoge precisamente el día de la procesión para cobrar las afrentas recibidas de tan distinguidas damas durante el año.
Se saca a pasear al santo patrono del pueblo para pedirle que llueva. Sientan al ¡dolillo en la cab€za de ura muchacha ürgen. Deslués lo van pasando de mano en mano y de cabeza en cabeza, hasta que el pobre santo no es más que una bola de mugte sacrosanta.
Todos entonan cancionss monótonas y aburridas por es?acio de tres horas, el tiempojusto para recorrer todo el pueblo, sus alrededores y algunas parcelas, para luego volver y dejar al ídolo en la capilla. Se celebra una misa después, todos se retiran a sus casas, en olor de santidad.
El sublime estado de ánimo no va mís allá de tres dlas; enseguida todo vuelve a la normalidad: el hombre que golpea a su mujer la sigue fregando; los padres que le rayan la madre a sus hijos lo siguen haciendo; en fn, no hay más milagro que el putarnadral de agua que cae del cielo, porque el método funciona.
Todo se realiza en medio-de la tonadera de cohetes, ladddos de perros asustados, llantos infanüles, miradas fulivas de los que se pretenden y - contienden, sin faltar los chismes de las viejas bealas y sus cuentos de embrujados y almas que se llevó el diablo. A mi, sacrílega por derecho propio, todo esto me mataba de risa, sobre todo cuando Tiburcio, el loqüto del pueblo, le agarraba las nalgas a Ana Caro, una distinguida señorita que aseguraba no conocer aliento de varóq pero que, de hablar los pollitos de sus gallineros, la habrlan desmentido.
tr
Doña Felipa, la anciana comad¡ona del pu€blo, tenia cara de buitre, joroba y nariz ganchuda: el prototipo de la bruja perfecta. Los chiquillos le tenlan pavor, y contaban que f,or las noches se convertía en vampira; era menuda de orerpo y sus ojillos de
ma¡ihuana enfocaban el mundo con brillo perverso. Nunca le terni; según zu propio decir, yo era capaz de montarme en la mismísima maüe del diablo. Cobraba diez pesos por parto, naciera üvo o muerto el chamaco. Con fama de yerbera, daba rem€dios a las que las dabar! para que ésta§ no inflaran el padrón de nacimientos. También restitr¡ía virginidades perdidas y preparaba filtros iara el mal de amo¡es.
El hinojo y la ruda los usaba como medici¡a abortiya; las entrepiemas eran aregladas con hojas de romero; presumía que con esta hierba engalaba al más pintado de los machos, dándole por virgen a la rniás puta de las lugareñas.
Un dia me preguntó si acaso mi padre había sembrado calabacitas. Contestéle que sí, entonces me dio un peso para que le llevara calabazas. Como aún éstas no naclan, en casa no dije lo del dinero y lo enterré debajo de un &bol. Al día siguient€ fui a desenterarlo y sólo encontré cuatro monedas; creo que untopo se llevó lo que faltaba.
Cuando mi padre se elteró, ya se sabe lo que pasó (todavía me duele). Eso sí, con los ochenta centavos comí pan hasta que me hinché. Tenia barriga de sapo.
Algunas veces recuerdo a doña Felipa y no dejo de senür cierto remordimiento por haberle ap€dreado el techo de la casa. En fir¡ a lo hecho, pecho.
mEn el mes de junio llegaban a San Simón hordas de ooras. Era una tribu del estado de Nayarit. Generalmente se quedaban dos meses Íabajando en las minas opaleras. Luego, de un día para otro, desaparecían. Viüan en un cas€río separado del pueblo. Cuando se marchaban ni ¡nr curiosidad se aso$aba la gente a sus c:¡s¿x¡; sólo dejaban p§os y pulgas. Como único mobiliario en sus casas quedaba el horno de hacer pan.
Eran báqücos; deciase que compartían entre ellos a sus mujeres. Absolutamente alérgicos al binomio agua-jabón, mostrában costras de mugre en cara y cuello cual tiera bien abonada y lista para el culüvo.
Formaba parte de esta tribu Cándida la Pedorr4 qüen tenía un2 hija de quince años llamada Senorina y un hijo de nombre Salomón.
Un día pasó Cándida por mi casa y le grité: ¡vieja pedor¡a! Yo creo que ella lo comentó con su familia porque Salomón ñre a hacerme la ofensa más vil que había entre los niños: ap€dfeaf techos. De manera que, hecha la decla¡atoria de guerra, sóIo esperé el momento oportuno pára cobrár la deud¿.
El, como todos los de su tribu, tomaban agua de un riachuelo no lejos de donde üvía. Ahí esperé a

Salomón; me subí a un árbol plantado en plena agua. Él llegó, llenó el ointaro y dio unos cuantos pasos en retiraü; le üré una pied¡a con tal punteria que le di a media cabeza y fue a dat a tieÍa patidifuso y tuntlato; el cántaro se hüo añicos. Cuando pasé junto a él aún estaba tirado, cuan largo y ancho era. No confdrme con la hazañ4 le grité: ¡tu madre se acuesta con ur burro! Regresé a mi casa pero ya no estaba tan contenta.
Después lo busqué para pedirle perdón y decirle que me dolía mucho haberlo lastimado y que en mi corazón estaba arrepenüda.
Nunca tuve oportunidad de hablarle; en cua¡to me miraba corría lejos de mí, como alma que lleva el diablo.
Los dos teníamos ocho años. Al poco tiempo me fui del pueblo. No.volví a verlo.
Me asomaba tlmidamente al salón de clases. Fuela de mi coto era arisca y desconfiada. Cuando el naestro Antonio me veía llegar, con una inclinación de cabeza me inütaba a unirme al grupo, no sin antes recriminarme todas mis faltas (de muy diversa lndole). Muchas veces me extendió acta de defunción escolarl neciamenle neguéme a mort.
Se disponia de un salón para los cuaÍo $ados de primaria que se impartían y sólo conl¡íbamos con un profesor.
De seis años hasta diecisiete, lo que cayera era bueno. Mrís de la mitad del grupo no llevaba un año regular de clases; cuando era tiempo de sembrar o cosechar ya no asistían. El artículo tercero consütucional y su perorata de que la educación primaria debe ser obligatoria, laica y gratuit4 era hecho rollito y posteriormente. fumado.
La mayorla de los alumnos éramos flacos y panzones, pues las lombrices nos devoraban lenta y devotamente por causa de los pozos de agua ¡para uso humano! también ahí beblan los caballos.
Ahora creo que ni Antón Maka¡enko habrla podido hacer mucho por nosotfos.
Casi todos sabíamos leer y escribir; lo que ignorábarnos era si habíamos aprendido por ósmosis inyersa o por medio del teorema de Amalia Mendoza La Tariácuri. Cabia la posibilidad de que el maestro fuera buen mentor; algünas veces se lamentaba y otras, nos Ia mentaba. ¡Deñniüvamente era buen mentor!
Llegué a sorprenderlo espiándome desde su escritorio; seguro le.hacían gracia las trenzas chuecas y los modales de salvaje tan propios de la que aqui lleva la pluma.
vIILiborio era el joto del pueblo; quiero decir, el joto oficial. Hijo de padres ¡icos, al morir éstos, heredó una regular fortuna que le permitía vivir despreocupadamente. Tendría algunos cualenta y cinco años.
Anasüó a veces airoso, y a veces afligido, su jotez, bajo la mirada zomrna e hipócrita de la gente.
Regaba y barria por las mañanas el patio de su casa, vestido con bata y pantunflas de mujer.
Dos orgullos tenía Liborio: su cutis, que mostraba presuntuoso, y su variada colección de bufandas.
Más de un padre de familia le debia la üda de algunos de sus hijos, pues Liborio era propietario del único vehiculo motorizado que existía en muchos kilómet¡os a la redonda, único medio de llegar rápido con el doclor.
Cuando pasaba frente a su casa me gritaba con aflautada voz: -¡Muchacha mugrosa, váyase a bañar y refriéguese bien esas rodillas prietas!
Yo ciefamente tenía las rodillas negras de mugre, pero no por ello permitía esa clase de insultos. Claro que algunas veces daba motivos. pequeños, por supuesto, como lreparme a su barü para sustraer apeütosos mangos verdes ácidos (nunca los dejaba madurar). Si llegaba a enñrrecerme, pero enfurecerme de verdad, le cantaba este poeüco estribillo:

"Madquita sin calzones/ se los quita y se los pone/ en la noche y en el dla./ se lo abrocha don Jeremías". En honor a la ve¡dad, el tal don Jeremías nunca existió; sólo era para efectos de rima.
Estas pequeñas escaramuzas con Liborio las olvidaba el 24 de diciembre, pues él re galaba diez piñatas pára todos los niños del pueblo y muchos dulces, caías, naranjas y cacahuates.
Por un día también él olvidaba su soledad y et sufrimiento que le causaban las bu¡las de los niños y la hostrlidad de los adultos.
tlabía en Sa¡r Simón una zona casi despoblada, po¡ ser de un suelo muy accidenrado; enormes peñascos y pendientes pronunciadas la componian. Aquí, en la temporada de lluvias. la bendita agua y su magia taumaturgica hacían esmeraldas aterciopeladas que invitaban a rodar cuesta abajo, y este embrujo provocaba la exacerbación de los sentidos. Si no, verá usted: dentro de lo más espeso de la ve gelación, izazl ahi estaba don Pedro, el comisario, hombre de gran hidalguía y probado honor, con su íntimo decoro perdido en la humanidad de Esteban. Ambos encontrába¡se descalzos hasta el cuello.
Eran dos ceremoniosos compadtes cuarentones. De El Chato Esteban siempre se sospechó, pues Tiburcio platicaba que en los gallineros, Esteban le había ofrendado su valioso tesoro en aras de himeneo. Pcro del honorable don Pedro nadie lo hubiera imaginado. Cuando fue¡on sorprendidos, Esteban decía: -¡Es que se me torció el cuello y mi compadre me estaba sobardo!
La gente comentaba en voz baja; -Se torció el cuello ¡pero cuando se volteó pera darle un beso en la boquita a su compadre!
La peor parte se la llevó don Ped¡o: nunca recuperó su prestigio de hombre cabal.
Esteban quedó incólume: la fama ya la tenía. Ente él y su hermana Ana, hacían uso del pob¡e Tiburcio. Liborio no tenía compadre, ni bigote, menos pistola, y subirse a un caballo, ¡horror! Era un afeminado; sólo eso.
xA medio camino, rumbo a ias minas, había un paraje conocido como Las Piedronas. Las piedras tenían unos cuatro o cinco metros de diámetro por dos o tres de altura, cinceladas -¡nr la nahÍalezatan perfec{¿mente que parecian latas de sardinas. Eran ocho.
Durante el día ibamos a resbalarnos en ellas usando un costal de ille. para amorliguár la caída. Y al grito de "¡hafevooo,?endejol nos dejábamos ir por la pendiente. Era divertidisimo. Pero por las noches eran ocupadas por misteriosas üsiiantes: las cuatro mor.jas sin cabeza que rodeaban el camino halando un carretón destartaiado en busca de niños que no gustaran de ir temprano ¿ la cama.
La sola mención de Ia palabra monja me paralizaba las entrañas y el miedo provociibame raptos de misticismo que me hacían recitar hasta los verbos irregulares, no digo ya el padrenuestro. A éstas sí les temia, sobre todo cuando bailaban la Zandunga, trepadas en las piedronas, pües, es el caso que las monjillas siir cabeza danzaban sin parar toda la noche para mayor gloria det Señor Artes de inicia¡ su macabra danza, proferían Íistes lamentos con herrumbrosas voees, pidiendo que se les restituyeran sus nimbadas testas Creo que esas voces que se escuchaban en el paraje €rar de parejitas de noüos, porque lo cierto es que alri se les había perjudicado la hon¡a a varias muchachas. Puede ser que fueran a tratar de sorprendel bailando a las monjitas sin cabeza, pero en el inter se las bailaba¡r a ellas.
El sol brillaba con indolencia sobre las desteñidas vestimentas dominicales.
Todo el pueblo acuüa a misa:
Señor esté con vosotros!
-¡Y con tu espíritu!
-¡Levantemos el corazón al Crcador!
-¡Ya lo tenemos levantado!
... y demás yeróas.
El cura arengaba desde el púlpito, con toda suerte de parábolas esúemecedoras, que pudieran salir de una Babel rococó.
Proseguía el sermón desgranando las virhrdes del Creador: todo eta bueno, perfecto y aceptable. Yo, que nunca entendía la misa, entraba en un estado de somnolencia inducido por voces lejalas. Percibia a Dios: imperturbable. dulce y misericordioso. Dormida de pie, meditaba en la remota posibilidad de que tal vez, sólo tal vez. Dios tuviera azúcar en la orina.
Así permanecía hasta que allá, alguien agitaba una manita con mucho entusiasmo, haciendo señas inütadoras.
-.¡Pssst! ¡Pssst!
-¡Shsss! Al minuto ándaha corriendo con el mayor desgarbo. El cura interrumpia cualquier sermón con tal de regafarnos, y no le importaba si un momento antes había esl¿do habla¡do de la huida hebrea de üerras egipclas. Dejaba ¿ Moisés con la vara levantada y a los judíos en medio del mar.
-¡Ampelio, Juan, tu; la Innominaü! ¡Largo de aquíl ¡Mira nada miis qué fachasl
Luego rescataba a los hebreos y altogaba egipcios. ¡daba gusto oírlo!
Eso sucedia eoftente, porque acá, atrás, las señoras tenian su propia versión de lo que debe ser una homilia:
-¡Añgurate que 'ora que la Zenaida se jue pa' la ciudá. le desposüllaron.
-¡Mmm, la pobre!
-Anala la Eutimia noüando con Domingo. ¡Ya los üeron juntos !
-¿Con ese güevón?
-¡Mira, el cordón del brasiel de la Carola, ta' bien percudido!
-¡Cochina!
-iQuesque don Longino se jalló una piedra de harto valor en las minas!
-¡Pos que se la trague de piñas!
-¡Viejo pinchurriento!
-¡Calle boca, estamos en la casa del Señor!
Guardaban silencio cuando los de adelalte querían salir y p€dlan paso, primero santamente, después a codazo limpio.
-¡Podéis ir en paz; la misa ha terminado! xrv
Dos largas filas de altos pinos custodiaban el camino polvoriento a las minas. El resto del paisaje era igual a cualqüer otro: nada original; todo hutado a los cuadros de Vincent van Cogh. Unos robles esparcidos aqui y allá daban bellotas a las ardillas, y a mi, sombra, trinchera, discreción y anonimato. Encaramadá en ellos conoci algunos tópicos de la geograña humana. Pues es lo cierto que la magia del paisaje se veía üolentada de vez en cuando por la patéüca aparición de unas nalgas, ügidas de devolver a la üerra lo que de ella hablan tomado. Luego se limpiaban con una piedra, pa¡a después arrojada al desgaire. En múltiples ocasiones estuve a punto de perder, con uno de esos infames y nauseabundos artefactos, la infantil aureola que el Creador me dio. ¡El zumbido avisaba!
'i:§,§§

En el monte, camino a las minas, no todo eta orégano. También un discreto magueyal hacía acto de presencia.
De aquí al fin del mundo hasta donde sus ojos alcanzaran a ver -supino lector-, era azulosa cama. Un lugar iniciático para encaminar almas derechito al iÍfierno. No sé por qué ese paraje tomó el rango de fornicadero. Si no había nada más que canto de aves multicolores, aire fresco, bellas rosas, hierbas de suüles aromas y la mullida y zuave grama de primavera. Fuera de eso ¡nada!
Desfilaban entre magueyes: "Solteras y casadas/ gordas y delgadas".
Con razón los domingos en misa retumbaban los golpes de pecho Bor todo el santo recinto.
Como quiera que haya sido. En fin. Llovía mucho El suelo serpenteaba alegremente inclinado.
Si el torrente bajaba aprisa, arastraba. . los pedos. las risas. ¡Todo volvía a su pristina pureza!
Emma tenia el solemne tol de catequista. Genelaciones enteramente nuevas de mocosos ordinarios eran €ntrenadas affo con año en la liturgia infantil, por ella. Hasta ahi todo caminaba bien.
Un día su mente obnubilada por tanto himno religioso, concibió la descabellada idea de enseñarme a rezar para que el veinticuatro de junio de aquel año del Señor, puüera comer el pan de los ángeles.
Se dedicó a seguirme por verodas y vericuetos, decidiü a fastidiarme la üda.
Yo amaba a Dios con todo mi corazón y habría pagado el diezmo puntualmente de haber calificado como causa¡te, pero no era el caso. Ella se trepó en su macho: se le puso que debía rescatarme de las garras de aquél que vive en las sombras -¿quién será?- y ponía todo su empeño.

Los domingos en misa, la delgada voz de Emma la gorda subía en espiral hastá chocar con el domo del templo. Nadie igualaba su timbre de falsete y, cantando el ave maría, ángeles y serafrnes se entregaban a la danza saltando entre do y si en oscilante pentagrama, producido con la magia de sus cuerdas vocales. ¡Ojalá se hubiera ahorcado con ellasl - Al terminar el sermón, los niños nos quediibamos al catecismo. Emma enseñaba despacio. con paciencia; se esforzaba. ¡Lástima! Católica y todo, mis acciones se circunscribían perfectamente er un paradigma bien luterano.
La miraba ahí, sentada, con sus amplias nalgotas en una rídicula sillita plegadiza, la cual era, con todo, asombrosamente estable, y me arremetía un desaforado deseo de apedteaiay az\za¡ a la Loba para que la hiciera sudar un rato.
Por fin llegó el día de evaluar los progresos. Apartar la paja del trigo era ja consigna.
Al escuchar mis respuestas Emma se clavó en el piso sin dar créüto. Cuando terminó la entrevista ella se encontraba en el linde de la paranoia.
-¡Dios mio, el diablo! -fue todo lo que üjo.
Quedé en el grupo de la paja, para infortunio de la santa madre iglesia.
En ¡ealidad, nunca me importaron las pequeñas cosas.
Emma siguió cantando. Cantando con su voz de falsete.
Esto me llevó a concluir que en toda gorda se oculta algsesbelto, aunque sólo sea ura voz delgada.
xxv
Para des$acia y fofuna se encontraban en la misma sección del pueblo la cantina de Paz -paspaspiís y bangbangbang-, la tienda, la escuela y la capilla. Ahi estaba el auténtico y real devenir cosmopolita.
Al mirar bajar a la gente hacia el centro, no se sabía bien a bien si iban con intenciones de emborracharse, darse golpes de pecho o re¡li¡ por el precio del jitomate.
Tanta revoltura de individuos y de actividades inducia a cometer errores desastrosos. Algunos señores dejaban la limosna con Lucha Villa, al confundirla probablemente con el sacristár. Otros, estando en misa, le meüan mano a la tontona del pueblo.
La cicatería manifestábase al dar el diezmo; la devoción, al pedir ñado en la tiendai los pecados -peccdtd m¡nuta no¡? esf- se confesaban en l¿ cantina a mandibula batiente, por supuesto, hasta que los caballeros, a fuerza de beber, eran capaces de cargar la mesa con los codos.
Si usted, bondadoso y gentil amigo, miraba un niño sentado en el atrio del templo o en las baldosas entrantes de la escuela, jamás habría adivinado si el infante esperaba al señor cura, al maestro, o simplemente daba tiempo a sus hormonas para que echaran un poco de bigote y así poder meterse en la candna.
Este humano maremágnum era aderezado debidamente con la presencia de las condenadas y fervientes mujeres del etemo Jesús bendito en la boca. Amén. ¡Como si le sirviera de mucho a un mueno la misa de cuerpo presente, en vísperas del día señalado para la ¡esurrección!
El ambiente descrito líneas arriba fue el marco de un pleito desagradable que acrecentó mi ya de por sí negra fama;
-Señor cua, Innominada le sacó sa¡gre al niño. Me defendí apenas: -No me malmire, padre, si nomás le pegué; la sangre salió sola. . , s,l,
-¡Toma, knominadital Te doy este dulce chupado -me dijo el muy infame, con generoso y alegre gesto. Acto seguido, extendió su gordinflona y pecosa flxtno, llevando en ella un "barrilito". La ensátivación del dulce hubiera sido lo menos importante, pero su pequeño y mezquino corazón lo impulsó a tratar de esconder un bulto de golosinas que traía en la otra mano.
-¡Tnigatelo tú, miserable gachupín!
El trancazo quedó a la medida de su boca.
Otro. Empezó a lloriquear como niña; eso me chocaba.
-¡Ya no me pegues, ya no me pegues!
-¡Bahl Qué más te da morir ahora.
Pronto apareció Elüra, la tendera, en auxilio de su gemebundo y urigido querubín.
-Chamaca dei demonio. ¿Qué le has hecho a Everardito?
-¡Nada, üeja nalgona!
r,§ll\lNi

;ti)\ilij:iÜ 'JrllI$Wm.sS§NN§lN
El üejerío se juntó en un santiamén. Les encantabá el mitote distorsionado.
A todo esto, Ever no hablá dejado de llorar. Era capaz de conmover hasta al temple miís negro, como lo oyes, Conrado. Llonba y lloraba.
El argriende se hizo gralde. Fel2mente, sólo me dieron ul ürón de orejas.
Pa¡a cuando se meüó el sol ya eral cinco Íancazos y el dulce; pan. Doña Cuca, la aguacatera, anduvo contando que durante el pleito le raye la madre al señor cura. ¡Bárbara vieja!
Me interrogaban: -Innominadita, ¿es ciefo que.
-¡Mentira, menüra, mentira, mentira, mentira, mentir4 men.
Mi padre: -Inno, ¡como llegue a comprobar que es cierto eso de que fuiste a la tienda a pedir pan fiado. .!
Aquella mañana, en el molino, hacla ñla estoicamente esperando hrmo pata que molieran el nixtamal. Lejos estaba de imaginar que alguien pudiera amrinarme tan bello día de sol.
Mis ojos, inquietos y autónomos como los cuernos de un ca¡acol, empezaron a dar ñdedigna ml'?stra de
que la paciencia es rara flor y de dificil cütivo. Por eso abandoné la fila y salí al aire ftesco, buscando librarme un poco del penetrante lufo a cobijas üejas que campeaba en cada señora.
No había conzumido aún la primera bocanatla --{e aire, no de pedos-, cuando unos ojillos redonditos y lacrimosos se posaron en los míos. Era Eulalia.
"Muert¿ soy" -Pensé-.
Un día que iba pasando en blarco, decidí que mejor era pasar por el aÍoyo. Cariinaba lentamente mienÍas meditaba en las labores propias de mi sexo y ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Eulalia se bañaba parsimoniosamente echándose agua eg la cabeza con u¡ jicarita, ahí a medio cha¡co.
No teniendo otra cosa que hacer, pero siempre sin el menor ánimo de perjudicarla, busqué con la mirada su ropa; encontréla oreándose sobre una piedfa. Un ma¡azo fue zuñciente para mandal el garero a lo alto de un hüzachera.
No era tierra de üñedos; por lo mismo, fue imposible enconüar hojas de pana. Desfiló timoratamente hasta su casa, así, lampiña, lampiña.
Pero. todo se paga. Y había llegado la hora del lloro y el crujir de dientes.
Ella, con once años, teda tantos pleitos ganados como pecas en la cara. Yo, ¡claro que peleaba devotamente! sólo que. era casi enana. En eso consistía lo grandioso de nuestras semejanzas y la te¡rible fatalidad de mi diferencia.
Cuando estuümos frente a frente, los ojos de ambas iniciaron su propio duelo.
De pronto, un rayo de sol venido del abismo iluminó la única neurorn que se enconÍaba despierta a tamañas deshoras.
Se hizo la luz.
-Eulalia, ¿no te gust¿ría tener un sombrelo de charro?
-¿De veras?
-¡Seguro! Puedo regalarle uno.
-¿Dónde está? Te advierto que si me engálas.
-No. No. Ve a mi casa hoY en la tarde. por el momento la habia librado.
Si la pecosa esperaba el sombrero del Charro Aütia, menudo chasco se llevó. Puse en sus manos un sombrerito que le dieron a mi padre en la compra de una botella de teqüla.
-¡Pero. : qué jija de la. !
-¡Nada, nacla! Tratos son tratos y ésta no me la ganas ni trayéndome una legión de poetas balbones
-¡Qué méndiga eres, Innominadita !
-Mira, ya que esto no es lo que llamado a ser debiera, nomás te digo que aquí comienza otra historia. IIay muere.
Fue un día soleado y bonito aquéI. Y

i amiga Lola nació con una tendencia enfermiza hacia el suicidio. A los tres días de nacida se arrojó por primera vez de la cama matrimonial, donde celosamente custodiada por almohadas la habían depositado sus padres. A los dos años. y por un verdadero milagro, la rescataron de ente las rejas de su cuna, cuando estaba a punto de morir ahorcada A los diez años intentó lanzarse de lo alto de una higuera, pero sólo logró hacerlo de una ventana de un metro y medio de altura. calda que la dejó coja por una sernara. Solía detenetse largamente frente a la alacena de su abuela, abstraÍda en las letras rojas de la caja del raticida, que con mayúsculas y calaveritas anunciaba el veneno. ¿Qué se sentirla morir? Se podla imaginar a sí misma tendida en un ataúd blanco, cubierto de nardos¡Si etla pudiera! ¡Si ella se atreviera! Pe¡o no, no se atrevía más allá de contemplar el brillo de 1os diminutos cdstales de aquel polvo blanco.
Entre intentos frustrados y siempre nuevos métodos, fue creciendo. Una mañana en que su estado de ánimo se encontraba tan nublado como el día, Lola decidió colgarse de un rárbol de du¡azno, pero éste era tan tiemo que, doblado por su peso, la dejó caer de golpe al suelo. Entonces se dio cuenta de que aquel asunto no era fácil; sin embargo no dejó de insistir.
A 1os quince años leía y releía a Shakespeare. Romeo y Julieta, Marco Antonio y Cleopaha, Pasaron a
formar parte de los suicidas famosos que le servlan de inspiración. Podía repetir de memoria las palabras del Werther de Goethe; estaba segura de que la Beatriz de Dante se había quitado la Yida por amor. De una forma distinta el suicidio seguía siendo su meta; ganarle a la muerte, ganarle a la vida, dejar la suciedad, el hambre, la miseria; un suicidio en compañía era más que todo eso: era ganarle al amor. Lola tenía una gracia especial para atraer a los hombres. pero a la primera insinuación de sus tendencias, todos ellos huyeron. Algunos la Úldaron de loca, Desóués ya nadie se acercó y se fue quedando sola. La idea del suicidio se fue haciendo viejajunto con ella; la frustración y la soledad la fueron apagando.
¿Para quién se iba a suicidar? Ella ya no tenía a nadie a quien lastimar con su muerte sino a sí misma'; ni siquiera podrÍa escribir "no se culpe a nadie de mi muerte", palabras descoloúdas, gastadas por el uso, Ella hubiera querido escribir como Tristán: "En 1a Yorágine bendita del éter infinito, en tu alma sublime, inmensa inmensidad me sumerjo y me abismo".
Pero no hubo palabras, ni siquiera una nota. Lola se dejó morir, no por su voluntad, sino porque la vida no le permiúó oEa salida. No hubo cianuro. venas cofadas, ni nada por el estilo; sólo un acto de evasión, único, prolongado y sin retomo a una vida que nunca fue vida. Y
*Escrito¡a y maestra ¿l¿l Centro de Esludios Litetutrio§ del In§filuto de Cubara de Baja Califomia.
Eira Alonso Fierro (Mexicali, 12 años)
ra wa vez, en el tallet de lllera,t.Ía, cu ndo estábamos haciendo calaveras para el Dia de
M[ertos. De repente vimos una sombra y entonces los más metiches del taller se pararon a ver quién era, Pero antes de que pudieran ver, la sombra les dijo: "Aléjense, a menos que qrrienn it aL infierno por metiches". Se regresaron a donde estaban sentados, pero solo ellos habian oído eso y no dijeron nada.
Despnés se nos fue la luz en el caarto donde estábamos y cuando volvió, nos dimos cuenta de que falt¿ban Roberto, Urso y José Luis.
Inmediatamente nos Pusimos a buscarlos. No tardamos mucho en encontrarlos, pues la calavera se los habia llevado, pero los regresó diciendo: "Estos niños no sirven".
Todos nos echamos a reír Y desPués el profe continuó la clase.
Madh¿ An8élica M.arfinez' Zambada
So[ veía el cielo azul y pensaba que estaba muy triste, que le faltaba algo alegre, más color.
Ltamó al pintor de[ mundo y le dijo que necesitaba más alegria en e[ cielo. Él tomó el pincel y le preguntó al reY:
*¿Qué colores te Sustarian? ¿Roio, verde, amarillo o violeta?
-Todos los colores -respondió ef rey-, porque quiero el cielo muy alegre para el campleaños de mi hüa la princesa Lluvia, y adem᧠quiero que cada vez qwe mi hlja se presente, el cielo cambie de lriste a alegre. Éste es mi deseo -*dijo e[ rey'
El pintor combinó todos los colores y les hizo un arco muy alegre, al cual llamó arco iris.
Ahora siempre sale despues de que se presenüan la princesa Lluvia y el reY §ol.
ColaboEción de los talleres A¡coiris de creación literaria Para ni6os en Baja CaLfornu
Carla D. Pérez Gor.zilez (Ensenada, 1 1 aios)

n diecisiete de julio como hoy una mujer dio a luz una hermosa niña: yo.
Han pasado once largos años Y ----obüamente- he crecido, aunque jamtis haya salido de esl^ recámara que tiene una puerta negra que nwcahe podido abrir, por más que lo intento. A través de ella sólo coltozco e[ ruido del mundo. A veces me desesPero Y lloro, pues quiero conocer la amistad, el amor.
Así --deseando la libertad- pasaron las noches, hasta que en una de ellas, al despertar sudando. la puerta estaba p;biertal
Delrás de ella una gtan luz Y silencio, mucho silencio. Como §i ahí no hubiera nad¿ o lo hubiera todo. Me levanto y a gran velocidad salgo por ella del cuarto.
Lo primero que siento es una tran felicidad, después un sentimierito übrante que debe ser alegría. Es un diecisiete de julio y no me explico cómo pude estar encerrada sin querer conocer, al fin, la verdadeta vída-
lani]¿ia lnpez R^badin (Iiiuana, 11 años)
^ \r/ ,,., en busca del gran tesoro. TenSo mubho tiempo buscándolo y no lo he encontrado. Me dijeron que 1o podía encontrar en el bosque. Ahora tengo mucha sed y por allá veo un rio con una ca"scadita de agaa du1ce, ¡estrí tan frescal, y además llena de luz que forma un arco iris tan divino, con coiores originales y vivos. if,s t¿r bonitol Nunca había visl,o unos colores tan reales como los de ese arco iris-
Ahora comprendo que aquí esLí el gran tesoro; ya no tengo por qué seguir buscando, El gran tesoro es el agua con sus gotas cristalinas. Cuando aparece el sol se convierte en luz de colores únicos. Ver esto es un tesoro: ni el oro tiene valor en comparación con los colores del arco iris.

claudia R. Peredo Mancill¿
bosque, un arbolíto muy feo del que todos los-demás, grandes y chicos, se burlaban.
Un día pasó a su lado una üejecita, que al verlo le diio:
-Por ser tan humilde y para que se¿s más fuerte, sano y bonito, te regalaré este polüto mágico. -Esio lo dijo depositando el polvo en sus raíces.
-iMuchas gracias, señore ----contesto el arbolito feo-, pero a pesar del regalo yo quiero seguir siendo humilde. .l
Así pasaron los mes€s y los años- El arbolito creció -t¿l vez por aquel polüto mágico- y se convirtió en un grande y frondoso árlo1.
Moraleja: El que persiste en la humildad, termina recibiendo su recompens¿.
Tania carcía Vill¿rino (Enienada, 1O años)
Crto,.,,,'plát ,'o
verde muy excénfico, Siempre viste un gran saco rojo a cuadros, lentes negros y un sombrero chiquito muy gracioso. Trae un gra¡1 maletín repleto de cosas inservibles. Vive feliz en el cómodo estante de u gran supermercado muy bonito, ubicado en una de 1as mejores colonias de la ciudad: así que no es un pl|tano cualquiera, a pesar de que de vez en cuando, los dueños suelan ofrecer "ofert¿s".
Carlos vive fan feliz, que 7a mayor parte del tiempo se la pasa cantando. Feliz también porque a pesar de que la gente lo mira, no lo agarra o acancia. No necesita ni escondite. Todos lo respetan.
Un día Carlos se puso aún más contento, al saber que pronto llegarian ahacerle compañia un envío de nuevos plátanos. Al fin tendría otros amigos con quién conüvir, aunque Le asa.ltaba la duda de qué clase y cómo serían éstos.
Cuando llegaron no supo cómo presentarse ante ellos. Estaba distraído pensando en eso, por lo que en un descuido una viejita casí ctega, que había ido ----enke otros cientos de compradores- presurosa tras la 'oferta del día", se [o llevó en una bolsa de plástico, revuelto con algunos de sus nuevos amigos, a quienes, por cierto, ni siquiera había sido presentado.
Seccidn a cargo de Sergio
I¿ comunidad chin a ha engendrado su propia historia dentro de la historia de Baja California. Mexicali especialmente gaarda en si la"berintos y subterráneos como venas y arterias que entran y salen de su coraán 0,a Chinesca). De ahí, como seres de otro mundorloschinos han soportadoel embatedel tiempo desde su llegada a la "tierra que el sol devoró". Las imágenes fotográficas son de un pueblo que ha levanfado los cimientos de la ciudad; hablan por una comunidad que cambia su entorno (la cohid¿rlas costumbres) para adoptarlos a ellos.
Odette Berajas ,:ansmite, a través del le nte lotográfico, rostros que nos son comunes y a la vez distantesi hombres y muj eres, niños y an-

Hay viajes que inician con el reconocimienlo del enl,orno y sus artistas; Yiajes paru. enconttat, pata escapar, para recrear 1o que el ojo concentra y difumína alaluz dela concepción de la realidad, de objetos tangibles como el recuento de 1o üsto,de objetos verbales como la percepción y fransformación del senüdo semántico de las cosas.
Éste es et mundo del escritor: la palabra. como medio y propósito de hacer comulgar el mundo real y personal a través de la organízactbn tingüistica.
Como Yiajero insaciable, Jorge Orlega se pierde a ratos en el ¿noni. mato del fuereño para convertirse en amante y reconstruir, a tr¿vés del amor, mediodias,calcdrales, caminos, páramos y ciudades.
cIanos sonr¡enles, que transr[an entre la m uched umbre y okos más ya formando parte de suentorno,porque han dejado su hermetismo, su silencio, su lenguaje ten extreño.
Para el alma de Baja Calífornía, la comunidad chin a ha d,ejado una huella indeleblc; en MexicaliyTijuana pueden palparse sus llLgrima"s, sudor y sangre para forjar una tierra que los recibió y alimentól-a fotcgrafia de Ode I e no sólo ha sido un testimonio sino una üvencia personal con esta comunidad; ha caplado con el rollo de la película la sensibilidad de un pueblo; con un "click" ha captaÁolavidae his"oria de cada uno de los chinos que caminan sobre I¿s ardientes c¿lles de Mexicali. Y
Adriana Sing
De igual formavuelve su mirad¿ al "suelo cachanilia", " a la fronlera desértica y sus palmas daflleras", suspendido en Ia tdea del etefiro retorno de Nietzche, de Kundera y tanüos otros. Para él "el retorno es aflicción, sofoco espiritual", pero también es "1a consumación íntima del viaje". Su vuelo es circular y constante. como los sistémicosburca el todo a través de la conciliación del significado de cada uno de sus versos: no compra locuciones vanas, no suma verbos, no inventa paisajes pintorescos a fuerza de .jugar con adjetivos, de entrar con "el aire de familia" en una generaciín. Ese aire melancólico y nostálgico de su paso,es también el aire que penetra suobra lite raria.Y a en c ada líneala Luerzacreadora de sus imá
Senes; el plecer del texto recorre [as venas del lector para embriagarlo. En Rango de vuelo alcanza su voz interior, Corre tras ella sin referencías de gtand,eza en el concurso del saber, sin alardes estilisticos y poéticos. Tampoco se queda en el otro exkemo. en el traslado senfimental de experiencias o en el muestrario de rebeldias sociales sin oficio literario.
Rango de wrclo está unida por una continuidad espiritual, por una persistencia retineana en la exactiludde la palabru,por la transgresión del deseo de contar o el de escribir por escribir.
Aqu i hay protagonistas sujelos y objclos- que nos muesran el modo de ser del poema,el elhos, el efecto estético de la estructura del lenguaje a kaves del fondo y Ia forma.
Jorge Ortega es un poeta casi anacrónico en el m undo delamoda intelectual. contempor¿nea. Es el Wppie de los poetas malditos, pero no es el condicionamiento de una época su caracteríslica, nila fubrícación de formas su móvil.
Fiel a su bagaje cultural -ahora sÍ, 10 que lo determina-, Jorge no se esconde en el lugar común del poeta -negación opoeta- irreverente, que tanto nos priva de recursos literarios y nos encierra cadavezmásen una \rf.rattÍa culturalrnenle limilada, en una hteral:tra radtcaltzsda. En el arte de las letras poco importa el estatus de los objetos -tangrbles o no para construir figuras literarias que pueden rnodiftcar la calidad de la obra de un autor o al autor mismo.
Ya no somos modernístas ni onderos; nuestro discurso se modi-
ItÁaÁa Edma Gómez.
Ios nombres propios son toda una evocación. Apenas decimos María o Pablo, y acudimos de inmediato al rostro más cercanoal quenos remite la denominación.
Alrededc,r de un nombre podemos r€construir una histoÁa, wt drama, una memoria, un mito; imaginar un¿ atrnósfera, retomar un instañte o crear rm mrmdo. Porque el nombre propio, una vez pronunciado, despliega su enorme poder sugestivo para mosharnos la inalienable multiplícidaá de facetas que integran el
universo humano, a las cuales intentamos acercarnos lmidamente en las siguientes consideraciqnes:
Algunos nombres resultan ridículos, como aquellos de Agapiio, L¿mberio o Carcóforo. Ahí tiene usted a los pobres niños soportando el tono burlón de sus compañeros de cla.sercadavez quelos llaman; y qué podemos decir de aquellas caricaturas de nombres hermosos y sonoros como lo son Isabel, Jesús, Ernesto, Hortensia, o Rosario, que pierden su armonía convertidos en Chabela,
fica con el tiempo y la historia. No exigimos al poetz apartarse d,e su lenguaje ordinario y fabricar un lenguaje poetico con palabras qae no le pertenecen.
Por eso Rango de weloesun impas,x en la guerra de la poesia. Por esoJorge Ortega es un poeta singular de su época.
Porque, como dice Borges: aA cada hombre le esádada,con el sueño, una pequeña eternidad perrcnal que le permite ver su pasad,o cercano y su porYenir cercano. (.. ,) Porque los sueños son un episodio de la vi§lia, para los poetas y los místicos no es imposible que toda vigilia sea un sueño".
Bienvenidos, pues, a los sueños de un poeta cachanilLa.f

Chucho, Neto,Tencha y Chayo. Esto sin hablar de los insípidos motes: el güero, el güilo, el flaco. También hay nombres escandalosos por sus esdrújulas como son Débora, Mónica o Verónica. Nombres sensuales que se artastran tras un susurro, como Rosaura, Silüa, Susana. Nombres transparentes y felices como kticia,Lucila u Olivia. Suaves y perfumados como Lilia o Azucena. Dulces como Beatriz. Antiguos como Eya, Adán, Pandota, Epimeteo. Hay otros cargados de fuerzas destructivas, de odio, como Nerón, Calígula,Atila, nombres que sólo sirven para nombrar a los perros.
Haynombresmágicos como Dante, Homero, Ulises, Virgrlio. Todos ellos cuentan una historia, cuentan la historia, son historia. Después de todo, es necesario, ineütable, preciso,llamarse de algún modo. Y
Adolfo Gt¡liérrez Yidal

Tanto míedo tiene el hombre por lo que eslá fuera como por Io que tiene dentro de sí mismo.
Maüice Maeterlinck nació en Ganle en 1862. Como dramahÍto se le ha llegado a comparar con Shakespea. re. fue premio Nobel de literatura en 191 1.
La obra poética de Maeterlinck es breve y está claramente reSida por una especie de devoción por Ia justicia y el destino.
A diferencia de Emife Verhaeren, Maurice Melerlinck hace una perfecta distinción entre lo espiritual y lo mrrndano; entre lo interior y lo exterior.
La poesía de este dramaturSo belga sublima ef miedo y esfa llena de imágenes alucinantes. En sus versos destaca la melaforu vetetaly animal. [¿ naturaleza en Maelerlirck es metáfora y recipiente del espíritu.
joh! las glaucas fe taciones, enfie las sombras nentales, con sus llamas vegetales y sus eyaculaciones
En él opera un miedo ala pasíón de.sbordada. Ips remordimientos es-
tán presentes a todo lo largo y ancho del jardín romántico que es su poesía. A cambio h ay un desbordamiento del lenguaje a través de las imágenes exuberantes que nunca llegan a conclliar la úlalidad del poela q[e, a fin de cuentas, viene a ser la dualídad de todo hombre. Por otro lado, en Maurice Maeterlinck existe wna clara preocwpación por lo otro. En el poema fií/^ado "Míradas" hay un fuerte senlimiento de solidarídad con el género humano a través del sentido d,e la rcal\dad exferna y se traduce en una necesidad de convivencia.
iohf ü haberlas visto todas, / todds esas fiiradas!
¡Y haberlas aceptadol ¡)' así agotar las mías por ,/ habe as mirado!
iY no poder los ojos voJverlos a / cerrar!
Para MauriceMaeterlinckla corr-vivencia implica una relación con el exterior, un enfrentamiento, la violentación del espacio propio con el otro y lo otro es ul1 acto digno de miedo.
El poema "Las sietehijas de Orlamunda" está escrito en un tiempo continuo: inicia en tiempo pasado y concluye en tiempo presente. El miedo a lo otro es permanente.
Las siete hijas de Orlanunda
Ias siete hijas de o amufida cuando el hada estuYo muerta, las siete hi.ias de Orlamunda coten a buscat la puerta,
Abre tol, es; una Limpara cada cual lleva encendida; cuatrocientás salas abrcn sin enconttax la salida.
Bajan enÍonces las siete hasta el sótano sonoÍo, y en una puerta cerada hallan una llave de ot'o.
Ven el mar por las rendijas, sienten miedo de morir, tocafi la ceffada paerta y no se atrevell a abrir,
En la poesía de Maeterlinck la j uslrcia es inescru ldbie: al deseo co' rrespondee[ resentimiento. También el destino, presenle en una jntere' sante simbologia numérica. Para este poeta belSa el destino del hombre es el miedo. Se teme al yo y se teme a[ otro; se sufre por los actos propios y ajenos.
Los nuevos día^9 se cansaÍo ya, fambién los dias lienen miedo, los día.s que esperamol no ve drán, los días que esperamos morirán y aqui también nosotros ,/ moriremos.*
*La traducción de este fraSmento de "Vous avez allumc les Ianrpcs cs de Enrrque Drcz Cancdo. tlresro dc los lcxlorse rncluyen cn l¿ aÉtologia de Castillo Nájeray pertenecen a Setes Chaudes y Quinze Chansoks.
Cada vez es más eüdente que si los artistas plásticos quieren realmente impactat a los espectadores de su obra, deberán recurrir a la inlerdisciplinaridad-ya que esdificil concebir, en este fin de siglo, que las salas de arte se limiten a exhibir unos cuantos cuadros monlados sobre la pared.
fl espectador es rrl1 sujeto asediado por los medios, rodeado de estimulosauditiyosyvisuales;portanto, demanda del añisl¿ mayor origina^ lidad en el formato. La expresión mr tidisciplinaria o multisensorial es ur¡a estrateg¡a para asallar y cautivar al espectador. "Relación de los hechos" de Floridalma Alfonzo es un ejemplo de e[o.
La propuesta parte de un texto liierario que hilvana el discu¡so teórico sobre los espacios con el análisis introspectivo, en el contexto de la frontera y más parlict¡larmenle de fa Iinea tahora cerc¿ melalica), que más que dividir dos paises, documenta la insistenciade unoen señaIar las disrmilitudes y profundizar las diferencias.
Pero lejos eslá'Relación de ¡os hechos" de atolarse en la retórica socioló3ica o nacionalista. lloridalma Alfonzo no sucwltbe a la tenta.ción de atiborrar la sala con llantas, alambr adasy emblemas antiyanquis; porqr¡e no es la frontera histórica, Zeográfica, ni siquiera caltvral la que le interesa retomar, sino la frontera visual.

Me gustaba salir en las mañanas ----escribe Alfonzo- brinca¡ el alambre y correr hacia el cerro del Cuchumá po¡ teüitorio gringo. Ésa era la costumb¡e, sentir el faío matutino, el calo¡cito más al .ato, y es que el panorama ofrecía la compaiía de las colinas vestidas de c¿mpanitas. Ía c erca metálica, constr¡ida por personal del U.S. Armyy el Servicio de Inmigración y Naturalización (sIN) de Ios Esiados Unidos, cumple ntás que nada wa función retórica o decoratiya en los discursos xenofóbicos de ciertos políticos estadounidenses. En Tecafe, el proceso de instalación de la cerca despedó sentimientos de ira en algunos sectores de la población qíe, enarbolando banderas mexicanas, gritaron consignas antiyanquis fi€nte a los soldados norteamericanos.
Continúa el relato:
Recuerdo que también ei territorio gringo jugábanos beisbol y no nos importaba saber si estábamos en México o en otro país. En esa zona guar-
dábamos secretos o platicábamos ley.endas en un árbol: le pusimos el Arbol de la Noche Trisle. ¿y por qué le pusimos así? preguntaban. Y comenzaban las leyendas.
I¿ exposición-ins talacíón está conformada por seis piezas de arteobjeto tituladas "Mi columpio,,, ,¡Un señor columpiándose", "EI tendedero", ¿'EI paseo en bicicleta',, ..Ventana en la sonrisa" y r'Colinas vestídas con manzanilas". Ademas, se complementa con un videocasete que narra tayLlo el proceso de elabora. ción de "Relación de los hechos,, como los pormenores de la cerca metálica, que nos robó, entre orr¿s cosas, a quiel'les crecimos por la avenida México, no sólo nuestro campo de pelota ynuestro columpio - que ouedaron del otro ladc, sino también parle de nuestros recuerdos e infancia- Concluye Floridalma Alfonzo:
Antes de que pusieran esa cerca paseaba en bicicleta por Ia avenida México. E¡a un espectáculo ver que el alambre que dividía los dos países se había convertido en un vistoso te¡dedero. Calzoles ¡ojos aquí, camisetas blancas alla, hasta tenis y cobijas de los que vivlan en las cuarterías queestán a pocadistatciade mi casa. Nunca se supo que alguna prenda se hubiera perdido, ¿ve¡dad doña Armida? Sin embargo, ahora que los norteamericanos pusieron esa cerca meláica sé muy bien que se perdió. micolumpio, mi cblumpio, mi columpio. Y
§.R.A.
1 e
Inscrita dentro del género policiaco de la novela negra, Mezquite rcad, de Gabríef Trlojillo Mwíroz, da fa ruzón aJosé Ma aPérez Gay, cuando reromendaba a sus alumnos que leyerin asiduamente novelas porque "en ellas podrían encontrar muchas de [as claves necesarias para comptendet a la socíedad'. Miguel Ánget Morg ado,abogado de los derechos humanos, regresa a Mexicali para investiSar la muerte de Heriberto González. Esto lo lleva, pot wn Lado, a reencontrarse con la ciwdad de su infancia y adolescencia, e¡'rcuentro plagado de odlos y rencores en rrna apuesta inútil al olvido y, por otra, a cuestionarse el sentido de ulra búsqreda *¿acaso imposible?- de justicia porque, ¿cómo hablar de derechos humanos

en un país como ést e, donde labrutalidad y la violencía están a la ov den del dia, donde la corrupción socava todos los órganos de procuración de justicia, donde --como un autor escdbió-- "la realidad mexicana hay que buscarla en la nota rcja de los diarios"..
Mexicali, más que el escenario donde se desarrolla la ftam de Mezquite road, e,s u:ro de sus personajes principales con su calor infernal y sus burdeles, con sus habitantes a quienes "los destetan con ceweza" (Héctor Aguilar Camín), pero sobre todo con e[ desierto y La alambrada, como signos de una rc alid.ad f ronleriza, testimonio lascerante y agudo de [o que significa vivir en [a epidermis de la patria.
M¿?quite road Gabriel Trujillo Muñoz, Editorial Planet4 t995.
MiguetÁngel Morgado no se engaña. Sabe que el mundo no está divididoenbuenosy malos yque nunca se sabe si realmente se esli del lado de la justicia. Por eso, la única fórmula posible para Ia sobreviverrcia es establecer su propio código. Díctar sentencia y [evarla a cabo: ser juez y verdugo.
Mezquite road es más qwe la historia de un caso policiaco; más que "una historia negra de laj usticia mexicana en la frontera corl llsládos Unidos" (como se señala en Ia portada). Es la descripción apasionada y cómplice de una manera de vMr ' y ver el mundo desde la frontera. Critica a una sociedad üolenta en la que todos estamos inmersos y en la que todos tenemos culpa. Y s.R.A.
Hacía 1,929, Aníbal Ponce escribió este librito, trarÁndo d,e acfarat ,,en qué manera el lenguaje afeclivoconsigue eludir las leyes rigidas de Ia imposición gramatical"- La gramática de los sentimientos, título hef. moso para una obra que en sus 66 páginas no logra sostener la altura del nombre que sustenta.
En e[ primer capih o, Ponce se dedica al estudio del lenguaje intelectlu,al. De enlrada, señala:
Hay un hecho que domina toda la psicologla del lenguaje: el pensamiento excede a la expresión. La palab¡a, con ser de todos los medios el más afortunado, no constit!¡ye sino el esfuerzo, nunca satisfecho, por hace¡ del sonido el traducto¡ fidellsimo de fiuestra vida meqtal. Un esfuerzo, hemos dicho, y nada más. Pero gracias a é1, tiene el lenguaje la movilidad y la inquietud de las cosas que viven.
El lenguaje humano. con Ia aparición del signo, elimina progresivamente el sentimiento que le dio origen-
El signo adquiere, de este modo, un valor objetivo susceptible de variar por convención y disociado para siempre del reflejo que lo impuso.
En los capitulos dos y tres, Aníbal Ponce desarrolla el estudio del ritmo y la me?áfora:
" .lapalabra adqrtiere -€scri- be- por e[ hecho de la discontinuidad de su emisión, un carácter afectivo más profim do" l,a metAfora "es siempre un sobresalto, una ruptura brusca de equilibrio, una súbita iluminación".

El capítulo cuarto lo dedíca al análisis de [a sintaxis emotiva, pero es l4:últimaparte del libro donde el aulor loSra las páginas más profundas y más bellas del libro. El conjuro, como lenguaje de la pasión, es ef lema que desarrolla. Aribal Ponce comienza señalando la diferencü furdamenlal entre Ia religión y ta magia a pesar de sus origenes. Ésta estriba en que e[ gesto rel[ioso expresa respeto y sumisión ante la diyinidad, mientras que e[ gesto mágico no persigue. como el otro, la seducción de las díünidades hostiles
tentando sus apetitos o halagando su vanidad. Henchido de rebeldia orgul losa, Ias m uev e a guerra abiertamente en una exaltación loca de voluntadhumana;las fuerza a acudir a Ios llamados de sus deseos, las amenaza y las increpa,las comnina y las subyuga. El religioso es un ciego; el mago, un conquistador. En eI pensamienlo antiguo,el signo fue una parte integrante de las cosas, o inclusive ñte la cosa. El nombre, no designaba únicamente a la cosa, sino participaba de ella. Un nombre implicaba, Wr tanto, unas relaciones estrechas entre el que lo llevaba y la fuente de donde provenia. Por eso, conocer el nombre de alguien significa tener poder sobre é1. De ahí la ne3ativa de Dios a revelar su nombre en el ¡elato biblico det tibro del Éxodo. La condición de Jehová veterotestamentario, como aquél qu.e es yo soy eI que soy, cotno el innombrable por definición, como aquél al que puedes evocar con alguno de sus titulos pero nunca con su nombre, radica precisamen{e en la imposibilidad de manipularlo, es decir, conjurarlo, Más a[á de los vacíos teóricos en [a exposición de Aníbal Ponce sobre el lenguaje del sentimiento, este'[ibro, publicado en Buenos Aires por Editorial Boedo, es una contribución importante a la comprensión de las fuerzas maravillosas y oscu, rus qrrerondan defiás dela palabra, palabra de la cuaf César Vallejo esc¡ibió temeroso: '¡y si después de tantas palabras no sobrevive [a paLabrat" t

LzrevistaYubai, del á¡ea de humanidades, es una publicación trimest¡al de la Universidad Autónoma de Baja California, destinada a establecer un puente de comunicación entre la comunidad artística y cultural de la universidad y el público en general,
Los artículos propuestos serán evaluados por especialistás, a kavés del Comité Editorial de la revista, y deberán tener las siguientes caracterísücas:
I Todo afículo debe ser inédiro.
2. La extensión debe ser entre seis y quince cuartillas a máquina, escritas a doble espacio. Si se tiene una colaboración más extensa podrfa publicarse en dos par0es. Envle su artículo por duplicado.
a) En el caso de colaborar con poesía, si el poema es muy extenso pueden enviar un fiagmento que no exceda de dos cuartillas. Si su envfo consta de más de tles poemas, todos serán tomados en cueltaparapublicaciones posteriores de la revi§ta, pero sólo tres podrán publicarse en un número.
b) Si se trata de novela, envíe ftagmentos autónomos (que no excedan de 15 cuartillas), que puedan leerse como independienles.
c) Igualmente si se trata de cuento, que su extensión sea de 15 cuartillas como máximo.
3. Pa¡a la edición de f¡ráai, contamos co n el prograraaPage Ma,ter, porlo cual, si usted trabaja en computadora, le pedimos nos envíe su colaboración grabada en ASCII y acompañada de dos impresiones.
4. El lenguaje de los artlculos debe ser lo más claro y sencillo posible; común, como el que usamos al eritablar una conversación infoimal connuest¡os amigos, sinqueporellola cha¡la sea int¡ascendente. Es recomendable evitar, hastadonde seaposible, el uso de tecnicismos. Sin emba¡go, cuando éstos sean imprescindibles, deberá explicarse su significado mediante el uso de paréntesis, o bien, asteriscos a pie de página.
5. Puede inclui¡se una pequeña üsta bibliográfica: tles citas deben ser suficientes y nunca exceder de cinco; el número miiximo se puede aplicar, cuando el artículo verse sobre resultados obtenidos de una revisión bibliográfica. Se recomienda no citar en el texto las referencias, salvo en casos estrictamente necesarios, ya que eso entorpece la lectura y cansa al lector.
6. En caso de anotar la referencia del a¡tículo, ésta deberá indica¡se con un superíndice, numerado en orden creciente conforme se citen en el texto.
7. La bibliografía deberá citarse de la siguiente manera:
GARCÍA Diego, lavier, Esteban Cantú y ta revolución constitucionelista en el Distrito Norte de la Baja Califomia, mecanografiado inédito, pp. 6, 10, 1i, 15.
BENÍTEZ, Fernando, El libro de los desqstres. México, Era, 1988, p. 35.
MORENO Mena, José A. "Los niños jomaleros agrlcolas: un futuro incierto", Semillero de ideas, núm, 3, junio-agosto, 1993.
8. En ¡elación con los tÍtulos es preferible seleccionar uno corto y que sea accesible y atractivo para todos los lectores. Considere que un buen título y el uso de subtítulos constituyen una forma infalible de captar la atención del lector. El comité técnico-editorial de Yubai se tomatílalTbertad de sugerir al autor cambios en el ftulo del arlculo y adecuaciones en su formato cuando lo considere necesario.
9. Es recomendable acompañar su artículo de unjuego original de fotografías, en blanco y negro, preferentemente, así como dibujos y, en general, todo aquel material gráfico que apoye su tabajo.
10. Los autores deberán precisar en unas cuantas lÍneas sus datos personales, incluyendo dirección y teléfono donde pueden locaüzarse.
11. Los artículos que se proponsn para su publicación deben enviarse al editor responsable defuáci o a la coordinación general de la nevisla [Jniversitario e\ el sótano norte del edificio de Rectoría, Av. Obregón y Julián Carrillo, s/n. Tel. 54-22-00, ext.3274 y 3276, en Mexicali, B.C.
Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor hagánosla saber por fax, correo, teléfono o personalmente.

re
trab4l,ando la', ',-, 'yla alización pl del hombre
Ibilriti{We§.ribepi:ihldo. : :::
,.ai' §ipiitói:latiQg.né*sray¡o;a artisa, crcdor de cosas con el agua negra t Diseña las cosas con el earbón, las dibuja . '1" prepattiil'color wgr*, 16 inuele' üi'qplba
Í: El bu<4pitttot: eitendjdo;:f)ios e1t str. corozéi . ..t:,..:. diyiai?e c{*. §u corazó¡tlti,la¡ co¡at, dlaloga con-w proPio corazón.
'?¿noce bs col*rés, los aplitq'sombrea: dibuja los pies, lo carus, tr«aa las §\bta§, beiófi perfecto oqibádo.
Tbdat l¿i'líolores,gplieu * las co§*§, .:l c*no;flfiierq,vn tabsca, pi&ta l&.coklr¿s de ,rfus ldiflores.-.
(Tlacrilii: el pintot, r,lÉ,ma náhuatl)

n t-¡
-Antécedentes, historia y técnice utilizada en la realiáciéu d* los códices piehispánicos, sirnbo,logía de"ebmántos gráfiios y elaboracién de códices con materiales contemporiáneos.
Museo Univérsitario' Av. Reforma y cal te t Mexicali, B.C.
Del Grijalva al Colorailo.
Recuerdos y vivencins de un político
Milton Castellanos Evemrdo
Al escnbir Del Grijahta al Colorodo, su autor, Milton Castellanos Evera¡do, nana sus experiencias dentro de la política en su estado natal -Chiapas- y en el que ha sido durante los úlfimos cuarenta años su lugar de residencia: Baja California.
la ftontera misi¡nal ilominica en Baja Californin
Peveril Meigs, III.
Peveril Meigs aporta en este libro un caudal de información de primera mano. Sus pesquisas documentales las realizó sobre todo en archivos de Califomiadonde se conseraaron no pocos testimonios pefiinentes.

Hi:toria ile ln colonirución de la Baja Califurnia y ilecreto del 10 de narzo de 1857
Ulises Urbano Lassépas
Este libro t¡ata sobre las cuestiones de tenencia de la tiena en la región, desde la época prehispánica hasta mediados del siglo xrx, cuando fue escrito.
Apuntes de un viaje por los tlos océanos, el intertor de América y de nna guena lvil en el norte de k Baja California
Henry J. A. Alric
Este libro es una amenadescnpción de algunas de las expenencias del padre Henry J, A. Alric, en laregión frontenza de Baja Califomia, a la que por lejana y casi desconocida, se le llamaba La Frontera.
Mar Roxo de Corté* Biografít de un golfo
Fernando Jordán
Incansable navegante enamorado de la península de Baja Califomia, Femando Jordán y Pilo, su fiel amigo, abordo de una pequeña emba¡cación reconieron la costa peninsular del golfo de Califomia, descubriendo sus islas, bahías, poblaciones y riquezas naturales y humanas.
PUBLICACIONES: De venta en hbreías y recintos universitarios o en el Departamento de Editorial en avenida Alvaro Obregón y Julián Carrillo ln, edificio de Rectoía. Tels. 52-90-36 y 54-22-00, ext.3271.
Problemas sociales de la ciencia y tecnología
Oscar Rey€s Sánchez
Neoliberalismo mexic¿¡o:
[¿ consmrcción de un modelo sin bases
Ana Ivonne Sob€ránis Marlínu
¿Dónde estí ellroyecto de ¡ación?
Arhuo Eúertá Gotr ál€z
Las pate¡tes:
Legislación y funcionamiento en México
Pedm Cmillo To.al
El sistema de franquicias en México. Uü¿ altemativa para fomentar la iuversión
Angélica Montaño Armendári¿ Juan Carlos Pérez Concha
Desempleo y zona libre: ¿Realidad o ircalidad?
José Salv¡do¡ Mem Lora
Ei uÉdito rural en la región agí:ola del valle de Mexic¿li
Alfonso Andrés Colez Lua
La realidad de las ventajas comparativas
Jorge Válderrama n4aúrcZ
El desarrollo e¡onónico en Baja Califomia
Go¡?rlo Cabr€ra Iúártí¡E
El contador público en la planeación, control y toma de decisiones '
Gasnín Petersotr
Micro y pequeña empresa en México. Frente a los retos de la globalización Bernardo Méndez L'rgo
Reseñas

La riqueza mioera en Baja Califomia: ¿Un miro?
Íil¡¡ie Heát¡ Coffrahlc
Este oficio de ser libÉs, esta voluntad de ser solas I'Iala Dotores Bofvar
odette Barajas (enhevista) Aüia¡a Sirg
S¿cciones:
Poesí¿:
Goorgotto M. J¡nq Marthá Ye.ü8tr, Co¡c¿pció¡ \¡t"xrra, noridalma Altotr o
Naúativa:
María [dma Góm% Glori¡ Talanantes Reseñas
Separata: ob.a plásti@ d€ no.idalDs Alfo¡m
Hacia un mejor federalismo Manuel Go¡r^ále, Oropem
Justicia y derccho ele{toral en Baja Califomia José Artonio ligueroa Valenm€la
Las organizaciones no gubemamentales en México
José A. Morcno Mena
La ciudad imaginada: Notas sobre cultura wbana Femando Vizcara
la psicología en los inicios del cristi¿nisno
M¡rm Antorio Villa
Educación para el siglo XXI en Baja Califomia
Prudencio Rodíguez DÍaz, Nüná Aliciá Agindez Serna
Sustenlabilidad en 1a región cálido-seca del valle de Mexicali Y¡rco ,\. \'ikhh
El valle de Mexicali y su sistema vial Güilumo Coria Pmi¡do
La prueba codesional. Su publicación en el derecho procesal del habajo I4a. Aurorá t¿cavex Ben¡men
Secciones: Nolrs, tuseiás
s&§$,se'(l3aB§ 6
t¡s garzás del lo Hardy Mucdo Rodrígü€z Mera¿ Goqorio Rulrcanp06
Reptiles: Su impacto eronómico Re}Iáldo l,I$tíne¿ ksac
El agua: Elemento pedilecto en el escena¡io urbano Osmldo Bau¡ EerItra, Edna EhiI¡ Calrem Pércz
Para un gmn problema, una gran solución Jayier López Uizald€, Jea[ett! Luna Ch¡yarín, Raüdel R¡oos Olno§, Cuinerno RodríEu€r Ventula
El espftitu acddémico de la educación médica Edua.do Al,ia Ioft§
Breve historia del átomo indomable Amalia Olivas S abia
Los cubiertos del enperador Aqdina Talg
Secciones:
CáFul¡§, Prquntá! a la ciemia, Pasatiempo§, Arecdot do Suplemento infantil: Owis 29