
11 minute read
El Carruaje de la Muerte
Era de noche. La oscuridad corría por las calles de la ciudad, apenas rasgada por un minúsculo níspero eléctrico que a cada dos cuadras lanzaba bostezos de luz desde lo alto de un poste de madera. Hacía mucho que el reloj del hospital había marcado la hora de las ánimas, y el silencio se acurrucaba para dormir en los resquicios de las puertas. Aquel hombre caminaba con rapidez persiguiendo sus propias pisadas que huían en las sandalias del eco por los callejones.
Diríase que temía a su soledad por la agitación y cautela con que se deslizaba. De pronto asustado, se escondió en el dintel de una casa. Un redoble de cascos de caballos y ruedas de carruaje le sobrecogió. Prestó volvió la cabeza y ante sus ojos atravesó un coche tirado por grandes corceles. Negro como las angustias del alma, el carruaje se iba tambaleando sobre el empedrado. Era tan oscuro que los aullidos de los perros que estallaban por donde pasaban, se convertían en oscuridad y se enredaban entre los rayos de sus ruedas. El hombre no vio cochero alguno, pero oyó restallar el látigo en la espesura de la -noche. – ¡Qué extraño! –se dijo- ¿Un carruaje todo pintado de negro, corriendo por estas calles? ¿a estas horas y con tanta prisa? Nunca había visto algo así.
Advertisement
Al perderse el retumbar del carruaje del abismo de sus oídos, salió de prisa, camino otras cuadras y doblo en la calle de Guadalupe. Extrajo del bolsillo una llave, abrió la puerta y se hundió en la ráfaga de luz que se asomó por ella.
- ¡Ay hijo mío! gracias a Dios que ya viniste –exclamó una mujer que salió a su encuentro. – Lo ciento mamaíta – contesto recién llegado-pero hoy se acumuló

el trabajo y no puede salir a tiempo ¿cómo siguió la abuela? -igual, ni mejora ni empeora… En fin… Dios dirá, pero mijito ¡cuánta hambre has de traer! Vení a tomar café. – Mire mamaíta – preguntó Juan - ¿oyó acaso el carruaje el carruaje que acaba de pasar? ¡que prisa la que llevaba! -No, yo no escuché nada, talvez porque estaba en la cocina. ¿y que tenia de raro? -No sé algo había de extraño en él: Los caballos, su color, la prisa que llevaba, en fin, y lo peor es que casi me atropella. – buen… ahora que me lo decís como que me acuerdo que nía Chavelita me conto hoy que desde hace días ha estado oyendo pasar por aquí un carruaje. Aunque nunca lo ha viso, dice que los chuchos aúllan cuando pasa. No te preocupes, vení a comer. El hombre se llamaba Juan Alarcón. Vivía con su madre y su abuela en una estrecha casa del barrio del santuario de Guadalupe y trabajaba en los almacenes de don Lorenzo Sánchez. Ganaba muy poco, pero lo suficiente para ayudar al sostenimiento de la casa; su madre lavaba ropa en varias casas grandes y su abuela entretenía sus años haciendo cigarros de tusa que vendía en la tienda de la esquina de la calle de Mercaderes.

Sin embargo, aquellas manos habían cesado de enrollar cigarros y lujar la tusa. Una fuerte calentura la había postrado en el lecho. Sus precarias fuerzas se extinguían como flor de amate. Pero los cuidados y las medicinas caseras lograron que aquella vida no se apagara. Una noche, cuando Juan regresaba del trabajo, su madre le dijo: - Juanito, tengo una mala noticia que darte. - ¡Le paso algo a la abuela! - exclamó Juan. - ¡Dios nos ampare! ¡Ni lo digas! –Entonces, ¿qué pasa? –Hoy en la tarde vino a verme la señora Felipa… Fíjate que quiere que desocupemos la casa para el sábado; me dijo que

la necesitaba porque viene un su hermano de Quiché. - ¡Ah! –protestó el joven- si tan solo nos hubiera avisado antes. Hoy es martes, y con lo que cuesta conseguir casa desocupada… Yante todo, el tiempo que no tenemos para ir a buscarla. Ya veremos cómo arreglamos esto mamaíta, no se preocupe. Vamos ahora a dormir que estoy muy cansado… Hoy volví a ver aquel carruaje negro que le conté. Pasó por la calle de Guadalupe como alma en pena. Viera que ya me está dando miedito. –Mejor acostate Juanito y descansá son las penas las que nos hacen ver cosas…
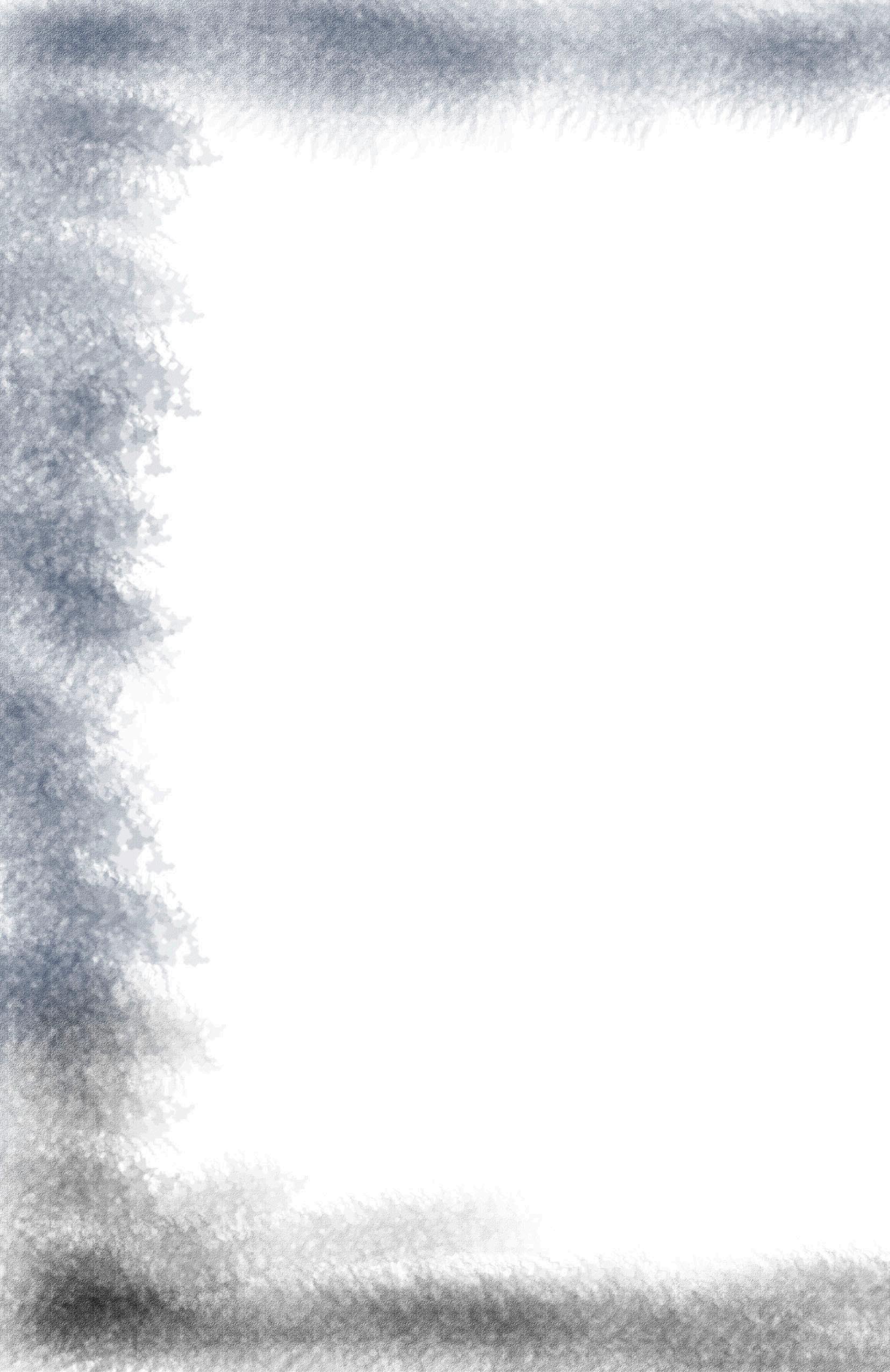
Los días siguientes, después de dejar a la abuela al cuidado de su madre Elena, nía Sofía salió a recorrer lo barios de busca de una casa donde comenzar a vivir de nuevo. Camino y camino por las aceras de laja y las avenidas empedradas jugando al escondite con los cuatro puntos cardinales, hasta que el sol destiló su claridad tras las montañas. Pero no encontró adonde trasladarse. El viernes salió acompañada de Juan, que consiguió un permiso de don Lorenzo. Llegaron a la plaza de las Victorias, cuando ya empezaba a oscurecer. En la esquina norte una anciana con una estufa de latón, alimentada con leña, vendía tacos, enchiladas y dobladas de queso. Madre e hijo se acercaron. - ¡Dichoso los ojos que la ven nía Sofía! -exclamó la mujer-. ¿Por qué no ha llegado a lavar a la barranca? ¡Ve pues! Qué grande está el Juanito –continuó- si ya está hecho un hombrecito. - ¡Ay nía María! –repuso la madre de Juan- ni le cuento… figúrese que nos han pedido la casa, hemos estado en la pena de buscar un lugar a dónde pasarnos y vea que no hay manera que lo encontremos. - ¡Mire, pues! –dijo Nía María- Dios me puso en su camino. Precisamente hoy, en la casa donde yo vivo, allá por la calle de la escuela Politécnica, cerca de la Recolección, desocuparon unos cuartos. Si quiere los va a ver y si le gus
tan se queda. Le digo que quienes allí vivimos somos gente buena, sencilla pero trabajadora y eso sí, ¡muy honrada! -Gracias, nía María, iremos a verla en este momento –dijo Juan-. -No faltaba más Juanito, cómanse antes un su taquito… pero vamos, siéntese aquí conmigo en la grada.
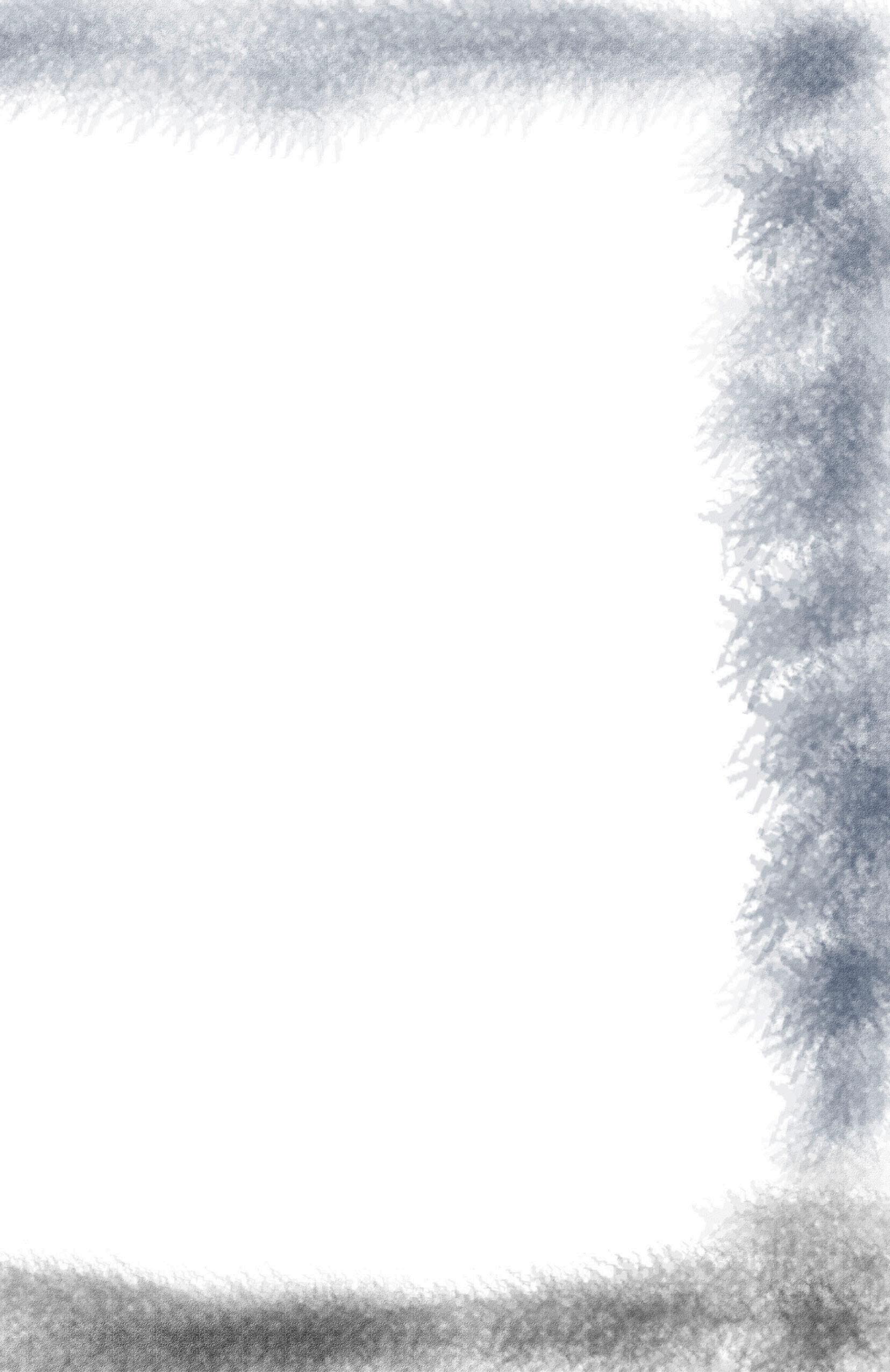
-Ahora que la miro, nía María, quiero preguntarse algo –dijo Juan-. ¿No sabe usted de quien es un carruaje negro por grandes caballos? Yo lo he visto ya varias veces por la calle de la flecha. ¡Y que susto me ha metido! -Pues mirá mijo –contestó la anciana taquera-, yo no sé si será cierto, pero me contaba mi mamaíta que cuando se aparece un carruaje como el que decís alguien está por morirse. A veces lo he visto por san Sebastián. Pero ¿de qué te asustas? Vos estás muy patojo para pensar en morirte. -Bueno, nía María –dijo Juan- ya se nos hizo tarde. Vamos a buscar la casa. -Gracias por todo –asintió nía Sofía mientras se alejaban. Madre e hijo se atravesaron la plaza y por la calle de las Chicherías, se encaminaron al norte. Llegaron al lugar indicado, que en verdad era una casa grande. Después del pequeño zaguán, los cuartos se alineaban alrededor del patio. Tres eran los cuartos disponibles, justo los que necesitaban, y tenían una ventana hacia la calle, como les había indicado don Chente, un anciano amable. Juan arregló con él los pormenores del arrendamiento. El sábado, muy de mañana, se trasladaron a la nueva vivienda. Sus pocas pertenencias las transportaron en la carreta del tío Locho, cuñado de la nía María. Después de abrigar con sumo cuidado a la abuela, para que no le agarra un aire, los tres abandonaron el barrio de Guadalupe. Fruente a la nueva casa se encontraba el edificio que ocupaba a la Escuela Politécnica, y sobre la calle del Olvido se erguía imponente el templo recoleto.
La pequeña se encontraba a gusto en su nuevo lar. Cuando la ciudad se echaba el manto de la noche sobre los volcanes, y podía oírse el paso del tiempo en los tejados, los moradores de la casa salían al corredor y se reunían a conversar alrededor de un brasero, en cuya parrilla recalentaban pan y hervían café. Todos participaban regularmente de esta reunión nocturna. A Juan le fascinaba sentarse en la grada del corredor y ver a través de las colas de quetzal el vagar de las estrellas. Él observaba cómo la luna pintaba sombras en el patio y hacía verte luz de la vieja fuente. Aspiraba con deleite el perfume de las flores del desordenado jardín. Una paz inmensa lo invadía. Hablaban de todo, pero el tema inagotable que casi siempre abordaban, sobre todo cuando llovía o no había luna, era el de las viejas consejas de ánimas en pena y aparecidos. Y esto era lo que más atraía a Juan. -Pues yo también oí a la llorona –decía una vecina, después de haber escuchado varias narraciones sobre espantos en las calles y en la misma casa donde vivían, allá por el Amate, cerca de las cinco calles, entonces vivía yo por el barrio del Calvario.

-También a mi hermano y a mí nos asustaron –apuntó don Chente continuando la charla-. Estábamos sentados en una esquina de la Recolección una noche platicando, cuando en eso vimos un carruaje negro halado por enormes caballos que por poco nos somata, y que pasaron casi por las calles de los Recoletos. Con sus cascos hacían tal ruido que los chuchos del barrio no dejaban de aullar. Al ver aquello nos entró un susto, que apenas si pudimos regresar corriendo a la casa y… ¡de esto hace ya mucho tiempo! Pero dicen que ese carruaje negro todavía sigue apareciendo por las calles de la ciudad. -Sí –agregó nía Licha, la inquilina más antigua de la casa- yo
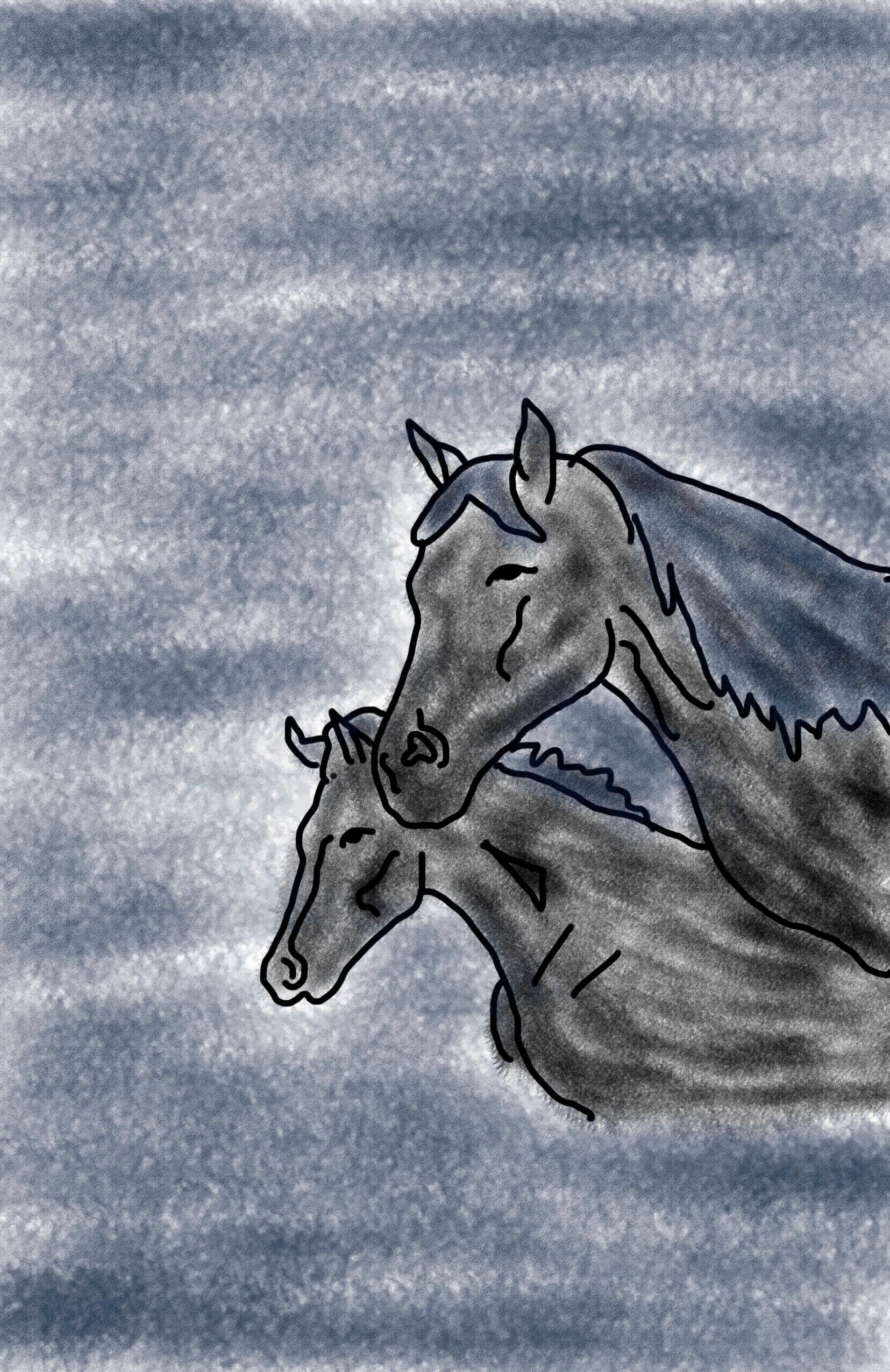
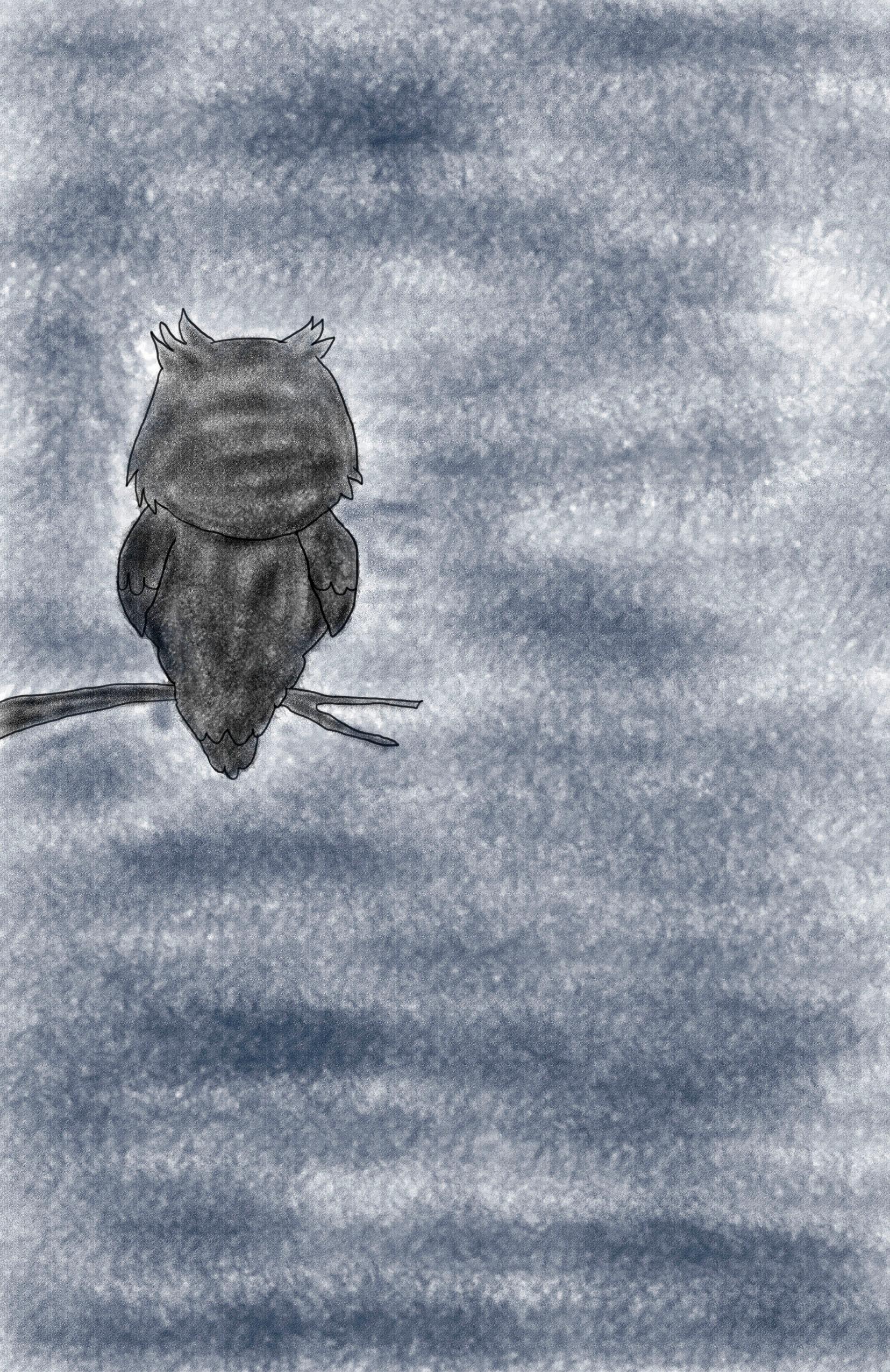
también lo he visto, y vaya carrereadas las que me ha metido. Once campanadas dio un reloj en uno de los cuartos. - ¡Qué tarde es ya! –dijo nía María levantándose- me voy a acostar. Buenas noches les dé Dios.
-Nosotros también nos vamos a dormir. Que descansen bien. Y el grupo se disolvió con los ojos cargados de sueño y el alma preñada de miedo. - ¡Válgame Dios! –pensaba Juan mientras se desvestía- esta gente lo hace morirse de miedo a uno con las cosas que cuentan.

Una noche del mes de mayo, estaba Juan trabajando en las cuentas del almacén a la luz de un candil colocado al pie de la ventana del cuarto que les servía de sala. Había asistido en la reunión en el corredor, pero se había retirado antes de que concluyera. Además, la abuela estaba nuevamente enferma y quería velar por la tranquilidad de su sueño, pues su madre regresaba agotada de tanto lavar y se dormía pronto. Era ya muy tarde y el silencio lo envolvía todo. Los grillos no cantaban y densas nubes cerraban como una tarlatana el cielo robándose el fulgor de la luna. Un viento helado hacía vibrar los cristales de la ventana. A ratos, ondulaba en la atmósfera el fúnebre canto de un búho que estremecía al joven. Cuando el silencio era más denso, oyó los doce bronces de la mitad de la noche, tañidos por el grito del búho que oficiaba de funesto campanero. A lo lejos oyó el rodar de un carruaje que se acercaba a toda prisa. Se percibía cada vez más claro el trotar de los caballos. Juan calculó que estaría por la calle del olvido a la altura del tiempo, que luego doblaría por la calle de la Escuela Politécnica y, asombrado, se dio cuenta de que el coche detenía la carcha junto a su ventana. ¿Quién podrá ser? –caviló-. –Decidió abrir la ventana. Pero al escudriñar en el espacio de la calle, un suspiro angustioso escapó del cuarto donde dormía la abuela. Asustado

quiso ir inmediatamente, pero el ruido del carruaje, que emprendía la marcha en ese momento le detuvo. La luz del candil se extinguió. El canto del búho se oyó más trágico. El perro de don Chente aullaba espantado. El miedo y el silencio se colaban en la habitación. De golpe, abrió la ventana y logró ver con claridad el carruaje: totalmente cubierto de negro y tirado grandes caballos color azabache. Luctuosos crespones a adornaban a los fogosos corceles. Un cochero sumergido en la tinta de la noche asía chasquear su látigo sobre el lomo de los animales… Oscuridad densa…suspenso infinito… dando tumbos por el empedrado de la calle, el coche se iba convirtiendo en lejanía, hasta que la vos del viento lo consumió. El búho cantaba con mayor intensidad, la luna presa de pánico se ocultó tras la cúpula de la iglesia, cuyos vitrales saltaron hechos un enjambre de luz mientras el perro seguía aullando en el patio. Juan se alejó de la ventana; sus ojos extraviados trataban de apoyarse en algo claro; el frío lo azotaba como una mañana de noviembre. Con trabajo, encendió nuevamente el candil, se precipitó al cuarto contiguo y se arrojó al lecho de su abuelo. Sus presentimientos se cumplían: ¡la anciana había muerto! - ¡Dios mío! –exclamó- ¿estaré soñando? Ese carruaje que vino ¡era el carruaje de la muerte! Y se llevó a la abuela. - ¡Dios mío, no es posible! A sus voces despertó nía Sofía. -¡Mamaíta, mamaíta, despiértese! La abuela acaba de morir –gritó el joven.Su voz como si se saliera de un sueño se quebró en sollozos, sin poder hilvanar más palabras. El llanto desesperado de ambos bañaba la sábana de lecho de la abuela; mientras en el patio el perro seguía prendiendo en las estrellas sus alaridos y el búho se hacía eco con su canto desde un lugar del destino.











