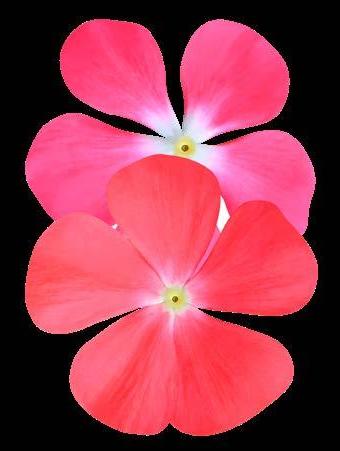13 minute read
Cordillera de los Andes o los pueblos andinos Las emociones se construyen
Las emociones SE CONSTRUYEN
Por Juan Gonzalo Vélez Mesa, estudiante Diplomado Entre Imperios Palabras: 1260
Siempre hemos pensado que cuando nos invade una emoción de cualquier tipo como alegría, ira o tristeza es porque algo asentado en algún lugar de nuestro cerebro de repente se despierta, corre y se apodera de nuestro cuerpo alterando nuestro rostro y nuestras acciones. Entonces estamos seguros de que sí estamos enojados y que esa emoción nos la provocó tal o cual evento externo. Pues resulta que la ciencia moderna del siglo XXI demuestra que eso no sucede de ese modo, que el cerebro no reacciona frente a un acontecimiento externo con una emoción, sino que por el contrario es el cerebro quien en ese instante construye una emoción con base en sus experiencias y aprendizajes anteriores. Esa emoción de ira no es idéntica a todas nuestras anteriores emociones de ira ya vividas, y adicionalmente nadie en el mundo puede saber, por nuestros gestos corporales, exactamente qué es lo que estoy sintiendo. Nosotros somos los arquitectos de nuestras emociones y estamos en capacidad de sacar ventaja de ello, y es, por lo tanto, nuestra responsabilidad crear emociones que eleven nuestra vida y no que la empobrezcan. Todo empezó a finales de los años noventa con el descubrimiento de la forma como opera el cerebro, desde que se nace hasta que se muere, durante las 24 horas del día: conjeturando, prediciendo o simulando situaciones y sus posibles reacciones, todo esto en busca de la supervivencia humana y de sus genes. Tal descubrimiento se apoyó en avanzados equipos de “imaginología cerebral” y muchas horas de laboratorios en universidades en las que psicólogos y neurólogos dirigieron múltiples estudios por más de 25 años. Nuestros órganos de los sentidos son bastante ciegos cada vez que se nos presenta una situación novísima, vale decir nunca experimentada, por no asemejarse a otra ya vivida; vemos, oímos, pero no entendemos realmente de qué se trata, es ruido para nuestro cerebro, como cuando escuchamos una frase en chino por primera vez. El cerebro tiene que saber qué es lo que tiene enfrente para poder reaccionar frente a eso, teniendo listo un plan de acción.
La supervivencia siempre puede estar en peligro, bien sea por agentes externos o por desequilibrios metabólicos internos en el cuerpo. A todo aquello que los sentidos le presentan al cerebro, este responde instantáneamente, prediciendo si las manchas amarillas bajo las hojas secas que levemente se mueven son una serpiente o se trata de algunas cáscaras de naran-
ja, y la estrategia es creada en un abrir y cerrar de ojos haciendo que aparezca la emoción de miedo como concepto que exige atacar o huir. Algunas veces falla en esa “adivinación” al corroborar que no se trata de una culebra, pero esa experiencia queda guardada en los miles de millones de neuronas que intervinieron y que tal vez serán utilizadas, algunos millones de ellas, en un episodio similar futuro. Ahí se creó un caso de emoción, de miedo; otra oportunidad creará otra emoción categorizada también bajo el concepto miedo, pero diferente por sus circunstancias.
El mito de nuestro primitivo cerebro reptil culpable de generar todas nuestras emociones, y rodeado de una capa reflexiva, también cayó, dado que nuestro cerebro actual ha seguido evolucionando todo durante millones de años más. Este artículo se basa enteramente en sus descubrimientos; es imposible que con 100.000 millones de neuronas se logre ejecutar todo lo que tiene que hacer un cerebro humano simultáneamente si tuviera neuronas dedicadas a labores específicas con circuitos cableados para cada acción diferente. De esa manera el cerebro no podría ser eficiente. Aquí se tiene que cumplir el lema “todos para uno” y “uno para todos”. Por lo anterior, no existe en ningún cerebro un lugar específico donde se aloja el miedo. Todas nuestras emociones mentales se construyen siempre sobre nuestro estado físico del momento, que no es una emoción como tal sino un sentirme bien o mal en diferentes grados, y a la vez sentirme con muchos ánimos o desanimado en diferentes tonos. Siempre el cuerpo estará enviando estas señales a la consciencia partiendo de la situación, que momento a momento “ausculta” nuestro organismo en todo el cuerpo como cualquier máquina – que de hecho lo es –, y por lo tanto requiere oxígeno, glucosa, agua, sal, temperatura, pulsaciones, hormonas, sueño etc. Todo lo anterior debe estar en equilibrio, y si alguno de estos parámetros se desestabiliza, hay una traducción de lo físico a lo mental, y entonces mi mente declara que no estoy bien, o muy mal, poco animoso o decaído. Semejante a lo que aparece en los tableros de instrumentos de los automóviles, en los que los conductores se informan en todo momento si el carro indica, por ejemplo, que todo está bien, o si hay algún problema en los dos parámetros más importantes, el combustible y la temperatura del motor.
Esa sensación mental, que no emoción, de sentirse a gusto porque todo está equilibrado en mi cuerpo físico es todavía un misterio para la ciencia actual, pues el paso de lo físico a lo mental no se sabe cómo ocurre. Respecto a esa percepción sobre mi sensación básica de cómo me siento, es clave saber que esa sensación siempre subyace a todas mis emociones y, por tal razón, la influencia positiva o negativa sobre ellas es enorme. Si tenemos la sensación de hambre, es muy probable que tomemos decisiones emocionales diferentes a si no hubiéramos tenido esa sensación, a veces con perjuicios graves para otras personas o para uno mismo. También ocurre que una sensación física como las rápidas palpitaciones antes de un examen nos genera la emoción de miedo que un estudiante puede interpretar erróneamente como muestra de una real impotencia. Allí es necesario reinterpretar esa sensación y conscientemente asignarle un valor positivo de que más bien es el corazón que está listo y preparado para el combate del examen. Cada experiencia se almacena para una próxima ocasión, por eso es importante, como arquitecto de mis emociones, reaccionar positivamente, responsable y constructivamente, para nunca tener que lamentar una emoción con consecuencias fatales por haber consentido con anterioridad la creación de una emoción y una reacción no muy justa que se convertirá en referencia para mis actuaciones futuras con resultados tal vez muy negativos. El cerebro es un maestro del engaño, crea certezas que es conveniente reevaluar, y ser escépticos y curiosos, debido a que la realidad que él crea no es única, le conviene en sí para sobrevivir, pero puede no ser la más humana, pues la realidad social se construye entre todos los cerebros (cultura) y siempre habrá otras opciones que deben ser consideradas antes de reaccionar precipitadamente. También suele suceder que, si mi sensación básica, general y totalizada por mi mente es de desagrado, debo ser consciente de que estas sensaciones no son tan nítidas como un televisor 8K; se parecen más a televisores viejos en blanco y negro con figuras borrosas, y entonces declaramos sentirnos mal o muy mal y deprimidos. Para estos casos, antes de crear posteriores emociones negativas como la depresión, revisemos si mi malestar obedece a falta de sueño, calor o hambre. ¡Somos arquitectos de nuestras emociones!

Juan Raúl Vélez, UN BUEN VAQUERO CONFIADO EN SU INTUICIÓN Y EL TRABAJO

Por Liliana María Acevedo y Juan Gonzalo Vélez Mesa, Comité de Redacción. Palabras: 1318
Desde que pisamos la entrada al edificio se respiró una grata sensación de acogida. Los empleados en portería desempeñaban su rol con eficiencia, precisión y elegancia. Pasamos todos los controles de bioseguridad y se nos indicó en la sala de espera que tomaríamos el ascensor a las 2:25 para nuestra cita a las 2:30. Rodeados de fotografías publicitarias de gran tamaño en tonos sepias, marrón y cafés fuimos entrando en un mundo de naturaleza y aire libre. El mobiliario también nos delataba que allí el protagonista era el cuero. Algunas frases motivacionales en las paredes confirmaban el origen de nuestras sensaciones respecto a los empleados. En su amplia oficina con vista a muchos edificios circundantes, y con una amplia sonrisa muy paisa, nos recibió Juan Raúl Vélez, que más parecía un actor o director de películas del oeste rodeado de cueros, maderas, colección de vacas en miniatura y objetos antiguos. Desde allí, y como buen vaquero, confiado en su intuición y su trabajo, creó la empresa más grande de cueros del país, con más de 4000 empleados. Procedimos al saludo y las preguntas.
Medellín siempre ha sido una ciudad de emprendimiento, y en ella se desarrollaron pequeños talleres de marroquinería. ¿Qué fue lo que hizo Juan Raúl y cómo logró establecer este negocio exitoso aun con tanta competencia? A ver… es difícil explicar eso, pero te lo resumo en dos cosas: hay mucho negocio, pero hay malos negociantes; entonces, puede haber muchos marroquineros, talleres pequeños que no saben vender, el tema aquí es saber vender, es que un negocio sin ventas no funciona. Por lo que debe haber una parte comercial fuerte o una persona muy fuerte en la parte comercial. Desde el inicio opté por lo segundo, considero que desde entonces he sido un buen vendedor.
Hay marroquineros que son muy buenos artesanos, pero nunca salen adelante, porque no saben vender, entonces yo creo que la clave es saber vender y saber venderse. Saber vender el producto y saber venderse uno, esa es la clave.
Las curtiembres siempre fueron enemigas del medio ambiente. ¿Considera usted que la que ha construido por fin resolvió todos los problemas ambientales?
La gente tiene estigmatizado el sector. En primer lugar, por la carne, pues se dice que se incentiva la cría del ganado vacuno simplemente por la piel. Sin embargo, la realidad es que, cuando se crían vacas o novillos, se hace, en su mayoría, por la carne, pues la piel solo representa el 2% de lo que vale el animal. Entonces, en ese orden de ideas, somos prácticamente recicladores. De no utilizarse, la piel quedaría expuesta a la descomposición. Y entonces imagínate si no hubiera curtiembre, ¿qué pasaría con esas pieles crudas descomponiéndose?
En segundo lugar, disponemos de una planta de tratamiento de aguas residuales que cumple con todas las normas europeas. Recirculamos el agua, ahorrando un 30%; recirculamos el cromo, que en teoría es lo más contaminante del proceso; y lo sobrante, que son unos sólidos, se utilizan como abono, para abonar potreros y cítricos. O sea que se reutiliza todo. En este proceso entregamos el agua a la quebrada vecina mucho más limpia de lo que la recibimos.
Es probable que existan curtiembres sin plantas de tratamiento, y eso sí contamina, porque el vertimiento lo hacen a ríos y quebradas. Eso hace mucho daño.
¿No piensa Ud. que se podría estar generando un cambio en los consumidores alejándolos de todo lo que suene a origen animal?
El plástico es más contaminante que el cuero, pues tiene petróleo. Y el problema es que el plástico no se descompone. Por eso digo que se estigmatiza un sector simplemente por tendencia, sin mirar más a fondo las implicaciones.
El cuero siempre se puede reutilizar, nosotros incluso tenemos un programa con clientes que han comprado productos de Vélez desde hace muchos años, y los reprocesamos, se los arreglamos. Es decir, como una economía circular, que la gente no tenga que volver a comprar; si la gente tiene un producto que está medio desgastadito, se lo rejuvenecemos.
¿Considera usted que China será una amenaza para los bienes con valor agregado como la marroquinería colombiana? Por la entrada cada vez mayor de productos de diversa índole.
Por eso es muy importante tener marca y calidad, que es lo que hemos ido haciendo. Porque competir con precio no sirve. A mucha gente no le importa tanto el precio, busca la calidad y una marca que le inspire confianza.
Las modas normalmente surgen en polos muy específicos como París, Milán, New York etc. ¿Es de allí de donde Cueros Vélez se inspira?
La moda es muy importante, tenemos un grupo de diez diseñadoras que se mantienen viajando a diferentes ferias internacionales. Por razones evidentes, este año no ha sido posible, pero ahí está lo online para mirar y tratar de enten-

“Me tengo que salvar yo primero antes de poder ayudar; primero tengo que salir yo adelante antes de pensar en los demás”. Y bueno, ahora que he salido adelante, pienso a quién le puedo ayudar.
der las tendencias. De hecho, nosotros como curtiembre ya hemos expuesto en la Feria de Milán, ya tenemos clientes italianos que nos compran cuero, hemos participado en 4 ferias (2 por año), y exhibimos productos terminados de Vélez, porque el cuero es Vélez.
¿Qué viene para el año próximo como tendencia?
Muchos colores vivos y pasteles. Se están mezclando una cantidad de tendencias simultáneamente, invitando a salirse del negro, miel y del café.
¿Qué argumentos tendría usted para defender la moda y el consumo de quienes juzgan al consumismo como responsable de las inequidades del mundo?
Si no existiera la moda y los negocios asociados a la moda, que son intensos en mano de obra, no se generaría tanto empleo. Yo creo que es en la diversidad de profesiones, de empresas y de sectores donde está la riqueza. Así que, ¿qué es riqueza? ¿Qué es generar riqueza? Es generar oportunidades y generar empleo. Entonces, te imaginas donde mucha gente fuera rentista de capital, no montara empresa, vivieran de los intereses sin interesarles nada más ¿Eso genera riqueza?. En una entrevista en esta ciudad, usted decía que “la sensibilidad social la adquirió a través del tiempo”. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que al principio uno no piensa sino en uno, no tanto en ayudar. Como quien dice: “me tengo que salvar yo primero antes de poder ayudar; primero tengo que salir yo adelante antes de pensar en los demás”. Y bueno, ahora que he salido adelante, pienso a quién le puedo ayudar. A eso me refería: a una ayuda que se da a partir de la generación de oportunidades. Generar empleo, montar plantas de producción. Aquí hay personas que llevan 38 años, desde que yo empecé.
Ahora que ve todo lo que ha construido, ¿hacia qué otra dimensión quisiera elevar su vida?
El trabajo duro, el sacrificio y la disciplina con responsabilidad son el camino hacia el éxito. Sabes que yo esa pregunta me la hago mucho, qué voy a hacer cuando tenga 80 u 85 años, yo soy muy montañero, a mí me gusta mucho el agro, las fincas, de pronto me imagino por allá retirado en un pueblito al lado de las vaquitas. Eso sí, ir al pueblito a tomar tinto, a tomar aguardiente, a ver muchachas pasar por el parque. Lo otro que me gusta es el mar, me gusta mucho estar en el mar. Me sueño con esos lugares, pero nunca dejando de trabajar. Por eso lo que ustedes están haciendo en Saberes de Vida me parece una “verraquera”, pues me dio envidia. Porque eso te mantiene activo, pensando, estudiando, eso es calidad de vida. No hablemos de viejos cuando uno tiene ya muchos años, mira a José María Acevedo y a Lucio
Chiquito, siguen pensando. "Ahora la pregunta final: ¿cada cuánto debería uno cambiar de correa? Yo tengo esta hace más de 20 años y es Vélez, me encanta esa correa porque ya está viejita".
Esa es Vélez. Hasta que se acabe, para qué te voy a decir que cambies; o, mejor dicho, hasta que no te sientas bien con ella