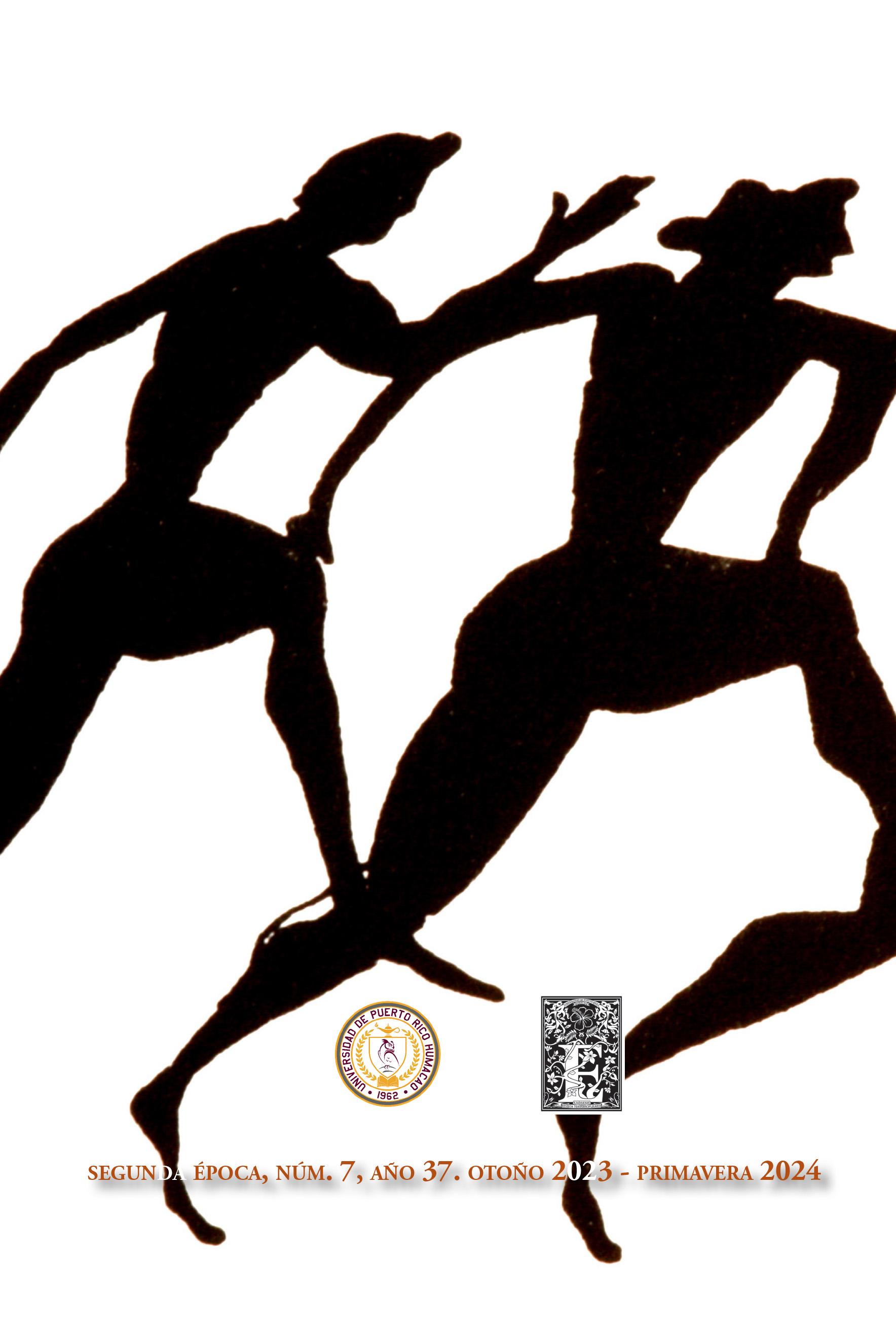Segunda Época, Núm. 7 Año 37, Otoño 2023 - Primavera 2024
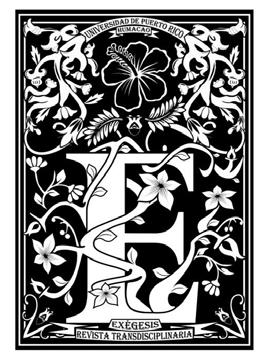
Revista de la Universidad de Puerto Rico en Humacao
CUERPO RECTOR
Dr. Carlos A. Galiano Quiñones, Rector
Dr. Daniel Rodríguez Howell, Decano Interino de Asuntos Académicos
Srta. Carlota Bonafont Colón, Decana Interina de Administración
Dra. Ivelisse Blasini Torres, Decana de Estudiantes
JUNTA EDITORIAL
Rafael R. Díaz Torres, Catedrático Auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales
Denny S. Fernández del Viso, Catedrático del Departamento de Biología
Carlos Roberto Gómez Beras, Catedrático del Departamento de Español y Editor
Jesús López Rodríguez, Catedrático del Departamento de Inglés
Elio Ramos Colón, Catedrático del Departamento de Matemáticas
Raymond Tremblay Lalande, Catedrático del Departamento de Biología
Ana Vázquez Guilfú, Catedrática del Departamento de Admón. de Sistemas de Oficina
EVALUADORES EXTERNOS
Fernando Cabrera, Univ. Pontificia Madre y Maestra de Santiago, Rep. Dominicana
Dinorah Cortés-Vélez, Marquette University
Alberto M. Martínez Márquez, Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Diseño general: Carlos Roberto Gómez Beras y Alexis X. Bruno Mendoza Logo de Exégesis: Francisco J. Burgos González
Imágenes en cubierta y portadillas:
Corrección final: Junta Editorial, Alexis X. Bruno Mendoza y Ana María Fuster Lavín
ISSN: 1526-8667
Imágenes: Las imágenes incluidas en cada ensayo son de responsabilidad de los autores de las colaboraciones o son de dominio público y se citan de la internet con un propósito educativo.
Exégesis una publicación anual especializada de la Universidad de Puerto Rico en Humacao que se publica desde 1986, dirigida tanto a académicos como al público en general. Presenta artículos de investigación y obras de creación, en relación con las diferentes disciplinas universitarias con énfasis, pero no exclusivamente, en Puerto Rico e Hispanoamérica. Los autores son responsables de los contenidos por las publicaciones que aparezcan en Exégesis y conservan todos los derechos que les otorgan las leyes de derechos de autor. Los colaboradores interesados deberán escribir a la dirección de correo electrónico para solicitar las bases de manuscritos.
Exégesis
Universidad de Puerto Rico en Humacao
Biblioteca Águedo Mojica Marrero
Apartado 860, Humacao, PR 00791
Teléfono (787) 850-0000
Correo electrónico exegesis.uprh@upr.edu
Versiones electrónicas https://issuu.com/uprhumacao
Número 7 Segunda Época
Palabras del editor 9
Palabras del editor invitado 11
exégesis
Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico: Juego de Jóvenes - Negocio de Adultos
Fernando José aybar soltero 15
El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la Geografía Histórica de los pueblos
raFael r. díaz torres
¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?
29
José M. encarnación Martínez 42
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización 1898-1920
carlos Manuel gonzález cruz 56
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal: Mirada geográfica y crítica a la evolución del básquet masculino en Puerto Rico
carlos Jorge guilbe lóPez 79
Sinopsis de la Geopolítica de los Juegos Olímpicos 1896-2024 carlos alFonso guzMán colón 105
Número 7 Segunda Época
El deporte como aparato de control:
Activismo sociopolítico y atletas puertorriqueñas de alto rendimiento glorisabel Hernández lóPez 116
La atleta puertorriqueña en el espacio deportivo urbano delia lizardi ortiz 131
Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985):
El primer proyecto profesional de baloncesto masculino en la Isla carlos Mendoza acevedo
La realidad de la mujer en el softbol femenino en Puerto Rico elizabetH rodríguez caraballo
142
166
Número 7 Segunda Época
Palabras del editor
Este séptimo número de Exégesis: Revista de la Universidad de Puerto Rico en Humacao es una reafirmación. Reafirma nuestro compromiso por editar una publicación que en su contenido y en su forma represente el espíritu de creación e investigación de nuestro Recinto (el cuarto de más antigüedad en el sistema de la UPR) y nuestra voluntad por seguir avanzando hacia la transdisciplinario (lo poético y fronterizo) como una manera de conjugar los distintos saberes de académicos.
Este número monográfico, Deporte y Academia, nace como una propuesta del joven profesor e investigador, Rafal Díaz, quien se ha distinguido (dentro y fuera de nuestro recinto) por un espíritu siempre en búsqueda puentes (vasos comunicantes) entre los más diversos conocimientos (geografía, estudios de géneros, deportes, historia y más). Su propuesta era un buen reflejo de nuestra reafirmación por eso aceptamos su idea y por eso es el editor invitado de esta revista que tiene el lector en sus manos.
Los nombres de los investigadores incluidos (Fernando José Aybar Soltero, Rafael R. Díaz Torres, José M. Encarnación Martínez, Carlos Manuel González Cruz, Carlos Jorge Guilbe López, Carlos Alfonso Guzmán Colón, Glorisabel Hernández López, Delia Lizardi Ortiz, Carlos Mendoza Acevedo y Elizabeth Rodríguez Caraballo) son una muestra del interés de diversas intituciones (UPR Recinto de Río Piedras, UPR Recinto de Humacao, UPR Recinto de Aguadilla, Centro de Periodismo Investigativo, Sistema Universitario Ana G. Méndez, UANG, Recinto de Gurabo, Departamento de Educación de Puerto Rico y otros) por mantener viva la llama griega (mítica máxima) de cuerpo y mente sanos.
A todos ellos y a nuestros lectores, gracias y bienvenidos...
Número 7 Segunda Época
Palabras del editor invitado
La actividad deportiva es un tema recurrente de conversación en Puerto Rico. Más allá de las tertulias sobre los resultados de juegos o las marcas establecidas por atletas, a menudo los coloquios deportivos cotidianos hacen referencia a temas tales como: la importancia de franquicias deportivas para regiones y ciudades, el trato desigual a competidores por razón de su género, la lista de deportistas nacionales con contratos en ligas extranjeras, los países más dominantes en determinadas disciplinas atléticas, entre otros asuntos que trascienden lo acecido sobre el tabloncillo o césped de competición. En el caso particular de Puerto Rico, la actividad deportiva no está ajena a los debates y complejidades políticas de una nación que, aunque carente de soberanía política, sí goza del reconocimiento olímpico a nivel internacional. Como fenómeno cultural, político y económico, el deporte siempre debe verse como una valiosa fuente de potenciales temas de investigación a nivel académico. Áreas como la Historia, Sociología, Geografía, Psicología, Economía, Ciencia Política, Kinesiología, Antropología, Administración de Empresas y Planificación, son solo algunas de las ramas académicas que pueden aportar al estudio del deporte.
Este número especial de Exégesis constituye un reconocimiento y celebración del deporte como fenómeno social que exige su espacio dentro de la academia. Cada uno de los diez artículos presentados en esta edición de la revista valida la identidad transdisciplinaria de Exégesis. Con sus respectivos escritos, un total de diez investigadores de diferentes centros educativos puertorriqueños aportaron a ampliar los temas y miradas al deporte como un fenómeno digno de estudio. La literatura académica sobre Deporte y Sociedad hoy cuenta con una nueva publicación que diversifica aún más los posibles temas que se discuten e investigan desde las Ciencias Sociales y las Humanidades. Si bien el elemento político está presente en todos los artículos de esta edición de Exégesis, el tema resalta de manera más significativa en los escritos de Carlos Manuel González y Carlos Alfonso Guzmán Colón. En el caso del artículo de Glorisabel Hernández se presenta el rol del deporte como instrumento de control político y censura hacia las mujeres deportistas
Número 7 Segunda Época
involucradas en instancias de activismo. Las luchas de las mujeres atletas y sus reclamos por mayor visibilidad en el deporte forman parte de los textos de la autoría de Delia Lizardi Ortiz y Elizabeth Rodríguez Caraballo. El valor didáctico del deporte dentro de los Estudios Sociales es analizado en los artículos de José Encarnación Martínez y Rafael Díaz Torres. En este número de la revista también se presentan escritos en los cuales se cuestionan diferentes elementos de la operación del deporte como negocio. Mientras Carlos Guilbe presenta un análisis sobre la difusión de las apuestas deportivas y su impacto en el baloncesto masculino puertorriqueño, Fernando Aybar Soltero realiza una acertada crítica a la comercialización del deporte escolar en Puerto Rico. Finalmente, Carlos Mendoza Acevedo explica las razones para que el establecimiento de un club profesional de baloncesto estadounidense no fuera un proyecto exitoso en Puerto Rico.
Esperamos que esta edición de Exégesis sea una herramienta que motive a más académicos y académicas a estudiar el deporte. Desde la Universidad de Puerto Rico en Humacao seguiremos comprometidos con defender el deporte como un fenómeno que siempre tendrá su espacio en la academia. ¡Feliz lectura!
Rafael R. Díaz Torres, Ph.D.
Departamento de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico en Humacao

Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico
Exégesis 7 Segunda Época
[deporte-psicología-economía]
La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Carta Internacional de la Educación Física, la actividad física y el Deporte (1978) reconoce las tres actividades como un derecho fundamental, estableciendo que todas las personas han de tener acceso y tener la oportunidad de desarrollarse como seres humanos mediante su práctica. En Puerto Rico, el voleibol y el baloncesto organizado han convertido este derecho en un privilegio, privatizando su acceso y participación. Este privilegio se ve reflejado mediante clubes, torneos y competencias con inscripciones, cuotas y gastos colaterales para la familia que apuesta al deporte como vehículo para el desarrollo de sus hijos/as. La situación actual de estos contextos deportivos presenta varias consecuencias y desafíos para los/as deportistas, la familia y el desarrollo del deporte. En este artículo reflexivo estaré abordando mediante un análisis crítico, lo que han sido algunas de las consecuencias que acarrea este modelo deportivo privatizado.
Objetivos y beneficios esperados del deporte infantil/juvenil
No puedo comenzar esta reflexión crítica sobre el deporte infantil y juvenil organizado sin señalar cuáles han sido considerados históricamente los objetivos y los beneficios esperados. El deporte tradicionalmente se ha reconocido como un vehículo lleno de virtudes y aportaciones para quienes lo practican. Sin embargo, los objetivos y la forma en que se organiza el deporte, tendrán un efecto determinante en los beneficios específicos que se alcancen (Bean et al., 2014).
Durante décadas se ha dado por sentado que el deporte infantil/ juvenil fomenta resultados positivos; sin embargo, las investigaciones no han respaldado plenamente tales afirmaciones (Reyes-Bossio & VásquezCruz, 2024). Una extensa literatura ha demostrado que la participación regular en el deporte tiene el potencial de generar resultados positivos en el desarrollo físico y psicológico de los participantes (Camiré et al., 2009; Fraser-Thomas et al., 2005; Holt & Neely, 2011). Sin embargo, también existen investigaciones que indican
Monográfico: Deporte y Academia
que la participación en deportes puede provocar resultados negativos como, por ejemplo: lesiones, aumento de la ansiedad, estrés y agotamiento, consumo de alcohol y drogas y conductas agresivas (Bean et al., 2014). Una de las razones para las posibles diferencias en los resultados, puede deberse a que las filosofías y los objetivos de los entrenadores y de los programas deportivos infantiles varían significativamente (Feldman et al., 2005).
Incluso desde el punto de vista del deporte como transmisor de valores, las expresiones de violencia como lo son el sexismo, la xenofobia, homofobia, y agresiones (tanto verbales como físicas) son un vivo ejemplo de que no siempre el deporte repercute en conductas y creencias cuyos valores podamos catalogar como prosociales (Aybar, 2005). Las investigaciones sobre el efecto que puede tener el contexto deportivo infantil/juvenil y la adquisición de valores positivos se han realizado desde diversas perspectivas teóricas y múltiples objetivos, los cuales en su mayoría coinciden en la búsqueda por favorecer estilos de vida saludables, bienestar integral, incrementar el rendimiento deportivo, así como disminuir conductas poco adaptativas (Reyes-Bossio & Vásquez-Cruz, 2024). Por lo tanto, es imperativo comenzar aclarando cuáles son los objetivos universales que debe perseguir el deporte organizado para la niñez y la juventud.
La propia carta de derechos establecida por la UNESCO (1978) expuso en su Artículo 2 que el deporte constituye un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación. Por tanto, la carta plantea que el deporte es una dimensión esencial de la educación y de la cultura, y debe desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo en cada ser humano que lo practique, favoreciendo su plena integración en la sociedad. En el plano de la persona, la carta expone que el deporte debe contribuir a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, debe enriquecer las relaciones sociales y desarrollar el espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, es indispensable para la vida en sociedad.
En su Artículo 3, la carta establece que los programas de deporte han de concebirse en función de las necesidades y las características personales de los participantes. Estos programas deben dar prioridad a las necesidades de los grupos desfavorecidos de la sociedad. Además, planteó que, dentro de un proceso de educación global, los programas de deporte deben contribuir (tanto por su contenido como por sus horarios) a crear hábitos y comportamientos favorables a la plena realización de la persona humana. Por
Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico
último, en este Artículo 3, se establece que la competencia deportiva, incluso en sus manifestaciones como espectáculo deportivo, debe seguir estando al servicio del deporte educativo y ha de permanecer al margen de toda influencia de intereses comerciales (UNESCO, 1978).
No hay duda de que uno de los objetivos que tiene la práctica del deporte es su potencial para impactar en la salud física de quienes lo practican. El deporte organizado ayuda a cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (2021) sobre ejercicio y actividad física en la población infantil/juvenil. Esta organización aconseja que la niñez y juventud de 5 a 17 años practiquen al menos 60 minutos diarios de actividad física de moderada a vigorosa. Con solo dos clases de educación física a la semana y poco juego libre como suele suceder en Puerto Rico, el deporte es una buena opción para mantener a esta población físicamente activa. Sin embargo, también hay efectos negativos del deporte en la salud física y mental. En ocasiones, se observan lesiones, agotamiento y abandono temprano. Dependiendo del deporte y las competencias motrices que lo caractericen, así será su impacto en la salud y aptitud física. En este aspecto, debemos aclarar que no por más, es mejor. La práctica organizada del deporte debe ser enmarcada dentro de las capacidades físicas y características
de los participantes. Tanto el exceso de entrenamiento como competencia, pueden ser causantes de lesiones y resultados mental y físicamente poco saludables.
Como actividad educativa para la niñez y juventud que lo practica, el deporte debe procurar contribuir en la formación de destrezas de vida. Algunas de estas destrezas de vida que pueden ser fomentadas por el deporte identificadas por Dias et al. (2000) son las siguientes:
a) tener buen rendimiento bajo presión, afrontar positivamente los desafíos
b) ser organizado, ser flexible para obtener el éxito, ser paciente
c) aceptar los valores, las actitudes y las creencias de los/as otros/as
d) aceptar tomar riesgos/arriesgarse, saber cómo ganar y cómo perder
e) respetar a los demás, tener autocontrol, aceptar responsabilidad por las conductas personales
f) explorar sus límites personales máximos y reconocer sus limitaciones
g) aceptar la crítica y el “feedback” como fuentes de aprendizaje, ser capaz de autoevaluarse
h) ser flexible y comprensivo/a
i) tomar decisiones correctas
j) formular, establecer y concretar los objetivos, tomar decisiones
k) comunicarse de forma eficaz con los/as demás, ser capaz de trabajar en equipo
Monográfico: Deporte y Academia
l) ser capaz de aprender, ser dedicado/a
m) automotivarse intrínsecamente (hacerlo y, “además, desearlo”).
La mayoría de las organizaciones deportivas infantiles/juveniles en Puerto Rico suelen enfatizar, como parte de su misión, el desarrollo de ciudadanos/as integrales y la promoción de valores, normas y prácticas éticas a través del deporte. Resulta crucial conocer cómo se comunican y ponen en práctica cuando anteceden intereses distintos en la organización del contexto deportivo, específicamente cuando el interés es económico (Bean et al., 2014).
Motivos de participación de la niñez y la juventud en los deportes
Además de conocer los objetivos por los cuales se debe guiar el deporte infantil/juvenil, es importante hacer referencia a las razones por las cuales la niñez y la juventud se siente atraída y, a su vez, motivada a participar en el deporte organizado. Ríos Rigau & Aybar Soltero (2012) en su libro Nuestros hijos e hijas deportistas: Guía para el éxito de los niños en el deporte y en la vida destacan los motivos de participación siguientes:
a) la razón principal y fundamental en la iniciación deportiva es para divertirse, para disfrutar
b) pertenecer, ser parte de un grupo
c) mejorar o aprender nuevas destrezas, sentirse competente
d) aprobación social
e) imitación de modelos
f) estar en forma
La literatura sobre el deporte infantil y juvenil plantea que la interacción entre los atributos personales de los deportistas, junto a las variables sociales y contextuales, serán las que darán forma a las experiencias que vivan los/as deportistas. En otras palabras, identifica que los motivos de participación y las necesidades de los deportistas serán satisfechas según sea la interacción de las personas con el medioambiente o sea el contexto donde participen.
Coté et al . (2020) argumentó que al ser el deporte una actividad altamente social, es en la calidad de las dinámicas sociales donde la niñez y la juventud ven si sus motivos y necesidades son satisfechas. Dentro de esta interacción de elementos físicos y elementos sociales (dinámicas sociales), estas autorías identifican tres niveles: 1) relaciones interpersonales, 2) las dinámicas de equipo y 3) el ambiente social. El primer nivel, identificado como relaciones interpersonales, se refiere a las que los deportistas forman con sus entrenadores/as, compañeros/ as de equipo, equipos contrarios, árbitros y padres dentro del ámbito deportivo. El segundo, las dinámicas de grupo, se refiere a los procesos
Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico
que dan paso a la estructura y el funcionamiento de un equipo, incluyendo las reglas, los roles, las tareas, la comunicación, el liderazgo, entre otros. El terer nivel, ambiente social, se refiere a el contexto donde ubica el deporte, con sus normas sociales y otros determinantes sociales como lo son: las variables socioeconómicas, políticas públicas, normas institucionales y otros elementos de carácter sociocultural. Es de suponer que el modelo de negocios, que predomina en el voleibol y baloncesto juvenil en Puerto Rico, impacta significativamente la experiencia no tan solo de los deportistas, sino que incide en la forma que se producen las dinámicas sociales dentro de este.
¿Por qué voleibol y baloncesto?
Aunque podemos encontrar situaciones similares en otros deportes infantil/juvenil organizados en Puerto Rico, es en el voleibol y el baloncesto donde vemos una exposición marcada de lo describimos como Juego de jóvenes-Negocio de adultos. Las razones tienen su base en cómo se introducen estos deportes en el país, su configuración como deporte urbano (moderno), su aceptación como deporte espectáculo a través de las ligas profesionales y su práctica generalizada en los currículos de educación física.
A partir de la invasión norteamericana en 1898 y el subsecuente
proceso de americanización al que se somete a Puerto Rico durante la primera parte del siglo XX, se introducen en la isla los deportes originados en el nuevo imperio. Tanto el voleibol (1896) como el baloncesto (1892) son deportes creados en Estados Unidos de Norteamérica bajo los programas que promovía la Young Male Christian Association (YMCA). A pesar de que, a principios de siglo XX ya en Puerto Rico se identificó la práctica de estos deportes de forma orgánica, es con el establecimiento de la YMCA en la isla en los años 30 que se comenzó el proceso de su práctica de forma organizada. Es decir, con una reglamentación uniforme y práctica supervisada (Huyke, 1968). Igualmente, el sistema de educación es transformado bajo el modelo norteamericano incorporando en este los deportes del nuevo imperio. El currículo norteamericano de educación física enfatizaba en los deportes colectivos como vehículo de enseñanza, siendo el voleibol y baloncesto los más propicios para espacios reducidos o urbanos. A lo que podríamos llamar un proceso de imperialismo cultural surge un tipo de resistencia nacional donde se acoge el deporte del imperio, pero se criolliza y se utiliza como elemento de resistencia. El beisbol, otro deporte colectivo creado en Estados Unidos de Norteamérica, ya había llegado a la isla antes de la invasión norteamericana e igualmente había sido adoptado y criollizado no solo
Monográfico: Deporte y Academia
por los/as puertorriqueños/as, sino por muchas naciones caribeñas y centroamericanas que, por su clima tropical, permitían su práctica básicamente durante todo el año.
Ya a mediados del siglo XX, los puertorriqueños habíamos adoptado ambos deportes. A su vez, se demostró que en distintos eventos deportivos podíamos ser competitivamente efectivos, incluso ante equipos procedente de los Estados Unidos. Nuestra eficacia deportiva se transforma en orgullo nacional debido, en parte, a la falta de cualquier otro espacio internacional donde pudiéramos representarnos como autónomos y soberanos (Sotomayor, 2020).
Ambos deportes comienzan a organizarse en asociaciones y posteriormente federaciones. Se promueven como practica organizada dentro de la juventud y se crean ligas y torneos para el disfrute de los asistentes en calidad de espectáculos. En el caso particular del baloncesto, nuestros/as líderes deportivos fueron pioneros en la creación de ligas y torneos adaptados para las características de la etapa de desarrollo de la niñez. Destaco al profesor Eddie Ríos Mellado que, a través de la liga infantil, creó e incorporó el canasto de tres puntos como herramienta para favorecer a los/as jugadores de menor estatura y con gran precisión (Huyke, 1968).
Hoy por hoy, el voleibol y el ba-
loncesto son los deportes colectivos de mayor participación entre la niñez y la juventud de Puerto Rico. Su desarrollo se traduce en ligas y torneos escolares, creación de clubes privados, torneos y competencias organizadas por el sector privado, público y federativo, al igual que clínicas especializadas y competencias que incluyen viajes fuera de Puerto Rico. Su carácter urbano (siendo ambos juegos dinámicos y colectivos y la incorporación de nuevas tecnologías) los hace deportes representativos de la sociedad moderna que Puerto Rico intenta proyectar desde mediados del siglo XX y que aún propone en su imaginario. Como dato adicional, el elemento de contacto físico que brinda el baloncesto versus el tipo de juego sin contacto físico y más estilizado que representa el voleibol, han sido la base para que se clasifiquen estos deportes de acuerdo a estereotipos de género. El baloncesto mayormente aceptado como un deporte masculino y el voleibol femenino. Estas prácticas diferenciadas también aportan a su comercialización bajo los supuestos de roles de género tradicionales que aún se aceptan en la sociedad puertorriqueña.
Comercialización del deporte infantil/juvenil
Entre el arraigo que tiene el voleibol y el baloncesto en la sociedad puertorriqueña, los deseos de la niñez
Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico
y juventud en emular a sus ídolos, en ser más competentes en el deporte de su agrado, ser reconocidos por practicarlos, ser parte de un grupo validado entre sus pares, entre otras razones, surge todo un movimiento para reorganizar la práctica de estos deportes. Este nuevo modelo persigue un entrenador que posea la capacitación (reputación) técnica que lo valide para ejercer su labor, procura el diseño de programas, fomenta mejorar la calidad de las canchas y los recursos técnicos dando paso a un deporte infantil/juvenil tipo empresarial. Dentro de este cambio de paradigma, surge la idea de que ya no basta con participar y disfrutar del juego. Es decir, se eleva el interés por destacarse, no tanto de los propios deportistas, sino de sus familias que se convierten obligatoriamente en sus auspiciadores. Se elevan las exigencias de rendimiento y a su vez se adoptan los valores del deporte espectáculo abandonando en cierta medida su fundamento inicial educativo y de desarrollo integral. Los costos para acceder al voleibol y baloncesto organizado se convierten en un problema que ha afectado al deporte infantil/ juvenil durante décadas, especialmente cuando las ligas privadas toman el control y la competencia para obtener becas universitarias son una obsesión para los padres y madres. En la actualidad la búsqueda de gloria deportiva de los/
as adolescentes (e, incluso, de los/as preadolescentes) ha alcanzado niveles sin precedentes. Lo vemos plasmado en el costo económico y de tiempo que hay que asumir para poder mantener la esperanza de ser elegidos y mantenidos en el juego. Surge el modelo de pagar por jugar.
En la actualidad, la privatización del voleibol y baloncesto infantil/juvenil y el costo de vida elevado, desde la gasolina, la comida, hasta los tenis, han convertido el deporte infantil/ juvenil en un nuevo sistema de castas. Los ricos tienen acceso a la mejor formación y a los mejores programas simplemente porque pueden pagarlo, mientras que los pobres y los marginados practican menos deportes que nunca porque no pueden costearlo. Significa que la desigualdad de ingresos es el principal factor que podría determinar si un/a joven deportista tiene la oportunidad no sólo de sobresalir en el voleibol o baloncesto sino de practicarlos de forma organizada. Hoy en día, vemos en Puerto Rico una clase media en desaparición con familias que realizan múltiples sacrificios por ofrecerles a sus hijos/as deportistas una oportunidad para participar en estos deportes. Según expertos economistas, sociólogos e historiadores del deporte estamos avanzando hacia una estructura deportiva organizada polarizada entre tener o no tener acceso según tus recursos económicos. En
Monográfico: Deporte y Academia
un futuro cercano la niñez y juventud de familias privilegiadas tendrán más oportunidades de aprender, de participar, de desarrollarse, de recibir mejor instrucción y más oportunidades de pagar por jugar. Mientras que la niñez y juventud de sectores económicamente marginalizados y vulnerabilizados simplemente no tendrán el mismo acceso a estos deportes, aunque participen. Sus oportunidades de desarrollo y recibir los beneficios del deporte podrían quedar atrás. Hace dos décadas, en Puerto Rico existían programas deportivos con base municipal y otros de bajo o ningún costo. Ahora, la gran mayoría son privados o pagando. Es notable el cambio de paradigma, el cual ha cambiado drásticamente los motivos por los cuales se juega. El modelo se concentra en crear la falsa expectativa de que todos los deportistas llegarán a ser atletas de élite. Haciéndoles creer a los padres que la única manera de convertirse en ese atleta de élite es con una inversión significativa de dinero.
Por otro lado, esta mirada empresarial impulsa la idea que para poder estar al nivel elite, la niñez debe especializarse a edades muy tempranas en un solo deporte. Desde estas etapas iniciales los clubes comienzan cobrando por clínicas colectivas, inmediatamente cobran por torneos internos, luego por participación en ligas externas, torneos locales y, más adelante, viajes a torneos en el extranjero. No
tan solo eso, las familias vuelven a pagar por el entrenamiento especializado fuera de temporada, luego por los campamentos de verano y nuevamente por las clínicas especializadas. Ciclo que lamentablemente se extiende desde la niñez hasta la adolescencia cada vez de forma más normalizada dentro del modelo empresarial. Actualmente existe una enorme presión hacia la especialización temprana en los deportes de voleibol y baloncesto. Esta presión es alimentada por las organizaciones deportivas y entrenadores que quieren obtener ingresos durante todo el año, pone en el centro del deporte infantil/ juvenil el lucro, dejando en el perímetro a la niñez, a la juventud y hasta los propios fundamentos del deporte. Esta práctica ha generado preocupaciones sobre el desarrollo de resultados negativos que pueden resultar de una práctica tan intensa en una etapa temprana en la vida de un/a niño/a. Los expertos en este tema concluyen que el entrenamiento intenso en un solo deporte con exclusión de todos los demás debería retrasarse hasta el final de la adolescencia, tanto por razones de salud fisiológica como psicológica (Jayanthi et al., 2013).
Los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, juegan un papel importante en la creciente atención que se le brinda a la actividad deportiva en general. En el caso del deporte infantil y juvenil organizado, esta no es la excepción. Estructuras
Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico
como “Buzzer Beater” han sabido capitalizar en la atención mediática que generan estos eventos infantiles/ juveniles. Sin embargo, reconozco el espacio que esta industria ha llenado en la organización del deporte escolar. Por otro lado, preocupa el impacto que puede tener el posicionar al deportista joven como objeto de consumo a través de la reproducción de los cientos imágenes que se multiplican en las redes. No se tiene en cuenta el impacto que esta exposición pudiera representar en la autoestima, El autoconcepto y desarrollo de la identidad del niño o adolescente y sus familias.
La familia que acompaña: Consecuencias al sistema
En Puerto Rico, nunca antes existió tanta participación deportiva organizada infantil y juvenil. Tampoco existía tanta presencia familiar, especialmente padres, madres y cuidadores/as, en prácticas y competencias de sus hijos. En el deporte organizado, no tan solo ha aumentado la cantidad de niños/as, sino que ahora esta actividad deportiva puede durar todo el año con ligas escolares, clubes externos y competencias de todo tipo. Esta realidad es así, a pesar de la crisis económica que vive nuestra nación puertorriqueña. En la gran mayoría de los casos, el deporte organizado que viven actualmente nuestros/as hijos/as depende de la aportación económica de los padres, madres, cuidadores/as
y en ocasiones de su doble rol de padre/madre/cuidador/a/auspiciador/a. Padres, madres o cuidadores/as son los/as voluntarios/as que asisten en aspectos organizativos y de lógica necesarios para la existencia de un club, equipo u organización. Es una inversión familiar en tiempo, atención, acompañamiento y sobre todo dinero (Bean et al., 2014). Estudios revelan que muchas familias tienden a hacer de las actividades extracurriculares de sus hijos el punto central de la vida familiar, alterando su enfoque de las actividades para su propio ocio y disfrute para centrarse en las actividades de sus hijos/as (Grundtner, 2012).
Este patrón pudiera ir en detrimento del bienestar de las familias y las relaciones de pareja.
Décadas atrás, solo practicaba deporte organizado quien estuviera interesado, la persona que tuviese las destrezas y conseguía un lugar donde hacerlo. Ahora se ha convertido en clubes y ligas de todo tipo en todos los puntos del país. En Puerto Rico hemos hecho del deporte organizado para los niños, otro requisito en su proceso de crecimiento y desarrollo. Entre los factores que han hecho del deporte formativo una experiencia casi compulsoria para las familias puertorriqueñas, puedo mencionar: a) en muchos hogares ambos, padre y madre, trabajan o tienen que pasar mucho tiempo fuera de la casa y el deporte organizado se convierte en
Monográfico: Deporte y Academia
una extensión de la escuela o centro de entretenimiento y cuidado
b) por razones de seguridad y mala planificación urbana hemos ido perdiendo los espacios abiertos donde la niñez y juventud puedan autoorganizarse libremente y disfrutar de juegos motrices como se hacía antes
c) en nuestro sistema de educación pública tenemos un programa de educación física pobre, que cambia de ciclo en ciclo con los vaivenes y desmadres políticos
d) como consecuencia, tenemos una niñez y juventud:
i. necesitada de actividades de movimiento y ya con condiciones que afectan su salud física (obesidad, diabetes, hipertensión)
ii. con carencias en su desarrollo psicosocial a falta de espacios de interacción sociomotriz
iii. sedentarios, que encuentran en los videojuegos la forma de satisfacer sus necesidades de reto y de superación personal
e) entonces emerge un nuevo deporte infantil organizado:
i. con una iniciación deportiva cada vez a menor edad y con menor exposición previa a destrezas fundamentales de movimiento
ii. decisión sobre el deporte que se habrá de practicar fundamentada mayormente en disponibilidad, gusto de los padres, madres o moda, sin tomar en consideración motivaciones,
necesidades y aptitudes de los/as menores
iii. como consecuencia la familia se restructura a la vez que se le añade un nuevo estresor
Según la teoría de sistemas, podemos ver la familia como una unidad con distintos componentes que funciona alrededor de sus relaciones, donde los cambios en alguno de sus componentes afectarán a los demás. Además, se interconectan asuntos individuales, familiares y del contexto social en este caso el deporte, aumentando en tensión familiar los efectos estresantes del deporte infantil/juvenil competitivo (Sacks et al., 2006).
No nos debe sorprender que se afecte la familia como sistema, porque ciertamente es un gran reto balancear la vida familiar con las demandas del deporte. No importa si es solo uno o todos/as los/as hijos/as quienes practican deportes, todo el sistema se ve alterado en:
a) el uso del tiempo libre (ajuste a itinerarios y competencias)
b) el uso de recursos económicos (cuotas y viajes)
c) la disposición a intentar nuevas actividades o experiencias.
d) los patrones de descanso, sueño y alimentación
e) las necesidades individuales
Sin embargo, a pesar de las posibles complicaciones que esta actividad organizada trae al sistema familiar, la
Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico
familia puertorriqueña percibe que a través del deporte se obtendrán grandes beneficios biopsicosociales. Esta idea, en ocasiones, va por encima de otras actividades asociadas con el desarrollo de sus hijos/as, sin realmente saber si lo que está sucediendo en las dinámicas sociales del deporte está organizado en pro del bienestar de sus hijos/as. Mucho menos teniendo claro cuál es su rol como padres/madres/ cuidadores/as de niños/as deportistas. Se crea la expectativa de que los participantes se involucrarán en una actividad que proveerá experiencias de aprendizaje positivas que, a su vez, redundarán en el desarrollo de atributos de carácter, conductas saludables y destrezas prosociales transferibles a las destrezas de vida. Donde hasta quizás se conviertan en grandes deportistas y donde valen todos los sacrificios. Entonces, emerge la creencia de que apoyar la vida de sus hijos/as en el deporte demuestra lo que se definiría como ser “buenos padres/madres/ cuidadores/as” (Coakley, 2006). En demasiadas ocasiones tenemos padres, madres y cuidadores/as que no se han preparado para entender, cuestionar o analizar el potencial de impacto que ellos/as tienen a nivel individual o como sistema en la vida deportiva de sus hijos/as y poco conocen de las demandas, las expectativas, los costos y beneficios que vienen con el actual deporte organizado infantil/juvenil. La familia es fundamental en el proceso
de socialización deportiva de sus hijos/ as. Por lo tanto, bajo el modelo de deporte empresa es de vital importancia educarse e informarse como tutores y consumidores tanto de los beneficios como de los peligros y las demandas asociadas con el deporte escogido y la estructura organizativa donde se llevará acabo (Posey & Toombs, 2018).
El nuevo modelo que rige el voleibol y baloncesto infantil/juvenil organizado en Puerto Rico, muy bien se enmarca dentro la teoría económica neoliberal. Como ha sucedido con la educación y la salud, el deporte en su relación transversal con estos macrocontextos también se ha privatizado. Según este modelo se normalizan conductas, creencias y actitudes dentro del deporte infantil/juvenil regidas por el mercado, no necesariamente partiendo como prioridad del bienestar y desarrollo personal y deportivo de la niñez, la juventud y la familia participante. Torneos, uniformes costosos, clínicas y otros tipos de consumo muchas veces son innecesarios para la calidad de la experiencia, pero fundamentales para la prosperidad del negocio. Se visualiza el deportista infantil/juvenil y su familia principalmente como consumidores. Es decir, si bien los atletas profesionales son objetos de consumo por las masas que siguen el deporte, la niñez y la juventud percibe la necesidad de
Monográfico: Deporte y Academia
modelar este tipo de conductas en su experiencia deportiva.
El modelo de negocio hacia el deporte infantil/juvenil organizado levanta serias preocupaciones. Es cuestionable si realmente se beneficia un desarrollo deportivo de mayor calidad, que redunde en mejores deportistas o, por el contrario, es un ambiente del sálvese quien pueda, justificando su utilidad mediando como modelo aquellos pocos que sobreviven las demandas de todo tipo que exige este modelo empresarial. En lo que respecta a las necesidades y motivos de participación de los/as deportistas, estos son secundarios y suelen quedar en segundo plano cuando se aplica este modelo de negocios. Se le da un trato a la niñez y juventud deportista como si fueran atletas adultos/as profesionales en miniatura.
La familia, como unidad que acompaña y apoya la actividad deportiva de sus hijos/as, es quizás la víctima cautiva de todo este modelo. El deporte infantil/juvenil puede convertirse en un eje central en la construcción de un sentido de “familia”, así como los sacrificios y aspectos contradictorios de mantener este ideal. Dada la cantidad de participación en todos los niveles que se requiere de los/as tutores/as en el deporte de sus hijos/ as, no es sorprendente que las prácticas de vida saludable de la familia se vean afectadas. La falta de educación para tomar decisiones informadas redunda
en una estructura familiar vulnerabilizada ante las demandas económicas, de tiempo y ajustes internos que conlleva este tipo de escenario.
Me parece justificada e imperativa una reevaluación del entorno infantil/ juvenil deportivo actual, posicionando nuevamente en el centro el deporte, los deportistas y sus familias. Los formuladores de políticas, las organizaciones deportivas, los padres, madres y los/as entrenadores/as tienen la bola en su cancha.
Aybar-Soltero, F. (2005). “El deporte organizado como contexto social constructor y reproductor de una masculinidad limitante”. Pedagogía, 38(1), 205-217. https://revistas. upr.edu/index.php/educacion/article/ view/19283/16803
Bean, C. N., Fortier, M., Post, C., & Chima, K. (2014). “Understanding how organized youth sport maybe harming individual players within the family unit: a literature review”. International journal of environmental research and public health, 11(10), 10226–10268. https://doi. org/10.3390/ijerph111010226
Camiré, M., Forneris, T., Trudel, P., & Bernard, D. (2011). “Strategies for Helping Coaches Facilitate Positive Youth Development Through Sport”. Journal of Sport Psychology in Action, 2(2), 92–99. https://doi.org/1 0.1080/21520704.2011.584246
Voleibol y baloncesto infantil/juvenil en Puerto Rico
Coakley, J. (2006). “The Good Father: Parental Expectations and Youth Sports”. Leisure Studies, 25(2), 153–163. https://doi. org/10.1080/02614360500467735
Côté, J. (1999). “The influence of the family in the development of talent in sport”. The Sport Psychologist, 13(4), 395–417.
Côté, J., Turnnidge, J., & Vierimaa, M. (2016). “A personal assets approach to youth sport”. En A. Smith & K. Green, (Eds.), Handbook of youth sport (pp. 243-255). Routledge.
Dias, C., Cruz, J. F., & Danish, S. (2000). “El deporte como contexto para el aprendizaje y la enseñanza de competencias personales”. Programas de intervención para niños y adolescentes. Revista de Psicología del Deporte, 9(1-2), 107-122. https://archives. rpd-online.com/article/view/69.html
Feldman, A. F., & Matjasko, J. L. (2005). “The Role of SchoolBased Extracurricular Activities in Adolescent Development: A Comprehensive Review and Future Directions”. Review of Educational Research, 75(2), 159–210. https://doi. org/10.3102/00346543075002159
Grundtner Koch, C.E. (2012). The Adult Dramaturgy of Youth Hockey: The Myths and Rituals of the “Hockey Family” (Unpublished doctoral dissertation). University of St. Thomas. Fraser-Thomas, J. L., Côté, J., & Deakin, J. (2005). “Youth sport programs: an avenue to foster positive
youth development”. Physical Education and Sport Pedagogy, 10(1), 19–40. https://doi. org/10.1080/174089804 2000334890
Holt, N. L., & Neely, K. C. (2011). “Positive Youth Development Through Sport: A Review”. Revista Iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte, 6(2), 299-316.
Huyke, E. E., Flores, R. P., & Buxeda, M. (1968). Los deportes en Puerto Rico. Troutman Press.
Hyman, M. (2012). The most expensive game in town: The rising cost of youth sports and the toll on today’s families. Beacon Press.
Jayanthi, N., Pinkham, C., Dugas, L., Patrick, B., & Labella, C. (2013). “Sports specialization in young athletes: evidencebased recommendations”. Sports health , 5(3), 251–257. https://doi. org/10.1177/1941738112464626
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1978). Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000235409_spa
Organización Mundial de la Salud. (2021). Directrices de la OMS Sobre Actividad Física y Comportamientos Sedentarios. https://www.ncbi. nlm.nih.gov/books/NBK581972/pdf/ Bookshelf_NBK581972.pdf
Petitpas, A. J., Cornelius, A. E., Van Raalte, J. L., & Jones, T. (2005).
Monográfico: Deporte y Academia
“A Framework for Planning Youth Sport Programs That Foster Psychosocial Development”. The Sport Psychologist, 19(1), 63–80.
Posey, K., & Toombs, B. (2018). Out of Control Youth Sports: Helping Families to find a Leisure Balance. Eastern Kentucky University. https:// digitalcommons.murraystate.edu/ postersatthecapitol/2011/EKU/15/
Ríos Rigau, M. & Aybar Soltero, F. (2012) Nuestros hijos e hijas deportistas. Guía para el éxito de los niños en el deporte y en la vida. Advance Printing Buenaventura.
Reyes-Bossio, M. y VásquezCruz, D. (2024). “Habilidades Psicológicas Deportivas y estados de ánimo en jugadores peruanos de Quadball (Quidditch)”. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, 9 (1), e4. https://doi.org/10.5093/ rpadef2024a2
Sacks, D. N., Tenenbaum, G., & Pargman, D. (2005). “Providing sport psychology services to families”. En J. Dossil (Ed.), The sport psychologist’s handbook: A guide for sport-specific performance enhancement (pp. 39-59). Wiley Online Library. https://doi. org/10.1002/9780470713174.ch3
Sotomayor, A. (2020). La colonia soberana: deportes olímpicos, identidad nacional y política internacional en Puerto Rico. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
RAFAEL R. DÍAZ TORRES
El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos
Exégesis 7 Segunda Época
[deporte-geografía-historia]
Introducción
Deacuerdo al filósofo e historiador neerlandés Johan Huizinga, la historia debe entenderse como un instrumento para moldear el pasado. Al reflexionar sobre las formas de definir esta práctica académica, Huizinga (92) establece que la historia es “por lo que se refiere al pasado, una manera de darle forma y no puede aspirar a ser otra cosa. Es siempre la captación de interpretación de un sentido que se busca en el pasado”.
Esta visión reconoce que no puede separarse la identidad y las perspectivas del historiador del contenido que se comunica como historia. El hecho de que Huizinga destaque la necesidad de captar la interpretación del pasado como ejercicio necesario en el estudio de la historia parte del reconocimiento de que esta disciplina académica no rescata o trae de vuelta sucesos y épocas. Más bien, narra, interpreta y sugiere contextos de lo que sucedió en momentos específicos de la sociedad. Como el propio Huizinga plantea, la historia es una rendición de cuentas del pasado.
Ese apego a un pasado que la figura del historiador promueve puede reconocerse e investigarse no solo por medio del análisis de fuentes primarias como son los archivos, sino también a través de la identificación y exploración de diferentes espacios y lugares en los cuales ocurrieron sucesos de trascendencia. En ese sentido, el estudio de la historiografía no solo consiste en el énfasis prestado a la identidad y perspectivas del historiador, como sugiere Huizinga, sino que además se basa en el reconocimiento de que lo narrado ocurrió en determinados espacios y lugares. Por tal razón, el filósofo alemán Immanuel Kant planteaba que los análisis cronológicos o la dimensión del tiempo estaban incompletos sin los análisis corológicos, es decir el estudio de los procesos y fenómenos que distinguían los espacios en nuestro planeta (Severino 568). Kant reconocía que historia sin geografía constituía un acercamiento incompleto al pasado. Tal vez el filósofo alemán estaba consciente de que una estrategia efectiva de armar esa memoria colectiva era apelando a una
Monográfico: Deporte y Academia
memoria geográfica. No existe máquina del tiempo que nos haga visitar el pasado, pero sí edificios, ruinas y hasta rutas que continúan otorgándole significados y memorias a esos mismos escenarios que se destacan en los textos históricos. Por más cambiante que sea la geografía, los espacios y lugares estudiados por esta disciplina académica siempre pueden ser resaltados como el contexto territorial de aquellas identidades colectivas impulsadas desde la historia.
En el caso de Puerto Rico, se puede pensar en el deporte y sus espacios de ejecución como valiosos instrumentos para la comprensión de la geografía histórica y cultural de este país caribeño. Sí, el deporte también puede apelar a una memoria geográfica. Decía el geógrafo inglés y pionero de la geografía del deporte, John Bale, que las identidades colectivas pueden reproducirse cuando aspectos tales como las instalaciones deportivas, los atletas y los eventos deportivos memorables son asociados con determinadas localidades. Este artículo constituye una invitación a entender el deporte como una herramienta para investigar la memoria geográfica y su vínculo con ciudades, regiones y países. Se presentarán casos relacionados al deporte puertorriqueño para destacar el valor de los espacios y lugares de actividad deportiva, y su utilidad para quienes deseen producir trabajos sobre la historia de Puerto Rico y de sus
municipios. Se analizarán, además, las maneras en que los estadios y los parques de béisbol o softbol constituyen valiosos artefactos y evidencia que, al complementarse con otras fuentes de información, aportan al desarrollo de una geografía histórica que posiciona al deporte como una importante herramienta didáctica y de investigación.
El estadio de softbol como escenario de memorias y luchas
El paisaje deportivo de Puerto Rico incluye en todas sus regiones espacios abiertos dedicados para los deportes del softbol y el béisbol. La llegada de ambas disciplinas atléticas a la isla está vinculada con la influencia que los estadounidenses comenzaron a tener en la región del Caribe, a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Ambos deportes fueron creados en los Estados Unidos. En el caso del béisbol, aunque existen diferentes versiones sobre su llegada inicial a Puerto Rico, historiadores como Emilio Huyke (79) y Edwin Vázquez coinciden en que las primeras manifestaciones de este deporte en la isla ocurrieron durante la misma década en que ocurrió conflicto conocido como la Guerra Hispano Cubano Filipino Estadounidense de 1898. Uno de los resultados de este conflicto bélico de finales del siglo XIX fue la invasión de Puerto Rico, que a partir de ese momento se convirtió en un territorio bajo los poderes plenarios
RAFAEL R. DÍAZ TORRES
El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos
de los Estados Unidos. En el caso del softbol, sus primeras manifestaciones en suelo puertorriqueño ocurrieron a principios del siglo XX por vía de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, en inglés), la cual es una organización dedicada a la promoción y organización de eventos deportivos dirigidos a comunidades alrededor de los Estados Unidos. La YMCA en San Juan se inauguró el 1ro de junio de 1913 (YMCA San Juan). Contrario a los partidos softbol organizados en la actualidad, los primeros eventos de este deporte en Puerto Rico no se celebraron en espacios al aire libre, sino que se llevaron a cabo en un pequeño gimnasio bajo techo dentro de las instalaciones de la YMCA (Huyke 423).
Puerto Rico tiene una destacada trayectoria de logros internacionales con el Equipo Nacional de mujeres en el deporte del softbol. Además de haber participado en los Juegos Olímpicos de 1996, celebrados en la ciudad estadounidense de Atlanta, la novena puertorriqueña ha tenido importantes victorias en los Juegos Panamericanos, así como campeonatos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Rodríguez Caraballo 7486). Según la información divulgada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol en mayo de 2024, la representación de mujeres de Puerto Rico ocupa la segunda posición entre las mejores selecciones de este deporte a nivel mundial (World Baseball
Softball Confederation). En su libro Género, Cultura y Deporte: El equipo de softbol nacional femenino en Puerto Rico durante el periodo de 1970 a 1996, la historiadora Elizabeth Rodríguez Caraballo expone parte de los logros y luchas que las atletas puertorriqueñas del softbol protagonizaron en un período de veintiséis años, durante las últimas tres décadas del siglo XX.
Para Rodríguez Caraballo, la comprensión de la historia de este Equipo Nacional de softbol no puede desligarse del reconocimiento e identificación de aquellos espacios recreativos que fueron sede de los triunfos, pero también las vicisitudes experimentadas por este grupo de mujeres deportistas. De acuerdo a esta historiadora puertorriqueña, resulta indispensable investigar la importancia que tuvo el estadio Donna Terry (fig. 1) ubicado en el municipio de Guaynabo (Rodríguez Caraballo 95). Esta instalación, que en la actualidad sigue siendo sede de eventos de softbol, se convirtió en un referente espacial que fanáticos y fanáticas asocian con este deporte. Por ejemplo, en esta instalación se llevó a cabo el juego en el cual Puerto Rico obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1993 (95). Aunque la sede principal de esta justa regional fue la ciudad sureña de Ponce, hubo partidos de softbol que se jugaron en Guaynabo.
Monográfico: Deporte y Academia
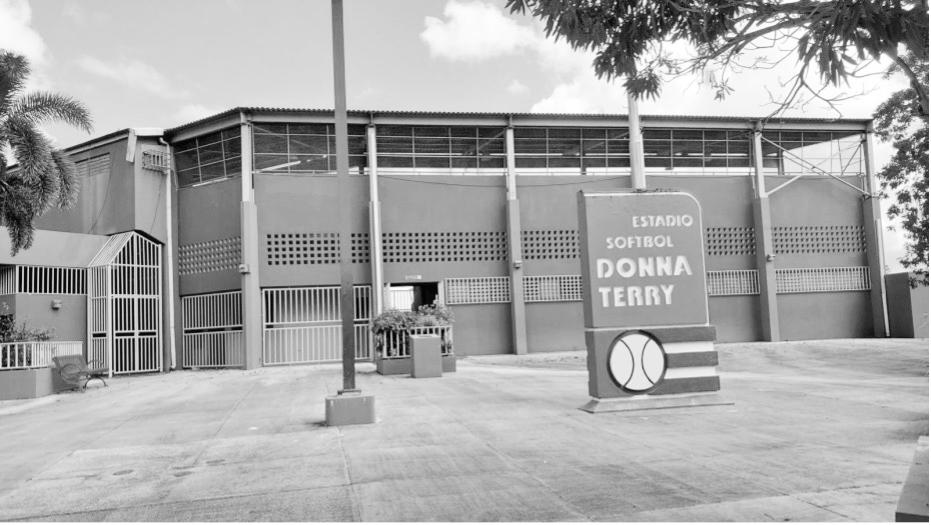
Fig. 1. Estadio Donna Terry en Guaynabo. Foto tomada por Elizabeth Rodríguez Caraballo.
En su investigación, Rodríguez
Caraballo combina el trabajo de campo y la presentación de imágenes del estadio Donna Terry, con la divulgación de los testimonios producto de entrevistas realizadas a exjugadoras del Equipo Nacional de softbol. La inclusión que la autora hace de expresiones de las exatletas representa una valiosa fuente de información, que a su vez refuerza la idea de que el estadio es un elemento de valor dentro de la geografía histórica del deporte puertorriqueño. En la entrevista que Rodríguez Caraballo le realizó a Ivelisse Echevarría, la exjugadora del Equipo Nacional narra parte de la experiencia de la noche en que Puerto Rico ganó la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1993. En su testimonio, Echevarría le otorga un rol protagónico al ambiente en el estadio Donna Terry (81). Describió que esa noche, más allá de que el estadio y sus alrededores estuvieran llenos de público, una de las principales memorias
fue la solidaridad que se experimentó en el lugar, toda vez que, según la exjugadora, la fanaticada presente mostró una actitud solidaria ante la reciente muerte del exentrenador del equipo, Alejandro “Junior” Cruz. Cabe destacar que dentro de los estudios de la geografía cultural, el sentido de pertenencia y significado de lugar otorgado a determinados espacios, varía por persona o grupos de personas. En la misma investigación realizada por Rodríguez Caraballo se hace referencia al testimonio de otra exjugadora, Claribel Millán, quien presenta una visión distinta en torno a las experiencias de algunas atletas dentro de mismo estadio Donna Terry y sus alrededores (101). Dicho espacio deportivo fue escenario de una protesta por las censuras y amenazas que el entrenador Alejandro “Junior” Cruz realizaba en contra de las jugadoras que promovían la independencia de Puerto Rico y denunciaban la condición política colonial de su país. Asimismo, la historiadora Delia Lizardi Ortiz reseña otras protestas en contra de Cruz, en esta ocasión por su trato discriminatorio hacia las jugadoras lesbianas (Lizardi Ortiz 265).
El caso del estadio de Donna Terry en Guaynabo constituye un ejemplo en el cual un espacio deportivo, más allá de servir como sede de torneos en la actualidad, representa una valiosa herramienta didáctica
R. DÍAZ TORRES
El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos
para estudiar un pasado de relevancia para una comunidad, en este caso la comunidad de seguidores y exatletas que apoyan el softbol de mujeres en Puerto Rico. Un edificio deportivo se convierte en el “pie forzado” para investigar una parte de la geografía histórica de Puerto Rico. El trabajo de campo y el análisis de fuentes primarias como las fotografías del estadio, se complementan con la información producto de entrevistas realizadas a las personas que vivieron la época que la historiadora investiga y expone en su trabajo. Así como Johan Huizinga destacaba que la historia es “la captación de interpretación de un sentido que se busca en el pasado”, es importante recalcar que la mención que una historiadora hace sobre un estadio no solo representa la voz de ella como investigadora, sino que en el caso particular del estadio Donna Terry, el trabajo de Rodríguez Caraballo resalta la diversidad de voces y testimonios que le otorgan diferentes significados y memorias a un mismo espacio deportivo. De eso se trata la geografía histórica. No solo de reconstruir o interpretar un pasado, sino de también destacar el rol de los espacios y lugares como escenarios de momentos memorables en los cuales no siempre prevaleció la armonía o el consenso entre quienes protagonizaron los acontecimientos bajo investigación.
El estadio de béisbol y su espacio en el paisaje cultural
Otro de los elementos de interés a la hora de investigar la geografía histórica es el rol que los espacios de recreación y deportes tienen en el desarrollo de paisajes culturales asociados a determinadas comunidades, ciudades y regiones. Por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico, parte del paisaje urbano del sector de Hato Rey en la ciudad de San Juan, es asociado con la imponente instalación deportiva conocida como el estadio Hiram Bithorn (fig. 2). Este edificio fue nombrado en homenaje al primer puertorriqueño en participar del béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos (Huyke 86). En 2014, esta instalación fue declarada como un edificio histórico por el Servicio Nacional de Parques del Departamento del Interior de los Estados Unidos (Puerto Rico Historic Building Drawings Society). Sin embargo, más allá de su identificación como edificio histórico, estudiar este estadio desde su rol como elemento distintivo de los paisajes culturales de San Juan, Puerto Rico y el Caribe, aporta a entender la importancia del béisbol, tanto en la historia de Puerto Rico, como en la del resto de la región del Gran Caribe.
Algunas preguntas de investigación sobre el valor del estadio Hiram Bithorn como elemento del paisaje cultural pueden ser las siguientes: ¿Qué rivalidades deportivas se forjaron
Monográfico: Deporte y Academia
en esta instalación y cuál es su importancia desde una perspectiva geohistórica? ¿Por qué se decidió construir inicialmente el estadio en el área de Hato Rey y no en otro sector de San Juan? ¿Qué jugadores del béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos participaron de partidos en el estadio Hiram Bithorn? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos declaró esa instalación deportiva como un edificio histórico? ¿Qué representa el estadio Hiram Bithorn dentro de la historia deportiva del Caribe y cuál es su relación con otros estadios análogos ubicados en las ciudades más importantes de algunos países vecinos de la región?

Fig. 2. Vista del Estadio Hiram Bithorn desde el centro comercial Plaza las Américas en Hato Rey, San Juan. Foto tomada por Rafael R. Díaz Torres.
Estas preguntas invitan a estudiar el pasado desde una perspectiva espacial en la cual un edificio deportivo es visto como la sede de sucesos y de interrelaciones entre una red de lugares unidos por elementos geográficos, políticos y culturales. Tal es el caso
de lo que representa el estadio Hiram Bithorn para las personas que rivalizan en su apoyo a los dos equipos de béisbol profesional que compiten en representación de San Juan: los Cangrejeros de Santurce y los Senadores de San Juan. Ambas novenas tienen sus juegos locales en este estadio de la ciudad capital puertorriqueña. Mientras una base de fanáticos asocia este edificio deportivo como “la cueva del cangrejo”, su contraparte identifica al mismo lugar como “la casa de los Senadores”. Asimismo, el estadio sirve como un escenario en el cual se conectan el béisbol nacional puertorriqueño con el circuito de Grandes Ligas estadounidense. Esta conexión surge a través de aquellos jugadores puertorriqueños que, en un mismo año, compiten tanto en la temporada de béisbol de Puerto Rico, como en algún torneo profesional en los Estados Unidos. De igual manera, el estudio del estadio puede fungir como punto de partida para entender el vínculo entre los países caribeños en donde el béisbol tiene gran arraigo. Por ejemplo, la búsqueda de crónicas sobre partidos pasados entre las novenas de Puerto Rico y República Dominicana escenificados en el estadio Hiram Bithorn podría brindar valiosa información histórica sobre aspectos tales como la difusión del béisbol en el Caribe, los procesos de migración regional y las diferencias de ambos países en términos del rol
RAFAEL R. DÍAZ TORRES
El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos
o función que tiene el deporte con respecto al desarrollo económico y la producción cultural.
El parque de pelota comunitario y su trascendencia cultural Si bien el ejemplo del estadio Hiram Bithorn presenta un caso en el cual una instalación tiene un impacto en el paisaje cultural de una ciudad, un país o una región, existen casos en los cuales los espacios de recreación y deportes impactan la geografía histórica de comunidades de menor extensión territorial. En ocasiones, los edificios e instalaciones deportivas pueden ser importantes fuentes de información para entender la geografía histórica de áreas de menor escala, como es el caso de los pueblos pequeños, los barrios o las barriadas. Para algunas comunidades, instalaciones como la cancha de baloncesto o el pequeño estadio de béisbol son lugares de encuentros en los cuales se forjan reuniones, asambleas y fiestas, además de los eventos deportivos. Estos espacios comunales son custodios de memorias colectivas, mientras fungen como sedes de encuentros en los cuales vecinos y vecinas promueven y ejercen una convivencia en cooperación.
A nivel de expresiones artísticas, tales como la música, existen canciones en las cuales se destaca el valor de estos parques o estadios comunitarios como gestores de memoria y valiosas fuentes para el estudio de la geografía
histórica de pueblos y comunidades. Un ejemplo es la canción “Sueño de un niño”, escrita por Edwin Clemente e interpretada por el salsero Tito Allen en la producción musical de Somos 21: Tributo a Roberto Clemente (“Sueño de un niño”). Esta canción de celebración hacia el expelotero puertorriqueño Roberto Clemente trata de plasmar cómo la exitosa carrera de este hombre fue precedida por los entrenamientos que este hacía de niño en un parque de pelota local. La canción comienza con los gritos de un grupo de niños que alentaban a Clemente a alcanzar su sueño de convertirse en pelotero. Al inicio de la melodía, el cantante dice: “Esta es la historia de un niño que soñó con lograr una meta en el béisbol. Se levantaba por las mañanas, a acompañar a su hermano al parque, para que aquel le enseñara el arte de cómo jugar béisbol” (“Sueño de un niño,” 00:0:28 - 00:00:48). Instantes después de esta parte de la canción, los gritos de niños alentadores regresaban para dar apoyo al niño Clemente. Aunque en “Sueño de un niño” no se menciona la ubicación de ese parque en el cual el niño Clemente iba a aprender béisbol, la canción sí destaca posteriormente que el famoso expelotero puertorriqueño era oriundo del municipio de Carolina. Es en Carolina donde precisamente en la actualidad ubica uno de los estadios de béisbol más grandes de Puerto Rico, y que lleva por nombre Roberto Cle-
Monográfico: Deporte y Academia
mente Walker. Vincular los primeros pasos de Clemente en el béisbol con su municipio de procedencia podría representar una valiosa herramienta didáctica para la enseñanza de la geografía histórica de Carolina. Acudir a esos espacios comunitarios en donde Clemente dio sus primeros entrenamientos de niño aportaría a desarrollar investigaciones y conversaciones sobre el municipio de Carolina, su pasado y el sentido de pertenencia que su población le pudo haber otorgado al béisbol y los espacios en donde este deporte se practicaba durante los años de niñez de Roberto Clemente. Este tipo de ejercicios didácticos se pueden igualmente realizar en los respectivos municipios o barrios de procedencia de los múltiples peloteros puertorriqueños que han tenido éxito en el béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos. Identificar los pequeños estadios comunitarios o municipales en donde estos atletas dieron sus primeros pasos podría ser el punto de partida para estudiar y divulgar las memorias pasadas de tantas localidades que, de alguna manera u otra, sienten orgullo por eventos y personalidades de su pasado.
Otro ejemplo artístico en el cual se destaca el simbolismo y valor del pequeño parque de pelota comunitario ocurre con la canción René, interpretada y escrita por el cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, también conocido como Residente.
En la canción, el artista presenta el parque de pelota como el escenario de su propio pasado. Estas memorias personales están plasmadas de momentos alegres, pero también de angustias y sucesos tristes que lo marcaron por el resto de su vida (Díaz Torres). Al rememorar sus experiencias junto a un amigo de la infancia con quien jugaba en los alrededores del parque de pelota, Pérez Joglar expresa lo siguiente: “Me críe con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta en las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicleta. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa’ que suene como un carro. Recargábamos batería con malta India y pan con ajo, nadie nos detenía. Éramos inseparables hasta que un día lo mataron entre cuatro policías”. Tras esa tragedia que le costó la vida a su amigo, el cantante afirma que, debido al suceso, “se apagaron las luces en el parque de pelota” (“Residente – René,” 00:01:42 - 00:02:13).
La canción René fue popularizada por un video en el cual el cantante aparece en un parque de pelota comunitario, mientras utiliza una camisa con el número 21 alusivo a Roberto Clemente. La pequeña instalación deportiva está completamente vacía durante todo el video musical (“Residente – René”). No obstante, la presencia de Pérez Joglar en dicho espacio de memorias le permite re-
RAFAEL R. DÍAZ TORRES
El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos
cordar un pasado que trasciende sus propias experiencias personales. Es un pasado en el cual la vida en comunidad es resaltada, a partir de los sucesos acaecidos en un parque de pelota que jugó un rol protagónico en la vida del artista y de quienes formaron parte de su niñez y juventud en el municipio puertorriqueño de Trujillo Alto. De esta manera, vemos un caso en el cual una pequeña instalación se transforma en un importante referente para quienes desean consignar una parte de la historia local de una comunidad.
El recorrido como herramienta para explorar y cuestionar la historia deportiva
El 12 de febrero de 2024, un grupo de estudiantes del curso Geografía del Deporte en el Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico realizó un recorrido didáctico, que incluyó un viaje en el Tren Urbano de la región metropolitana de San Juan y una breve caminata en el complejo deportivo Onofre Carballeira del municipio de Bayamón. El ejercicio tenía el objetivo de promover una lectura de partes del paisaje urbano metropolitano, haciendo énfasis en la presencia de instalaciones deportivas y la relación de estas con otros lugares de valor cultural y económico. El recorrido, además, fue una invitación para que el estudiantado identificara visualmente algunos elementos y fenómenos afines con los conceptos y temas previamente
estudiados en los textos y discusiones del curso. Uno de los edificios que llamó la atención durante el recorrido fue el estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón (fig. 3).
No es poco común que diversos tipos de instalaciones deportivas en diferentes países tengan el nombre de figuras que aportaron o tuvieron algún tipo de importancia para la sociedad.
La identificación del estadio Juan Ramón Loubriel llevó a la inevitable pregunta sobre quién fue ese hombre y qué aportó al deporte puertorriqueño.
Un breve diálogo entre el profesor y sus estudiantes trajo a colación de que Loubriel fue un destacado deportista bayamonés que, además de practicar deportes como el baloncesto y el fútbol, también fungió posteriormente como entrenador, particularmente del voleibol (De Jesús Salamán). Tras conocerse el municipio puertorriqueño de procedencia de este insigne deportista, el grupo de estudiantes entendió una razón de peso para que el estadio más grande de Bayamón tuviera su nombre.
Juan Ramón Loubriel murió el 15 de febrero de 1970 en un accidente aéreo. En el avión viajaba el Equipo Nacional de mujeres de Puerto Rico en el deporte de voleibol. El sexteto puertorriqueño regresaba de la ciudad de Santo Domingo y se dirigía a San Juan, luego de haber completado unos partidos de fogueo en preparación para los Juegos Centroamericanos y
Monográfico: Deporte y Academia
del Caribe de 1970. El accidente se atribuyó a desperfectos mecánicos en el avión. Murió toda la tripulación, incluyendo las jugadoras y sus entrenadores, entre los que se encontraba Juan Ramón Loubriel (De Jesús Salamán). La trágica historia que los estudiantes escucharon en la voz de su profesor, brindó información totalmente desconocida para los siete jóvenes universitarios que participaron del recorrido. Nadie conocía sobre esa tragedia ocurrida en febrero de 1970. La reflexión colectiva llevó a otros planteamientos y preguntas. Salió a relucir que entre las jugadoras que fallecieron estaba Carmen Zoraida Figueroa, quien era de Corozal, municipio en el cual la principal cancha de voleibol lleva el nombre de esta exatleta. Ese dato sobre Corozal propició a su vez que algunas estudiantes cuestionaran la razón para que en Puerto Rico existieran tan pocas instalaciones deportivas con nombres de mujeres. Surgió una conversación en la cual se promovieron planteamientos desde la óptica de una geografía con perspectiva de género.
Todas estas reflexiones que se llevaron en los alrededores del estadio Juan Ramón Loubriel también incluyeron planteamientos sobre el cambio como un principio fundamental en los estudios geográficos. La inauguración de este estadio en Bayamón ocurrió en el 1973 (De Jesús Salamán). Se construyó pensando primordialmente en el
deporte del béisbol y la celebración de partidos del circuito profesional invernal de Puerto Rico. Esta identificación del estadio Juan Ramón Loubriel con el béisbol duró hasta el 2003, cuando los Vaqueros de Bayamón de la liga profesional invernal jugaron su último partido. Un año después, el municipio de Bayamón autorizó la utilización de dicha instalación para la celebración de partidos de fútbol. De esta forma, a partir de 2004 el estadio Juan Ramón Loubriel se convierte en la sede local del club profesional Puerto Rico Islanders. Este onceno participó del circuito de segunda división de los Estados Unidos conocido como la United Soccer League (Jusino).

Fig. 3. Entrada principal del Estadio Juan Ramón Loubriel. Foto tomada por Rafael R. Díaz Torres.
Aunque el equipo Puerto Rico Islanders ya no existe como club profesional de fútbol, el estadio Juan Ramón Loubriel es actualmente nombrado y reconocido como el “Estadio Nacional” de fútbol puertorriqueño.
RAFAEL R. DÍAZ TORRES
El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos
La mayoría de los partidos oficiales de las selecciones nacionales de Puerto Rico son disputados en esta instalación (Federación Puertorriqueña de Fútbol). Ya no se practica el béisbol en ese estadio con capacidad para 12,500 personas. Sin embargo, cualquier visita a un partido de fútbol u otro evento de entretenimiento que se lleve a cabo en este estadio, confirmará que en el pasado, este edificio deportivo era utilizado para el béisbol. Solo basta con observar la forma en que están organizadas las gradas y la presencia de los “dogouts” debajo del terreno del juego, para saber que el plan original previo a la construcción del estadio ponderó al béisbol y no al fútbol como el deporte protagónico de la instalación.
El ejemplo del estadio Juan Ramón Loubriel resalta el valor pedagógico que los recorridos didácticos tienen para la enseñanza de la geografía histórica. Una breve caminata en los alrededores de este edificio deportivo provocó una serie de conversaciones e interrogantes que aportaron a entender un poco mejor el pasado, no solo de una figura importante como Loubriel, sino del municipio de Bayamón y de algunos sucesos deportivos que forman parte de la historia de Puerto Rico. Las conversaciones entre los integrantes del curso Geografía del Deporte permitieron conocer sobre una tragedia que marcó al voleibol puertorriqueño. El diálogo, además,
llevó a cuestionamientos sobre la representatividad en el deporte, toda vez que se hizo hincapié en la escasez de instalaciones que rinden tributo a mujeres deportistas puertorriqueñas. Asimismo, se le prestó énfasis al análisis de los procesos de transformación y cambio, que son tan importantes en el estudio y comprensión de la geografía. Esto incluye las investigaciones del área temática de la geografía del deporte. En este caso, se discutieron las razones e implicaciones que tuvo el cambio de uso en el estadio Juan Ramón Loubriel. De ser “la casa” de los Vaqueros de Bayamón en el béisbol profesional invernal, esta reconocida instalación urbana se convirtió en el “Estadio Nacional” de fútbol de Puerto Rico. Un mismo espacio de encuentro y recreación transformó su uso, su significado y hasta el tipo de público que, con el advenimiento del fútbol en Bayamón, ahora llega al estadio Juan Ramón Loubriel, no para presenciar cuadrangulares, sino para celebrar los goles de sus selecciones nacionales.
Comentarios finales
Los estadios en donde se celebran eventos de béisbol o softbol son comúnmente recordados por los resultados de los partidos disputados o por las personas que conectaron los cuadrangulares decisivos que posibilitaron las victorias de sus novenas. No siempre se visualizan los estadios
Monográfico: Deporte y Academia
como importantes artefactos para la investigación y producción de trabajo centrado en la historia. Los casos analizados en este ensayo recalcan el valor que este tipo de instalaciones tiene, no solo para el estudio y comprensión del pasado, sino también para el desarrollo de una geografía deportiva con fines didácticos. Más allá de su presencia en el paisaje cultural de las ciudades o en las áreas recreativas de comunidades, los estadios representan una fuente de información capaz de aportar en la captación de interpretación de un pasado y en el análisis de las múltiples experiencias y transformaciones que ocurrieron en aquellos espacios y lugares valorados por sociedades de diferentes épocas.
Bibliografía
Bale, John. Sports Geography . Londres: Routledge, 2003.
“Sueño de un Niño”. YouTube, Subido por OLT (Our Latin Thing), 9 de septiembre de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=P8kNbpTuEXs
De Jesús Salamán, Adriana. “Juan Ramón Loubriel: Deportista y Educador”. Diálogo UPR. 24 de marzo de 2014. 4 de julio de 2024 https:// dialogo.upr.edu/juan-ramon-loubrieldeportista-y-educador/.
Díaz Torres, Rafael. “El Parque de Pelota y la Geografía de la Memoria en ‘René’”. El Calce. 3 de mayo de 2020. 1 de julio de 2024
https://www.elcalce.com/contexto/ parque-pelota-la-geografia-la-memoria-rene/#google_vignette.
Federación Puertorriqueña de Fútbol. “Juan Ramón Loubriel, Nuestro Estadio Nacional”.
Página Oficial de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. 1 de abril de 2015. 4 de julio de 2024 https://fpfpuertorico.com/juanramonloubriel/ Huizinga, Johan. El Concepto de la Historia y Otros Ensayos. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. Huyke, Emilio. Colecciones Puertorriqueñas : Los Deportes . Sharon, Connecticut: Troutman Press, 1983. Jusino, Edwin. “Nuestra Historia: Los Puerto Rico Islanders”. Fútbol Boricua. 30 de abril de 2020. 4 de julio de 2024 https://futbolboricua. co/nuestra-historia-los-puerto-ricoislanders/
Lizardi Ortiz, Delia. “Nuevas Relaciones de Género en el Deporte Puertorriqueño”. La Nación Atlética: Ensayos sobre Historia y Cultura Deportiva en Puerto Rico, editado por Carlos Mendoza Acevedo y Walter R. Bonilla Carlo, Editorial Arco de Plata, 2019, pp. 237-284.
Puerto Rico Historic Building Drawings Society. “Estadio Hiram Bithorn”. Puerto Rico Historic Building Drawings Society Facebook Page. 11 de febrero de 2014. 1 de julio de 2024 https://www.facebook.com/ PRHBDS/photos/a.201538286585
El Estadio: Custodio de cuadrangulares y de la geografía histórica de los pueblos
251/612357475503328/?type=3&lo cale=es_LA.
“Residente – René (Official Video)”. YouTube, Subido por Residente, 27 de febrero de 2020, https://www. youtube.com/watch?v=O4f58BU_ Hbs.
Rodríguez Caraballo, Elizabeth. Género, cultura y deporte: El equipo nacional de softbol femenino de Puerto Rico (1970 a 1996). San Juan: Isla Negra Editores, 2023.
Severino, Carlos. “Geografía: Para entender la organización territorial de la sociedad”. Ciencias Sociales: Sociedad y cultura contemporáneas, editado por Lina Torres Rivera, Héctor López Sierra y Juan Giusti Cordero, Publicaciones Gaviota, 2016, pp. 563-605.
Vázquez, Edwin. “Origen del Béisbol en Puerto Rico”. Puerta de Tierra. Fecha de publicación desconocida. 1 de julio de 2024 http:// www.puertadetierra.info/noticias/ beisbol.htm
World Baseball Softball Confederation. “World Rankings”. WBSC. 30 de mayo de 2024. 1 de julio de 2024 https://www.wbsc.org/en/rankings.
YMCA de San Juan. “Nuestra Historia”. YMCA de San Juan. Fecha de publicación desconocida. 1 de julio de 2024 https://www.ymcasanjuan. org/quines-somos.
JOSÉ M. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
Monográfico: Deporte y Academia
Exégesis 7 Segunda Época
¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?
[deporte-estudios sociales-educación]
[…] el ser social. El formar ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación. –Emile Durkheim
Los Estudios Sociales y la Edu -
cación Física tienen ante sí una agenda en común en Puerto Rico: transformar las dimensiones del impacto curricular. Hace tres décadas Buell y Reekie (1993) reconocieron que ambas materias comparten el aprendizaje basado en la interacción humana:
Certain themes of integration for physical education and social studies are obvious: games from around the world, the history of sports, sports pioneers (including women and minorities), folk dances from various countries, developing civic and democratic values, and the Olympic Games. Learning about the games, sports, and recreational activities of a region or country can also help children understand about the geography, the natural resources, the economics, the climate, and the customs of the people. (Buell y Reekie, 1993, p. 30)
Ambas autoras destacaron, además, que a nivel primario la integración de la educación física y las ciencias sociales puede ser una alianza natural para mejorar las experiencias de aprendizaje. (p.33) La filosofía cuenta con una base importante en la bibliografía del deporte. Trabajos como el de Johan Huizinga (2007), profundizan sobre el fenómeno del juego y amplían los márgenes con relación a sus estructuras. La obra de Huizinga es un buen punto de partida para reconocer que el deporte no es sinónimo de una manifestación natural del ser humano, sino que es producto de “la civilización”, de los ordenamientos que impone la masa a base de sus formaciones culturales. Igualmente, porque ayuda a comprender que, si bien en el deporte se juega, ese juego, esa recreación y ese entretenimiento que aviva el deporte es el resultado de unos factores culturales que no pueden limitarse a lo que algunos entienden como un “instinto” del reino animal.
Fernando Aybar Soltero, desde el campo de la psicología deportiva, ha reconocido los planteamientos de
JOSÉ M. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?
Huizinga y ha puesto sobre la mesa
“la necesidad de promover un diálogo entre la educación física y el deporte que se ofrece en las escuelas […] dentro de un marco político más amplio” (Aybar, 2009, p. 6-22). El profesor de la Universidad de Puerto Rico reconoció en 2009 la urgencia de entender el deporte como un sistema complejo y dinámico, pues en el marco de los tiempos que vivimos el deporte pasó de ser un mero campo reproductor de alegrías a convertirse en un fenómeno sociocultural muy amplio.
El primer aspecto, el deporte interpretado como un sistema, lo desarrolla Javier Olivera Beltrán (2006), y busca sostener que el deporte se materialice a través de la combinación de múltiples interacciones sociales. El segundo aspecto, el deporte como un fenómeno social amplio, lo aborda Jay Coakley (1999), cuyo trabajo condujo a Aybar Soltero a identificar cuatro supuestos básicos hacia los cuales se orienta la actividad deportiva moderna: deporte competitivo, practicado con la intención de superarse o vencer al otro a través del esfuerzo en el rendimiento; deporte educativo, practicado con la orientación fundamental de facilitar el desarrollo afectivo (valores personales), la sociabilidad (valores sociales), el conocimiento (hechos-conceptos) y la motricidad (procedimientos); deporte recreativo, practicado prin-
cipalmente por placer y diversión; y deporte salud, practicado para promover la salud y calidad de vida:1
Aybar Soltero arguye que:
Estas orientaciones, aunque básicas, resultan muy sencillas a la hora de analizar cómo se manifiestan las prácticas físico-deportivas modernas. Podemos fácilmente identificar multiplicidad de situaciones donde las orientaciones iniciales de uno se confunden con la de otro. Un ejemplo que continúa siendo tema de discusión es la situación del deporte que se desarrolla en las escuelas y que por consecuencia toma el nombre de deporte-escolar. En principio debemos suponer que el mismo se dirige fundamentalmente hacia la orientación del deporte educativo, sin embargo no es menos cierto que en Puerto Rico con mucha regularidad se dirige casi en su totalidad hacia la orientación del deporte competitivo. (Aybar, 2006, p. 44-45) Si bien el argumento de Aybar Soltero se posiciona desde una perspectiva inclinada a la Educación Física, sus señalamientos trazan el camino de este análisis: pensar e integrar el deporte, así como sus com-
Monográfico: Deporte y Academia
plejidades, en el marco curricular de los Estudios Sociales, de manera que sirva de instrumento innovador para romper con la rigidez historiográfica que consume y debilita una materia que no responde, de manera general en Puerto Rico, a sus propias metas. Ampliar los alcances comprensivos de las dimensiones de la sociedad puertorriqueña desde el deporte como escenario social, así como de su relación con el resto del mundo a través del fenómeno olímpico en un contexto colonial, representa una oportunidad para enriquecer los Estudios Sociales desde nivel primario hasta nivel secundario. Los Estudios Sociales, en teoría, están orientados al desarrollo del individuo y de su conciencia, con el fin de generar responsabilidad y acción social, así como eficiencia cívica en un contexto ético-político para una democracia. Así lo reconoce el National Council for the Social Studies e igualmente la política pública sobre la organización y la oferta curricular del Programa de Estudios Sociales en las escuelas primarias y secundarias del Departamento de Educación. Concurro con Aybar Soltero cuando añade que:
Cualquier manifestación físico-deportiva debe ser entendida en primer lugar como una experiencia personal vivida en un determinado contexto social, histórico y cultural. Conocer la histo-
ria sociocultural de un pueblo, incluyendo sus prácticas físico-deportivas, facilita y ubica hacia un mejor entendimiento de la identidad y significados que se le adjudican a determinados deportes y sus practicantes. Este planteamiento parte de los postulados de Vigotski (1937), donde se asume el desarrollo de las funciones psíquicas superiores como el resultado del desarrollo social y cultural. (Aybar, 2009, p. 21)
En ese sentido, pensar el deporte más allá de una concepción lúdica o del desarrollo corpóreo, equivale a examinarlo desde su contacto con otras disciplinas, como la sociología, la geografía, la historia, entre otras.
En este punto, me parece fundamental reflexionar sobre el pensamiento de Ángel Luis Ortiz cuando sostiene:
La característica especial de los currículos del futuro (los de hoy y los de mañana, añadimos) será el dinamismo. Es comprensible que en un tipo de sociedad donde el conocimiento llega con una rapidez vertiginosa se hagan necesarios unos mecanismos de revisión continua. Por otro lado, estos mecanismos deben ser parte integrante del sistema, de manera que
JOSÉ M. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?
no disloque la totalidad a costa del cambio introducido. Dicho de otra forma, la revisión se debe ver como natural y con una fluidez rutinaria. (Ortiz, 1989, p. 23)
Si bien es cierto que “el conocimiento llega hoy con una rapidez vertiginosa”, como sostiene Ortiz en la cita, el acceso a ese conocimiento sigue siendo un campo de oportunidades que adquieren niveles de complejidad más altos en la medida que la sociedad “avanza” en el siglo XXI. Se trata de un valor curricular que permite desmenuzar dinámicamente la historiografía sobre el deporte con las experiencias de vida de los jóvenes y los niños a quienes no se les puede invisibilizar esos saberes históricos ni sus repercusiones sociales, que generan imaginarios y perspectivas de vida. Cuando pienso en currículo, imagino un conglomerado de experiencias que pueda ofrecer la escuela como instrumento del Estado (si nos enfocamos en el Departamento de Educación), con el objetivo de guiar al estudiante en el desarrollo de sus aptitudes y habilidades para responder a sus múltiples contextos. Y eso es lo que, en teoría, persigue el currículo de Estudios Sociales en Puerto Rico:
La misión de los Estudios Sociales es contribuir a que el estudiante desarrolle al máximo sus potencialidades
y sus capacidades, al mismo tiempo que logre un mayor entendimiento de sí mismo como ser humano y como miembro activo de la sociedad. Pretende que el estudiante tenga una mayor comprensión del proceso histórico y de los procesos sociales, con el objetivo de que participe consciente y activamente en su desarrollo y en su mejoramiento. Esa experiencia se traduce en otra dimensión del currículo mucho más práctica para la sala de clases. Por ello, la reflexión sobre las relaciones entre el deporte y la política se visualizan curricularmente como un modo de armar y desarmar la historia misma y lo que se entiende por ella en los salones de clase, donde las dimensiones naturales de la diciplina son limitadas. A tales efectos, los Estudios Sociales en Puerto Rico tienen que responder, tanto a nivel primario como a nivel secundario, a su naturaleza transdisciplinaria. Por consiguiente, esta reflexión trae consigo el reto de maximizar el pragmatismo de John Dewey de manera contextualizada (Doll, 1989, p. 35) y aspirando, igualmente, a un posicionamiento progresivista que propicie enfoques en el estudiantado, así como en las actividades, los grupos creativos, entre otros. (Ornstein y Hunkins, 1988, p. 36)
Monográfico: Deporte y Academia
En su mirada a la escuela puertorriqueña, en 1970, Carmen López Tejera y David Cruz López problematizaron lo siguiente: Es indudable que la falta de una solución definitiva para Puerto Rico en el sentido político es un elemento perturbador que no nos ha permitido pensar objetivamente en una filosofía educativa funcional para la isla. La vida en este orden ha sido incierta y tensa. La labor escolar ha tenido que desenvolverse generalmente de espaldas a nuestra cultura, ignorándola o soslayándola. La solución final del estatus político eliminaría esa incertidumbre y esa tensión y facilitaría el pensar con mayor claridad cuáles deben ser los propósitos fundamentales de la escuela puertorriqueña y qué metas específicas perseguir en un momento dado. (Gómez y Cruz, 1970, p. 17)
Todavía hoy, cinco décadas más tarde, la educación puertorriqueña enfrenta un panorama incierto, tenso y sobre todo condicionado a las imposiciones que se desprenden de las ataduras con el gobierno federal y nuestra realidad sociopolítica. Eso, evidentemente, trastoca letalmente la efectividad del sistema educativo en el que los Estudios Sociales
intentan sobrevivir también, pues han sido sometidos a la cultura de rendición de cuentas, a las evaluaciones cuadradas y a la obsesión de medir el éxito estudiantil a base de números sin contexto. El sistema y sus estructuras son contradictorias a las metas de los Estudios Sociales en Puerto Rico, y viceversa. Por tanto, para poder desarrollar un individuo que responda a su contexto social a través de los Estudios Sociales urge, por ejemplo, romper con la integración de esta materia a nivel primario con Español. No existe un solo recurso que evidencie resultados positivos a nivel sistémico ni mucho menos cuánto hemos avanzado como sociedad gracias a esa decisión. Sin los Estudios Sociales de primero a duodécimo grado, ¿escolarización para qué? A nivel secundario, el currículo de Estudios Sociales e Historia no contempla la posibilidad de entender los alcances socioculturales del deporte olímpico en una colonia, desde la óptica de los vínculos con el universo político a nivel internacional, el colonialismo en otras partes del mundo y el nacionalismo, tanto en el escenario doméstico como también en el espejo de otras naciones. No existen textos escolares que permitan estructurar estrategias en esta dirección, que trasciende el concepto identidad y los patrónes pedagógicos que intentan encajonar los Estudios Sociales en discusiones que no res-
JOSÉ M. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?
ponden a los tiempos. Un ejemplo de ello es que el currículo en Puerto Rico no reconoce al deporte como recurso primario de aprendizaje, más allá de lo que ofrece el Programa de Educación Física. En el contexto de los Estudios Sociales, la oferta es limitante. Es precisamente en ese último aspecto donde se diluyen los alcances cívico y sociales que pudieran enriquecer los espacios escolares mediante estrategias que consideren el deporte más allá del juego, como una base alternativa para la comprensión de los retos y las oportunidades que ofrecen los escenarios sociales tanto del pasado como del presente. Pasando por alto el fallido y desgraciado esfuerzo de integración a nivel primario de los Estudios Sociales con la materia de Español, ¿se considera en el currículo la posibilidad de lograr una integración de la familia, la comunidad y las actividades deportivas como ecuación para el desarrollo del carácter y la promoción de valores? Esos recursos también contribuyen a la promoción del aprendizaje de los Estudios Sociales y la Historia (Ortiz García, 1989).
En el marco de la no solución final del estatus político, me parece pertinente reflexionar lo siguiente: ¿qué comparten la enseñanza y la artesanía? Con esa pregunta la periodista Zuberoa Marcos inició una entrevista con el profesor y escritor
norteamericano Doug Lemov, cuya respuesta considero clave para encaminar el pensamiento en el contexto de la deconstrucción del imaginario de la escolarización: Ambas [la enseñanza y la artesanía] están a medio camino entre el arte y la ciencia. Un artesano es alguien que usa el conocimiento de las herramientas que tiene a su disposición y lo aplica para resolver un problema. Un artista crea cosas totalmente nuevas, pero no tiene tantas normas que lo limiten a la hora de hacerlo [...] también hay un componente de las necesidades a cubrir. Es un tipo de arte con un objetivo claro. Se parece mucho a la enseñanza. Cuando era profesor, si tenía un problema o un momento muy fugaz de éxito, a menudo era porque otro profesor había comentado una diferencia casi insignificante entre cómo lo hacía él y cómo lo hacían los demás. Esa, para mí, es la esencia de la artesanía. Siguiendo la analogía de Lemov, imaginemos que el maestro de Estudios Sociales es un artesano y que la escuela (o el salón de clases) es su taller de trabajo. Ahora, pensamos en Puerto Rico y en su sistema de educación
Monográfico: Deporte y Academia
pública, considerando sus múltiples universos socioculturales. Por un lado, la intención y el compromiso del educador por producir una pieza “perfecta”, esa que cumple con las valorizaciones de la cultura “educativa” y que se amolda a la idea de éxito estudiantil que a través de una A o una B etiqueta las posibilidades del sujeto en formación y la pone a contraparte de aquellos que sacan C, D o F. Del otro lado está el sistema y la política pública, que se nutre de los poderes del Estado y también de una cultura colonial que multiplica los elementos a resolver.
En ese sentido, ¿cuáles son las herramientas que tienen a su disposición los artesanos del sistema educativo de Puerto Rico, y sobre todo del programa de Estudios Sociales, cuando hablamos de resolver problemas? ¿Cuáles son las necesidades que se deben cubrir en el marco de una política pública de rendición de cuentas que corre a la par con los condicionamientos legales que padece una colonia? ¿Cuál es, en efecto, el o los problemas que se han de resolver dentro de un salón de clases o en una comunidad escolar cuando son más las normas que limitan que los recursos que facilitan? Encontrar respuestas no es un ejercicio sencillo cuando nuestro sistema es parte de otro sistema que condiciona su operación.
¿Artesanía educativa o escolarización artesanal?
Lemov dice que la artesanía es un tipo de arte con un objetivo claro, pero ¿cuál es el objetivo que persigue un artesano [el educador(a)] en el sistema de educación pública de Puerto Rico? ¿Es posible pensar la artesanía educativa en una sociedad fuera del marco de la sistematización?
Difícil. Al menos, si partimos de la premisa de que cuando hablamos de sistematización reconocemos, de entrada, un alineamiento generalizado de los esfuerzos.
En Puerto Rico se ve reflejada parte de la mirada que le da Zygmunt Bauman (2005) a la modernidad líquida. Particularmente cuando habla de que la educación tenía valor en la medida en que ofreciera conocimiento de valor duradero. Bauman puso sobre la mesa una pregunta clave: “¿qu é ocurre cuando el mundo cambia de una manera que continuamente desafía la verdad del conocimiento existente y toma constantemente por sorpresa hasta las personas «mejor informadas»?” (p. 31-32)
El artesano educativo no sólo enfrenta el reto de las limitaciones que surgen de los condicionamientos administrativos, como parte de la cultura de rendición de cuentas, sino que también est á sumergido en los cambios constantes del mundo, que parecen no ir a la par con las urgencias socioeconómicas
JOSÉ M. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?
del escenario doméstico. El valor duradero que menciona Bauman se disuelve muy fácilmente en el sistema puertorriqueño. Empero, el problema no se limita a los desafíos de la verdad del conocimiento existente, también incluye los desafíos de la verdad del conocimiento que por años, en un contexto colonial, se manipula o se destruye por fuerzas superiores al poder que debería plantearse un “producto final” en ese proceso de formación escolar en el escenario doméstico. Por eso, el deporte es una alternativa refrescante para los Estudios Sociales y el enfoque en la historia un asunto por resolver.
Aunque reconozco la mirada de Bauman, pensar el caso de Puerto Rico me resulta casi en estado gaseoso. La forma fluida, como dice Bauman, de montar y desmontar no necesariamente es la que mejor se ajusta a la percepción que tenemos en la colonia del mundo que nos rodea, aun siendo “un mundo múltiple, complejo y en veloz movimiento, y, por lo tanto, ambiguo, enmarañado y plástico, incierto, paradójico y hasta caótico” (p. 34). Porque la liquidez de la que habla Bauman trascendió nuestro nivel de organización social.
Mientras estamos sumergidos en una lucha interna por solidificar nuestro norte político, ese mundo que por naturaleza de los tiempos se volvió complejo y rápido, desde nuestra crisis luce aún más veloz,
aún más ajeno, porque nuestra crisis doméstica no surge como una respuesta al ritmo global, sino como un resultado de ese ritmo, mediante los instrumentos del coloniaje, del neoliberalismo y de los resultados del condicionamiento que muchos de los que sufren la circunstancia validan y reproducen, independientemente de los posicionamientos de clase.
Habría que preguntarse si, en efecto, la velocidad y la intensidad de la liquidez que nos ahoga socioculturalmente en estos días permite identificar “lo común”, eso que, según Émile Durkheim (2003), puede provocar el impulso para lograr que las escuelas actúen como agentes de socialización. Creo que esa mirada a “lo común” tiene que darse de abajo hacia arriba. Insisto, el deporte es un punto de partida, precisamente por su capacidad de socialización. En otras palabras, reconocer la comunidad y sus contextos, que muchas veces no se reconocen desde la óptica absolutista del mal llamado “sistema educativo” o de los intereses económicos.
Henry Giroux (1986) habló de que “las escuelas no solo reflejan la división social del trabajo sino también la estructura clasista más amplia de la sociedad”. Asimismo, nos dice que “como parte del aparato estatal, las escuelas y universidades juegan un rol primordial en promover los intereses de las clases dominantes”. Giroux, incluso, es más puntual en su
Monográfico: Deporte y Academia
señalamiento sobre este particular al sostener que:
La relación conocimientopoder también encuentra expresión en las actividades de producción y distribución del conocimiento mismo. Por ejemplo, uno de los roles principales de la escuela es valorizar el trabajo mental y descalificar el trabajo manual. Esta división encuentra su más alta representación en las formas de rastrear, de buscar el origen de las relaciones sociales en el aula y otros aspectos de la legitimación escolar cuya función es excluir y desvalorizar la historia y cultura de la clase trabajadora. (Giroux, 1986)
Pero de nuevo insisto en el estado gaseoso de nuestra circunstancia. Por ejemplo, si aceptamos por completo la mirada de Giroux sin contextualizarla en lo que vivimos en Puerto Rico, habría que preguntarse ¿de qu é hablamos cuando mencionamos
«LA» historia y de «LA» cultura de «LA» clase trabajadora en Puerto Rico? ¿Acaso esas definiciones no están igual de disueltas que la realidad educativa, política, salubrista y económica de Puerto Rico? ¿Acaso esos imaginarios (el histórico y el cultural) son instrumentos concretos para armar esa pieza artesanal a la que se refiere
Lemov? ¿Se puede resistir contra la sistematización de manera general, aún desde las entrañas del monstruo?
De acuerdo con Giroux, “en el sentido más general, la resistencia debe ubicarse en una racionalidad teórica que provee un nuevo contexto para examinar las escuelas como sitios sociales que estructuran la experiencia de los grupos subordinados” (1986). Y eso, desde su perspectiva, requiere que el análisis que se haga de la resistencia reconozca un posicionamiento contra la dominación y la sumisión. Para Giroux la resistencia debe ilustrar la autorreflexión y la intención de romper, precisamente, con cualquier lógica de dominación. Esa mirada a la resistencia de Giroux, en el contexto de Puerto Rico, se vuelve muy interesante, pues de la misma manera que el poder se manifiesta de arriba hacia abajo, muchas de sus raíces se reproducen en los escenarios escolares, a través de lideres políticos, muchos de ellos educadores o directores escolares, que reproducen la ideología de su preferencia (o conveniencia) en sus respectivas comunidades escolares. Entonces, habría que preguntarse: ¿contra qué resiste la educación en Puerto Rico? Insisto, un punto de partida en esa dirección es romper con la integración de los Estudios Sociales y Español.
En su Arqueología del saber, Michel Foucault (2002) manifestó: “no tendré
JOSÉ M. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?
derecho a sentirme tranquilo mientras no me haya liberado de “la historia de las ideas”, mientras no haya mostrado en lo que se distingue el análisis arqueológico de sus descripciones” (p. 229). Foucault habló de la urgencia de profundizar “los conocimientos imperfectos, mal fundamentados, que jamás han podido alcanzar, a lo largo de una vida obstinada, la forma de la cientificidad...” (p. 229).
Cuando pienso en estas palabras en el contexto del análisis de los cuerpos del conocimiento, el rol del sujeto en el marco del orden establecido o de lo que es la norma reconocida por las estructuras sociales que definen y manejan el poder cuando se arma la historia desde una perspectiva oficialista, resulta un ejercicio retante, particularmente cuando se contextualiza en el caso de Puerto Rico. La mirada de Foucault, sin embargo, invita a reconocer en las “imperfecciones” y en lo “mal fundamentado” posibilidades de narrar realidades igualmente válidas, pero silenciadas o invisibilizadas a raíz de cómo se organiza lo normal o lo políticamente correcto. ¿Pero quién define eso? ¿A quién le toca esa responsabilidad, si es que le tiene que tocar a alguien?
Pienso que en estos tiempos los cuerpos del conocimiento son herramientas del orden, aún cuando esas herramientas se usen bajo un imaginario artesanal, como la analogía
de Lemov. Si bien la educación, en el marco del sistema, puede producir resultados que contribuyen a la lectura de múltiples aspectos del “éxito”, la manipulación siempre es un agente encubierto que busca eliminar cualquier posibilidad de reconocer a los vulnerables que no sobreviven el camino que vende la ilusión del “saber es poder”.
A la luz de los argumentos anteriores reiteramos esa noción de construcción y reconstrucción del conocimiento que vincula y se nutre de dos grandes ámbitos, tanto los saberes historiográficos como curriculares y la literatura que los sostiene. ¿Qué significados tiene el deporte nacional para los estudiantes en el contexto de Puerto Rico y sus particularidades político-económicas?
¿Las interpretaciones del deporte nacional superarían el imaginario lúdico en las escuelas? ¿Cuál sería el impacto de la articulación del bagaje deportivo en el currículo de los Estudios Sociales tanto a nivel primario como a nivel secundario? ¿El “sistema” es capaz de transformar las dimensiones del impacto curricular de los Estudios Sociales en esta dirección?
La bola está en juego. Hay que definir de qué lado de la cancha, si es que , en efecto, el fin de la educación en Puerto Rico es formar el “ser social” de Durkheim en cada uno de sus ciudadanos.
Monográfico: Deporte y Academia
1 Fernando Aybar Soltero. Fundamentos psico-sociales del deporte y la actividad física. Publicaciones Gaviota, 2009.
2 Véase Carta Circular Núm. XX 2022-2023 del Departamento de Eduación de Puerto Rico.
3 Véanse, en el marco del sistema educativo de Puerto Rico, los condicionamientos que imponen las leyes No Child Left Behind (2001) y Every Student Succeed (2015) y su impacto en los contextos socioculturales de las escuelas puertorriqueñas.
4 Aprendemos Juntos. Estrategias para mejorar la enseñanza. YouTube: https://www.youtube.com/ watch?v=yTRxDVaPpUs
5 Véase Pabón, C. (2020). Disyuntivas progresistas en Puerto Rico. Revista Nueva Sociedad.
Referencias
Arena, Joseph. Latin American Sports: An Annotated Bibliography, 1988-1998. London: Greenwood Press, 2000.
Aybar Soltero, Fernando. Fundamentos psico-sociales del deporte y la actividad física. Publicaciones Gaviota, 2009.
Bale, John and Maguire, Joseph. “The Global Sports Arena.”, London: Frank Cass Publishers, 1994.
Ball, Donald W. “Olympic Games Competition: Structural Correlates of National Success.”International
Journal of Comparative Sociology. 13, 3 - 4 (1972): 186-187.
Bass, Amy. Not the Triumph but the Struggle: 1968 Olympics and the Making of the Black Athlete. Minneapolis: University of Minnesota, 2002.
Bauman, Z. (2005). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Editorial Gedisa. pp.31-32
Bauso, Matías. 78 Historia oral del Mundial. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2018.
Best, Marcus. “Paying for the Privilege: A Perspective on Sports Funding Issues.” The Australian Quarterly, 67,1 (1995): 21-30.
Bujosa Rosario, Vilma. Comité Olímpico de Puerto Rico: la lucha de la soberanía deportiva bajo la subordinación política de los Estados Unidos: 1948-1982. Río Piedras: Publicaciones Gaviota. 2018.
Butalia, Pankaj. “The Politics of Sports.” India International Centre Quarterly, 9 (1992): 131-135.
John Carlin. Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nation. New York: The Penguin Press. 2008.
Coakley, Jay and Peter Donnelly. Inside Sports. London: Routledge,1999.
Curry, Timothy J., Paula A. Arriagada and Benjamin Cornwell. “Images of Sport in Popular Nonsport Magazines: Power and Performance versus Pleasure and Participa-
¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?
tion.” Sociological Perspectives, 45, 4 (2002): 397-413.
C. M. Buell and Shirley H. M. Reekie. “Integrating physical education and social studies”. Social Studies Review (1993): 29-34
Díaz, Luis Felipe. Modernidad, posmodernidad y tecnocultura actual Río Piedras: Publicaciones Gaviota, 2011.
Díaz Torres, Rafael. Branded sports sovereignty: A critical media approach to Puerto Rican Olympic sports. A thesis in Media Studies. The Pennsylvania State University, College of Communications, 2011.
Durkheim, E. Educación y Sociología. Ediciones Península, 2003.
Elias, Norbert and Dunning, Eric. Deporte y ocio en el proceso de civilización México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
Fariello, Griffin. Red Scare: Memories of the American Inquisition. New York: Avon Books, 1995.
Figueroa, Álex. El Camino al Cerro Pelado: La Oposición del Gobierno de Puerto Rico a la participación de Cuba en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1966. San Juan: Editorial Deportiva Cain, 2015. Freeman, Kevin.“Sport as swaggering: utilizing sport as soft power.” Sport in Society 15, 9 (2012): 1260-274.
Giroux, H. “Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educacion: un análi-
sis crítico”. Revista Colombiana de Educación, 1986, 17.
Guerrero, Miguel. El Golpe de Estado: Historia del derrocamiento de Juan Bosch. Santo Domingo: Editora Centenario. 6ta edición, 2013.
Glenny, Misha. The Balkans, 1804-2012: Nationalism, War and the Great Powers. Londres: Granta, 2017.
Green, Mick. “Governing under Advanced Liberalism: Sport Policy and the Social Investment State.” Policy Sciences, 40, 1(2007): 55-71.
Gruneau, Richard. “Class, Sports, and Social Development.”Amherst: University of Massachussetts Press, 1983.
Gutman, Daniel. Somos derechos y humanos: La batalla de la dictadura y los medios contra el mundo y la reacción internacional frente a los desaparecidos. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2015.
Guttmann, Allen. A Whole New Ball Game: An interpretation of American Sports. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.
Hagedorn, Dan y Mario Overall. The 100 Hour War: The Conflict Between Honduras And El Salvador In July 1969. England: Helion and Company, 2017.
Harris, Dorothy. ¿Por qué practicamos deporte? Razones somatopsíquicas para la actividad física. Barcelona: Editorial JIMS, 1997.
Monográfico: Deporte y Academia
Hill, Christopher R. “Keeping Politics in Sport.” The World Today, 52, 7 (1996): 192-194.
Hoberman, John. “Think Again: The Olympics.” Foreign Policy, 167 (2008): 22-28.
Hobsbawm, Eric. Nations and Nationalism Since 1780. Programme, Myth, Reality. Second Edition. Cambridge University Press, 1992.
Houlihan, Barrie. “Politics and Sport.” Handbook of Sports Studies (2007): 214-28.
Huertas González, Félix. Deporte e identidad: Puerto Rico y su presencia deportiva internacional (1930-1950). San Juan: Terranova Editores, 2006.
Huizinga, Johan. Homo-ludens. Madrid: Alianza Editorial, 6ta reimpresión, 2007.
Huyke, Emilio. Los Deportes en Puerto Rico. México: Gráfica Impresora Mexicana. 8va edición, 1986.
Jonassohn, Kurt; Allan Turowetz, and Richard Gruneau. “Research methods in the sociology of sport: Strategies and problems.” Qualitative Sociology 4, 3 (1981): 179-197.
Lizardi Ortiz, Delia. Imagen de la mujer deportista puertorriqueña 1960-2014. San Juan: Editorial Deportiva Caín, 2014.
Llopis-Goig, Ramón. “Deporte, medios de comunicación y sociedad.” RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte 12, 44 (2016): 86-89.
Mendoza Acevedo, Carlos y Walter Bonilla Carlo. La patria deportiva: Ensayos sobre historia y cultura atlética en Puerto Rico. Aguadilla: Editorial Arco de Plata, 2018.
Morgan, William. “Leftist theories of sport: a critique and reconstruction.” Choice Reviews Online 33 (1995): 01.
Nauright, John. “Culture, Political Economy and Sport in the Globalised World of the 21st Century.” Third World Quarterly, 25, 7: Going Global: The Promises and Pitfalls of Hosting Global Games, 2004, 13251336.
Ortiz, A. Los Estudios Sociales: Hacia los siglos XXI y XXII. Río Piedras: Editorial Edil, 1989.
Pérez Soler, Ángel. Del movimiento pro independencia al partido socialista puertorriqueño. Río Piedras: Publicaciones Gaviota, 2019.
Riess, Steven A. 1990. “The New Sport History.” Reviews in American History, 18, 3 (1990): 311-325.
Rodríguez, Manuel y Silvia Álvarez Curbelo. Tiempos binarios. La Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe. San Juan: Ediciones Callejón, 2017.
San Miguel, Pedro. Intempestivas sobre Clío: Puerto Rico, el Caribe y América Latina. San Juan: Ediciones Laberinto, 2019.
Sepúlveda, Héctor. Suaves dominaciones: Críticas y utopías de los me-
¿El deporte como elemento político en la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales?
dios en Puerto Rico. New York: Create Space Independent Publishing Platform, 2012.
Supelano-Gross, C. ¡Cómo hacen frente las cosas a las miradas! Walter Benjamin y la mirada de lo urbano. Universitas Philosophica, 2014, 31(62), 147-168. ISSN 0120-5323; ISSN en línea 2346-2426;doi:10.11144/Javeriana.uph31-62.wnmu
Ramu Sharma. The Competitive Syndrome. India International Centre Quarterly, 9, 2, Sports through the looking glass, (1982).
Sotomayor, Antonio. The Sovereign Colony. Olympic Sport, National Identity, and International Politics in Puerto Rico. Lincoln: University of Nebraska Press, 2016.
Stephen G. Jones. “State Intervention in Sport and Leisure in Britain between the Wars.” Journal of Contemporary History 22,1 (1987): 163-182.
Strenk, Andrew. “What Price Victory? The World of International Sports and Politics” The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 445, Contemporary Issues in Sport. (1979): 128-140.
Vilches Parra, Diego. De los triunfos morales al país ganador: Historia de la selección chilena de fútbol durante la dictadura militar (19731989). Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2017.
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
Monográfico: Deporte y Academia
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización 1898-1920
[deporte-historia-política]
Enel contexto histórico de Puerto Rico en las primeras décadas del siglo XX, el sistema de instrucción pública y las políticas educativas emergieron como pilares fundamentales del proyecto asimilista. En este artículo, exploraremos cómo documentos como los informes anuales destacan el papel crucial de la instrucción pública, la enseñanza del inglés y la promoción de ejercicios patrióticos en el proceso de transculturación y americanización en la isla. Además, examinaremos cómo la recreación física y el deporte se convirtieron en elementos clave en esta transformación cultural, delineando así un panorama más completo de la americanización en Puerto Rico. La recreación física y la instrucción pública fueron de la mano como parte del proyecto de americanización de la Isla. Según la premisa de que en Puerto Rico no existían actividades recreativas de carácter atlético, se procedió a establecer la educación física y los deportes como parte del currículo de enseñanza del sistema educativo de Puerto Rico. Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno militar (1898-1900) para
poner en marcha el proyecto de americanización fue la prohibición de las principales actividades recreativas de los puertorriqueños: las peleas de gallos, las corridas de toros y el boxeo. Estas actividades eran de herencia hispánica y, por lo tanto, no iban a la par con el proyecto de asimilación estadounidense. La veda fue puesta en práctica en 1901, mediante un decreto oficial, en el cual el fiscal general James S. Harlan prohibió ambas actividades. Aquellos que violaran la prohibición establecida enfrentarían serias multas o hasta pena de cárcel: San Juan May 13 - Attorney General Harlan has decided that cock fighting is illegal, so about the only amusement of Porto Ricans is to be taken from them… One of these regulations prohibited cock fighting… The penalty provided is heavy. Owners of buildings were cock fights are held are liable to a $60 fine. Spectators to a $3 fine and those who manage the affairs to a $15 fine. Those arrested a second time for the same
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
offense are liable to a double fine[…] Sport are entirely lacking in Porto Rico. The small boys are just beginning to know about baseball and in a few years that game may become popular, but to deny the people of the country the cock fighting is to take from them their principal recreation.1
President Taft has issued has issued an executive order prohibiting bull fighting, dog fighting and cock fighting on the Panama Canal Zone. Any one found guilty of promoting any of these pastimes among Latin Americans, will be fine or imprisoned. The order prohibiting the fights in Panama is a duplicate of the order issued shortly after the United States took Porto Rico under its wing. Previous to American occupation bullfighting was the national sport in Porto Rico.2
Parece que en esta capital se vienen celebrando desafíos de boxeos, a pesar de estar prohibidos por las leyes del país. Ya en días pasados dimos la noticia de que se proyectaba fundar un club, y ayer nos dicen que para hoy se anuncia un desafío en los terrenos de la liga de <Base ball>.3
El Partido Republicano Puertorriqueño (institución política favorecida por el gobierno insular) lanzó una fuerte campaña para erradicar todo lo que vinculara a los puertorriqueños con su pasado hispánico de más de cuatro centurias. Un sector de la prensa local arremetió contra el Partido Republicano por sus constantes ataques contra aquellos que estuvieran en contra de la americanización. El Partido Republicano también favorecía la eliminación de los valores, las tradiciones, los símbolos patrios y todo aquello que estuviera relacionado de una manera u otra con la antigua Metrópoli:
[…] Unos cuantos serviles quisieron borrar, imaginando que con ello agradaban más al Segismundo americano; porque no hay que olvidar que ningún gobernador americano insinuó si quiera, la idea de que se había cambiar nuestro escudo. Eso nació espontáneamente en el seno del partido republicano, que consideró siempre por americanización, la destrucción de todo lo que pudiera tener seno español, como si esto fuera posible en un país descubierto y poblado por España, cuyos hijos, en su inmensa mayoría, llevan ese seno en las venas, en la sangre que fluye a sus corazones.4
Monográfico: Deporte y Academia
Tal la llamante americanización de Puerto Rico: ella tiende a suprimir nuestra personalidad, a destruir lo que constituye nuestra idiosincrasia, nuestro carácter, nuestros rasgos fisionómicos y el predominio que de debemos tener en nuestra tierra.5 La prohibición de la recreación de herencia hispánica en Puerto Rico fue de la mano con la introducción de juegos y deportes estadounidenses por medio del sistema de instrucción pública establecido por el nuevo régimen colonial. Distintas editoriales periodísticas estadounidenses de principios del siglo XX resaltan que previo a la ocupación militar existía poca o ninguna actividad de carácter atlético en la isla. A su vez, estas editoriales argumentaban sobre como los deportes estadounidenses (como el béisbol) suplantarían los pocos pasatiempos existentes en Puerto Rico. Incluso una editorial expone directamente que Puerto Rico estaba siendo americanizado gracias a la aceptación que había tenido el deporte nacional estadounidense en la Isla:6
Before the American occupation of the island it is said that the Porto Ricans had almost no athletic sports. Now they are baseball “mad” and some of them show great proficiency. It has already been noticed at the principal
orphan asylum on the island that the physical condition of the boy has shown marked improvement, and it’s largely attributed to ball playing.7 No obstante, la americanización a través de la recreación física va más allá de la adopción del pasatiempo nacional estadounidense. En Puerto Rico se estableció toda una infraestructura en la cual se utilizó el deporte y las actividades recreativas de carácter atlético para instaurar la cultura, los valores, las tradiciones y sobre todo aptitudes físicas de los estadounidenses en los puertorriqueños. Las instituciones educativas establecidas a raíz de la invasión también utilizaron los juegos de carácter atlético y los deportes como herramienta angular para implantar los valores físicos y culturales del pueblo estadounidense en jóvenes en Puerto Rico. En el Informe Anual del Gobernador de 1902 se detalla claramente cómo el sistema de instrucción pública estaba utilizando diversos juegos para instaurar los valores nacionales de los Estados Unidos en los más pequeños: Special and appropriate exercises have taken place in the schools on legal holydays. I think those held on Arbor Day were the most successful and most entertaining. The singing of national songs at these celebrations is thoroughly enjoyed by the pu-
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
pils, who sing them with a will and vim that compels you to join them. I believe that complete Americanization is bound to follow where the national songs and national games of our country are planted. I have introduced out-door games and sports among the graded school pupils and find that they take exceptional interest in baseball.8
A través de los informes anuales del gobernador de Puerto Rico de principios del siglo XX se documentan los beneficios de las actividades recreativas implantadas a través del nuevo sistema de instrucción anglosajón instaurado en la Isla. Por otra parte, en 1908 se documenta en los informes, la creación de una asociación atlética en una escuela en el distrito escolar de Manatí. Esta asociación estaba conformada por los propios estudiantes, los cuales ocupaban distintas posiciones e, incluso, redactaron sus reglas y hasta su propia constitución. Según el informe, su creación fue recibida con mucho entusiasmo por la población estudiantil, ya que les permitió ver, de primera mano, lo que era gobierno creado por el pueblo y para el pueblo: During the year an athletic field was prepared by the school board with the aid of the school boys. An athletic association was formed
among the boys, with a constitution, by-laws, officers and representatives. The idea of the representative plan was followed and each schoolroom had its “congressman” and “senators”-the latter forming the executive council. The power was almost wholly in the hands of the boys. Great enthusiasm was shown and the organization had the good effect of impressing upon the minds of the boys the manner of creating a government by and for the people.9
Ese mismo año (1908), el gobernador Regis Henri Post propone crear un sistema de áreas recreativas bajo el nombre de Sistema de Parques Insulares (Insular Park System). Esta iniciativa surge debido a la escasez de áreas recreativas en las cuales los niños pudieran desarrollar las habilidades físicas, como también a las ordenanzas municipales que prohibían que los niños jugaran en las calles. En el informe anual del gobernador de Puerto Rico de 1908 se documenta la propuesta en la que se establece la creación y construcción de un parque para cada pueblo; no obstante, no fue aprobada de inmediato. La gobernación de Post se caracterizó por constantes desacuerdos con la legislatura de Puerto Rico, desacuerdos que más tarde darían paso a enmendar la Ley Foraker mediante
Monográfico: Deporte y Academia
la Enmienda Olmstead. Esta última establecía que el presupuesto fiscal previo quedaba vigente si la legislatura no aprobaba un nuevo presupuesto para el año próximo: There scarcity of public parks in the island, and the only recreation ground for the children is on the principal plaza or the streets. As the municipal ordinances prohibit them playing games on the street, I tried at the last session of the legislature to secure the passage of an act providing for insular parks. Owing to the late hour at the bill was introduced; it never got out of the committee. Early in the coming legislature I propose to introduce a bill providing for the creation in each town in the island of an insular park of a small size, the idea being to promote the cultivation of tropical flowers and trees and at the same time to reserve for the public of a playground for the children in each of the various cities and towns. 10
On July 16, 1909, the Olmsted Amendment to the Foraker Act of 1900 became law. This amendment stated that whenever the Puerto Rican legislature adjourned without consensus about appropria-
tions for the support of the government, the sums appropriated from the previous year would be considered appropriate. The discussions of the bill provoked the first Congressional debate on the island’s form of government since 1900.11
La idea de construir parques recreativos presentada por el gobernador Post ante la legislatura en 1908 era similar a la establecida por el Playground Movement a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Esta asociación comenzó en el estado de Massachusetts como una solución a los diversos problemas demográficos relacionados al aumento de la población en las zonas urbanas, la industrialización y a la inmigración. A raíz de la revolución industrial, la cantidad de habitantes de las ciudades aumentó drásticamente. Los líderes reformistas de la ciudad de Boston creían que el juego supervisado podría mejorar el bienestar mental, moral y físico de los niños. En adición, pensaban que la recreación no solo beneficiaba al individuo sino también que serviría para transformar inmigrantes extranjeros e insalubres trabajadores en una población de ciudadanos saludables listos para defender la nación estadounidense. En otras palabras, los líderes reformistas vieron los parques de recreo como un instrumento para capacitar de manera saludable y responsable a ciudadanos
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
estadounidenses o simplemente americanizar:
Playground reformers believed that supervised play could improve the mental, moral, and physical wellbeing of children, and in the early twentieth century they expanded their calls into a broader recreation movement aimed at providing spaces for adult activities as well.12
El Playground Movement se origina cuando una amplia coalición de reformadores, trabajadores sociales, educadores progresistas y psicólogos infantiles instó al gobierno de la ciudad de Boston a construir parques infantiles donde los jóvenes de la ciudad pudieran jugar bajo condiciones supervisadas y controladas. Los primeros espacios destinados a la recreación comenzaron con la instalación de unos jardines de arena (sand box/sand gardens/sandlot). Estos eran una especies de terrenos cubiertos por arena donados por filántropos en los cuales se instalaban columpios, escaleras, pistas de correr, entre otros equipos deportivos. El éxito de estos parques fue tanto que los gobiernos de ciudades como Filadelfia, Nueva York, Brooklyn, Baltimore, Newark, Worcester, Chicago y Portland enviaron funcionarios a Boston para consultar y desarrollar sus propios sistemas de recreo en sus respectivas ciudades:
The Boston initiatives to provide playgrounds for boys and girls of all ages, the collaboration of philanthropic and public agencies, and the integration of sand gardens, outdoor gymnasiums, and organized areas into one system led at least nine other cities to send representatives prior 1898 to Boston for consultation about developing their own playgrounds.13
Al iniciar el siglo XX, los creadores del Playground Movement se dieron cuenta de que, además de la función de crear buenos ciudadanos, el movimiento también tenía un valor educativo. Este argumento se basó principalmente en el comportamiento de los niños donde se instalaron los parques con juegos supervisados. Según los líderes del movimiento, los juegos supervisados provocaban que los niños fueran atentos y diligentes en sus clases, que disminuyera el ausentismo y el mal comportamiento en las escuelas. Estos resultados provocaron que las escuelas crearan espacios de juego.
Durante el primer lustro del siglo XX el Playground Movement continuó evolucionando y expandiéndose. Su programa incluía actividades sociales y cívicas como bailes, programas musicales, obras de teatro y elecciones. Durante esta etapa es que surge la Playground Association of America
Monográfico: Deporte y Academia
que más tarde evolucionaría en la Playground Recreation Association of America . En 1905, el director del sistema de parques de recreo (Playground System) de Washington D.C., Dr. Henry S. Curtis, y el director de educación física de la ciudad de Nueva York, Dr. Luther Gulick, se unieron para formar una asociación nacional de juegos. La asociación se oficializó el 12 de abril de 1906 en la YMCA de Washington D.C. bajo el nombre de Playground Association of America. Fue conformada por dieciocho hombres y mujeres que representaban distintas asociaciones, escuelas y colegios. Estos seleccionaron al presidente Teodoro Roosevelt como presidente honorario y al periodista Jacob Riis como vicepresidente honorario. A nivel institucional, se eligió al Dr. Gulick como presidente y al Dr. Curtis como secretario y tesorero de la asociación:
The Association was organized in Washington on April 12th, 1906 thought the cooperation of Dr. Gulick and the writer of this volume…In the election of officers, president Roosevelt was chosen honorary President, Jacob Riis honorary Vice-President, Dr. Gulick President, and the writer Secretary and acting treasurer.14
El primer congreso anual de la Playground Association of America se celebró en la ciudad de Chicago en
1907. El programa del congreso incluyó diversos discursos como “Relation of Play and Delinquency”, “ Play as Training for Citizenship”, “Social Value of Playground”, “Value of Playground in Crowed Districts” y “ Public Recreation and Social Morality 15 Estos discursos estaban enfocados en plasmar en la opinión pública la importancia de la recreación como parte vital de la formación de buenos ciudadanos estadounidenses. El evento anual culminó con una actividad de juegos a la cual acudieron más de 4000 espectadores: The convention concluded with a massive “play festival” in Ogden Park, attended by 4000 spectators. The program included: marching, singing and circle games by 300 kindergarteners; eighty girls in gymnastic games and eighty boys on gym apparatus; 100 girls playing volley ball; relay races of 100 boys and girls, respectively.16 La influencia del Playground Movement y de la Playground Association of America en la política pública establecida por el gobierno civil la podemos apreciar en diversos informes anuales del gobernador de Puerto Rico. En el informe de 1909 se documenta la visita a Puerto Rico del secretario de la Playground Association of America. El Dr. Henry S. Curtis viajó alrededor de la Isla e impartió conferencias de cómo se estaban
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
desarrollando los parques recreativos (playgrounds) en los Estados Unidos. Las conferencias se ofrecieron en diversos pueblos como Ponce, Fajardo, Guayama, Arecibo, Mayagüez y San Juan. Según el informe, las conferencias fueron sumamente concurridas y el público demostró gran entusiasmo: The matter of establishing playgrounds in different towns of the island was taken up by the department during the past school year and we were very fortunate in having with us last fall Dr. Henry S. Curtis, secretary of the Playground Association of America, who traveled over the island giving illustrated lectures on the development of playgrounds in different parts of the world, and especially in the United States. These lectures where given in Ponce, Fajardo, Guayama, Arecibo, Mayagüez and San Juan before large and enthusiastic audiences, and in this way the movement received a good impetus at the very start.17
A raíz de las conferencias impartidas por el Dr. Curtis se comenzaron a enviar cartas circulares a las regiones educativas y a los municipios en las cuales se destacaba la importancia de la fase recreativa en la educación. Las autoridades educativas de los distintos
municipios comenzaron a identificar posibles terrenos como también los aparatos y equipos que deberían adquirir para poner en práctica las sugerencias de la Playground Association of America, ofrecidas en las conferencias del Dr. Curtis. Según el informe de 1909, no todos los municipios contaban con los fondos disponibles para desarrollar estos parques recreativos. Al momento que se publicó el informe, solo trece pueblos habían obtenido terrenos, algunos fueron donados por el propio municipio, otros por individuos privados y algunos por la región educativa. En total se logró adquirir poco más de veinticuatro acres para parques en veintisiete pueblos, mientras que en otros treinta y nueve municipios se comenzaron a realizar trámites para conseguirlos:
In all, over 24 acres has been set aside for playgrounds in 27 towns, and in 39 definite steps toward the establishment has been taken. More or less apparatus has been obtained and put to good use during the past year in 19 towns and 26 others are planning on acquiring some in the near future.18
Según el informe anual de 1909, la iniciativa de la Playground Association of America estuvo en un comienzo a cargo de maestros regulares. Además, el informe anual provee datos sobre la utilización de los parques recreativos
Monográfico: Deporte y Academia
que se lograron establecer entre 1908 y 1909. Entre los datos se encuentran los horarios, los aparatos de carácter recreativo-atlético y la cantidad de niños que los utilizaron. En un inicio, unos 5,000 niños fueron impactados por los parques recreativos. El informe proyecta que durante el año escolar 1909-1910 el número de niños impactados aumentaría a 40,000.19 La cantidad y el tipo de aparatos variaban por pueblo. Por ejemplo, el parque de San Juan poseía columpios, sogas y postes para escalar, escaleras de soga, pesas, bolas medicinales, bolas de baloncesto, bolsas de arena, equipos de béisbol, entre otros. Sin embargo, la mayoría de los pueblos solo contaba con pertrechos de béisbol: The amount of apparatus varies greatly in the different towns maintaining playgrounds. In San Juan the playground is equipped with a kindergarten tent, giant stride, swim, climbing ropes, climbing roles, climbing spar, rope ladder, see-saws, basketballs, jumping standards, dumb-bells, medicine balls, quoits, bean bags, wands, and baseball outfit. In most of the smaller towns the equipment is limited as a rule to a baseball outfit.20
El Informe Anual del Gobernador de 1910 detalla una gran cantidad de datos estadísticos relacionados al
Playground Movement en Puerto Rico. Datos como la cantidad de terrenos destinados a los parques recreativos y la cantidad de niños impactados. En las estadísticas podemos notar que las inversiones más cuantiosas fueron en las zonas urbanas. Anteriormente mencionamos las inversiones en la ciudad capital ($1,500) pero también ciudades como Ponce ($1,200) se hicieron inversiones cuantiosas. Las inversiones realizadas en San Juan y Ponce equivaldrían a más de $25,000 en la actualidad. En el caso de los pueblos rurales, como Las Marías y Corozal la inversión fue apenas de $15. Entre el equipo obtenido se encuentran columpios, chorreras, equipo de gimnasia, bolas medicinales, guantes, bates y bolas de béisbol, bolas de fútbol, equipo de croquet, raquetas y bolas de tenis (tennis outfit), zapatillas para correr en pista, vallas /obstáculos para las pistas, bolas de baloncesto, bolas de vólibol, entre otros.
Se debe dejar claro que el establecimiento de parques de recreo y la utilización de diversos equipos atléticos facilitó el desarrollo de las destrezas físicas básicas, la competitividad y la eficiencia física de los niños puertorriqueños. Al pasar de los años, los equipos instalados eran de mejor calidad. A partir de 1913, los equipos comenzaron a construirse en hierro y acero, fijados en concreto. Este cambio se debió a que los equipos eran utilizados con mucha frecuencia. El
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
sistema de instrucción pública designó un tiempo específico para utilizar los equipos establecidos en los parques de recreo. Por ejemplo, los estudiantes de primero a cuarto grado tenían de diez a quince minutos mientras que los estudiantes de quinto a duodécimo grado tenían veinte minutos. Los juegos debían incorporar movimientos espontáneos, toma de decisiones rápidas y sobre todo competitividad. En el caso de juegos grupales se debía resaltar la lealtad. Algunos de los juegos que se llevaban a cabo para resaltar estas cualidades son descritos en el informe anual de 1913:
Form two lines about 10 feet apart facing, each 4 feet from those on his side. The object is to bat the ball with one or both hands from one line to other, starting at the end of the line. The player who permits the ball touch the ground, or who fails to make the proper return of the ball, leaves the game.
This is one of the all-around games for both girls and boys. It should be modified for the former by eliminating some of the rough features. The time of halves should also be shortened in this climate. It can be used in all grades from the fourth to the university.
Since it is more complex than the simple group games, a rule book should be used. A level space 40 by 60 feet, back stops of wood or wire netting 4 by 6 feet with 18-inch ring basket 10 feet from the ground, one at each end of the court, and a ball, constitute the equipment. Every school should have a basketball court.
This game combines many features of American Rugby and basket ball. It climates the mass play and tackling of the former (not practicable in this climate) and scrimmage or close personal contact of the latter. While it can be played by younger boys, it is more suitable for upper grades, high and normal schools. Like baseball and basket ball, it requires more or less coaching to develop its possibilities.
This game is well know and popular in Porto Rico. It needs no recommendation. Like other games possessing great possibilities along scientific and interest-creating lines, it should have trained supervision.
Monográfico: Deporte y Academia
This form of athletics offers fine opportunities for all around development. Running, jumping, vaulting, etc., should be encouraged among boys in all grades, both from the standpoint of personal health and efficiency and that of developing interest in physical betterment. Interschool and intercity competitive sports should be encouraged and fostered where transportation and other conditions permit.21
La información sobre los deportes esbozada en el informe anual de 1913 puede ser complementada por lo escrito por George V. Keelan en The Book of Porto Rico/ El libro de Puerto Rico. El también secretario de Cultura Física en Puerto Rico arguye que el béisbol era el deporte favorito de los puertorriqueños. En su artículo expone que tanto estadounidenses como puertorriqueños conformaron novenas alrededor de la Isla. Algunos de estos equipos eran Red D, Pabst, Atenas de Ponce, Army, Interior, Plata de Cayey, Ponce (compuesto por estudiantes y uno de los equipos más fuertes de la Isla), Mayagüez, San Juan, Pope, Hartfort, Trolley, Colectiva, All San Juan, Puerta de Tierra y el Sport de San Juan. A pesar que el béisbol se comenzó a practicar
antes de 1898, cabe señalar que fue a partir de 1898 que se desarrolló y se expandió por todos los municipios del país. Esta última afirmación se debió principalmente a la promoción que se le dio mediante el nuevo sistema educativo. Tanto Keelan como los informes del gobernador citados, concuerdan sobre el gran alcance que estaba teniendo pasatiempo nacional estadounidense en los niños y jóvenes del país. A pesar del alcance esbozado, Keelan arguye que el béisbol aún no se había desarrollado en totalidad debido a la falta de instalaciones y a los juegos de azar. Al momento de la publicación The Book of Porto Rico/ El libro de Puerto Rico (1923), había más de una docena de equipos de escuelas superiores y uno de la Universidad de Puerto Rico. Mientras que en las escuelas pequeñas celebraban partidos entre su propia población estudiantil. Por otro lado, Keelan argumenta brevemente sobre los deportes del atletismo, baloncesto, tenis, el golf, el fútbol inglés como también el fútbol americano. Sobre los deportes de pista y campo, expone que estos eran practicados en la mayoría de las escuelas y que a partir de 1906 la Asociación Atlética Insular celebraba un torneo anualmente. Sobre el baloncesto, señala que fue introducido por la Young Men’s Christian Association (YMCA) y que los equipos más sobresalientes fueron desarrollados por la YMCA. El secretario de Cultura Física en Puerto
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
Rico arguye que el tenis y el golf eran de los menos practicados por los puertorriqueños, aunque destaca que en la zona sur (Ponce) habían algunos excelentes jugadores de tenis. Finalmente, sobre el fútbol americano, Keelan expone que solamente era practicado por miembros del ejército de los Estados Unidos, mientras que el fútbol inglés era practicado por españoles residentes en la Isla que conformaban equipos como el España, el San Juan, el “Ponce Sporting Club” y el Guayama. El escrito de Keelan concluye afirmando lo beneficiosa que había sido la recreación de carácter atlético en la juventud puertorriqueña. Sin embargo, el secretario de Cultura Física destaca que se debía continuar ampliando y desarrollando las instalaciones recreativo-atléticas, específicamente los parques de recreo (Playgrounds) para desarrollar las destrezas de compañerismo y el espíritu deportivo de los más pequeños:
The Island needs not only athletic fields for organized sports, but, especially, playgrounds for the smaller children in the big cities. Porto Rico wants to teach her children to play, to enjoy themselves in a healthy natural way, to learn the true meaning of the word sportsmanship.22
Los informes coinciden con lo detallado por Keelan en torno al pa-
satiempo nacional estadounidense. En ellos se refleja un común denominador entre los diversos materiales atléticos y deportivos obtenidos: el béisbol. Independientemente de la cantidad de dinero invertido o de la diversidad de equipo obtenido, todos los municipios adquirían pertrechos de béisbol. Informes como los de 1909, 1910 y 1911 destacan que al menos existía un equipo de béisbol en cada pueblo de la Isla. Además, el informe de 1910 señala el éxito que había tenido el deporte de béisbol como un método para americanizar parte de la población del país. El informe se basa en la rápida acogida que tuvo el deporte en la Isla y en como hombres y niños (en su mayoría iletrados) aplicaban fácilmente los conceptos relacionados al juego en el idioma inglés.
Baseball is by far the most popular game in the island and not infrequently teams in adjoining town have played a series of games. Judging from the number of people who attended the games and the enthusiasm manifested, one must confess that our national game has won its way into the hearts of the people of Porto Rico.23
The rapidity with which enthusiasm and interested have been arouse in favor of baseball is little less than marvelous. On the hillsides
Monográfico: Deporte y Academia
as well in the valleys, groups of boys are found playing ball at almost any hour of the day, and an interesting fact is that even the illiterate boys and men have learn and use the terms relating to the game in English. There is no doubt but that baseball is exercising a beneficent influence in the Americanization of the island and in lessening the different kind of vice. In almost every town there is at least one baseball team, and games with neighboring towns have been very frequent.24
Our national game of baseball continues to hold first place as a group game for the Porto Rican boys, and as one travels the island groups of boys with improvised bats and balls can be seen on the hillsides, if a level space is not handy, thoroughly enthusiastic over their game. There is hardly a town without its baseball team, and in some districts teams have been formed by boys in the rural schools and interesting games played with the gradedschool team.25
Diversas editoriales estadounidenses de principios del siglo XX documentaron cómo el deporte del béisbol fue ganando adeptos y a su
vez suplantando los deportes tradicionales de Puerto Rico. Estos artículos noticiosos señalaban los aspectos negativos de la recreación existente (pelea de gallos y corridas de toros) en la Isla durante el dominio colonial español, mientras que resaltaban las ventajas del béisbol. Por ejemplo, uno de los artículos destaca que, previo a la ocupación militar por parte de las tropas estadounidenses en Puerto Rico, existía poca o ninguna actividad deportiva. En adición, esa misma fuente periodística señala que la condición física de los niños del orfanatorio había mejorado desde que se implantó la práctica del deporte del béisbol. Otra fuente expone directamente que Puerto Rico estaba siendo americanizado gracias a la aceptación que había tenido el deporte nacional estadounidense en la Isla.26
Otra actividad atlética que tuvo gran apogeo desde inicios de siglo XX lo fueron los deportes de pista y campo. El atletismo comenzó a fomentarse a partir de la fundación de la Universidad de Puerto Rico en 1903. Los terrenos circundantes de la universidad fueron utilizados para que los jóvenes entrenaran y participaran en futuros eventos. Desde 1906 se comenzó a celebrar una serie de eventos anuales en los que se enfrentaban las principales escuelas superiores en contra de los diferentes departamentos académicos de la Universidad de Puerto Rico. Estos eventos anuales (Annual
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
Athletic Meet) fueron organizados por la Asociación Atlética Interescolar (Insular Interscholastic Athletic Association of Porto Rico). Según el informe anual de 1907, la asociación fue aprobada el 28 de julio de 1906.27 En cambio, el informe anual de 1925 detalla que la Asociación Atlética Interescolar fue organizada en 1910: “The association was organized in 1910 and holds field and track meets every year. It has held 14 of such meets up to the present time”.28 El objetivo de la asociación era promover el interés por los deportes en las escuelas de Puerto Rico como también permitir que poblaciones escolares de la isla interactuaran entre sí. Las actividades promovidas por la asociación estaban a cargo de una junta de directores compuesta por el secretario de Educación como presidente, los superintendentes, un secretario y un tesorero seleccionados por la junta. Todos los distritos escolares que fueran miembros de la asociación debían de pagar una cuota anual de dos dólares. En 1912, la asociación presentó su propia constitución. Esta se compone de diez artículos en los cuales se detallan con lujo de detalles las funciones de la junta de directores como también las reglas que le aplicaban a todos los miembros de la asociación: This association was formed in 1910 and holds field and track meets every year. It has held 14 of such meet
up to the present time. The object of the association is to promote interest in school athletics in Porto Rico and to secure better acquaintance and friendship among the schools of the island.29
The annual athletic meet of the boys enrolled in the high and grammar schools of the island was held at the Hippodrome, San Juan, April 13, 1912. All school athletics are directly in charge of the board of directors of Interscholastic Athletic Association of Porto Rico, of which the membership is made up of the local associations of the different school and towns. The constitution and bylaws, which are subject to the approval of the commissioner of education, are:30 (Ver apéndice p.177)
El Informe Anual del Gobernador de 1910 también documenta que la cantidad de terrenos destinados a los parques recreativos se duplicó en 1909. El reporte estipula que más de 59 acres de terreno en 45 pueblos de la isla fueron destinados para los parques recreativos/playgrounds. Durante este año se gastaron más de ocho mil dólares $8,000 en los equipos recreativos instalados en los diversos parques. Esta suma invertida es equivalente a más de docientos mil dólares $200,000 en el
Monográfico: Deporte y Academia
presente. Sin embargo, la cuantía de dinero invertido no es el dato más importante de este informe. Es en este informe que por primera vez se documenta la motivación de la Playground Association of America que era instaurar en los niños las características de un ciudadano estadounidense. Según el reporte, antes de que se instalaran los parques recreativos en las escuelas la conducta de los estudiantes era desorganizada y generalmente terminaban en peleas:
The athletic spirit is very strong among the Porto Rican children and it takes but little effort to arouse enthusiasm. Aside from the physical, social and moral benefits derived from exercises in out-of-door sports, the improvement in conduct of those taking part in them has been remarkable […] When school playgrounds were introduced two years ago very few games took place without dissension and arguments, but now, do better understanding of the meaning of gentlemanly conduct in different sports, very little friction takes place.31
Los propulsores del Playground Movement fomentaban la americanización sin utilizar el concepto. Durante las primeras dos décadas del siglo XX publicaron varios escritos
que fomentaban el deporte como una herramienta para crear buenos ciudadanos. Uno de ellos lo fue Play as School of Citizen de Joseph Lee. Según Lee, el deporte genera las cualidades de un buen ciudadano estadounidense. Por ejemplo, características como la lealtad, la valentía, la determinación, sentido de pertinencia entre otras. Los pasados atributos están íntimamente relacionados con las definiciones sobre el concepto de americanización presentadas al principio de este capítulo: The team and the plays that it executes are present in very vivid form to his consciousness. His conscious individuality is more thoroughly lost in the sense of membership than perhaps it ever becomes in any other way. So that the sheer experience of citizenship is the simplest and essential form-of sharing in a public consciousness […] There is in team play a very intimate experience of the ways in wish such a purpose is build up and made effective. You feel, thought without analysis, the subtle ways in which a single strong character breaks out the road ahead and gives confidence to the rest to follow; how the creative power of one ardent imagination, bravely sustained makes possible the
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
putting through of the play as he conceives it. You feel to the marrow of your bones how each loyal member contributes to the salvation of all the others by holding the conception of the whole play so firmly in his mind as enable them to hold it, and to participate in his single determination…And the team is not only an extension of the player consciousness; is part of his personality. His participation has deepened from cooperation to membership.32
En varios de los informes anuales del gobernador que fueron consultados se documentan los aspectos destacados por Lee en Play as School of Citizen. Los informes de 1912, 1913 y 1915 evidencian cómo la recreación y los deportes instaurados por el nuevo gobierno colonial moldeaban física y mentalmente a los niños. No obstante, se debe establecer que la recreación propuesta por el Playground Movement también tenía como propósito forjar ciudadanos americanos con las cualidades que hemos destacado desde el inicio de este capítulo. A los valores previamente destacados se le añade el respeto por la autoridad, aceptar la derrota y el juego limpio o deportividad:
Athletics have been engaged in more or less since the American school system
was organized […] During the recent years through the establishment of playgrounds and the introduction of simple competitive games and contest enabling all the pupils to take part, a much larger percentage of the pupils have received the direct benefits obtained from their play in open air. A few years ago it could be said that the pupils of Porto Rico did not know how to play…In early days almost all games were cause of strife and dissension, but gradually the boys are learning to respect authority of the umpire or of the one in charge of the sports. They also are learning to take defeat gracefully, and, as a rule, the members of the losing team are the first to congratulate their winning competitors, thus demonstrating a healthy spirit of cordiality […] The spirit of true sportsmanship as displayed and fostered at these meets is one of the encouraging results of the playground movement.33 In group games as well in formal drills loyalty, fairness, coordination, and efficiency may be developed to the highest degree. Mental and physical team play in the
Monográfico: Deporte y Academia
individual together with the innate social instincts of the average child find their fullest expression in some form of activity or play.34
The most encouraging and significant features of the past year’s work are to be found in the improved health carriage of our pupils; inculcation of the real purposes of organized play; the dissemination of athletic courage as a means to physical betterment and enjoyment for the backward and deficient, as well as to those who are strong and fit; the increased observance of the principles of fair play, whether wining or losing; and the gradual acceptance of the proved doctrine that the happy and efficient individual is he who believes in the trained mind plus the body beautiful and strong […] Those in the small centers are beginning to realize that athletic competition means the exercise of courtesy, selfcontrol, and the willing acceptance of authority, as well as the joy and benefit to be derived therefrom. In other words, “sports for sport’s sake,” and not victory first, last and all the time only.35 Contario a los datos mostrados
en las pasadas páginas, cabe destacar que no todos los puertorriqueños adaptaron los valores del Playground Movement. En 1938, Trumbull White realizó un escrito sobre la actividad deportiva en Puerto Rico titulado Islands Sports and Sportsmen. White destaca que en la Isla no se seguían los estándares del deporte como los valores del juego limpio y la obediencia a la autoridad. El autor arguye que muchos de los desafíos deportivos finalizaban en peleas entre miembros de equipos contrarios e incluso se agredían a los árbitros. Finalmente, White concluye de que los puertorriqueños no sabían aceptar la derrota:
The fact that sports are thus practiced and enjoyed does not necessarily guarantee the fixity of sporting standards. Pessimists declare that the idealized concepts of sport and fair play in Puerto Rico are not always inviolate. They aver that umpires get beaten up somewhat oftener than is the custom farther north; that games sometimes en in rioting, and there even between rival college teams the townspeople and the student body alike sometimes breaks through the barrier over an unpopular ruling and make the visiting team, as well as their own townsmen umpire, take flight into the bomb
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
proofs. They just can’t stand defeat, it is alleged, and their fervor of protest had odd forms of expression. 36
Sobre el argumento resaltado por Trumbull, el historiador Eric J. López añade que no es posible estudiar el deporte y la recreación dejando a un lado el elemento de la violencia. El autor de La recreación en Puerto Rico expone que este factor social repercute en la manera de expresar los juegos y pasatiempos y es otro componente muy influyente en el Puerto Rico que se enfrentan las nuevas fuerzas.37
Hasta el momento hemos documentado el desarrollo de la recreación física y los deportes estadounidenses con el objetivo de americanizar a la población puertorriqueña. No obstante, cabe destacar que las actividades de carácter atlético instauradas por la nueva metrópoli fueron utilizadas por parte de la población puertorriqueña como un mecanismo para afianzar su identidad nacional. Diversos historiadores han argumentado sobre el elemento de la contra respuesta por medio de la recreación atlética y los deportes en Puerto Rico, entre ellos se encuentra Félix Huertas en Deporte e Identidad y Walter Bonilla y Carlos Mendoza en La Patria Deportiva . Varias fuentes periodísticas de principios del siglo XX muestran diversos roces entre la población local y los estadounidenses en eventos deportivos. Precisamente, estas escaramuzas
serían el origen de la contra respuesta a la americanización por medio de la recreación física. A continuación, se presentan ejemplos de enfrentamientos como consecuencia de eventos en los cuales se involucraba la recreación física, el primero luego de un partido de béisbol y el segundo en medio de un juego de fútbol americano:
Anoche a las diez se promovió un escándalo en Puerta de Tierra entre varios individuos y el americano Juan P. Borin. Parece que el origen de los hechos fueron discusiones sobre el juego de pelotas y después se agriaron por haber cruzado algunos insultos. Lo cierto es que se tramó una pelea saliendo herido el americano Borin.38
American football in Porto Rico is so strenuous that during only two games ever played on the island it was necessary to call out the army to restore peace, declares Jimmy Johnson a former Carlisle Indian football star and at present a practicing dentist in San Juan, Porto Rico…Two teams were formed one comprising former United States soldiers, who were coached by Hooker, once famous captain of West Point and the other team composed of native Porto
Monográfico: Deporte y Academia
Ricans, mostly graduates of schools in this country. The first game was a big success and was won by the natives. It was in the second contest that the trouble started. The score was in favor of the “foreigners” and the natives couldn’t stand the situation. “One of the Porto Ricans drew a knife” said Johnson “and member of his team did likewise”.39
Otro ejemplo de los inicios de la afirmación nacional por medio de la recreación física lo es el caso de los hermanos Ferrer. Una columna publicada en el periódico La Correspondencia el 6 de junio de 1906, aclama a un par de hermanos puertorriqueños por haber ganado un campeonato de tenis en la ciudad de Siracusa, en el estado de Nueva York. Según la editorial los hermanos puertorriqueños derrotaron en dobles (tenis en pareja) a representantes de distintas naciones hispanas para obtener el campeonato. Por su parte Lafael Ferrer (el único de los hermanos que es identificado por su nombre) derrotó a su propio hermano para obtener el campeonato en la categoría individual:
En los “doubles” los hermanos Ferrer fueron declarados “champions” después de dos victorias espléndidas sobre Palmas (Cuba) y Egozque (Puerto Rico) y después ven-
ciendo a Desquirón (Cuba) y a Larrabur (Perú). En el campeonato para “singles” o sea jugador por jugador, cada uno de los Ferrer venció a su adversario, y en el desafío final entre los dos hermanos, obtuvo el triunfo el mayor de los dos, Lafael Ferrer, el cual fue condecorado champion del tenis de la Colonia
Latina de la Universidad de Syracuse. “La Correspondencia” le da enhorabuena a los jóvenes de Puerto Rico por el buen éxito obtenido en su grandioso triunfo.40
Sin embargo, el ejemplo más concreto sobre la contrarrespuesta a la americanización por medio del deporte lo es el caso del maratonista arecibeño Nicasio Olmo. “El Campeche” (como se le conocía por sus habilidades como pintor) ganó varios maratones en los Estados Unidos. Arecibo 27- El señor Wenceslao Olmo, de esta ciudad recibió recientemente el siguiente cable de Nueva York, con motivo del triunfo de su hijo Nicasio en las carreras efectuadas allí: “The New York Herald desea congratular a usted como padre del famoso atleta puertorriqueño y campeón de la orbe, Nicasio Olmo”.41
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
En la carrera de Maratón, celebrada el cuatro del corriente mes en Boston, volvió a obtener el primer premio el gran atleta puertorriqueño Nicasio Olmo. El triunfo de Olmo es tanto más importante porque en esa carrera tomaron parte no solamente representantes de cada uno de los Estados Unidos, sino de casi todo el mundo también.42
La figura de Nicasio Olmo ha sido abordada a profundidad por el historiador Walter Bonilla Carlo. En su ensayo La práctica de los deportes en Puerto Rico, Bonilla destaca la figura del corredor arecibeño y como éste afirmó su identidad nacional en el maratón anual del Club Atlético del Bronx en Nueva York de 1913. En esta carrera, Olmo corrió representando los colores de Puerto Rico. Pero ilegalmente debido a que los oficiales de maratón no reconocieron a la Isla bajo ningún emblema deportivo. 43 Olmo también compitió en el maratón Belmar en cual demostró sus cualidades atléticas ante corredores internacionales. Bonilla utiliza fuentes periodísticas del periódico la Democracia para mostrar la contra respuesta a la americanización impuesta por medio de la recreación física. Nuestra isla…no ha sido olvidada y será fuertemente representada por uno de sus hijos, el champion Nicasio
Olmo, al presente en esta metrópoli y el mejor atleta que la isla ha producido.44 y gozaremos la gloria y tendremos el honor de que eternice la historia ¡Claro está! Nuestra memoria como un pueblo corredor.45
En conclusión, hemos examinado cómo el sistema educativo y las actividades recreativas fueron empleadas por el gobierno colonial como instrumentos de americanización en Puerto Rico durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, este proceso no fue unidireccional, ya que, al mismo tiempo, surgía un movimiento dentro de la población puertorriqueña que utilizaba estos mismos elementos para fortalecer su identidad nacional. Esta dualidad refleja la complejidad de la historia y la cultura de Puerto Rico, donde las influencias externas se entrelazan con los esfuerzos internos por preservar la propia identidad. Así, el legado de la americanización en Puerto Rico es uno de intercambio cultural y resistencia, donde las experiencias pasadas continúan moldeando la realidad presente de la isla y su gente.
Notas
1 The Evening Bulleting, May 15 1901 p.147
2 The Appeal, September 09, 1911
3 La Democracia. (Ponce, P.R.), 24 Aug. 1903. Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of
Monográfico: Deporte y Academia
Congress. <https://chroniclingamerica. loc.gov/lccn/sn90070270/1903-0824/ed-1/seq-4/>
4 La Democracia, February 07, 1905
5 La Democracia, May 11, 1905
6 “Porto Rico is becoming Americanized. Baseball is becoming popular in that island” The Coconino Sun August 17, 1901 p.4
7 Baseball in Porto Rico . The Brownsville Daily, August 08, 1906
8 Puerto Rico. Governor. Annual Report of the Governor of Porto Rico U.S. Government Printing Office , 1902, p. 196.
9 Annual report of the Governor of Porto Rico for the…1908, p. 262.
10 Ibid, 1908, p. 171.
11 “Olmsted Amendment.” Olmsted Amendment - The World of 1898: The Spanish-American War (Hispanic Division, Library of Congress). Accessed Oct 30, 2019. https://www.loc. gov/rr/hispanic/1898/olmsted.html.
12 Sniderman Bachrach , Julia. “Playground Movement.” Encyclopedia of Chicago. Accessed Nov 20, 2019. http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/976.html
13 Frost, Joe L. A History of Childrens Play and Play Environments: toward a Contemporary Child-Saving Movement . New York: Routledge, 2010, p.95.
14 Curtis, Henry S. The Play Movement and Its Significance. New
York (N.Y.): The Macmillan company, 1917, p. 15.
15 Papers of the Chicago Meeting, Playground Association of America, June 1907. Chicago, 1907.
16 Anderson, Linnea M. “‘The Playground of Today Is the Republic of Tomorrow’: Social Reform and Organized Recreation in the USA, 1890-1930’s.” infedorg. Accessed September 11, 2020. http://infed.org/ mobi/social-reform-and-organizedrecreation-in-the-usa/.
17 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1909, p. 253.
18 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1908/1909, p. 253.
19 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1908/1909, p. 254.
20 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1908/1909, p. 254, Ibid.
21 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1913.001, p. 370-371.
22 Fernández García Eugenio y Hoadley, Francis W., and Eugenio Astol. El Libro de Puerto Rico The Book of Porto Rico. San Juan, P.R.: El Libro Azul Pub. Co., 1923. p. 443
23 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1908/1909, p. 254.
24 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1909/1910, p. 173.
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CRUZ
La recreación y los deportes atléticos como parte del proyecto de americanización
25 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1911.001, p. 218.
26 “Porto Rico is becoming Americanized. Baseball is becoming popular in that island” The Coconino Sun August 17, 1901 p.4
27 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1906-1907, p.46.
28 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1925.001. p. 306.
29 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1925.001, p. 306, Ibid.
30 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1913.001, p. 257-259.
31 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1909/1910, p. 172.
32 Lee, Joseph. “‘Play as School of the Citizen’ Charities and the Commons.’” Citado de Popular Science, May 1915.
33 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1912.001, p. 257.
34 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1913.001, p. 270.
35 Annual report of the Governor of Porto Rico for the ... 1915.001, p. 337.
36 White, Trumbull. Puerto Rico and Its People. New York: Frederick A. Stokes Company, 1938.p.280
37 Bonilla, Walter R., Carlos Mendoza Acevedo, and M á rquez Harold Acevedo. La Patria Deportiva: Ensayos sobre historia y cultura atlética en Puerto Rico. Aguadilla, PR: Editorial Arco de Plata, 2018 p.52
38 Boletín Mercantil de Puerto Rico. (San Juan, P.R.), 18 Dec. 1906. Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress. <https://chroniclingamerica.loc.gov/ lccn/sn91099739/1906-12-18/ed-1/ seq-1/>
39 The Evening standard. [volume] (Ogden City, Utah), 02 Nov. 1912. Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress. <https://chroniclingamerica.loc. gov/lccn/sn85058397/1912-11-02/ ed-1/seq-5/>
40 La correspondencia de Puerto Rico. (San Juan, P.R.), 16 June 1906. Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress. <https://chroniclingamerica.loc. gov/lccn/sn91099747/1906-06-16/ ed-1/seq-2/>
41 Bolet í n Mercantil de Puerto Rico. (San Juan, P.R.), 29 Nov. 1913. Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress. <https://chroniclingamerica.loc.gov/ lccn/sn91099739/1913-11-29/ed-1/ seq-7/>
42 Boletín Mercantil de Puerto Rico. (San Juan, P.R.), 12 May 1914. Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress. <https://chroniclingamerica.loc.gov/ lccn/sn91099739/1914-05-12/ed-1/ seq-7/>
43 Bonilla, Walter op. cit., p. 36.
44 Ibid, p. 37.
45 Ibid.
Monográfico: Deporte y Academia
CARLOS JORGE GUILBE LÓPEZ
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
Exégesis 7 Segunda Época
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal: Mirada geográfica y crítica a la evolución
del básquet masculino en Puerto Rico
[deporte-geografía-historia]
Introducción
En 2014, el sociólogo Arturo
Torrecilla describió el desarrollo complejo, amorfo y atípico de la sociedad boricua en La ansiedad de ser puertorriqueño. Su libro se concentró en el creciente nacionalismo local y diaspórico frente a las tendencias de entretenimiento lúdico en el capitalismo mundializado. Siguiendo con esta línea de discusión, este artículo analiza la evolución sinuosa del baloncesto puertorriqueño, como instrumento de restructuración imperial, símbolo de la modernidad urbana, promotor de identidad nacional transitoria y como un integrante de la creciente industria de apuestas deportivas a nivel global. El baloncesto es uno de los deportes de mayor popularidad en Puerto Rico (Del Valle 2018). El juego llegó con la invasión de los Estados Unidos de América en 1898 (Sotomayor 2017) y se introdujo como una de las herramientas del proyecto de transculturación e integración a la cultura norteamericana. El primer juego de baloncesto en la isla fue en facilidades militares en San Juan en 1901 (Stewart 2023).1 Las primeras
canchas se localizaron en instalaciones estadounidenses, iglesias protestantes y clubes exclusivos en las zonas urbanas. El juego se convirtió rápidamente en una novedad de entretenimiento y las canchas en un espacio moderno. Las nuevas instalaciones, en las que se podría jugar volibol y tenis, sirvieron como vitrinas para mostrar y practicar los deportes estadounidenses. Décadas más adelante, durante el proceso de industrialización insular, el baloncesto se utilizó como ordenador del espacio de recreación y ocio de las crecientes zonas suburbanas alrededor de la capital. Durante la segunda mitad del siglo XX, el juego fue manejado como símbolo del modernismo que radiaba desde San Juan hacia la periferia isleña. Simultáneamente, constituyó una oportunidad de integración para la diáspora y estandarte del nacionalismo. En el siglo XXI, el mismo juego, como un espectáculo de suspenso, se posiciona como un objeto global de apuestas.
En la actualidad, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) es un torneo primaveral y veraniego en donde participan jugadores locales y del resto
Monográfico: Deporte y Academia
del planeta, incluyendo prospectos y exjugadores de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA). La euforia del torneo local se reproduce en las selecciones masculinas y femeninas representativas del país. La historia del baloncesto boricua evidencia que el juego imprime en sus espacios deportivos todas las transformaciones, contradicciones y dualidades de la sociedad boricua como colonia estadounidense y entidad con soberanía en el deporte internacional pero integrada a una de las actividades de mayor crecimiento en el milenio; las apuestas deportivas cibernéticas.
El deporte razonado desde la geografía crítica
El deporte es esgrimido desde la teoría crítica como un fenómeno social e instrumento para manipular masas. También es tratado como un evento convertido en la principal fuente de entretenimiento de las clases populares con la finalidad de desviar la atención de los problemas sociales. Dentro del razonamiento marxista contemporáneo, el deporte es posicionado como un ardid en manos de la clase dominante para obtener la satisfacción de la necesidad épica de las masas hacia la competición y el triunfo en la vida (Osúa Quintana 2018). Sin embargo, es empuñado como una subcultura desde las corrientes tradicionales del progresismo intelectual.
La historia del baloncesto en Puerto Rico es interpretada, bajo los postulados y teoremas de la teoría crítica como un instrumento político utilizado para la transculturación de la sociedad puertorriqueña a principios del siglo XX. Más adelante, el juego se convirtió en un emblema del éxito del modelo de industrialización para luego servir como un mecanismo de exposición de una falsa autonomía deportiva. Posteriormente, el juego sirvió de eslabón e integración con la diáspora y en la actualidad, dentro de un ambiente neoliberal, forma parte de la creciente industria globalizada de las apuestas deportivas.
Los supuestos mencionados convierten los espacios deportivos en arenas ideológicas. Estos sirven como herramienta del poder en la configuración y definición de territorios y líneas de edificación. Por esta razón, los deportes son un fenómeno geográfico (Kosh 2016). Según los postulados de la geografía crítica, los lugares deportivos no deben ser manejados como espacios neutrales ajenos a las relaciones de poder que convergen dentro de una región. La intervención militar a la isla muestra que el espacio deportivo sirvió para imponer y reproducir un nuevo urbanismo. El baloncesto fue revelado como parte del American way of life y las canchas fueron referentes de una naciente clase media. Otros deportes considerados
CARLOS JORGE GUILBE LÓPEZ
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
“modernos”, como el tenis, golf y la natación, se reprodujeron en lugares urbanos exclusivos.
El baloncesto se afianzó con la expansión urbana y el arraigo de una clase media. Su presencia la convirtió en representante de la recreación colectiva urbana, símbolo del progreso y estandarte del fervor patriótico. En la actualidad es uno de los mayores portavoces de la soberanía deportiva de Puerto Rico. Esta exposición silencia, por periodos efímeros, la condición colonial y viabiliza la presencia puertorriqueña como nación en los escenarios internacionales del deporte.
El básquet como portavoz de la “modernización”
El baloncesto fue una actividad creada para la recreación y el ocio en instalaciones encapsuladas en lugares con temperaturas templadas. El juego se originó en las instalaciones de la YMCA (Young Men’s Christian Association) en Massachusetts a finales el siglo XIX. Esta organización cristiana, reconfigurada en 1898 como Army & Navy YMCA, fue protagónica en las intenciones de penetración cultural y transformación de la sociedad puertorriqueña. La presencia de la YMCA en el manejo del baloncesto como herramienta de reducación y americanización también se transcribió en las Filipinas (Antolihao 2015) y China (Polumbaum 2020). Del Moral (2013) sostuvo que los
deportes, como el baloncesto, fueron un componente importante dentro del proceso de americanización debido al analfabetismo en la educación física (physical illiteracy) que existía en los currículos de educación de la isla.2 En 1922, J.B. Huyke justificó la importancia del deporte dentro de la educación estadounidense en la isla de la siguiente manera:
El joven que se educa en los Estados Unidos tiene una inmensa ventaja sobre los que se educan en Puerto Rico. El ambiente en que se desenvuelven influye hasta su cuerpo físico. El desarrollo es más perfecto. ¡Si pudiéramos enviar a todos los jóvenes de Puerto Rico a los Estados Unidos! (p. 84-85)

Construcción de piscina, campo de golf y campo de béisbol en instalación militar dentro de los terrenos frontales de Fuerte San Felipe del Morro (1926).
El béisbol, por otro lado, se practicó en las Antillas varias décadas antes de la guerra española-estadounidense.
Monográfico: Deporte y Academia
El juego junto al baloncesto fue expuesto como parte del discurso gubernamental de modernización (Huertas 2004) y en contraposición a los deportes españoles como las corridas de toros, balompié (fútbol) y las peleas de gallos. El béisbol también tuvo sus orígenes en los Estados Unidos. Sin embargo, fue un juego que llegó a México, Cuba, República Dominicana, Panamá, Venezuela y Puerto Rico como parte de la expansión del capital estadounidense en la industria de la caña de azúcar durante la segunda mitad del siglo XIX (Guilbe 2018).
Bajo el imperio español, jugar béisbol fue proclamado un acto subversivo y un símbolo contra la presencia peninsular en las Antillas (Pérez 1994).
A comienzos del siglo XX, el béisbol era un deporte populista dentro de la cuenca antillana pese a ser considerado como un “deporte moderno” dentro de la narrativa expansionista estadounidense.
Las nuevas universidades, iglesias protestantes, instituciones militares en la isla y los principales comerciantes se convirtieron en los promotores del juego. La enseñanza en inglés junto al aprendizaje del juego fue parte del sistema de educación insular (Del Moral 2013). El juego fue enseñado a niñas y niños, y se integró como actividades modernas y progresistas dentro de los currículos de enseñanza. De esta forma, el baloncesto se convirtió en uno de los proyectos estadounidenses
encaminados a restructurar la sociedad puertorriqueña (de Granda 1968, Wells 1971 y Ayala y Bernabe 2011). Geográficamente, los torneos se realizaron en la primera década del siglo XX en la ciudad capital y los pueblos periféricos. Las instalaciones de la YMCA, universidades e iglesias fueron los centros de difusión. Más allá de San Juan, Río Piedras y Bayamón, los centros urbanos de Ponce y San Germán sirvieron como escenarios incipientes para enseñar, promover y practicar el juego.
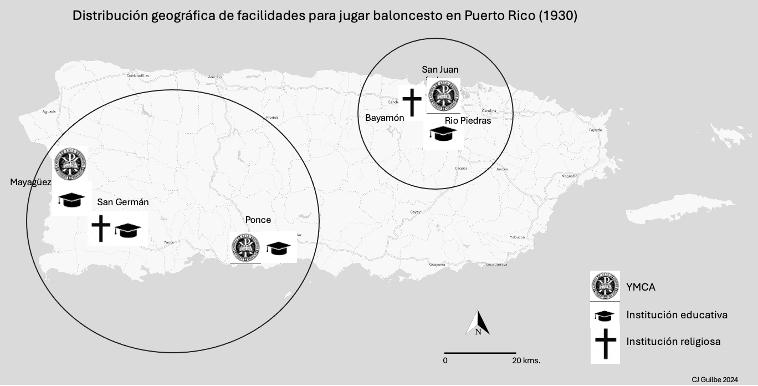
El juego de baloncesto fue difundido por instituciones religiosas y educativas estadounidenses desde la región capitalina (San Juan, Río Piedras y Bayamón) y la región suroeste de la isla (corredor Ponce-San Germán y Mayagüez).
Las condiciones de marginación y pobreza que enfrentó la isla durante las primeras décadas impidieron mayor difusión del baloncesto y otros juegos estadounidenses. Los “deportes modernos”, con excepción de béisbol, se concentraron en los vecindarios de las clases sociales privilegiadas. En el resto de la isla, en particular los cañaverales costeros, se mantuvo el
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
juego de “pelota” (béisbol). Patrones similares ocurrieron con el béisbol en Cuba, Panamá, Venezuela y República Dominicana.
Durante las primeras décadas del siglo XX, el baloncesto, como parte del sistema educativo bilingüe, evidenció poco progreso. Los programas y estrategias impuestas por los administradores del sistema de instrucción insular no alcanzaron las metas proyectadas. Los continuos cambios implantados por John Easton (1898), Martin Brumbaugh (1900-1903), Samuel Lindsay (1903), Roland Faulkner (1904-1907), Edwin Griant Dexter (1907), Edward Bainter (1912-1915), Paul Miller (1916), J.B. Huyke (1922), José Padín (1930) y José Gallardo (1937) instituyeron alteraciones continuas en el sistema de educación insular (Serra Taylor y Ramírez Santiago 2008). Aunque gran parte de los debates giraron sobre la forma de implantar el bilingüismo, todas las materias de enseñanza, incluyendo la educación física (y, por ende, la enseñanza del basketball) se afectaron debido al ambiente de continuos cambios curriculares.
A principios de 1930, la isla fue catalogada por varios sectores de la prensa estadounidense como “la casa más pobre del Caribe” (Vera 2013). El colapso de la economía estadounidense en 1929, el efecto de los huracanes San Felipe II (1928) y San Ciprián (1932) sobre la agricultura agravaron
la economía isleña (Dietz 2018). La inflación, desempleo, huelgas, migraciones masivas de campo-ciudad y popularidad de movimientos nacionalistas a nivel global facilitó el afloramiento de movimientos en favor de la independencia de Puerto Rico.
Bajo estas condiciones, la difusión de los deportes estadounidenses (con la excepción del béisbol) fue mínima y concentrada en los espacios elitistas de las ciudades.
A mediados de la década de 1930, el gobierno estadounidense implantó una serie de programas y ayudas para mejorar la economía. Incluso, la isla fue integrada a las políticas del Nuevo Trato impulsadas por Franklin D. Roosevelt (1933-1938). Estas impactaron el desarrollo de las actividades de recreación y deportes en la isla. La construcción de proyectos residenciales masificados e instalaciones recreativas públicas en las zonas urbanas más extensas mitigaron parcialmente las condiciones de pobreza que predominaban en la época. El paisaje urbano que germinó bajo los proyectos del Nuevo Trato tenía las canchas de baloncesto como eje central de los espacios para la recreación y el ocio.
La Segunda Guerra Mundial y Operación Manos a la Obra
La inversión estadounidense en la infraestructura de la isla durante la Segunda Guerra Mundial fue entre un billón de dólares (Rodríguez y
Monográfico: Deporte y Academia
Bolívar 2012) y dos billones de dólares (Sotomayor 2014). Las mejoras capitales realizadas fueron la base para el desarrollo de un programa de industrialización extenso en la posguerra. La preparación de las defensas militares e instalaciones complementarias (incluyendo infraestructura deportiva) se convirtieron en el andamiaje de la planificación urbana y ordenamiento territorial insular (Díaz y Guilbe 2020). El diseño urbano residencial incorporó instalaciones para el baloncesto y otros deportes estadounidenses como el béisbol, atletismo y voleibol. Esta integración fue dominada por la administración insular como parte de la “revolución deportiva” en la sociedad puertorriqueña (Sotomayor 2015). En EE. UU. , el baloncesto se afianzó como un entretenimiento deportivo nocturno orientado para jugarse en gimnasios durante la Segunda Guerra Mundial (Stark 2016). El desenlace del conflicto bélico integró el baloncesto al béisbol y atletismo como promotores del American way of life, impulsado por intereses corporativos y la polarización política creada por la progresiva guerra fría (Coakley 2009). La implantación de un modelo de industrialización y ensanche urbano sobre el espacio isleño fue determinante en los patrones de suburbanización. Redford Tugwell, gobernador designado durante la Segunda Guerra Mundial, tenía la visión de reformular la administra -
ción pública dentro de un proceso centralizado de planificación (Santana Rabell 1984). La ruralización de los deportes estadounidenses fue parte de la agenda gubernamental insular. En 1943, Julio Enrique Monagas, “padre del olimpismo puertorriqueño” y miembro del gabinete del gobernador, preparó un plan maestro (Master Plan) popularizado bajo el lema “Un parque para cada pueblo” (Sotomayor 2014, 2015). El objetivo del plan fue desarrollar complejos deportivos en las zonas urbanas y parques atléticos en todos los centros urbanos y zonas rurales pobladas. Los complejos deportivos incorporaron instalaciones para los deportes “modernos”, incluyendo las canchas para baloncesto. Los parques atléticos, por otro lado, consistieron en un espacio abierto con las medidas para una pista de atletismo y un diamante de béisbol. El plan maestro validó la concepción de proyectar el baloncesto como un deporte urbano y el béisbol como un juego de la campiña rural puertorriqueña.
La construcción de proyectos residenciales masificados en la isla durante la década de 1950 fue similar a la experiencia estadounidense descrita por Howard Kunstler en The Geography of Nowhere; The Rise and Decline of America’s Man-Made Landscape (1993). En el periodo de la posguerra aumentó la demanda de unidades residenciales no solo en la isla sino en todos los Estados Unidos de América.
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal

Niños jugando béisbol en el patio interior de Falansterio en 1937 (San Juan; primer residencial público en Puerto Rico construido con ayuda del gobierno federal de EE. UU. para mitigar la pobreza de la isla. Gran parte de los pobladores de los caseríos eran de las zonas rurales en donde el béisbol era el juego principal. Fuente: Puerto Rico Historic Drawings).
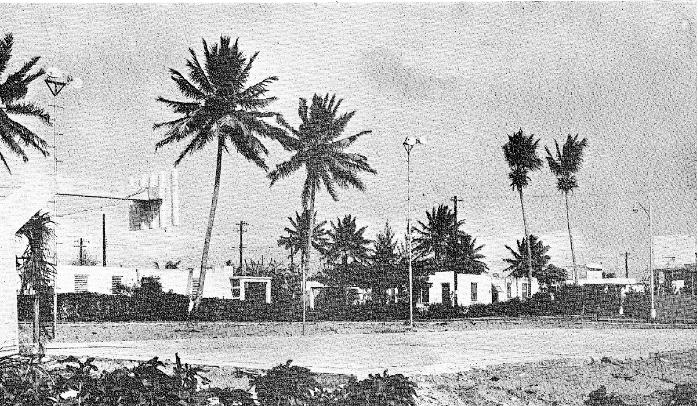
Cancha de baloncesto y voleibol en la zona urbana de Cataño, suburbio residencial de San Juan, construida como parte de la revolución deportiva del gobierno insular durante la década de 1940. Fuente: Rafael Picó (1952) Diez años de planificación en Puerto Rico.
Desarrolladores como Levitt & Sons pudieron masificar la construcción de viviendas durante este periodo.3 Las nuevas urbanizaciones adolecían de espacios abiertos extensos por ser proyectos de bajas densidades poblacionales que tenían una alta demanda.
El costo de la oportunidad de establecer un diamante y jardín de béisbol en una urbanización era equivalente a no construir unidades residenciales adicionales. La construcción de una cancha para varios deportes (baloncesto, tenis y voleibol) fue más atractiva en los espacios comunes (requeridos por ley) que la construcción de parques para béisbol y atletismo.
La existencia de canchas en las urbanizaciones para la clase media facilitó la emigración del baloncesto desde las instalaciones de la YMCA, iglesias protestantes, universidades, instalaciones militares y colegios privados hacia las nuevas zonas residenciales. Mayor el ensanche urbano; mayor la difusión espacial del básquet. Otros deportes modernos como la natación, atletismo, tenis continuaron su concentración en los vecindarios más exclusivos, mientras que los deportes españoles como las corridas de toros, peleas de gallos y fútbol quedaron suprimidos en la naciente estructura urbana.
La infraestructura del baloncesto se convirtió en la estampa deportiva del Puerto Rico urbanizado, industrializado y modernizado que despuntaba hacia el progreso y la consecución del sueño americano. Los patrones de urbanización se agudizaron en toda la isla a partir de la década de 1950 (Picó 1952). Esta tendencia armonizó con la expansión y estabilización económica de ligas de baloncesto. En
Monográfico: Deporte y Academia
la medida que se construyeron nuevas urbanizaciones y centros comunales con instalaciones deportivas, comenzaron a surgir ligas de baloncesto en las ciudades, pueblos y suburbios.
La institucionalización del baloncesto
La popularización del juego de baloncesto en Puerto Rico emanó de dos tendencias análogas; la construcción de instalaciones en las zonas urbanas y la creación, con apoyo gubernamental, de organizaciones que facilitaran la masificación del juego. Este patrón evidencia que el baloncesto había dejado de ser un juego impuesto dentro de los procesos de transculturación urbana y se había transformado en un símbolo del modelo de industrialización por el gobierno local.
La primera organización local para masificar el juego fue la Asociación Puertorriqueña de Baloncesto en 1929 seguida por la Federación Insular de Baloncesto (FIB) en 1936 (Huyke 1983). Durante este periodo, los torneos confrontaron muchos retos y limitaciones que afectaron la difusión del deporte más allá la zona urbana de la capital. La implantación del proyecto gubernamental Un parque para cada pueblo proveyó la infraestructura para facilitar la difusión geográfica del juego en toda la isla. Institucionalmente, el FIB creó la Liga
Puertorriqueña de Baloncesto en donde se estableció el torneo del Circuito Superior de Baloncesto (CBS). Este circuito es hoy día el Baloncesto Superior Nacional (BSN), mientras que a Federación Insular de Baloncesto (FIB) se convirtió en la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR).4 Estos cambios administrativos denotan el posicionamiento del baloncesto en la sociedad puertorriqueña. El juego se había convertido en uno de los signos de la modernización bajo el modelo de industrialización y en uno de los deportes protagónicos de la isla en la competición internacional.
Las organizaciones creadas facilitaron el advenimiento de franquicias de baloncesto en las ciudades y mayores suburbios del área metropolitana. Entre 1950 y 1970, el 50% de las franquicias del baloncesto superior se localizaron en el área metropolitana (San Juan, Santurce, Río Piedras y Bayamón) y el resto en la región costera occidental de la isla (Arecibo, Quebradillas, San Germán y Ponce). Resulta importante notar que la mayor parte de las primeras franquicias del baloncesto superior se establecieron en lugares donde se practicaba el juego desde principios del siglo.
Mientras la sociedad puertorriqueña se urbanizaba extensamente y se industrializaba intensamente, el baloncesto isleño enfrentaba cambios cualitativos y cuantitativos. La liga
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
superior comenzó a contratar técnicos estadounidenses en los torneos locales. Su presencia imprimió una nueva dimensión a la forma de dirigir el juego. Los técnicos, en su mayoría de equipos universitarios, transformaron el baloncesto hacia un juego basado en diversificar las opciones defensivas, fomentar la disciplina colectiva y enfatizar las jugadas en planes prejuegos. Esta forma de jugar era similar a la tradición colegial norteamericana. Las nuevas bases tácticas del juego se consolidaron en torneos escolares y colegiales creando jugadores para las ligas universitarias estadounidenses. Pese a la creciente popularidad, el béisbol continuó conservando las instalaciones deportivas más modernas de la época. Durante este periodo, los tabloncillos para el baloncesto superior se ubicaron sobre los diamantes de béisbol. Esta modalidad se reprodujo en San Juan y en las ciudades de cabecera que tenían franquicias para la liga de baloncesto superior. La simpatía que alcanzó el baloncesto durante la segunda mitad del siglo no afectó el béisbol. Pese a las transformaciones en las actividades deportivas, el béisbol continuó como un mecanismo de cohesión social en las zonas rurales que no habían sido impactadas por el programa de industrialización.5 Durante las décadas subsiguientes la liga se arraigó en los mayores centros urbanos de toda la isla. La expansión del baloncesto hacia
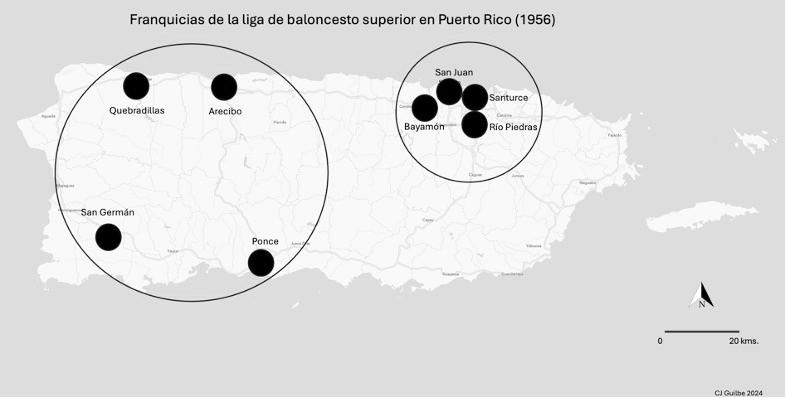
Los torneos del Circuito Superior de Baloncesto durante la década de 1950 mostraron un patrón geográfico marcado entre el área metropolitana y las costas de la región occidental de la isla.

Paisaje de instalación deportiva de baloncesto en un estadio de béisbol. Estadio Paquito Montaner (Ponce) en 1960.
la ruralía puertorriqueña fue extensa a lo largo de las costas y los valles interiores. La mayor contradicción del paisaje deportivo local fue el dominio de parques de béisbol en la región central y montañosa mientras que las canchas de baloncesto dominaban las regiones llanas y costeras de la isla. Paradójicamente, los llanos costeros aluviales dedicados a la producción de caña y en donde se localizaban las franquicias del baloncesto fueron los lugares geográficos en donde se comenzó a jugar béisbol a finales del siglo XIX.
Monográfico: Deporte y Academia
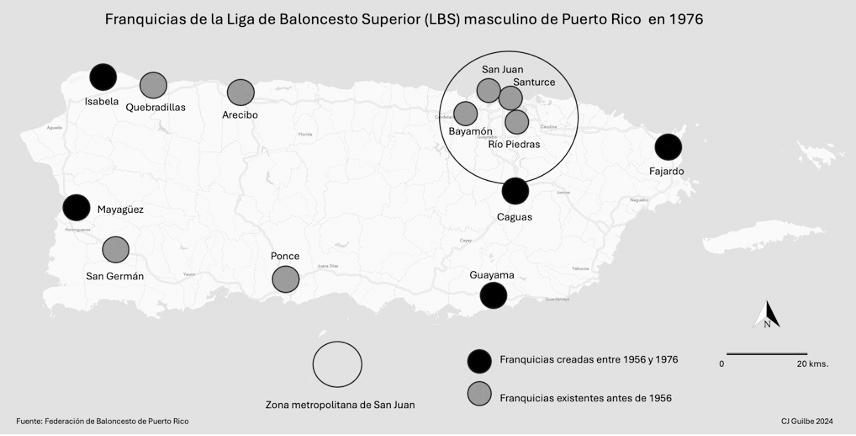
Franquicias del baloncesto superior en 1976.
La liga comenzó a promover su mayor torneo en los mayores centros urbanos de la región oriental de la isla. El béisbol es el deporte más popular de la región este de Puerto Rico.
Los Nuyoricans y el Street basketball
El censo poblacional de 1970 mostró un flujo significativo de migración circular (Torruellas y Vázquez 1976, Lorenzo-Hernández 1999). Miles de boricuas residentes en los Estados Unidos, en particular, las regiones metropolitanas del noreste (Boston, Nueva York, Newark, Hartford, Filadelfia y Washington DC) regresaron a la isla. La cantidad estimada hasta mediados de la década fue de 400,000 personas. Cientos de familias regresaron con hijos que nacieron en Estados Unidos y fueron bautizados popularmente en la isla como Nuyoricans. 6
El aumento en popularidad de las ligas de baloncesto en la isla promovió la llegada de más franquicias y baloncelistas. La transformación del juego a un ritmo más defensivo colectivamente y lento ofensivamente que impusieron los técnicos estadounidenses requirió de la integración de más
jugadores diestros para la liga superior. Esta participación era importante para balancear el nivel de competición local. Hasta ese momento, el marco regulatorio de la liga establecía que los jugadores debían haber nacido en Puerto Rico o ser hijo de militares no puertorriqueños nacidos en la isla o no puertorriqueños con tres años de residencia local.
La participación de baloncelistas que hablaran inglés facilitaba la dirección de los equipos para los técnicos estadounidenses. La contratación de jugadores que fueran hijos de boricuas pero que nunca habían residido en Puerto Rico fue un asunto que polarizó el Circuito de Baloncesto Superior (CBS). En 1964, los Vaqueros de Bayamón, franquicia suburbana, sometieron el contrato de Mariano “Tito” Ortíz como jugador elegible para el torneo (Stewart 2023). El jugador era hijo de puertorriqueños pero había nacido en Nueva York y nunca había residido en la isla. Esta acción abrió un debate local más allá del baloncesto. Fue una discusión entre la puertorriqueñidad de los residentes de la isla y la población que emigraba constantemente hacia “el norte”. Finalmente, en 1965, los directores de la liga aprobaron incorporar a los baloncelistas hijos de puertorriqueños nacidos en los Estados Unidos aunque no fueran residentes en la isla.
Los emigrantes puertorriqueños crecieron, junto a sus descendientes,
CARLOS JORGE GUILBE LÓPEZ
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
practicando los deportes y juegos en las ciudades estadounidenses. En el caso particular de Nueva York, las canchas al aire libre dominaban en los complejos residenciales de la urbe. El estilo de juego desarrollado en los vecindarios urbanos (the Hood) era identificado con la comunidad afroamericana. Se distinguió por ser un juego más ofensivo, ruidoso, alegre, individual (one-on-one) y rápido. Este tipo de juego fue denominado como “playground” o “street basketball” en contraposición al baloncesto “correcto” basado en defensa colectiva y dirección táctica centralizada (Colás Colás 2012).
El juego “urbano” de Nueva York se asoció con el baloncesto afroamericano mientras que el juego “correcto” se asoció con el juego más sistémico y colectivo que se practicaba a nivel colegial, YMCA y en los suburbios estadounidenses con población blanca no-hispana. Pete Axthelm (1970) describió el baloncesto urbano estadounidense como un juego que se practicaba en espacios limitados y violentos en donde el desempeño individual definía todo el quehacer del vecindario. El contexto espacial del juego neoyorquino fue descrito de la siguiente forma:
Basketball is the city game. Its battlegrounds are strips of asphalt between tattered wire fences or crumbling buildings; its rhythyms grow
from the uneven thump of a ball against hard surfaces. It demands no open spaces or lush backyards or elaborate equipment. It doesn’t even require specified numbers of players; a one-on-one confrontation in a playground can be as memorable as a full-scale organized game.
Basketball is the game for young athletes without cars or allowances – the game whose drama and action are intensified by its confined spaces and chaotic surroundings. (Axthelm 1970 en Centopani 2020)
El baloncesto, más que un juego, se convirtió en una herramienta para el desarrollo de capital social entre los jóvenes y líderes comunitarios en los vecindarios marginales estadounidense (Richardson 2012). También fue visto como una oportunidad de jugar profesionalmente (Brooks 2011). Esta meta es descrita por muchos jóvenes en comunidades marginales como Hoop dreams. Sus canchas, se transformaron espacios de interacción deportiva y escenario para los jóvenes interesados en jugar a nivel colegial o circuito profesional.
El baloncesto de la calle (streetball basketball) fue adoptado por la comunidad puertorriqueña del noreste estadounidense y se integró a la personalidad deportiva de la diáspora.
Monográfico: Deporte y Academia
Los Nuyoricans, que aprendieron a jugar baloncesto en las canchas estadounidenses y que regresaron a la isla, importaron el estilo de juego a las canchas puertorriqueñas. La integración trasformó las bases gerenciales, económicas y tácticas del juego. Con esta difusión, el baloncesto puertorriqueño adquirió un aura de modernidad y facilitó la integración de la diáspora con la población de la isla.
La presencia de los Nuyoricans posibilitó la creación de nuevas franquicias. Durante este periodo, la estructura poblacional de la isla estaba cambiando. La pérdida de población en la zona metropolitana erosionó la base de seguidores del juego y varios equipos se trasladaron a los crecientes suburbios de la capital. De igual manera y por primera vez en la historia deportiva, se establecieron varias franquicias dentro de las zonas rurales montañosas.
La presencia de puertorriqueños nacidos en los EE. UU. en los torneos locales de baloncesto visibilizó los cambios demográficos durante este periodo. El regreso de miles de personas a Puerto Rico también fue evidente en otros quehaceres del país. Al igual que el deporte, otros componentes culturales como la literatura, la música, la educación, el vocabulario y los estilos de vida fueron modificados con el movimiento diaspórico. Dentro del baloncesto, las investigaciones y

Distribución de franquicias de la liga de baloncesto durante el periodo de mayor expansión geográfica en Puerto Rico (1986). La expansión geográfica del torneo nacional se orientó hacia los suburbios metropolitanos y la región montañosa de la isla (el cual era dominada por el béisbol).
testimonios de Ibrahim Pérez (2011), Raymond Dalmau (2018) y José Ruíz Pérez (2020) exponen algunas de las experiencias que enfrentaron las primeras generaciones de baloncelistas Nuyoricans en la isla. Los cambios dentro de las canchas eran refracción de las transformaciones que ocurrían en la isla.
La popularidad del baloncesto, al igual que la presencia de los Nuyoricans, se reprodujo visiblemente en el paisaje urbano isleño. Los grandes estadios de béisbol quedaron obsoletos frente a las modernas canchas bajo techo y coliseos. Las instalaciones para el baloncesto se convirtieron en hitos dentro de las líneas de edificación en las ciudades puertorriqueñas. A finales del siglo XX, el juego de béisbol y sus parques eran desplazados por el baloncesto dentro de los espacios de recreación y deportes en toda la isla.
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal

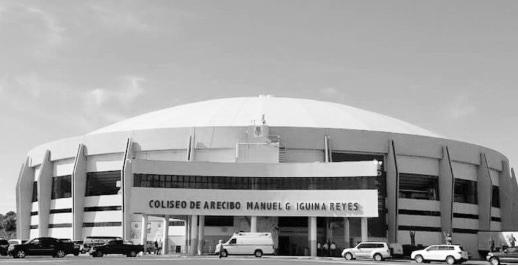
Nótese el deterioro de la mayor instalación para béisbol en contraposición a la principal para el baloncesto en la región norte-central de la isla.
La soberanía deportiva y la selección nacional
La presencia de una representación deportiva colonial amparada bajo los principios de soberanía del olimpismo es un asunto políticamente sensitivo y complejo. El Comité Olímpico Internacional (COI) enfrenta esta situación en varios países. En Puerto Rico, la soberanía deportiva es parte del discurso cultural utilizado para abonar el nacionalismo local. La condición política existente (Estado Libre Asociado) utiliza el olimpismo como una herramienta de reafirmación patriótica. En las discusiones electorales sobre la descolonización,
el deporte con soberanía olímpica es empuñado para desafiar el creciente apoyo del electorado hacia la opción de incorporación (estadidad). La representación olímpica de la isla, como estado federal, es una incógnita para el movimiento estadoísta puertorriqueño (Morell 2015). Dentro de esta lucha ideológica, el olimpismo es un frente común de los sectores independentistas, soberanistas, autonomistas y estadolibristas en la política puertorriqueña. Este es el contexto político en que se desenvuelve la selección nacional de baloncesto (masculina y femenina).
La selección nacional varonil incorporó a los Nuyoricans que participaban en la liga superior de baloncesto. Los desempeños de las selecciones en las competencias internacionales y los Juegos Olímpicos de Tokio (1964), Múnich (1972), Montreal (1976), el torneo Mundobasket 1974 y los Juegos Panamericanos de San Juan (1979) fueron sobresalientes y llamaron la atención mediática local. La combinación del juego neoyorquino individualizado con el juego defensivo sembrado por los dirigentes colegiales estadounidenses convirtió el baloncesto en un juego híbrido que llevó a Puerto Rico a convertirse en uno de los equipos más poderosos dentro de la cuenca caribeña.
Las conquistas de la selección nacional masculina de baloncesto fueron capitalizadas por las autorida-
Monográfico: Deporte y Academia
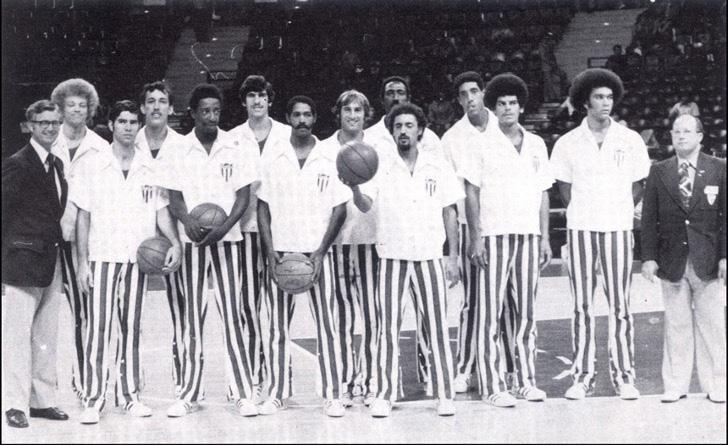
Selección puertorriqueña de baloncesto de hombres en los Juegos Olímpicos de Múnich (1972). Siete de los doce jugadores nacieron en los Estados Unidos y el técnico era estadounidense. La selección alcanzó el sexto lugar en las olimpiadas.
des estadolibristas para demostrar el nivel exitoso de soberanía que existía bajo la relación política con EE. UU. Las victorias en Múnich y enfrentamientos contra los estadounidenses en Montreal y San Juan intensificaron los debates sobre puertorriqueñidad, nacionalismo, soberanía, ciudadanía y el futuro político de la isla. Durante los XXI Juegos Olímpicos (Montreal-1976), la representación nacional perdió el encuentro contra EE. UU. por solo un punto. La prensa local, asumiendo una posición colonialista de sumisión, la describió como “honrosa derrota”. Tres años más tarde, en los Juegos Panamericanos en San Juan, el equipo nacional masculino disputó la supremacía hemisférica contra los Estados Unidos. El juego fue dominado, dentro de un ambiente hostil, por la escuadra visitante. En un ambiente político en donde la mayor parte del electorado isleño y diaspórico apoya
y endosaba una estrecha relación con los EE. UU., el baloncesto se convertía en un recordatorio colectivo sobre la dualidad de pertenecer y no ser parte de los Estados Unidos y participar como entidad soberana en el deporte internacional.

Portada resaltando la “honrosa derrota” de Puerto Rico frente a los EE. UU. en los Juegos Olímpicos en uno de los periódicos oficialistas del Estado. Fuente: El Mundo Digital Archive.
Los XXII Juegos Olímpicos (Moscú-1980) y los XXIII Juegos Olímpicos (Los Ángeles-1984) se vieron afectados por fricciones entre la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) y los Estados Unidos de América. La invasión soviética a Afganistán llevó a los estadounidenses a declarar un boicot a los juegos en Moscú. Raymond Dalmau Pérez, uno de los baloncelistas más reconocidos en el deporte local, admitió en su biografía que los baloncelistas de la selección nacional
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
fueron reunidos por oficiales gubernamentales para apoyar el boicot debido a que los puertorriqueños eran ciudadanos americanos (Dalmau 2018). Por otro lado, el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) entendía que la soberanía deportiva permitía la participación de atletas puertorriqueños. Al igual que el comité olímpico local, la dirección técnica de la selección estaba dispuesta a participar en las olimpiadas (Campos Fusté 2024).
Las divisiones sobre el futuro político de la isla habían llegado a la selección nacional compuesta, en su mayoría, por Nuyoricans . La decisión de los baloncelistas, como ciudadanos estadounidenses, fue apoyar el boicot.
La decisión entre los baloncelistas de la selección nacional intensificó los debates políticos entre la asimilación o la continuidad de la colonia. Este incidente posicionó la representación nacional dentro de la vorágine de la política isleña.
La posición ideológica de los miembros de la selección nacional no afectó el desempeño de Puerto Rico en las canchas internacionales. Por el contrario, irónicamente, la selección isleña venció consistentemente a los estadounidenses en el Premundial de 1989 (México), el Mundial de 1990 (Argentina) y los Juegos Panamericanos 1991 (Habana). Las continuas derrotas de las selecciones estadounidenses, incluyendo hemisféricamente contra Brasil (1988) y olímpicamente
contra la URSS en 1989 llevaron su comité olímpico a confeccionar un equipo de baloncelistas estelares de su liga profesional (NBA, en inglés). Esta selección fue expuesta y mercadeada como el Dream Team 7 Su presencia transformó el baloncesto olímpico de un juego internacional y lo convirtió en un espectáculo global. Este posicionamiento fue evidenciado en los XXV Juegos Olímpicos (Barcelona-1992), cuando el baloncesto se convirtió en un espectáculo mundial con el Dream Team. Los partidos con el conjunto estadounidense fueron el evento de más audiencia global y con la mayor cantidad de auspiciadores internacionales en la historia de las olimpiadas (Heath 1996). La experiencia olímpica en Barcelona reposicionó el baloncesto como un juego para penetrar el mercado global y a la NBA a una corporación de primer orden dentro de la industria del deporte-espectáculo. La transformación del baloncesto olímpico en una distracción de alcance mundial elevó a la selección nacional a un escenario de mayor exposición. El baloncesto, como juego-espectáculo, logró afianzarse como producto global con la exposición de jugadores profesionales estadounidenses en Barcelona. La difusión geográfica, desde los Estados Unidos, se alcanzó incorporando los avances en las comunicaciones que permitieron transmitir un espectáculo sincrónico.
Monográfico: Deporte y Academia
La presencia, cada vez mayor, de jugadores europeos, asiáticos, africanos, latinoamericanos y oceánicos en la NBA convirtió el torneo baloncestico en un teatro global.
El baloncesto como espectáculo dramático global
Las políticas de expansión internacional de la NBA permean continuamente sobre todos los niveles del baloncesto puertorriqueño. En EE. UU., el juego profesional se convirtió en un espectáculo deportivo. Esta corriente influyó y engendró cambios estructurales en la cultura deportiva isleña. El baloncesto promovido como producto global definía estilos de juegos, exposición mediática, vestimenta, equipo deportivo, actitudes, auspicios, sonidos, ritos, procedimientos y manejo de los ambientes lúdicos. La nueva influencia no era del Street Basketball de Nueva York sino de un nuevo carácter dictaminado por la NBA y sus auspiciadores internacionales. El éxito del baloncesto como entretenimiento mundializado no es exclusivo en la calidad de los actores en las canchas. El juego, como espectáculo, requiere de un drama (Coakley 2009). Las historias que gravitan alrededor de los eventos deportivos son construidas con tramas económicas, regionales, políticas y personales. El amarre de un evento deportivo con un drama externo es utilizado para expandir la atención más allá del fa-
nático particular y llevar el evento al mercado no deportista. La expansión de la audiencia convirtió el juego en un espacio comercial importante. Como resultado, el deporte moderno se mantiene mediante la hipercomercialización hacia un consumidor global (Silk 2004).
Teóricamente, deportes colectivos modernos como el baloncesto enfrentan desplazamientos continuos entre las esferas lúdicas o entretenimiento (Stone 1973, Coakley 2009). Dentro de esta oscilación, el baloncesto boricua se desliza continuamente entre el juego (actividad física realizada para el beneficio de los participantes) y el espectáculo (actuación orientada a integrar a una audiencia). El espectáculo dramático es más atractivo económicamente por lo que el baloncesto moderno local se desplaza constantemente hacia esta esfera.
El patriotismo adquiere un nuevo carácter dentro del deporte-espectáculo. Este imprime dramatismo al juego y reproduce conductas individuales o colectivas polarizadas. Cuando las fricciones entre bandos tienen raíces históricas, el nivel de competición eleva su dramatismo y las arenas deportivas se convierten en espacios de exposición nacionalista. Duany (2010) asoció esta conducta con el concepto de “nacionalismo banal” del psicólogo social inglés Michael Billig como sigue:
CARLOS JORGE GUILBE LÓPEZ
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
El término se refiere a la reproducción de la identidad nacional mediante prácticas rutinarias y mundanas como discursos políticos, crónicas deportivas, canciones populares, símbolos monetarios y banderas. Hoy día, quizás la expresión más difundida de la nacionalidad es el deporte; una representación ritual propagada constantemente por los medios de comunicación masiva y la industria publicitaria. El “nacionalismo banal” asume la nación como una división natural de la humanidad de modo casi inconsciente e irreflexivo: Nosotros contra ellos (p. 32). El nacionalismo construye rivalidades más allá de las arenas de competencia. En ocasiones, como es el caso de Puerto Rico, el baloncesto internacional es una expresión intensa y temporera de exponer el nacionalismo y patriotismo. Esta actitud es permitida bajo los principios de soberanía deportiva del olimpismo y más importante aún; enriquece la trama y el espectáculo deportivo regional, hemisférico y global.
Actualmente, el baloncesto moderno puertorriqueño se nutre de las nuevas generaciones boricuas nacidos en los Estados Unidos. Este grupo demográfico, descrito como los DiaspoRicans dominan la migración de regre-

Los juegos en donde participan las selecciones puertorriqueñas (femenina y masculina) de baloncesto en el Coliseo Roberto Clemente, descrita localmente como “la catedral del baloncesto”, utilizan una bandera con los colores representativos de las nacionalidad puertorriqueña. Esta es diferente en el color azul de la bandera oficial del Estado Libre Asociado.
so que ha ocurrido durante la segunda década del milenio (Reichard 2020).8
Para cientos de jóvenes de ascendencia puertorriqueña que están interesados en el baloncesto, el torneo local es una oportunidad legítima para convertirse en jugadores profesionales e integrarse a esta industria. Esta vía se asocia con el aumento en las franquicias del BSN pese a la reducción demográfica de los cohortes jóvenes en la isla.
El aumento y movimiento de franquicias del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el nuevo milenio se consolidó en las mayores ciudades y pueblos costeros del país. Pese al surgimiento y movimiento constante de franquicias, los mayores mercados del baloncesto son la zona metropolitana (y su periferia) y los mayores centros urbanos/pueblos costeros
Monográfico: Deporte y Academia
en la porción occidental de la isla. Esta distribución territorial retiene el patrón geográfico establecido cuando se crearon las primeras instituciones para la práctica del juego a principios del siglo XX. El fracaso y ausencia de franquicias del BSN en la región montañosa central evidencia la naturaleza urbana del baloncesto contemporáneo en la isla.

Franquicias activas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2024.
El BSN al igual que la selección nacional masculina son parte de la industria global de entretenimiento. Las rivalidades regionales (CapitanesPiratas, Atléticos-Leones, IndiosSanteros, Vaqueros-Cangrejeros/Metropolitanos entre otros) son tramas que añaden atracción al juego en la cancha. A nivel de selección nacional, la presencia de Puerto Rico como ente con autonomía deportiva, fortalece el drama mediante la construcción temporal de un nacionalismo colectivo. Simultáneamente, ambos niveles sirven como fuentes de materia prima para para el teatro mayor; las ligas profesionales en todo el planeta; en particular la NBA.
Las apuestas en el juego-espectáculo global
La conversión del baloncesto profesional en un espectáculo global junto a la proliferación de aplicaciones virtuales sincrónicas en las comunicaciones posibilitó el desarrollo de actividades complementarias al juegoespectáculo. Las apuestas son una de las actividades que se han reforzado con la difusión geográfica del deporte. Estas han existido, de manera ilícita, dentro de la historia deportiva (Forrest y Pérez 2019). De hecho, muchos deportes han tenido que crear reglas de juegos para proteger la integridad del evento (Vamplew 2007). La difusión geográfica de la tecnología para presentar eventos deportivos de forma simultánea y presencial está creando mayor atención hacia las apuestas en línea. Esta es considerada como una de las actividades económicas de mayor crecimiento en la economía mundializada. Las apuestas permiten incorporar al espectador/fanático a la trama del juego-espectáculo. Esta integración es descrita por Forrest y Pérez (2019) como sigue:
Las apuestas brindan a los espectadores la oportunidad de participar monetariamente en el resultado de un evento, haciendo así que este le importe más y, por tanto, que la experiencia les aporte mayor disfrute (p. 131)
CARLOS JORGE GUILBE LÓPEZ
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
La oportunidad de invertir sobre el resultado de un juego (pre-game) o desempeño durante un encuentro deportivo (in-play) construye un aura de mayor suspenso entre el fanático y el juego-espectáculo.9 Ely, Frankel y Kamenica (2015) sostienen que los ambientes que propician sorpresas y suspenso favorecen a las prácticas de apostar. Mayor la acción deportiva presencial; mayor es el potencial de apuestas. La relación entre la acción deportiva-espectáculo y los apostadores-fanáticos se agencia con acceso digital de aplicaciones con algoritmos basados en los modelos de predicción deportivas y la oportunidad simultánea de poder participar mediante apuestas deportivas en línea (Fussman 2024). Las prácticas de apuestas integra al espectador a la trama del espectáculo. En el deporte, el fanático o seguidor, como apostador, participa bajo la convicción de tener un amplio conocimiento del deporte por lo que las apuestas tienden a ser mayores en comparación a las apuestas al azar.
En Puerto Rico, las apuestas deportivas legales se viabilizaron con la Ley Núm. 81-2019, según enmendada y revisada el 26 de mayo de 2022. La Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico plasmó una nueva política pública y legislación sobre las apuestas (e-sports y concurso de fantasías). Esta legislación autorizó a que se puedan realizar apuestas deportivas en locales físicos e internet.
Los estudios económicos conducentes a la legislación estimaron que las finanzas gubernamentales recibirían entre $42 y $62 millones anuales a la vez que convertiría la isla en uno de los lugares geográficos de mayor avance en apuestas en los Estados Unidos.10
El baloncesto puertorriqueño, al igual que otros deportes, son objetos de juego dentro de la industria de las apuestas global deportivas. Desde la aprobación de la ley de apuestas en la isla, el BSN ha integrado todo su torneo alrededor de las bancas de apuestas. En la actualidad, el torneo de “la liga más dura del Caribe”, incorpora a administradores del torneo, narradores, auspiciadores, analistas deportivos e invitan consistentemente a los seguidores del BSN a incursionar a la industria de las apuestas.
Esta integración redefine la función social del baloncesto dentro de la sociedad puertorriqueña. Los retos de integrar el deporte con la industria global de apuestas están ocurriendo en todo el planeta. Regionalmente, Panamá (1998), República Dominicana (1998, 2006), Ecuador (2023), Perú (2024), El Salvador (2021), Guatemala (2023), Nicaragua (2014), Chile (2022), Canadá (2024) y docenas de estados en los EE. UU. tienen legislación que promueven las apuestas deportivas en línea o presenciales.
La notoriedad de las apuestas deportivas a nivel global emana de los adelantos tecnológicos que viabilizan
Monográfico: Deporte y Academia
participar en vivo desde cualquier parte del planeta. Esta capacidad catequiza las apuestas las in-play como la opción más popular dentro de la industria. El espectáculo del baloncesto profesional, internacional y olímpico, como objeto de apuestas, diversifica la oferta de acciones. La naturaleza del baloncesto permite mayor variedad para los apostadores (moneyline, parlays, totales, diferencias de puntos, futuro, apuestas de proposición y apuestas en vivo) para apostadores. El fanático o seguidor del deporte se convierte en apostador cuando su dinero que compromete electrónicamente para jugarse (bankroll). Las estadísticas colectivas e individuales que históricamente se utilizaban dentro del juego por los administradores y técnicos se están convirtiendo en datos vitales para los apostadores. Forrest y Pérez (2019) describen esta dinámica de la siguiente forma:
En los últimos dos años, las ligas deportivas, desde las más potentes (como la NBA) hasta las más locales (como los deportes gaélicos en Irlanda) han contratado a empresas especializadas, o incluso creado sus propias empresas (como en el caso del fútbol inglés y escocés), que adquieren sus derechos de datos y luego venden cobertura en tiempo real
y m é tricas actualizadas directamente desde el estadio a las plataformas de apuestas de los operadores de todo el mundo. (p. 135) Ciertamente, el baloncesto puertorriqueño del nuevo milenio tiene una función diferente a la responsabilidad social que adquirió a principios del siglo XX. El juego, con sus ribetes nacionalistas a nivel internacional y regionales a nivel de la isla, se encuentra en un proceso de integración global como juegoespectáculo dentro de la creciente industria de las apuestas deportivas.
El baloncesto tiene varias acepciones en la historia puertorriqueña. Este juego, impuesto como un “deporte moderno”, fue un ejercicio político promulgado bajo los teoremas de la asimilación y transculturación a principios del siglo XX. A mediados de siglo, con el discurso de industrialización y modernización, las canchas se convirtieron en símbolos del urbanismo estadounidense adaptado a las particularidades ambientales y del mercado insular. El baloncesto ascendió con los procesos de suburbanización y concretización de la clase media urbana puertorriqueña. La migración de retorno, durante las décadas de 1960 y 1970, transfiguró el baloncesto en un eslabón entre
CARLOS JORGE GUILBE LÓPEZ
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
la población isleña y la diáspora. Los Nuyoricans adoptaron el estilo callejero urbano que mejoró la calidad de los torneos locales y la exposición internacional. Durante esta etapa, el baloncesto se convirtió en un promotor del nacionalismo local amparado bajo los principios de la soberanía deportiva. El juego se incorporó a la creciente industria del deporte como espectáculo dramático en donde los DiaspoRicans se convirtieron en los exponentes principales. Pese a los continuos cambios en la isla, el baloncesto se mantiene como una pequeña ventana para exponer al país ante la comunidad internacional mediante el espectáculo y las apuestas deportivas. El juego, que fue impuesto como parte de un proyecto de americanización, se convirtió en uno de los protagonistas en la construcción imaginario deportivo puertorriqueño. Actualmente, Puerto Rico es una colonia que añade una trama conflictiva en el espectáculo deportivo mundial. A nivel local, el baloncesto puertorriqueño masculino se encuentra en un proceso de integración y reconfiguración dentro de las redes de apuestas deportivas a nivel internacional. Ciertamente, el baloncesto recoge toda la historia contemporánea puertorriqueña. Las funciones de servir como promotor de la soberanía deportiva y ser objeto de apuestas en torneos locales e internacionales perpetúa “la ansiedad de ser puertorriqueño” en el siglo XXI.
1 No existe consenso entre historiadores locales sobre los primeros juegos de baloncesto en Puerto Rico debido a que había varias formas de practicar el juego. Por otro lado, se argumenta que existen documentos sobre un juego entre estudiantes y maestras estadounidenses en la escuela superior de Ponce (Ponce High School) en 1905 mientras que el juego de baloncesto con las reglas y la estructura moderna se realizó en la YMCA de San Juan en 1913 (Ruiz Pérez 2020).
2 El concepto physical illiteracy en la sociedad puertorriqueña fue expuesto por Pedro Arán en Report on Physical Education. Puerto Rico School Review (septiembre 1925) y Course of Study in Physical Education for the Public Schools in Porto Rico, Second Grade. San Juan: Bureau of Supplies, Printing, and Transportation.
3 Puerto Rico fue uno de los lugares, junto a Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania, en donde se construyeron los Levittowns bajo el credo populista de “casa propia para todos” (Rozenbaum 2017). Levittown se inauguró en Toa Baja, Puerto Rico en 1963.
4 La Ley Pública 600 de 3 de julio de 1950 del Congreso de los Estados Unidos permitió que la isla pudiera redactar su propia constitución. La reformulación de la condición política con la aprobación del “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” permitió
Monográfico: Deporte y Academia
la derogación de la palabra “insular” en las agencias gubernamentales y organismos públicos que se crearon en 1898 con los gobiernos militares estadounidense en la isla (18981948). Esto incluyó las organizaciones deportivas que pudieron integrarse a la comunidad deportiva internacional y que permitieron mayor participación de Puerto Rico bajo los principios de la soberanía deportiva. En 2016, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos junto al Congreso estadounidense afirmaron que el Estado Libre Asociado era una alternativa política que mantenía a la isla bajo una condición colonial.
5 El cuadro de béisbol integrado con una pista de 400 metros se convirtió en la mayor instalación deportiva en las escuelas de los pueblos en las zonas rurales mientras que las canchas de baloncestos (y volibol) se reforzaron en los nuevos proyectos residenciales de las ciudades y los suburbios.
6 El Nuyorican es un concepto complejo utilizado para referirse al migrante de retorno o hijo de emigrantes a Nueva York y otras ciudades estadounidenses que regresaron a la isla durante el último tercio del siglo XX. El proceso de integración a la isla creó unas fricciones con los residentes locales. Véase Ana Ramos Zayas en Implicit Social Knowledge, Cultural Capital and “Authenticity” among Puerto Ricans in Chicago (2004).
7 La entrada de jugadores profesionales al baloncesto olímpico permitió la participación de baloncelistas élites de las ligas profesionales estadounidenses. El equipo de EE. UU. para los juegos olímpicos de Barcelona (1992) fue diseñado para que el torneo nacional estadounidense pudiera mantener la supremacía como la liga más atractiva. Los planes de la NBA eran convertirse en una corporación multinacional en donde su torneo anual en EE. UU. expusiera a los mejores jugadores del planeta. De acuerdo con Thomas Heath (1996), los equipos todos-estrellas (bautizado como Dream Team por la revista Sports Illustrated ) alcanzaron la atención olímpica y mundial. Entre 1992 y 1996, la NBA triplicó sus ganancias y diversificó, a nivel internacional, los auspiciadores y jugadores.
8 DiaspoRicans es un término utilizado esporádicamente hacia la población que son segunda y tercera generación de puertorriqueños. Dentro del deporte local existen debates sobre esta inclusión en la soberanía y nacionalismo deportivo.
9 Las apuestas pre-game son un método tradicional de apuestas en las que se predice el desempeño individual o por equipo al final del juego. Por otro lado, las apuestas in-play se realizan durante el evento. Esta última se ha convertido en la modalidad de mayor demanda en Europa y Asia
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
para cualquier actividad deportiva a nivel global.
10 Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. https:// bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/81-2019.pdf
Bibliografía
Antolihao, Lou. Playing with the Big Boys: Basketball, American Imperialism, and Subaltern Discourse in the Philippines. University of Nebraska Press, 2015.
Axthelm, Pete. 1970. “The City Game”. Newsweek . Octubre 1970. Págs. 85-94.
Ayala, César y Rafael Bernabe. 2011. Puerto Rico en el siglo americano; su historia desde 1898. Ediciones Callejón, 2011.
Brooks, Scott. “City of Basketball: Philadelphia and the Nurturing of Black Males’ Hoop Dreams”. The Journal of African American History, vol. 96, n. 4, 2011, págs. 522-536.
Centopani, Paul. “How New York became the Basketball Mecca”. Fansided. 2020. https://fansided.com/2020/02/24/makings-basketball-mecca-will-always-new-york/. Consultado el 27 de mayo de 2024
Coakley, Jay. Sports in Society; Issues and Controversies . McGraw Hill, 2009.
Colás, Yago y Santiago Colás. “What We Mean When We Say, “Play de Right Way”: Strategic Fundamentals, Morality, and Race in the Culture
of Basketball”. The Journal of the Midwest Modern Language Association. vol. 45, n. 4, 2012, págs. 109-125.
Dalmau Pérez, Raymond e Hiram Sánchez Martínez. Raymond Dalmau; From Harlem a Puerto Rico. Publicaciones Gaviota, 2018.
De Granda, Germán. Transculturación e interferencia lingüística en el Puerto Rico contemporáneo: 18981968. Instituto Caro y Cuervo, 1968.
Del Moral, Solsiree. “Colonial Citizens of a Modern Empire: War, Illiteracy, and Physical Education in Puerto Rico, 1917-1930”. New West Indian Guide. vol. 87, 2013, págs. 30-61.
Del Valle Hernández, Sara. “Todo es según el color...” Primera Hora, 7 de febrero de 2018, https://www.primerahora.com/deportes/baloncesto/ notas/todo-es-segun-el-color/https:// www.primerahora.com/deportes/ baloncesto/notas/todo-es-segun-elcolor/. Consultado 27 de mayo de 2024.
Díaz Garayúa, José y Carlos J. Guilbe. “Confronting Styles and Scales; Comprehensive vs Participative Planning Under a Colonial State”. Urban and Regional Planning and Development; 20th Century Formas and 21st Century Transformations, editado por Rajiv R. Thakur, Ashok K. Dutt, Sudhir Thakur y George M. Pomeroy, Springer, 2020, págs. 347-360.
Dietz, James. Economic History of Puerto Rico; Institutional Change
Monográfico: Deporte y Academia
and Capitalist Development. Princeton University Press, 2018.
Duany, Jorge. La nación en vaivén: identidad, migración y cultura popular en Puerto Rico . Ediciones Callejón, 2010.
Ely Jeffrey, Alexander Frankel y Emir Kamenica. “Suspense and Surprise”. Journal of Political Sciences. vol. 123, n. 1, 2015, págs. 215-260. Forrest, David y Levi Pérez. 2019. “Las apuestas: beneficios y riesgos para el deporte”, Papeles de economía española. N. 159, 2019, págs. 131-147.
Fussman, Chet. “Apuestas Deportivas Nueva York: Top Apuestas online en NY”. El Nuevo Herald. 18 de abril de 2024, https://www.elnuevoherald. com/apuestas/article262872853. html. Consultado el 28 de mayo de 2024.
Guilbe, Carlos. “Outsourcing Béisbol: the Emerging Economic Geography of Major League Baseball in the Caribbean”. Caribbean Geography. vol. 23, 2018. págs. 1-19. Heath, Thomas. “Win or Lose, Dream Team Strikes Gold”. The Washington Post . https://www. washingtonpost.com/archive/politics/1996/05/15/win-or-lose-dreamteam-strikes-gold/92a886b5-892d4854-90c5-ac37a3aaf9d6/. Consultado el 27 de mayo de 2024.
Huertas, Félix. Deporte e Identidad; Puerto Rico y su participación deportiva internacional . Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 2004.
Huyke, Emilio. Historia del baloncesto en Puerto Rico. 1983. http:// www.puertorico.basketball/junta.as p?f=5&r=EED46EAF92B6447D8 FF5E2C127A22F17#:~:text=Puer to%20Rico%20inició%20su%20 participación,en%20juegos%20olímpicos%20desde%201960. Consultado el 28 de mayo de 2024.
Huyke, José. Combatiendo: Colección de artículos políticos. La Primavera, 1922.
Koch, Natalie. Critical Geographies of Sports; Space, power and sports in global perspective. Syracuse University, 2016.
Lorenzo Hernández, José. “The Nuyorican’s Dilema: Categorization of Returning Migrants in Puerto Rico”. The International Migration Review, vol. 33, n. 4, 1999, págs. 988-1013.
Morell Caballero, Carlos. “Federalismo y olimpismo; el caso de Puerto Rico”. Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, vol. 1, n. 1, 2015, http:// www.derecho.inter.edu/wp-content/ uploads/2022/01/FEDERALISMOY-OLIMPISMO-EL-CASO-DEPUERTO-RICO-MORELL-CABALLERO-CARLOS-V.pdf. Consultado el 27 de mayo de 2024.
Osúa Quintana, Jordi. “Manuel Vázquez Montalbán; A critical Theory
Entre las apuestas deportivas y el nacionalismo banal
of sports”. Cultura, Ciencia y Deportes 38, año 14, v.13, 2018, págs.157-166.
Pérez, Ibrahim. Los héroes del tiempo; Baloncesto en Puerto Rico 1898-1950. Editorial Deportiva Caín, 2011.
Pérez, Louis. “Between Baseball and Bullfighting: The Quest for Nationality in Cuba; 1868-1898”, Journal of American History, vol. 81, n. 2, 1994, págs. 493-517.
Picó, Rafael. Diez años de planificación en Puerto Rico . Junta de Planificación, 1952.
Polumbaum, Judy. “From Evangelism to Entertainment: The YMCA, the NBA, and the Evolution of Chinese Basketball”. Modern Chinese Literature and Culture. vol. 14, n. 1, 2002, págs. 178-230.
Reichard Raquel. 2020. “Why Young DiaspoRicans Have Decided to Repatriate to Puerto Rico”, Remezcla . https://remezcla.com/features/ culture/young-diasporicans-decidedrepatriate-puerto-rico/. Consultado el 27 de mayo de 2024
Richardson Jr., Joseph. “Beyond the Playing Fields: Coaches as Social Capital for American Males”. Journal of African American Studies. vol. 16, n. 2, 2012, págs. 171-194.
Rodríguez Beruff, Jorge y José Bolívar Fresneda. Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial: Baluarte del Caribe. Ediciones Callejón, 2012.
Ruiz Pérez, José. Los Nuyoricans; Identidad e impacto en el baloncesto
nacional puertorriqueño (1965-1988). Soul to Ink Publishing, 2020.
Santana Rabell, Leonardo. Planificación y política durante la administración de Luis Muñoz Marín; un análisis crítico . Análisis; Revista de Planificación, 1984.
Serra Taylor, José y Ada Ramírez Santiago. “El bilingüismo como expresión de la multiculturalidad”. Revista Griot. vol. I, n. 4, 2008, págs. 44-55.
Sotomayor, Antonio. “'Un parque para cada pueblo': Julio Enrique Monagas and the politics of sports and recreation in Puerto Rico during the 1940”. Caribbean Studies. vol. 42, n. 2, 2014, págs. 3-40.
_________. 'Operation Sports': Puerto Rico’s Recreational and Political Consolidation in an Age of Modernization and Decolonization, 1950”. Journal of Sport History. vol. 42, n. 1, 2015, págs. 59-86.
_________. “The Triangle of Empire”, The Americas. vol. 74, n. 4, 2017, págs. 481-512.
Stark, Douglas. Wartime Basketball: The Emerge of a National Sport during World War II. University of Nebraska Press, 2016.
Stewart, Raymond. Baloncesto Ponce. San Juan. 2023
Stone, Gregory. “American sports: Play and display”, Sports and Society, editado por John Talamini y Charles Page, Little Brown, 1973, págs. 65-84.
Monográfico: Deporte y Academia
Torrecilla, Arturo. La ansiedad de ser puertorriqueño; Etnoespectáculo e hiperviolencia de la modernidad líquida. Publicaciones Puertorriqueñas, 2014. Torruellas, Luz y José Vázquez. Labor Force Characteristics and Migration Experience of Puerto Ricans; A Cross-Sectional Analysis of Return Migration to Puerto Rico Using 1970 Census Data. Social Science Research Center, University of Puerto Rico, 1976.
Vamplew, W. “Playing with the rules: Influences on the development of regulation in sports”. International Journal of the History of Sports. Vol. 24, 2007, págs. 843-871.
Wells, Henry. La modernización de Puerto Rico; un análisis político de valores e instituciones en procesos de cambio. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1971.
CARLOS ALFONSO GUZMÁN COLÓN
CARLOS ALFONSO GUZMÁN COLÓN
Sinopsis de la Geopolítica de los Juegos Olímpicos 1896-2024
Exégesis 7 Segunda Época
[deportes-geografía-política]
La memoria es frágil y sujeta a distorsiones, por lo que debemos ser críticos con la historia y los relatos oficiales. –Jacques Derrida
Introducción
Los Juegos Olímpicos Modernos1 (JOM) son más que una competición multideportiva, el escenario de la complejidad geopolítica y las dinámicas del poder en el mundo. Pensar que los Juegos Olímpicos Modernos2 se desarrollan en un escenario idealizado fuera el contexto social y económico es una perspectiva poco critica con la historia y los relatos oficiales de la política internacional. Los Juegos Olímpicos son el escenario real de las disputas políticas e ideológicas entre los países y de reclamos sociales como económicos (Ruiz, Historia Política de los Juegos Olímpicos). Ejemplos de las disputas o tensiones sociales en los JOM se pueden mencionar boicots de sedes en 1896, 1980, 1984, exclusiones de países como Alemania en 1948, protestas contra el gobierno en México en 1968 como reclamos sociales de los atletas afroamericanos en la premiación de la final de los 200m, el atentado terrorista hacia los atletas israelíes por el grupo de septiembre negro en Múnich 1972, protestas en Brasil por el costo de los Juegos en Rio de Janeiro 2016 y expresiones
en contra de la sexualización de los atletas como asuntos de los géneros en Tokio 2021.
En este trabajo proponemos una lectura crítica desde la lucha de la hegemonía de los países como potencias políticas, económicas y sociales por la supremacía de las medallas en los Juegos Olímpicos en el siglo XX y XXI. En cada etapa geopolítica se seleccionan las sedes representativas, el medallero de los países y el contexto de las relaciones internacionales con sus tensiones políticas, económicas, sociales y culturales (López, Juegos Olímpicos, el deporte como reflejo de tensiones)
Hemos clasificado los Juegos Olímpicos Modernos en cuatro etapas geopolíticas:
1. Geopolítica en las Guerras Mundiales (1896-1936) y el impacto de los JOM en Berlín 1936, como acelerador del expansionismo ideológico del nazismo en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
2. Geopolítica de la Guerra Fría (1948-1988) y la lucha de dos bloques de poder de las potencias de Estados Unidos vs la URSS, con el análisis
Monográfico: Deporte y Academia
de las sedes en Montreal 1976 y Seúl 1988. Este combate deportivo tuvo el resultado de incrementar la calidad deportiva y convertir al deporte en un fenómeno mediático mundial.
3. Geopolítica de la Postguerra Fría (1992-2012), con la unipolaridad de los Estados Unidos frente a la disolución del bloque soviético con el análisis de las sedes en Barcelona 1992 y Beijing 2008. Se instrumentaliza la sede de los JOM para mostrar la marca ciudad en la geopolítica mundial y ser rentable para las empresas comerciales.
4. Geopolítica de la crisis del Orden Mundial (2016-2024), el surgimiento de la multipolaridad relativa de China y Rusia frente a los Estados Unidos y Europa con el análisis de la sede de Rio de Janeiro 2016. Como las sanciones de exclusión de Rusia en los JOM por dopaje del estado y recientemente con la invasión a Ucrania. Se abre la opción de los JOM tener rivales con los Juegos del BRICS.
Primera Etapa: Geopolítica de las Guerras Mundiales (1896-1936)
Los Juegos Olímpicos modernos se originan y desarrollan en una época de cambios, tensiones y desafíos en el contexto global entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Producto del escenario de las rivalidades beligerantes de las naciones europeas como Inglaterra, Francia y Alemania en su lucha por la hegemonía política, económica y militar.
En este contexto de rivalidades entre las naciones europeas se manifiestan con el imperialismo del reparto de los países de África, la intensificación del nacionalismo y alianzas o tratados entre países para enfrentar conflictos militares. Tenemos el origen del movimiento olímpico con el Conde Pierre de Coubertain3 (contexto de la guerra franco-prusiana 18714) en 1894 como una utopía de altruismo y fraternidad para la convivencia en paz de los países. Si vemos el contexto de la cronología de los conflictos con el asunto de la propia selección de Grecia como sede de los JOM en 1896 es precedida por un conflicto de la guerra de independencia contra Turquía y el apoyo político de Europa5. Los JOM son una expresión del legado de la cultura antigua de Grecia en los países de Europa Occidental con sus relatos y simbolismos del olimpismo6
Los JOM en Berlín 1936 se convirtieron en el escenario para el expansionismo ideológico del nazismo y la represión racial en la Segunda Guerra Mundial. Los triunfos del atleta afroamericano Jesse Owens7 se convirtieron en contrapeso ideológico sobre la superioridad de la raza aria y humillación al nazismo en el relato interno de Estados Unidos (EE. UU.).
Sin embargo, hay consenso de los historiadores que el triunfo del relato de Alemania en el medallero (véase tabla 1) se utilizó eficazmente como medio propagandístico de la superioridad
CARLOS ALFONSO GUZMÁN COLÓN
Sinopsis de la Geopolítica de los Juegos Olímpicos 1896-2024
de la raza aria y el advenimiento del Tercer Reich con el liderazgo de Adolf Hitler para justificar en el pueblo alemán su expansionismo militar en la Segunda Guerra Mundial.
Tabla 1: Medallero de los JOM Berlín 1936

Fuente: olympic.org
En resumen, como bien afirma Fernando Arancón en su artículo de la Geopolítica de los Juegos Olímpicos, pasamos de una utopía altruista en el movimiento olímpico hacia la paz a ser plataforma con los JOM de Berlín 1936 al triunfo de una ideología pervertida del nazismo con las consecuencias del holocausto y expansionismo militar de Alemania en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Segunda Etapa: Geopolítica de la Guerra Fría (1948-1988)
Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) surgen dos potencias con los Estados Unidos y la URSS que establecen dos bloques de poder en el mundo. Entre el capitalismo de los EE. UU. y el comunismo de la URSS se enfrascan en una carrera espacial y armamentista, hacen de las olimpiadas una extensión de la Guerra Fría. Por lo que los JOM
desde 1952-1988 fue utilizado como un mecanismo ideológico, político y propagandístico para presentarse al mundo como la nación más poderosa, así como el sistema económico y político más exitoso (Arancón, Geopolítica de los Juegos Olímpicos).
Este enfrentamiento o combates de EE. UU. vs. URSS en los Juegos Olímpicos, favorecido con el desarrollo de los medios de comunicación de masas a nivel mundial, tuvo el impacto de incrementar la calidad deportiva y el interés mediático del medallero de los JOM. Como todo enfrentamiento entre potencias hay polémicas. La denuncia de EE. UU. sobre la URSS por prácticas como el profesionalismo disfrazado de atletas aficionados, las trampas y el dopaje (Figueroa, el uso geopolítico de las olimpiadas, 1) pero, más en el contexto, cuando el balance de triunfos de la URSS frente a EE. UU. en el medallero era favorable de 6 a 48
Tabla 2: Medallero de los JOM Montreal 1976
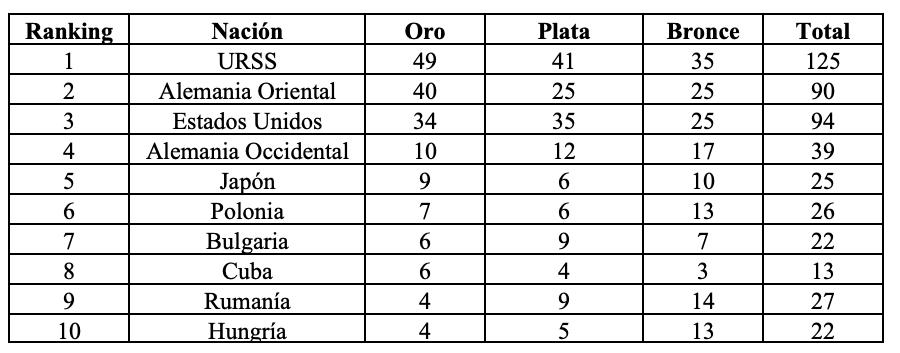
Fuente: olympic.org
La sede de Montreal 1976 se convirtió en el escenario donde 7 de los 10 países del medallero final (véase tabla 2) eran del bloque soviético, despla-
Monográfico: Deporte y Academia
zando a EE. UU. al tercer puesto del medallero. Una prueba contundente es que URSS era la potencia deportiva en los JOM frente a los EE. UU. y los países aliados. En los JOM de 1980 en las sedes de Moscú y los JOM de Los Ángeles 1984 se impuso la política del boicot9 de los EE. UU. con motivo de la invasión de la URSS a Afganistán y el boicot de la URSS con la intervención militar de EE. UU. en la isla de Grenada10.
Estados Unidos y la URSS no volverían a enfrentarse hasta los JOM en Seúl en 1988 con el contexto de la disolución de la URSS y el final de la Guerra Fría, con el último triunfo del medallero como potencia deportiva, pero con el triunfo político y económico del capitalismo de los EE. UU.
El medallero (véase tabla 3) resulta equitativamente con un empate de cinco países por cada bloque políticoeconómico.
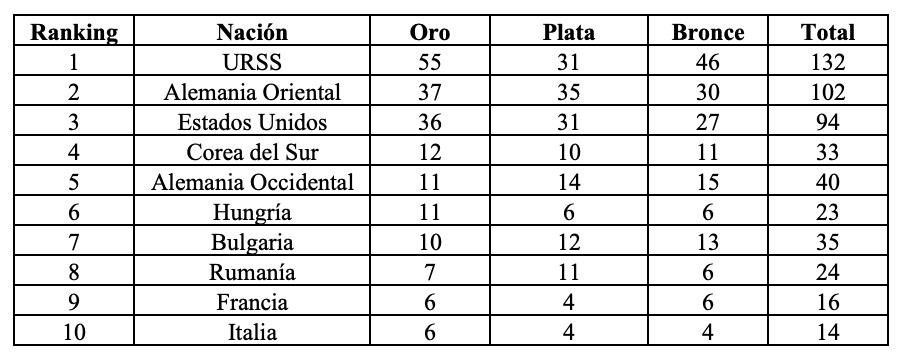
Fuente: olympic.org
Un aspecto importante para destacar es el financiamiento de las ciudades de la sede para los JOM en Montreal es billonario y una deuda para el país con impuesto al tabaco
por 30 años. En este contexto se hacía necesario desde los JOM en Los Ángeles 1984, el financiamiento privado y comercial de las sedes, hasta ser utilizados en periferias fuera del centro de las potencias con restaurar la imagen de las ciudades como Seúl en el nuevo contexto de la globalización de la Post Guerra Fría.
Otros dos asuntos para destacar en los cambios con el fin de la Guerra Fría fueron la intensificaión del asunto del dopaje de los atletas y la inclusión del tenis profesional como deporte olímpico en la categoría abierta. En fin, se crean las condiciones favorables para la transición de los JOM con las exigencias del capitalismo del financiamiento privado de las ciudades sedes, el control del dopaje de los atletas y la apertura hacia los atletas profesionales en el olimpismo (Figueroa, 8).
Tercera Etapa: Geopolítica de la Post Guerra Fría (1992-2012)
El mundo había cambiado de un sistema bipolar a un sistema unipolar basado en el predominio militar de los EE. UU. y multipolar en la distribución del poderío económico manifestado en varios países en bloques regionales (Comunidad Económicoeuropea, Mercosur en América del Sur, CEDEO, en Estados Africanos occidentales). El auge de la globalización, la comercialización del internet y el crecimiento del sistema de tele-
CARLOS ALFONSO GUZMÁN COLÓN
Sinopsis de la Geopolítica de los Juegos Olímpicos 1896-2024
fonía móvil sentaron las bases para la transición acelerada de los países de Europa del este y Rusia al sistema de la democracia capitalista (Merino, Lucha entre polos del poder, 11-15). Esta transición de las economías del Estado hacia el capitalismo neoliberal en muchos de los países fue traumática debido a inflaciones y privatizaciones que provocaron inestabilidad social.
Cuando la URSS colapsaba, los JOM eran un evento de tal magnitud mediática a nivel mundial que no tenía rival alguno. Ya no era la competencia deportiva per se, sino que se había convertido en un gran negocio; los JOM que debían ser rentables comercialmente. Ahora el poderío no dependía del enfrentamiento de los EE. UU. con la URSS, sino que con la organización de unos JOM la ciudad sede demostraba su modernidad y prosperidad en el mapa geopolítico del mundo.
Pasamos del modelo de enfrentamientos de los bloques de Estados Unidos vs URSS en la Guerra Fría al del impacto económico de la ciudad sede al exportar una imagen de prestigio y reputación internacional11 que incluía el precedente de Seúl 1988 al alcanzar una posición entre los mejores diez países del medallero olímpico. Barcelona se convierte en el modelo de ciudad sede exitosa de los JOM. Por ser un proyecto de revitalización urbanística de la ciudad y un modelo mixto de financiamiento. Y la apertura
definitiva de los profesionales a los JOM con la participación del equipo de baloncesto de EE. UU. y su icónico Dream Team de la NBA12 .
A pesar del colapso de la Guerra Fría de la URSS se mantiene como hegemónico, junto a China y Cuba, en el medallero de los JOM. El equipo de la ex URSS se conocerá como el Equipo Unificado (que incluye 12 de las 15 Repúblicas de la antigua URSS) con la bandera de los aros olímpicos y el himno del COI. Así como Alemania fue a competir en un solo equipo como precedentes del tratado de la unificación en 199013. Señales inequívocas de la transición de la Guerra Fría a la Post Guerra Fría con los países en camino hacia el mundo globalizado en una democracia liberal y capitalista.
Tabla 4: Medallero de los JOM Barcelona 1992

Fuente: olympic.org
Para algunos historiadores como Francis Fukuyama presentan “el fin de la historia” al concluir las luchas de las ideologías del capitalismo contra el comunismo. Sin embargo, los países aliados de los Estados Unidos ocupan siete puestos del medallero final. Relevante como España el país sede ocupa el sexto lugar y desplaza a
Monográfico: Deporte y Academia
Corea del Sur en el medallero de los JOM en Barcelona 1992. El modelo del financiamiento de la ciudad sede de los JOM con Barcelona 1992 como rentable y exitoso se reprodujo en los JOM en Atlanta 1996, Sídney 2000 y Londres 2012. Mientras que Atenas 2004 fue la antítesis de un modelo de JOM rentable y exitoso con una deuda del financiamiento sobre 12 billones que alcanzaba el 3% de su Producto Interno Bruto. Se dieron los JOM en Atenas 2004 con un enorme costo económico y crisis política sin precedentes en Grecia.
Los JOM de Beijing en 2008 se presentaron por segunda vez en la historia en un país comunista. Alcanzó una audiencia de 3.5 billones y un costo de 6.8 billones de dólares. Participaron 204 países en los JOM. En esta ocasión la ciudad sede presentaba la modernidad y prosperidad, pero presentando al mundo la imagen geopolítica de China como potencia política, económica y deportiva. Sin embargo, fueron reseñados, en los medios de comunicación occidentales, los problemas con el asunto de los derechos civiles, sea con la represión en la plaza de Tianamen, disturbios por la ocupación del Tíbet y las tensas relaciones políticas con Taiwán. China alcanzaba la supremacía de las medallas de oro desplazando a EE. UU. con la mayor cantidad de medallas y el tercer lugar para la Rusia
poscomunista. El resto del medallero final de los JOM serían aliados de los EE. UU., Europa con 4 (Reino Unido, Alemania, Italia y Francia), 1 de Oceanía con Australia y 2 de Asia con Japón y Corea del Sur. En esta etapa se manifiesta con claridad el alineamiento del medallero (véase la tabla 5) de las cinco potencias deportivas en la globalización con la geopolítica mundial de la primera década del siglo XXI como: China, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Alemania.
Tabla 5: Medallero de los JOM en Beijing 2008
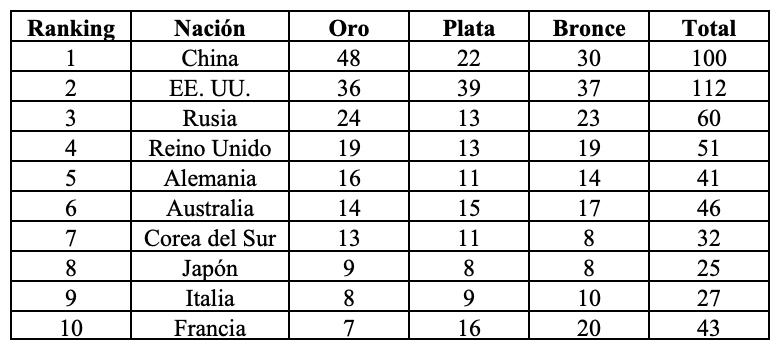
Fuente: olympic.org
Cuarta Etapa: Geopolítica de la Crísis del Orden Mundial (20162024)
La desintegración del orden de la Post Guerra Fría basado en el sistema unipolar a la multipolaridad con la constitución y desarrollo de otros polos de poder mundial que desafían el proyecto global financiero de los EE. UU., Europa y aliados. Estos cambios en el orden mundial se dan con China, Rusia, países del golfo pérsico y posteriormente con la creación del bloque económico del BRICS (2009-2010). Producto de las crisis
CARLOS ALFONSO GUZMÁN COLÓN
Sinopsis de la Geopolítica de los Juegos Olímpicos 1896-2024
de las economías del capital global y sus redes financieras de las ciudades entre los años de 2001-2010. Como resultado de las burbujas hipotecarias en 2001, la tasa de ahorro negativo de los EE. UU. con -0.50 en 2007-2008 y abruptas crisis en los mercados de valores en las principales ciudades financieras (Merino, Lucha entre polos del poder, 11-13).
Río de Janeiro es la ciudad sede que se convierte en la primera del continente suramericano. Un proyecto de Brasil como potencia geopolítica emergente de la dinámica de establecer tratados o alianzas regionales en el nuevo orden económico mundial. Se organizaron los JOM con un coste de 6.8 billones y una audiencia de 3.5 billones. Participaron 207 naciones que incluyeron dos equipos: el de los refugiados y con la bandera del COI los atletas rusos elegibles en atletismo por la sanción de suspensión de la Federación de Atletismo Rusa.
Tabla 6: Medallero de los JOM en Río de Janeiro 2016
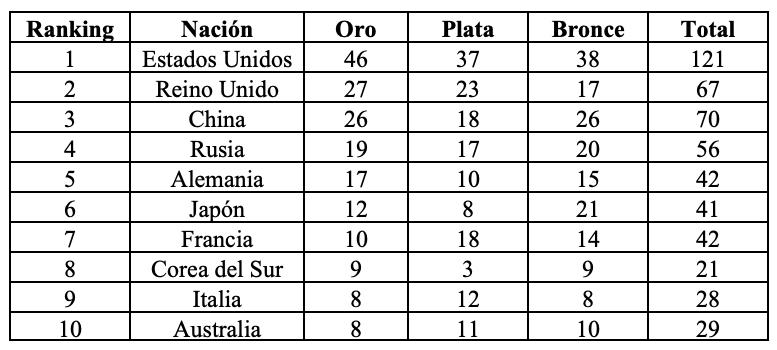
Fuente: olympic.org
Estados Unidos domina ampliamente el medallero (véase la tabla 6). Pero más significativo es el segundo lugar del Reino Unido, desplazando a China y Rusia. Una muestra de la potencia angloamericana y los aliados con 8 de los 10 en el medallero total de los JOM. El caso del Reino Unido es interesante ya que el ascenso de potencia deportiva se da en el contexto del referéndum del BREXIT14 en 2016 y la separación de la Comunidad Económica Europea en 2019.
Todo esto dentro de una coyuntura política del capitalismo neoliberal con los triunfos de Trump en los Estados Unidos y la agenda neoconservadora de los antiglobalistas frente a los liberales globalistas en Europa como en América con el ascenso de Bolsonaro en Brasil.
El Brexit fue una clara manifestación de que las crisis económicas del proyecto global de los EE. UU. y los aliados empezaba perder su posición estratégica frente al BRIC en su primera cumbre en 2009 hasta con la integración de Suráfrica se conocerá como el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en el principal bloque del nuevo orden económico mundial15. Si en esta etapa se desarrollan grandes tensiones en las diferentes áreas geográficas como: oriente medio, el golfo pérsico y Asia. En el asunto de los JOM se intensifican con las determinaciones de la exclusión de Rusia por las sanciones de dopaje
Monográfico: Deporte y Academia
y suspensiones de su participación en Tokio 2021. Mientras que para los JOM en París 2024, el Comité Olímpico Internacional suspende a Rusia por la invasión Ucrania en 2022. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, declara (Infobae) sobre el dilema con Rusia y Bielorrusia de sus atletas en competencias internacionales frente a los atletas de Ucrania:
La guerra actual en Ucrania pone al movimiento olímpico en un dilema. Mientras los atletas de Rusia y Bielorrusia podrían estar participando en eventos deportivos, muchos atletas de Ucrania no pueden hacerlo debido al ataque a su país.
Esta declaración, más que una de diplomacia deportiva de Thomas Bach, fue con el objetivo de alinear que las Federaciones Internacionales hicieran extensivas las sanciones a Rusia y Bielorrusia impuestas por el COI. Mientras que para los críticos del COI la contradicción evidente es el caso de Palestina, que proveerán apoyo a los atletas para su participación, pero sin condenas o sanciones a Israel con la situación de la ocupación militar (octubre 2023) y acusaciones de genocidio ante el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos contra el pueblo palestino.
Aún más con el tema de la convocatoria de Rusia a los Juegos de la
Amistad luego de los JOM en París 2024 a ser catalogados de uso político en violación a la carta olímpica. Por otro lado, el COI mantiene una posición diplomática con la celebración de los Juegos de BRICS que se celebraran en verano del 12-23 de junio en Kazán con 25 deportes, antes de los JOM París 2024. Estos Juegos de la comunidad del BRICS tiene el potencial de ser una competencia multideportiva de gran impacto mundial y mayor su alcance que los campeonatos continentales sea de Europa, Asia, Oceanía, África o América (Bacaria, Los Juegos de los BRICS, un puente diplomático).
En el tema específico de los JOM en París 2024 se expresa con declaraciones del presidente francés Emanuel Macron sobre su intención de que Rusia aceptara una tregua en el periodo olímpico de su conflicto con Ucrania. Sin embargo, resulta más que elocuente unas declaraciones hechas en la Sorbona en 2017, sobre el significado de los JOM en París 2024 para los europeos.
París acogerá los Juegos Olímpicos. Pero no es París quien recibe. Es Francia y con ella Europa, quienes harán vivir el espíritu olímpico nacido en este continente. Será un momento de reagrupamiento único, una oportunidad magnífica de celebrar la unidad europea. En 2024,
CARLOS ALFONSO GUZMÁN COLÓN
Sinopsis de la Geopolítica de los Juegos Olímpicos 1896-2024
el Himno a la Alegría resonará y la bandera europea podrá ser orgullosamente enarbolada junto a nuestros emblemas nacionales.
Y en este contexto geopolítico de las disputas de Europa contra Rusia por el tema de la invasión a Ucrania se hacen presentes en las tensiones previos a los JOM con matices políticos e ideológicos. Pero también tengamos un escenario de ver con el advenimiento del Nuevo Orden Mundial multipolar el surgimiento de unos Juegos de la Comunidad del BRICS en contraposición a la hegemonía de los Juegos Olímpicos Modernos del Comité Olímpico Internacional y el de Europa occidental. Una coyuntura histórica que reitera que los JOM son un escenario de las tensiones políticas, sociales, económicas e ideológicas de los países con sus disputas e intereses dentro de las relaciones internacionales a nivel mundial.
Notas
1. Los Juegos Olímpicos se remontan en la antigüedad desde 776 a.C. hasta 393 d.C. en Olimpia de Grecia.
2. El Comité Olímpico Internacional (1894) es la organización de carácter global que organiza los Juegos Olímpicos y coordina las actividades del movimiento olímpico. Para entender el impacto alcanzado del COI como entidad corporativa y económica en el contexto de la globalización.
Podemos destacar cuatro aspectos sobre su relevancia institucional.
El COI es un ente multinacional que tiene como afiliados 206 Comités Olímpicos Nacionales en el planeta, más que los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas.
Su logotipo de los cinco aros olímpicos (1920) es uno de los más reconocidos frente a las empresas comerciales a nivel mundial.
Los Juegos Olímpicos tiene un impacto mediático con audiencias sobre 3 billones, 6 billones de interacciones digitales y 200 millones de internautas en su portal.
La sede de los Juegos Olímpicos es un evento comercial que genera para el COI más de 2 billones de dólares en ingresos.
3. Se conoce al conde Pierre de Coubertain (1863-1937) como el padre del movimiento olímpico moderno; fue presidente del Comité Olímpico Internacional desde 1896 a 1925.
4. Una de las motivaciones del Pierre de Coubertain para el deporte con la sociedad francesa, era superar la pobre condición física de los soldados franceses durante la guerra francoprusiana en 1874.
5. Desde 1830 se reconoce con el protocolo de Londres a Grecia como estado independiente. Resulta conveniente recordar que el primer boicot de los JOM fue hecho por Turquía en 1896.
Monográfico: Deporte y Academia
6. Entre los relatos más significativos del simbolismo del olimpismo con el evento de la maratón que cierra los JOM. Se basa en la leyenda de la guerra de Atenas contra los persas; el recorrido del soldado para salvar la ciudad de Atenas de su autodestrucción con la frase hemos vencido y la muerte súbita del atleta por su esfuerzo.
7. Jesse Owens fue un atleta afroamericano, ganador de 4 medallas de oro en los JOM de Berlín 1936; además, es un icono de la cultura estadounidense sobre el desafío de las ideas de la supremacía de la raza aria del nazismo contra los demás grupos humanos.
8. Estados Unidos ganó el medallero de 1952, 1964, 1968 y 1984. La URSS ganó 1956, 1960, 1972, 1976, 1980, 1988.
9. Resulta conveniente aclarar sobre las políticas del boicot que en los JOM en Montreal hubo 22 países africanos liderados por Tanzania por la participación de Nueva Zelandia con el equipo de rugby en Sudáfrica del Apartheid.
10. Invasión de EE. UU. a Grenada con motivo del golpe de Estado y asesinato del primer ministro Maurice Bishop en 1983, líder de movimiento marxista leninista desde 1979 a 1983.
11. Ruiz, en Historia Política de los Juegos Olímpicos, nos plantea que en la instrumentalización de las sedes en el periodo de la Guerra Fría se
utilizaba como limpieza de imagen de la Alianza de la Segunda Guerra Mundial con democracias liberales con Italia (1960), Japón (1964) y Alemania (1972).
12. Se conoce como Dream Team al equipo de baloncesto de EE. UU. que reunían los jugadores profesionales de la National Basketball Association (NBA) como Michael Jordan, Magic Johnson y Charles Barkley.
13. El tratado de la unificación de las Alemanias se hizo el 31 de agosto del 1990 y el 3 de octubre se consideraba como la fecha oficial de su implantación.
14. Se conoce como Brexit al apodo proveniente de los vocablos de British Exit como el referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea que se realizo el 23 de enero del 2016 con una victoria de los proponentes con el 52%.
15. BRICS es un bloque geopolítico con pleno derecho en la comunidad internacional. Superando al G7 (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Japón) en su progreso económico y el Producto Interno Bruto. Comprende además el 45% de la población mundial, el 28% de la economía mundial y el 44% del petróleo crudo.
Referencias
Aish, Gregor and Buchanan, Larry. “A Visual History of which
CARLOS ALFONSO GUZMÁN COLÓN
Sinopsis de la Geopolítica de los Juegos Olímpicos 1896-2024
countries have dominated the summer Olympics”. The New York Times. www. nytimes.com 22 august 2016.
Aristegui Noticias. “Se opone COI a los Juegos de la Amistad en Rusia de carácter político”. https:// aristeguinoticias.com. 19 de marzo 2024.
Arancón, Fernando. “La geopolítica de los Juegos Olímpicos”. https// elordenmundial.com. 26 de diciembre 2014.
Bacaria, Jordi. “Los Juegos de los BRICS, un puente diplomático en el mundo”. El Economista. www.eleconomista.com.mx 29 de abril 2024. Infobae. “El COI pidió que se prohíba la participación de atletas rusos y bielorrusos en competencias internacionales”. https://www.infobae.com 28 de febrero 2022.
Figueroa Magaña, Ricardo. “El uso Geopolítico de las Olimpiadas durante la Guerra Fría”. www.academia.edu
López, Maximiliano. “Juegos Olímpicos, el deporte como reflejo de las tensiones políticas, económicas, sociales y culturales”. Elgranotro.com 15 de agosto del 2012.
LR. “Los Juegos Olímpicos: la globalización en su máxima expresión”. www.larepublica.com 15 de agosto 2012.
Merino, Gabriel. “Lucha entre polos del poder por la configuración del orden mundial”. Conferencia de
Estudios Estratégicos en La Habana, Cuba, 2013.
Olguin, Nicole. “Juegos Olímpicos: que son, historia, origen y significado de los cinco anillos”. Periódico AS https://as.com 13 de julio 2021.
Ruiz, Jorge Humberto. “Historia Política de los Juegos Olímpicos: los juegos sui generis de Tokio”. https:// razonpublica.com 2 de agosto 2021.
HERNÁNDEZ LÓPEZ
Monográfico: Deporte y Academia
Exégesis 7 Segunda Época
El deporte como aparato de control:
[deporte-estudios de género-política]
Introducción
Una mirada al deporte desde las Ciencias Sociales
El deporte moderno como producto de la conducta social ha sido estudiado desde diversas ciencias y disciplinas. De ese modo han conseguido y posibilitado un análisis del deporte desde una mirada crítica y académica. Consecuentemente han producido conocimiento conceptual, estructural y funcional del deporte, además de fomentar la importancia, el impacto y el rol social de este en la historia de las sociedades. Por lo general, el estudio de la práctica deportiva suele catalogarse como un simple espacio de competencia y actividad física. Sin embargo, desde las ciencias sociales, diversos/as académicos/as han conseguido resignificar dicho espacio señalando su inmenso valor en el análisis de las sociedades (Bordieu, 1993; Coackley, 1990; Elias, 2003; Hargreaves, 2002). La actividad deportiva, como objeto de estudio, nos permite resaltar aquellos rasgos y costumbres que distinguen a las poblaciones, a la vez que refleja las particularidades sobre las dinámicas,
relaciones y jerarquías sociales que existen en cada una. Por esta razón, para entender y complejizar lo que ocurre en el interior del deporte, no debemos limitar el análisis al espacio de actividad deportiva, sino que es necesario evaluar el contexto y las condiciones sociales en que ocurre (Aybar, 2009). De esta manera, podemos desarrollar un conocimiento más profundo y amplio de aspectos fundamentales que afectan directamente el desenvolvimiento y entendimiento del deporte, y el impacto que tiene sobre las culturas y sus integrantes. A continuación presentamos una investigación que parte precisamente desde esta perspectiva.
El deporte como un “espejo” de nuestras ideologías y creencias como sociedad
Como se ha planteado anteriormente, se suele analizar el deporte moderno partiendo del supuesto de que es moldeado por el lugar y grupo de personas que lo practican (Elías, 2003). Además, dicha actividad deportiva reproduce en su interior las mismas dinámicas sociales que se dan
El deporte como aparato de control
fuera del deporte. Para propósitos de esta investigación, hemos tomado un aspecto específico en la amplia gama de asuntos que provocan discusión cuando buscamos examinar las dinámicas sociales dentro de la práctica deportiva. Este estudio se enfoca en analizar las relaciones de poder en el interior del deporte. Específicamente, las ideologías que generan subordinación y censura de ciertos grupos.
Si consideramos el deporte como un “espejo” de nuestras ideologías y creencias como sociedad, entonces se reiteran concepciones como la raza, el género, la nacionalidad, la clase social y la sexualidad, incluyendo aquellas que tienen que ver con discriminaciones, prejuicios, jerarquías sociales y otras. De esta manera, el deporte funciona como un aparato mediante el cual se imponen los valores y visiones dominantes de una sociedad (Althusser, 1988). En consecuencia, el deporte moderno se puede considerar como una institución que ayuda a mantener y reproducir los sistemas de opresión.
Problemáticas con la participación femenina en el deporte
Un aspecto fundamental que dicta cómo se construye y concibe el deporte está ligado a las percepciones de género que se tienen en cada cultura (Hargreaves, 2002). El término género se refiere al conjunto de creencias, atribuciones y prescripciones
naturales que establecen “lo propio” de los hombres y “lo propio” de las mujeres, y que se usa para comprender conductas individuales y procesos sociales, así como para diseñar políticas públicas (Lamas, 2016, p. 156). Durante la construcción del deporte se utilizó el género para discriminar y segregar a las mujeres de las prácticas deportivas debido a que estas últimas se consideraban incompatibles con la feminidad. El deporte que exige elementos como fuerza, explosividad, agresividad, estrategia, calculación y resistencia para su ejecución, son en muchas ocasiones propiedades que se le atribuyen exclusivamente a la masculinidad. Mientras tanto, de esto se desprende que la feminidad se relaciona con atributos y conductas asociadas con debilidad, sentimientos, dulzura, maternidad, obediencia, pasividad y gracia, los cuales no son compatibles con la participación deportiva (Coackley, 1990).
Desde el pensamiento feminista, diversas académicas (Theberge & Birrel, 1994; Boutilier & SanGiovanni, 1983; Hargreaves, 1994; Hargreaves, 2000; Cooky & Messner, 2018; Lizardi, 2015; Concepción & Echevarría, 1997) han teorizado acerca de las relaciones de género dentro del deporte que han establecido y mantenido el dominio de los varones en el espacio deportivo. Además, este enfoque ha permitido complejizar problemáticas como la violencia se-
Monográfico: Deporte y Academia
xual, la desigualdad salarial y la falta de mujeres en puestos de liderazgo, los cuales se ven presentes durante su participación en las instituciones deportivas (Mertens, 2015). Todo esto como resultado de un orden capitalista y patriarcal que ha favorecido la subordinación femenina en las distintas sociedades. Asimismo, el dominio de los varones implica que estos tienen poder en todas las instituciones importantes de la sociedad. Por esta razón, las instituciones han promovido la reproducción y mantención de la subordinación de las mujeres limitando su acceso a ellas.
Tras los trágicos asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, resultado de la violencia racial y policial en los Estados Unidos, se levantó un movimiento entre atletas profesionales que bajo la consigna del #BlackLivesMatter reclamaron que se hiciera justicia para las víctimas de la comunidad afroamericana del país.
En esto, las asociaciones y sindicatos que agrupan a estos jugadores como la NBA Players Association (NBPA), la Women’s National Basketball Players Association (WNBPA), la Major League Baseball Players Association (MLBPA) y otros sindicatos, desempeñaron un papel destacado en la organización de boycotts y paralizaciones. El impacto de estas mani-
festaciones trascendió las fronteras estadounidenses, levantando nuevamente el debate a nivel internacional sobre si es correcto o no que los deportistas se expresen acerca de asuntos sociales y políticos.
Tradicionalmente, el atleta es concebido como un ser “apolítico” que se separa completamente de cualquier problemática social. La mayor parte de las instituciones deportivas que regulan el deporte internacional, como por ejemplo el Comité Olímpico Internacional (COI), según se lee en la Norma 50.2 de la Carta Olímpica, prohíbe a todo atleta hacer cualquier tipo de protesta o manifestación política, religiosa o racial en los emplazamientos, instalaciones o lugares que se considere parte de los emplazamientos olímpicos.1
Aunque conocemos momentos en la historia donde atletas han hecho demostraciones de carácter político durante competencias, estas han sido categorizadas como inapropiadas y antideportivas. Asimismo, estas acciones tuvieron repercusiones sobre las carreras e imagen de muchos de aquellos atletas incluyendo sanciones, suspensiones y expulsiones. Uno de los casos más representativos ocurrió en los Juegos Olímpicos de México 1968 cuando los velocistas afroestadounidenses Tommie Smith y John Carlos, estando en el podio, levantaron sus puños cubiertos de guantes negros en solidaridad con el
El deporte como aparato de control
Movimiento por los Derechos Civiles y contra la discriminación racial en Estados Unidos. Este posicionamiento les costó que ambos fueran expulsados de la Villa Olímpica y suspendidos por el COI.
Por otra parte, hemos observado cómo se ha ido fortaleciendo un movimiento de mujeres atletas que han adoptado muchos reclamos del pensamiento feminista para denunciar la desigualdad de género y las discriminaciones que viven las féminas dentro del deporte. De este modo, las atletas entienden que la plataforma deportiva es un instrumento de cambio social. Por ejemplo, sus reclamos abarcan temas como la igualdad salarial, la visibilidad en los medios, la paridad de fondos para los programas deportivos femeninos, la sexualización del cuerpo femenino, entre otros (Hargreaves, 2002). Estos reclamos exponen las barreras y condiciones a las que se enfrentan las mujeres atletas diariamente. A pesar de la influencia que ha tenido este movimiento en las últimas décadas, aún representa un desafío la lucha contra los prejuicios que todavía hoy se tienen sobre la deportista que se involucra en temas sociales.
En Puerto Rico, son muy poco recordados los momentos donde un atleta haya utilizado su plataforma deportiva para denunciar problemáticas que nos afectan a todas y todos como puertorriqueños. Entre ellas
se encuentran el coloniaje, la corrupción, las medidas neoliberales, la desigualdad e injusticia social, la violencia y la falta de recursos. Incluso, se ha obviado que el deporte nacional puede ser una herramienta de afirmación nacional. Además de ser limitadas este tipo de reivindicaciones políticas en el mundo del deporte, estas se suscriben exclusivamente a voces masculinas, a pesar de ser las mujeres atletas quienes experimentan con mayor intensidad las opresiones del sistema patriarcal, colonial y capitalista.
Aunque las mujeres puertorriqueñas han ido cerrando la brecha en muchos ámbitos sociales, parece que todavía, en el deporte, esa desigualdad continúa bien marcada. Por esta razón, el propósito de este estudio fue explorar y comprender cuáles son los factores que han limitado o controlado que las mujeres atletas puertorriqueñas no se perciban a sí mismas como potenciales activistas políticas. Desde un marco del pensamiento marxista y la teoría feminista en el deporte, este estudio explica por qué las atletas no parecen utilizar su voz activamente para manifestarse respecto a asuntos sociopolíticos en Puerto Rico.
Para propósitos de este estudio y debido a la naturaleza de las preguntas de investigación, se estableció un
Monográfico: Deporte y Academia
enfoque cualitativo con un alcance exploratorio y explicativo. También implementamos un diseño fenomenológico para explorar, describir y comprender las experiencias y el sentir de las atletas puertorriqueñas con respecto al derecho de expresarse libremente sobre los asuntos sociopolíticos del país mientras participan activamente como atletas nacionales.
Asimismo, se identificaron y definieron los constructos siguientes: (1) los aparatos ideológicos de control del Estado, (2) la mujer en el deporte, (3) la afirmación nacional y deporte, y, por último, (4) el activismo en el deporte.
Para el estudio se llevó a cabo un grupo focal en modalidad virtual a través de la plataforma de Google Meets para la recolección de datos.
Este instrumento tenía el fin de desarrollar una discusión entre las participantes a partir de preguntas abiertas con los siguientes objetivos: (a) identificar si las participantes se han sentido o se sintieron censuradas por las instituciones deportivas y el Estado durante su carrera, y (b) explorar si el cambio generacional ha presentado cambios en la manera en que las atletas se posicionan respecto a asuntos sociopolíticos. De este modo, conseguimos recopilar las experiencias y el sentir de las participantes sobre los temas expuestos en esta investigación.
En el grupo focal virtual participaron libre y voluntariamente ocho participantes que cumplían con todos los criterios de inclusión. El muestreo que se utilizó en este estudio fue por conveniencia, el cual se utiliza para seleccionar participantes que cumplen con una serie de criterios establecidos y de interés para la investigadora. Dichas participantes fueron seleccionadas mediante tómbola y su participación en este estudio les tomó aproximadamente dos horas. Los criterios de inclusión utilizados para constituir el grupo de participantes fueron los siguientes: (1) ser mujer nacida en Puerto Rico, (2) tener 18 años o más, (3) haber sido atleta de alto rendimiento dentro del periodo de 1990 a 2020 y (4) haber representado a Puerto Rico en competencias internacionales como los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales o las Olimpiadas. Para dirigir el grupo focal y generar la discusión entre las participantes, se utilizaron las siguientes preguntas abiertas. (1) ¿Cómo describirían su experiencia en cuanto a apoyo y oportunidad de expresarse libremente? (2) ¿Se sintieron censuradas por las instituciones deportivas y el Estado durante su carrera? (3) ¿Han notado si el cambio generacional ha presentado diferencias en la manera en que las atletas se posicionan respecto a asuntos sociopolíticos? (4) Durante los even-
El deporte como aparato de control
tos sociopolíticos más significativos de los últimos treinta años, ¿alguna vez sintieron deseos o tuvieron la intención de expresarse públicamente sobre ellos pero percibieron que ser deportistas reconocidas no les daba la libertad para hacerlo? Por último, (5) reflexionen sobre la siguiente situación hipotética: suponga que tiene un minuto para hablar por televisión nacional en “prime time” sobre sus inquietudes como mujer puertorriqueña y deportista, y que no será penalizada por nada que usted exprese.
¿Qué diría?
El procedimiento para el análisis de los datos consistió en transcribir la grabación del grupo focal con el propósito de evaluar y documentar los datos obtenidos en la discusión. Se identificaron temas de manera que se pudieran desarrollar categorías para organizar, resumir e interpretar la información recolectada. Los datos fueron organizados en tres categorías principales a partir de palabras claves para clasificar la información obtenida atendiendo los temas principales planteados en la investigación (tabla 1). Cada una de estas categorías nos permitió identificar aquellas instancias en que las participantes se manifestaron sobre las instituciones deportivas y el gobierno de Puerto Rico durante la sesión como entes que emplean acciones o aparatos de control para limitar su libertad de expresión.
Tabla 1:
Categorías para clasificar la información obtenida atendiendo los temas principales planteados en la investigación

En el transcurso del grupo focal, las atletas discutieron y aportaron sobre lo que consideran las diversas problemáticas que afectan, específicamente, la participación femenina en el deporte puertorriqueño. Las participantes expresaron sus experiencias, su sentir y sus recomendaciones alrededor del deporte como aparato de control durante sus carreras atléticas. En primera instancia, los reclamos más frecuentes giraban en torno al tema de la discriminación por género. Durante el grupo focal, la mayoría de las participantes puntualizaron que todavía existe el mismo discrimen contra las mujeres en el deporte puertorriqueño que desde hace décadas, a pesar de que ya se ha cerrado la brecha en otros aspectos sociales. Tal y como se plantea en los análisis feministas, el deporte ha funcionado como una herramienta ideológica que produce y reproduce la dominación de los hombres sobre las mujeres. Esto es resultado
Monográfico: Deporte y Academia
del sistema patriarcal que, mediante la construcción del género, ha servido para discriminar y segregar a las mujeres de las prácticas deportivas debido a que estas se consideran incompatibles con la idea de feminidad. Según Concepción y Echeverría (1997), los prejuicios sexistas por los que atraviesan las mujeres deportistas históricamente han sido efectuados por los directivos de federaciones deportivas puertorriqueñas. Respaldándose en el discurso patriarcal, las instituciones deportivas han promovido continuamente la discriminación por género que continúa afectando a las atletas femeninas actualmente.
Asimismo, varias participantes explicaron que las problemáticas que viven las deportistas como el discrimen, la falta de mujeres en puestos de liderazgo, la falta de apoyo económico, la falta de espacios seguros, el acoso sexual, la censura y los prejuicios son resultado de nuestras creencias y costumbres como cultura. De esta manera, plantean que, para erradicar dichas problemáticas dentro del deporte, primero deben darse cambios en la forma de pensar sobre la mujer en la sociedad. Sobre esto, ellas aseguraban que la mentalidad del país no estaba cambiando significativamente, debido a que persisten percepciones muy tradicionales sobre las actitudes y conductas apropiadas para las mujeres. En el desarrollo del grupo focal, una de las participantes
expresó lo siguiente con respecto a este asunto:
¿Qué si ha cambiado la mentalidad? Lamentablemente no. La mentalidad no ha cambiado Los jóvenes que vienen creciendo muchos vienen con la misma mentalidad. De que las nenas se visten de rosita y los nenes de azul. Que las nenas no pueden jugar baloncesto. Tienen que jugar voleibol. Que la nena no puede jugar softball ni béisbol. Que tienen que nadar o tienen que ir a gimnasia. En gimnasia son buenas. Las nenas son buenas para la gimnasia y esa es la mentalidad. [En adelante, las bastardillas señalan nuestro énfasis.]
La participante establece que todavía faltan muchas ideas y creencias por transformar con relación al género en Puerto Rico, las cuales han producido desigualdades entre hombres y mujeres en el deporte. Además, podemos establecer que todas las problemáticas relacionadas con la participación femenina están estrechamente ligadas a aspectos sociales y culturales que nutren el carácter patriarcal de la actividad deportiva en Puerto Rico.
Cuando pasamos a indagar sobre las implicaciones que ha tenido el discrimen por género en la liber-
El deporte como aparato de control
tad de expresión de las participantes, nos percatamos de que su capacidad para expresarse sobre otros elementos se ha afectado por ser mujeres y atletas. Las participantes identificaron que existen mecanismos de control para coartar el derecho a la libertad de expresión de todos/as los/as atletas nacionales. No obstante, estas señalan que para las atletas femeninas el discrimen por género ha dificultado aún más que se expresen libremente sobre otros asuntos sociopolíticos. Se presume que las instituciones sociales, como el deporte, están para el servicio de los/as ciudadanos/as. Sin embargo, para Althusser (1988) todas las instituciones funcionan realmente como aparatos de control del Estado en virtud del estatus quo. Además de delimitar las reglas y normas necesarias para darle estructura, estrategia, orden y formalidad a la actividad motriz, las instituciones deportivas han perpetrado sobre los/ as atletas una serie de políticas y controles indebidos que trascienden los límites del espacio deportivo trastocando sus libertades fuera de la praxis deportiva. Algunas participantes expresaron que aquellos que poseen el poder político y económico dentro del deporte tales como los directivos, administradores de federaciones deportivas y los apoderados, han sido los responsables de infligir control indebido sobre las atletas que ha afectado directamente su derecho a la
libre de expresión. Según las participantes, algunos mecanismos que han utilizado para coartar su derecho a la libre expresión son envío de memos, sanciones, suspensiones, recortes de financiamiento y expulsiones, lo cual válida lo expuesto en la revisión de literatura
Por ejemplo, una participante del estudio denunció que el gobierno y el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) han impuesto “una orden de mordaza en los atletas con relación a decir lo que está pasando en los deportes”. Esto tiene gran relevancia puesto que la censura que ha impedido a las atletas manifestarse sostiene la crítica que le hacemos al deporte como una institución patriarcal que históricamente se ha dedicado al adoctrinamiento y control de sus integrantes en virtud de los intereses del Estado. Sobre este asunto, una de las participantes expresó lo siguiente:
Y la última, las chicas que fueron a las Olimpiadas de voleibol, la última secretaria les envió un email a los atletas. No sé si ustedes se enteraron, que todo aquel atleta que marchara en contra de Ricky Rosselló en la marcha que se hizo, iba a estar expulsado de la Selección Nacional. Así que, es bien fuerte, bien fuerte, el control verdadero del gobierno o de los
Monográfico: Deporte y Academia
poderosos, o como le quieran, lo que quieran utilizar sobre los atletas.
El deporte como aparato de control busca promover valores y creencias que por medio de la intimidación, discriminación y represión consigue proteger el poder del Estado y grupos dominantes. Si bien el deporte puede servir como vehículo liberador y resistencia para las mujeres, también este ha sido mecanismo de censura y opresión para resguardar el estatus quo. Al construir una noción de que el deporte y la política no mezclan, este control indebido ha logrado establecerse como algo aceptable o apropiado.
A la luz de los hallazgos, fue necesario preguntarse por los factores que han propiciado el aparente asentimiento de las atletas a los mecanismos de control y censura impuestos por las instituciones deportivas y el gobierno. Sobre esto, nos percatamos que las participantes señalaban constantemente al miedo como el factor principal que les imposibilitaba expresarse con libertad sobre asuntos sociopolíticos. Por ejemplo, ellas expresaban que sentían miedo a ser expulsadas, sancionadas, suspendidas, descalificadas de sus competencias, a perder su financiamiento o a ver su carrera como atleta nacional terminada. Incluso, algunas participantes comentaron haber temido por su seguridad y la de sus familiares luego
de haber hecho expresiones en contra de instituciones deportivas como así lo ilustra la siguiente cita:
Un problema que, hasta mis papás, que mis papás nos llevaron a marchas de Vieques. Nuestros papás nos hicieron pelear por cuanta cosa había y en ese momento tenían hasta miedo de lo que nos podían hacer.
Cabe destacar que las consecuencias negativas directas y relacionadas con la imposición de controles indebidos por parte de las instituciones deportivas a las participantes durante sus carreras atléticas tuvieron efectos en sus emociones y rendimiento.
Durante la sesión, las participantes activamente describieron la situación de las atletas puertorriqueñas como inaceptable y expresaron su incomodidad con respecto a los diversos controles a los que fueron o son sometidas como atletas nacionales. Al examinar las conductas responsivas asumidas por las participantes con relación a las problemáticas sociales y políticas, hallamos que estas consideraban necesario que las deportistas se posicionen públicamente sobre ellas. Esto se debe a que las participantes reconocieron que más allá de afectarles como ciudadanas, los eventos sociopolíticos tienen un efecto directo en el desarrollo de los programas nacionales y su propio rendimiento.
El deporte como aparato de control
Además, debido a que el desarrollo deportivo siempre ha estado influenciado por el contexto sociopolítico y que el deporte es uno de los fenómenos sociales que más impacto tiene sobre las masas y la cultura popular, es necesario resaltar su gran valor como plataforma de lucha y visibilización. Tomando el deporte como herramienta política, atletas nacionales pueden utilizar la plataforma deportiva para promover e impedir cambios sociales. De este modo, no solo estarían confrontando las problemáticas que viven como ciudadanos/as políticos, sino que surge una redefinición del deporte que deja de estar al servicio del Estado y el estatus quo para devenir un instrumento de resistencia.
Por otro lado, como punto positivo observamos que la totalidad de las participantes afirmaban que se sentían más empoderadas a hablar ahora por su edad, madurez y experiencia. Ellas establecieron que ya han perdido el miedo y están más dispuestas a alzar su voz respecto a asuntos sociopolíticos que antes no se hubieran atrevido. Incluso, varias participantes hicieron un llamado a que los/as atletas se unan y se organicen con el fin de llevar a cabo marchas y protestas para denunciar las diversas problemáticas y exigir cambios en el país. En este punto es importante resaltar que en los últimos años ha habido un auge de movimientos sociales en
Puerto Rico y los Estados Unidos a los cuales deportistas y organizaciones profesionales se han aliado y solidarizado abiertamente.
A raíz de esto, nos parece que los/as atletas se sienten más cómodos/as expresándose públicamente con respecto a las causas sociales cuando reciben el respaldo de sus organizaciones. Sin embargo, a pesar de que los atletas se están manifestando sobre los asuntos, no debemos perder de perspectiva que, aunque la mayoría puede identificarse con dichas causas, estos/as realmente lo hacen como parte de un contrato de responsabilidad social que poseen con las organizaciones. Esto se diferencia de aquellas expresiones que nacen de la insatisfacción individual y personal de los/as atletas con el estatus quo y que no cuentan con el respaldo de las organizaciones porque representan una confrontación a los controles, ideologías y valores impuestos por estas al servicio del Estado y las fuerzas económicas. Por esta razón, es fundamental analizar si las manifestaciones en las nuevas generaciones de deportistas puertorriqueños/as surgen desde la responsabilidad social o como actos de activismo sociopolítico.
Finalmente, del grupo focal surgen las siguientes recomendaciones por parte de las participantes con el fin de mejorar la condición de la mujer atleta en Puerto Rico. En primer lugar, las participantes proponen uti-
Monográfico: Deporte y Academia
lizar la prensa y las redes sociales para denunciar las diversas problemáticas que les afectan como mujeres y deportistas. De este modo, entienden que se concientizará al pueblo sobre las injusticias que están ocurriendo en el deporte a manos de las instituciones deportivas y el gobierno. En segundo lugar, recomiendan que se reevalúe la manera en que se distribuyen los recursos en las federaciones deportivas y el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR). Estas señalaban que las instituciones a cargo de administrar el deporte en Puerto Rico han sido injustas en la repartición de los recursos y que esto ha afectado el rendimiento de las atletas y el desarrollo de los programas nacionales femeninos. Por último, las participantes exhortaron a comprobar si las federaciones deportivas que reciben fondos públicos están cumpliendo con el P. del S. 1650 del 2020 que establece que al menos el cuarenta por ciento (40%) de los puestos en sus juntas de directores deben estar ocupados por mujeres cualificadas para dichas posiciones.2 Así pues, consideramos que cada una de estas recomendaciones son sumamente válidas y necesarias debido a que resaltan la importancia de que las mujeres atletas en Puerto Rico tengan una voz activa y contundente sobre los asuntos que les afectan. De este modo, las participantes demuestran comprender que, para
transformar el deporte, es necesario que las atletas asuman posturas fuera de la praxis deportiva como los espacios públicos y políticos que impulsen cambios en nuestra mentalidad como sociedad.
De esta manera, concluimos que el deporte funciona como aparato de control contra la libertad de expresión de los/as atletas. Los aparatos de control utilizados por las instituciones deportivas a los/as atletas consisten en mecanismos de intimidación, discriminación, represión e invisibilidad. En adición, confirmamos que ser mujer dentro del deporte implica experimentar mayores controles y opresiones que los hombres a la hora de expresarse. Por otro lado, deducimos que el auge de movimientos políticos en Puerto Rico y los EE. UU. en los últimos años han contribuido a que las atletas se sientan más cómodas expresándose públicamente respecto a asuntos sociales y políticos. Por último, entendemos que el cambio generacional ha transformado la manera de las atletas femeninas posicionarse en relación con las problemáticas sociales y políticas. De esta manera, podemos concluir que, debido a las recientes coyunturas sociopolíticas, las atletas puertorriqueñas han constituido una conciencia de resistencia y lucha que en décadas anteriores no observábamos.
El deporte como aparato de control
En aras de continuar la indagación en estos temas, planteamos las siguientes recomendaciones. En primer lugar, debemos reconocer que hay dilemas filosóficos, éticos, económicos, políticos, jurídicos, ambientales, que repercuten también en el rendimiento deportivo. En segundo lugar, es necesario fomentar el diálogo de saberes en torno a viejas y nuevas problemáticas del deporte, debates que rebasan el mundo de lo físico y lo biológico, la motricidad, la biomecánica, la fisiología y la tecnología. En tercer lugar, buscar ampliar la presencia de las Ciencias Sociales en este diálogo inter, multi y transdisciplinario que convoca a un cambio de paradigma en las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física. Finalmente, recomendamos replicar esta investigación con otros grupos focales para disciplinas deportivas específicas y con mayor representación del espectro deportivo puertorriqueño.
1 En el 2023, el COI realizó varias modificaciones en la Carta Olímpica con el propósito de proteger “la libertad de expresión” de los deportistas. En la Norma 40 se incluyó el apartado 2 que lee: “todos los competidores, oficiales y demás personal de delegación en los Juegos Olímpicos disfrutarán de libertad de
expresión de acuerdo con los valores olímpicos y los Principios Fundamentales del Olimpismo, y de acuerdo con las Directrices determinadas por la Comisión Ejecutiva del COI”. No obstante, COI ha informado de cinco escenarios en los que los deportistas que participen en los Juegos Olímpicos de París 2024 no podrán hablar abiertamente sobre cualquier tema: las ceremonias de inauguración y clausura, la entrega de medallas, durante la propia competición y mientras estén en la Villa Olímpica.
2 La medida no fue atendida al cierre de la sesión legislativa a pesar de haber recibido un informe positivo por parte de la Comisión de Asuntos de la Mujer y la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes.
Althusser, L. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan. Nueva Visión, 1988.
Aybar Soltero, F.J. Análisis breve en torno a la mujer y el deporte en Puerto Rico (manuscrito sin publicar). Primer lugar concurso ensayos “Inclusión de la mujer en el deporte del Siglo XXI”. Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, 2018.
Aybar Soltero, F.J. “Aproximación conceptual, estructural y funcional hacia las actividades físicodeportivas” en Aybar Soltero, F.J. Fundamentos psico-sociales del deporte
Monográfico: Deporte y Academia
y la actividad física. (pp. 3-26). Publicaciones Gaviota, 2009.
Aybar Soltero, F.J. “Identidades de género y sexuales en las prácticas físico-deportivas” en Aybar Soltero, F.J. Fundamentos psico-sociales del deporte y la actividad física. (pp. 133160). Publicaciones Gaviota, 2009.
Azize Vargas, Y. “Saltando Obstáculos: Notas sobre la historia de la mujer puertorriqueña en el deporte”. En Amarilis Cottó, La Mujer Puertorriqueña, (pp. 219–224). Editorial Verbum S.L, 2002.
Bandy, S. “From Women in Sport to Cultural Critique: A Review of Books About Women in Sport and Physical Culture”. Women’s Studies Quarterly, 33(1/2), 246-261, 2005. Retrieved November 13, 2020, from http://www.jstor.org/stable/40005523
Bordieu, P. Deporte y clase social. (1993, primera publicación en 1978).
Boutilier, M, & SanGiovanni, L. The Sporting Women. Human Kinetics, 1983.
Brenes-La Roche Santos, A. “La generación del ‘yo no me dejo’ no debe callar en Lima 2019”. El Calce, 2019. Recuperado el 22 de noviembre de 2020, de https://elcalce.com/ contexto/la-generacion-del-no-medejo-no-callar-lima-2019/?fbclid= IwAR03XOAC4am7rGOR4XvLXuwoyEm5Vc1Z3z6C8lXRg6nlH2igf9l-ieYE8k
Castro, E., & Uriarte C. Deporte femenino en Puerto Rico: Historia de discrimen y lucha. Seminario Claridad, 23, 1986, marzo 7.
Coakley, J. Sport in society: Issues and controversies. (4th ed.). CV Mosby Company, 1990.
Coakley, J. Sports in Society: Issues and Controversies. (10th ed.). McGraw-Hill, 2014.
Comité Olímpico Internacional. Carta Olímpica - Vigente a partir del 15 de septiembre de 2017.
Concepción, F. La mujer puertorriqueña en el deporte. Universidad Complutense de Madrid, 1992.
Concepción, F., & Echevarría, A. Tres mujeres deportistas: un discurso patriarcal. Decanato de Estudios Graduados e Investigación, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1997.
Cooky, C., & Messner, M. No Slam Dunk: Gender, Sport and the Unevenness of Social Change. Rutgers University, 2018.
Elias, N. Introducción, en Elias, N. y Dunning, E.: Deporte y ocio en el proceso de la civilización, pp. 31-82. Fondo de Cultura Económica. Madrid (1992, ed. original en 1986).
Elias, N. “The genesis of sport as a sociological problem”. DUNNING, E. e DOMINIC, M. Sport: critical concepts in sociology. London: Routledge, 2003, pp. 102-126.
Facio, A. “Feminismo, género y patriarcado”. Academia, 3(6),
El deporte como aparato de control
2005, pp. 259–294. https://doi. org/10.1016/j.annals.2014.11.004
Gruneau, R. Class, Sports, and Social Development. University of Massachusetts Press, 1983.
Hargreaves, J. Heroines of Sport: The Politics of Difference and Identity. Psychology Press, 2000.
Hargreaves, J. Sporting Females: Critical Issues in the History and Sociology of Women’s Sport. Routledge, 2002.
Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. Metodología de la investigación. (6ta ed.). McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A, 2014.
Huertas González, F. R. Deporte e identidad: Puerto Rico y su presencia deportiva internacional (1930-1950). Terranova Editores, 2006.
Jaiven, L.J. “Feminismos”. En Moreno y E. Alcántara (Eds.), Conceptos clave en los estudios de género (Vol.1) 2016, pp.139–153. PUEGUNAM.
Krueger, R. A. El grupo de discusión: guía práctica para la investigación aplicada. Pirámide, 1991.
Lamas, M. “Género”. En Moreno y E. Alcántara (Eds.), Conceptos clave en los estudios de género (Vol.1) 2016, pp.155–170. PUEG-UNAM.
Lizardi, D. Imagen de la mujer deportista puertorriqueña 1960-2014. Editorial Deportiva Caín, 2015.
Luque Gil, A. “El deporte como objeto de reflexión e investigación
geográfica”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. (Núm. 59), 2012, pp. 49-77.
Malec, M. A. “Neglected Fields: Sports in the Caribbean”. In M. A. Malec (Ed.), The Social Role of Sports in Caribbean Societies (pp. 1–12). Gordon and Breach Publishers, 1995.
Melucci, A. “Las teorías de los movimientos sociales”. Estudios Políticos, 5(2), 1986. https://doi.org/10.22201/ fcpys.24484903e.1986.2.60047
Mertens, M. “Women’s Soccer Is a Feminist Issue”. The Atlantic, 2015. Recuperado el 22 de noviembre de 2020, de https://www. theatlantic.com/entertainment/archive/2015/06/womens-soccer-is-afeminist-issue/394865/
Morgan, W. J. Leftist Theories of Sport: A Critique and Reconstruction University of Illinois Press, 1994.
Prettyman, S., & Lampman, B. Learning Culture through Sports: Exploring the Role of Sports in Society Rowman & Littlefield Education, 2006.
Real Academia Española (s.f.) Diccionario de la lengua española, 23. ª ed., Recuperado el 20 de octubre de 2020, de https://dle.rae.es/deporte Rivera Suárez, E. “El puño al aire de Amado Morales en los Juegos Panamericanos el ’71”. El Calce, 2020. Recuperado el 22 de noviembre de 2020, de https://
Monográfico: Deporte y Academia
elcalce.com/deportes/puno-al-aire-amado-morales-los-juegos-panamericanos-71/?fbclid=IwAR27
DfX3NawUvxq_LRuSicvmNgqu425Ml9Chja-RA8nxLVGVd2McQ8w2ZA
Rodríguez, P. “La economía del deporte.” Estudios de Economía Aplicada, Asociación Internacional de Economía Aplicada. (Vol. 30, Núm. 2), 2012, pp. 387-417.
Sambolín, L. Historia de la educación física y deportes en Puerto Rico. Imprenta Universidad Interamericana, 1979.
Sotomayor, A. La colonia soberana. Deportes olímpicos, identidad nacional y política internacional en Puerto Rico. CLACSO, 2020)
Sotomayor, A. and Torres, C. Olimpismo: The Olympic Movement in the Making of Latin America and the Caribbean. University of Arkansas Press, 2020.
Theberge, N., & Birrel, S. The Sociological Study of Women and Sport. In D. M. Costa & S. R. Guthrie (Eds.), Women and Sport: Interdisciplinary perspectives (pp. 323–330). Human Kinetics, 1994.
Uriarte González, C. Puerto Rico en el continente, 1951-2011: 60 años de Juegos Panamericanos. Editorial Deportiva Caín, 2011.
LIZARDI ORTIZ
La atleta puertorriqueña en el espacio deportivo urbano
Exégesis 7 Segunda Época
[deportes-estudios de género-urbanismo]
Hacecasi 130 años que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, por lo que podemos determinar que estos juegos ocurrieron luego del proceso denominado como Revolución Industrial -movimiento decimonónico de cambios tanto socioeconómicos, tecnológicos y culturales que surge en Europa- por lo que la visión rural lúdica1 da un giro importante. Antes del proceso de industrialización ocurrido en Puerto Rico, proceso comenzado en la década del cuarenta hasta la actualidad, el deporte tal como se conoce hoy día en Puerto Rico era casi desconocido en las áreas rurales. Lo que sí se realizaba eran juegos tradicionales heredados de las migraciones extranjeras en la isla, muchas veces acompañados por estribillos musicales.
Podríamos partir de la época indígena donde se utilizaba el cuerpo para las distintas tareas de supervivencia tales como cazar, sembrar, caminar, pescar, remar, escalar, saltar y la arquería.2 Estas actividades eran realizadas por ambos géneros. Se practicaba el batú –juego religioso y festivo donde los participantes jugaban con una bola
hecha de resinas- donde tanto mujeres como hombres tenían participación activa.3
Ya en la época de la colonización española, las actividades físicas eran casi exclusivas de los varones, manteniéndose la tradición rural de los juegos tradicionales, las cuales las mujeres eran partícipes. Con la entrada de africanos a nuestro suelo, se amplió la actividad física en actividades relacionadas al sincretismo religioso como los bailes y otras competencias. Estos eran realizados en las áreas cercanas a las haciendas donde laboraban como esclavos. Cabe destacar que estas actividades de origen africano eran practicadas, al igual que las indígenas, por ambos géneros. A fines de la época de la colonización, terminando el siglo XIX, se comienza la práctica del fútbol por parte de soldados españoles en áreas como el campo del Morro y más tarde en los terrenos aledaños al hospital Auxilio Mutuo en Hato Rey.4
Con la invasión norteamericana vino una reestructuración política, económica y social. Estos cambios, en el ámbito social, trajeron la incorporación de actividades físicas y
Monográfico: Deporte y Academia
recreativas de origen anglosajón y estadounidense. Actividades ya de índole oficial como la natación, voleibol, béisbol, el baloncesto y el ciclismo, entre otras, fueron integradas a la vida social-deportiva del país.5 La práctica de estos deportes estaba insertada en su mayoría en las regiones urbanas de la Isla. Es interesante que entre 1913 y 1914 surgen equipos femeninos organizados de voleibol6, pero estos tuvieron corta duración.
Durante la primera mitad del siglo XX, el impulso que se le da al deporte moderno es urbano. Instituciones estadounidenses como la Young Man Christian Association (YMCA) tuvieron una influencia dentro del deporte citadino, específicamente masculino, ya que sus instalaciones físicas se hallaban en la zona de Puerta de Tierra, al lado del casco urbano del Viejo San Juan. La falta de instalaciones deportivas de forma masificada hizo que esta actividad fuera casi exclusiva de unos cuantos privilegiados, lo que perduró hasta casi la década de los setenta y todavía hoy continúa en algunos deportes. Y no solo los privilegiados, sino las élites urbanas. Otras construcciones deportivas existentes para la primera mitad del siglo XX son las piscinas de los hoteles existentes y piscinas privadas, las canchas, pistas y parques de la Universidad de Puerto Rico, la cancha del Colegio Sagrado Corazón en la parada 19, al igual que otros colegios privados en el área de
San Juan.7 Construcciones deportivas fuera del área metropolitana, pero en cascos urbanos, se ubicaban en Ponce, Mayagüez, Humacao, San Germán, Caguas y las bases militares estadounidenses desparramadas alrededor de la isla. Esto da una idea de lo urbano que fue el deporte en Puerto Rico en su origen.
La mujer queda rezagada a una actividad exclusivamente recreativa hasta la década del cuarenta, cuando puede participar un poco más activamente en actividades deportivas organizadas en y fuera de Puerto Rico como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946 celebrados en Barranquilla, Colombia. En estos juegos se presentó una delegación femenina de 42 atletas puertorriqueñas, numeroso grupo para la fecha. Esta participación trajo consigo acusaciones de lesbianismo entre algunas de las atletas participantes a lo que la alta jerarquía deportiva de Puerto Rico –siendo Julio E. Mónagas el funcionario de mayor rango– prohibió la futura participación femenina en el deporte8, coartando más su futura intervención. Muestra de la visión recreativa que debía prevalecer en las actividades físicas propias para la mujer se encuentra en la creación de actividades no competitivas como programas intramurales de voleibol y baloncesto, y otras actividades relacionadas a la feminidad que debía mantener la mujer como es la danza y los juegos folklóricos.
DELIA LIZARDI ORTIZ
La atleta puertorriqueña en el espacio deportivo urbano
Emilio Huyke establece en su libro Los Deportes la inserción de la mujer dentro de los deportes recreativos. Si echamos un vistazo a sus escritos, en lo que él define como deportes recreativos, podemos encontrar los siguientes: ecuestre, caza, canotaje, esquíes acuáticos, herraduras, motobotes, motociclismo, paso fino y patines.9 Estos deportes recreativos corresponden a la modernidad; son deportes donde se tiene que poseer dinero por el alto costo de su equipo. Además, hay que tener acceso a unas instalaciones deportivas que no son establecidas para todo tipo de participante y si revisamos la participación puertorriqueña, esta queda casi sujeta a la masculina.
El Gobierno de Puerto Rico colaboró en la primera década del siglo XX -a través de lo que después sería el Departamento de Instrucción Pública- con la construcción de parques públicos en los municipios de Ponce, Carolina, Mayagüez y Río Piedras.10 Estos espacios estaban destinados para uso de los estudiantes y de la comunidad en general para su disfrute y recreación. Con la construcción subsiguiente de escuelas, primero en los cascos urbanos y más adelante en áreas circuncidantes, se destinó un espacio baldío al lado de la estructura escolar para que se llevaran a cabo las actividades deportivas y recreativas. Cabe destacar que para la primera mitad del siglo XX solamente San
Juan tenía varias escuelas en su zona urbana. Municipios más distantes, especialmente de poca población, solo poseían una escuela -elemental, intermedia y superior- localizada en el “pueblo” o la zona donde se encontraban la mayoría de los comercios, la alcaldía, la plaza y la iglesia del pueblo. Estas escuelas atendían a toda la población estudiantil matriculada del municipio. El enfoque en cuanto a la mujer redundaba en la recreación, juegos folklóricos y bailes versus los varones los cuales tenían acceso a los deportes ya organizados. Dentro de esta nueva función pasiva que se crea alrededor de las mujeres, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, tuvo mucho peso. En 1945, la clase de educación física se convierte en compulsoria para todo estudiante universitario. Esto incluye a las estudiantes féminas. Las clases de actividad física obligatorias se dividían entre géneros, los varones realizaban deportes físicos y de contacto mientras a las mujeres se les asignaba ejercicios de calistenia, arco y flecha 11 y juegos recreativos. Los cursos eran impartidos en primer lugar por maestras puertorriqueñas que fueron escogidas para esta función. Entre estas se encontraban Francisca Pescador de Umpierre, Angelita Gallard, Gloria Pérez, Sarita Donhert, Carmen González, Myrna Fernández, Lydia Vélez, Carmen Berrios, Gladys Díaz, Gladys Janer de Pons, María
Monográfico: Deporte y Academia
Teresa Betancourt, Ana Rosa García y Cecilia Jones. Cabe destacar que ninguna de estas profesoras estudió educación física en su bachillerato. Estas fueron escogidas por Francisca Pescador, quien fungía como directora del Departamento de Educación Física en la sección de mujeres, buscando unas cualidades sociales y de buen comportamiento entre su claustro femenino. Luego en la década de los cincuenta llegó un grupo de maestras estadounidenses que impartieron cursos, junto a las profesoras del patio, a las estudiantes puertorriqueñas. Estas profesoras curiosamente llegaron de Texas Women’s College en Austin, Texas. Entre estas se encontraban Doreen Kink, Kathy White, Claudine Sherrill, Nelda Mathias, Marilyn Gower, Anne Harris, Ruth Koppel y Jean Moore de Cantellops. La carga académica de estas profesoras era de seis preparaciones en cursos como bailes folklóricos, ejercicios con música, ritmos básicos, tenis, voleibol, pista y campo, softbol y baloncesto. Trabajaban seis días a la semana y muchos de sus cursos era bajo el sol o la lluvia. Tenían que trabajar en el programa intramural universitario sin paga, al contrario de los profesores varones que cobraban como compensación el torneo intramural. En entrevista con las profesoras Cecilia Jones y Ana Rosa García, estas indicaron que cobraban menos que los profesores varones, incluso que las profesoras
puertorriqueñas cobraban menos que las profesoras americanas.12 Lo que sí fue aportación para ellas fue que la Universidad les costeó sus estudios a muchas profesoras del patio en Columbia University en Nueva York para que realizaran una maestría en educación general. Estas profesoras retiradas recuerdan con resignación cuando Jaime Benítez una vez les expresó que “había sido injusto con las profesoras de Educación Física”. Ellas entienden que estuvieron en desventaja vis a vis otras profesoras del recinto riopedrense. Esto duró hasta 1978 cuando se inaugura el Complejo Deportivo Cosme Beitía del Recinto de Río Piedras.
Se señala a la Universidad como un ente importante debido a que los espacios existentes para la ejecución deportiva eran escasos y estos se circunscribían a las zonas urbanas. La Universidad de Puerto Rico se encuentra localizada al lado del casco urbano de Río Piedras, municipio que mantiene su autonomía política hasta casi la mitad del siglo XX. Además, el mundo universitario estaba vedado para un gran por ciento de la población, en especial la femenina, quienes tenían que migrar de distantes puntos de la isla para asistir y terminar una carrera universitaria. A esta situación le añadimos que el Colegio de Agrimensuras y Artes Mecánicas (CAAM) en Mayagüez era una institución educativa con una población exclusi-
DELIA LIZARDI ORTIZ
La atleta puertorriqueña en el espacio deportivo urbano
vamente masculina, lo que obligaba a las mujeres a mudarse a Río Piedras o simplemente no estudiar.
Los planteamientos que se hicieron para limitar esta participación femenina cayeron en las voces machistas que le daba una actitud pasiva a la mujer:
En el nivel colegial la Educación Física es más intensa para la mujer que para el hombre.13
Esta aseveración, junto a otras de índole económica, propició la exclusión femenina de los deportes universitarios, específicamente la Liga Atlética Interuniversitaria, asociación deportiva fundada en 1929 por los directores atléticos de las siguientes universidades: Universidad de Puerto Rico, Colegio de Agrimensura y Artes Mecánicas y el Instituto Politécnico de San Juan.14 La mujer deportista no tuvo participación en dicha liga hasta la década de los setenta, aunque el Programa de Educación Física de la UPR introdujo el voleibol, tenis y la natación en 1969.15 Este cambio no lo trajo las luchas feministas ni de clase ni los nuevos aires de derechos civiles, sino la implantación de la Ley Federal de Título IX en 1972, que establece la participación equitativa de ambos géneros en actividades deportivas en instituciones educativas. Esta ley obligó a la UPR y otras universidades del patio a reconocer, fomentar y propiciar la participación
femenina en los deportes oficiales, aunque la mayoría de las veces no se aplicó en conformidad de la referida ley. Esto se debió a que las autoridades concernientes a mantener la política pública en cuanto a la implantación de dicha ley no residían en Puerto Rico y su enfoque estaba dirigido en la fiscalización de su aplicación en las universidades estadounidenses.
A partir de la transición económica que vivió Puerto Rico con la creación de la Operación Manos a la Obra -que tuvo su origen desde la década del cuarenta-16 surgen unos cambios en el ámbito de la producción económica de la Isla. A pesar de los intentos del Estado, de políticos y economistas de basar la economía puertorriqueña en el monocultivo del azúcar, los cambios a una economía industrial fueron inevitables. La mujer ya había cobrado importancia fuera del área de los cultivos porque ya en la primera mitad del siglo XX “alrededor de una tercera parte de las trabajadoras estaba empleada en la industria doméstica de la aguja”. 17 Con la modalidad de expandir la producción industrial isleña, se comenzó a atraer capital estadounidense que invirtiera en la creación de nuevas industrias con el propósito de elevar la economía del país.18 En 1942 se fundan las siguientes oficinas gubernamentales: Compañía de Fomento Industrial, el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Fuentes Fluviales, la
Monográfico: Deporte y Academia
Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y la Oficina de Comunicación y Transporte.19 Se estaba preparando al país para un cambio radical, mayormente en el ámbito social. Comenzó la construcción de fábricas en las zonas urbanas de la isla, atrayendo obreros que habían sido desplazados de sus empleos en la agricultura. Se establecen cambios en la movilidad social, el crecimiento económico, la modernización y las oportunidades de seguir estudios superiores20, lo que provocó un movimiento migratorio substancioso. Establece Acosta Belén en su libro La mujer en la sociedad puertorriqueña lo siguiente: [...] a medida que el capitalismo se convertía en el modo de producción dominante, las mujeres se incorporaron en grandes números a la fuerza trabajadora y fueron cobrando una función más visible dentro de la sociedad puertorriqueña.21 Esta situación se da en Puerto Rico casi treinta años más tarde que en los Estados Unidos. El proceso de industrialización estadounidense mayormente se da en los años alrededor a la Primera Guerra Mundial, cuando la mujer pasa a ser obrera de la creciente industria de equipo militar, trayendo como consecuencias la rápida industrialización, la migración interna e inmigración y los conflictos de raza, origen étnico y laboral.22 A
la vez le abre el camino más rápido a la mujer dentro de la actividad deportiva. Partiendo de esta premisa podríamos insertar a la mujer deportista puertorriqueña dentro de los espacios urbanos.
Con la llegada de nuevas trabajadoras a las zonas urbanas, su participación en uniones obreras se acentuó. Podemos informar una correlación entre los centros urbanos de más participación de trabajadoras féminas y la localización de las construcciones deportivas. Pueblos como Guayama, Ponce, Arecibo, Mayagüez y Puerta de Tierra (San Juan) alojaban oficinas de diferentes uniones,23 mientras a la vez eran los pueblos donde se estaban realizando la construcción de las pocas estructuras deportivas. Así lo establece lo establece la autora norteamericana Susan K. Cahn en su estudio sobre la participación femenina en el deporte: Urban immigrations communities continued the work of establishing businesses, church, welfare groups, social clubs and recreation centers.24
Entre las décadas del cincuenta y sesenta se intensifica la búsqueda del capital extranjero. La incorporación de petroquímicas como la CORCO y las compañías farmacéuticas ampliaron las zonas urbanas. Era imperante la movilización de personal adiestrado a las áreas aledañas de estas compañías. Muchas de estas corporaciones, en es-
DELIA LIZARDI ORTIZ
La atleta puertorriqueña en el espacio deportivo urbano
pecial las farmacéuticas, se localizaron en zonas del área norte, que aunque no tenían el fácil acceso a la capital y a otros grandes centros urbanos, con la eventual construcción de la autopista, esas distancias se acortarían. Con la fundación en 1961 de la Compañía de Fomento Recreativo, creada para el desarrollo de instalaciones físicas para la recreación, comienza la construcción de parques y escenarios de índole deportiva para una población creciente fuera de los centros urbanos como San Juan, Ponce, Arecibo y Mayagüez. Los programas de baloncesto, tenis, voleibol y béisbol masculinos se beneficiaron de esta nueva masificación. El deporte organizado sufrió una merma de participación femenina que se remonta a la década del cincuenta. Las participantes féminas que desearan tener participación más allá de lo nacional tenían que costearse sus gastos completos para asistir a eventos deportivos como el caso de Mabel Aguayo quien tuvo que costearse el viaje y la estadía para representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México en 1954.25
El Estado, mientras, empujaba la participación masculina, enterraba a la femenina. Estas mujeres pertenecían a clubes privados de deportes. Estos clubes privados siempre han sido dirigidos a las personas con una solvencia económica alta. Por lo tanto, las mujeres que participaron en eventos deportivos organizados tenían que salir de
los círculos de poder económico. Los deportes que más se practicaron para esta época fueron el tenis, la natación y el voleibol.
No toda la población femenina tenía acceso para poder practicar en una cancha de tenis o en una piscina. Las piscinas que existían se encontraban mayormente en San Juan: la YMCA, la Base Naval de Miramar, el Fuerte Brooke, fraternidades, el Caparra Country Club y algunos hoteles como el Caribe Hilton. Lo mismo aplica a las canchas de tenis que pertenecían a clubes privados y hoteles.
La participación de la mujer residente en áreas rurales fue inexistente. Como nota aparte podemos citar a la Federación Concordia de Deportes Femeninos, bajo la dirección de Julio Francis Edwards. Según la Dra. Francisca Concepción eran miembros de esta organización mujeres profesionales y estudiantes de diferentes estratos sociales.26 Se ofrecía a su matrícula clínicas de arco y flecha, natación y ajedrez.
A partir de la celebración en Puerto Rico de los Juegos Centroamericanos en 1966 y con la Compañía de Fomento Recreativo establecida, se masifica la construcción de instalaciones deportivas para poder cubrir todos los deportes que dichos juegos llevarían a cabo. Era imperante la formación de una delegación femenina que representara a Puerto Rico. Aquí
Monográfico: Deporte y Academia
entonces la participación femenina en el deporte organizado cobra importancia.
La Universidad de Puerto Rico vuelve a ser agente catalítico por varias razones. La matrícula femenina en Río Piedras comienza a aumentar en la década de los setenta,27 al igual que en otras instituciones públicas y privadas del país, lo que provoca que más mujeres interesadas también en alguna participación deportiva puedan beneficiarse de su programa atlético. Con la industrialización como modelo económico, específicamente bajo la industria farmacéutica, era imperante que la población adquiriera unos conocimientos técnicos que podían ser alcanzados a nivel universitario. Según Dietz, la mano de obra femenina aumentó en la década de los sesenta28, por lo que hubo una movilización de mujeres al campo laboral, viviendo en centros urbanos, con un acceso al espacio público, entre ellos instalaciones deportivas a las cuales antes no tenían acceso. Además, con los procesos migratorios -principalmente hacia San Juan- creció la construcción de nuevas escuelas en el área de San Juan para absorber la población escolar que iba en ascenso. Esto repercutió en más mujeres, la mayor fuerza magisterial, estudiando pedagogía, abriéndose camino en áreas antes exclusivas para varones como la educación física. Como anteriormente señalé, a partir de la implantación de la Ley Fe-
deral del Título IX se abrió un espacio para que la mujer pudiera obtener recursos como dietas, equipo deportivo y becas universitarias, de igual manera que la población masculina. El Título IX no sólo afectó a las universidades, sino a clubes que recibieran algún tipo de ayuda federal. Con la ampliación de universidades, fuera de San Juan como es el caso de Mayagüez, Ponce, Bayamón, Humacao, Carolina, Utuado y otros pueblos, el deporte llega a más número de mujeres. Los programas de educación física en las escuelas públicas comenzaron a diversificarse con la mujer ejerciendo como educadora física. Es innegable que estos espacios educativos al igual que los espacios públicos, productos de nuestra modernidad social, fueron el vehículo para impulsar que la mujer tuviera mayor participación, porque esta no es equitativa frente al género masculino.
Podríamos concluir que la construcción de instalaciones deportivas alrededor de la isla, provocó la participación cada vez mayor de mujeres. Esto no quiere decir que esta participación dio iguales oportunidades a las mujeres. El acceso a estas instalaciones deportivas favorece en horarios, espacios y comodidades al sector masculino que practica deportes. Han sido innumerables las peticiones del sector atlético femenino -no solo de Puerto Rico sino también a nivel mundial- por igualdad de acceso a
DELIA LIZARDI ORTIZ
La atleta puertorriqueña en el espacio deportivo urbano
los espacios donde se entrena y se practica deportes. Además de pedir igual acceso a espacios de aseo tales como camerinos y que estos brinden seguridad a las atletas. Canchas deterioradas, horarios no convencionales, juegos en horarios pico de exposición solar como el mediodía, baños innaccesibles, poca iluminación son algunas de las situaciones que las mujeres atletas se enfrentan y son criticadas cuando reclaman mejores condiciones de entrenamiento. Clubes de fútbol y de baloncesto con categorías menores femeninas son los más que reciben evaluaciones negativas al momento de establecer horarios y espacios de prácticas para las niñas, aunque jueguen el mismo tiempo y recorran las mismas distancias reglamentarias. Pero, como mencionado anteriormente, esta práctica no es exclusiva a Puerto Rico. Tan reciente como el 26 de junio de 2024, el equipo de fútbol Manchester United de Inglaterra anunció que su equipo femenino sería movido a edificios portátiles dentro de su complejo deportivo para ubicar en las instalaciones de las mujeres al equipo masculino, ya que las instalaciones masculinas serán remodeladas29. Todavía el acceso a mejor calidad de espacio de entrenamiento favorece más al deporte masculino sobre el femenino. Es necesario que se revisen las políticas de equidad de género vigentes y que los clubes, federaciones o espacios de práctica deportiva establezcan unas
medidas más claras y contundentes en cuanto a la igualdad en el acceso de instalaciones deportivas tanto a atletas masculinos como femeninos.
1. Con visión lúdica me refiero al juego y la recreación en la actividad física. No tiene nada que ver con el ludismo, movimiento obrero inglés que se dedicaba a la destrucción de máquinas e instrumentos de producción ante el desplazo de obreros por la creación de máquinas durante la Revolución Industrial.
2. Doménech Sepúlveda, Luis. Historia y pensamiento de la Educación Física y el deporte. Segunda edición, Río Piedras: Publicaciones Gaviota, 2003, 233.
3. Ibid, 234.
4. Colecciones Puertorriqueñas . Tomo “Los Deportes”, Tercera Edición, Emilio Huyke, Connecticut: Troutmann Press, 1983, 217.
5. Doménech, 242.
6. Elliot Castro y Carlos Uriarte, “Deporte femenino en Puerto Rico: Historia de discrimen y lucha”, Semanario Claridad, 7 al 13 de marzo de 1986, 27.
7. Huyke, 142.
8. Vanesa Bird, “92 años de lucha”, Periódico El Nuevo Día, Sección Domingo Deportivo, 12 de abril de 1992,19.
9. Huyke, 168.
Monográfico: Deporte y Academia
10. Sambolín, Luis. Historia de la Educación Física y Deportes en Puerto Rico. San Germán: Imprenta Universidad Interamericana, 1979, 33.
11. Según el Comité Olímpico de Puerto Rico la práctica del arco y flecha era parte importante del programa deportivo para la mujer en la Universidad de Puerto Rico. En www.copur. pr?federaciones?federacion=116
12. Las profesoras americanas cobraban $185 dólares mensuales versus las profesoras puertorriqueñas que cobraban $150 dólares mensuales. Las profesoras sabían que los varones cobraban más, pero no saben a cuanto equivalió esa diferencia salarial. Entrevista el 8 de noviembre de 2011 a las profesoras Cecilia Jones y Ana Rosa García en Río Piedras.
13. Huyke, 190.
14. Concepción, Francisca. “La mujer puertorriqueña en el deporte”, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, mayo 1992, 165.
15. Bajo, María de las N. y Farrah A. Ramírez. Historia del Departamento de Educación Física y Recreación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras . Accesado el 28 de agosto de 2010 en http://rrpac.upr. clu.edu:9090/~gallitos/historia.htm. No se especifica si la incorporación de estos deportes fue en el Programa Intramural o si fue Interuniversitario. No se ofrecen estadísticas, ni participantes o si hubo otras universidades implicadas.
16. Cáceres, José A. Sociología y educación. Río Piedras: Editorial Universitaria, 1987, 22.
17. Dietz, James. Historia Económica de Puerto Rico. San Juan: Ediciones Huracán, 1992, 160.
18. Ibid, 204.
19. Cáceres, 122-123.
20. Ostolaza, Margarita. Política sexual en Puerto Rico. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1989, 50-57.
21. Acosta Belén, Edna. La mujer en la sociedad puertorriqueña. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1989, 17.
22. Cahn, Susan K. Coming on Strong. Gender and Sexuality in Twentieth-Century Women’s Sport . Harvard University Press: Massachussets, 1994, 34.
23. Isabel Picó Vidal. “Apuntes preliminares para el estudio de la mujer puertorriqueña y su participación en las luchas sociales a principios del siglo XX”, en La mujer en la sociedad puertorriqueña . Edna Acosta Belén Río Piedras: Ediciones Huracán, 1989, 30.
24. Cahn, 34.
25. Concepción, “La Mujer Puertorriqueña”, 200.
26. Ibid, 6.
27. Martínez, Loida. “Informe de Investigación Proyecto Participación y Representación por Género en Educación Superior”. Julio 2007, p. 9 en http://www.gobierno.pr/NR/ rdonlyres/4B90C44A-CACE-401B8BCF-1B2B60CABC8E/0/Estudio-
DELIA LIZARDI ORTIZ
La atleta puertorriqueña en el espacio deportivo urbano
ProyectodeGeneroUPRLoidaMartinez.pdf
28. Dietz, 294. Tweet vía @guardian_sport, publicado el 26 de junio de 2024.
Bibliografía
Entrevista el 8 de noviembre de 2011 a las profesoras Cecilia Jones y Ana Rosa García en Río Piedras.
Acosta Belén, Edna. La mujer en la sociedad puertorriqueña. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1989.
Cáceres, José A. Sociología y educación. Río Piedras: Editorial Universitaria, 1987.
Cahn, Susan K. Coming on Strong. Gender and Sexuality in TwentiethCentury Women’s Sport. Harvard University Press: Massachussets, 1994.
Dietz, James. Historia Económica de Puerto Rico. San Juan: Ediciones Huracán, 1992.
Doménech Sepúlveda, Luis. Historia y pensamiento de la Educación Física y el deporte. Segunda edición, Río Piedras: Publicaciones Gaviota, 2003.
Ostolaza, Margarita. Política sexual en Puerto Rico. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1989.
Sambolín, Luis. Historia de la Educación Física y Deportes en Puerto Rico. San Germán: Imprenta Universidad Interamericana, 1979.
Concepción, Francisca. “La mujer puertorriqueña en el deporte”, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, mayo 1992.
Colecciones Puertorriqueñas. Tomo “Los Deportes”, Tercera Edición, Emilio Huyke, Connecticut: Troutmann Press, 1983.
Elliot Castro y Carlos Uriarte, “Deporte femenino en Puerto Rico: Historia de discrimen y lucha”, Semanario Claridad, 7 al 13 de marzo de 1986.
Vanesa Bird, “92 años de lucha”, Periódico El Nuevo Día , Sección Domingo Deportivo, 12 de abril de 1992.
Bajo, María de las N. y Farrah A. Ramírez. Historia del Departamento de Educación Física y Recreación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En http://rrpac.upr. clu.edu:9090/~gallitos/historia.htm
Martínez, Loida. “Informe de Investigación Proyecto Participación y Representación por Género en Educación Superior”. Julio 2007, p. 9 en http://www.gobierno.pr/NR/ rdonlyres/4B90C44A-CACE-401B8BCF-1B2B60CABC8E/0/EstudioProyectodeGeneroUPRLoidaMartinez.pdf
Tweet vía @guardian_sport, publicado el 26 de junio de 2024.
CARLOS MENDOZA ACEVEDO
Monográfico: Deporte y Academia
El
[deporte-historia-economía]
Introducción
En 1983 debutó una franquicia representando a Puerto Rico en el baloncesto masculino profesional de la Continental Basketball Association (CBA) de los Estados Unidos. Este club fue bautizado como los Coquís y participó durante dos temporadas. El equipo llegó a clasificar a series de postemporada en 1983 y 1984. El presente artículo contiene información histórica sobre el proyecto representativo de la Isla en la CBA basada en fuentes primarias y secundarias. El ensayo pretende informar a aquellos y aquellas que aman el deporte del balón y el aro en el marco de conmemorar los 41 años del debut poco discutido de un club de hombres de baloncesto profesional “boricua”. Primero hay que señalar que, a la altura de 1983, el torneo local masculino del Baloncesto Superior Nacional era una liga considerada aficionada que no permitía refuerzos estadounidenses. La Federación de Baloncesto Internacional tampoco permitía a jugadores considerados profesionales representar a su nación. Es por esta razón que nos adentramos al estudio del equipo
Coquís de Puerto Rico en la CBA, para conocer ¿cuál fue su impacto en el Equipo Nacional de Puerto Rico y en la legendaria liga masculina del Baloncesto Superior Nacional? ¿De dónde salió la idea de fundar una franquicia en la CBA? ¿Quiénes estaban detrás de este proyecto? ¿Por qué y para qué operó esta franquicia? ¿Cómo era el baloncesto masculino de la CBA durante el periodo estudiado? Además, qué signficado e importancia tuvo para la fanaticada local?
Nuestra hipótesis inicial es que el equipo Coquís de Puerto Rico fue efímero no solo por el poco respaldo de la fanaticada, sino por el control que tenía la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, quitándole posibilidades a una franquicia en una liga extranjera como fue la Continental Basketball Asociation.
Trasfondo y estructura de la CBA
La Continental Basketball Association (su acrónimo del inglés, CBA) fue una liga masculina de baloncesto profesional de los Estados Unidos de América fundada en 1945, un año
CARLOS MENDOZA ACEVEDO
Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985)
antes de la fundación de la reconocida y hoy globalizada National Basketball Association (su acrónimo del inglés, NBA). La CBA tuvo su alta gerencia en la figura presidencial, siendo su primer presidente Harry Rudolph, un hombre con bagaje administrativo sobre el baloncesto. De hecho, su hijo fue Mendy Rudolph, un reconocido árbrito en la NBA y de los pocos árbitros en ser exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto.
En Estados Unidos se decía que la CBA era la liga profesional masculina de baloncesto más antigua del mundo y varios equipos le dieron espacio a jugadores afroamericanos en sus plantillas mucho antes que la NBA lo hiciera. Incluso, algunos jugadores negros de la CBA fueron parte de los famosos Harlem Globetrotters.1 A inicios de su fundación, la CBA comenzó llamándose la Eastern Pennsylvania Basketball League y tuvo seis franquicias, pero eventualmente se fueron incorporando otros clubes. Treinta y tres años después, en 1978, cambió su nombre a la Continental Basketball Association (CBA) siendo su objetivo principal tener franquicias profesionales en varios países del continente americano. De manera que a principios de los años de 1980 la liga llegó a Canadá, México y Puerto Rico. Durante la década de 1960 el torneo integró la linea de tres puntos, innovación del juego que ya estaba implementada en la American
Basketball League (su acrónimo del inglés, ABA), pero no en la NBA que la estableció mucho después en 19791980.2 Mientras que, en Pueto Rico, la liga masculina de baloncesto conocida hoy día como el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico (BSN) y a nivel de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), la linea de tres puntos se introdujo en 1981. Cabe señalar que precisamente uno de los grandes cambios que evolucionó el baloncesto fue la adición de la línea del triple. Durante muchos años el baloncesto internacional sobrevivió sin el tiro de tres puntos y donde único se apreciaba un triple, era cuando ocurría un canasto de dos puntos y la falta personal era cantada como continuación, permitiendo que el jugador ejecutara un lanzamiento por un punto extra en la línea del tiro libre. Sin embargo, es importante señalar que el invento de la línea de tres puntos se le atribuye al puertorriqueño Eddie Ríos Mellado, quien la utilizó mucho antes que en Estados Unidos en categorías menores como una manera de igualdad para aquellos niños que eran más bajitos.3
Ahora bien, durante la década de 1980 y hasta finales de 1990, la CBA se consideraba una liga profesional pero de menor valía que la NBA. Los clubes de la CBA eran especies de fincas de desarrollo para lo quintetos de la NBA. Los jugadores de la CBA podían firmar contratos de diez días con cualquier equipo de la NBA,
Monográfico: Deporte y Academia
principalmente para reemplazar a un jugador lesionado o para ser probados por quintetos de la NBA y probar si estaba a la altura de los de la liga. Los equipos de la NBA podían también extenderle el contrato al jugador o ficharle por el resto de la temporada, como fue el caso del exjugador de los Knicks de Nueva York, John Starks y el de Michael Adams, quienes fueron baloncelistas destacados en la NBA. Entendemos que esa regla podía afectar a las aspiraciones de las franquicias CBA de llegar a la postemporada o privarlos de ganar el campeonato de la liga, pues si un equipo perdía a un jugador estelar, por ser firmado en la NBA, el desempeño del club se podía ver afectado ante la ausencia de ese atleta.
La CBA era un baloncesto muy diferente al de la FIBA. Las reglas del juego presentaban ciertos contrastes. La mayoría de esas diferencias daban margen a que los partidos fueran más fogosos, con mucho contacto físico y hasta cierto punto había más velocidad. Por ejemplo, en las reglas FIBA de entonces, un equipo tenía hasta 30 segundos desde que tomaba posesión de la bola para ejecutar una jugada ofensiva. En la CBA los quintetos sólo tenían 24 segundos para lanzar al canasto, curiosamente como es actualmente en la FIBA. De volver a tener posesión de la bola, el reloj no volvía a ser colocado en 24 segundos, sino en cinco. Por otro lado, la FIBA
y la NBA de aquella época llevaban a las duchas a los jugadores que cometían cinco faltas. Mientras que en la CBA, aun con seis faltas personales, el jugador permanecía en la cancha y a la séptima el equipo contrario recibía un tiro libre y posesión de la bola. Otro dato interesante de la CBA es que, al igual que en la NBA de entonces, no se permitía jugar defensas de zonas. Además, las faltas técnicas a un jugador no eran motivo para expulsarlo de juego; no obstante, si se le cantaba al jugador tenía que pagar $25,000 a la liga.4
Cabe destacar también que en la CBA se otorgaban puntos por cada cuarto que ganara un equipo. Es decir, el “standing” de la CBA estaba basado en un sistema de puntos. Un equipo recibía un punto por cada periodo que ganaba en un encuentro y cuatro puntos por ganar el partido. Así, pues, si un quintento ganaba los cuatro periodos reglamentarios conseguía un máximo de siete puntos en un juego. Lo interesante de la regla es que podía conseguir tres puntos aún perdiendo el juego si ganaba tres de los periodos contabilizados individualmente.
Por otro lado, si había tiempo extra como resultado de que el juego hubiera terminado empate, se otorgaban cinco minutos adicionales; pero el juego terminaba cuando un equipo anotaba tres puntos en esa prórroga adicional. La CBA se afilió a la Federación Estadounidense de
CARLOS MENDOZA ACEVEDO
Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985)
Baloncesto (su acrónimo en inglés, USA Basketball) a finales de los 80 y cuando la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) abrió las puertas al profesionalismo al baloncesto en 1989, la Continental aportó jugadores a la Federación Estadounidense de Baloncesto para el Equipo Masculino Nacional de Estados Unidos. De manera que el “team USA” comenzó a integrar jugadores profesionales de la CBA con los tradicionales aficionados colegiales de la National Collegiate Athletic Association (su acrónimo en inglés, NCAA). No fue hasta 1992 que USA Basketball decidió llevar a jugadores profesionales estrellas de la NBA conformando el famoso Equipo de Ensueño para los XXV Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Esa decisión se tomó debido en parte a que los balonceslistas estadounidenses aficionados estaban siendo superados por varios países, incluyendo Puerto Rico que le ganó a Estados Unidos por primera vez en la historia en 1989 durante el Pre Mundial de Baloncesto celebrado en México.
Por otro lado, en la CBA jugó Georgie Torres, máximo anotador en la historia del baloncesto en Puerto Rico. Georgie jugó para los Rochester Zeniths y esa decisión lo privó de representar a Puerto Rico porque, como se ha señalado, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) no permitía que jugadores profesionales jugaran en torneos internacionales
avalados por la FIBA. Una vez la FIBA aprobó que los jugadores profesionales representaran a sus respectivos países, Georgie Torres volvió a representar a Puerto Rico en el XI Campeonato Mundial de 1990 en Argentina donde, dicho sea de paso, Puerto Rico alcanzó una honrosa cuarta posición a nivel mundial luego de que se le escapara la victoria en el tiempo regular.
Durante la década de 1980 la CBA agregó equipos en Hawai, Toronto, México y hasta en Puerto Rico. Sin embargo, la CBA pasó por momentos económicos turbulentos a finales de la década de los 90 y muchos expertos entienden que la entrada como propietario de la Liga en 1999 de la exestrella de la NBA, Isiah Thomas, y un grupo de inversionistas representó el comienzo del fin para la CBA. Thomas adquirió la liga y todas sus franquicias por 10 millones de dólares y al cabo de un año la abandonó por un puesto de trabajo como entrenador de los Pacers de Indiana en la NBA. A principios del 2000, la CBA confrontó problemas comerciales, perdió el acuerdo con la NBA y se declaró en quiebra. La NBA intentó comprar a la CBA, pero Thomas no aceptó los 11 millones de dólares que le ofrecieron. Así, pues, la NBA le cerró las puertas para crear la hoy conocida National Basketball Development League . (su acrónimo en inglés, D-League). Una liga de desarrollo donde cada franquicia es
Monográfico: Deporte y Academia
una finca para diferentes equipos de la NBA.
Este hecho histórico llevó a que la liga más antigua de los Estados Unidos desapareciera a principios del 2000 y desde entonces la NBA presuma ser la más antigua. Cabe destacar que, en 2001, la CBA se reorganizó una vez más y funcionó equipos con otra liga profesional de menor valía conocida como la International Basketball Association (su acrónimo del inglés, IBA). La IBA eliminó su nombre con la fución IBA-CBA y reinició operaciones con el antiguo logotipo de la CBA. Sin embargo, competir bajo la sombra de la D-League y la propia NBA fue cuesta arriba para la nueva CBA, ya que en 2009 se jugó el último torneo. Esa segunda aparición de la CBA hizo intentos en 2008 de crear una franquicia en la República Dominicana, pero nunca se llegó a concretar.5
No obstante, hay que destacar que por la CBA jugaron exitosos baloncelistas y dirigentes que brillaron en la hoy billonaria y globalizada NBA. En la CBA se destacaron dirigentes como Phil Jackson, Flip Saunder, George Karl y jugadores como John Stark, Ricky Green, Bruce Bowen, Damon Jones, Tim Legler, Nick Van Exel, entre otros. Otro dato interesante de la CBA fue que en su década dorada de los 1980 introdujo grandes espectáculos y promociones en el medio tiempo. Por ejemplo, gestionaron un
premio de un millón de dólares o un auto nuevo al fanático seleccionado de un sorteo si acertaba anotar el balón desde el otro lado de la cancha. Estas promociones se hacían para que los fanáticos llegaran a las canchas de los equipos y en muchos casos logró su cometido. Incluso, el evento fue reseñado por la prensa de Estados Unidos y diferentes revistas especialadas de deportes.
La CBA hizo un intento de expandirse fuera de las fronteras de Estados Unidos durante su década dorada de 1980. México tuvo una franquicia conocida como los Aztecas de México con sede en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Sin embargo, ese equipo mexicano solo duró un año. En 1983, Puerto Rico y Toronto debutaron en dicha liga como equipos de expansión en la Conferencia del Este. El 2 de diciembre de 1983, el periódico El Nuevo Día publicaba un artículo de Prensa Asociada de William Barnard donde el autor señala que la Continental se adelantaba al futuro, porque el presidente entrante de la NBA, David Stern había indicado que buscaba globalizar la NBA y ya la CBA lo estaba haciendo. La presencia de la CBA en Puerto Rico comenzó a levantar expectativas desde noviembre de 1983 cuando la prensa local publicaba artículos de analistas deportivos discutiendo las posibilidades de éxito de la CBA en la cultura del basket puertorriqueño.
CARLOS MENDOZA ACEVEDO
Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985)
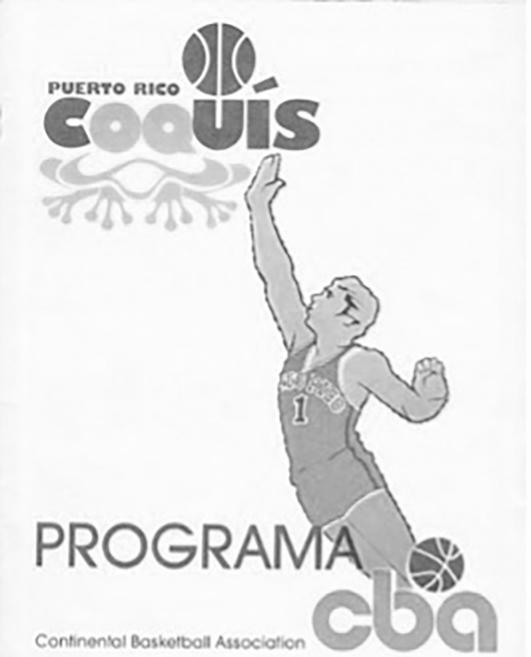
Afiche del equipo Coquis de Puerto Rico franquicia de expansión de la CBA
Los Coquís de Puerto Rico cantan co-quí, co-quí en la CBA
A principios de diciembre de 1983 debutó el equipo Coquis de Puerto Rico como una franquicia de expansión de la CBA junto a otras nuevas franquicias debutantes como: Sarasota Stingers, Louisville Catbirds y Toronto Tornados.6 El nombre de la nueva franquicia de Puerto Rico fue cuestionado por periodistas deportivos de la época, pero hubo quien defendía por ser un animalito de origen local y pequeño como la isla caribeña. Incluso, hubo quien simplemente veía en el nombre Coquís uno de atracción comercial y turística. Sin embargo, el mote de Coquís contrastaba con la realidad del equipo, ya era uno de mucha altura e irónicamente casi ninguno jugador era boricua.
Puerto Rico pertenecía a la división Este formada por cinco equipos. La idea de establecer un club profesional de baloncesto en Puerto Rico fue de personas ligadas al mundo empresarial y de seguros locales de la Isla. Este fue el caso del apoderado del equipo, el Sr. Walter Fournier, un puertorriqueño exitoso en la venta de seguros y que fungió como Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en 1981. Fournier pagó 30,000 dólares por la nueva franquicia de la CBA, un costo sustancial para aquella época y una movida atrevida en territorio puertorriqueño donde el Baloncesto Superior Nacional (BSN) reinaba ante la fanaticada local. Fournier, junto a Raúl Escudero (gerente del equipo) y Herb Brown (dirigente del equipo) llegaron a tener varias reuniones con los alcaldes de Guaynabo y Ponce para completar detalles de las instalaciones deportivas donde iban a jugar como local. Los Coquís debían jugar 44 partidos, 22 como locales y 22 de visitantes ante equipos de su misma división. Este hecho, hacía que los Coquís se enfrentaran al mismo equipo en varias ocasiones. Quince de sus juegos locales quedaron programados para el Coliseo Mets Pavillion (hoy Mario “Quijote” Morales) de Guaynabo y siete en el Auditorio Juan Pachín Vicens de Ponce. Además, comenzaron a ofrecer conferencias de prensa y reuniones con auspiciadores
Monográfico: Deporte y Academia
en noviembre de 1983. Ocho juegos locales quedaron pactados para transmitirse en vivo por Telemundo. En una de estas conferencias, Fournier manifestó su optimismo en torno a la actuación del primer equipo masculino representando a Puerto Rico en el baloncesto profesional estadounidense. Incluso, dejó entrever que la creación de los Coquís era apenas su primer paso para un plan mucho más ambicioso: Fournier señalaba:
“Mi sueño es que Puerto Rico tenga algún día un equipo en la NBA y voy a ver cómo me va este camino con los Coquís para estudiar si después puedo entusiasmar a un grupo de inversionistas para comprar un equipo de NBA o establecernos por expansión.”7
La discusión del nuevo proyecto de Fournier fue interpretada como una locura y levantaba muchas interrogantes sobre las posibilidades de éxito de la franquicia en Puerto Rico. Una de las grandes preguntas era si jugadores puertorriqueños y prospectos para el Equipo Nacional de Puerto Rico iban a firmar como profesionales con los Coquís y renunciar a la Selección Nacional. Esa interrogante fue esclarecida cuando Fournier y el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR), Genaro “Tuto” Marchand, llegaron a un acuerdo para que ningún jugador o posibles jugadores del Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico firmaran con los Coquís. Este pacto obligaba a Fournier a
contratar jugadores estadounidenses, recien graduados de las universidades norteamericanas y otros con experiencia en la NBA. Para eso consultó con su dirigente ya contratado, Herb Brown quien lo estaba asesorando en las contrataciones de jugadores estadounidenses. Brown no era un desconocido para la fanaticada boricua, pues había dirigido a los Indios de Canóvanas en el BSN y también a Detroit en la NBA.8 Además, Fournier integró elementos puertorriqueños en el cuerpo técnico como a Raúl Escudero de gerente general y a Víctor Vargas, terapista del Equipo Nacional de Baloncesto.
Evidentemente el reto de Fournier era levantar una franquicia y conseguir que la fanaticada respaldara ese proyecto. Otra disputa que tenía el apoderado era presentar baloncesto en Puerto Rico durante diciembre a marzo, una época en la que los fanáticos no estaban acostumbrados a asistir a juegos del balón y el aro de alto nivel, pues el BSN estaba en receso, debido a que se jugaba entre mayo a agosto. Es decir, durante los meses de verano. Aunque hay que destacar que el baloncesto profesional de la CBA confligía en febrero con la Liga Puertorriqueña de Baloncesto, una liga menor que venía funcionando desde 1979 y donde algunos jugadores del BSN competían, por ser una liga aficionada. Por cierto, la Liga Puertorriqueña de Baloncesto fue un gran proyecto de
CARLOS MENDOZA ACEVEDO
Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985)
desarrollo de baloncesto para hombres que merece ser estudiada.9

En la coyuntura histórica de la década de 1980 el BSN entraba en su época dorada y aunque Fournier estaba trayendo un elemento nuevo al baloncesto puertorriqueño era un reto complicado conquistar a los fanáticos con un equipo profesional de una liga estadounidense casi desconocida para la afición local. En aquella época los fanáticos del baloncesto en Puerto Rico se identificaban con jugadores y sus respectivos equipos del BSN. La Liga Superior de Baloncesto o lo que hoy se conoce como Baloncesto Superior Nacional (BSN) estaba en su punto más algido, pues la llegada a la Isla de jugadores nuyoricans o de ascendencia puertorriqueña desde la década de 1960 produjeron cambios significativos a la forma de disfrutar el juego. Además, aspectos como: la aprobación de jugadores refuerzos de Latinoamérica en 1981, el nuevo formato del baloncesto con la línea de
tres puntos ese mismo año, los logros de sus jugadores con el Equipo Nacional de Baloncesto a nivel internacional y el rol que jugaban los auspiciadores, los medios de comunicación y prensa convertían al BSN como la liga favorita de la fanaticada puertorriqueña. Por tal razón, entendemos que Fournier sabía que debía dar un gran paso para ir ganando espacio entre los fanáticos y puso sus ojos en Raymond Dalmau. Un baloncelista nuyorican legendario del BSN y del Equipo Nacional de Puerto Rico que durante esos días acababa de anunciar su retiro del equipo patrio.10
A la altura de 1983, Dalmau ya se había retirado del Equipo Nacional de Baloncesto, aunque no de los Piratas de Quebradillas, quintento para el que jugó toda su carrera. Fournier invitó a Dalmau a firmar como jugador profesional y ponerse el uniforme de los Coquís de la Continental Basketball Association y éste aceptó estampar su firma sin un agente a su lado. Una movida muy astuta de Fournier, porque Dalmau podía ser un amuleto de atracción de taquillas para la nueva franquicia de los Coquís de la CBA. Evidentemente Fournier veía el baloncesto profesional estadounidense como un negocio y un espectáculo y se la estaba jugando con Dalmau para solidificar la CBA en Puerto Rico.
La firma de Raymond se dio para principios de noviembre de 1983 en una conferencia de prensa bien con-
Monográfico: Deporte y Academia
currida. Allí estaba parte del elenco de jugadores norteamericanos de los Coquís que venían de entrenar en Nueva York y Brown los trajo para que ofrecieran clínicas, conocieran la Isla y se dieran a conocer ante la afición puertorriqueña. En la conferencia Brown confesó que los jugadores estadounidenses del equipo no conocían nada de Puerto Rico e, incluso, le preguntaban que si en Puerto Rico la gente hablaba inglés y qué tipo de papel moneda circulaba en la Isla. Dalmau apareció junto a los otros jugadores y el cuerpo técnico del club. “Esta firma me quita una inquietud por jugar profesional”, decía Dalmau. Y lo hacía según él: “para mantenerme en forma y poder estar listo para quizás sea mi última temporada con Quebradiillas”.11 El astro boricua del baloncesto firmaba profesional supuestamente en las mismas condiciones económicas que los demás jugadores. Su contrato era por un año y devengando $400 a la semana, el salario máximo estipulado por el reglamento para todo baloncelista de la CBA. 12 El dinero que estipulaba el contrato no fue tomado como cierto para muchos cronistas deportivos como Chú García quien en sus columnas para El Nuevo Día lo ponía en tela de juicio, ya que entendía que Dalmau se ganaba mucho más en Quebradillas. El uniforme del nuevo equipo de la CBA en Puerto Rico era color
azul royal y verde. El torneo CBA en Puerto Rico arrancó el sábado, 3 de diciembre de 1983 desde las 2:00 pm en Guaynabo en una inauguración que tuvo a Tony Croatto y su grupo deleitando con su música. El legendario jugador puertorriqueño, Teo Cruz, tuvo a su cargo el saque inicial del juego. Los Coquís debutaron con victoria en Guaynabo ante los Sarasota Stingers ante una buena asistencia y el domingo volvían a enfrentarse ambos quintentos otra vez en Ponce donde los Coquís fueron derrotados.

Anuncio del juego entre los Coquis de Puerto Rico y los Sarasota Stingers.
Al otro día del segundo juego, el legendario comentarista, dirigente y exjugador de baloncesto, Fufi Santori aparecía en la prensa dándole créditos al juego de Raymond Dalmau en Ponce. Fufi reconocía que el baloncesto CBA era diferente al BSN en el sentido que era un juego más rápido
CARLOS MENDOZA ACEVEDO
Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985)
y físico. En su artículo criticaba lo extenso del juego por jugarse cuatro cuartos de doce minutos y detener el reloj en cada jugada cantada. En cuanto a Dalmau señalaba que a pesar que su ofensiva se vio limitada por tener un tiro muy lento, “sí pasó muy bien la bola y defendió bien a pesar de que perdieron ese segundo juego”.13
Esa primera temporada los Coquís sumaron a un extraordinario baloncelista conocido como Geff Crompton, un centro de 6’11” que fue dominando con su juego debajo de las tablas. Fufi señalaba que cuando a Crompton lo sentaban para descanso el juego de los Coquís se debilitaba debajo de las tablas.14 A medida que avanzaba el torneo hasta marzo de 1984, el equipo logró la primera posición de la División Este de la CBA, logrando clasificar a la postemporda. De hecho, por su destacada actuación en la serie regular, Geff Crompton fue nombrado Jugador Más Valioso (Most Valuable Player o MVP) y para la postemporada los Coquís lo perdieron, porque fue invitado a jugar en la NBA con los Cavaliers de Cleveland.15 Ese hecho, provocó que los Coquís se debilitaran en la postemporada de 1983-1984, perdiendo las semifinales del Este ante el equipo de Albany Patroons dirigido por el famoso dirigente Phil Jackson. Ese primer debut de los Coquís en la CBA fue premiado, no solo por haber llegado a las semifinales, sino porque tuvieron al Jugador
Más Valioso de la liga y al Dirigente del Año en la figura de Herb Brown. Sin embargo, a pesar de que el equipo tuvo una primera gran temporada no recibió el apoyo de la fanaticada boricua. La franquicia registró una pobre asistencia de 728 fanáticos por partido. Entendemos que el club fue perdiendo interés de la fanaticada local, porque no veían en acción a Raymond Dalmau. De hecho, Dalmau no viajaba con el equipo a Estados Unidos, ya que era el jugador que Brown escogió para no hacer el viaje. Cabe destacar que en las reglas de la CBA todos los equipos visitantes podían ir con sólo nueve jugadores de diez del roster activo. En Puerto Rico, el dirigente Herbie Brown solo lo utilizó en cinco juegos para un pobre promedio de 2 puntos por juego, 1.4 rebotes y 0.4 asistencias. Dalmau señala en su libro, Raymond Dalmau from Harlem a Puerto Rico, que su experiencia en la CBA no fue muy grata. Este señala que Brown no quería contar con él, ya que entendía que estaba viejo y no estaba al mismo nivel que los jugadores continentales. Incluso, en varios juegos Brown le dijo a Dalmau que llegara en ropa civil para que viera el juego desde el banco. El apoderado Fournier intervino con Brown para que le diera minutos de juego a Dalmau, porque sabía que la asistencia de la fanaticada a los juegos no le estaba favoreciendo. No obstante, según Dalmau “Brown respondió
Monográfico: Deporte y Academia
más a la estrategia del juego que a las sugerencias de Fournier.”16 Posiblemente sentado junto a los dirigentes Dalmau comenzó a ver el juego desde otra óptica y tal vez eso le ayudó a convertirse eventualmente en dirigente. De hecho, siete años después fue dirigente del Equipo Nacional de Baloncesto Masculino de Puerto Rico y conquistando junto a ese elenco un cuarto lugar en el Mundial de Argentina, 1990.
Durante la semifinal ante Albany Patroons los Coquís perdieron la serie posiblemente porque también perdieron a su mejor jugador (Crompton), porque fue reclamado para jugar por los Cleveland Cavaliers de la NBA. Crompton no jugó la serie ante Albany Patroons y esto trajo como consecuencia que la asistencia a la semifinal bajara significativamente.
La era de los Coquís continuó otra temporada más en 1984 con otros colores de uniforme (amarillo, negro y anaranjado) y para esa temporada ya Dalmau no estaba en las filas del equipo. La temporada 1984 fue un desastre en taquillas en Puerto Rico registrando solo 200 fanáticos por juego disminuyendo sigfnificativamente si se compara con la de 1983 que había registrado 700 parroquianos por juego. Fournier señaló en una entrevista para la prensa estadounidense que la baja asistencia se debía a que durante diciembre y
enero los puertorriqueños estaban en las fiestas navideñas y no acudían a las canchas. Las expresiones de Fournier fueron criticadas por Brown quien señalaba que la administración del equipo no sabía mucho de baloncesto y no tenía idea sobre lo difícil que era tener presencia en el baloncesto profesional. Esa baja asistencia de 1984 sorprende, porque ese año el BSN no terminó la temporada debido al caso de David Ponce. En su lugar se jugó una Copa Olímpica en la que no todos los equipos participaron y la que ganó la franquicia de Canóvanas. La paralización del torneo del BSN abría la posibilidad de que hubiera deseos de ver baloncesto en Puerto Rico, pero no fue así dando a reforzar la idea de que la liga y el juego más seguido en Puerto Rico era el BSN.
La segunda temporada de 19841985 en Puerto Rico lograron una quinta posición en la División Este con récord de 27-21, pero Fournier había acordado jugar varios de los juegos locales en canchas de sus oponentes de Estados Unidos. Los cuartos de finales lo jugaron ante los Albany Patroons dirigidos por Phil Jackson, equipo que los eliminó el año anterior y que nuevamente los volvía a sacar de la competencia. Esa serie de postemporada es recordada porque el dirigente Brown discutió una jugada y agarró el cordón del pito del árbitro y trató de ahorcarlo. La seguridad
CARLOS MENDOZA ACEVEDO
Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985)
del estadio intervino, quitó a Brown del árbitro y fue suspendido por seis juegos para la próxima temporada. Sin embargo, esa cesación la cumplió en la temporada de 1985-1986 con otra franquicia y ciudad, porque los Coquís fueron trasladados a Maryland.
Entre tanto, la experiencia de Jackson enfrentando a los Coquís fue suficiente para que recibiera la oportunidad de dirigir en verano a los Piratas de Quebradillas en el baloncesto local. Una experiencia nueva para él, pero que no le fue tan bien en Quebradillas y según él se lo atribuye a que Raymond Dalmau como jugador no estaba muy a gusto con su estrategia de juego en el equipo.
En 2002, Phil Jackson publicó su libro More than a Game en el que alude que a Dalmau no le gustaba la flex offense que estaba utilizando y que Dalmau influyó para que lo botaran de Quebradillas.17 Sin embargo, Jackson se quedó en Puerto Rico dirigiendo a los Gallitos de Isabela por una temporada más en 1985, donde después de culminada la temporada fue contratado para dirigir a los Chicago Bulls de la NBA ganando tres campeonatos corridos con el jugador Michael Jordan. De hecho, en el documental The Last Dance de Jason Hehr, que salió al aire durante la pandemia de 2020, Jacskon alude a que dirigir en el BSN de Puerto Rico era vivir con mucha adrenalina de la fanaticada,
pero fue un taller para desarrollar sus destrezas técnicas en su carrera.
Así, pues, la franquicia de los Coquís desapareció de Puerto Rico al mudarse a Maryland. Cabe señalar que durante las dos temporadas jugaron para los Coquís los jugadores siguientes: Norm Anchrum, Doug Arnold, Darrel Browder, Frank Burnell, Matt Clark, Geoff Crompton, Raymond Dalmau, Bob Davis, Billy Goodwin, Michael Holton, Bruce Kuczenski, Larry Lawrence, Mike Rice, Craig Robinson, Kelvin Smith, Mark Smith, John Williamson, Sam Worthen, James Wilson, Gary Springer, Carl Henry, Billy Goodwin, Gary Gatewood, Marcus Gaither, Larry Demic y Tony Bolds. Muchos de estos baloncelistas eran movidos de equipos, firmados por franquicias de la NBA o simplemente dejados fuera del elenco del club.18
La mudanza de los Coquís comenzó en marzo de 1985. Fournier intentó emprender el traslado de los Coquis a Birmingham, State Fair Arena de Alabama, pero las negociaciones fracasaron y finalmente logró vender el equipo y mudado a Bangor, Maine. Allí, lejos de la isla, el club fue bautizado como los Maine Windjammers para la temporada de 1985-1986. No obstante, la historia de los Windjammers solo duró un año en Maine ante la poca asistencia de parroquianos que registraron durante ese año.
Monográfico: Deporte y Academia
Repasar la experiencia de la CBA en Puerto Rico, 41 años después, nos lleva a pensar que la participación de una franquicia de baloncesto profesional masculina se dio a destiempo. Las reglas de la FIBA de prohibir jugadores profesionales en su torneos internacionales para aquellos años y la época dorada del torneo masculino local (BSN) trajo como consecuencia que no se entendiera el baloncesto profesional estadounidense en Puerto Rico. Ciertamente, la decisión de Marchand y Fournier de prohibir que jugadores prospectos locales firmaran para los Coquís, contribuyó para que el Equipo Nacional Masculino de Baloncesto se convirtiera en uno de los mejores equipos del orbe terrestre durante esa época. Lo que nos lleva a pensar que el licenciado Tuto Marchand supo defender el baloncesto aficionado del BSN y sobretodo la destacada participación de los puertorriqueños y nuyoricans que representaban a Puerto Rico durante esos años a nivel internacional. Marchand, creó un sentimiento especial tanto de los jugadores y fanáticos de lo que era defender los colores patrios en el baloncesto internacional por encima de firmar para jugar baloncesto profesional. Incluso, fue Marchand el que llevó el caso de David Ponce al Circuito de Apelaciones de Boston y ganó el caso, sentando las bases para
la subsiguiente Ley de Soberanía Deportiva.
Por otro lado, la prensa escrita, radial y televisiva no apoyó al máximo al equipo de los Coquís. Un examen de la prensa escrita nacional refleja el poco interés de publicar noticias sobre el club. Por ejemplo, el periódico El Nuevo Día comenzó a cubrir el equipo en 1983; sin embargo, a medida que transcuría el torneo eran menos los artículos sobre el equipo. Podemos concluir que el proyecto Coquís no funcionó debido a que la gente no vio en cancha a Raymond Dalmau y la pobre asistencia en las gradas hizo que Fournier no tuviera ganancias. Estas pérdidas económicas llevó al apoderado boricua no solo a jugar juegos locales en Estados Unidos durante la temporada de 1984-1985, sino a trasladar y eventualmente vender la franquicia.
Además, entendemos que los fanáticos no conocían a esos jugadores profesionales que se ponían el uniforme de los Coquís. Estos eran baloncelistas estadounidenses que la ley de entonces del BSN les prohibía jugar como refuerzos siendo todos desconocidos para la afición local. Cabe recordar que los medios de comunicación de aquélla época limitaban el conocimiento de las incidencias de la CBA. Incluso, hubo momentos que muchos fanáticos confundían al equipo Coquís como el equipo
CARLOS MENDOZA ACEVEDO
Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985)
nacional. Esto nos hace pensar que la CBA era desconocida para una gran cantidad de personas en Puerto Rico. La pregunta que cabe hacerse es ¿hoy día funcionaría una franquicia profesional de baloncesto masculino de Puerto Rico, como por ejemplo en la D League? Entendemos que un club como el de los Coquís en la hoy D League beneficiaría al Equipo Nacional Masculino, debido a que las reglas FIBA con relación al profesionalismo han cambiado. Sin embargo, hay que ver cuántos puertorriqueños firmarían con el equipo y qué éxito económico, si alguno, pudiera tener un proyecto de esa envergadura. Tal vez, la fanaticada estaría un poco más envuelta con una franquicia como ésta, porque la tecnología del Internet ha permitido que las nuevas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas conozcan más de los jugadores y de la historia del baloncesto estadounidense y no se sientan viendo un juego extraño, como se sentían los fanáticos de la década de principios de 1980 con los Coquís.
No obstante, siempre quedará la duda de si la fanaticada local apoye en las canchas locales a una franquicia de esta categoría y más si las victorias no llegan durante los juegos. Por otro lado, habría que estudiar si el bolsillo del hincha puertorriqueño aguantaría una temporada D League en la Isla. Habría que preguntarse también si tanto el BSN como una D League en
Puerto Rico podrían sobrevivir o si una liga se traga a la otra como sucedió con el CBA que fue devorado por el BSN. Sin duda, estudiar y tratar de revivir la experiencia de la CBA en Puerto Rico lleva a cuestionarse hoy día la existencia de una franquicia de Puerto Rico en la D League. Sin duda, el estudio de la CBA y el equipo Coquís de Puerto Rico sirven como elementos históricos que hay que repasar para aprender del pasado y no cometer los mismos errores.
1. Los Harlem Globetrotters, fueron fundado en la década de 1920 en Chicago y desde entonces combina lo profesional y lo teatral, afinando acrobacias y jugadas casi imposibles en las canchas de juego. Como dato curioso, la NBA no los quiere entre sus filas por dar prioridad a sus trucos y no a lo profesional.
2. La ABA se fundó en 1967 y desapareció en 1976. Incorporó la línea de tres puntos como una manera de innovar para competir con la poderosa NBA. Por la ABA pasaron grandes jugadores como Moses Malone y Julius “Dr. J” Ervin y tuvo en la mirilla a varios jugadores boricuas como Raymond Dalmau, entre otros. Sin embargo, durante los años 70 y hasta finales de los 80 varios jugadores puertorriqueños y de otros países desistieron jugar en ligas profesionales, porque eso le anulaba la oportunidad
Monográfico: Deporte y Academia
de jugar en torneos internacionales avalados por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).
3. Ver Carlos Mendoza Acevedo “La nación entre aros: Notas históricas del baloncesto puertorriqueño” en La patria deportiva, ensayos sobre historia y cultura atlética en Puerto Rico. Aguadilla: Editorial Arco de Plata, 2018.
4. Ver Mimi Ortiz, “La Continental, un baloncesto diferente”. El nuevo día, 4 de diciebre de 1983, p. 4.
5. Nathanael Pérez Neró. La CBA quiere abrir franquicia en la RD. Santo Domingo, abril 17 de 2008. En https://www.diariolibre.com/deportes/la-cba-quiere-abrir-franquiciaen-la-rd-AEDL12727
6. APBR.org The Association for profesional Basketball Research, “History of the Continental Basketball Association” en https://www.apbr. org/cba7801.html, recuperado el 20 de mayo de 2022.
7. Jorge Pérez. “Los Coquíes juventud y estatura”, El Nuevo Día, 26 noviembre de 1983, p. 83.
8. Hay que destacar que el hermano del dirigente de los Coquis, Herb Brown, es el famoso Larry Brown quien fue dirigente del “Dream Team” de Estados Unidos en los XXVIII Juegos Olímpicos de Atenas (2004), que, dicho sea de paso, el Equipo Nacional Masculino de Baloncesto de Puerto Rico le ganó a esa edición del Equipo de Ensueño en dicha olimpiada. Incluso, antes de esos Juegos
Olímpicos, ambos hermanos llevaron al campeonato en 2004 a los Detroit Pistons en la NBA.
9. La Liga Puertorriqueña de Baloncesto tuvo un rápido ascenso en la época dorada de los años 80 y 90 y tuvo franquicias donde no existía una en el BSN. El torneo se jugaba entre enero a mayo y luego se comenzó entre octubre y enero. Ver: Carlos Mendoza Acevedo, “La nación entre aros: Notas históricas del baloncesto puertorriqueño” en La Patria deportiva: ensayos sobre historia y cultura atlética en Puerto Rico . Aguadilla: Editorial Arco de Plata, 2018.
10. Aunque Raymond Dalmau nació en Puerto Rico, su familia se mudó a Nueva York cuando él era muy niño. Se crió en Nueva York y nunca vino a Puerto Rico hasta que el baloncesto le abrió las puertas. El solo fue uno de aquellos jugadores nuyoricans que nacieron o se criaron en Estados Unidos, pero que vieron en el baloncesto el vínculo perfecto para conectar con Puerto Rico y su cultura. Ver: José J. Ruiz Pérez, Los Nuyoricans: Identidad e impacto en el baloncesto nacional puertorriqueño (1965-1988). Hatillo, 2020.
11. Jorge Pérez. “Raymond decide dar el paso a la Continental” en El Nuevo Día, p. 154.
12. Ibid., p.154.
13. Fufi Santori, “Dalmau supera a sus compañeros en la técnica”. El
CARLOS MENDOZA ACEVEDO
Los Coquís de Puerto Rico (1983-1985)
Nuevo Día, 6 de diciembre de 1983, p. 82.
14. Ibid, p. 82.
15. Medios noticiosos de Estados Unidos notificaron la muerte por leucemia de Geff Crompton en 2002 a sus 46 años.
16. Raymond Dalmau, Raymond Dalmau from Harlem a Puerto Rico. Editorial Gaviota: Río Piedras, pp. 231-232.
17. Phil Jackson y Charley Rosen, More than a Game. (2da edición) Touchstone: USA, p. 73.
18. Stats Crew “Coquis Roster” en https://www.statscrew.com/minorbasketball/roster/t-CBAPRC/y-1983.
El Nuevo Día. Años: 1983-1985
Fuentes secundarias
APBR.org The Association for profesional Basketball Research, “History of the Continental Basketball Association en https://www.apbr.org/ cba7801.html
Crossley, Andrew. Fun While it Lasted. “Puerto Rico Coquis” en funwhileitlasted.net/2020/0721/19831985
Dalmau, Raymond. Raymond Dalmau from Harlem a Puerto Rico. Río Piedras: Editorial Gaviota, 2018. Jackson, Phil y Rosen, Charley. More than a Game . (2da edición) Touchstone: USA, 2002.
Janes Gross. Continental: A Last Dance ? En https://www.nytimes. com/1983/11/18/sports/continentala-last-dance.html
Mendoza Acevedo, Carlos y Bonilla Carlo, Walter. La patria deportiva Aguadilla: Editorial Arco de Plata, 2018.
Ruiz Pérez, José. Los Nuyoricans, identidad e impacto en el baloncesto nacional puertorriqueño (1965-1986). Hatillo: Soul to Ink Publishing, 2020.
Hehir, Jason. (Director), The Last Dance. Documental ESPN, 2020.
ELIZABETH RODRÍGUEZ CARABALLO
Monográfico: Deporte y Academia
[deportes-estudios de géneros-historia]
Apartir de la década de 1970, el softbol femenino en Puerto Rico, se convirtió en un deporte que tomó gran relevancia en eventos locales e internacionales. La participación de la novena nacional en eventos como los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Olímpicos Atlanta 1996, dieron a conocer las hazañas de este equipo, el cual trajo grandes triunfos y reconocimientos a nivel internacional. Un evento histórico que debemos reseñar durante este periodo, es el hecho de que Ivelisse Echevarría, la lanzadora del equipo nacional de softbol femenino, fue la primera mujer abanderada en unas Olimpiadas, haciendo historia y rompiendo con la desigualdad de género existente en este periodo. Este artículo pretende reflexionar sobre el softbol femenino en Puerto Rico, sus luchas y como ha ido evolucionando este deporte, en el cual actualmente el equipo se encuentra en segundo lugar a nivel mundial, luego de haber tenido una caída tras su participación en los Juegos Olímpico en Atlanta 1996. Es importante repasar la historia del equipo de softbol nacional femeni-
no en Puerto Rico durante el periodo de 1970 a 1996, periodo en el cual esta novena tuvo uno de sus mejores momentos, aunque sus éxitos estuvieron acompañados de grandes obstáculos y dificultades. Algunos de los inconvenientes a los cuales se enfrentaron sus jugadoras fueron: la desigualdad de género, la falta de presupuesto, el discrimen y la falta de exposición en los medios de comunicación entre otros obstáculos. El camino recorrido no fue fácil para estas mujeres, pero aun así, pudieron lograr sus metas y representar dignamente a Puerto Rico.
En mi libro Género, Cultura y Deporte: el equipo nacional de softbol femenino en Puerto Rico (1970-1996) reseño las entrevistas realizadas a Miriam “Betty” Segarra e Ivelisse Echevarría. Estas dos exjugadoras formaron parte de la novena durante el periodo de 1970-1996. En sus respectivas entrevistas, ambas exatletas que los fondos asignados para que ellas participaran en los eventos deportivos eran mucho menor que los asignados a los hombres. Incluso, Echevarría señala que tenían que hacer recolectas para poder viajar a representar a
ELIZABETH RODRÍGUEZ CARABALLO
La realidad de la mujer en el softbol femenino en Puerto Rico
Puerto Rico. Indican que el fenecido exalcalde de Guaynabo jugo un papel muy importante en el desempeño de este equipo. Cruz, quien era dirigente de la novena, solicitaba al alcalde de Peñuelas, de donde eran Segarra y Echevarría, donativos para que el equipo pudiera participar de los juegos internacionales. De no haber sido por estas gestiones, el equipo no hubiera podido representar a Puerto Rico en la mayoría de los eventos1.
Por otro lado, en un suceso también relacionado a la asignación de fondos, hay que reseñar que para la celebración de los Juegos Panamericanos llevados a cabo en San Juan, Puerto Rico durante 1979, el fenecido exgobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, retiro el apoyo a la celebración de dichos juegos en la isla. La causa de esta falta de respaldo fue que Romero Barceló no estaba de acuerdo con la organización del Comité Olímpico de Puerto Rico y no es hasta que Germán Rieckehoff logró la presidencia de esta entidad que se aprueba un presupuesto para llevar a cabo estos juegos. Dicho presupuesto fue de 68 millones, una cuarta parte del presupuesto asignado para este evento. Tras la asignación de estos fondos federales, Romero Barceló, decidió izar la bandera estadounidense y tocar su himno en agradecimiento. Esto no era parte del protocolo establecido para este tipo de actividad, ya que solo se iza la bandera y se
toca el himno del país sede. A consecuencia de este acto, Romero Barceló recibió un fuerte abucheo por parte del público presente en estos Juegos Panamericanos. (Rodríguez Caraballo 2023, 76).
El uso del deporte como arma política continuo bajo esta administración. Luego de este evento, en 1980 Romero Barceló, intentó evitar la participación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos celebrados en Moscú eliminando el respaldo económico a los atletas en apoyo al boicot que Estados Unidos tenía contra estos juegos. Esta acción promovida por Estados Unidos respondió a la invasión de la Unión Soviética a Afganistán durante 1979. A pesar de esta difícil situación, tres boxeadores representaron a Puerto Rico voluntariamente en los Juegos, desafiando los ideales del exgobernante, pero esta tenía sus consecuencias (Rodríguez Caraballo 2023, 134).
A raíz de estas acciones, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Cuba en 1982, el fenecido exgobernador de Puerto Rico Carlos Romero Barceló, negó el respaldo a los atletas para que asistieran a este evento deportivo. Romero Barceló se había opuesto a que los Juegos Centroamericanos y del Caribe se realizaran el Mayagüez y por tal razón fueron trasladados a La Habana, pero además había otro obstáculo, Estados Unidos prohibía que los puer-
Monográfico: Deporte y Academia
torriqueños pudieran viajar a Cuba. Ante la falta de fondos, el fenecido expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, Germán Rieckehoff Sampayo, organizó un evento llamado La Gran Cruzada Olímpica, que tenía como objetivo reunir el dinero para que los atletas pudieran participar de dichos juegos. Afortunadamente la cruzada fue muy exitosa e, incluso, el dinero que sobró fue invertido en el Albergue Olímpico en Salinas, Puerto Rico (Rodríguez Caraballo 2023, 77).
Lamentablemente, durante esta administración (1977-1985), el deporte pasó a segundo plano y muchos de los atletas que participaron en estos eventos mencionados anteriormente fueron carpeteados y, a manera de castigo, se les negaban los fondos y se oponían a la realización de este tipo de juegos en Puerto Rico. Hay que destacar que, durante los juegos mencionados, el equipo nacional de softbol femenino logró posicionarse entre los primeros lugares. En los Juegos Panamericanos en 1979 la novena ganó la medalla de plata y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1982 obtuvieron la presea de oro (Rodríguez Caraballo 2023, 135).
Estos reclamos a favor de la asignación de fondos para eventos deportivos continua vigente. En un artículo publicado en el periódico El Nuevo Día titulado “La Selección de sóftbol femenino eleva sus metas este verano” se reseña la falta de auspicio
por parte del gobierno de Puerto Rico a eventos internacionales. Este obstáculo no es cosa del pasado, sino que continúa siendo una barrera para el desarrollo del softbol femenino. La noticia atañe a la participación de la novena nacional puertorriqueña en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, y el clasificatorio para los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, Japón. Señala que, tras la petición de la Federación de Softbol local de $200,000 al Comité Olímpico de Puerto Rico para la preparación del equipo, Sara Rosario, presidenta del Comité, informó que era difícil la aportación de dicha cantidad de dinero, puesto que el Comité Olímpico de Puerto Rico solo habían recibido del gobierno la cantidad de 4 millones de dólares para todo el año y que esa cantidad era muy alta para ser otorgada a una sola selección. En el referido artículo Karla Claudio, jugadora del equipo nacional femenino de softbol, comparó nuestro equipo nacional con equipos como el de Canadá y México, y mencionó que existían determinadas desventajas entre la novena de Puerto Rico y la de estos países. Señaló que las jugadoras de ambos equipos se habían unido para jugar con la liga de Estados Unidos desde diciembre de 2018 y que estos equipos estaban mejor preparados. Además, indicó que dichos países pagan a sus jugadoras para que sean atletas a tiempo completo, mientras que las jugadoras del equipo de Puerto
ELIZABETH RODRÍGUEZ CARABALLO
La realidad de la mujer en el softbol femenino en Puerto Rico
Rico tienen que trabajar para poder mantenerse2.
Otra noticia en la cual se evidencia la falta de fondos para el desarrollo del deporte fue un escrito publicado por el periódico El Nuevo Dia titulado “Sin preparación no habrá medallas”, en el cual también se menciona la falta de recursos para la participación de los equipos deportivos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Esta situación es persistente, ya que en este artículo se señala la preocupación de la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, de no contar con los fondos suficientes para la representación de Puerto Rico en estas competencias. La asistencia de los equipos de Puerto Rico a estos Juegos Panamericanos era incierta si, además de los cuatro millones de dólares que el Comité Olímpico de Puerto Rico había recibido de parte del gobierno, era crucial una cantidad adicional para la preparación adecuada de los atletas. En el caso del softbol femenino, los fondos contribuirían a planear fogueos adicionales que redundarían en una mejor preparación3.
Otro factor que obstaculizó el desarrollo de este deporte fueron los medios de comunicación. Ibone Lallana del Río menciona en su artículo “La atleta y los medios de comunicación en los Juegos Olímpicos” que los medios de comunicación tienen que usar términos correctos cuando adjudiquen ciertos adjetivos relativos
a la mujer. La manipulación de la imagen de la mujer puede causar daños sociales, deportivos y personales. La imagen de la mujer sigue siendo catalogada como sutil y débil en los medios, y esa idea se transmite a la audiencia. Los medios de comunicación tienden a resaltar noticias relacionadas a deportes como la gimnasia rítmica o los deportes en pareja o en conjunto, como el atletismo4.
Un ejemplo de una noticia en la cual se mostraba la desigualdad de género por medio de preguntas impropias en las cuales la mujer era mostrada como una débil e incapaz de practicar un deporte no tradicional, como lo es el boxeo, fue un reportaje presentado por el periódico El Vocero de Puerto Rico titulada “Boxearé y jugaré softbol ante hombres”. Este reportaje realizado a la primera base del equipo nacional de softbol femenino en Puerto Rico, Miriam “Betty” Segarra, quien es una leyenda del softbol femenino, informó a los medios de comunicación sobre su interés en ser la primera mujer en participar en el softbol masculino y en el boxeo contra hombres. Ante una declaración tan relevante, que ciertamente rompía con los estereotipos de la mujer deportista, la prensa le pregunta a Segarra: ¿Qué pasa si te golpean en tus partes sensitivas? Segarra contestó: “Uno llega a acostumbrarse y no siente los golpes”5.
En Puerto Rico, por lo general, la mayoría de los reportajes que se
Monográfico: Deporte y Academia
publicaban eran cortos y carecían de la información necesaria para mantener informados como era debido a los aficionados del deporte femenino. Los artículos publicados mostraban la cara del deporte que era aceptable ante la sociedad, no reseñaba las experiencias a las cuales se exponían las deportistas para poder ir a representar a la isla. Un periódico que sí hizo la diferencia en cuanto a su contenido y publicaciones fue el periódico Claridad. Durante 1993, este periódico publicó un artículo en el cual se plantean las injusticias cometidas contra las exintegrantes del equipo nacional de softbol femenino a la llegada del fenecido exdirigente Alejandro “Junior” Cruz a manejar la novena. Este artículo aludió el reclamo de una exjugadora, quien mencionó que, por tener pensamientos independentistas, fue privada de hablar de temas relacionados al estatus político de Puerto Rico o a expresar abiertamente su ideología política. Este tipo de publicación no era la norma y mucho menos para esa época (Rodríguez Caraballo 2023, 106).
Delia Lizardi Ortiz hace referencia en su libro Imagen de la mujer deportista puertorriqueña: 1960-2014 a dos eventos celebrados en la isla que recibieron una gran cobertura por parte de la prensa escrita. El periódico El Nuevo Día publicó un suplemento para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Ponce 1993 llamado
Suplemento Especial Ponce 93 y otro para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 nombrado Meta 2010. En estos suplementos fueron publicadas una gran cantidad de fotos en las cuales aparecían mujeres participando de los diferentes deportes que formaron parte de este evento. En Ponce 93, los deportes con mayor número de fotos publicadas fueron la natación, el softbol y la esgrima. La cantidad de fotos utilizadas para este suplemento fue de 107. Hubo una marcada diferencia en el aumento de las fotos en el suplemento Meta 10. Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 se imprimieron 189 fotos en la publicación y los eventos más fotografiados fueron el voleibol, baloncesto y judo. Es importante reseñar que la mayoría de las fotos tomadas en estos eventos no fueron tomadas al momento de la acción, sino que se posó para ellas6. Actualmente aún se continua con la práctica de publicar noticias que se enfocan en resaltar los atributos físicos de las jugadoras, en lugar de llevar información deportiva al lector. El 27 de julio de 2018, el periódico Metro publicó una noticia bajo el título: “La sexy lanzadora del equipo de softbol femenino de Puerto Rico”. Reseñaba los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo en Barranquilla, Colombia. El equipo nacional de softbol femenino logró conquistar la preciada presea de oro,
ELIZABETH RODRÍGUEZ CARABALLO
La realidad de la mujer en el softbol femenino en Puerto Rico
medalla que la novena puertorriqueña no había podido ganar desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Ponce 1993. La publicación presuntamente debió destacar un “renacer” del equipo de softbol femenino, ya que no habían podido lograr esta hazaña hacía 25 años, pero no fue así. En la publicación realmente se destacaba la imagen de una de las jugadoras del equipo de softbol nacional de Puerto Rico, Xeana Kamalani Dung. Esta jugadora, oriunda de Hawái, jugaba con los Bulldogs de la Universidad de California, contaba con más de 7,000 seguidores en su cuenta de Instagram y había sorprendido a todos con su belleza. El contenido de esta noticia era corto, como la mayoría de las noticias de deportes femeninos, y estaba acompañada por fotos de la jugadora que no guardaban relación alguna con el softbol. El continuo matiz sexista que siempre acompaña las reseñas sobre todo tipo de actividad femenina, “cosifica” y resalta solo los atributos físicos de la mujer, puesto que, en la sociedad machista y androcéntrica, estos son las únicas virtudes que posee para desempeñar adecuadamente el rol que culturalmente deben ejercer en la sociedad: casarse, tener hijos y mantener el hogar7.
Otra circunstancia que ha afectado el desarrollo del softbol femenino en Puerto Rico ha sido la falta de preparación para los eventos deportivos. A pesar de que las jugadoras
que formaron parte del equipo de softbol nacional femenino durante el periodo de 1970-1996 contaban con la ayuda de sus simpatizantes, de los cuales recibían donativos y que esto contribuyó a que el equipo pudiera realizar sus viajes, las integrantes aportaban económicamente para poder seguir realizando sus prácticas y poder sufragar los demás gastos con los que contaba el equipo. En comparación con las jugadoras de softbol de esta época, que aunque se mantienen activas, se les hace imposible practicar juntas y por ejemplo para los Juegos Panamericanos en Lima celebrados durante 2019, solo contaban con dos semanas para prepararse, contrario a los otros equipos. Las jugadoras del equipo apostaban a su buena condición física y a la pasión que sienten hacia el softbol femenino, indicaron las jugadoras comentando sobre la gran desventaja en la cual se encontraban. Debido a que el equipo nacional femenino sucesor en su mayoría está compuesto por jugadoras que no residen en Puerto Rico, no se practica como equipo completo; la falta de fondos para costear la participación en los eventos deportivos y no poder dedicarse a tiempo completo a esta disciplina deportiva, son factores que han influido en la pobre participación en los eventos deportivos. (Rodríguez Caraballo 2023, 130).
Sin lugar a dudas, el discrimen, el hostigamiento y la falta de protec-
Monográfico: Deporte y Academia
ción a los derechos en la mujer en el deporte siempre ha sido un tema de discusión en cuanto a la mujer deportista se refiere. En la época de 1970–1996 el fenecido expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, Germán Rieckehoff Sampayo, señaló a varias jugadoras de softbol y de judo como lesbianas o poco femeninas, y que amenazó con retirarles la ayuda económica del Comité8. Hoy por hoy estas acciones continúan sucediendo en el deporte puertorriqueño. En un reportaje escrito por Rafael Díaz Torres para el Centro de Periodismo Investigativo, titulado “Discrimen y hostigamiento: rivales de las mujeres en la cancha del deporte puertorriqueño”, se menciona que de quince exatletas de voleibol y softbol que respondieron un cuestionario creado por la Unidad Investigativa de Género sobre el hostigamiento en el deporte, cuatro experimentaron algún tipo de hostigamiento en su experiencia deportiva. Desde recibir comentarios sexuales, gritar improperios con connotaciones sexuales desde las gradas o alrededores de las canchas y parques, miradas hacia sus partes privadas, acercamientos no deseados y amenazas de despido en caso de no permitir estos acercamientos. De igual manera existe el rechazo por las preferencias sexuales de las jugadoras. En este escrito también se habla sobre una exjugadora que representó a Puerto Rico y jugó en los Juegos Olímpicos
de Verano en Atlanta 1996, Eiffel Lebrón Ortiz, quien confirmó que el discrimen contra las jugadoras lesbianas continúa en el softbol. Señala que esto va desde la dirección hasta la Federación y la selección Nacional. Lebrón Ortiz indica que todavía discriminan contra las lesbianas, ya que está casada hace cinco años con una de las jugadoras de la Selección Nacional9.
Además de todos estos impedimentos que afectan de manera negativa el desempeño de la mujer deportista, la Campeona bate de 1986, Clara Vázquez, expresó su sentir acerca del desarrollo del softbol femenino en la actualidad en una entrevista que reseñé en un trabajo anterior. Vázquez menciona lo siguiente:
En los tiempos que yo jugaba, el softbol era más fuerte en cuestión de picheo. Eso se hace notar en las carreras. La intensidad del softbol ha disminuido. Antes había pitcher que tú decías “¡si esta bola me toca!” ¡Hello! [haciendo referencia a la velocidad del lanzamiento]. Ahora mismo tú vas al parque Donna Terry y le preguntas a las jugadoras que están practicando, ¿quién es el campeón bate de la década del 80?, y no saben que soy yo. La mayoría no sabe quiénes somos nosotras. Puede que reconozcan a Ivelisse,
ELIZABETH RODRÍGUEZ CARABALLO
La realidad de la mujer en el softbol femenino en Puerto Rico
porque ella fue directora de Recreación y Deportes por muchos años. En una ocasión me pidieron que enseñara unos toques de bola y unas cositas a un equipo. Era domingo, llegué y no había nadie. Poco a poco fueron llegando, pero no estaban todas. Me fui y cuando me llamaron que estaba el grupo completo, ya estaba en casa. Yo soy bien puntual (Rodríguez Caraballo 2023, 113).
Ivelisse Echevarría también se expresó sobre el tema. La exlanzadora del equipo de softbol nacional y abanderada de los Juegos Olímpicos Atlanta 1996 mencionó:
Hoy en día el talento local no se considera, quieren que el arroz venga listo, que lo calienten un poquito en el microondas y se lo coman. Hay el desarrollo, porque existen las pequeñas ligas en Puerto Rico con unas pequeñas secciones de softbol femenino y trabajan con niñas hasta nivel superior. Pero hoy en día no son consideradas las nativas. El equipo está constituido básicamente por jugadoras de Estados Unidos y de la diáspora. Puede que haya un máximo de tres locales. Para la época de nosotras, máximo había cuatro que
no eran jugadoras locales. Por ejemplo, “Betty” ya no la usaban como pitcher, la usaban como primera base y, en su lugar, vino Donna Terry. También vino Liza May Pérez; su mamá era de Puerto Rico. Había otra debilidad en el cuadro interior y entonces llegó Janice Park que era refuerzo. Todas las que llegaron venían a cubrir ciertas necesidades en el equipo. Se agradece la contribución de las jugadoras de afuera, pero a mí me gustaría que se tomara en consideración más talento de aquí (Rodríguez Caraballo 2023, 113).
Si bien es cierto, hoy tenemos más oportunidad de que la mujer pueda desarrollarse en el deporte. Por ejemplo, en un artículo publicado por el periódico Primera Hora titulado “Salinense hace historia en el softbol” se hace referencia a la joven Camille Ortiz Martínez, quien es la primera jugadora de softbol nacida y desarrollada en Puerto Rico en recibir una beca de cinco años en la National Collegiate Athletic Association (NCAA) para hacer sus estudios en la Universidad de Florida. Ortiz Martínez formó parte durante ocho años de la Salinas Softbol Academy. La estudiante de la Puerto Rico Baseball Academy, representó a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Junior celebrados en
Monográfico: Deporte y Academia
Cali, Colombia, en 2021, donde el equipo de softbol femenino consiguió la presea de bronce. También fue seleccionada para pertenecer al equipo de RBI Carolina Fastpitch en la categoría Sub-18 e integró los equipos de Orange FC, formando parte de la exposición de Puerto Rico y Estados Unidos. La reciente representación de Puerto Rico en los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, donde el equipo de softbol femenino ganó la presea de bronce, es el reflejo de las oportunidades que se le están ofreciendo a las jóvenes atletas para que puedan desarrollarse en el ámbito internacional. El equipo femenino obtuvo la victoria sobre Perú 3 a 110.
Indudablemente, la apertura de academias y escuelas especializadas en deportes ha sido fundamental para la educación y el crecimiento de grandes atletas. Un ejemplo de ellas es la Puerto Rico Baseball Academy localizada en Gurabo, Puerto Rico, la cual cuenta con el primer programa de escuela superior especializado en softbol femenino. En un artículo publicado por el periódico El Vocero de Puerto Rico, titulado “Debuta novedoso programa de softbol femenino en Gurabo”, Gil Martínez, director deportivo del programa, dijo que él mismo tenía como objetivo desarrollar este deporte tan grande a nivel mundial11.
Este programa ha servido de plataforma para exponer a jóvenes atletas
a universidades en Estados Unidos y a participar en eventos internacionales, lo cual sirve de preparación de nuevos talentos del softbol femenino. Por otra parte, en el área sur se encuentra Salinas Softbol Academy, la cual fue fundada en 2013 y es considerada como uno de los mejores clubes de softbol femenino en la isla. Las jugadoras de esta asociación consiguieron el título de campeonas nacionales del Deporte Urbano del Departamento de Recreación y Deportes durante 2015 y 2017, y fueron subcampeonas nacionales del Torneo Urbano del Departamento de Recreación y Deportes en 2016. También fueron campeonas nacionales del Circuito Puertorriqueño de Softbol Femenino en la categoría 13U y, de igual manera, consiguieron la presea de bronce en los Juegos de Puerto Rico en 2018 (Rodríguez Caraballo 2023, 119).
El éxito de la novena nacional del softbol femenino en Puerto Rico se debe a la lucha que estas mujeres han llevado durante años. Los conflictos que se comenzaron durante 1970 y que aún continúan siendo tema discusión han sido sobrellevados por cada una de las jugadoras que han pasado por esta novena y como resultado de su perseverancia han logrado posicionarse en la actualidad en segundo lugar a nivel mundial. En un reportaje publicado por NotiCel titulado Histórico logro del softbol femenino puertorriqueño dice que alcanzar el
ELIZABETH RODRÍGUEZ CARABALLO
La realidad de la mujer en el softbol femenino en Puerto Rico
segundo lugar no es casualidad cuando se resumen los logros del último año que incluyeron ganar la fase de grupo de la Copa Mundial; medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe; medalla de plata en los Juegos Panamericanos (todo con la selección adulta) el segundo lugar en la Copa Mundial U15 y la medalla de oro en el Campeonato Panamericano U1812. Por otro lado, en el periódico Primera Hora se publicó un artículo llamado “Equipo nacional femenino de softbol escala segundo puesto en el ranking mundial” destaca que el equipo femenino sumó 100 puntos durante 2024 para acumular 2,975 y, por ello, desplazó a Japón que tiene 2,879. Estados Unidos está a la cabeza con 4,03113. Con esto queda demostrado que los nuevos talentos han continuado con el legado que dejaron las exintegrantes del equipo de softbol nacional femenino y que a pesar de enfrentarse a diferentes polémicas han representado de manera exitosa a Puerto Rico.
1 Elizabeth Rodríguez. Género, Cultura y Deporte: el equipo de softbol nacional femenino en Puerto Rico 1970-1996. (San Juan: Editorial Isla Negra, 2023).
2 “Puerto Rico gana el oro en softbol luego de 25 años, luego de vencer a México en la final”, La Perla del Sur, 27 de julio de 2018.
3 Esteban Pagán Rivera, “Sin preparación adecuada no habrá medallas”, El Nuevo Día, 6 de junio de 2019.
4 Ibonne Lallana del Río, “La atleta y los medios de comunicación en los Juegos Olímpicos”, Departamento de Políticas Científicas, Gobierno Vasco.
5 “Boxearé y jugaré softbol ante hombres”, El Vocero de Puerto Rico, sin fecha.
6 Delia Lizardi Ortiz, Imagen de la mujer deportista puertorriqueña: 19602014. (San Juan: Editorial Deportiva CAIN, 2014).
7 La sexy lanzadora del equipo de softbol femenino de Puerto Rico”, Periódico Metro, 27 de julio de 2018.
8 Delia Lizardi. “Nuevas relaciones de género en el deporte” en La Nación Atlética ed. Carlos Mendoza y Walter Bonilla (Aguadilla: Editorial Arco de Plata, 2019): 265.
9. Rafael Rene Díaz Torres, “Discrimen y hostigamiento: rivales de las mujeres en la cancha del deporte puertorriqueño”, Centro de Periodismo Investigativo, 26 de mayo de 2022.
10 Sara R. Marrero Caban, “Salinense hace historia en el softbol”, Primera Hora, 7 de diciembre de 2021.
11 Josian E. Bruno Gómez, “Debuta novedoso programa de sóftbol femenino en Gurabo”, El Vocero de Puerto Rico, 14 de agosto de 2019.
Monográfico: Deporte y Academia
12 “Histórico logro del softbol femenino puertorriqueño”, Noticel, 30 de mayo de 2024.
13 “Equipo nacional femenino de softbol escala segundo puesto en el ranking mundial”, Primera Hora, 30 de mayo de 2024.
Bibliografía
Bruno, Josian E. “Debuta novedoso programa de sóftbol femenino en Gurabo”. El Vocero de Puerto Rico, 14 de agosto de 2019.
“Boxearé y jugaré softbol ante hombres”, El Vocero de Puerto Rico, s.f.
Díaz Torres, Rafael Rene. “Discrimen y hostigamiento: rivales de las mujeres en la cancha del deporte puertorriqueño”, Centro de Periodismo Investigativo, 26 de mayo de 2022.
“Equipo nacional femenino de softbol escala segundo puesto en el ranking mundial”, Primera Hora, 30 de mayo de 2024.
“Histórico logro del softbol femenino puertorriqueño”, Noticel, 30 de mayo de 2024.
“La sexy lanzadora del equipo de softbol femenino de Puerto Rico”, Periódico Metro, 27 de julio de 2018.
Lallana del Río, Ibone. La atleta y los medios de comunicación en los Juegos Olímpicos. Gobierno Vasco: Departamento de Políticas Científicas, 29.
Lizardi Ortiz, Delia. 2014. Imagen de la mujer deportista puertorriqueña: 1960-2014. San Juan: Editorial Deportiva Caín.
Lizardi Ortiz, Delia. “Nuevas relaciones de género en el deporte”. En La Nación Atlética, editado por Carlos Mendoza y Walter Bonilla. Aguadilla: Editorial Arco de Plata, 2019, p. 265.
Marrero Caban, Sara M. “Salinense hace historia en el softbol”, Primera Hora, 7 de diciembre de 2021.
Pagán, Esteban. “Sin preparación adecuada no habrá medallas”. El Nuevo Día, 6 de junio de 2019.
“Puerto Rico gana el oro en softbol luego de 25 años, luego de vencer a México en la final”. La Perla del Sur, 27 de julio de 2018.
Rodríguez Caraballo, Elizabeth. Género, Cultura y Deporte: el equipo de softbol nacional femenino en Puerto Rico 1970-1996. San Juan: Editorial Isla Negra.
Esta edición de Exégesis 7 Segunda Época de la Universidad de Puerto Rico en Humacao se terminó de imprimir en los talleres de Editora Búho S. R. L. en Santo Domingo, República Dominicana, en el mes de febrero de 2025.