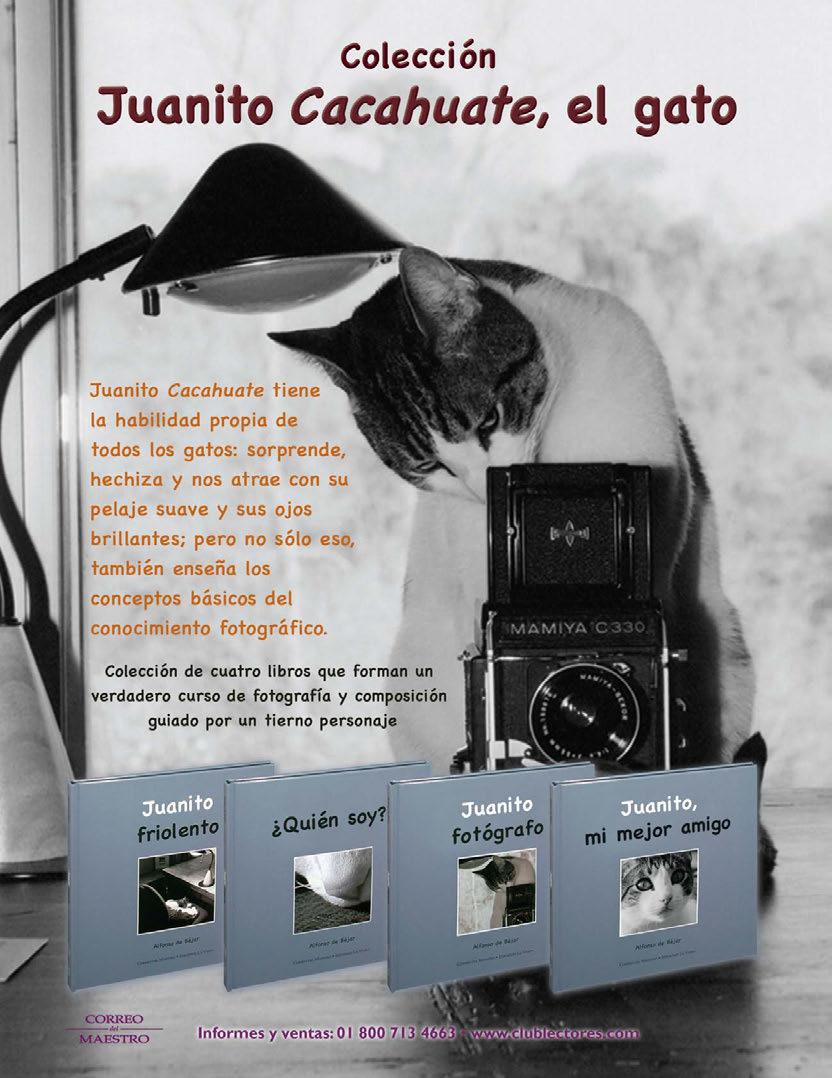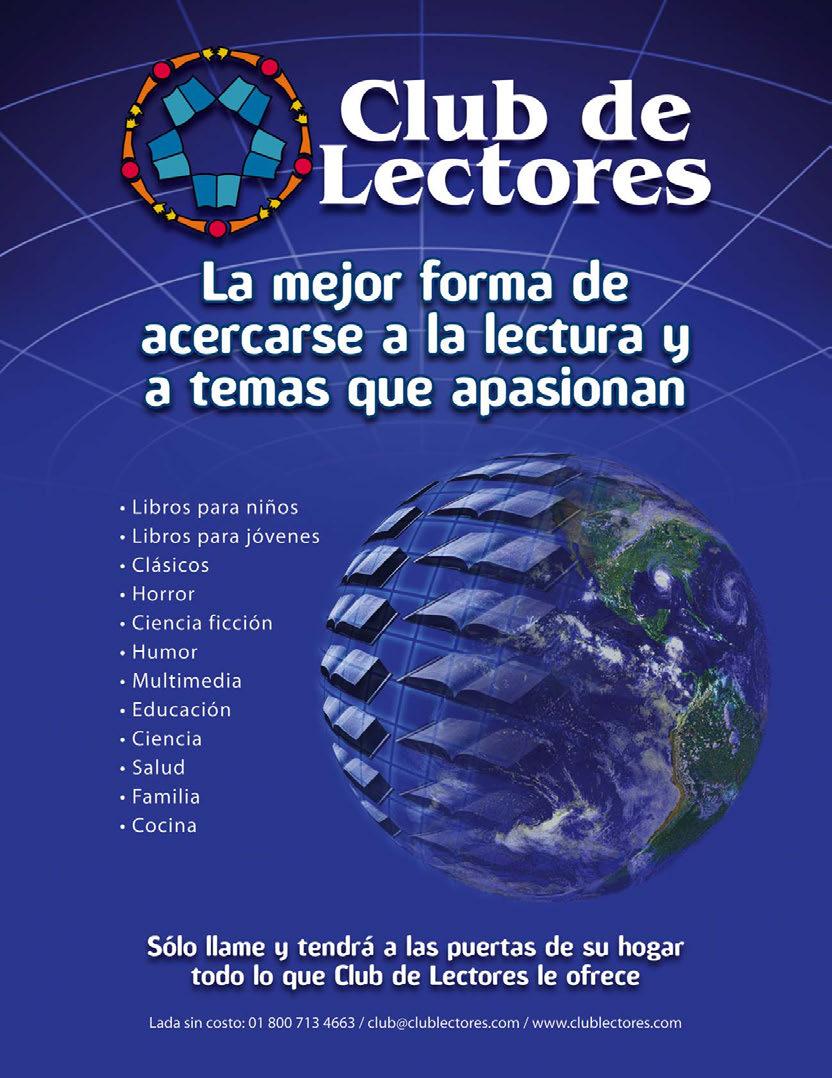14 minute read
Raíces occidentales de la educación
LIBROS
Raíces occidentales
DE LA EDUCACIÓN

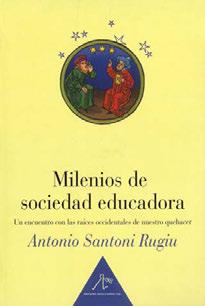
Carmen Gamiño
Un excelente prólogo de María Esther Aguirre Lora, “Tras los pasos del autor”, abre este libro, al que considera un producto cultural en el que convergen varios aspectos importantes, entre ellos, la persona que lo escribe. Así, nos habla del origen, la vocación, los pensamientos y las acciones que han llevado a Antonio Santoni a colocarse, a nivel mundial, como uno de los autores más reconocidos en el ámbito de la renovación historiográfi ca y enfoques educativos. Este prólogo, escrito con conocimiento, admiración y cariño, añade información importante que nos hace ver, además de la inteligencia plasmada en su gran trayectoria, al Antonio Santoni humano, sensible y amigo.
en la Premisa, Santoni hace una interesante refl exión acerca de si se trata de que la historia sólo sea producto de individualidades. una historia de la pedagogía o una historia de la En el capítulo uno: “Desde los orígenes al heeducación. Diferencia ambos conceptos, y le lenismo”, el autor echa un vistazo a la era preda a la educación una dimensión social, del ser histórica y nos platica cómo la educación, con el humano inserto en la sociedad. Es decir, la pe- dominio del fuego, la utilización de la piedra y dagogía sólo puede programar un currículo de el bronce, estaba dada desde la inconciencia, por estudio, pero no abarca todo el cúmulo de expe- simple imitación de los jóvenes a los adultos. riencias, sentimientos, deseos, aspiraciones, etc., Más adelante (Paleolítico y Neolítico), cuando que vive una persona. Así, la obra trata de edu- el hombre se dedicaba a la caza o a la pesca, es cación, no de pedagogía. No toma lo que opinan la mujer quien, al ocuparse de la recolección de los fi lósofos al respecto sino qué hicieron como frutos, del cuidado del ganado y de la crianza práctica educativa en sus momentos históricos de los hijos, tiene a su cargo la educación de los y qué resultados obtuvieron. De clara orienta- mismos. La adopción de la agricultura trae más ción marxista, se sale del común en el panorama cambios: la guerra se vuelve una actividad más de la historia de la educación porque no acepta común y la sociedad se divide en clases. Los
hombres, al estar más adaptados para la guerra que la mujer, toman la supremacía y el eje de las decisiones. Surge la familia y es dentro de ella y en las reuniones sociales, los pobladores transmiten las costumbres, los modos de pensar y de hacer a sus descendientes.
La utilización del hierro en lugar del bronce, más efi ciente para las herramientas de trabajo y más resistente para el alma de las ruedas, trajo cambios de fondo para la educación. ¿Cómo es esto posible? Los comerciantes y artesanos, al aumentar sus ventas y producción, se dieron cuenta que les sería útil un poco de registro y contabilidad. La escritura alfabética, hasta entonces monopolizada por los escribas, quienes mantenían su secreto como poder divino, fue difundida a otros sectores. Esto no quiere decir que se enseñara abiertamente a la población, pero aun siendo una actividad restringida, fue un paso para una educación más evolucionada. ¿Y la moneda? ¿Qué tiene que ver con el tema? Antonio Santoni hace un interesante relato de cómo los pobladores obtenían sus productos de consumo y el sobrante lo intercambiaban por otros con el denominado trueque. Con la diversifi cación y el aumento en la producción, el trueque se volvió insufi ciente. La necesidad de encontrar otros productos llevó a los productores a concentrarse en un punto para vender, lo que originó los mercados, en los cuales se implementa y se vuelve necesaria la moneda para comprar. La introducción de la moneda transforma la conducta social. La vida productiva se traslada a los alrededores de los centros de comercio, también las viviendas, talleres, almacenes, lo que genera vínculos sociales de diversos tipos, las ciudades (polis en griego) y la comunidad educante. Los griegos estaban conscientes y orgullosos de ello.
Los griegos, nos cuenta Santoni, desde su aristocracia hacen refl exiones sobre la educación y el mundo en que viven. Ellos, situados en una posición de privilegio y pensando que la educación era sólo para los vástagos aristocráticos que la traían en la sangre, inventaron la fi losofía, no como la conocemos hoy en día, sino como una forma de refl exionar y comprender las leyes que regulaban las relaciones de la naturaleza con el hombre. De estas refl exiones se sabe por testimonios indirectos recogidos por autores que vivieron posteriormente, ya que muchos de los fi lósofos griegos nunca escribieron una línea, ya que despreciaban la escritura por su accesibilidad a muchos.
En este punto, el autor resume las ideas y los pensamientos de Tales, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Aquiles, Empédocles, Hipócrates y Anaxágoras. Muchas de ellos tienen validez actual. Nos enteramos de que la primera escuela que se abrió en Crotona, en la cual los novicios debían pasar años en silencio frente a las disertaciones del maestro, quien hablaba a sus alumnos detrás de un velo; de la primera escuela formal en la que se enseñaba y pretendía que el alumno aprendiera conceptos generales por medio de la disciplina (aprender a tener un comportamiento del cual no se ve ni la utilidad inmediata ni la lógica aparente); del desprecio a la igualdad educativa y el derecho de los mejores a ejercer su hegemonía; de la cimentación de los pensamientos en la religión-política y política científi ca y la implementación del término logos, que se refi ere a que para llegar a la verdad debe pasarse por el pleno dominio del lenguaje verbal; del nacimiento de la observación natural y el pensamiento inductivo ajustado a una teoría, al conocimiento empírico y valoración intelectual (bases de la ciencia moderna); del arte y la ciencia con carácter sacerdotal.
En el capítulo dos: “La educación en Atenas y en Esparta”, el autor compara la educación entre ambas ciudades y explica cómo Atenas fue la
primera ciudad en instituir leyes escritas que regulaban el comportamiento de todos los ciudadanos y en hacerlas públicas, sentando las bases de una educación cívica.
El autor también nos cuenta cómo era despreciado en esa época el trabajo manual a pesar de las hermosas creaciones, el abandono a la enseñanza dedicada a desarrollar la habilidad física, antes requerida para la guerra (que también dictaron el rumbo de la educación), la aparición de los sofi stas, primeros maestros pagados y precursores de los pedagogos y fundadores de la gramática, retórica y dialéctica. Sócrates aparece en este capítulo con todas sus ideas, como un sofi sta que enseñaba en las calles, conversando con el público durante horas, gratis, y que fue juzgado por impiedad y corrupción de la juventud, pues desarrollaba en ellos su capacidad crítica que cuestionaba las acciones de los gobernantes.
En Esparta, nos explica el autor, la manera de gobernar y de educar era muy distinta a la de Atenas. La mayoría eran iletrados y las leyes se transmitían de manera oral. El sistema era muy rígido, basado en la obediencia y el castigo. Los padres no tenían derecho a cuidar a sus hijos. En cuanto cumplían los siete años, eran reclutados en las llamadas compañías, comunidades educativas institucionalizadas, en las cuales se enfocaba a ejercicios y torneos, y los más fuertes dominaban a los demás por medio de la fuerza y malos tratos. A los 12 años, comenzaban otro ciclo en la educación, bajo reglas cada vez más fuertes en donde los castigos eran propinados por parte de adultos, ancianos y entre ellos mismos. A los 20 años, la educación continuaba. Nadie podía dedicarse a ninguna actividad manual o comercial (tareas de los esclavos) y a cierta edad eran confi ados a un adulto considerado sabio y valiente.
En el capítulo 3, “Platón, Aristóteles y después”, el autor explica qué era para Platón la educación predestinada, la cual establecía que desde el nacimiento se está destinado a realizar una función en la división del trabajo social, afi rmando que la estirpe de los gobernantes era guiada por el cerebro (racional), la de los guerreros por el corazón (arrojo) y el resto de los ciudadanos por las vísceras (apetitos). Funda la Academia, en la cual los niños pasan a la crianza pública, son separados de los padres y colocados en espacios comunitarios hasta los siete años, en los cuales estaba prohibida la poesía porque enseñaba un mundo no verdadero y alejaba el pensamiento de la racionalidad, reafi rmada por la enseñanza de las matemáticas y la disciplina formal (guardería, primaria y secundaria). A los siete años se comenzaba la educación dirigida a la gimnasia y la música. Terminada la adolescencia, la educación se dividía para los candidatos a gobernantes y los guerreros. Los políticos fi lósofos tenían que estudiar hasta los 50 años. Algo novedoso es que Platón extiende esta educación para las mujeres, género considerado con valía, en general, sólo reproductora.
De Aristóteles, nos enteramos de su historia y sus vastas aportaciones, su distanciamiento de las ideas de Platón; que fundó el Liceo, primer modelo de universidad caracterizado por cursos regulares sistemáticos y graduados, primero en contar con una biblioteca y un museo, y en a la metodología del análisis y a los procedimientos lógicos necesarios para elaborar el conocimiento y el aprendizaje. Nos enfrenta también a su teoría de que la esclavitud era natural y regresa a la mujer a su papel subordinado y útil sólo para lo doméstico.
El autor cierra este capítulo haciendo un análisis de los cambios sociales, económicos y productivos que infl uyeron en la educación helenística, y en la cual surgieron corrientes contradictorias, unas a favor de la esclavitud y otras a favor de la igualdad, unas que creían en la educación escolarizada y quienes creían en los
modelos antiacadémicos, aquellas que creían en la instrucción, contrapuesta con quienes creían sólo en el “saber vivir”, todas explicadas a través de las ideas de los epicúreos, estoicos, escépticos, cínicos y cirenaicos.
En el capítulo cuatro: “Los romanos y la educación”, describe cómo Roma se transforma de una aldea palúdica a un gran imperio, gracias a las aportaciones de las civilizaciones griega y etrusca. En ese tiempo, los niños eran criados desde pequeños por las madres y al llegar a la pubertad pasaban a la tutela paterna (sólo los varones), pero con la ausencia de los padres que partían a la guerra, eran las madres quienes se encargaban de esta educación y de la organización de los esclavos (muchos de ellos fi lósofos, sacerdotes, literatos que al lograr la libertad se dedicaban a la enseñanza), factores que ayudaron en su emancipación, hasta ganarse el derecho del divorcio unilateral.
Poco a poco, nos dice el autor, se establecen escuelas de acuerdo con las ideas griegas, en las cuales los profesores de retórica mantenían el reconocimiento más elevado, pues era utilizada y reconocida por los poderosos, los demás maestros eran considerados inferiores y su actividad despreciable, como todo aquel que tuviera que trabajar para vivir. Con el paso de la república al imperio, la instrucción y difusión de la cultura es asumida por el Estado y se instituyeron escuelas de enseñanza superior, en la que se aplican métodos que, aun hoy, se consideran modernos para el aprendizaje, pero sigue tomándose el papel de los maestros como indigno, la educación es sectorial y los esclavos reciben también clases pero enfocadas a especializarlos en sus tareas.
Al culto por los dioses heredados de los griegos y a los signos que los etruscos veían en la naturaleza, ambas creencias practicadas por los romanos, se suma el cristianismo que, poco a poco, se va extendiendo en la población y con él, la libertad de la mujer de participar activamente en los ritos, alianzas entre mujeres y hombres de distinta condición social enfocados a la búsqueda espiritual, la educación orientada hacia los adultos primeramente de manera aislada y su infi ltración en las escuelas laicas imperiales en donde muchos cristianos eran maestros y propiciaron el cuidado pedagógico de la infancia, el surgimiento de modelos monásticos, mezcla de la cultura helenística, la romana pagana y la cristiana. Catón, Séneca, Augusto, Vespasiano, Quintiliano, Plutarco de Queronea, Orígenes, Tertuliano y San Agustín son algunos de los personajes que el autor cita en este capítulo; de San Agustín, incluye dos pensamientos clave en la educación: “Es inútil buscar fuera, la educación está dentro del hombre”, y su idea más moderna que anticipa el concepto psicopedagógico de la transferencia: “de modo que los alumnos aprenden, si encuentran en lo íntimo de su ser que las cosas dichas pueden ser verdaderas”, en ambas, coloca al maestro sólo como un guía que llevará al alumno a encontrar dentro de sí la verdad, sembrada por Dios.
“El largo aunque no oscuro, medioevo”, es el nombre del último capítulo de este primer tomo. A la caída del Imperio Romano, los monasterios fueron los únicos lugares que promovían una vida productiva y comercial; la población los utilizó como refugios contra la barbarie y se convirtieron en centros de convivencia, bancos, mercados, bodegas. La carrera eclesiástica constituía la única forma de promoción social durante siglos. En la schola, los monjes y sacerdotes eran los maestros, pero estaban enfocados al comportamiento moral y, alejados de cualquier aspecto didáctico, hacían uso de la comprensión pero también del castigo. La mayoría de los eclesiásticos eran iletrados y los que sabían leer y escribir lo hacían muy mal. Carlomagno, en
busca de benefi cios para su gobierno, intenta, con la idea de: “la elevación en la instrucción básica procure una elevación proporcional de la condición social y económica”, renovar la educación y extenderla a toda la población. Los eclesiásticos no estuvieron de acuerdo en que la educación fuera para todos, pero sí aprovecharon los benefi cios. Se enseñaban las artes del trivio (gramática, retórica y dialéctica) y las artes del cuadrivio (aritmética, geometría, astronomía y, sobre todo, música), sólo a personas ligadas a los monasterios para redimir a los pecadores. En el medioevo, no existía el término infancia. Los niños después del destete (4 años), eran incorporados a la vida adulta inmediatamente de que eran hábiles para llevar a cabo alguna actividad manual. En las condiciones miserables en que vivían, más de 50% de los niños morían. ¿A quién le preocupaba? La muerte infantil se veía como un hecho normal y, dado que las personas se vuelven relevantes si son sujetos productivos, pues no había modo de pensar en actuar sobre un sector que moría tempranamente. Pasadas las últimas invasiones bárbaras y el auge marítimo, los feudos entran en crisis, la población vuelve a reunirse en centros de vida productiva, en la cual los artesanos, que se adaptaron al nuevo ritmo comercial y de producción, formaron un fuerte grupo social con normas tanto para la producción como para la enseñanza: la burguesía. Este grupo, ante la crisis social que necesitaba mejor adiestramiento para sus agremiados, crea las universidades, cuyos maestros luchan por tener una actividad prestigiada y remunerada, en contraposición de los maestros eclesiásticos que no cobraban y se enfocaban a la enseñanza del comportamiento.
En este punto, el autor explica cómo las universidades funcionaban alrededor de los ofi cios y de las artes y cómo poco a poco se van integrando más disciplinas como el derecho y la medicina, siempre a benefi cio del grupo de los burgueses (artesanos y mercaderes). Nos dice también, cómo las aportaciones de la cultura árabe (Constantino el Africano, Avicena, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Santo Tomás) y las necesidades de los mercaderes para manejar mejor sus negocios, permiten la introducción del pensamiento liberal, sin prejuicios y desarrollo pedagógico en las escuelas, el uso de la algoritmia y del cero, la matemática enfocada a la nueva cartografía terrestre y marítima, y el uso de la escritura más simple, para llevar a cabo sus registros y también en la literatura, ya no en latín sino en la lengua materna.
Éste es sólo un pequeñísimo resumen en el recorrido que el autor nos narra desde la prehistoria hasta el siglo XIII. Seguirlo en cada una de sus páginas es adentrarse en un viaje lleno de noticias, frases, ideas, autores, situaciones históricas y sociales que nos hace comprender cómo es que se decide en favor de uno u otro método educativo y cuáles son los factores productivos, políticos y sociales que actúan en ello.
Reseña del libro Milenios de sociedad educadora. Un encuentro con las raíces occidentales de nuestro quehacer, de Antonio Santoni Rugiu, Fundación Educación, voces y vuelos, I.A.P., México, 2000.