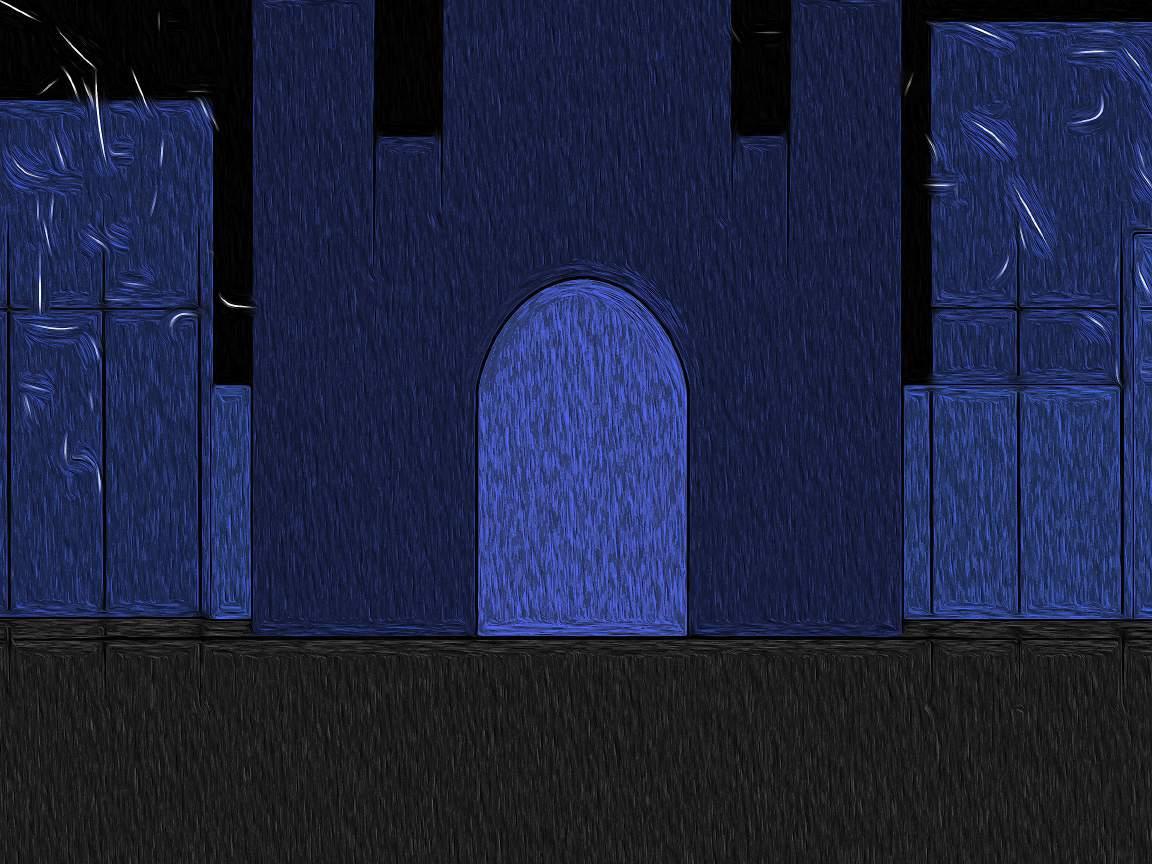13 minute read
La niña del Día de Finados
El día de finados
Allá por el siglo XIX, en el atrio de la catedral de la ciudad de Guatemala, un ambiente frío le daba la bienvenida a los aires del mes de noviembre y el ansia de disfrutar el delicioso fiambre se hacía presente. Sucedió algo que se repite año con año desde esa época. Se aparece una dama vestida de negro, de aspecto frágil y delicada figura. Quien cruza su mirada con la de ella, puede percibir en sus ojos una profunda angustia. Se le ve antes del último toque para la misa de las seis de la tarde, en la puerta principal de San Sebastián. Hay quienes aseguran que se le ve también para la tradición visita de sagrarios en Semana Santa.
Advertisement
Es un misterio para todos el descubrir algo que revele la identidad de esta dama, hasta que llega el día en que ella decide tener un acercamiento con esa persona que ha seguido sus pasos para pedirle un favor. A cambio, ella entrega siempre una cadena de oro y un papel con la dirección de su domicilio para retribuir el favor que le han hecho. Cuenta algunos que quienes han llegado a la casa de esta niña, se han vuelto locos por la mala jugada que les ha hecho el destino, al revelarles que el alma de esta ilusión de mujer descansa en paz desde hace mucho tiempo en alguna tumba del Cementerio General, y que es precisamente el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos cuando se celebra el aniversario de su muerte.
Si alguna vez te encuentras por la calle una dama vestida de negro el Día de Finados, no permitas que su personalidad misteriosa te cautive, porque puede llegar a impresionarte lo que descubras… La niña del Día de Finados Sucedió en la ciudad de Guatemala, allá por los últimos años del siglo XIX. Francisco Velásquez estudiaba notariado en la Escuela de Derecho. Siendo hombre joven, de carácter retraído y apacible, su mundo era una aureola creadora de tristeza y tranquilidad. Vivía por el Barrio de la Parroquia Vieja con su abuela materna, la señora Ana, quien todas las tardes vendía chuchitos y enchiladas en la puerta de la candelaria durante “la hora santa”. Ocupaban una casa grande en la Avenida Central, única herencia de los padres de Francisco, a quienes nunca conoció. Además de los estudios que cumplía con sacrificios, ayudaba por las tardes a su abuela en la elaboración de veladoras y candelas. Su venta en los atrios de las iglesias y en la Cerería del sol constituía el único ingreso económico de la pequeña familia. Una mañana de febrero, Francisco se dirigía a la Escuela de Derecho. Se encaminó por la Calle del Cerro hacia el Barrio de San Sebastián. Entró a la iglesia y después de una rápida oración, continuó su camino. Cierto era que al tomar ese rumbo tenía que caminar unas cuadras más, pero ello no le importaba, ya que en el templo y en la alameda encontraba un encanto muy especial. No sabía precisar qué le atraía, pero sentía una alegría profunda al cruzarla diariamente. Un día, cuando atravesaba las pesadas puertas centrales de la alameda, reparó en una mujer vestida de negro, que caminaba con premura en dirección contraria. Al parecer, no lo vio porque casi lo atropella. Sus ojos se encontraron con los de ella ¡Qué angustiados y penetrantes le parecieron! Francisco la siguió con la mirada hasta que se confundió con la penumbra interior del templo. Tuvo intención de regresar, pero la última llamada a misa le hizo recodar que llegaría tarde a clases. Tomó la Calle Real hacia el sur, cruzó la Plaza de la Constitución, luego caminó por la Calle de Mercaderes al este y dobló en la calle de la Universidad. Atravesó el umbral del antiguo edificio. En los gruesos muros coloniales resonaban las alegres risas de los estudiantes. Francisco se sumó a un grupo que charlaba junto a la fuente del patio. Las campanadas del reloj de la escuela anunciaron el inicio de clases. ¡Qué poca atención pudo poner Francisco a las suyas! Las belleza incomparable de aquella mujer con quien se había cruzado en San Sebastián aun lo conmovía: figura frágil, rostro de pomarrosa, ojos de un mirar profundamente extraño y como agobiados por la tristeza. Francisco se pasó la mañana soñando. Al oír las doce campanadas del medio día, supo que las clases habían concluido. Francisco se despidió de sus compañeros y caminó hacia su casa. Desde aquel día, Francisco estaba siempre en la puerta

principal de la alameda de San Sebastián, antes de último toque para la misa de seis. Exactamente a esa hora, la hermosa mujer vestida de negro llegaba a misa y le miraba con disimulo al pasar a su lado. El recuerdo de la bella desconocida golpeaba sus sienes. La paz y tranquilidad le abandonaron. Trató inútilmente de inquirir con sus amigos por la identidad de la dama de negro nadie supo darle razón alguna. -No he podido averiguarte nada- le dijo Pablo, uno de sus compañeros. -Nadie conoce una mujer como la que vos me describís. ¿Sabés? Yo creo que lo mejor es que te acompañe para verla. La vez en la cual ambos la esperaron, la mujer no apareció. -Creo que son ilusiones tuyas, mi querido Panchito- le dijo su compañero burlonamente. Dejá ya de pesar en ella. Es un imposible y vos sabés que los imposibles raramente se alcanzan. Mejor estudiá y divertite, mirá que la hija de la nía Lecha ya te echó el ojo, no seás tonto. La ciudad aguardaba con ansias la semana de Pascua, pues durante la misma se iniciaba la temporada de ópera en el Teatro Colón. Aquel año se estrenaría la ópera “Carmen” de Georges Bizet. La función inaugural había sido programada para el jueves. Francisco participaba del entusiasmo de la ciudad. Gracias a las celebraciones de Semana Santa, había tenido

mucho trabajo. Era la época en que más se vendían los productos de cera para el adorno de sagrarios y huertos y, gracias a ellos, pudo reunir el dinero para asistir a la primera función. La noche se presentó espléndida. La luna regando luz en las profundidades del firmamento y un viento derretido se colaba por los campanarios de las iglesias. Pasaba la hora de la ánimas, diferentes carruajes empezaron a rodar por los obscuras calles rumbo al Teatro Colón, en la alameda de la Plaza Vieja. Los que no podrían movilizarse en carruajes lo hacían a pie, y uno de ellos era Francisco. Vestido de rigurosa etiqueta requisito indispensable para ingresar a una función de esa naturaleza, se había arreglado lo mejor posible. Claro que el traje lo había alquilado en el taller de don Candido, amigo de su abuela, pero eso no le molestaba en lo más mínimo. Entro por la puerta de la Calle de Mercaderes atravesó la alameda y después de comprar su boleto caminó directamente al lunetario y se acomodó en una de las primera butacas. La ópera dio inicio para placer del público. Cuando principió el cuarto acto, Francisco, sin proponérselo, levantó la vista a uno de los palcos de la derecha y vio con asombro a la dama de San Sebastián. Su belleza destacaba entre las lentejuelas de su vestido negro y el rojo de los cortinajes. Francisco se turbó. Ya no pudo apartar su atención del palco. Aquellos dulces y tristes ojos se le aferraban al alma con tal intensidad que ni
el tumultuoso coro final logró sacarlo de su aflicción. Al caer el telón la ovación no se hizo esperar. De pronto, Francisco vio que la dama se retiraba. Él intentó seguirla, pero las numerosas personas reunidas en el vestíbulo se lo impedían. Se dio cuenta que si quería alcanzarla, debía darse prisa. Por fin logró llegar a la alameda y pudo verla subir a un carruaje que enfiló por la Calle de Mercaderes. Por el lento caminar del vehículo, le fue fácil seguirlo a cierta distancia, pero al llegar a la Plaza de la Constitución, el carruaje tomó mayor velocidad, hasta doblar por la Calla de Concepción. Al llegar al atrio de la Catedral, Francisco se dio cuenta que el coche se diluía en la oscuridad de la noche, por lo que era imposible alcanzarlo. Triste y cansado espero verlo desaparecer. Entonces, sintió sobre su cabeza la última campanada del reloj de una de las torres. Era la una de la madrugada. Un escalofrío recorrió su espalda y sin pensarlo más se dirigió a su casa. Desde aquella noche, Francisco ya no volvió a encontrar a la dama de negro. Los meses pasaron y durante octubre Francisco se dedicó sin tregua a la fabricación de coronas y cruces de papel de china. El Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos, el llanto fúnebre de las campañas atormentaba los corazones de los vivos que, vestidos de luto, andaba en silencio. Muy de mañana, Francisco, acompañado de su abuela, se dirigió a la Catedral. En el atrio podrían vender las coronas de ciprés, las cruces de papel de china, las veladoras y candela. Francisco se instaló cerca de la puerta principal y empezó a ofrecer y vender su mercancía de cera y papel. De pronto, por una de las puertas laterales, apareció la mujer vestida de negro que hacía tiempo Francisco no encontraba. Se encaminó hacia donde él vendía y les pidió la última corona de ciprés que le quedaba. Él joven sonrojado se la ofreció. La mujer quiso pagar pero él rechazó los tres cuartillos. Ella sonrió y le dijo mirándolo con intensidad: -Gracias, se lo agradezco mucho. Mire, necesito hablar con usted. Llegue a mi casa el jueves entrante. Tome esta cadena para que no se olvide de ir a verme. Esta es mi dirección- le dijo. Y la mujer le entrego un trazo de papel y una cadena dorada que se quitó del cuello, y del cual pendía un Cristo agonizante. Al momento, se perdió entre la muchedumbre que ingresaba al templo. Cuando Francisco salió de su asombro, trató de alcanzarla. Entró a la iglesia precipitadamente. Los oficios habían principiado. Tras el altar mayor, el coro del Seminario cataba los salmos del día. Francisco la buscaba en todos los rincones. Pasó por los altares del templo hasta llegar a la Capilla de la Virgen del Socorro, pero no la encontró. Volvió sobre sus pasos y se encaminó a la Capilla del Sagrado. Tampoco estaba allí. Desesperado, se sentó en una banca. Sólo entonces se dio cuenta del trozo de papel que tenía en la mano y en la cadenita que se escurría entre sus dedos.

Leyó: “Mercedes Aragón”. Guardó todo en el bolsillo y salió corriendo por la puerta de la Sagrario y volvió al lado de la abuela. Concluidos los oficios, la muchedumbre se dispersó rumbo a los dos o tres cementerios de la ciudad. Mientras tanto, fatigados y tristes, abuela y nieto se dirigieron a casa. Tan pronto como llegó, Francisco buscó con ansiedad en el almanaque que su abuela tenía guardado en un despintado cofre de Totonicapán. Encontró lo que buscaba: Aquel jueves en el que le había citado caía el 15 de noviembre. Esos quince días que faltaban constituyeron para Francisco un angustioso compás de espera. La fecha tan esperada llegó por fin. Esa tarde, Francisco se arregló lo mejor que pudo. Al momento de partir, cortó varias ramas de mosquetas del pario de su casa, y se aseguró de llevar la cadena y la dirección. Cosa extraña en él, aquella tarde sentía una gran seguridad. Lo invadía un aplomo que nunca antes había experimentado. Atravesó La Candelaria, rodeó el Cerro del Carmen y pasó luego por San Sebastián, en cuya plazoleta jugaban muchos niños. Caminó
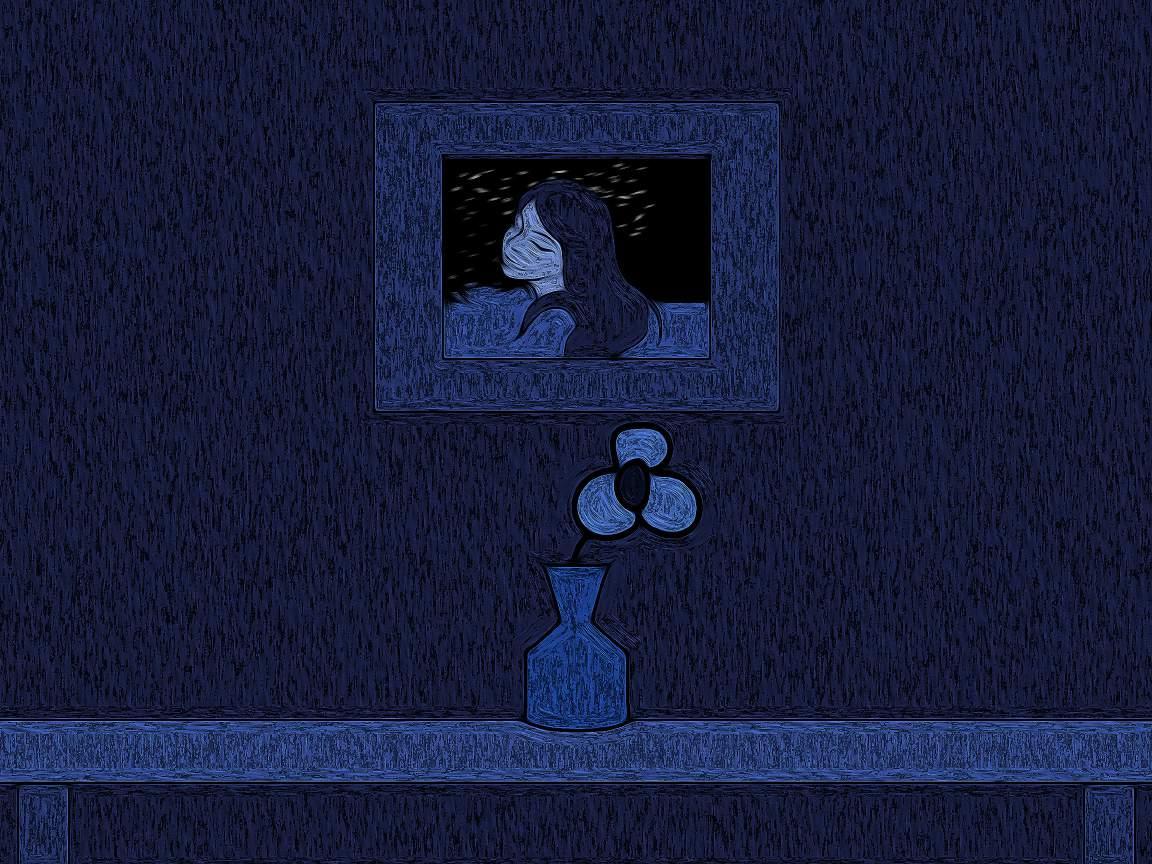
varias cuadras hasta llegar al Barrio de Santa Catarina y se internó en el Callejón de la Cruz. Buscó el número de la casa chichicaste. De la pared emergían varios árboles frutales, cuyas sombras se reflejaban en el interior de las habitaciones. En algún reloj cercano sonaron las tres de la tarde. Tocó la puerta y la entreabrió una anciana. -Buenas tardes -saludó- puedo hablar con Mercedes Aragón, soy Francisco Velásquez. Ella me espera. -¡Cómo dice! Exclamó la anciana. Por la emoción que lo invadía, el joven no observó la palidez que en ese momento cubrió el rostro de la señora. Al volver de su asombro, la mujer lo invitó a entrar. Por dos grandes ventanas, la luz se colaba sin obstáculos. Un piano vestido de luto cabeceaba entre polilla y polvo. En el centro, sobre una pequeña mesa, un florero con azucenas perfumaba la habitación. De una de las paredes colgaba el retrato de una hermosa mujer vestida de negro, con una cadena de oro pendiente del cuello. -Sí, ella me espera
-insistió Francisco y le conto a la anciana su último encuentro con Mercedes, mostrándole la cadena. Un quejido de angustia quebró el pecho de la mujer y los sollozos nublaron su voz impidiéndole hablar. -Dígame -exclamó por fin- ¿Cómo era ella? -Verá -contestó Francisco confuso- ¿Cómo decirle? ¡Es la joven del retrato! La anciana, tragándose con amargura sus gemidos, le confesó: -Ella era m’hija Mercedes, que murió hace un año. Intensamente desconcertado, Francisco sintió que se desamoraba. -¿De qué me hablas? ¿Murió? ¡No puede ser! Desde hace varios meses que la veo todos los días en San Sebastián y apenas hace unos días, el 2 de noviembre, me hablo. “¡No lo puedo creer! Haciendo un esfuerzo por contar su angustia, la anciana le explico entre sollozos: Hace un año, exactamente a esta hora, mi hija Mercedes entregó su alma a Dios. El paludismo la consumó en menos de un mes. Sus honras fúnebres fueron son San Sebastián, en la capilla de la virgen del Manchén. Lo único que se llevó a la eternidad fue esa cadena de oro que ahora usted tiene en las manos. La sepultamos con su color preferido, el negro. Precisamente en este instante, cuando usted llamó al a puerta, terminaba de rezar por su eterno descanso y me preparaba para ir al cementerio a enflorar su tumba. Si desea, puede venir conmigo. Espéreme un momento, sólo me arreglo. Sin poder evitarlo, dos lágrimas de abatimiento cayeron de sus ojos. La anciana volvió con su manto de seda negro echado sobre hombros y un ramo de flores en el brazo. Salieron de la casa en silencio. Frente a la iglesia de Santa Catarina alquilaron un carruaje que enfiló hacia el poniente, hasta la Avenida Elena, donde viró hacia el sur, para llegar a la Calle Real del Cementerio. Se bajaron en la puerta del Camposanto y se internaron en las avenidas de polvo. Francisco estaba impresionado ante el silencio del lugar. El sol dorado en el cielo y el viento dispersaba el aroma de los cipreses que le iban llenando alma gota a gota. Caminaron un poco hasta llegar al pie de un sauce. Una baldosa de mármol, rodeaba por una Verja de hierro forjado; cubría la tumba que buscaban. En medio, un ángel meditando apoyado en una cruz. A sus pies se leía¬:” Mercedes Aragón” La anciana empezó a orar y Francisco la imitó. Rezó con profundidad a aquella madre que no podía comprender lo que sucedía. Después de un largo rato en silencio, abanderaron el cementerio. -Puede quedarse con la cadenita la anciana, Virgen del Manchen, que no se olvide de mí. Recuerde que ya bajó del cielo a buscarlos.