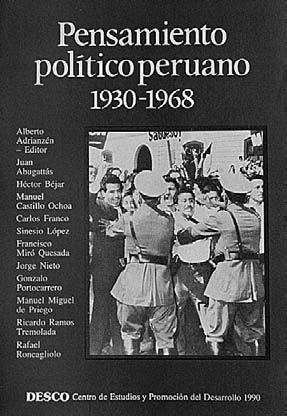
5 minute read
El nuevo indio, Uriel García
“Intelectuales y políticos en el Perú del siglo XX”. En Pensamiento político peruano 19301968, Alberto Adrianzén ed., (Lima: DESCO, 1990). Extracto seleccionado, págs.34-47.
Intelectuales y políticos en el Perú del siglo XX
Advertisement
Sinesio López

Sociólogo de la Universidad de San Marcos. Uno de los grandes innovadores de la sociología política peruana. Actualmente se dedica a los estudios de la democracia y su problemática en el Perú.
uando comienza un proceso de diferenciación en la estructura social, impulsado por el desarrollo del capitalismo y del mercado interno, se inicia también la diferenciación de lo público y lo privado. La política adquiere una sustancia propia. En ese contexto se instala la tensión entre los intelectuales y los políticos. Esa tensión se acentúa cuando la racionalidad clásica entra en crisis alrededor de los ’80. En otras latitudes, como Europa, la crisis de la racionalidad clásica se produjo a comienzos de este siglo.
Entre los intelectuales, los políticos y las masas se han establecido en el Perú dos modalidades de relación: el modelo liberal y el modelo tecnocrático en los regímenes liberales.
El modelo liberal coloca al político en el vértice de la relación, utiliza al técnico como elaborador de programas y a las masas como espacio pasivo de legitimación. Luis Bedoya Reyes, líder del PPC, decía que los técnicos se alquilan. Alfonso Barrantes decía que los técnicos hacen los programas para enfrentar la crisis, pero que los políticos decidían. Lo que quiero decir es que el modelo liberal es también compartido por la izquierda. Incluso el esquema leninista de organización no escapa de las redes del modelo liberal de la política.
El esquema tecnocrático es propio de los regímenes dictatoriales o autoritarios. El tecnócrata civil o militar se erige en el centro de la racionalidad, el político es su asesor y la masa le sirve nuevamente como espacio de legitimación.
Estos dos modelos entran en crisis a mediados de la década del ’70 con la exigencia de autonomía de las masas que postulan una racionalidad propia.
Las masas del ’30 no traducen una racionalidad propia, sino que encuentran su identidad en el APRA o en el Partido Comunista después de la muerte de Mariátegui.
La racionalidad política del ’30 recoge la racionalidad de las masas, pero la racionalidad propia de las masas no aparece entonces con propiedad, porque las masas no demandan autonomía frente a los partidos ni frente al Estado.
El APRAabre un espacio a la presencia de las
masas en la escena entre el ’30 y el ’56; después lo hará también la izquierda. Pero a partir de los años ’70 la demanda de la autonomía del movimiento social frente a los partidos y al Estado supone el desarrollo de una cierta racionalidad propia, al exigir su reconocimiento como interlocutor y como sujeto social y político. La introducción de esa nueva racionalidad popular, que ya no se siente expresada ni en la racionalidad de los políticos, ni en la racionalidad de los intelectuales y que quiere tener su propia expresión, ha puesto en cuestión el modelo liberal y el tecnocrático de la relación entre intelectuales, políticos y masas, sin establecer una nueva relación entre ellos.
Intelectuales sustantivos y políticos insustanciales (1900-1920)
Hay un primer período, que va de 1900 a 1920, que yo llamaría de los políticos insustanciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política no tiene sustancia propia, que no es un espacio con relativa autonomía frente a otras actividades más sustantivas, sino que aparece como prolongación efectiva de la propiedad terrateniente, del saber y la tradición criolla, y de la actividad intelectual.
En este caso los políticos tienen una función de legitimidad, más que de construcción de nueva hegemonía. Su papel no es crear una voluntad colectiva, sino legitimar un orden social, un sistema de dominación social.
Existe el debate clásico Deustua-Villarán que expresa, a través de las distintas propuestas de la educación, las distintas formas de plantear el problema de la legitimación por parte de los intelectuales de la oligarquía. Villarán planteaba una propuesta liberal de legitimación, mientras Deustua hacía una propuesta feudal en la relación entre los dirigentes y las masas. Deustua sostenía que la educación no consistía en educar a la clase media y a la masa, sino en cincelar a las élites. Villarán, en cambio, proponía una política educativa relativamente democrática: enseñanza universitaria para las clases dominantes, media para las clases medias y primaria para las clases populares. Para los indígenas, se sugería una educación especial que les preparase para el trabajo.
El Estado aparece con mucha fuerza frente a los intelectuales porque les ofrece empleo en una sociedad que se los niega. Manuel Vicente Villarán en su famoso discurso de 1900 sobre las profesiones liberales, señala el rol del Estado como gran empleador de los intelectuales que al no encontrar trabajo en la sociedad, apelan al Estado. Se produce entonces una curiosa paradoja: la política que no tiene una sustancia propia y que aparece como la prolongación de otras actividades sustantivas, ofrece sin embargo formas de sobrevivencia a los intelectuales.
La relación entre los intelectuales y los políticos es muy estrecha. No solamente es ideológica, sino también programática y orgánica. Los intelectuales mismos son dirigentes políticos. En el caso del Partido Civil, es muy notoria la presencia de destacados intelectuales como cuadros dirigentes. Lo mismo puede decirse del Partido Demócrata (Capelo, Mariano H. Cornejo). Otros destacados intelectuales hicieron su partido propio (Riva-Agüero, González Prada).
La mayoría de estos intelectuales son o filósofos o abogados, que juntamente con los curas y los militares eran los grupos más importantes en la vida política peruana.
Las ideologías que orientan su reflexión intelectual son, por un lado, el positivismo, que influyó mucho en los intelectuales civilistas y, por otro, el espiritualismo que incidió en algunos intelectuales que no tuvieron tanta vinculación con el civilismo, y que más bien tuvieron ciertas simpatías por el Partido Demócrata.
La mayor parte de los grandes intelectuales de este período provenían de las clases altas. Su interés es el orden en este período. No tuvieron preferencias por los gobiernos representativos o los gobiernos golpistas. En general, los intelectuales tenían una orientación más hacia el orden que hacia el tipo de gobierno, pese a las tensiones que algunos de ellos mantuvieron con los gobiernos de facto.
La mayor parte de estos intelectuales son cosmopolitas, son gente con mucha articulación a un mercado internacional de la cultura. Algunos de ellos, como Francisco García Calderón, escribieron en francés.
La problemática intelectual fue la construcción









