
11 minute read
Primacía de la urbe

Capítulo I
Advertisement
Lima, que con razón se debe mirar por Emporio del Nuevo Mundo, grande, populosa, rica, bella y reyna de todas las Ciudades de la América meridional [...]
alcanzó en efecto su máximo esplendor en la época del Virreinato. Ese ambiente de magnificencia hizo posible el enaltecimiento de la urbe en el juego de la vida política, religiosa, cultural y económica del continente.

L im a, cú spid e d el aparato estatal
Cuando en España se tuvo conocimiento del fin trágico que había sufrido Pizarro y de la usurpación del poder consumada por Almagro el Mozo, la Corona procedió a adoptar las medidas conducentes a poner término al clima de desorden imperante en Perú. Al intento, en las Leyes Nuevas, promulgadas en Barcelona el 20 de noviembre de 1542, se decretó la creación del Virreinato de Perú, cuya sede central radicaría en Lima, así como el establecimiento de una Audiencia o corte judicial, compuesta por cuatro letrados, que asistirían al primer mandatario en su quehacer sobre tan vasto ámbito. Para montar esa estructura política, ya implantada en 1535 en la Nueva España, se tuvo en 1
1 A. de Alcedo, D iccionario Geográfico-H istórico de las In dias Occidentales o A m érica..., Madrid, 1788, II, p. 582.
88
L im a
cuenta la consideración de Perú como emplazamiento de un antiguo Imperio (así como México lo había sido de la confederación azteca). A fuer de capital de un Reino se le autorizó para el uso de la dignidad de «Señoría» 2, y por la misma razón —junto con su par, México— tuvo derecho a un asiento en las Cortes que se reuniesen en la metrópoli. Éste es el motivo de que el escudo de la ciudad de Lima figure entre todos los de los dominios de los Austrias que exornan el llamado Salón de Reinos del antiguo Palacio del Buen Retiro en Madrid. Su representante en esas oportunidades era recibido con el ceremonial de un embajador extranjero, como ocurrió en 1692 con don Manuel Francisco Clerque. Quedaban así sentadas las bases de la organización política dentro de la cual se articularía la administración de los territorios en vías de colonización que a partir de entonces pasaban a integrar directamente la monarquía. Desde 1544, en que el primer virrey asumiera el mando en Lima, hasta 1824, en que el último de esos mandatarios se vio obligado a capitular en el campo de batalla de Quinua, fueron 40 los gobernantes que desfilaron por el Palacio de Pizarra. No cabe aquí extenderse sobre las atribuciones de que estuvieron investidos como suprema autoridad gubernativa, ni su jerarquía como representantes personales del momarca, ni ocuparse en el ámbito de sus facultades, sino atender exclusivamente a su figuración como inmediatos legados mayestáticos.
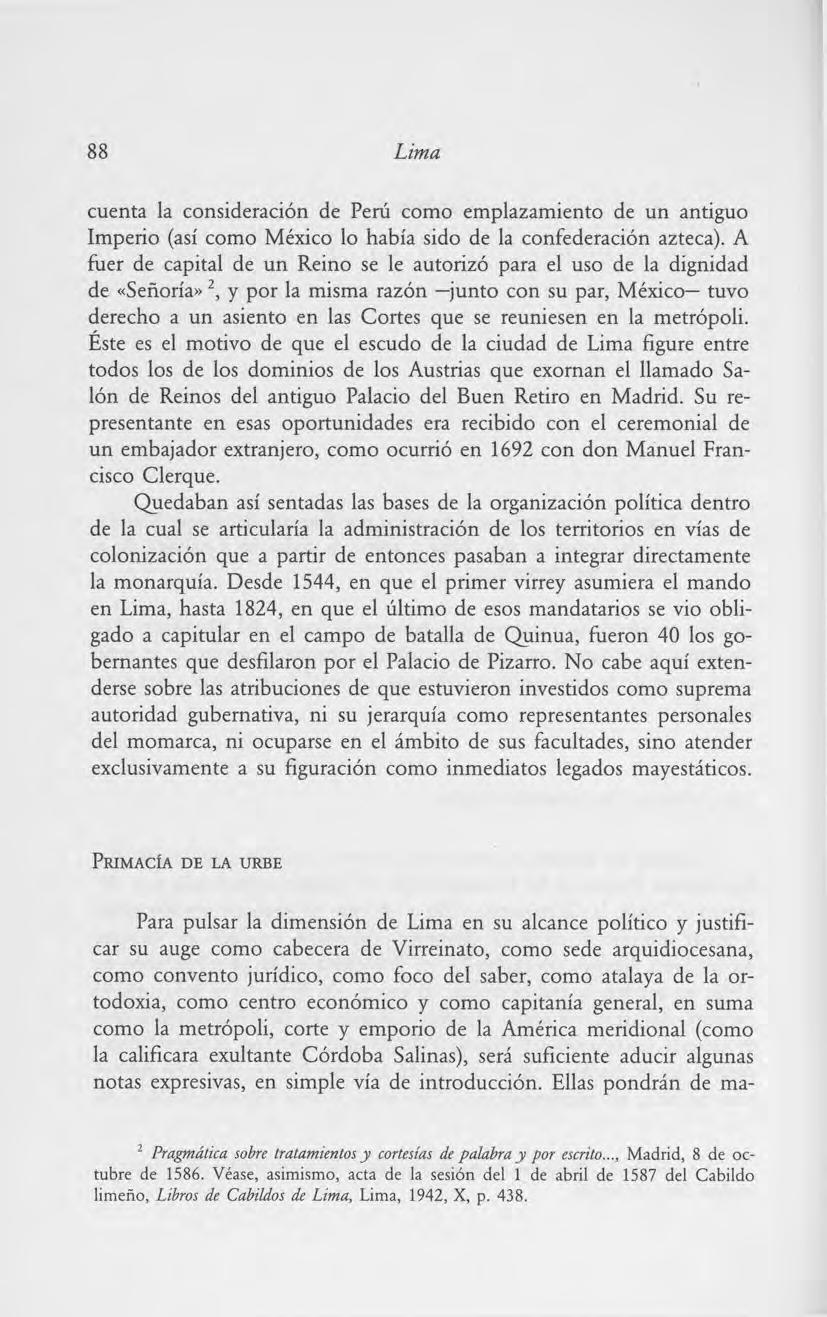
Prim acía d e la u rbe
Para pulsar la dimensión de Lima en su alcance político y justificar su auge como cabecera de Virreinato, como sede arquidiocesana, como convento jurídico, como foco del saber, como atalaya de la ortodoxia, como centro económico y como capitanía general, en suma como la metrópoli, corte y emporio de la América meridional (como la calificara exultante Córdoba Salinas), será suficiente aducir algunas notas expresivas, en simple vía de introducción. Ellas pondrán de ma
2 Pragm ática sobre tratam ientos y cortesías de p alab ra y p or escrito..., Madrid, 8 de octubre de 1586. Véase, asimismo, acta de la sesión del 1 de abril de 1587 del Cabildo limeño, Libros de C abildos de L im a, Lima, 1942, X, p. 438.
E l apogeo virreinal
89
nifiesto que su proyección fue de algo más que asiento de frivolidad o una capital burocrática, habida cuenta de su principalidad dentro de los dominios meridionales de la Corona española, de suerte que se configuró como el auténtico centro nervioso desde el cual se irradiaba el poder del titular de su mando sobre el ámbito que ocupaban entonces seis audiencias (Panamá, Quito, Lima, Charcas, Santiago y Buenos Aires) y hoy ocho repúblicas (Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile). De resultas de su céntrica posición dentro del área austral, hacia Lima confluyeron las riquezas generadas por el comercio, la navegación y la minería; en razón de esa misma situación estratégica se convirtió por modo inevitable en plataforma distribuidora del caudal de mercaderías importadas y, a la inversa, en conducto por el cual el Virreinato entero se vinculaba con el resto del mundo. Para condensar en pocas palabras su papel preponderante no será fuera de lugar traer a colación un sorites de irreprochable encadenamiento que con barroco conceptismo emitiera en 1740 el polígrafo Peralta Barnuevo:
A Inglaterra mantiene la opulencia, a la opulencia mantiene el comercio, al comercio mantiene el Perú, al Perú mantiene Lima, luego Lima [mantiene] a Inglaterra 3.

Téngase presente, por último, la proyección oceánica de su ubicación: de su puerto zarparon Mendaña en 1567 para descubrir el archipiélago de las Salomón y de nuevo el mismo en 1595 para dar con el de las Marquesas y de Santa Cruz; Fernández de Quirós y Báez de Torres (en cuya memoria el estrecho entre Australia y Nueva Guinea lleva su nombre) en 1605 para descubrir la Australia (en homenaje a la dinastía reinante en España) del Espíritu Santo, y en 1772 y 1774 Boe- nechea con destino a la isla de Tahití. Prueba irrefragable del sitial de Lima como categoría suprema en el escalafón administrativo es que del Virreinato de la Nueva España fueron promovidos a Perú hasta nueve mandatarios, a saber, Mendoza (1551-1552), Enríquez (1581-1583) Velasco (1596-1604) —por cierto, el único que regresó a México a repetir funciones—, el conde de Monte
3 L im a inexpugnable, p. 33.
90
L im a
rrey (1604-1606), el marqués de Montesclaros (1607-1615), el de Gua- dalcázar (1622-1629), el conde de Salvatierra (1648-1655), el de Alba de Aliste (1655-1661) y el de la Monclova (1689-1705). De la Nueva Granada vinieron dos: Guirior (1776-1780) y Gil de Taboada (1790-1796); uno del Río de la Plata: Avilés (1801-1806), y cuatro ascendieron de la Capitanía General de Chile: Manso de Velasco (1745-1761), Amat (1761-1776), Jáuregui (1780-1784) y O ’Higgins (1796-1801). Por lo demás, la dignidad que la Corona confería al representante del monarca en Lima se deja entrever tan pronto se conoce la jerarquía social de los virreyes, todos de esclarecidos linajes de España y portadores de títulos nobiliarios acrisolados por la Historia, aparte de que la hoja de servicios de cada uno de ellos revelaba una prestancia fuera de lo común. Baste recordar la presencia de dos príncipes, el de Esquiladle (1615-1621), por su apellido Borja, nieto de San Francisco de Borja, y el de Santo Buono (1716-1720); así como de miembros de la estirpe del marqués de Santillana, nombre preclaro en las letras españolas: un nieto, Antonio de Mendoza (1551-1552), y el marqués de
Montesclaros (1607-1615), en cuya vena poética revivieron las atávicas dotes. La exteriorización más expresiva de la autoridad del virrey de Lima la constituía la pompa que rodeaba el ceremonial de la entrada pública en la sede de su gobierno. La solemnidad y fausto eran similares a los que se empleaban con la persona del soberano en la metrópoli y entraban bajo palio, como honra correspondiente sólo a las majestades divina y real4. Si bien ya desde los primeros gobernantes no se escatiman los homenajes de rendimiento a la investidura del agente del monarca, lo cierto es que el aparato protocolar perfila su dimensión formal a partir de la recepción del segundo marqués de Cañete, don García Hurtado de Mendoza, el primer mandatario en llegar acompañado de su cónyuge. El 6 de enero de 1590, el nuevo gobernante hacía su entrada bajo suntuosos arcos, decorados con composiciones poéticas alusivas a la personalidad del dignatario, estatuas, emblemas y derroche de lujo.
El Cabildo tiró tan largo que la Corona impuso un límite para los gas

4 J. Bromley, «Recibimientos de virreyes en Lima», en R evista H istórica, Lima, 1953, XX, pp. 5-108.
E l apogeo virreinal
91
tos en que incurría la corporación municipal en su deseo de halagar al recién llegado. Era de estilo que un embajador precediera como emisario a personaje de tanta prestancia. Ese adelantado era portador de cartas de anuncio para la Audiencia y el municipio local, y públicamente se pregonaban los cargos que venía a desempeñar su representado: virrey, gobernador y capitán general de Perú, Tierra Firme y Chile. La llegada de este enviado era saludada con redobles de tambor, sones de bandas de músicas y regocijos populares; en las noches luminarias colocadas en las fachadas de la casa consistorial y de los principales vecinos eran señal del júbilo que embargaba a todos. Antes de entrar en la ciudad, en su alojamiento provisional, el virrey recibía el saludo de las corporaciones oficiales, civiles y eclesiásticas, claustro universitario, superiores de las órdenes religiosas y en general de las fuerzas vivas y elementos representativos. La ornamentación del arco triunfal bajo el cual hizo su entrada en dicho año el marqués de Cañete se confió a la imaginación del agustino fray Mateo de León, competente en temas de la mitología clásica. El monumento se instalaba en la calle que hasta tiempos recientes retenía el nombre de calle del Arco (cuadra sexta del Jirón Callao), y bajo él, simbólicamente, el nuevo gobernante juraba respetar los fueros de la ciudad, así como los privilegios librados a favor de sus vecinos. Bien pudieron los limeños aplaudir la inventiva del ilustrado religioso, que plasmó en el artificio su ingeniosidad y su agudeza expresiva. En efecto: el arco, pintado de blanco, exhibía en lo alto de la cimbra las armas reales, flanqueadas por dos escudos de Lima. Debajo, en sendos nichos o concavidades se podían apreciar otras tantas imágenes alegóricas. En el de la derecha y ataviado a guisa de soberano incaico, un venerable anciano —el primer marqués de Cañete, virrey desde 1556-1560— aparecía sentado debajo de un árbol que representaba a
Perú; en el opuesto una doncella, con una balanza sostenida en la mano izquierda, significaba la justicia, virtud que guiaría la acción gu- bernartiva del recipiendario. Encima, un verso de Virgilio proclamaba el progreso experimentado por el ruin caserío que dejara don García treinta años atrás y el esplendor de la urbe que lo acogía. Cerraba el vano del arco una puerta de dos hojas, decoradas, asimismo, con escenas alusivas: en una de ellas un militar con los entorchados de capitán general —el propio marqués de Cañete— tendía la

92
L im a
mano ayudando solícito a incorporarse a una mujer postrada ante él, la cual tenía a sus pies escombros y ruinas, alegoría de Lima, que todavía no había borrado del todo los estragos del terremoto ocurrido cuatro años atrás; en la otra hoja se echaba de ver a Eneas —de nuevo imagen del virrey— portando sobre los hombros a su padre Anquises —vale decir, su repetido progenitor—. Entornaba todo una inscripción en latín, que comenzaba con las iniciales S.P.q.L. (Senatus populusque limanus). Para el recibimiento del marqués de Guadalcázar (1622), el ceremonial fue más complicado, siempre dentro de la tónica de impresionar al común. Esta vez la fábrica del arco, de orden clásico y con estatuas vestidas de seda y de telas ricas, se encargó al artífice y escultor andaluz Luis Ortiz de Vargas, ya nombrado en páginas atrás. El día señalado formaron las milicias abriendo calle. La tropa lucía morriones adornados con penachos de plumas; las cabalgaduras iban aperadas con jaeces bordados y los criados vestidos con lujosas libreas. El virrey llegaba al arco en una carroza y su esposa le seguía conducida en una litera. Delante del arco se acomodó un tablado, entapizado con colgaduras de damasco y terciopelo con flecos de oro. En el centro y bajo dosel, un sillón. Instalado el dignatario en su asiento, comenzaba el desfile de las tropas, corporaciones y tribunales, actuando de maestro de ceremonias el mayordomo del Cabildo, que informaba al virrey de quiénes le iban cumplimentando. Entre tanto, una orquesta dejaba escuchar composiciones musicales y canciones alusivas. Al llegar los concejales a la altura de la tribuna, se apearon de sus cabalgaduras y subieron a la plataforma, donde permanecieron en pie. Al punto, y tras arengarle en términos lisonjeros, el decano de los capitulares recibía el juramento del virrey, hincado de rodillas delante de una credencial sobre la cual se hallaban un crucifijo y un misal abierto. La promesa consistía en honrar los privilegios y exenciones de que gozaba la ciudad. Cuando a fines del siglo xvn se rodeó el casco urbano de una muralla, era en este instante en que se le entregaban las llaves de la ciudad. Acto seguido reanudaban su marcha los concejales y el virrey, montando un corcel que se le ofrecía, trasponía el arco y se encaminaba a la catedral. La cabalgadura iba engualdrapada de terciopelo negro con bordados sobrepuestos de oro y plata; la montura se cubría











