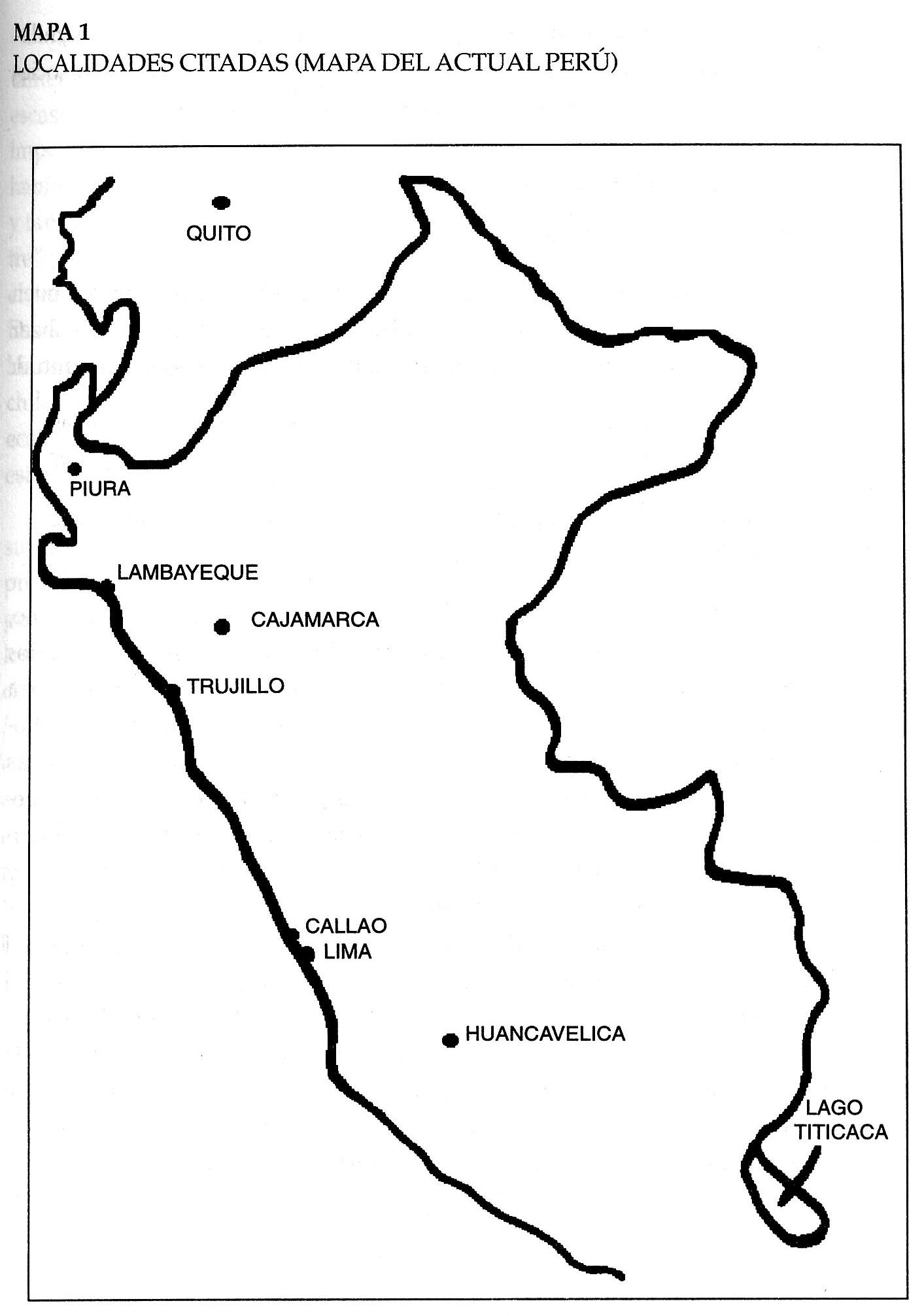
4 minute read
El terremoto de 1746 y los censos "incobrables"
histórico debe tenerse siempre presente que el impacto del fenómeno y la percepción de los desastres por la gente que lo vivió en su época, no debe ser analizado con nuestro prisma actual. Un desastre, tal como nosotros lo percibimos hoy en día, no supone necesariamente que en otra época se sintiera y se viviera en igual manera: las fuentes requieren siempre de un cuidadoso análisis heurístico y hermenéutico. Dentro de este marco, tomaremos como caso la época colonial, aquella etapa en que progresivamente se impuso una racionalidad occidental-europea, diferente de la nativa, que sentó las bases de una particular relación hombre-naturaleza que no se adecuó al medio geográfico, como lo ha demostrado el desenvolvimiento histórico de la comunidad peruana.() En este ensayo se analizan tres situaciones en que es visible la utilización del desastre por parte de la población. Las dos primeras permiten perfilar, en grados diversos, el regateo político-económico de los grupos afectados por el desastre con el Estado, en la búsqueda de su final conveniencia. La tercera situación, distinta de las anteriores, se centra en la presencia de fenómenos naturales de recurrencia anual y la forma en que fueron vividos y se convirtieron en parte de la experiencia cotidiana de una región. El estudio de caso permite delinear algunas pautas sobre el grado de organización y sobre todo las estrategias adaptativas de una sociedad a su entorno. En todo momento, la preocupación gira alrededor de la capacidad de respuesta, y las respuestas, de una sociedad ante situaciones críticas, como las que suelen ser causadas por los fenómenos naturales; aquéllos que se convierten en desastre y aquéllos que, afectando a la población, terminan siendo "asimilados" por ella. De este modo se sugiere, finalmente, repensar la relación sociedad-naturaleza y, por tanto, las estrategias sociales de prevención.
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
Advertisement
http://www.desenredando.org
125
TRES CASOS, TRES RESPUESTAS()
El terremoto de 1687 y el problema del trigo
El sismo de 1687 y su impacto en la sociedad de la época, constituye un buen caso para analizar la utilización que determinados sectores pudieron realizar en su favor, merced a la ocurrencia de un "desastre natural" de gran magnitud:
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
http://www.desenredando.org
126
todos buscaron la seguridad de sus vidas en las plazas, en los corrales, en las huertas y en los campos, armando con la prisa unas ramadas donde poder retirar su desnudez, que en las primeras horas del día 20 de octubre aún no pudieron este recato, porque a la plaza salieron como los cogió en sus camas el primer temblor.() Desde esa fecha, 20 de octubre, hasta el 2 de diciembre de ese mismo año, no dejó de temblar la tierra en los alrededores de Lima. Se sabe que hubo varios terremotos ese mismo año en el Virreinato: en enero en Huancavelica, sierra central; la capital misma había sufrido el primero de abril un "temblor tan horrible por la furia con que empezó",() que hizo que los sacerdotes abrieran las iglesias y comenzaran a confesar a mucha gente a pesar de ser cerca de la medianoche. Al parecer, ninguno tuvo la fuerza del sismo de octubre, que destruyó prácticamente toda la ciudad; el mismo virrey tuvo que vivir en un coche y desde él despachar los asuntos de gobierno.() Desesperados decían que debían haberse dado cuenta de los avisos del castigo. ¿No había habido numerosas incursiones de piratas en las costas del Virreinato, amenazando la tranquilidad del reino en ese mismo año? Más aún, ¿no había sudado y llorado misteriosamente varias veces una imagen de la virgen a partir de julio? Se trató en realidad de un lapso crítico, aunque no fue tan sólo de fenómenos naturales. Finalmente, la vida cotidiana se retomaría, pero se requirió de tiempo para volver a la normalidad. Sin embargo, hubo otra situación nueva y no pensada que afectaba directamente a la ciudad. El trigo con que normalmente se abastecía comenzó a escasear; los valles de la costa central no lo producían y hubo que empezar a importarlo de Chile. Para los contemporáneos, la causa era obvia: el terremoto había trastornado el clima, enrareciendo el aire con las emanaciones de la tierra y también modificando su "calidad". El sismo era la causa directa del "desastre" productivo, pues a partir de su ocurrencia se había tenido que abandonar el cultivo del trigo en los valles y establecer vínculos con la Capitanía General. De allí se había derivado una creciente "dependencia" de los consumidores y los comerciantes limeños para con los hacendados y comerciantes trigueros chilenos. En ese momento, la gente no podía percibir la maraña de intereses económicos que se había creado en torno a la comercialización del trigo y que estorbaba su normal abastecimiento. Un siglo después, en el XVIII, bajo la influencia del pensamiento ilustrado, surgieron otras posibles explicaciones para esa "dependencia" económica: la presencia de una plaga (roya) o los cambios atmosféricos (elevación de la temperatura) a causa del fenómeno. En todo momento, sin embargo, habían sido los "imprevisibles trastornos climáticos y ecológicos" la causa de las importaciones trigueras.() Esta creencia echó raíces en el imaginario social y se convirtió en la explicación tradicional para la pérdida del cultivo triguero en la costa y la consecuente dependencia del trigo chileno. La certeza de esa idea pareció probarse cuando en 1746 también se presentarían "gruesos los vapores y hálitos sulfúreos-nitrosos" emanando de la tierra.() Pero en esas fechas el virrey Manso de Velasco, ante una situación totalmente diferente e inédita en el Virreinato del Perú, llevó a cabo un voto consultivo. Don Pedro Bravo de Lagunas, en el análisis que hizo de la situación, fue quizás uno de los primeros en denunciar los grandes intereses en juego, sin dejar de dar cierta cabida a las explicaciones del momento.
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
http://www.desenredando.org
127



