
6 minute read
La Espiga Amotinada. Notas sobre sus orígenes
La Espiga Amotinada
notas sobre sus orígenes
Advertisement
n Por ÓSCAR OLI VA
Juan Bañuelos, Eraclio Zepeda y yo, nacimos en el mismo pueblo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Jaime Labastida nació en Los Mochis, Sinaloa, y Jaime Augusto Shelley en el Distrito Federal. De 1960 a 1969 conformamos el grupo de poetas La Espiga Amotinada.
Cuando los cinco nos encontramos en la Ciudad de México, en 1957, no fue por casualidad. Juan, Eraclio y yo éramos amigos desde niños; Labastida, Shelley y Zepeda habían estudiado juntos la Preparatoria en una Universidad Militar. Desde la primeras reuniones comenzó la fiesta de la palabra, las lecturas comunes, las discusiones, las madrugadas que nunca terminaban; las experiencias vitales compartidas. Y los viajes, casi iniciáticos, que hacíamos por distintos paisajes y pueblos polvorientos, estrechando aún más los lazos fraternales.
Como recuerda este fragmento de mi poema, Año Uno:
El valle azul. Salimos de Amatenango y llegamos a San Cristóbal. En la casa, alrededor de la pila de agua, en unas butacas con respaldo de cuero, bebimos hasta emborracharnos. Uno leía en voz alta enredándose en hazañas desordenadas, o en la amarilla ondulación de colinas convulsionado el cuerpo, cortándole las venas a las colinas; otro escribía dando golpes de coa hasta llegar a los restos de otras épocas, inventariando huesos, limpiando ofrendas, volviéndolas a enterrar cuando el papel de escribir se llenaba con una escritura de tierra y muerte; aquel pasaba a máquina un poema y lo que
Óscar Oliva
Portada del libro
Trabajo ilegal, segunda edición, 1994
pasaba siempre era distinto al original, a él mismo, a la realidad que trastornada sin embargo podía apreciarse en aquellas palabras que iban apareciendo desgastadas no en el papel sí en la frente del poeta; éste había enmudecido después de bajar del Huitepec, briznas de nubes en los hombros, terminante el puño para descargarlo, después de injuriarnos. Yo servía más tragos.
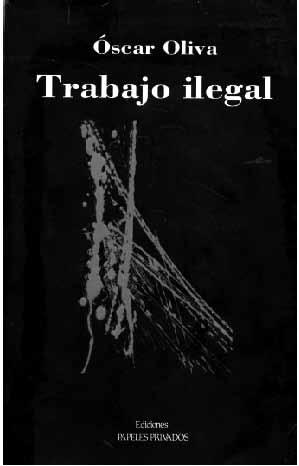
Nos unió un compromiso: el amor total a la poesía. Y el compromiso, que compartíamos con otros escritores como José Revueltas, de integrar nuestra labor de artistas a las luchas que por distintas regiones del país estaban dando los trabajadores y estudiantes de México. «Somos un vaso de la vida que es dialéctica y que es muerte», nos decía Revueltas. Por supuesto, sabíamos que con la poesía era imposible transformar esa realidad, pero sí era posible que pudiéramos intentar encontrar un lenguaje poético que correspondiera a los momentos violentos en los que estábamos inmersos, y de esa manera contribuir a la manifestación de otra realidad, más humana, partiendo de la gran tradición de la poesía de distintas épocas, de las distintas comprensiones de esas épocas, leyendo con ferviente pasión a Juan de la Cruz, o a César Vallejo, o a Décimo Junio Juvenal, o a T.S. Eliot, o a Rilke, tan entrañables como tantos que nos emocionaban con la fuerza de sus revelaciones.
Aprendimos que la poesía se hace de muchas corrientes poéticas, de culturas diversas, de todas las artes y ciencias, de distintas reflexiones filosóficas. Que no se debía ser dogmáticos ni cerrados a ninguna investigación estética, a ninguna experimentación del lenguaje. Que nuestro trabajo poético era completamente individual, dentro de la historia maltratada de un país en constante crisis. Que esa historia nos llegaba del México profundo, de esa parte de la humanidad que nunca se nos daría por completo como el ángel de Walter Benjamin. Únicamente queríamos agregarle esa humanidad que faltaba a la poesía, para recomponer lo destrozado.
Había una esperanza: la revolución cubana, las insurgencias populares en varios países latinoamericanos, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, la huelga poderosa de los ferrocarrileros mexicanos de 1958-1959, en la que participamos como estudiantes y poetas.
Por Juan Bañuelos conocimos al poeta catalán Agustí Bartra. Bartra creyó en nosotros, y nos abrió la puerta de su casa y nos compartió sus conocimientos de la lírica y épica medieval, clásica y contemporánea.
Nosotros leíamos a Agustí nuestros poemas, siempre tenía una manera amorosa y acertada para señalarnos nuestros
hallazgos, nuestras inconsistencias. En esos encuentros participábamos cada uno de nosotros con nuestras opiniones y reflexiones.
El grupo de La Espiga Amotinada tuvo su origen en estos encuentros con Agustí Bartra. Cinco muchachos que amaban sobre todas las cosas el trabajo de la creación poética, que se indignaban contra todos los atropellos al pueblo mexicano, y que reclamaban un lugar para la poesía en esa indignación.
Nos habíamos dado cuenta que gran parte de la poesía mexicana era una poesía que no estaba dentro de esa indignación, que era muy formal, deshuesada, sin el peso de la historia que trastorna. Buscábamos una poesía marcada por la imagen y la metáfora en el orden y el caos, entre Eros y Thánatos, que fuera conductora de significados múltiples, extremos, comprensibles e incomprensibles, complejos o contundentes por su claridad; que diera traspiés al enredarse con todo lo humano. De esa manera, pensábamos, se podría avizorar el futuro, muy lejano, de un mundo mejor. No importaba que nos estrelláramos contra el muro de la historia, como apuntó Octavio Paz al referirse a cada uno de nosotros en el libro Poesía en Movimiento.
En 1959, Bartra llevó una selección de nuestros poemas a Fernando Benítez, quién dirigía el suplemento cultural del periódico Novedades, México en la Cultura, y los publicó con un ensayo del propio Agustí, con el título de «Cinco poetas que no han conocido el amor».
A raíz de esa publicación, Bartra llevó la propuesta al Dr. Arnaldo Orfila Reynal, director del Fondo de Cultura Económica, para que se publicara en la Colección Letras Mexicanas, un volumen colectivo compuesto de cinco libros nuestros: Puertas del mundo, de Juan Bañuelos; El descenso, de Jaime Labastida; La voz desbocada, de Óscar oliva; La rueda y el eco, de Jaime Augusto Shelley, y Los soles de la noche, de Eraclio Zepeda. Bañuelos aportó el título general del libro: La Espiga Amotinada. Agustí Bartra escribió un encendido prólogo.
En una parte de ese prólogo, el poeta catalán, dice:
Bañuelos, Oliva, Zepeda, Shelley y Labastida están dentro de una poesía cuyo espíritu se adhiere al destino del hombre. Porque son alma y mundo a la vez, están abiertos y avanzan, como los ríos recibiendo las afluencias e influencias de su tiempo, es decir, heredan. No hablaré de ellas, porque no peso ni mido. Por otra parte, también las tuvo Homero. No cabe duda que estuvo muy influido por los dioses. Están ahí con el peso, alegría, dolor y fatalidad de un nacimiento en esta hora de México a la que dan un temblor inaugural. Todos desconfían de la inmortalidad, en su profunda manera de iluminar temporalidades, de ser país y universo, de poner la cabeza sobre el vientre de una mujer llamada Tierra, de cantar sollozos y llorar alegría, enamorados aurorales de montañas y ríos, o asomados a la ventana azul de la infancia, o mordiendo la cornamenta roja de la ira, o deteniendo un tren nocturno con una mano de trigo, de yunta a metáfora, de corazón a ojo, de venado del sur a mares que empuñan veletas.
A La Espiga Amotinada (1960), le siguió otro volumen colectivo, Ocupación de la palabra (FCE, Col. Lecturas Mexicanas, 1965), con sendos libros de cada uno.
En marzo de 2015 murió Eraclio Zepeda. En marzo de 2017 murió Juan Bañuelos. «Nos estamos desgranando», me dijo Jaime Labastida.
Los cinco continuamos frente al ángel de Paul Klee, que tiene las alas desplegadas.






