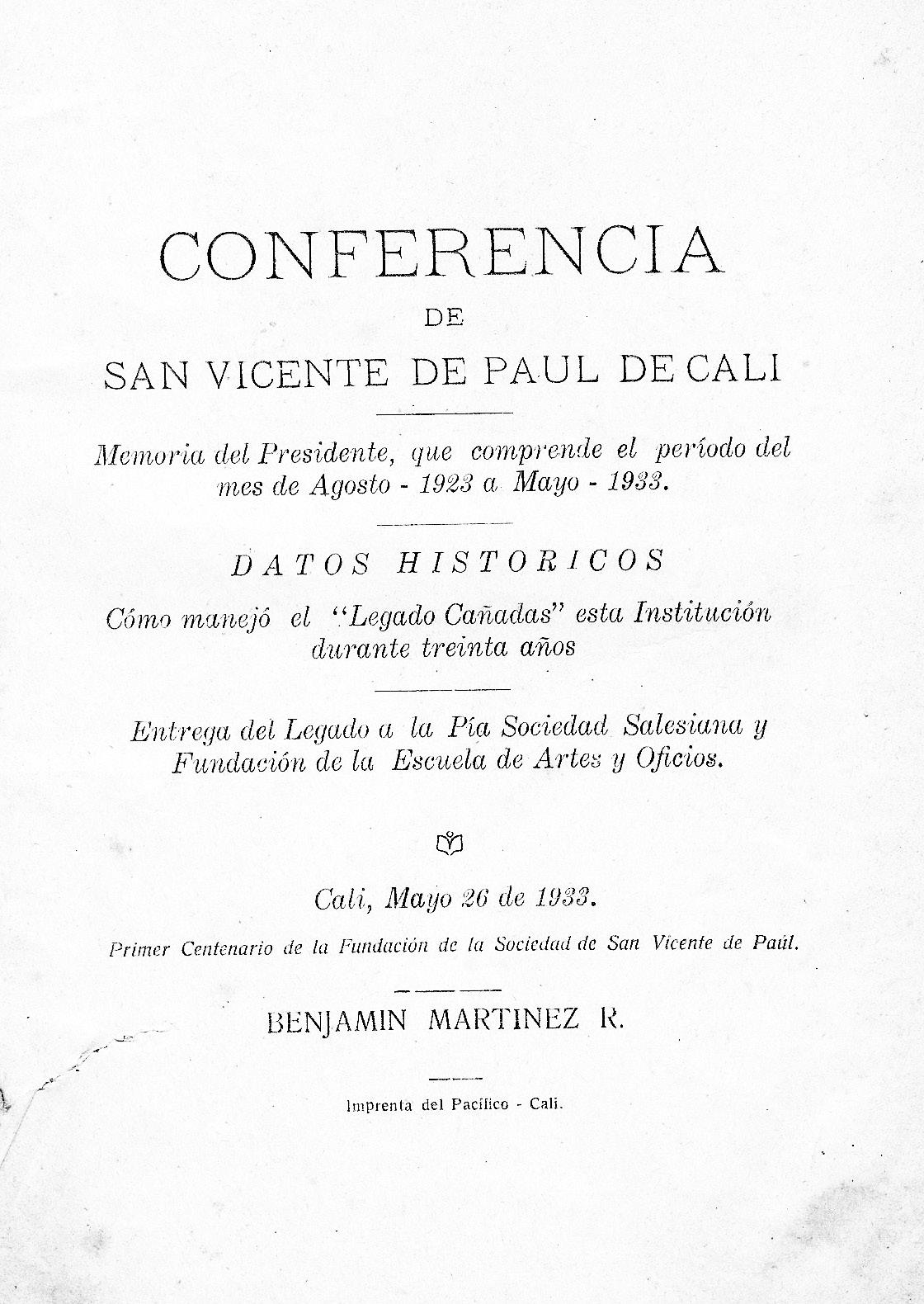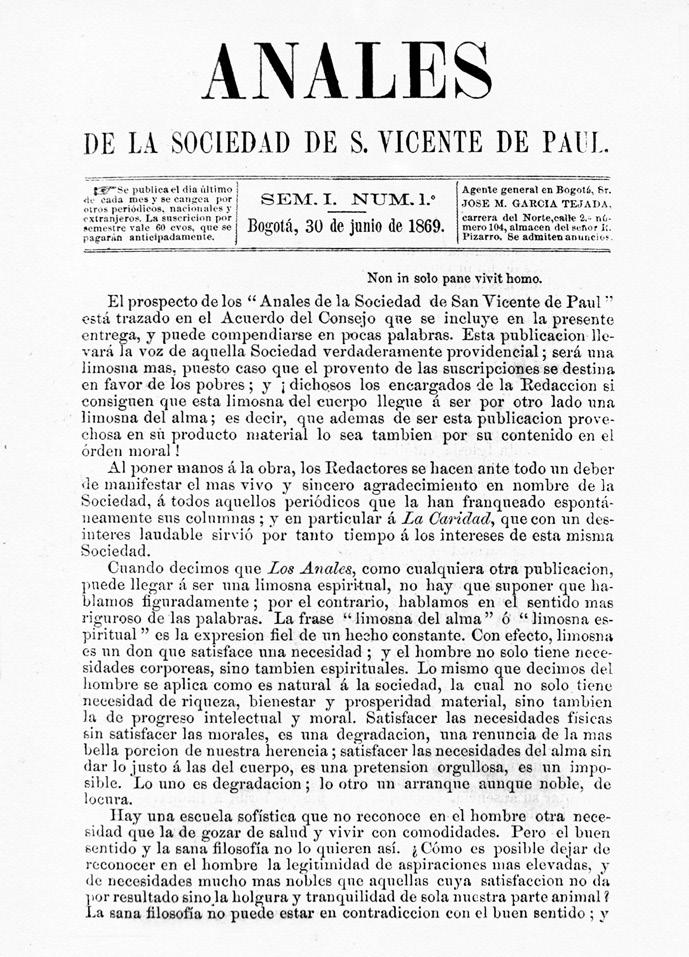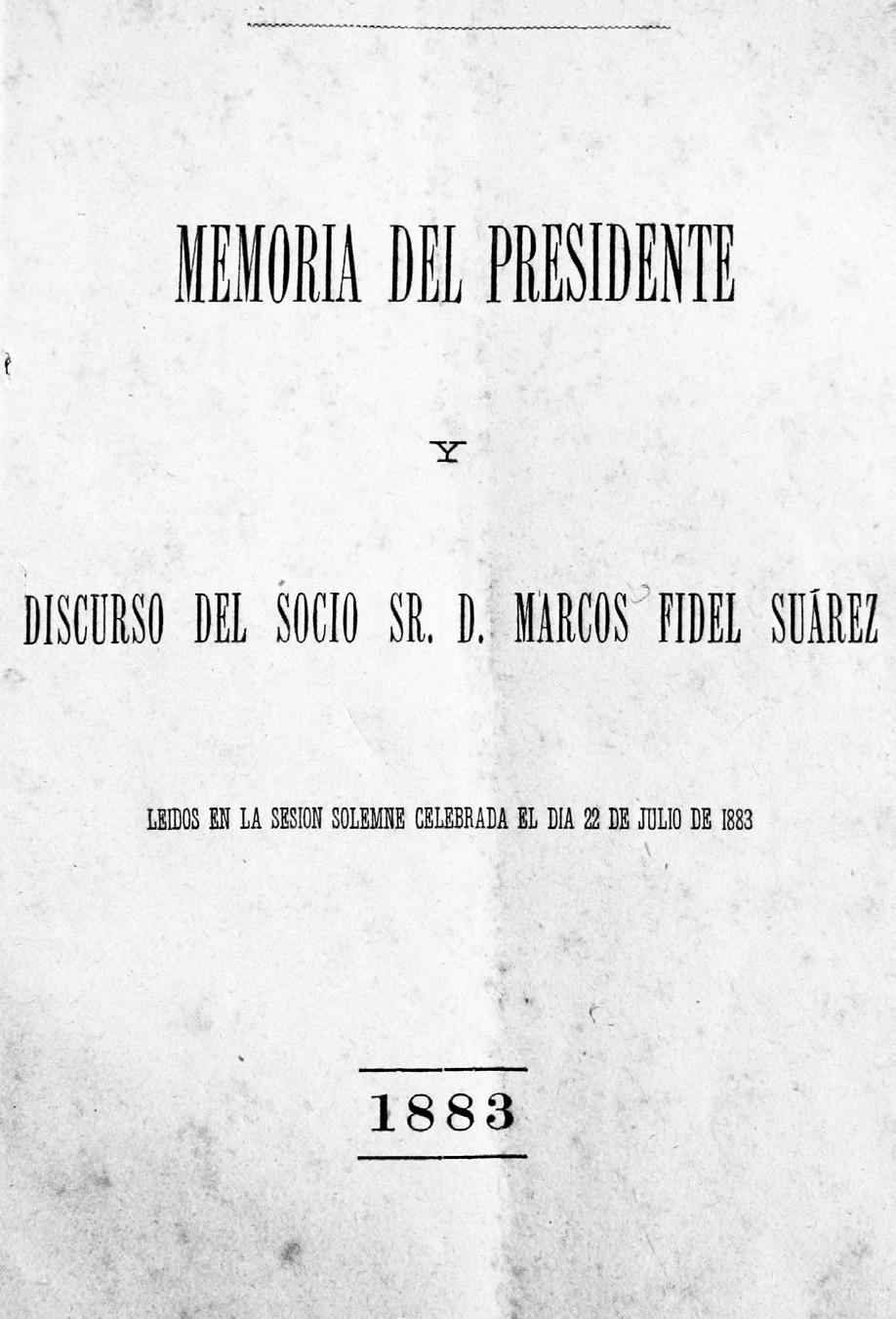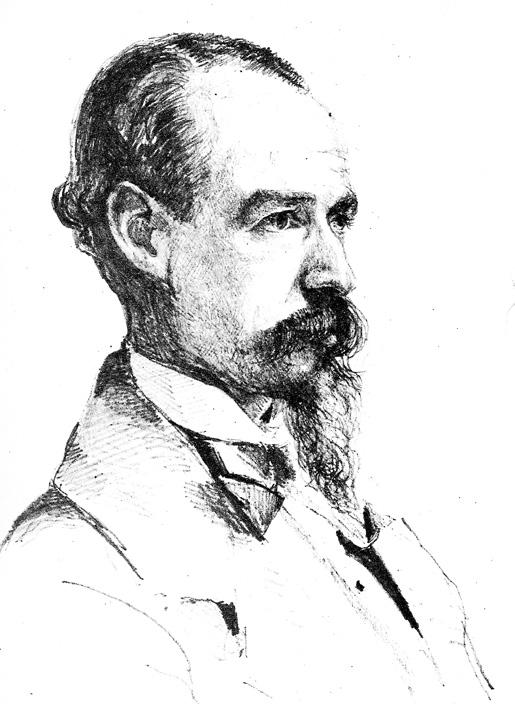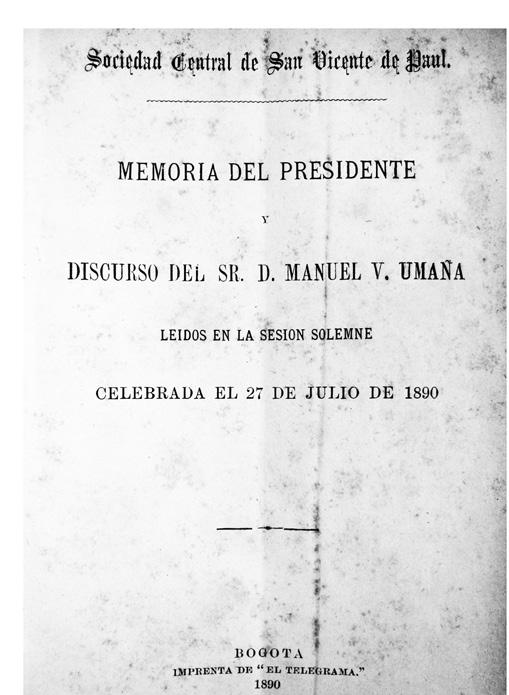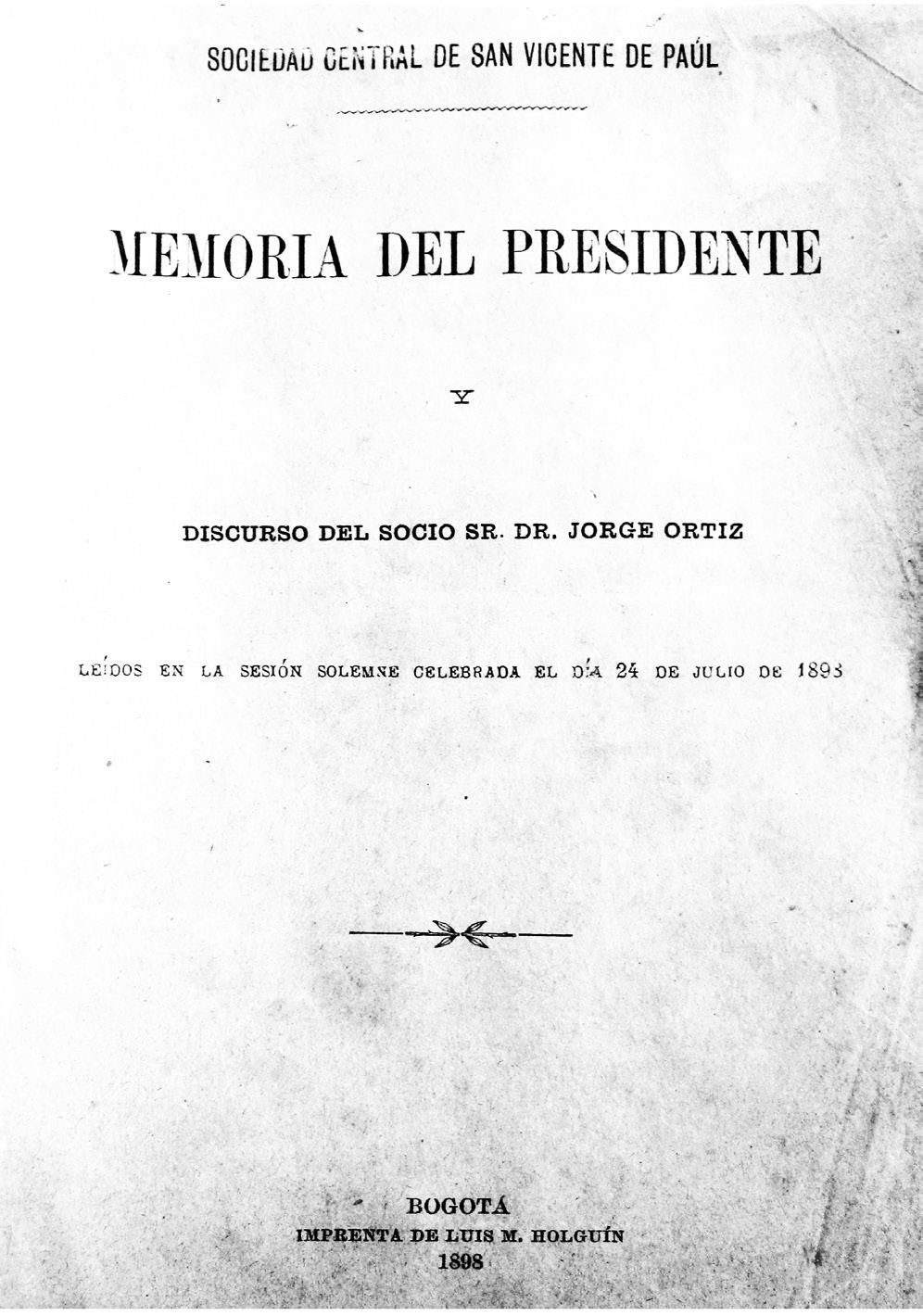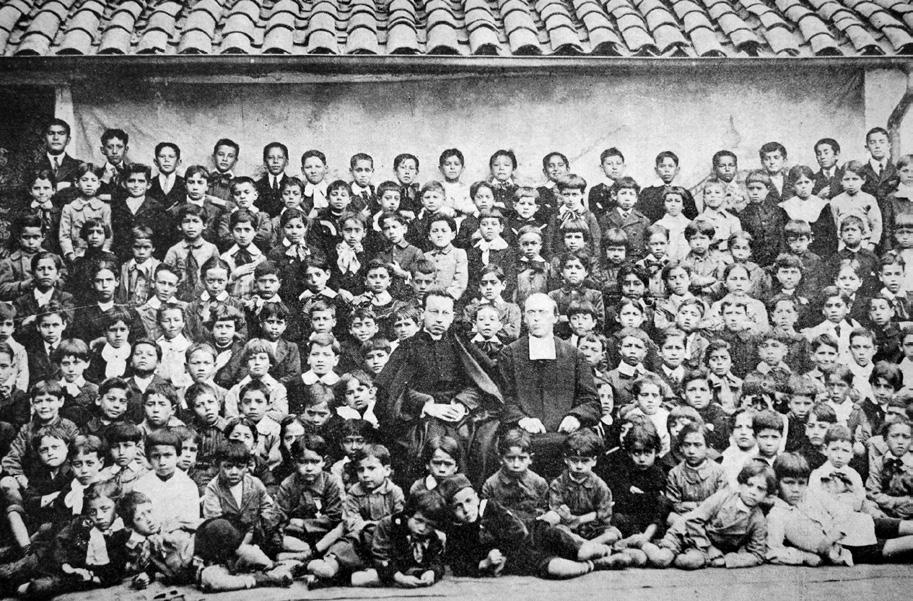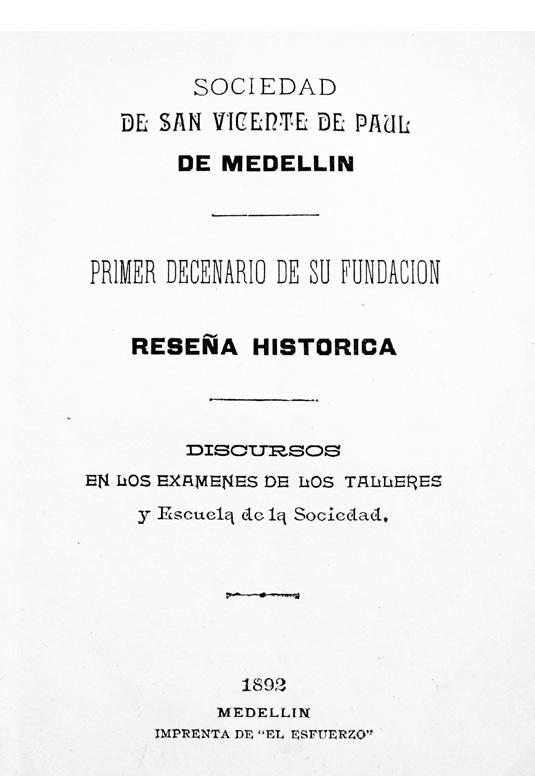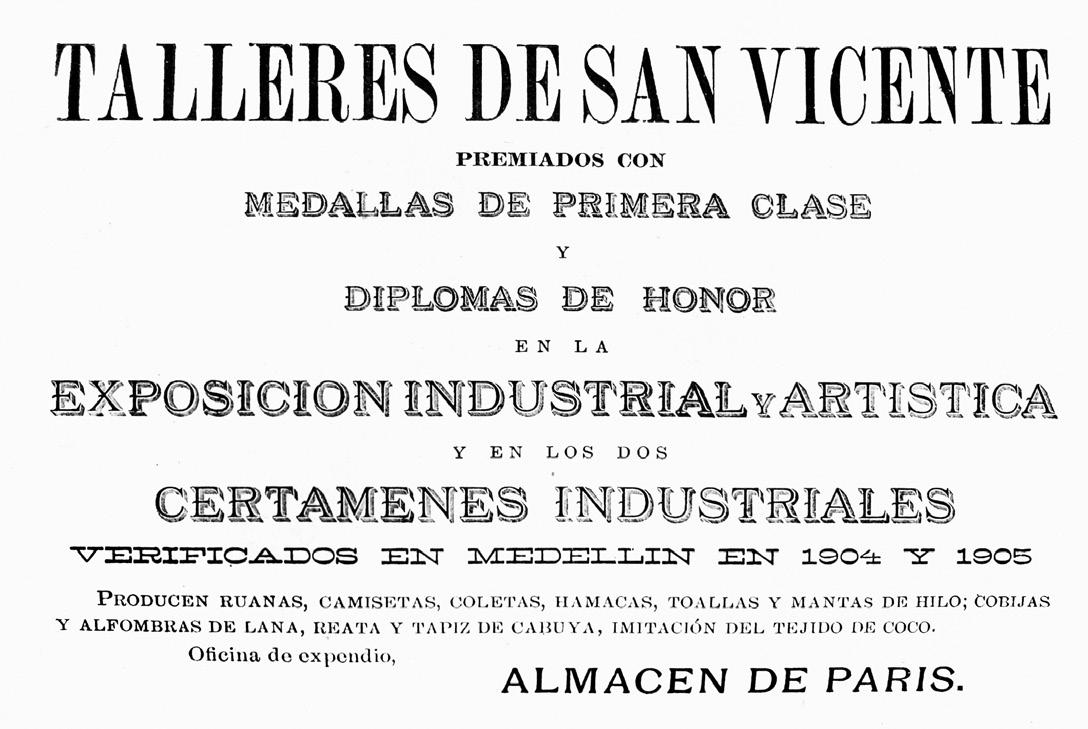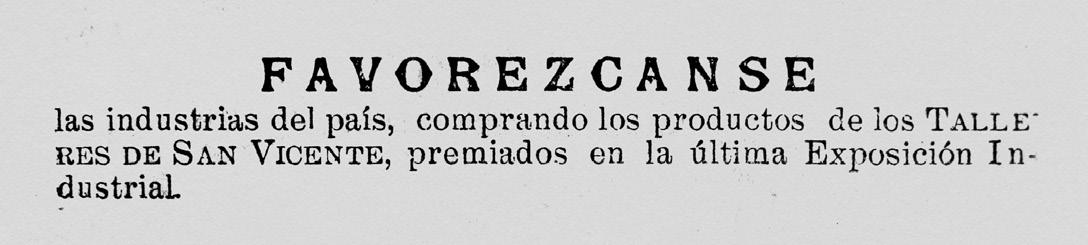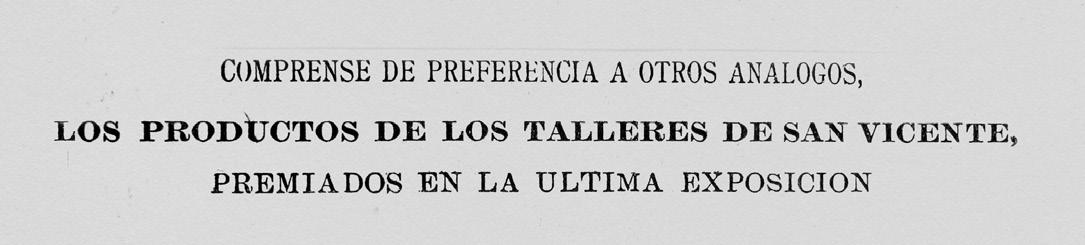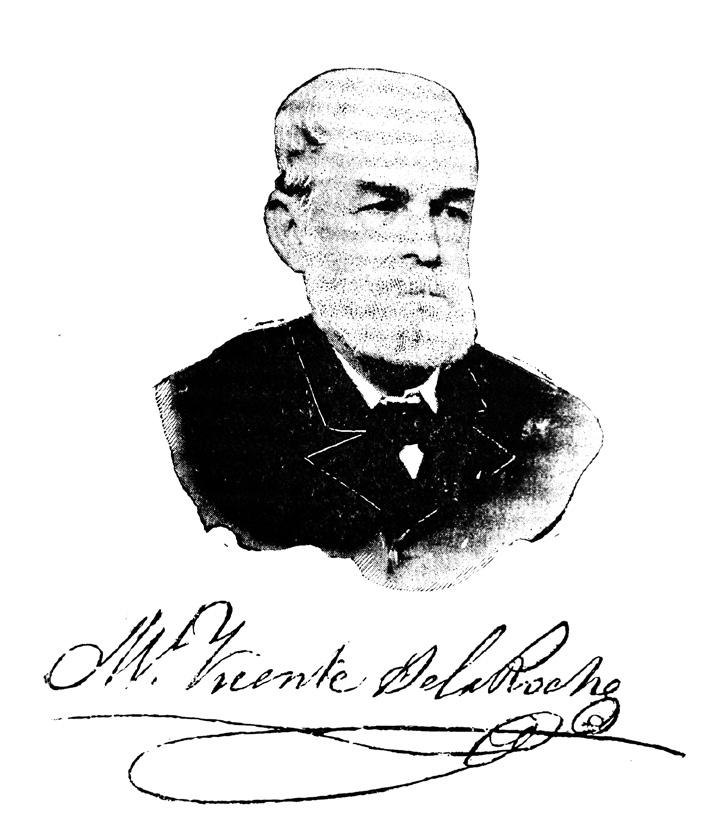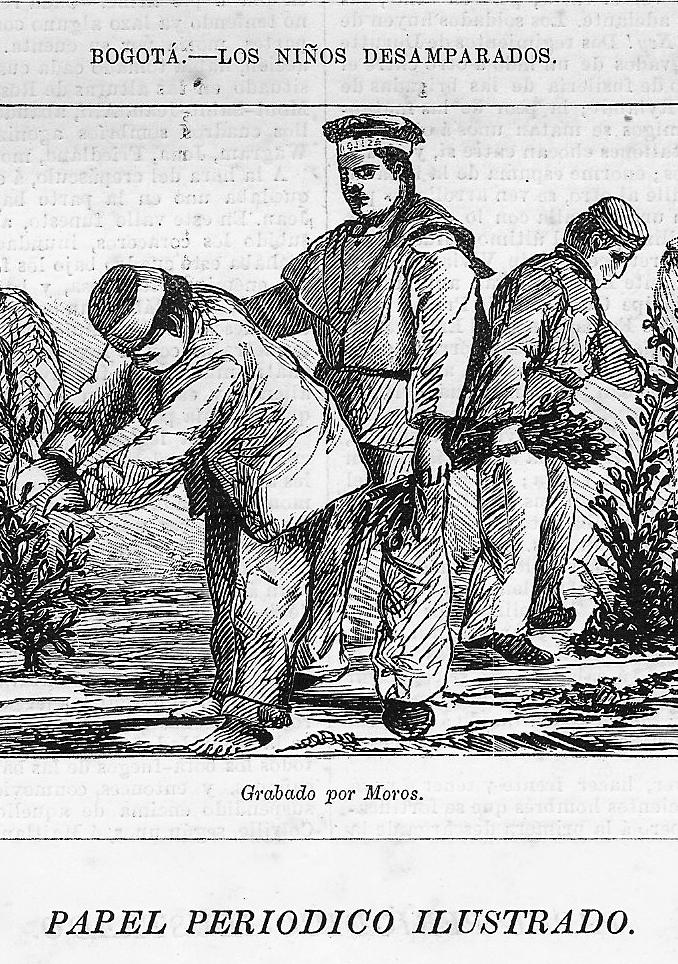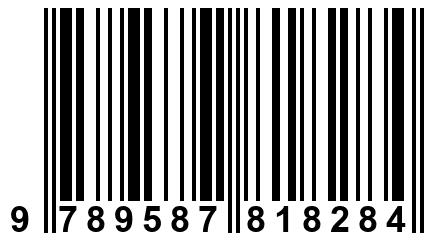LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS EN COLOMBIA 1860-1960
Vol. 2 Bajo el signo de la máquina
Investigador principal
Alberto Mayor Mora
Coinvestigadoras
Ana Cielo Quiñones Aguilar
Gloria Stella Barrera Jurado
Joven investigadora
Juliana Trejos Celis
Reservados todos los derechos
©Pontificia Universidad Javeriana
©Alberto Mayor Mora, Ana Cielo Quiñones Aguilar, Gloria Stella Barrera Jurado, Juliana Trejos Celis
Primera edición: Bogotá, D. C., abril de 2023
ISBN (impreso): 978-958-781-828-4
ISBN (electrónico): 978-958-781-829-1
DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.9789587818291
Número de ejemplares: 400
Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia
Vicerrectoría de Investigación
Edificio Emilio Arango, S. J., piso 4, Cra. 7.a n.º 40-62
Tel: (601) 320 8320 Exts. 2185 - 2190
Facultad de Arquitectura y Diseño
Edificio Carlos Arbeláez Camacho, Cra. 7.a n.º 40-62
Tel: (601) 320 8320 Exts. 2379 - 2428
Editorial Pontificia Universidad
Javeriana
Carrera 7.ª, n.º 37-25, oficina 13-01.
Edificio Lutaima
Teléfonos: 3208320 ext. 4205
www.javeriana.edu.co/editorial
Bogotá D. C. - Colombia
Corrección de estilo
María del Pilar Hernández
diagramación
Carmen Villegas Villa
Impresión
Nomos Editores S. A.
Pontificia Universidad Javeriana. Vigilada Minieducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurírica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.
Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. Catalogación en la publicación
Mayor Mora, Alberto, 1945-2021 autor
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960. Volumen 2. Bajo el signo de la máquina / Alberto Mayor ; coinvestigadoras Ana Cielo Quiñones Aguilar y Gloria Stella Barrera Jurado ; joven investigadora Juliana Trejos Celis.
-- Primera edición. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2023.

504 páginas (Volumen 2) ; 24 cm
ISBN: 978-958-781-828-4 (impreso)
ISBN: 978-958-781-829-1 (electrónico)
1. Artesanías - Historia - Colombia - 1860-1960 2. Educación en valores - Historia - Colombia - 1860-1960 3. Escuelas de arte - Historia - Colombia - 1860-1960 4. Etnología - Colombia - 1860-1960 5. Historia social - Colombia – 18601960 6. Industrialización - Colombia - 1860-1960 I. Barrera Jurado, Gloria Stella, autora II. Quiñones Aguilar, Ana Cielo, autora III. Trejos Celis, Juliana, autora II. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Facultad de Arquitectura y Diseño. Departamento de Diseño
CDD 745.509861 edición 21
inp 20/02/2023
Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana. Las opiniones expresadas son responsabilidad de su autor y sus autoras y no compromenten las posiciones de la Pontificia Universidad Javeriana.
contenido Alberto Mayor Mora: in memoriam 31 Prólogo 33 Primera parte Las escuelas de artes y oficios como centros de castigo Primer capítulo los talleres de la sociedad de san vicente de paúl 45 De la filantropía al castigo: estudios y publicaciones sobre la Sociedad de San Vicente de Paúl 45 Memorias de los presidentes de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá: la retórica de la caridad 51 La Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín: de la retórica de la caridad a la lógica del mercado 81 Segundo capítulo La Escuela y asilo de niños desamparados de Bogotá 93 El disciplinamiento del menor vago o delincuente 93 El tipo de alumno del asilo de niños desamparados 97 El trabajo en los talleres del asilo: aprendizaje y productos resultantes 101
TERCER capítulo La Casa del Menor y la Escuela de trabajo de Medellín: la EAO como correccional de menores 113 Ensayos y libros sobre la Casa del Menor 113 Leyes y decretos sobre la Casa del Menor y la Escuela de Trabajo 115 El reglamento inicial de la Casa del Menor 123 Las directivas de la Casa del Menor 131 Desarrollo de los talleres: de la CMET a la Escuela de Trabajo San José 143 Estadísticas sobre los menores recluidos y reeducados en la CMET 154 Los maestros de la Casa del Menor 156 Estrategias pedagógicas, programas y cursos especiales 159 Comercialización de los productos de la CMET 160 Proyección social de la CMET 166 Segunda parte De escuelas de artes y oficios a institutos industriales cuarto capítulo la escuela municipal de artes y oficios de cali, 1933-1960 175 Diversos abordajes monográficos sobre la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali 175 Antecedentes educativos artesanos en Cali 185 Antonio José Camacho, líder político popular 192 Fundación de la EMAO de Cali en 1932 y acuerdos organizativos en 1933 201 Régimen interno y presupuesto 206 Dispositivo físico, locativo y técnico de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali 219 Programas, profesores y maestros de taller 235 La enseñanza en los talleres de la EMAO 248
De escuela de artes y oficios a instituto técnicoindustrial 265 Alumnos, egresados y títulos, 1938-1960 279 Productos y servicios principales de la EMAO, 1933-1951 300 Proyección laboral de la EMAO y del Instituto Industrial Antonio José Camacho 322 quinto capítulo escuela de artes y oficios de pasto 335 Antecedentes de la Escuela de Artes y Oficios de Pasto 335 Inicio de la Escuela de Artes y Oficios de Pasto 341 La Escuela de Artes y Oficios pasa a la Universidad de Nariño 357 Se crea la Escuela de Música 361 Se crea la especialidad de electricidad 362 Crisis en la Escuela de Artes y Oficios 365 De escuela de artes y oficios a institución educativa municipal técnico industrial y a Facultad de Artes de la Universidad de Nariño 371 Algunas conclusiones 375 sexto capítulo la escuela de artes y oficios pascual bravo de medellín 381 Estudios y ensayos sobre el Pascual Bravo 381 Leyes y decretos sobre la creación del Pascual Bravo 388 Reglamentos, régimen interno y presupuesto 393 Rectores, directivos y disciplina interna 396 Dispositivo locativo, talleres y equipos 398 De escuela de artes y oficios a instituto industrial 407 Maestros, planes de estudio y estrategias pedagógicas 408 Alumnos, egresados y graduados 417 Productos y servicios del PB 427 Proyección de los egresados del PB en Medellín y en Antioquia 439
séptimo capítulo otras escuelas o institutos de artes y oficios de fundación tardía, de corta duración o rurales 445 Estudios y artículos sobre EAO tardías, de corta duración o rurales 445 Escuelas de artes y oficios de Antioquia 460 Escuelas de artes y oficios de la zona central del país 467 Escuelas de artes y oficios del oriente 474 Escuelas de artes y oficios de la costa atlántica 475 Escuelas de artes y oficios del suroccidente 477 Epílogo: de la desaparición a la mimetización y al renacimiento de las escuelas de artes y oficios en el siglo XXI 478 fuentes documentales y referencias bibliográficas 483 Fuentes documentales primarias 483 Impresas 486 Bibliografía especializada sobre EAO colombianas e internacionales 489 Bibliografía nacional e internacional general sobre artesanos, oficios artesanales y manuales de artes y oficios 492 Bibliografía general sobre sociología, historia y diseño 501 Entrevistas 501
Siglas
Achun: Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia
AGN: Archivo General de la Nación
AHA: Archivo Histórico de Antioquia
AHS: Archivo Histórico Salesiano
AJC: Antonio José Camacho
AUN: Archivo Universidad Nacional de Colombia
CMET: Casa de Menores y Escuela de Trabajo
CHS: Centro Histórico Salesiano
EAO: Escuela de Artes y Oficios
ECAO: Escuela Central de Bogotá
EECC: Escuelas Cristianas
EMAO: Escuela Municipal de Artes y Oficios
FAES: Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales
ITC: Instituto Técnico Central
ITI: Instituto Técnico Industrial
ITISJB: Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco
ITSIM: Instituto Técnico Superior Industrial Municipal
ITPB: Instituto Tecnológico Pascual Bravo
PB: Pascual Bravo
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
SPND: Sociedad Protectora de Niños Desamparados (Bogotá)
SVP: Sociedad Central de San Vicente de Paúl
Lista de figuras
capítulo 1 Figura 1. Número inicial de los Anales de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Bogotá, 1869 52 Figura 2. Memoria del presidente de la SVP de Bogotá, 1883 55 Figura 3. El ingeniero y poeta Diego Fallon, miembro activo de la SVP de Bogotá 58 Figura 4. Memoria del presidente de la SVP de Bogotá, 1890 61 Figura 5. Manual de geometría, “obra dedicada a los artesanos”, de Manuel D. Carvajal, miembro conspicuo de la SVP de Bogotá, de la cual fue secretario 68 Figura 6. Memoria del presidente de la SVP de Bogotá, 1898 72 Figura 7. La Escuela de San Vicente en Bogotá cedida por la Sociedad de San Vicente de Paúl a los Hermanos de La Salle en 1912 80 Figura 8. Escuela Modelo construida por la Sociedad y adaptada por la Comunidad de La Salle para la enseñanza agrícola 80 Figura 9. Reseña histórica de la SVP, Medellín, 1892 85 Figura 10. Aviso publicitario sobre el éxito productivo alcanzado en los talleres de la Sociedad 87 Figura 11. Propagandas de la SVP de Medellín en el directorio de Silva de 1906 88 Figura 12. Fotograbado de Vicente de la Roche 89 capítulo 2
1. El típico niño lustrador de zapatos de las calles bogotanas del siglo XIX, según un grabado de Rodríguez y Barreto 95
Figura
Figura 2. Cuerpo de empleados de la Sociedad Protectora de Niños Desamparadosde Bogotá en 1885 96 Figura 3. Informe anual del director gerente de la SPND, 1885 99 Figura 4. Lista de los niños que observan mala conducta en el asilo 100 Figura 5. Taller de carpintería 101 Figura 6. Taller de herrería 102 Figura 7. Taller de talabartería 102 Figura 8. Taller de platería 103 Figura 9. Taller de latonería 103 Figura 10. Taller de tejidos 104 Figura 11. Taller de zapatería 104 Figura 12. Taller de imprenta 105 Figura 13. Taller de sastrería 105 Figura 14. Informe anual del director gerente de la SPND, Bogotá, 1886 107 Figura 15. Propaganda del taller de Alfredo Greñas, profesor de la SPND 108 Figura 16. La banda de música de los Niños Desamparados en las fiestas del centenario de Bolívar en Bogotá 109
3 Figura 1. La Colonia de Fontidueño en 1918, según una fotografía de Benjamín de la Calle 121 Figura 2. La Casa del Menor y Escuela de Trabajo en 1930, según una fotografía de Manuel A. Lalinde 121 Figura 3. Eduardo Machado, varias veces director de la CMET 132 Figura 4. Directivas de la CMET 133 Figura 5. Cuerpo docente de la CMET 133 Figura 6. Número 1 de la revista Estudio y Trabajo, 1920 135 Figura 7. Disposiciones organizativas sobre la CMET 136 Figura 8. El pedagogo Tomás Cadavid Restrepo, director de la CMET, que reorientó la institución y en cuyo nombre se bautizó a una de las escuelas alternas 137 Figura 9. Formulario psicológico que los profesores debían aplicar a los internos de la CMET 139
capítulo
Figura 10. Menores recluidos en la CMET como parte de los experimentos pedagógicos de la institución 140 Figura 11. Menores de la CMET 141 Figura 12. Los médicos David Velásquez Cuartas y José Vicente González O., encargados de los experimentos pedagógicos en la CMET 141 Figura 13. Decreto n.º 121 de 1951 que entregó la CMET a la comunidad Terciaria Capuchina 142 Figura 14. Taller de carpintería. Espacios de trabajo 149 Figura 15. Taller de carpintería. Condiciones espaciales 149 Figura 16. Taller de carpintería. Elaboración de mobiliario 150 Figura 17. Alumnos de cerrajería 150 Figura 18. Taller de tejidos 151 Figura 19. Taller de encuadernación 151 Figura 20. Taller de tipografía, encuadernación y tejidos 152 Figura 21. Taller Jiménez. Mecánica 152 Figura 22. Una sección de agricultura 153 Figura 23. Campo agrícola 153 Figura 24. Alumnos premiados en la exposición 155 Figura 25. Menores premiados en la exposición de abril 156 Figura 26. Maestros de artes y oficios 158 Figura 27. Maestros vigilantes de la CMET 158 Figura 28. Guía turística de Medellín 161 Figura 29. Busto de Alejandro Gutiérrez realizado por alumnos de la Casa de Menores 163 Figura 30. Trabajos de encuadernación 164 Figura 31. Obras construidas en el taller de tejidos 164 Figura 32. Obras construidas por los menores 165 Figura 33. Salón de exposición. Modelados 165 Figura 34. Salón de exposición. Mecánica, fundición, tipografía, encuadernación y herrería 166 Figura 35. Juan B. González, distinguido exalumno de la Casa de Menores encargado del taller de carpintería 170 Figura 36. Dos de los primeros capuchinos que entraron como directivos de la Escuela de Trabajo San José en 1951 170
capítulo 4
Figura 1. Detalle de la ubicación de la Escuela Municipal de Artes y Oficios dentro del plano de Cali 178
Figura 2. Aviso publicitario de la EMAO de Cali 180
Figura 3. Detalle ampliado de los edificios iniciales y del gran lote de terreno que ocupara la EMAO en 1942 191
Figura 4. Antonio José Camacho en una fotografía de la década de 1930 194
Figura 5. Dibujo-caricatura de Antonio José Camacho, muy publicitado en la prensa local de Cali 197
Figura 6. Placa a los benefactores de la EMAO 202
Figura 7. Mosaico recordatorio de los concejales de Cali que apoyaron la iniciativa de la EMAO, 1931-1933 203
Figura 8. Libro de actas inicial de la Junta Directiva de la EMAO, 1933 206
Figura 9. El arquitecto español José Sacasas Munné, profesor y constructor de la EMAO 208
Figura 10. Estructura organizativa aproximada de la EMAO 209
Figura 11. Placa de mármol en la entrada de los talleres de metalistería de la EMAO de Cali
Figura 12. Las construcciones de la EMAO en sus etapas iniciales confirman el estilo fabril de las instalaciones 221
Figura 13. Otros detalles de los inicios de la construcción de la EMAO 222
Figura 14. Las chimeneas de la EMAO simbolizaban, a comienzos de la década de 1930, un nuevo tipo de dominio sobre la naturaleza feraz del entorno 222
Figura 15. Casas del barrio Matadero Viejo, en los alrededores de la EMAO 223
Figura 16. Taller de fundición de la EMAO de Cali, 1937 223
Figura 17. Detalles del proceso de construcción y ampliación 224
Figura 18. Otro tramo de la EMAO en construcción en los años 30 230
Figura 19. Los talleres de la EMAO en 1941, cuando aún estaba sin ocupar 230
218
Figura 20. La vieja pila de Santa Rosa, arriba, y el jardín de hortalizas de la EMAO, abajo 232
Figura 21. Taller de albañilería y construcciones, inaugurado en 1945 233
Figura 22. Una de las exposiciones de productos del taller de mecánica. Aparentemente, el maestro del taller cuida la muestra
Figura 23. Jerarquía técnica interna de la EMAO de Cali 240
Figura 24. En otra exposición, el estudiante y después profesor de mecánica, Manuel E. López, supervisa los productos de la muestra 240
Figura 25. Los alumnos de hojalatería y repujado posan, en 1940, orgullosos de sus productos de exposición, junto a su maestro de taller, Ezequiel Domínguez Múñoz 241
Figura 26. Un maestro de carpintería en el taller respectivo 245
Figura 27. El fundador de la EMAO, Antonio José Camacho, junto con la nómina directiva, profesoral y de maestros de taller
Figura 28. Los alumnos de metalistería o de mecánica aprendiendo al lado de su maestro
Figura 29. Un alumno aprende el manejo de una máquina individual
Figura 30. Los alumnos de mecánica frente a sus máquinas en plena clase
Figura 31. Torneado de la madera en el taller de ebanistería
Figura 32. Una pausa en el aprendizaje en el taller de carpintería 254
Figura 33. El proceso de aprendizaje en el taller de carpintería 255
Figura 34. Mantenimiento o reparación de una máquina de los talleres
Figura 35. Manejo de la fresadora o de la sierra de corte
Figura 36. Pausa en el aprendizaje en el taller de fundición de la EMAO
Figura 37. Aprendiendo el manejo de una máquina compleja
239
247
248
249
251
252
256
259
260
262
Figura 38. Los usuales apodos puestos a los jefes de taller en el ITI: Loco, Platanito, Remache, Eneas, Policía, Caldera, Profe, Saco, San Antonio, etc. 263
Figura 39. La salida del taller de fundición o de mecánica deja ver las usuales tensiones y el cansancio al término de una jornada laboral en una fábrica 263
Figura 40. Condiciones de aprendizaje más cómodas en el taller de modelado o de dibujo 264
Figura 41. Premios de excelencia desde 1937 265
Figura 42. Publicación oficial en la que se anunció el cambio de nombre y de orientación de la antigua EMAO 265
Figura 43. Taller de electricidad del ITI AJC 268
Figura 44. Aprendizaje de la soldadura 272
Figura 45. Anuario del Instituto Técnico Superior de Cali Antonio José Camacho 1956 277
Figura 46. Después de 1950, el proceso de aprendizaje del alumno es asistido por el jefe de taller y por instructores 277
Figura 47. Publicidad del ITS de Cali en el anuario de 1956 278
Figura 48. Hojas de vida académica de estudiantes de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali, 1938-1943 283
Figura 49. Cuestionario sobre las aptitudes psicosociales del estudiante 284
Figura 50. El dormitorio de la EMAO 285
Figura 51. El comedor de la EMAO en la década de 1930 286
Figura 52. Primera promoción de graduados de la EMAO de Cali, 1939 290
Figura 53. Otra promoción de graduados de la EMAO posa para la fotografía de rigor 292
Figura 54. Los graduados de la EMAO con uno de sus profesores, aparentemente 294
Figura 55. Un graduado recibe el diploma de uno de los directivos de la EMAO 296
Figura 56. La promoción de 1946 posa con directivas y profesores del ITI AJC 297
estudiante
hecha con sus manos en el taller de fundición y forja 301 Figura 58. Puerta plegable en hierro elaborada por Humberto Lozano y Pedro M. Cuadros, alumnos de 4.º y 2. º año del taller de fundición y forja 302 Figura 59. Otros productos del taller de forja de la EMAO 303 Figura 60. Productos del taller de fundición, como piezas, campanas y placas 304 Figura 61. Juegos de sala y alcoba elaborados en el taller de carpintería 305 Figura 62. En primer plano, muebles de oficina elaborados en el taller de carpintería 306 Figura 63. Juego elegante de alcoba elaborado en el taller de carpintería 307 Figura 64. Prensa construida en el taller de fundición 309 Figura 65. Partes y piezas sofisticadas de máquinas del taller de mecánica 310 Figura 66. Partes y piezas menos elaboradas del taller de mecánica 311 Figura 67. Productos y piezas relativamente toscos elaborados en el taller de fundición 312 Figura 68. Tapas en hierro fundido para las cajas de los contadores de agua del acueducto de Cali fabricadas en el taller de fundición de la EMAO, hacia 1950 313 Figura 69. Preciosa y fina mesa de estilo art déco o arts and crafts fabricada en la EMAO 315 Figura 70. Lámpara de madera fabricada en la EMAO 316 Figura 71. Herramientas fabricadas en el taller de mecánica de la EMAO 317 Figura 72. Otras partes y piezas producidas en la EMAO 318 Figura 73. Tras la mesa, donde se exhiben yunques, piñones y piezas, se observa, a la derecha, un taladro de banco en construcción 318 Figura 74. Obra proyectada y construida por los alumnos de construcciones 319
Figura 57. El
Efrén Villada posa orgulloso con una reja
Figura 75. Aparato con trípode, aparentemente de un nivel, fabricado en la EMAO 320
Figura 76. Reja de tipo mozárabe encargada, aparentemente, para la iglesia La Ermita 322
Figura 77. El estudiante indígena Teobaldo Catachunga, alumno y egresado de la EMAO 325
capítulo 5
Figura 1. Escuela de Artes y Oficios de Pasto 339
Figura 2. Maestro Emilio Perini, director del taller de mecánica de la Escuela de Artes y Oficios de Pasto 344
Figura 3. Maestro Emilio Perini, director del taller de mecánica de la Escuela de Artes y Oficios de Pasto 346
Figura 4. Profesores de la Escuela de Artes y Oficios de Pasto. En la parte inferior a la derecha aparece el profesor Emilio Perini, director técnico del tallerde máquinas 354
Figura 5. Taller de mecánica de la Escuela de Artes y Oficios de Pasto 356
Figura 6. Publicidad del Taller “Asea”. Empresa fundada por el maestro Emilio Perini 369
Figura 7. Empresa de Emilio Perini en Bogotá 369
Figura 8. Taller “Asea”. Empresa fundada por el maestro Emilio Perini 370
Figura 9. Reconocimiento de un periódico italiano a Emilio Perini, con una fotografía familiar y de la maestranza de uno de sus establecimientos industriales 371
Figura 10. Actual Escuela Industrial ITSIM, Pasto 373
Figura 11. Alumnos de la Escuela de Música de la Universidad de Nariño, hija directa de la EAO de Pasto 374
Figura 12. Profesores de la Escuela de Pintura de la Universidad de Nariño, hija directa de la EAO de Pasto 375
capítulo 6 Figura 1. El héroe antioqueño Pascual Bravo, del cual tomó su nombre la Escuela de Artes y Oficios en el siglo XX 381 Figura 2. Taller de fundición de la Escuela de Artes y Oficios Pascual Bravo en 1938, según una fotografía de Melitón Rodríguez 399 Figura 3. Fotografías publicadas en el prospecto de 1938 400 Figura 4. Taller de carpintería de la Escuela de Artes y Oficios Pascual Bravo en 1939. Fotografía de Melitón Rodríguez 401 Figura 5. Fotografía publicada en el prospecto de 1938 401 Figura 6. Edificaciones antiguas de los talleres del Pascual Bravo que aún forman parte locativa de la institución 405 Figura 7. Profesores de la EAO Pascual Bravo 409 Figura 8. Plan de estudios de 1942, con la parte humanística y la de talleres 409 Figura 9. Primeras cohortes de alumnos del Pascual Bravo en 1938 418 Figura 10. Evolución de la matrícula estudiantil en el Pascual Bravo, 1936-1960 419 Figura 11. Registro de las calificaciones de talleres de un estudiante de 1938 421 Figura 12. Registro de calificaciones de talleres en el Instituto Pascual Bravo en 1939 421 Figura 13. Carné estudiantil del Pascual Bravo en 1947 422 Figura 14. Registro de matrícula de un estudiante del Pascual Bravo en 1950 422 Figura 15. Mosaico de los expertos de 1949, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Industrial Pascual Bravo 426 Figura 16. Rueda hidráulica de madera, para tropiches, molinos de minería, alumbrado eléctrico, etc., construida en la Escuela de Artes y Oficios 431 Figura 17. Escritorio con kárdex para 400 tarjetas y asiento giratorio construido en la Escuela de Artes y Oficios 432
Figura 18. Parrilla de 1200 vatios con tres temperaturas, fundición maciza y artística y resistencia cubierta. Un gran número de estas parrillas fueron fabricadas por los alumnos de Fundición y de Electricidad de la Escuela de Artes y Oficios 433
Figura 19. Puerta de caldera para hornos industriales, construida por los alumnos de Fundición de la Escuela de Artes y Oficios 433
Figura 20. Rueda Pelton sin cubierta para treinta caballos de fuerza construida en la Escuela de Artes y Oficios 434
Figura 21. Rueda Pelton en miniatura con seis pulgadas de diámetro para acoplar directamente a un dinamo construida en la Escuela de Artes y Oficios 434
Figura 22. Alumnos graduados y su especialidad en 1945. Adenda escrita que informa acerca del sitio de trabajo 442
capítulo 7
Figura 1. Monografía sobre educación pública en Colombia, 1924 445
Figura 2. Escuela Profesional Obrera de Tunja. Talleres de la escuela infantil 454
Figura 3. Instituto obrero de Tunja 454
Figura 4. Escuela de cerámica de Ráquira, en construcción 455
Figura 5. Escuela de cerámica de Ráquira. Algunas obras 455
Figura 6. EAO de la Universidad del Cauca. Taller de cerrajería 456
Figura 7. Uno de los talleres de la escuela industrial anexa a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 456
Figura 8. Escuelas talleres de Pacho. Sección de carpintería 457
Figura 9. Dos imágenes de la construcción del edificio de la Escuela de Artes y Labores Manuales de Cundinamarca en 1941 459
Figura 10. Taller de zapatería, ca. 1948 462
Figura 11. Taller número 3 de zapatería, ca. 1948 462
Figura 12. Taller de modistería, ca. 1948 463
Figura 13. Taller número 2 de mecánica, ca. 1948 463 Figura 14. Taller de fundición, ca. 1948 464 Figura 15. Taller número 1 de mecánica, ca. 1948 464 Figura 16. Taller de carpintería, ca. 1950 465 Figura 17. Taller de modistería, ca. 1948 465 Figura 18. Libro sobre trabajo manual, dibujo y museos escolares. Medellín, 1935 466 Figura 19. El educador Oscar Rubio, primer director del Instituto Nacional Obrero de Boyacá 468 Figura 20. Libro de Ozías S. Rubio, antiguo alumno del Instituto de Artes y Oficios de Tunja 470 Figura 21. Sede de la Escuela Superior de Artes y Oficios anexa a la Universidad Pedagógica de Colombia 472 Figura 22. Alumnos de fundición y moldeado de la Escuela Superior de Artes y Oficios de Tunja 473 Figura 23. Alumno de mecánica de la Escuela Superior de Artes y Oficios de Tunja 473 Figura 24. Escuela de Artes y Oficios en construcción, Cúcuta 475 Figura 25. Escuela de Artes y Oficios y Granja Agrícola del Carmen de Bolívar 477
capítulo 2
Tabla 1. Horario del asilo de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados de Bogotá
de tablas capítulo 1 Tabla 1. Egresos de la sección Docente 54 Tabla 2. Egresos generados por las escuelas de oficios 56 Tabla 3. Presupuesto de 1885 57 Tabla 4. Balance de la Sociedad Central de San Vicente de Paúl en 1890 61 Tabla 5. Talleres de la Sociedad Central de San Vicente de Paúl en Bogotá, organizados por maestros y especialidad, en 1890 62 Tabla 6. Egresos de las escuelas en 1892 63 Tabla 7. Valores recibidos por hechura y corte de piezas de ropa 63 Tabla 8. Taller de costura de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá, 1899 73 Tabla 9. Taller de costura, 1902 78 Tabla
Extracto de la cuenta de los talleres de San Vicente de Paúl entre el 1.º de julio de 1889 y el 1.º de junio de 1890 82 Tabla 11. Estadística ascendente del funcionamiento de los talleres de San Vicente de Paúl y de la escuela nocturna en 1894 y 1896 84 Tabla 12. Sueldos de los maestros en los talleres de San Vicente de Paúl, Medellín, 1898 84
Lista
10.
106
Frente a la p. 98 Frente a la p. 110
Tabla 2. Venta de productos y costo de materiales por taller
Tabla 3. Balance general de las cuentas de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados del 1.° de noviembre de 1886
capítulo 3
Tabla 1. Directores de la Casa del Menor y Escuela de Trabajo, 1914-1960
Tabla 2. Rentas y gastos de la Casa del Menor y Escuela de Trabajo de Antioquia, 1923
Tabla 3. Evolución de los talleres de 1914 a 1960
Tabla 4. Evolución del número de menores recluidos en la Casa del Menor y Escuela de Trabajo de Antioquia, según el delito cometido, 1914-1960
Tabla 5. Distribución de 80 alumnos de la CMET de Antioquia por talleres en 1923
Tabla 6. Informe del director de la CMET, Roberto Valencia, al secretario de Gobierno de Antioquia en 1923
capítulo 4
Tabla 1. Nómina docente y administrativa de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali, año escolar 1933-1934
Tabla 2. Cargos docentes y administrativos de la EMAO, sus titulares y los sueldos mensuales respectivos, en el año escolar 1935-1936
Tabla 3. Presupuesto mensual de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali, aprobado para la vigencia escolar 1938-1939
Tabla 4. Evolución del presupuesto de la Escuela Municipal de Artes y Oficios (desde 1944, Instituto Técnico Industrial) de Cali
Tabla 5. Presupuesto de rentas y de gastos para la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali, para el año de 1944
Tabla 6. Evolución de la planta de personal docente y administrativo de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, Instituto Industrial e Instituto Técnico Superior de Cali, 1933-1956
Tabla 7. Relación materia-profesor 1933-1934
131
143
144
155
161
207
209
214
216
217
219
235
154
Frente a la p.
Tabla 8. Programas de las materias de los diferentes cursos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali, para el período 1938-1939 236 Tabla 9. Listado de profesores de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali para el período escolar 1938-1939, nombrados por el Consejo Directivo 237 Tabla 10. Estructura de la enseñanza técnico-práctica, 1951-1952 271 Tabla 11. Plan de estudios del primer curso, 1956 273 Tabla 12. Plan de estudios del segundo curso, 1956 273 Tabla 13. Plan de estudios del tercer curso, 1956 274 Tabla 14. Plan de estudios del cuarto curso, 1956 274 Tabla 15. Plan de estudios del quinto curso, 1956 275 Tabla 16. Número de alumnos por especialidad 275 Tabla 17. Relación entre jefes de taller e instructores por taller 276 Tabla 18. Evolución del número de estudiantes matriculados en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, Instituto Industrial e Instituto Técnico Superior de Cali Antonio José Camacho, 1933-1962 279 Tabla 19. Número de estudiantes de la EMAO y del ITI AJC por año lectivo, 1933-1960 280 Tabla 20. Procedencia de 61 alumnos del cuarto año, de las promociones de 1938 a 1942, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali 281 Tabla 21. Primera cohorte de graduados por especialidades de la EMAO, 1938-1939 289 Tabla 22. Evolución del número de graduados de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, del Instituto Industrial y del Instituto Técnico Superior Antonio José Camacho de Cali, 1938-1960 291 Tabla 23. Número de egresados de la EMAO, el ITI y el ITS 292 Tabla 24. Número de egresados por especialidad de la EMAO, el ITI y el ITS, 1937-2007 293 Tabla 25. Principales empresas que ocupaban egresados de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali, entre 1938 y 1943 331
capítulo 6
Tabla 3. Instituto Industrial Pascual Bravo. Maestros de taller por nombre, especialidad y sueldos, junio de 1942
Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali, entre 1938 y
332
Tabla 26. Niveles salariales por especialidad de los primeros egresados de la
1943
Tabla 1. Programa de enseñanza para todos los cursos de aprendizaje profesional de la Escuela de Artes y Oficios de Pasto 350 Tabla 2. Capítulo 1. Rentas 352 Tabla 3. Capítulo 2. Egresos 353 Tabla 4. Evaluadores de exámenes escritos asignados a cada materia 358 Tabla 5. Profesores asignados a materias del primer año en la Escuela de Artes y Oficios de Pasto, 1938 360 Tabla 6. Profesores asignados a materias del tercer año en la Escuela de Artes y Oficios de Pasto, 1938 360 Tabla 7. Pénsum de la Especialización de Electricidad, 1938 363 Tabla 8. Asignación de profesores por materia 364
capítulo 5
Tabla 1. Profesorado de materias teóricas del Instituto Industrial Pascual Bravo de Medellín en 1939 410 Tabla 2. Profesorado práctico del Instituto Industrial Pascual Bravo de Medellín, por nombre, especialidades y salario, enero de 1939 410
412
Bravo, por
especialidad y
de
413
Tabla 4. Personal de talleres del Instituto Industrial Pascual
nombre,
sueldo mensual, marzo
1945
Técnico Superior Pascual Bravo de Medellín en 1951 415 Tabla 6. Evolución del número de estudiantes externos e internos del ITPB 418
Tabla 5. Profesores de cursos técnicos y aplicados del Instituto
Tabla 7. Total de alumnos graduados como expertos por especialidades entre 1939 y 1973 en el bachillerato 423
Tabla 8. Alumnos graduados del Instituto Tecnológico Pascual
y sus especialidades, 1939-1941
Tabla 9. Alumnos graduados del Instituto Tecnológico Pascual
y sus especialidades, 1942-1944
Tabla 10. Número de matriculados y graduados, 1949-1955
Tabla 11. Inventario de obras. Productos de ebanistería, eléctricos, entre otros, 1939 428
Tabla 12. Inventario de diversos objetos: pequeñas máquinas, herramientas, entre otros, 1939 429
capítulo 7
Tabla 1. Personal docente de los institutos en 1923 (sexo, grado y categoría). Cuadro XXVII. Primera parte
Tabla 2. Personal docente de los institutos en 1923 (año de servicio y nacionalidad). Cuadro XXVII. Segunda parte 448
Tabla 3. Matrícula y asistencia media de los institutos en 1923.
XXVIII
Tabla 4. Institución industrial privada. Personal docente de los institutos en 1923. Cuadro XXX. Primera parte 450
Tabla 5. Matrícula y asistencia media en 1923. Cuadro XXX.
Tabla 6. Movimiento por asignaturas, títulos y becas en 1923. Cuadro XXX. Tercera parte
Tabla 7. Planteles de educación técnica en Colombia en 1946
Bravo
423
424
Bravo
426
447
Cuadro
449
Segunda
451
parte
452
479
Alberto Mayor Mora: in memoriam
La esencia de los seres inmortales: Amar es ascender; odio es caída, Y orbes sin fin, la escala de la vida.
Jorge Isaacs
Vive por siempre Alberto, su amor incesante a la investigación y al conocimiento habita en nuestras mentes, corazones y cuerpos en tiempos y espacios insondables. Vive su espíritu ávido y en búsqueda de fuentes inéditas y asombrosas en archivos mohosos y encantadores o en los rincones ocultos de sabios amigos libreros.
Orbes sin fin moran en su labor de reconstrucción histórica, grande y profunda en creación, siempre con una reflexión crítica de las fuentes, la elaboración de argumentos centrados y con precisión en la preparación de esquemas, en la articulación contextual y en el establecimiento de conexiones.
Esferas infinitas, sus preguntas anidan nuevas investigaciones que se abren en espiral a miradas múltiples y exploraciones diversas, como las que dieron origen a la nuestra sobre las escuelas de artes de artes y oficios en Colombia. ¿Qué es un artesano tradicional y qué es un oficio?, ¿en qué medida lograron sobrevivir los oficios artesanales a los procesos de industrialización y conservaron sus tradiciones, métodos y secretos?, ¿por qué estos oficios se lograron sobreponer al proceso industrializador?, ¿cuáles fueron las circunstancias de la fundación de las escuelas de artes y oficios en Colombia?, ¿se implementaron en ellas programas en oficios tradicionales, o se crearon y transformaron con el tiempo en función de los oficios y profesiones modernas?, ¿hubo simultaneidad de programas y procesos en las escuelas de artes y oficios o estas oscilaron entre los oficios tradicionales y los oficios modernos?, ¿cuáles fueron los objetos que se elaboraron en estas escuelas, con cuales técnicas se hicieron y quienes los hicieron?, todos estos son cuestionamientos que recorrieron andaduras complejas, que implicaron hilar fino, entretejer sin fronteras y unir más allá de los bordes la historia, la sociología y el diseño.
31
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
Con pericia como los artesanos, Alberto siempre dio lo mejor de sí: su energía y entusiasmo lo caracterizaron, así como la dirección acertada de sus numerosos proyectos. Siempre exquisito en el manejo del lenguaje, su aliento más vital se encuentra en la escritura, la cual es forja y fuego en sus palabras, y está al cuidado permanente de la correcta divulgación de sus hallazgos y resultados. El contenido y la belleza abundan en sus libros, en nuestros libros: siempre cuidó hasta en el último detalle, cada portadilla o viñeta, la imagen, los logosímbolos, los objetos, las creaciones y los creadores, los gestos entrañables de los actores sociales en escena, como la del niño con su aparato para elaborar hostias o la de los alumnos de las escuelas de artes y oficios que aprendían a manejar máquinas modernas.
Gracias, querido maestro, por tus enseñanzas y por los momentos compartidos.
Gratitud especial te tenemos por mostrarnos el camino para reverenciar a los oficios y sus maestros, también por tu ejemplo de amor al conocimiento que compartimos en archivos, viajes y cocinas en medio de alimentos preparados por tus manos hacedoras.
Que tu ejemplo a tantos estudiantes sea reconocido en esta y otras vidas.
Abrazos ancestrales,
32
Cielo, Gloria y Juliana 2 de febrero de 2023
Tengo en mis manos el manuscrito del segundo volumen de la investigación sobre las escuelas de artes y oficios en Colombia entre 1860 y 1960. Este libro se ocupa de una época que algunos de nuestros más connotados científicos sociales han caracterizado como llena de profundas contradicciones en sus sistemas políticos y socioculturales. Si bien en el panorama de los estudios sociales que tratan este periodo se presenta una mayor cantidad de trabajos sobre temas cuyo tratamiento principal es la retórica —algunos son de tipo discursivo y muchos son de orden normativo—, se resiente el poco trabajo que hay en temas de ciencias sociales y en asuntos de economía y educación. Todo ello demanda, a los investigadores de hoy, explorar los vacíos y concentrar esfuerzos en la construcción de análisis científicos que se centren en los siglos XIX y XX.
Durante este periodo, en Colombia, nación de raíz conservadora, había una clase dirigente y unas instituciones más tradicionales que acentuaban un orden social derivado de ancestrales tradiciones y que consideraban “perniciosas” las nuevas ideas liberales que estaban centradas en la igualdad, la libertad y la fraternidad. En tales condiciones, la división social no había alcanzado más que la polarización entre los dueños de los medios de propiedad y una masa de servidores iletrados, puestos en el mundo para llevar una vida de aceptación de unas condiciones que, desde luego, no presentaban una mayor posibilidad de existencia que el acatamiento de un orden impuesto.
Mientras los derechos asociados a los medios de trabajo, la ilustración de los diversos grupos sociales y la participación de los ciudadanos se acrecentaba en algunos países de Europa y en los Estados Unidos, nuestro país, como bien lo definió el investigador Antonio García, vivía en estado de atraso y sin puentes tendidos al desarrollo. No obstante, cualquier generalización resulta poco atractiva para dar cuenta de los cambios y de las transformaciones que tuvieron lugar en un conglomerado social determinado por sistemas complejos y contradictorios. La problemática de nuestro desarrollo puede ser comparada con un carromato hundido en el barro y con palos en las ruedas que, a pesar de todo, avanza, obviamente, con dificultades algunas veces definidas como imposibles.
33
Prólogo
Sumemos a lo anterior el maniqueísmo galopante, prácticamente convertido en un supravalor del comportamiento y de la conciencia de pensar la educación, no como un proceso de conocimiento, sino como la obligación de reformar a los “salvajes”, cuya conducta, si no estuviera orientada a partir de los cánones establecidos por dicotomías, convertiría a nuestra sociedad en una verdadera guarida de antisociales.
Por fortuna, en medio de tamaño reformismo moralista unidimensional se coló, por influencia de las ideas europeas, el trabajo y la formación en artes y oficios. Sin embargo, a los más pobres y necesitados se les negó la posibilidad de convertirse en profesionales de una rama del conocimiento, función destinada solamente a los “hijos de los señores”. Desde aquellas épocas, se cambió el señor por el doctor, se dice que no es lo mismo ser un artesano que ser un artista, que no son lo mismo las profesiones liberales que la tecnología y que no es lo mismo el dominio teórico que el dominio práctico, y se instauró, como una marca de diferencia, un sistema de educación jerarquizado que persiste hasta nuestros días.
En tales condiciones, a las escuelas de artes y oficios creadas por comunidades religiosas a lo largo y a lo ancho del país, por su condición doctrinaria y de servicio, se les encomendó la tarea de enfrentar lo que en su momento se denominó la creciente delincuencia. Las comunidades asumieron la misión con total dedicación y empeño. Si este fenómeno se observa desde los tratados tradicionales de la conducta, se puede ver que desde aquel momento se ofrece un tipo de educación, cuyos acentos más sobresalientes definen lo instruccional en palabras tales como escuela-prisión y escuela reclusorio, esto fue mencionado y analizado con minuciosidad por los investigadores de este segundo volumen. Esto implica, ni más ni menos, pensar el mundo desde una perspectiva paternalista, aunque en la práctica los resultados saltan a la vista: muchos de estos jóvenes se convirtieron, en las cuatro últimas décadas del siglo XIX, en artesanos y especialistas, y conformaron un insipiente sector de nuestra sociedad que estuvo, en muchos sentidos, atraído por las ideas liberales y que cumplió la tarea de especializar los oficios y las artes en el país.
Seguir las enseñanzas de los maestros de la conducta humana, propulsores de la represión y del castigo como forma educativa, es una equivocación
34
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
histórica que siembra en los sujetos dudas, represiones y revanchas. Eso sucedió en las primeras instituciones de nuestro país. En cambio, una educación centrada en los talentos de los sujetos permite beneficiar al ser y deificar su dignidad. Pasar por los primeros capítulos del volumen es como asistir, con ojos aterrados, a sesiones de tortura y se me ocurre que el principio regidor de este tipo de enseñanza era: los oficios con sangre entran.
¡Gracias, maestro!
El trabajo es la práctica más importante para la transformación sociocultural y la producción de riqueza. Una sociedad se consolida a partir de la división equilibrada del trabajo y de la igualdad en los sistemas de recompensa. A pesar de todos los obstáculos, la importancia adquirida por las escuelas de artes y oficios, en el periodo estudiado, es una de las páginas más importantes que nos permiten entender nuestras fortalezas y carencias estructurales, en cuanto a derechos y formación ética respecta, por parte de los encargados de orientar la vida colectiva y el papel de los educadores. Veamos. Después de sobrecogernos con los estilos brutales de la educación y con la existencia de los verdugos pedagógicos, la aparición de expertos que por su experiencia y dedicación alcanzaron el nivel de maestros fue dando un vuelco significativo a las prácticas absurdas de castigo y a la filantropía represora. Pasamos de los terribles e inescrupulosos personajes de Charles Dickens a entender otras dimensiones que debían cumplir los centros educativos y, sobre todo, el papel articulador del maestro.
Una categoría nueva y explicativa de otras visiones llevó a las escuelas a replantear sus sistemas de enseñanza. Los papeles de maestros y estudiantes, en una comunidad de diálogo permitió la inmersión en teorías y técnicas aplicadas a problemas reales de nuestra sociedad. Asimismo, posibilitó adquirir conocimiento y un aprendizaje centrado en racionalidades objetivas bajo el criterio de la libertad de enseñanza. Un diálogo enriquecido por el saber y con la convicción de la igualdad como motor de la creación se fue levantando en algunas escuelas con una admirable vocación, así fue como se pasó del castigo a la responsabilidad.
Prólogo 35
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
Al referirme a los maestros, siguiendo las pistas del documento, me conmueven sus palabras y el descubrimiento de estudios y documentos que los investigadores rescatan y valoran para dar cuerpo a un acontecimiento de vital importancia, que da cuenta de sucesos estructurales determinantes en la construcción de la nación y de la nacionalidad. Una virtud de esta investigación es la de suscitar en el lector preguntas que parecen esconderse entre líneas. Algunas de ellas serán motivo de otras investigaciones y otras nos llevan a un sistema ampliado que se irá configurando en tanto en cuanto el estudio sirva de línea de base.
El final del siglo XIX y los primeros años del siglo XX se presentan ante nosotros como años de incertidumbre —característica que nos asalta hasta hoy— y dolor en los que se rompió con una sociedad tradicional. El papel de los artesanos fue capital, junto con el trabajo de los egresados de las escuelas de artes y oficios en distintas regiones del país. La demanda del restringido mercado de bienes y la necesidad de contar con artesanos dedicados a solucionar problemas surgidos del desarrollo marcaron la pauta para la diversidad de los oficios y abrieron la oportunidad para que muchos colombianos tuvieran acceso a la educación.
El país de los oficios
Las primeras décadas del siglo XX ratificaron, en la vida social y en el campo económico, un principio directriz que por su novedad alcanzó la categoría de “esencial” en el mundo moderno. Este era explicado desde la relación inmanente entre el trabajo y crecimiento. Las artes y los oficios, estudiados en las escuelas de Europa y los Estados Unidos, refuerzan la importancia de las destrezas y las habilidades en tecnología aplicada e innovación que el mundo demandaba. Los investigadores de las artes y los oficios en Colombia aceptan, con claridad argumentativa, estas influencias métodos, modelos, mecanismos y procesos-, y escriben a propósito de las consecuencias positivas resultantes de la educación para el trabajo y de la escuela activa.
En las escuelas, entre 1913 y 1930, los cambios modelan un pensamiento racional técnico que permite observar las tendencias laborales que marcarían nuestro desarrollo hasta las últimas décadas del siglo XX. Se pasó del castigo
36
y la desconfianza a la búsqueda teórica y al mejoramiento de las técnicas en ciudades que por su importancia se enfrentaban al reto de formar recursos humanos especializados para una sociedad en expansión. Un extraordinario hallazgo de esta investigación es que abre una puerta para entender los albores de la sociología industrial en el país, estableciendo los rasgos más sobresalientes de una cultura centrada en el trabajo y la condición de cambio colectivo derivado de modelos, cuyo mayor rasgo fue la superación del estancamiento entendido como una maldición ancestral.
Con las pedagogías de artes y oficios, nuestra sociedad cerrada y desigual comenzó la andadura por espacios inéditos. Este tránsito, que merece estudios más profundos y de tipo interdisciplinario, cambió la vida y la existencia de muchos; y, si se me permite, considero que es la raíz de una clase media, asalariada y rica en experiencias que marca renovaciones en el conjunto general de la sociedad. Añadamos a lo anterior los déficits educativos y su relación con la tasa de reproducción. Las cifras muestran que el aumento de los nacimientos en Colombia avasalla las estadísticas en los años de cambio de siglo: una población joven y ávida de tener futuro demanda una educación moderna. Esto es, alcanzar su independencia a partir del esfuerzo personal y especializarse en un arte o en un oficio del que derivarían sus necesidades y la organización de sus familias.
La investigación da cuenta, además, de las necesidades territoriales. Colombia siempre ha sido un país de regiones y con un proceso de poblamiento centrado en el occidente. El paso del mundo rural a la visión urbana —fenómeno iniciado en las primeras décadas del siglo XX y que se extiende hasta la fecha— demandaba transformaciones y servicios para enriquecer y dinamizar la incipiente modernización.
Antioquia, siguiendo la investigación, y, en especial, Medellín asumen la laboriosidad de sus habitantes y su acendrado sentido de iniciativa para dar paso a escuelas de artes y de oficios enmarcadas en las necesidades de la industria —especialmente la textil—, el comercio y el transporte. Los artesanos, en un primer momento, y los egresados de las escuelas de oficios actuaron sobre esta realidad y su influencia permite dinamizar la industria y disminuir la influencia externa, especialmente en la producción de repuestos
Prólogo 37
y sistemas de perfeccionamiento de maquinaria y de equipos destinados a mantener la calidad de la producción. El comercio en la región, y por extensión en su zona de influencia —denominada la zona cafetera—, contaba con la experiencia de quienes por iniciativa ofertaban servicios complementarios. Se decía “el que tenga tienda que la atienda” y por intuición se mantenía el negocio en una especie de equilibrio desequilibrado que se compensaba con limitaciones en los gastos o, en otras ocasiones, con préstamos onerosos, de allí nace la clase ociosa, práctica extendida en mayor grado durante las crisis periódicas de la industria.
Calí, la capital del Valle del Cauca, producía riqueza a partir de haciendas que por sus condiciones geográficas admitían una producción extensiva y mecanizada, cuyo producto más representativo fue, y es, el azúcar. Los trabajadores egresados de las escuelas de la región tenían un rango mayor que los cortadores y los asalariados y jornaleros rasos, muchos de ellos descendientes de antiguos esclavos. En aquellas escuelas, la enseñanza se concentró en la educación “artesanal, técnica y semiprofesional”; también se crearon escuelas agrícolas con el patrocinio de terratenientes que preferían capacitar personas de su contexto inmediato a seguir invirtiendo dinero en la búsqueda de especialistas extranjeros.
Bogotá, capital del país, asume la enseñanza con la perspectiva de consolidar una ciudad con crecimiento acelerado y desordenado. La urbe, lugar de decisiones, demanda trabajadores con especialización, ayudantes y mandos medios capaces, no solamente de realizar una tarea por repetición, sino también con conocimiento suficiente para tomar decisiones de cara a un sistema novedoso, mecanizado y con producción de mayores volúmenes.
Otras ciudades contaron con escuelas. Los investigadores destacan las de Pasto, Tunja, Bucaramanga, Ibagué y de otros municipios que encontraron en la especialización de sus recursos humanos un fortalecimiento de sus tradiciones en artes y oficios; mencionemos entre ellas las de Girardot, Ráquira, Bello, Marinilla, Chiquinquirá, Chaparral y El Líbano.
38
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
Diseño y técnica
Las bondades y las contradicciones de las escuelas de artes y oficios marchan en la misma vía de nuestras crisis nacionales. Precisemos a este respecto varias cosas. En la dimensión del saber se destaca el paso de la intuición al conocimiento, la experimentación y la adopción de técnicas y de innovaciones. En lo relacionado con los sistemas de aprendizaje, surgieron nuevos sistemas de diseño, de creación aplicada a la solución de problemas y de saber diseñar y resolver problemas.
Examinar los cambios producidos por las escuelas nos lleva, también, al campo de lo sociocultural. Quizá lo más sobresaliente haya sido el asumir una conciencia creciente de modernidad y el desarrollo individual y colectivo. Visto desde el punto de vista de los procesos, la educación técnica en Colombia, desde 1930, entrega al país no solamente especialistas, sino también un orden ciudadano que, a juicio de varios críticos, se vio frustrado por la ola de violencia que desangró al país en una tormenta de muertes, que asoló a muchas regiones y sentó las bases para el crecimiento de nuestro conflicto actual.
La magnitud de la influencia de las escuelas es fundamental para entender, desde la microsociología, la antropología social, los estudios culturales y el diseño, nuestra realidad a lo largo de la primera modernidad. El documento que con agrado me han honrado comentar es un llamado de atención para seguir uno de los procesos más fascinantes del país a lo largo de nuestra historia.
Debo destacar, finalmente, la operación de recolección, trabajo de archivo y análisis de múltiples documentos rescatados por los investigadores. Esta tarea, donde la pongan, abre nuevos caminos en la investigación sobre diseño, ciencias sociales y educación.
Para un lector interesado, este texto, desde el punto de vista meramente nominal, da cuenta de un proceso, pero, en otros términos, es una verdadera lección del pasado educativo y laboral del país, que amplía el conocimiento de instituciones religiosas y luego laicas que supieron leer, incluso con las contradicciones y, en muchos casos sin entender la dimensión de lo humano
Prólogo 39
como sujeto ético, necesidades urgentes de un país que parecía hundirse, por muchos años, en un sistema de indiferencia y exclusión. Además, da cuenta de la labor humilde y profesional de profesores, verdaderos maestros, dedicados a la enseñanza y capaces de romper los moldes tradicionales para experimentar y aplicar principios empíricos y, sobre todo, con el olfato suficiente para detectar las necesidades de un país en crecimiento que, dicho sea de paso, en los tiempos que corren tendrá que meditar con responsabilidad de qué manera piensa reestructurar la formación técnica y artística en una nación que, en pleno siglo XXI, no acaba de resolver sus problemas fundamentales.
Gilberto Bello
40
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
PRIMERA PARTE
LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS COMO CENTROS DE CASTIGO
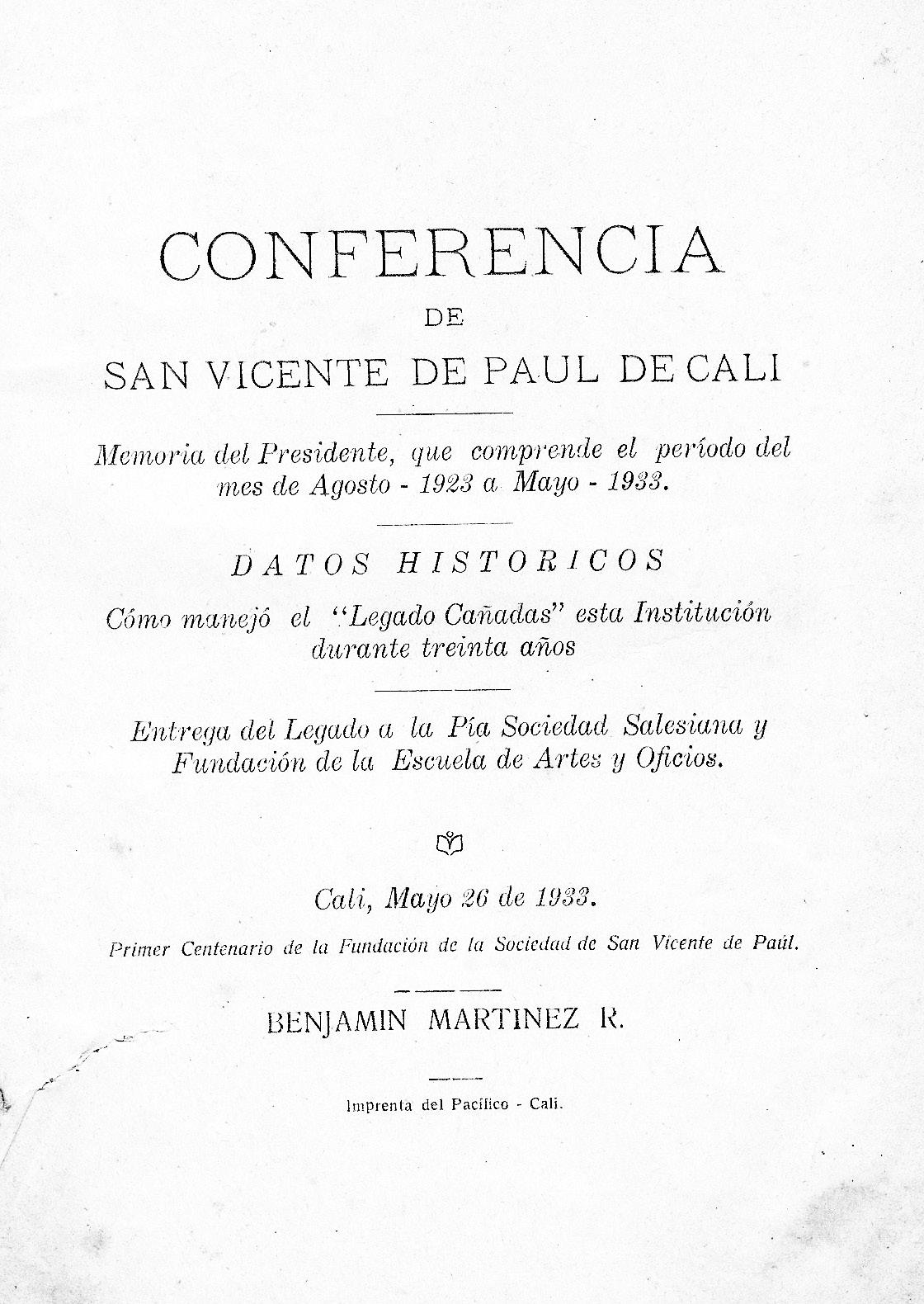
Promoción de una escuela de artes y oficios por la Sociedad de San Vicente de Paúl de Cali en 1933
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl de Cali. (1933). Memoria del Presidente y discurso del socio señor D. Benjamín Martínez . Cali: Imprenta del Pacífico.
LOS TALLERES DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
De la filantropía al castigo: estudios y publicaciones sobre la Sociedad de San Vicente de Paúl
Mientras las publicaciones sobre la fundación internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl son numerosísimas, aquellas que tratan sobre su desarrollo en Colombia son relativamente escasas y pocas han sido realizadas por historiadores profesionales.
Todos los estudios internacionales coinciden1 en que su origen y visión mundiales se remontan al 23 de abril de 1833, en la ciudad de París, cuando un grupo de siete jóvenes universitarios, por interés personal e inspirándose en el pensamiento y en la obra de San Vicente de Paúl (1581-1660), decidieron actuar para reparar y solucionar las situaciones precarias en las que vivían los pobres de su país. A partir de la Conference de la Charité, la estructura de la institución se basó en la comunidad laica que dedicaba parte de su tiempo y de su trabajo a actividades en favor de los más necesitados, como las siguientes: proyectos de acogida y servicio social, de formación, de educación y de desarrollo; diseño de estructuras sanitarias, centros para la infancia y para jóvenes —como escuelas y centros de formación profesional—, y hospicios, entre otros.
Con esta visión y misión, la institución fue ampliando sus redes hasta abarcar 132 países, incluido Colombia, en donde alcanzó cobertura en trece departamentos. Según los primeros recuentos, la Sociedad de San Vicente de Paúl llegó al país el 18 de octubre de 1857, y se oficializó con la reunión de los primeros socios y con la lectura del reglamento provisional, que estipulaba que “ninguna obra de caridad debía considerarse ajena a la Sociedad”2
1 Arrom, S. M. (2006). “Filantropía católica y sociedad civil: los voluntarios mexicanos de San Vicente de Paúl, 1845-1910”. Sociedad y Economía, N.° 10. Universidad del Valle. Cali, abril de 2006, p. 72.
2 Buenaventura Ortiz, J. (1870). Historia de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá. Sem. II, N.° 12. Bogotá, 5 de febrero de 1870, p. 197 y ss.
. §
Primer capítulo
45
Tal y como lo reveló una de las primeras evaluaciones sobre su historia en Colombia, en el libro de Antonio José Uribe3, era primordial repartir el trabajo y asignar tareas puntuales para abarcar lo que se tenía planeado. Fue así como, en primera instancia, la Sociedad dividió su esfuerzo en tres secciones: la Limosnera, cuyo objetivo era recaudar dádivas para dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar habitación al que no la tuviera y colocación y trabajo al que lo necesitara; la Docente, que enseñaba la moral y la doctrina cristiana en las cárceles, los hospitales y en cualquier parte donde se les llamara. Por último, la Hospitalaria, que se ocupaba de visitar a los enfermos, los encarcelados y a los que habían sufrido alguna desgracia. Para el año 1866 se crearon las secciones de Hijas de San Vicente, con el objetivo de dar asistencia a niñas huérfanas, y la de Sopa de San Vicente, para socorrer a los viejos valetudinarios. Más tarde, a finales de 1887, como derivación de las secciones Docente y Limosnera, se creó la sección de Amparo, para proveer a niños de ambos sexos de un trabajo productivo y de máquinas de coser.
La recopilación de la memoria histórica realizada por Antonio José Uribe es bastante puntual y limitada, en lo que se refiere a la descripción propia de cada una de las secciones; por tanto, ofrece tan solo una contextualización básica de la historia de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Colombia y le deja al lector la tarea de indagar sobre los procesos formales que pusieron en marcha. Sin embargo, en las memorias del presidente se encuentra un levantamiento histórico anual, con descripciones ricas en contenido que permiten comprender las dimensiones de la obra vicentina. No obstante, este breve recuento destaca a la sección Docente, porque una de las principales actividades de esta Sociedad, desde su fundación, es instruir a los niños pobres de ambos sexos, procurando enseñarles al mismo tiempo un oficio con el que puedan ganarse la vida y subsistir en su medio. Esta sección debía recibir en sus escuelas hasta los niños más indigentes, por muy humildes y raídos que fueran sus vestidos. En dichas escuelas se impartía una instrucción elemental adecuada a la condición de los niños que
Las
oficios
1860-1960 46
escuelas de artes y
en Colombia
3 Uribe, A. J. (1908). Sociedad Central de San Vicente de Paúl de Bogotá. Celebración del quincuagésimo aniversario (1857-1907). Memoria histórica. Bogotá: Imprenta Nacional, pp. 58-61.
concurrían. Se les enseñaba religión, urbanidad, moral, lectura, escritura y aritmética, bajo la convicción de que de nada servía instruir a los niños si no se les proporcionaba una ocupación lucrativa para cuando egresaran de la escuela. Para esto se consideró pertinente la creación de escuelas de artes y oficios. A partir de esta iniciativa, la sección Docente no solo agradecía las contribuciones en dinero, sino también todas aquellas de útiles que sirvieran para la educación de los niños: plumas, cuadernos, tinta y pizarras, entre otros.
Los vicentinos mantuvieron —como los salesianos— una política de puertas abiertas al escrutinio público y editaron numerosas reseñas históricas de sus fundaciones y efemérides. Así, aparte de los citados trabajos de Uribe y Ortiz, es posible encontrar folletos como el relativo a los diez primeros años de la Sociedad en Medellín, en el que se advierte el esfuerzo de la sección Docente por rescatar a la población desvalida de su condición de pobreza mediante el trabajo4. También en Antioquia, el periodista Isidoro Silva dedicó cinco páginas de su popular Directorio, de 1906, a otra reseña histórica de dicha Sociedad, proporcionando una rápida descripción de la misma y unas cuantas estadísticas sobre su organización5. Por su parte, el libro sobre las bodas de plata en Colombia de la Comunidad de los Hermanos de La Salle trae una rápida mención de la Escuela de Bogotá, que fue trasladada a la institución lasallista en 19126
En 1982 se publicó un libro conmemorativo de los cien años de la obra vicentina en Colombia7, que resaltó, ante todo, la peculiaridad de los talleres de San Vicente de Medellín, que lograron una gran diversificación en los oficios hasta constituirse en una verdadera manufactura. Dicha obra mues-
4 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1952). Sociedad de San Vicente de Paúl: primer decenario de su fundación. Reseña histórica. Medellín: Imprenta de El Esfuerzo.
5 Silva, I. (1906). Primer Directorio general de la ciudad de Medellín. Medellín, pp. 81-85. Otra rápida memoria de la SVP de Medellín se encuentra en Betancur, A. (2003). La ciudad 16751925. Edición facsimilar del ITM. Medellín, pp. 58-60.
6 Arboleda y Valencia. (1919). Centenario y Bodas de Plata Instituto de los Hermanos de la EECC. Bogotá, pp. 355-358.
7 Gómez Giraldo, G. (1982). 100 años de vicentismo... para una historia de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín . Medellín: Talleres Litográficos de Producciones.
Los
de
Sociedad de San Vicente de Paúl 47
talleres
la
tra el entronque de las metas de la Sociedad de San Vicente de Paúl con las de la naciente industria regional, con figuras como el inventor Vicente de la Roche, que adaptó telares de madera a las condiciones de dichos talleres, o como el comerciante e industrial textilero Alejandro Echavarría, que vendía gratuitamente los productos de los jóvenes aprendices de dicho instituto y anticipaba dinero para los gastos, sin intereses. Este prometedor vínculo se abortó por el tradicionalismo de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Finalmente, en 1989, dos trabajadoras sociales escribieron su monografía de grado sobre los antecedentes históricos del asistencialismo en Bogotá, dentro del cual la Sociedad de San Vicente de Paúl ocupó el papel protagónico. Las autoras no trabajaron sobre una base documental sólida ni tampoco hicieron una interpretación acorde con el contexto de la época, por ejemplo, para explicar por qué en 1911 se produjo el viraje y retroceso hacia las metas iniciales de la Sociedad8 .
Estas referencias y monografías son todo menos un trabajo histórico profesional. Este último habrá que buscarlo en historiadores de formación universitaria que contextualizan la Sociedad de San Vicente de Paúl en las condiciones y aspiraciones de cada época.
El primero que lo intenta es el historiador británico Roger Brew, que mostró cómo la raíz de los primeros experimentos en la industria textil antioqueña hay que buscarla en las instituciones filantrópicas o punitivas, como la Sociedad de San Vicente de Paúl o las cárceles, donde se les enseñó a los presos o a los huérfanos el arte de tejer con telares manuales en razón de que son intensivos en mano de obra y porque no compiten con ninguna de las industrias artesanales del momento9. Los huérfanos de la Sociedad se dieron el lujo de tener como maestro al propio Vicente de la Roche, y trabajaron con prototipos de telares manuales de su invención.
8 Montoya, M. L. y Gamba, S. A. (1989). Contribución al conocimiento de la asistencia social en Bogotá entre 1850-1920: Sociedad de San Vicente de Paúl. Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
9 Brew, R. (1977). El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920. Bogotá: Banco de la República, pp. 82, 392.
Las
de artes y oficios en Colombia 1860-1960 48
escuelas
Otro historiador fue Hernán Darío Villegas, quien muestra en su tesis de grado la ruptura que se produjo en Antioquia dentro de la Sociedad por el énfasis regional hacia la abolición de su carácter limosnero en favor de un mayor énfasis en la educación y la capacitación para el trabajo10. Esta reforma radical no fue aceptada por el Concejo General de París, y la respectiva filial de Medellín debió desprenderse de los aspectos educativos en los oficios. Pero el trabajo de Villegas va mucho más allá, ya que demuestra que la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín, en algunos momentos, llegó a ser una verdadera cárcel.
En efecto, Villegas sostiene que la entrada del alumno a los talleres no era voluntaria, sino forzada, y que este debía someterse a una disciplina y reglamentos que constreñían la voluntad del joven al orden, la moralidad, el aseo y el aprendizaje. El uso de premios y castigos le quitaba toda espontaneidad, de suerte que el control interno se podía resumir en instruir, vigilar y castigar, como en las prisiones. La equivalencia talleres-prisión llegó a ser tan exacta que algunos delincuentes fueron llevados a los talleres de San Vicente. Sin embargo, se consideró que, al tener contacto con ellos, los alumnos corrientes podrían ser sometidos a una influencia dañina 11
En un artículo publicado por Fernando Botero Herrera en la revista Historia y Sociedad12 , se planteó que la fundación de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín fue una réplica de la de Bogotá, 25 años después. La experiencia del trabajo y los resultados obtenidos fueron la base para establecer la sociedad vicentina en Antioquia. Surge de aquí una reflexión curiosa respecto a lo establecido en los estatutos y el reglamento general de la Sociedad, donde se estipula en el artículo 6.º: “No pueden ser socios activos los sacerdotes, las mujeres, los varones menores de diez y ocho años,
10 Villegas, H. D. (1990). La formación social del proletariado antioqueño, 1880-1930. Serie Autores de Hoy. Medellín: Concejo de Medellín, p.225.
11 Ídem, pp. 144-153.
12 Botero Herrera, F. (1995). “La Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín y el mal perfume de la política: 1882-1914”. Historia y Sociedad, (2): 39-74.
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl 49
las personas notoriamente indigentes, ni los que la obediencia debida a la Iglesia escandalizan con actos contra la fe, y la moral”13 .
Esta discriminación lucía extraña para el autor, sobre todo en medio de un ambiente que exigía toda la dedicación, la paciencia y la pulcritud, entre otras muchas virtudes que solo una mujer era capaz de aportar al mismo grado de exigencia que las obras de la sociedad vicentina planteaban. Si se tiene en cuenta que también primaron siempre las mujeres en la dirección de las escuelas y de los oficios que allí se enseñaban, entonces es evidente su importancia en el ejercicio de la obra. ¿Por qué, entonces, privarlas de ocupar cargos de mayor responsabilidad?
Según Botero, la obra de San Vicente estuvo dirigida casi siempre a las clases menos favorecidas de la población. Así, para citar un ejemplo, en Antioquia, los oficios de los alumnos que estudiaban en la institución correspondían sobre todo a artesanos y personas ocupadas en el sector de servicios, en su orden14: albañiles (35), sirvientes (31), carpinteros (28), sastres (19) y los demás oficios, que eran muy variados (lustradores, zapateros, venteros, herreros y acarreadores). Sin embargo, del artículo Los talleres de la Sociedad San Vicente de Paúl de Medellín, escrito también por Fernando Botero Herrera, se puede deducir que el oficio que prevalecía era el tejido en telar, pues contaban “con 14 telares en los que trabajaban mantas, camisetas, cobijas y otras telas con la mayor perfección que es posible”15, asegurando con esto el porvenir de niños y niñas dentro de la industria textil, que procuraría trabajo y pan a muchas familias.
A los anteriores artículos se suma una interpretación histórica mucho más original ofrecida recientemente por los trabajos de la historiadora Beatriz Castro, uno de los cuales describe a la Sociedad de San Vicente de Paúl como pionera en la consolidación de la ayuda domiciliaria en Colombia. A partir del estudio de la Sociedad instalada en Bogotá, Beatriz Castro examina su irradiación a ciudades como Medellín y Cali, destacando como
13 Sociedad de San Vicente de Paúl (1984). Estatutos y reglamento general de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Medellín: Tipografía del Externado, FAES.
14 Botero Herrera, F. (1995). “La Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín y el mal perfume de la política: 1882-1914”. Historia y Sociedad, (2): 39-74.
15 Boletín Cultural y Bibliográfico. (1996). N. º 42. Bogotá.
50
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
nota singular la promoción del trabajo voluntario que fomentó formas originales de asociación16 .
Todas las investigaciones profesionales precedentes aconsejan centrarse en la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá, la base de las ramificaciones en el resto del país.
Memorias de los presidentes de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá: la retórica de la caridad
Fundada en 1857, las distintas memorias de sus presidentes y sus Anales, publicados desde 1869 (figura 1), muestran el carácter acentuadamente limosnero de los primeros años de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Colombia, en los que la sección Docente jugó un papel secundario. El citado historiador oficial de la Sociedad, Juan Buenaventura Ortiz, aduce que ni las circunstancias políticas dejaron funcionar a la sección Docente, ni los distintos directores nombrados manifestaron interés en posesionarse como tales.
En 1869 la denominada sección Docente se reducía al asilo de niños huérfanos, pero a finales de la década de 1870 se había ampliado a la enseñanza paralela de letras y oficios domésticos.
En efecto, en 187917, la sección Docente de la Sociedad de San Vicente de Paúl de la capital sostuvo en el edificio Las Aguas dos escuelas completamente separadas, una para hombres y otra para mujeres. La de varones, con cien niños y dirigida por Rodolfo D. Bernal, impartía educación en religión, lectura, escritura, aritmética, gramática castellana, geografía, geometría, dibujo aplicado a las artes y canto. La de niñas, dirigida por Concepción Reyes, Dolores Reyes y Delfina Silva, con 120 niñas, impartía las mismas enseñanzas, adicionando clases de costura, bordados y semejantes.
Sin embargo, retomando la idea de años atrás, se vio la necesidad de preparar a niños y niñas en algún oficio que les permitiera ganarse la vida
16
, (10): 7-45.
17 Sociedad
51
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Castro, B. (2006). “Inicio y consolidación de la ayuda domiciliaria en Colombia”. Sociedad y Economía
de San Vicente de Paúl. (1879). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. José Manuel Marroquín. Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos.
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
de forma honrada y permanente, razón por la cual se abrió una escuela para niñas dedicada a la fabricación de sombreros de paja y para los niños se abrió una escuela dedicada a la zapatería. Fue así como en agosto de 1879 se celebró un contrato con Primitiva Márquez, quien por doce pesos mensuales se comprometió a impartir dicha enseñanza. Con ello, se obtuvieron grandes resultados en la elaboración del producto final y en la forma activa con la que sus alumnas recibieron las clases. Desde enero del mismo año, el zapatero Lisandro Villalobos enseñó a diez niños el oficio, de los cuales seis terminaron con los conocimientos necesarios para empezar a ver retribuido su trabajo con dinero.
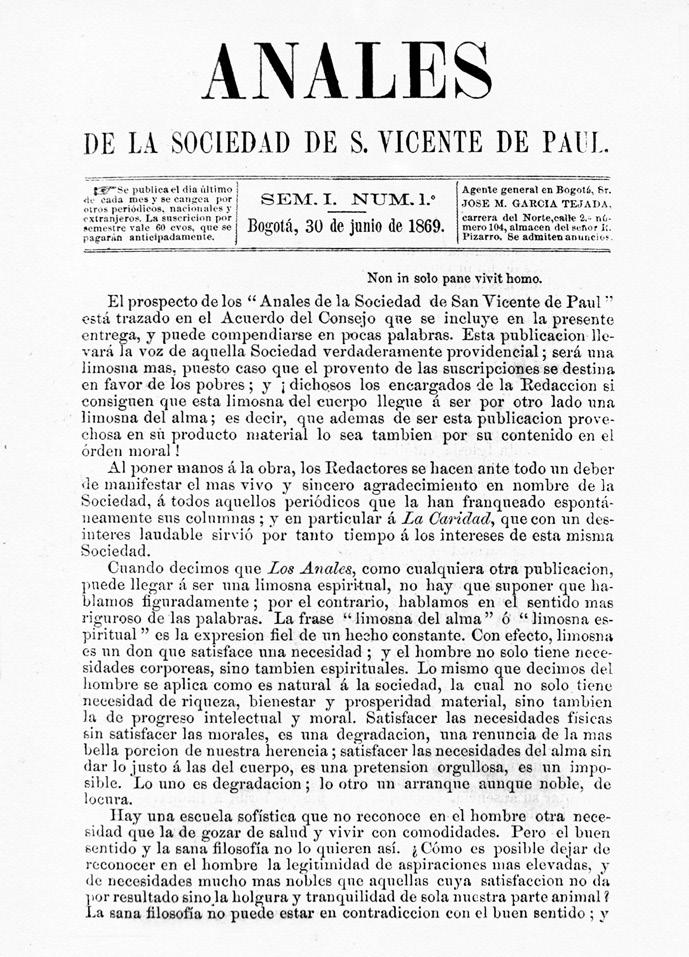
52
Figura 1. Número inicial de los Anales de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Bogotá, 1869
Fuente: Anales de la Sociedad de San Vicente de Paúl. (1869). Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos.
En 188118, los establecimientos de enseñanza se mantuvieron; no obstante, por la gran demanda de ese momento la escuela de varones se dividió en dos: la parte superior, con 60 niños, a cargo de Rodolfo Bernal, que les enseñó religión, lectura, escritura, aritmética, moral, geometría aplicada al dibujo y a las artes, ortografía y geografía. Y la parte inferior, con 35 niños, a cargo del señor Liborio Tavera, que solo impartió las cuatro primeras materias mencionadas anteriormente. La escuela de niñas también se dividió, en razón a su gran número y a las grandes diferencias de desarrollo intelectual entre ellas. En consecuencia, se organizó el nivel de niñas con aprendizaje tardío, a las que se limitaban a enseñarles religión, lectura, escritura, costura y aritmética. La otra escuela recibía las mismas clases y se adicionaban lecciones de gramática, historia sagrada y bordados. Concepción Reyes asumió la dirección de una escuela y Mercedes Márquez, la de la otra.
La escuela de fabricación de sombreros se mantuvo y, con miras a perfeccionar el oficio y la calidad del producto, la sección Docente encargó al departamento del Tolima un maestro sobresaliente en dicho ramo. Lisandro Villalobos siguió a cargo de la escuela de zapatería, integrada por un total de 14 alumnos prestos a adquirir con gran prontitud experiencia y aportar calidad a sus productos, para salir a trabajar y valerse por sí mismos.
Desde principios de 188219 la sección Docente se ocupaba, de modo más decidido, de los establecimientos de las escuelas de artes y oficios de la Sociedad. Para esto redactaron el Reglamento orgánico de las Escuelas de primeras letras. Convencida la sección Docente de que la instrucción que se diera a los niños era inútil, y aun peligrosa, si no se procuraba que, al salir de la escuela empezaran inmediatamente a ganarse la vida con un trabajo honrado, costeó varias escuelas de oficios con excelentes resultados. De la escuela de sombreros salieron seis alumnas que se ganaban la vida con el arte que aprendieron; para los niños se dispuso de una escuela de
18 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1881). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. José Joaquín Ortiz. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas.
19 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1882). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Rafael María Carrasquilla. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas.
53
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
canto y música sagrada y otra de talabartería, esta última fue una promesa de grandes resultados, de la que surgieron tres alumnos que ya trabajaban de forma independiente. El número total de los alumnos que asistían a las escuelas industriales ascendía a 62. Luego se inició la construcción de varios telares para abrir la escuela de tejidos y se buscó integrar el oficio de fabricar sombreros de caña, popularmente conocidos como corroscas.
El presidente de la Sociedad llamó la atención, en el transcurso de ese año, sobre la falta de alumnos para las escuelas de oficios, lo que contrastaba con el ansia de los padres para que sus hijos adquirieran “inútiles” conocimientos teóricos. Tal hecho revelaba las inconsistencias en el campo de la educación en el país.
En 188320, la sección Docente contaba ya con cuatro escuelas de artes y oficios: dos para niñas y dos para niños. Las primeras, localizadas en la parroquia de Las Aguas, y las segundas, en la parroquia de Egipto. A las escuelas de oficios para niñas asistían 20 alumnas, dedicadas a la fabricación de sombreros de paja y al tejido de telas de lana, mientras que en las de los varones, con 38 niños, se enseñaba talabartería, canto y música sagrada. La única queja que se escuchó fue sobre la estrechez de los locales.
Para ese año, los egresos de la sección Docente se pueden ver en la tabla 1.
Tabla 1. Egresos de la sección Docente
Concepto Valor
Sueldos durante el año para los maestros de las escuelas de letras y oficios $2315.20
Arrendamientos de los locales para las escuelas de letras y oficios $548.60
Entregado al señor director de la sección para los gastos de las escuelas $477.00
Valor de ocho arrobas de lana para la escuela de tejidos $40.00
Impresión de textos para las escuelas $117.75
Existencia en caja $127.50
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1883). Memorias del presidente y discurso del socio sr. D. Marcos Fidel Suárez . Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas.
20 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1883). Memorias del presidente y discurso del socio Sr. D. Marcos Fidel Suárez. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas.
54
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
Fuente:
En 188421, la sección Docente abrió tres pequeños establecimientos para la enseñanza de talabartería, con la participación de 30 niños; de zapatería, con 20 niños, igual que en la de sastrería. En cuanto a las escuelas de niñas, asistieron 18 a los cursos del tejido de sombreros de paja y siete al del tejido de lanas. La sección Docente expresó su preocupación ante el bajo número
21 Sociedad
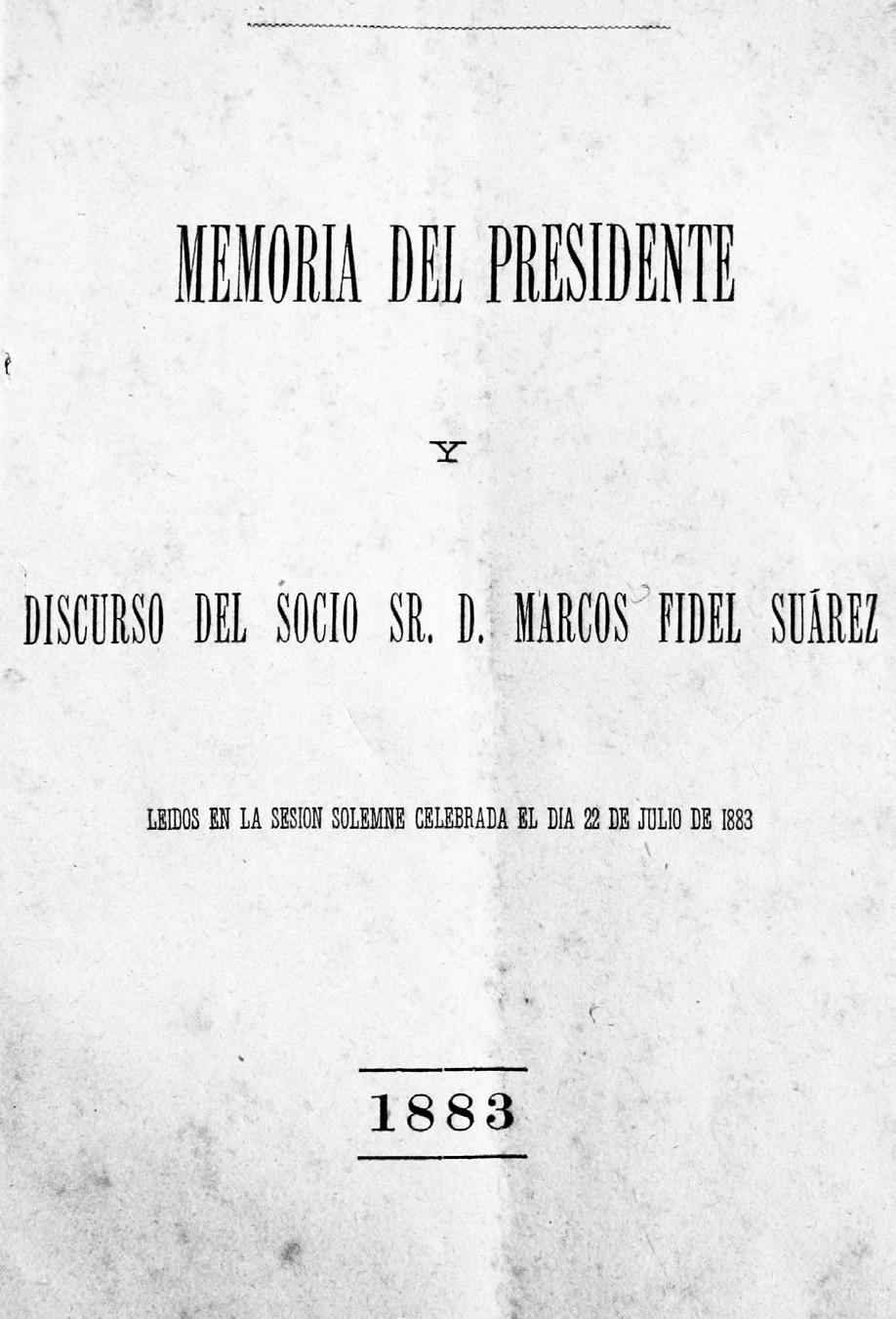
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl 55
Figura 2. Memoria del Presidente de la SVP de Bogotá, 1883
Sociedad de San Vicente de Paúl. (1883). Memoria del presidente y discurso del socio sr. D. Marcos Fidel Suárez . Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas.
de San Vicente de Paúl. (1884). Memoria del presidente. y discurso del socio Sr. D. Gabriel Rosas. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas.
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
de alumnos inscritos en las escuelas de oficios, pese a que la educación era gratuita. Sin embargo, se asumía que las familias más pobres veían en la miseria una profesión lucrativa, y en la ociosidad, el mejor empleo. Igualmente, entregó el informe correspondiente a los egresos generados por las escuelas de oficios (tabla 2).
Tabla 2. Egresos generados por las escuelas de oficios
Concepto
Valor
$2181.10 Arrendamientos de cuatro locales para las escuelas $853.50 Composiciones de locales, premios para los niños y útiles para los oficios $585.00
Sueldo pagado a 12 maestros en las 5 escuelas
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1884). Memoria del presidente y discurso del socio sr. D. Gabriel Rosas. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas. En 188522 se reportaron los primeros éxitos. Así, la sección Docente y las escuelas de oficios mostraron al público, con gran suceso, los productos terminados durante el ejercicio académico. La exhibición se realizó en los claustros del edificio de la venerable Orden Tercera. La prosperidad de la Sociedad y la estabilidad que había logrado con el transcurso de los años, se vio truncada por la guerra civil, lo que impidió que los recursos llegaran a ella; por tal motivo, redujo el número de escuelas activas, es decir, quedaron funcionando solo tres escuelas de letras con la asistencia de 350 niños, y dos de oficios (talabartería y zapatería), con 60 alumnos; la de canto, con 16, y la de oficios para niñas, con 30.
Según las memorias de los presidentes, los niños con estudios concluidos en las escuelas de oficios de la Sociedad encontraron trabajo inmediatamente en talleres particulares, lo que hizo que las matrículas a dichas escuelas fueran muy solicitadas y que se rechazara a una gran cantidad de aspirantes, porque los ingresos y los establecimientos destinados para ello no eran suficientes. En 1885, el presupuesto se distribuyó como se muestra en la tabla 3.
56
22 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1885). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Enrique Restrepo G. Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía.
Tabla 3. Presupuesto de 1885
Concepto Valor
Sueldo de maestros y arrendamientos de locales $2877.60
Gastos en el material de las escuelas y composición de un telar $593.30
Rubro distribuido entre los niños de las escuelas de oficios $28.97
Fuente:
Comenzando el año escolar de 188623, la sección decidió aumentar la búsqueda de apoyo y financiación para las escuelas de oficios, puesto que la Sociedad basaba su institucionalidad en la enseñanza de oficios, lo que permitía lograr un trabajo de calidad y bien remunerado. La instrucción debía impartirse desde los primeros años, para entrenarse en el oficio y adquirir pericia.
En este año, a la escuela de talabartería asistieron ordinariamente 24 niños. Fueron desembolsados $132.10, las obras hechas costaron $75.80 y otras que estaban por concluirse sumaron alrededor de $24, de modo que la diferencia entre lo gastado y lo producido se representaba en materiales y en útiles. A la escuela de zapatería asistieron 22 niños, se le suministraron $100 en materiales y útiles, el monto de lo producido fue de $64 y la diferencia también se evidenció en los materiales existentes. Por el contrario, la escuela de sastrería estaba en su etapa de inicio, contaba con muy pocos alumnos y carecía de productos terminados para su comercialización.
Por otro lado, la escuela de oficios para niñas, con 60 alumnas, estaba convenientemente dividida en clases y en ella primaba la enseñanza de modistería, tejidos de sombreros, de frazadas y de alfombras.
Las memorias hicieron especial reconocimiento a los empresarios que emplearon a las mujeres en empresas tipográficas, en fábricas de cigarrillos, de camisas y en otros establecimientos semejantes. Fue claro que los objetivos instaurados por la Sociedad de San Vicente de Paúl, y bajo los cuales regía la enseñanza, tenían soporte y estaban justificados cuando encontraban historias de vida de personas que lograban alcanzar éxito y triunfos
57
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Sociedad de San Vicente de Paúl (1885). Memoria del presidente y discurso del socio sr. D. Enrique Restrepo. Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía.
23 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1885). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Enrique Restrepo G. Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía.
aplicando en la cotidianidad el oficio que aprendieron en las escuelas y que, bajo la tutoría permanente de sus maestros, adquirieron experiencia y desarrollaron habilidades.
Fuente:
Las escuelas que sostuvo la sección durante 1888 fueron: tres de letras para varones; dos superiores y una elemental, dirigidas, respectivamente, por Manuel J. Plata, José R. Salazar y Gregorio Vélez; tres de oficios para varones, a saber, talabartería, zapatería y sastrería, a cargo de Santiago Caro, Gabriel Carvajal y Roberto D. Rodríguez, y una de oficios para mujeres, dirigida por Concepción y Dolores Reyes y Delfina Silva. Las escuelas de oficios para varones estaban anexas a las de letras para varones y los que asistían a aquellas debían estar matriculados allí mismo.
El producto de los objetos trabajados en las escuelas de oficios, durante 188724 , ascendió casi a la totalidad de lo gastado en las mismas escuelas; la Sociedad aspiraba a que si los alumnos inscritos asistían con puntualidad durante los tres años de aprendizaje exigidos por el reglamento, las escue-
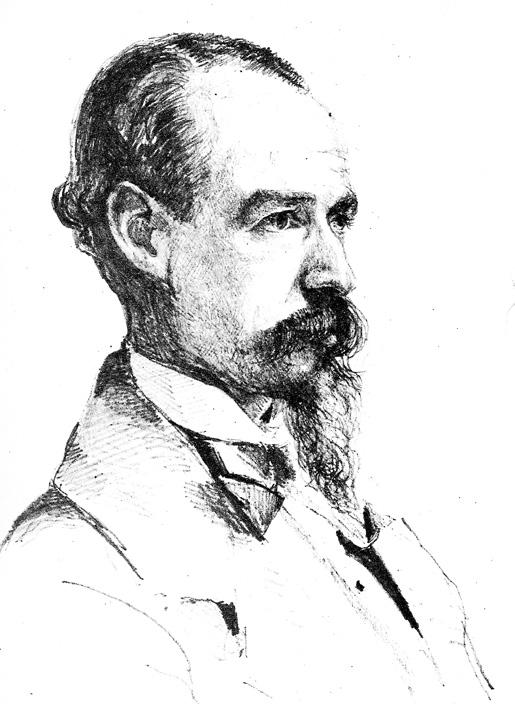
58
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
24 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1887). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Gabriel Rosas. Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía.
Figura 3. El ingeniero y poeta Diego Fallon, miembro activo de la SVP de Bogotá
álbum de dibujos de Alberto Urdaneta. Banco Popular, Bogotá, 1975, p. 30.
las de oficios en el segundo y tercer año podrían valerse por sí mismas. Un año después25, la escuela de oficios para niñas logró su traslado del pésimo local que ocupaba a otro que, aun cuando no tenía las condiciones deseadas, prestaba un mejor servicio. En esta escuela estaban matriculadas 80 niñas que recibían diariamente clases de modistería, de bordado, de tejidos de sombreros, de frazadas y de alfombras, de costura y, en general, de todas las labores manuales conocidas. La sección contaba con algunos instrumentos para la clase de aplanchado, pero estaban sin aprovechar por la falta de un local apropiado.
Los maestros de las escuelas, según la retórica de las Memorias de los presidentes de la Sociedad de San Vicente de Paúl, eran personas intachables, de comportamiento ejemplar, infatigables en el cumplimiento de sus deberes y aptos para el desempeño de sus labores. Entregaban sus conocimientos sin reparo, cultivaban la excelencia en sus alumnos y le daban a la remuneración económica, en muchos casos, un lugar secundario, pues primaba en ellos transmitir la base de los oficios para que los niños replicaran y promovieran este arte en la sociedad donde vivían.
Para 1888, la labor emprendida por la sección de Amparo, creada el 17 de noviembre anterior, fue recoger las máquinas de costura que la Sociedad había distribuido entre personas necesitadas; tarea indispensable, tanto para cerciorarse de nuevo de las necesidades de las personas que disfrutaban de este beneficio como para hacer un examen de las máquinas y persuadirse de que no se habían perdido.
En noviembre de 188926, los alumnos de las escuelas de oficios presentaron sus exámenes parciales en una exhibición pública de los trabajos realizados durante el año escolar y la sección Docente sintió un orgullo supremo al ver cómo los productos de sus alumnos se vendían casi de inmediato. Como la escuela de artes y oficios de Antioquia o la de Santander, la institución se convertía en un verdadero taller manufacturero.
25 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1888). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D.
Enrique G. Restrepo. Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía.
26 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1889). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D.
José Manuel Marroquín. Bogotá: Imprenta de M. Rivas y Compañía.
59
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
Los alumnos recibieron un reconocimiento económico del 10 % de las ventas. En la escuela de oficios de mujeres se mantuvieron los oficios enseñados hasta el momento y se sumó a esto una seria preocupación sobre la educación moral de las niñas. Por ello, se intensificaron las clases de religión, historia sagrada y urbanidad. Ese año se recibieron matrículas de 25 alumnos para las escuelas de varones y de 78 para la de mujeres. El siguiente, el número de niñas matriculadas no varió considerablemente, fueron 86, de las cuales 80 asistían ordinariamente.
El Asilo de San Francisco Javier contaba el 19 de marzo con cuatro niños internos y se abrieron las matrículas para los externos. Poco tiempo después empezaron a funcionar los talleres de carpintería y sastrería. En abril se abrieron los de zapatería, talabartería y pintura al temple. Los talleres estaban provistos de los útiles más indispensables, lo mismo la cocina y el comedor.
En 189027, hubo un cambio singular: se abrió una clase de talla, dirigida por Ángel María Niño, y otra clase de torno a cargo de Cayetano Ortiz; junto con las clases de talabartería y zapatería, concurrían 25 niños. En la escuela de oficios para mujeres se introdujo la clase de tejidos en algodón y se continuó la enseñanza de los oficios de aguja. En las escuelas de oficios se mantuvo la costumbre de entregarles a los niños, como premio, el 10 % del dinero de los productos vendidos y el día que terminaban su aprendizaje recibían un certificado en el que se les recomendaba al público y se les daban los útiles necesarios para el ejercicio de su oficio.
Al finalizar ese año el presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl recomendó conservar sus escuelas, en atención al bien que prestan a los niños pobres; ya que la fundación de establecimientos de esta clase, no es obra de un día, y mal podía destruirse hoy lo que mañana habría que volver a establecer; y que las escuelas de la Sociedad son casi tan antiguas como ella.
60
27 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1890). Memoria del presidente y discurso del Sr. D. Manuel V. Umaña. Bogotá: Imprenta El Telegrama.
Que las escuelas de oficios producen pocos gravámenes para la Sociedad, pues la venta de los efectos trabajados en ellas compensa los gastos de útiles y materiales.
A partir de esta apreciación se empezaron a identificar en los balances de la Sociedad los reintegros que los alumnos hacían a partir de su trabajo (tabla 4).
Tabla 4. Balance de la Sociedad Central de San Vicente de Paúl en 1890
Concepto Valor
Sueldos pagados a los maestros de escuelas $2818.00
Arrendamiento de locales para las escuelas $462.00
Útiles para las escuelas $1054.65
Reintegros por obras de mano $19.95
Existencia en caja $30.50
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1890). Memoria del Presidente y discurso del Sr. D. Manuel V. Umaña. Bogotá: Imprenta El Telegrama.
El núcleo de maestros, en 1890, se puede reconstruir a partir de la Memoria de su presidente (figura 4), Manuel V. Umaña, en la tabla 528.
Figura 4. Memoria del presidente de la SVP de Bogotá, 1890
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1890). Memoria del presidente y discurso del Sr. D. Manuel V. Umaña. Bogotá: Imprenta El Telegrama.
28 Ídem, pp. 12-13.
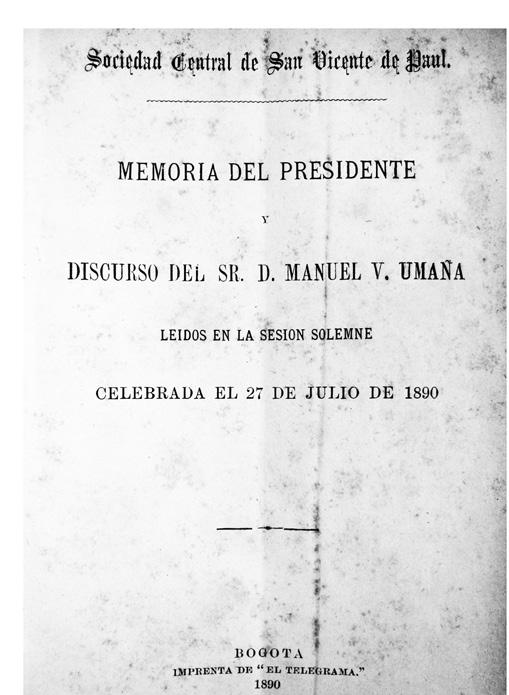
61
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
Tabla 5. Talleres de la Sociedad Central de San Vicente de Paúl en Bogotá, organizados por maestros y especialidad, en 1890
Nombre Especialidad Nacionalidad
Santiago Caro Talabartería Colombiano
Gabriel Carvajal Zapatería Colombiano
Ángel María Niño Talla Colombiano
Cayetano Ortiz Torno Colombiano
Roberto Rodríguez Sastrería Colombiano
Concepción Reyes Oficios domésticos Colombiano
Dolores Reyes Oficios domésticos Colombiano
María Antonia Coronado Oficios domésticos Colombiano
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1890). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Manuel V. Umaña. Bogotá: Imprenta El Telegrama. Posteriormente, en 1892, la Sociedad de San Vicente de Paúl y la sección Docente decidieron clausurar los locales anexos a las escuelas de letras y a Las Aguas, en donde se enseñaban artes manuales. Tras el cierre se trasladaron los útiles al Asilo de San Francisco Javier. La escuela de niñas se mantuvo con 82 niñas matriculadas, de las cuales asistían 67; en ella se conservó la enseñanza de religión, lectura, urbanidad, modistería, tejido de frazadas, alfombras, tapetes y sombreros. Se inició la fabricación de asientos de lana, tapaojos, cinturones y pañolones, así como también la de sereneros y sobrecamas, costuras, bordados y tejidos con aguja.
A mediados de ese año se realizaron exámenes intermedios en todas las escuelas y en noviembre se cumplieron, tanto en el establecimiento de varones como en el de niñas, los de cierre del año escolar, y se exhibieron muy buenas obras de talabartería y zapatería, algunos trabajos de talla y de torno hechos en la escuela de varones y otras obras igualmente buenas producidas por las niñas. Transcurrido el año, se consolidaron los datos referentes a los egresos de las escuelas. Así lo muestra la tabla 6.
62
Tabla 6. Egresos de las escuelas en 1892
Concepto Valor
Sueldos pagados a los maestros de escuelas
$2454.00
Arrendamiento de locales para las escuelas $672.00
Útiles para las escuelas y recompensas para los alumnos $650.92 ½
Refacción en una escuela
Saldo en caja
$54.00
$162.77 ½
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1892). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Adolfo Sicard y Pérez . Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre. El año 189229 abrió con la enseñanza de los siguientes oficios: modistería, tejido de frazadas, tejido de medias, aplanchado, tejido de alfombra, costuras y bordados en blanco, tejidos y puntada en lana y labrados en anjeo. Se inició el año con el ánimo de abrir clases de guarnición de calzado, lavado y cocina. Por disposición de la sección Docente se suprimió la enseñanza de tejido de sombreros de jipijapa y la de tejido de frazadas se limitó a las que ya habían avanzado mucho en este oficio, porque la experiencia demostró que estos no eran oficios lucrativos para las niñas de Bogotá. En cambio, se establecieron los cursos de aplanchado y de corte y costura de chalecos. Dichos talleres de costura significaron un gran trabajo y por tanto dejaron buenas remuneraciones.
Tabla 7. Valores recibidos por hechura y corte de piezas de ropa
Concepto
Existencia en caja al fin del período anterior.
Recibido del señor pagador central por cuenta del gobierno y por el valor de la hechura y corte de 37 929 piezas de ropa para el Ejército.
Recibo consignado por el mismo empleado, por valor de los gastos hechos en la composición de los salones 2.º, 3.º y parte del salón 1.º de los talleres de niñas en el noviciado de las hermanas de la caridad.
Recibido por el señor D. Pedro M. Corena por el valor de la hechura, corte, forros, etc. de 406 pantalones finos para la Policía Nacional.
Saldo en caja.
Valor
$793.60
$12 400.40
$1669.30
$442.60
$15 305.90
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1892). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Adolfo Sicard y Pérez . Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre.
29 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1892). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Adolfo Sicard y Pérez. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre.
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl 63
En 189330, las escuelas de letras y oficios, denominadas de Santa Isabel, tenían matriculadas a 180 niñas, pero con la asistencia ordinaria de 120 a 130. Tenían 20 alumnas internas: diez sostenidas por la sección, huérfanas de padre y madre, y diez hijas de padres pobres y de buena conducta, con una pensión alimenticia de ocho pesos por mes. Se destacaban la señorita Antonia Bernal, como maestra de aplanchado, y la señora Hortensia Rodríguez de Burgos, como maestra de sastrería. Continuaron en su gran mayoría las materias de enseñanza y se destacaron: lectura, escritura, aritmética, geografía, castellano, religión, urbanidad, modistería teórica y práctica, corte de chalecos, tejidos de tapetes finos, alfombras ordinarias, frazadas, sobrecamas, pañolones, bordados, tejidos de aguja, aplanchado y lavado.
En 189431, las memorias del presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl registran una información detallada acerca del funcionamiento de las diferentes escuelas de la Sociedad, que vale la pena reproducir:
Escuela Santa Isabel
Bajo esta advocación hace muchos años sostiene la sección una, a la cual concurren 220 niñas a recibir la educación moral y religiosa, que se les da con especial esmero, y además conocimientos en las siguientes materias: lectura, escritura, aritmética, geografía, gramática castellana, religión, moral y urbanidad; modistería, (teórica y práctica), corte y costura de chalecos, tejidos de aguja, bordados, toda clase de costuras en blanco; y se les adiestra en el manejo de la despensa, la cocina y la plancha, sin descuidar el no menos interesante ramo de remendar ropa. Para tantas enseñanzas el tiempo está distribuido convenientemente, de manera que unas materias de estudio se dan alternadas; otras, como la religión, diariamente, y para las obras de mano se tiene en cuenta que las niñas que aprenden las labores más sencillas, van pasando a las
30 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1893). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. José Ignacio de Castro. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre.
31 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1894). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Enrique W. Fernández. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre.
64
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
que son más difíciles, y así pueden estar todas ocupadas simultáneamente. Hay 25 alumnas internas, de las cuales 10 son huérfanas de padre y madre, en completo desamparo, son costeadas con fondos de la sección; y quince son hijas de padres pobres, que pagan una pensión mensual de diez pesos. Esta escuela estuvo durante años seguidos, casi desde su creación, a cargo de las señoritas Concepción y Dolores Reyes; y hubiera continuado bajo su dirección, pero desgraciadamente la primera de ella murió en el mes de octubre de 1893, cubriendo de luto el numeroso personal de la escuela de niñas, que todavía al recordarla siente asomar a sus ojos lágrimas que solo se derraman por una madre querida. Por este motivo, asumieron la dirección las señoritas Rosalía Parra y Dolores Acosta, con admirable abnegación. Esta escuela presentó sus certámenes en el mes de diciembre y las alumnas sostuvieron con propiedad el examen que se les hizo sobre las diversas materias de enseñanza, dejando satisfechos a los miembros de la Sociedad que los presidieron, y con el contento natural en los padres de familia que contemplan los adelantos de sus hijas y el progreso de una escuela en que tiene vinculadas grandes esperanzas en el pueblo pobre; a lo que contribuyó también la exhibición de los trabajos de costura y demás obras de mano. Contando con el ofrecimiento hecho por un comerciante notable de la ciudad, se ha dispuesto abrir una clase para corte y confección de vestidos para niños. El precioso detalle también se logra sobre las escuelas masculinas.
Escuela Superior de Varones
Hay en ella matriculados 180 niños, de los cuales 150 asisten ordinariamente. Las materias de enseñanza son: lectura en prosa y en verso, escritura correcta, religión, moral, urbanidad, aritmética en toda su extensión, geometría, geografía e historia patria. El aventajado profesor D. Daniel Zamudio da la enseñanza de música, que ha producido sus frutos, pues constituye una fuente de recursos para algunos de los alumnos que cantan en las funciones religiosas, y con lo que les pagan auxilian a sus padres.
65
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Escuela Inferior de Varones
Desde el mes de enero la dirige el maestro graduado D. Manuel París R; y ya en estos pocos meses se alcanzan a notar los adelantos en los estudios y el fruto de su trabajo por mejorar la condición moral de sus alumnos. Hay matriculados 135 niños y la asistencia ordinaria es de 116. A esta escuela no concurren sino los niños que no saben leer, se da la enseñanza elemental de lectura, escritura, doctrina cristiana, historia sagrada y urbanidad. Esta escuela ha funcionado en el espacioso y amplio edificio donado a la Sociedad por el ilustrísimo señor doctor D. José Benigno Perilla, su protector decidido. Es de sentirse que no se hayan podido dar, por escasez de fondos, las enseñanzas de artes y oficios, como lo desea el ilustre obispo.
Una vez entregado el informe pormenorizado de las escuelas que se encontraban en funcionamiento para este año, se dio a conocer el estado de la sección de Amparo, encargada de procurar un trabajo lucrativo para los pobres. Entre los establecimientos fundados por ella, el de mayores resultados fue el taller de costura, dirigido por las Hermanas de la Caridad. Cien señoritas, todas de familias pobres, se ocupaban de confeccionar el vestuario para el Ejército. Con ello ganaban un salario mensual que variaba, según la habilidad de las obreras, entre $5 y $23. Eran dignos de todo elogio el orden y la disciplina observados en el taller. Las señoritas guardaban una parte de su salario en una caja de ahorros, para tener algún dinero disponible en caso de enfermedad, de falta de vestido o de cualquiera otra necesidad.
Con la suma de $1600 que el señor ministro de Guerra destinó para pedir máquinas de coser y reemplazar las actuales, gastadas por el uso, se encargaron de los Estados Unidos 52 máquinas domésticas, con un surtido considerable de útiles y accesorios, y una caja de aceite.
En los talleres de San Francisco Javier solo funcionó el taller de talabartería, en el que se fabricaron fornituras para el Ejército por un valor de $24 286. El local que ocupaba este taller se dio en arrendamiento a las Hermanas Terciarias y se tomó otro más adecuado.
66
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
La sección tenía amparadas en el Asilo de Jesús, María y José a 22 niñas huérfanas de padre y madre, muchas de ellas ocupadas en el taller de frazadas que funcionaba en el establecimiento de las Hermanas y aportaban con su trabajo al pago de gran parte de la pensión, a la vez que guardaban algunas economías en la caja de ahorros del asilo.
Ese año se fundó la Escuela de Oficios Domésticos, para el aprendizaje de muchachas pobres, huérfanas y desamparadas, con la cooperación muy eficaz del arzobispo y de las Hermanas de la Caridad, quienes desinteresadamente se encargaron de su dirección y administración. Dos meses después de abierta esta escuela, tenía ya diez niñas aprendiendo a cocinar, lavar, planchar, moler, etc., y disponía de un local suficientemente grande para recibir a diez más.
En 189532 se abrió de nuevo la fábrica de cigarrillos de José A. Obregón, dirigida por sus hijas, en la que hallaron trabajo productivo 55 jóvenes recomendadas por la sección de Amparo que también decidió entregarles a las familias pobres las máquinas de coser del taller de costura, ya arregladas, para ayudarles a ganar el sustento de cada día.
Por un acuerdo aprobado por el Concejo el 30 de octubre de 1894, se celebró un convenio con el director de la Obra del Niño Jesús en favor de la infancia desamparada, y otro con los padres salesianos para fundar un asilo nocturno para niños pobres. La Sociedad entregó, para este efecto, la casa de su propiedad situada en la calle 9.ª, número 85. La Asociación de la Santa Infancia hizo en ella las reparaciones indispensables para recibir a 100 niños y, además, previó los gastos del orfelinato, que sería dirigido por los padres salesianos.
Para ese año los gastos de la sección de Amparo se estimaban en $6108, de los que se destinaron $3066 a pensiones, ropa y premios para las niñas alojadas en el Asilo de Jesús, María y José; $3042 al arrendamiento del local de la Escuela de Oficios Domésticos, a reparaciones hechas en él, y a la alimentación y vestido de las menores.
67
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
32 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1895). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. José Manuel Marroquín. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre.
Figura
a los artesanos”, de Manuel D. Carvajal, miembro conspicuo de la SVP de Bogotá, de la cual fue secretario
Fuente: Manuel D. Carvajal. (1895). Elementos de geometría aplicados al dibujo. Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea.

En 189633 , el informe del director de las secciones Docente y de Amparo se resume de la siguiente manera: el taller de costura contaba con 92 jóvenes, la fábrica de cigarrillos con 14; había 21 niñas en el Asilo de Jesús, María y José; había 10 muchachas en la Escuela de Oficios Domésticos, 16 en casas
33 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1896). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Gral. D. Rafael Ortiz. Bogotá: Casa Editorial J. & L. Pérez.
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960 68
5. Manual de geometría, “obra dedicada
particulares y 45 niños en el Asilo de la Santa Infancia. Se recomendaron 12 niños al Asilo de San José para niños desamparados y 33 solicitantes a otras secciones de la Sociedad; se dieron en préstamo 30 máquinas de coser a señoras necesitadas: tres de ellas fueron donadas a la sección por personas caritativas y las demás se tomaron de las que ya habían servido por bastante tiempo en el taller de costuras que contaba con 110 señoritas ocupadas en confeccionar el vestuario para el Ejército.
En el Asilo de Jesús, María y José tenían amparadas a 28 niñas. Durante el año, ocho de ellas eran colocadas en casas particulares. Allí recibían instrucción en las primeras letras y ocupaban gran parte de su tiempo en lavar y planchar ropa, moler cacao, tejer frazadas y sombreros y hacer cigarros. Con el producto de estas industrias pagaban parte de su pensión. Por último, estaba la Escuela de Oficios Domésticos, donde la sección tenía amparadas a 20 niñas huérfanas de la clase del pueblo, ocupadas en los oficios propios para entrar a servir en casas de familia.
El 15 de agosto de 1895 se inauguró el Asilo de la Santa Infancia con 12 niños desamparados, a quienes se les impartió instrucción moral y religiosa, y nociones de lectura, escritura y aritmética, en la noche. Durante el día se les llevó a trabajar a los talleres de San Vicente en algún oficio que les proporcionara más tarde los medios para vivir honradamente. En estos talleres se fabricaba el correaje y el calzado para el Ejército. Los aprendices entraban ganando un real diario, salario que se les aumentaba a medida que se iban adelantando en su oficio. Los jornales los depositaban en la caja de ahorros del asilo, en divisiones numeradas para cada uno. Algunos lograban reunir de 10 a 32 pesos, que les servían para comprar buenos vestidos, ropa de cama, etc.
Se previó que los talleres próximos a abrir serían de sastrería, carpintería, latonería y encuadernación. En el de talabartería se pagaron a los obreros $77 376 por fornituras, calzado y frazadas para el Ejército.
Así mismo, el 6 de agosto del mismo año se inauguró la benéfica institución de la Sopa de los pobres, que bajo la dirección de las Hermanas de la Caridad preparaba a las alumnas de la Escuela de Oficios Domésticos. Su objeto era proporcionar a los pobres, y también a los niños de la Santa In-
69
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
fancia, alimento abundante y sustancioso a cambio de medallas especiales de aluminio vendidas por la sección de Amparo al precio de dos y medio centavos, y que reemplazaban la limosna que los particulares daban en dinero. En 1896 se distribuyeron alrededor de 200 comidas diarias, y en un día de cada semana se repartían gratuitamente pan, chocolate, velas y fósforos. Gracias a la liberalidad del señor D. Leo S. Kopp, que había donado toda la cerveza que consumieran los pobres, se daba un vaso de esta bebida sana y nutritiva a cada persona que tomara la sopa. Se recibieron 40 barriles con 1425 litros de cerveza.
El año cerró con un total gastado por la sección Docente de $5674.40, distribuidos en el sueldo pagado a los maestros que regentaban las escuelas ($2203.65), en los alimentos de las superioras y alumnas de la Escuela de Santa Isabel ($2856.10), en el servicio de agua ($82.80) y en los útiles para las escuelas y en ropa comprada para niñas pobres ($532.85).
En 189734 se dispuso que se diera la enseñanza de pedagogía en la Escuela de Santa Isabel, a cargo de Fidelina Charri, maestra graduada en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, de relevantes dotes intelectuales y cualidades morales, que trabajaba con solicitud y consagración en dictar todas aquellas asignaturas necesarias para que las alumnas que quisieran, previo el examen correspondiente, obtuvieran el grado de maestras.
Las muchachas que se mostraban incorregibles y que pretendían huir del establecimiento eran puestas por algún tiempo, por cuenta de la sección, en la Casa del Buen Pastor, departamento de niñas, donde había cuatro en 1897. Aquí es evidente que tras la retórica de las memorias se escondía la amenaza del castigo para los disidentes.
A los obreros de los talleres se les pagaron en el año $60 618 por fornituras, zapatos, polainas, viseras, etc. El ministro de Guerra dispuso que se les diera mayor ensanche a los talleres, porque por experiencia el vestuario y el correaje que se confeccionaban allí eran más económicos y de mejor calidad que los que hacían los particulares. Para este año el auxilio más valioso que
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960 70
34 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1897). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Adolfo León Gómez. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre.
se recibió fue el de la cerveza, generosamente obsequiada por los señores Kopp & Compañía, que suministraron 6462 litros. Las Memorias enfatizaban en que se había observado que su consumo restablecía a los mendigos, pues muchos de ellos aseguraban haberse curado de enfermedades crónicas del estómago. Aquí también es notable cómo la Sociedad de San Vicente de Paúl era un vehículo fácil de ampliación del mercado de un nuevo producto orientado de preferencia a las clases populares.
En 1898 (figura 6)35, se clausuraron las escuelas de varones y los edificios donde estas funcionaban se destinaron a los talleres para niños. Este acontecimiento limitó entonces las funciones de la sección Docente, ya que tanto el local como los talleres habían pasado al cuidado y vigilancia de la sección de Amparo, a la que se adicionaron: el taller de costura, la Escuela de Oficios Domésticos, el Asilo de Jesús María y José y el Asilo de San Vicente de Paúl. Ciento treinta señoritas se ocupaban de la confección del vestuario para el Ejército, según el contrato celebrado por la Sociedad. Ellas alcanzaban a coser unos mil vestidos completos por mes, compuestos de camisa, calzoncillos, pantalón, chaqueta y quepis. Ganaban, según su habilidad, un salario mensual de seis a veinte pesos. A las que vivían lejos del taller las Hermanas les preparaban un sustancioso almuerzo por veinte centavos.
Por su parte, la Escuela de Oficios domésticos, fundada 4 años atrás, contaba con 26 muchachas huérfanas de la clase del pueblo, que recibían alguna enseñanza elemental y se ocupaban de aprender los oficios propios para ser buenas sirvientas. El producto de su trabajo de lavado y planchado de ropa se invertía en beneficio del asilo. Esta escuela debió suspender la Sopa de San Vicente, debido a que no cumplía con el objetivo para la cual fue creada; por tanto, las niñas de la escuela se encargaron en adelante de la preparación del almuerzo para las del taller de costura.
71
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
35 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1898). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Jorge Ortiz. Bogotá: Imprenta de Luis M. Holguín.
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1898). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Jorge Ortiz. Bogotá: Imprenta de Luis M. Holguín.
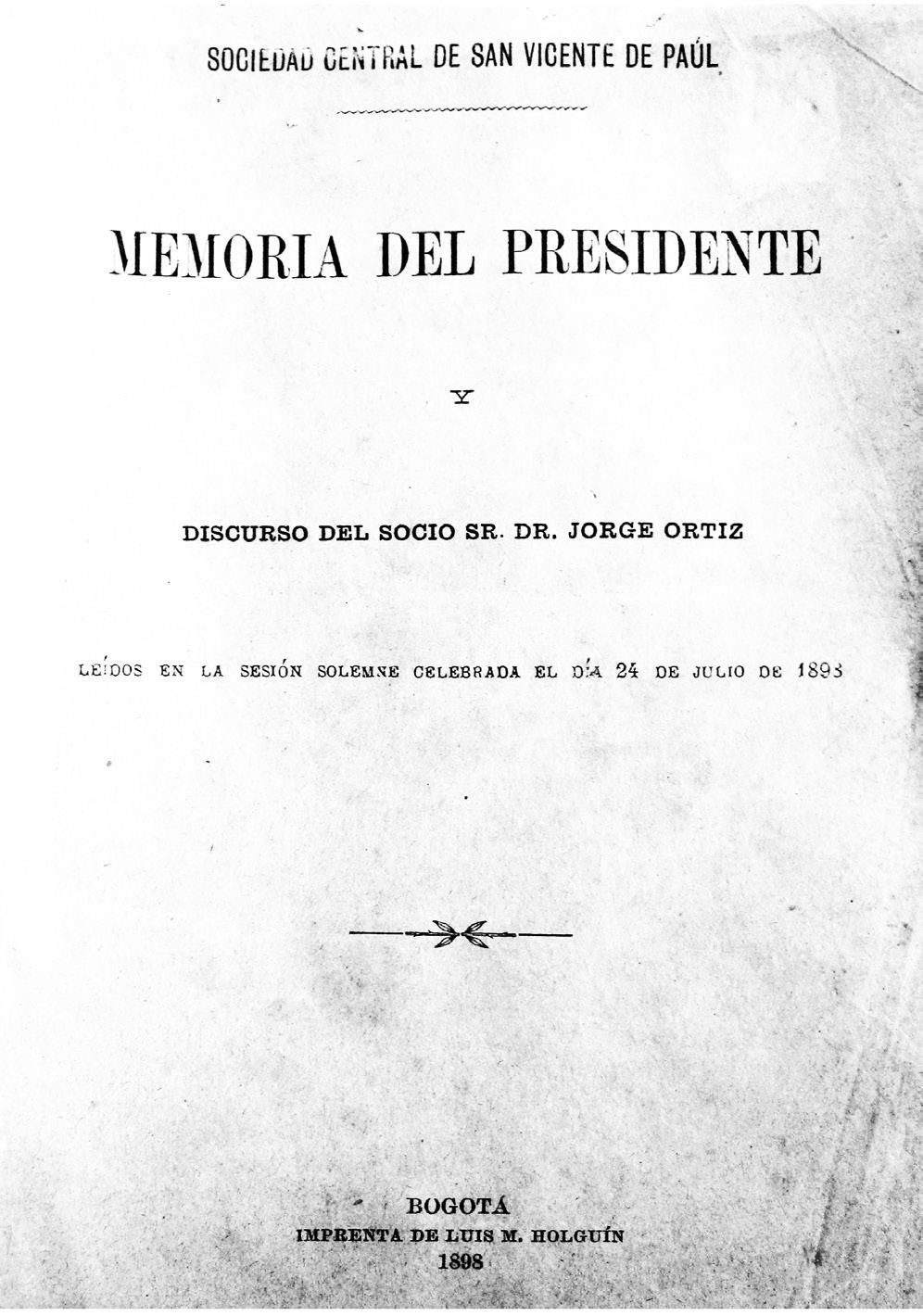
En ese mismo año se abrieron los talleres de carpintería, zapatería y talabartería, con los útiles necesarios. La sección de Amparo, en 189936, rindió el siguiente informe pormenorizado sobre las escuelas a su cargo, en el que traza un panorama de la inserción completa de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá dentro de la formación en artes y oficios:
36 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1899). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Antonio José Uribe. Bogotá: Imprenta de Luis M. Holguín.
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960 72
Figura 6. Memoria del Presidente de la SVP de Bogotá, 1898
1. Taller de costura: en este taller se ocupan permanentemente cien señoritas, por lo menos, en confeccionar parte del vestuario para el Ejército, habiendo entregado este año las siguientes piezas, cuyo valor de confección, $23 445.85, representa su salario (tabla 8).
Tabla 8. Taller de costura de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Bogotá, 1899
10 320 Chaquetas a 80 centavos cada una $8256 ...
9372 Pantalones a 50 centavos el par $4686 ...
8756 Camisas a 20 centavos cada una $4756.20
7469 Calzoncillos a 15 centavos cada uno $1120.35
10 478 Quepis a 15 centavos cada uno $1571.70
500 Levitas de parada a 4.70 centavos cada una $2350 ...
504 Pantalones de parada a 1.40 centavos el par $705.60
47 399 Total $23 445.85
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1899). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Antonio José Uribe. Bogotá: Imprenta de Luis M. Holguín. El personal dedicado a este oficio varía, ya que algunas se casan, pasan a trabajar en casas particulares y otras se hacen religiosas.
2. Escuela de oficios domésticos: en esta escuela 27 huérfanas se educan para sirvientas. Entraron 40, pero han salido once para casas de familias honorables y dos han fallecido. Los oficios que se enseñan son: cocina, lavado, planchado, composición de ropa, colchonería y otros oficios domésticos, alternativamente, hasta perfeccionarse en ellos. Además de la educación piadosa que se les da, adquieren nociones de lectura, escritura y aritmética.
3. Orfelinato Jesús, María y José: 47 niñas sostiene allí la sociedad, y otras 40 son costeadas por la Nación, el Municipio y algunos particulares. Unas y otras reciben instrucción todos los días no feriados, de 7 a 9 y media de la mañana, en religión, lectura, escritura, aritmética, gramática, lecciones de cosas y contabilidad; el resto de día lo dedican al aprendizaje de una de estas industrias: modistería, tejido de alfombras, frazadas, ruanas, colchas, toallas, colchones, cigarros, ramos de mano, guarnición y corsés; en diciembre y enero, oficios
73
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
de piezas Concepto Precio
Número
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
domésticos. En el curso del año se han retirado 28 niñas que sabían la doctrina, leer y escribir, y se habían perfeccionado: 2 en cigarros, 2 en sombreros, 5 en alfombras, 3 en modistería, 5 en lavado y planchado, 2 en colchones y 9 en frazadas finas, toallas, etc. En diciembre habrá niñas que pueden, con su trabajo, ganar lo necesario para vivir, o ejercer, con bastante habilidad, las funciones del hogar, o continuar estudios intelectuales con provecho. En el período se fabricaron: 62 sombreros de paja, 1899 frazadas, 45 toallas, 69 servilletas, 60 colchones, 156 trajes para señora, 6400 cigarros, 16 capotas, 7 capotes, 115 delantales, 32 ramos de flores artificiales, 3 ruanas tejidas, 70 cortes guarnecidos para calzado, 90 almohadas, 16 gorras, 6 colchas, 70 alfombras y 280 piezas de ropa interior para señora.
4. Asilo San Vicente: representa los talleres de talabartería, carpintería y zapatería, en donde trabajan 50 niños externos y 12 oficiales que por su pobreza, moralidad y aptitudes se han considerado merecedores del apoyo de la Sociedad. Como proyecto entrante tienen la producción de los muebles para el Asilo de ancianos.
5. Talleres de San Vicente: este importante instituto ha marchado con bastante regularidad, empezado a ver sus frutos. Arrancaron los talleres con 72 alumnos el día 1 de junio de 1898; de esa fecha hasta un año después han entrado, por admisión a la sección, 29, los que suman un total de 101. De estos hay que deducir 29 que han salido por fuga o por expulsión, y 4 que fueron entregados a sus deudos por completa carencia de aptitudes para el trabajo. Queda un total de 78 alumnos, incluyendo tres de los fugados, que volvieron al establecimiento. Los maestros de talleres son: 1.º Pedro Jaramillo, maestro de zapatería, con 40 pesos mensuales; 2.º Jesús Hernández, encargado de la sección superior de sastrería, con una remuneración de 3 pesos diarios; 3.º Daniel Piedrahíta, maestro de la sección inferior de sastrería, encargado de la confección de chalecos y de la hechura de la ropa para el uso de los talleres, con 1 peso y 50 centavos diarios; 4.º Pedro Argüelles, oficial encargado de la carpintería, con un sueldo de 2 pesos diarios, y Miguel Ángel, encargado de la imprenta, con
74
25 pesos mensuales. Se retiraron hace poco tiempo, Nacianceno Adarve, vigilante y maestro de la sección inferior, y Pedro Álvarez, maestro de carpintería. El taller de zapatería cuenta con 21 alumnos en diferentes grados de adelanto. Se suprimió una sección encargada al alumno Antonio J. Gaviria, por no creerlo adecuado para mantener la disciplina, y por ser muy áspero en el trato que daba a los alumnos. En el taller de zapatería se fabrican toda clase de obras, compitiendo perfectamente con la obra extranjera y con la que producen los principales talleres de la ciudad, de propiedad de particulares. En el taller de sastrería trabajan 13 alumnos, de los cuales 4 que están muy adelantados pertenecen a la sección superior, y los 9 restantes a la inferior. Ambos se ocupan de la confección de vestidos de alguna sastrería de la ciudad, y los de la sección inferior tienen a su cargo, especialmente, la fabricación de los que se necesitan para el uso del establecimiento. Los telares son 14 y en estos hay 12 alumnos que trabajan constantemente en la fabricación de tejidos. Además, todos los alumnos pequeños de los talleres ayudan en los trabajos preliminares. En los telares se fabrican: toallas, hamacas, ruanas de hilo y de lana, frazadas, camisetas, mantas, tapiz y reata de cabuya, sobrecamas y manteles. El taller de carpintería y la imprenta cuentan con tres alumnos cada uno, para este último ha sido difícil aumentar el número por la estrechez del espacio apropiado para tal fin. La disciplina de los talleres ha sido buena en general. En el año que termina ha habido bastantes fugados, de los cuales unos pocos han vuelto, a otros se les ha hecho aprehender por la policía y la mayor parte han sido declarados expulsados de los talleres.
Para 190037, el orfelinato Jesús, María y José tenía 100 niñas, que recibían instrucción en religión, aritmética, lectura, escritura, gramática,
75
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
37 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1900). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. José Vicente Concha. Bogotá: Imprenta de Luis M. Holguín.
geografía y contabilidad por la mañana; el resto del día lo dedicaban a las siguientes tareas:
1. Tejidos: la sección ha hecho grandes esfuerzos a fin de perfeccionar esta industria; al efecto ha construido máquinas y telares, de acuerdo con las indicaciones de hábiles maestros y hoy mismo se dan los pasos conducentes a organizar los tejidos finos que serán no solo apoyo valioso para el orfelinato, sino mejora de trascendencia para el país. En el año se fabricaron 1993 frazadas, 32 toallas, 32 servilletas y 45 alfombras.
2. Modistería: siendo esta industria tan útil a la mujer y tan necesaria en el hogar, se ha tenido especial cuidado en que las niñas la aprendan con perfección en todos sus detalles. Hay en esta clase 35 alumnas, y se han confeccionado 292 trajes, 20 piezas de ropa interior, 202 para niños, 17 corsés, 48 sombreros y 253 delantales.
3. Colchonería: trabajan 6 niñas en este oficio, y han hecho 89 colchones y 140 almohadas.
4. Zapatería: trabajan en esta clase 6 niñas, que han guarnecido 419 pares de cortes para calzado y fabricado chinelas y zapatos para la mayor parte de sus compañeras, evitando así el gasto que hacía la Sociedad en el calzado de las niñas.
5. Encuadernación: uno de los miembros de la sección tuvo la feliz idea de organizar este taller y la generosidad de dotarlo de las máquinas y aparatos necesarios para atender cualquier pedido, al propio tiempo que su interés halló medio de que la Gobernación del Departamento celebrara con la Sociedad un contrato para empastar 3000 ejemplares de la Codificación cundinamarquesa, de la cual han terminado 600 volúmenes en pasta holandesa y encuadernado 200 a la rústica. En cada industria, todo trabajo, por pequeño que sea, está prudentemente remunerado con una pequeña propina, que reciben y dividen cada domingo, una parte para su depósito en la caja de ahorros y el resto para sus naturales antojos e inocentes golosinas; de este modo, las niñas se afanan por aprender bien el oficio, hallan halago en las tareas y se les ve siempre alegres.
76
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
El taller de costuras, ubicado en la plazoleta de Las Nieves, lleva diez años de funcionamiento, proporcionando trabajo honrado y lucrativo a una multitud de familias necesitadas; siempre ha estado bajo la acertada y eficaz dirección de las Hermanas de la Caridad. Para que una mujer pueda ser colocada en el taller, debe ser soltera, de 14 a 24 años de edad, de la clase decente reconocidamente pobre, de buena conducta moral, no ser hija o hermana de alguno de los socios de San Vicente ni vivir en casa de alguno de ellos. Al inicio del año 1900 tenían registradas 109 señoritas, se retiraron 28, la mayoría de ellas por quedar con otra de la misma familia, de conformidad con lo que prescribe el reglamento, que ordena que de una misma familia no podrá ser colocada más de una persona. El Asilo San Vicente de Paúl cuenta con niños entre 12 a 16 años, que se hallen sin ninguna protección. Allí a la vez que se les proporciona alojamiento, vestido e instrucción religiosa, se les enseña un oficio.
6. Carpintería: este taller está bajo la inmediata dirección de un socio inspector, que con gran celo e interés se propone darle el ensanche conveniente; por ahora trabajan en él un maestro y tres oficiales, dos niños internos y algunos externos. Se han contratado algunas obras con particulares, y hay especial esmero en dejarlos satisfechos.
7. Talabartería: aquí se construye parte del correaje para el Ejército, de acuerdo con el contrato celebrado con el Gobierno. De conformidad con la cláusula 3.ª del citado contrato, se han ocupado en este taller, por lo general, de 30 a 40 obreros, la mayor parte padres de familia, honrados y necesitados, a quienes a la vez se les paga un buen salario, se les instruye y moraliza; se les obliga al cumplimiento de sus deberes religiosos y sociales y a tener hábitos de orden y disciplina. Todos observan buena conducta y frecuentan los santos sacramentos. Además, trabaja en este taller el resto del personal del asilo, o sea 15 niños internos, quienes están muy aprovechados en el oficio; varios de ellos pueden ya por sí mismos ganarse la subsistencia.
77
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
El taller de costura, en 190138, contaba con 88 alumnas que se ocupaban en las costuras de uniformes para el Ejército Nacional. Según la retórica usual de las memorias, reinaba en el plantel el orden y el aseo. Las obreras eran objeto de maternal vigilancia y de solícitos cuidados de las bondadosas hermanas, quienes de manera cariñosa iban ganando sus corazones y formando sus almas para el bien. En este mismo año, los socios estudiaron la manera de reconstruir la escuela de oficios, que generaba gastos por $4000 aproximadamente.
En 190239, el taller de costura contaba con 100 obreras y el resumen del trabajo de 262 días se puede ver en la tabla 9.
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1902). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Juan Evangelista Trujillo. Bogotá: Imprenta La Crónica.
Las máquinas de coser no se regalaban, sino que se prestaban bajo fianza a las familias trabajadoras, honradas y pobres solicitantes.
En 190540 se estableció la industria de la alpargatería dentro de la escuela de oficios, donde las niñas se dedicaban, además, al aprendizaje de cocina, planchado, lavado de ropa y costura. Se presumía que dicha industria, junto
38 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1901). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. José Rivas Groot. Bogotá: Imprenta de vapor.
39 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1902). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Juan Evangelista. Bogotá: Imprenta La Crónica.
40 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1905). Memoria del presidente y discurso del socio Sr. D. Marco Fidel Suárez. Bogotá: Imprenta de M. Rivas y C.
78
Tabla 9. Taller de costura, 1902
Concepto Número de piezas Chaquetas para tropa 11 070 Pantalones para id. 7121 Camisas para id. 7638 Calzoncillos para id. 5995 Dormanes para oficiales 2632 Pantalones para id. 954 Dormanes para jefes 86 Pantalones para id. 48 Toldos de campaña 72
con los telares mencionados con anterioridad, podrían, en lo venidero, ayudar en parte al sostenimiento de este plantel.
En marzo de 190841 se cerró el orfelinato de Jesús, María y José, cuando venció el contrato celebrado por su administración con las Reverendas Madres. Algunas de las alumnas fueron devueltas a sus familias, otras colocadas en hogares cristianos y, de las restantes, 16 quedaron en la Escuela de Oficios Domésticos de Las Nieves y dos en uno de los establecimientos de las Reverendas Madres Terciarias.
La Escuela de Oficios Domésticos mantenía 79 niñas, de las cuales había 27 colocadas por la Sociedad. Además de las enseñanzas que siempre se habían dado allí, existía la de confección de sombreros de paja, con muy buenos resultados. Dos socios donaron para tal fin dos bultos de paja y algunas hormas.
Hacia 1912 este gran esfuerzo escolar y de artes y oficios de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Bogotá pareció agotar todas sus posibilidades y empezó a ceder algunas de sus obras a los Hermanos de La Salle, como la escuela de la calle 8.ª, que fue transformada en local y adaptada para 500 niños (figura
7). Con ayuda del obispo primado de Bogotá, los miembros de la Sociedad levantaron un vasto edificio cercano a la Plaza España, donde instalaron otra escuela, conocida con el nombre de Escuela Modelo, también entregada a la comunidad lasallista y que fue descrita así, según la foto que se muestra en la figura 842:
Debajo de la antigua Plaza de Maderas, hoy Plaza España… está situada esta escuela, debida a los esfuerzos de la benemérita Sociedad de San Vicente de Paúl. Para quienes hace algún tiempo que no recorren estos lugares, es grata sorpresa encontrar el elegante y amplio local que la Sociedad de San Vicente tuvo el acierto de poner bajo la dirección de los Hermanos. A ella concurren más de 180 niños pobres, vecinos del barrio Obrero y de la Plaza España, a recibir no solo los rudimentos científicos indispensables, sino una enseñanza agrícola elemental. El edificio, que es amplio y alegre y acondicionado a las prescripciones de la higiene, posee
79
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
41 Sociedad de San Vicente de Paúl. (1908). Memoria del presidente. Bogotá: Imprenta de La Luz.
42 Arboleda y Valencia. (1919). Loc. cit., p. 357.
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960

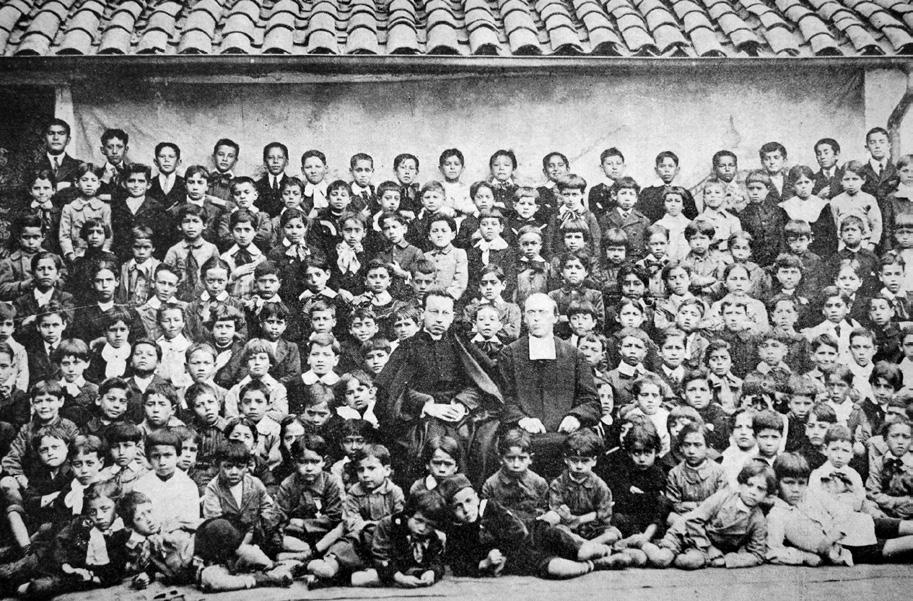
un espacioso campo para enseñar a los alumnos el cultivo de las hortalizas de más fácil curso en nuestros mercados.
Fuente: fotografía tomada del Instituto de los Hermanos de las EECC, op. cit., p. 256.
De este modo, la comunidad de La Salle tomó el relevo de algunas de las obras de la Sociedad en Bogotá, acentuando más el elemento pedagógico que el propiamente punitivo.
Fuente: fotografía tomada de Instituto de los Hermanos de las EECC, op. cit., p. 357.
80
Figura 7. La Escuela de San Vicente en Bogotá cedida por la Sociedad de San Vicente de Paúl a los Hermanos de La Salle en 1912
Figura 8. Escuela Modelo construida por la Sociedad y adaptada por la Comunidad de La Salle para la enseñanza agrícola
La Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín: de la retórica de la caridad a la lógica del mercado
Esta seccional se estableció desde 1882 en la capital antioqueña, con todas las secciones que habían tenido éxito en Bogotá, como la Limosnera, la Mendicante y la de Amparo. Sin embargo la sección Docente fue la más tardía y empezó con sus respectivos talleres en 1888, según descripción que hizo el encargado al secretario, con minúscula, por favor, modificar en todos los casos. de Hacienda de Antioquia en 1890, Camilo Botero Guerra 43: Cuando ya se consideró que con los recursos reunidos se podían empezar modestamente los trabajos, confiando en la protección de la Providencia y en la buena acogida que el público daría a la empresa, se resolvió abrir el establecimiento, con diez niños recogidos por comisiones de la sección, número que prontamente aumentó a veinte. Esto se verificó el 1. de Noviembre próximo pasado, y la enseñanza que se ha dado a los niños es la de manejo de telares, pues la sección quiso que fuera esta, tanto para contribuir al establecimiento de una nueva industria, como para evitar la competencia a la clase obrera, que es a la que principalmente se ha querido favorecer. Para más detalles sobre los preliminares de la fundación de los Talleres, remitidos al Sr. Secretario al número 105 y 106 de la Voz de Antioquía, donde se publicó una noticia escrita por el socio Sr. Augel M. Díaz L., de la cual hemos tomado algunos datos para este informe. A principios de Enero de este año hubo necesidad de desocupar el local que generosamente había prestado el Gobierno, porque en él debía establecerse la Escuela Nacional de Minas, y tenemos alquilada una casa, en que incómodamente se hallan establecidos los Talleres.
Botero Guerra, con el encargado de los talleres de la Sociedad, concluyó así su informe de 1890 con los datos que están en la tabla 10.
43 Informe que el Secretario de Hacienda del Departamento presenta al Señor Gobernador para la Asamblea de 1890. (1890). Medellín: Imprenta del Departamento, pp. 109-111.
Los
de
Sociedad de San Vicente de
81
talleres
la
Paúl
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
Tabla 10. Extracto de la cuenta de los talleres de San Vicente de Paúl entre el 1.º de julio de 1889 y el 1.º de junio de 1890
ConceptoValor Valor
A saldo recibido $7.321/2
A colectas en sesiones $26.171/2
A donaciones $1009.00
A auxilio del Gobierno $500.00
A colectas en Medellín $1730.60
A auxilio del distrito $190…
A id. del Banco de Medellín $1000…
A id. de la Sociedad de San Vicente $440…
A producto de talleres $259.25
A depósitos $1821.05
A reintegro $2… $6985.40
Por escuela nocturna $29.40
Por alimentación $533.70
Por materia prima $1073.371/2
Por reintegro $60…
Por mobiliario $173.60
Por vestuario $219.50
Por sueldos $544.40
Por alquiler de casa $108…
Por escritorio $14.65
Por depósitos $3965.421/2
Por telares $221.021/2
Por saldo $42.321/2 $6985.40
Fuente: Informe que el Secretario de Hacienda del Departamento presenta al Señor Gobernador para la Asamblea de 1890. (1890). Medellín: Imprenta del Departamento.
A partir del anterior documento es claro que en 1890 solo se tenía abierto el taller de tejidos con un maestro de telares. También resulta interesante constatar el tipo de productos elementales que salía de las manos de los niños: tejidos de cabuya, costales, lienzos, toallas y camisetas de hilo. Para ese mismo año los productos del taller rindieron un total de $259.25.
Por otra parte, resultaba evidente que era necesaria una disciplina estricta para el sometimiento de niños usualmente díscolos, por provenir de la calle.
82
Otra obra sostenida por la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín fue la escuela nocturna de San Vicente, fundada en 1887, que, si bien no estaba dedicada a la enseñanza de los oficios, sí se dirigió a la alfabetización del artesanado de la ciudad, según se desprende de la siguiente matrícula de 1984 44 : Alumnos matriculados en la escuela nocturna desde el 8 de febrero hasta el 2 de marzo de 1894:
105 albañiles
34 sirvientes
25 carpinteros
17 emboladores
16 sastres
11 mandaderos
6 comerciantes
6 tipógrafos
5 dependientes
5 latoneros
5 talabarteros
3 herreros
2 fundidores
2 cedaceros
2 pintores
2 zapateros
2 canteros
2 agricultores
1 recorredor de telégrafos
1 jornalero
1 empleado público
1 platero
1 mozo de cordel
1 alfarero
1 arriero
Entre 1894 y 1896 se obtuvo una estadística ascendente del funcionamiento de los talleres de San Vicente de Paúl y de la escuela nocturna (tabla 11).
44 Informe del Gobernador del Departamento de Antioquia a la Asamblea en sus sesiones de 1894. Ramo de Instrucción Pública. (1894). Medellín: Imprenta del Departamento, p. 23.
83
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
Tabla 11. Estadística ascendente del funcionamiento de los talleres de San Vicente de Paúl y de la escuela nocturna en 1894 y 1896
Establecimiento Año Director Número de maestros Número de alumnos
Talleres de San Vicente de Paúl 1894 M. T. Vásquez 3 36 Escuela Nocturna de San Vicente de Paúl
1896 Julio Isaza O. 3 50
1894 Elías Upegui 3 124 1896 J. Giraldo 3 257
Fuentes: Informe del gobernador del departamento de Antioquia a la Asamblea en sus sesiones de 1894. Ramo de Instrucción Pública . (1894). Medellín: Imprenta del Departamento, p. 43; Informe del Secretario de Instrucción Pública de Antioquia al Gobernador del Departamento. (1896). Medellín: Imprenta del Departamento, p. 35. Ya para 1898 los talleres de San Vicente de Paúl de Medellín ampliaron su cobertura al incluir, aparte de los tejidos tradicionales mediante el sistema antiguo, la enseñanza de zapatería, carpintería, sastrería y tipografía, esta última en una imprenta pequeña. Los maestros encargados —cuyos nombres se desconocen— recibieron los sueldos que se encuentran en la tabla 12.
Tabla 12. Sueldos de los maestros en los talleres de San Vicente de Paúl, Medellín, 1898
Empleados Sueldos
Maestro de zapatería $40.00 mes
Maestro de carpintería $1.5 diarios
Maestro de sastrería [chalequero] $1.5 diarios
Maestro de sastrería [obra de pecho] $3.00 diarios
Fuente: Silva, I. (1906). Primer Directorio General de la ciudad de Medellín para el año de 1906. Medellín, pp. 78-79.
El establecimiento contaba en 1898, además, con dos vigilantes con sueldos de $50 mensuales cada uno, encargados de la disciplina interna de los niños internos estimados como difíciles45:
84
45 Ibídem.
Los alumnos son internos, mayores de ocho y menores de catorce años; pero si observan buena conducta y manifiestan decisión para el trabajo, se les conserva en el establecimiento hasta que aprenden el oficio que eligieron, aunque hayan cumplido y pasen de los catorce años… Los dos vigilantes hacen vida de internos y son los institutores de la instrucción elemental que se les da a los niños… La salida de los niños la propone el administrador a la sección Docente cuando este juzga que ya poseen las aptitudes necesarias para desempeñar el arte que han aprendido y el juicio suficiente para manejarse bien en la sociedad y hacer uso de su independencia, la que se les otorga de manera cautelosa y lenta para evitarles el daño que pudiera causarles un cambio repentino y brusco en tan corta edad. De los productos de su trabajo se destina una parte, que se coloca a interés en un banco, para darles una remuneración a su salida, cuando esta no es motivada por la fuga o por mala conducta.
Entre líneas, es claro advertir que el Asilo de los Talleres de San Vicente era una auténtica correccional y que, adicionalmente, el número de fugas y deserciones debía ser alto como para pasar inadvertido.
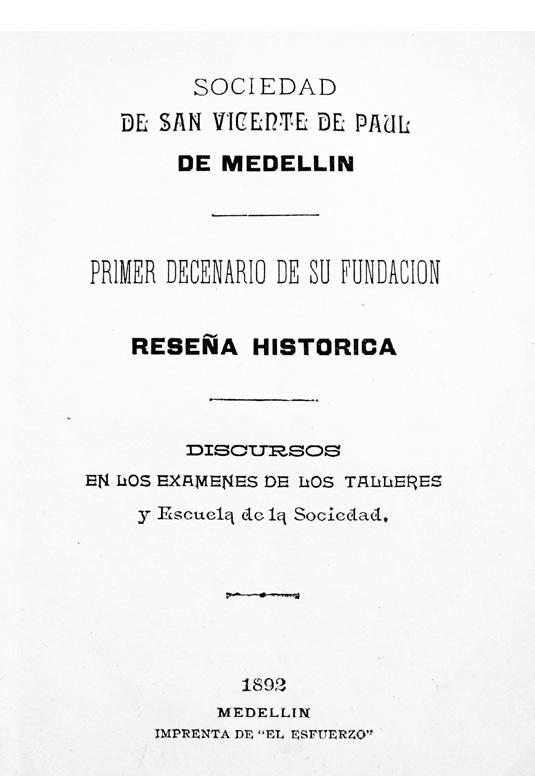
85
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Figura 9. Reseña histórica de la SVP, Medellín, 1892
Fuente: Sociedad de San Vicente de Paúl. (1892). Reseña histórica. Medellín: Imprenta de El Esfuerzo.
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960
Hacia 1906, según el Primer directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 de Isidoro Silva, estaban ya cerrados casi todos los talleres de San Vicente, excepto el de tejidos, con 25 alumnos, lo que muestra la sensibilidad de estos establecimientos de tipo filantrópico a los conflictos políticos y a los ciclos económicos. Solo persistía un maestro director con un sueldo mensual de $4000 pesos y una bonificación extra de $500 mensuales que, de pasada, deja ver los estragos de la inflación reinante en la posguerra del conflicto de los Mil Días.
El secretario de Instrucción Pública de Antioquia de 1901, Camilo Botero Guerra, vinculado a la Sociedad, se lamentaba de esta declinación de la obra y añoraba los mejores tiempos de la enseñanza teórico-práctica 46: Las escuela nocturna creadas por la Sociedad de San Vicente de Paúl, y más tarde apoyadas por el departamento, dieron aquí resultados tan satisfactorios, que no vacilo en asegurar que esos fueron los planteles de instrucción primaria más importantes que hemos tenido y los que mejores y más prontos servicios han prestado a la educación de la clase obrera de la capital. Obreros de 45 años y aún más, completamente ignorantes, aprendieron en pocos meses a leer, escribir y contar, a la vez que recibieron enseñanza moral y religiosa de urbanidad y de nociones de dibujo lineal.
Tal vez Botero Guerra tenía razón en este proyecto educativo orientado hacia la formación para el trabajo, que superaba el asistencialismo puramente caritativo y, por lo demás, acentuadamente represivo. Varios premios obtenidos confirmaron la bondad de la obra, como muestra el aviso del mismo directorio de Silva de 1906 (figura 10). En la sección femenina también se habían cosechado éxitos con el taller de la Joven Desamparada, fundado hacia 1894, más tarde nombrado Externado de San Vicente, con 30 alumnas iniciales que luego ascendieron al centenar. Las jóvenes aprendían allí sombrerería, tipografía y encuadernación. Pero este taller femenino fue cerrado por las mismas razones que la del taller masculino.
46 Informe del Secretario de Instrucción Pública de Antioquia al Sr. Gobernador del Departamento. (1903). Revista de Instrucción Pública de Colombia, 13 (74): 111.
86
Nota: en este aviso se puede apreciar, de todas maneras, la especialización en tejidos y el abandonode los otros productos.
Fuente: Silva,I. (1906). Primer directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906. Segunda Parte. Direcciones. Medellín, p. 44.
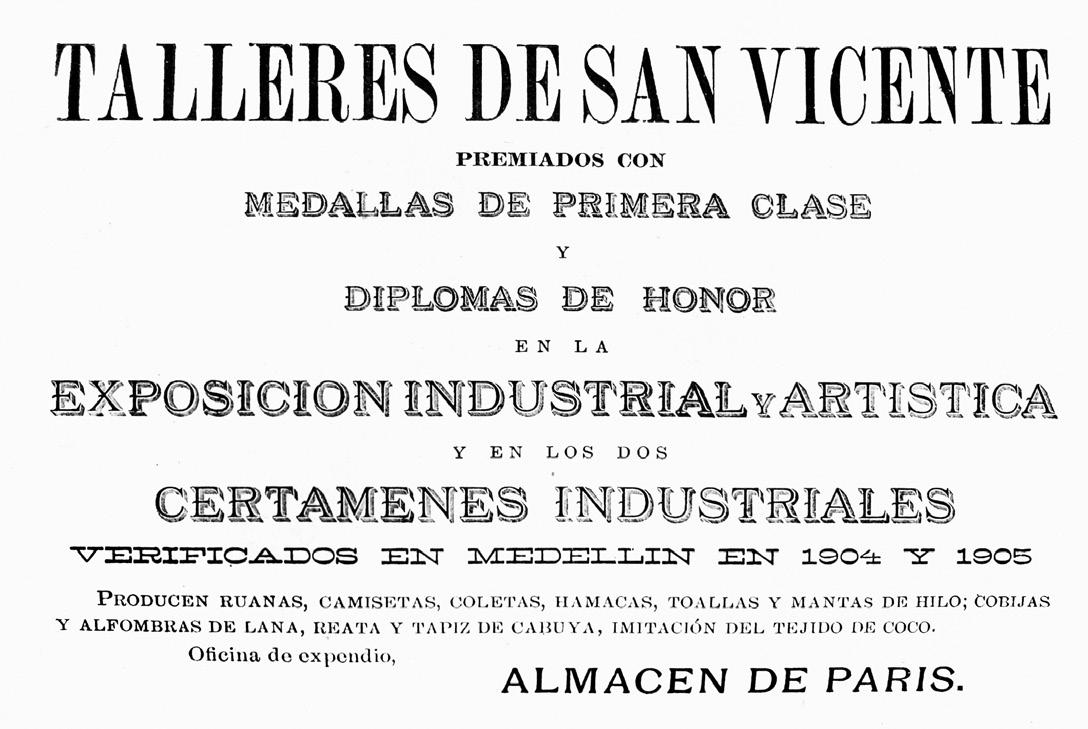
En efecto, Botero Guerra no estaba solo en su propuesta de educación para el trabajo, Carlos E. Restrepo propuso la eliminación de la sección Limosnera, de tal manera que los establecimientos de artes y oficios de la Sociedad pudieran funcionar bajo el estricto régimen de autogobierno, subvencionados exclusivamente con sus propios recursos y sin admitir otra ayuda. Como lo ha anotado el historiador Hernán Darío Villegas, esta propuesta chocó contra las tradicionales orientaciones de la Sociedad Central de París, basadas en la caridad hacia los pobres y las visitas, la cual cerró tales establecimientos47. Sea lo que fuere, la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín estuvo muy marcada por las tendencias productivas y mercantiles del medio antioqueño, muestra de lo cual son las reiteradas apostillas publicitarias sobre los productos de sus talleres, reproducidas una y otra vez en el directorio de Silva (figura 11).
47 Villegas, H. D., op. cit., pp. 137-138, 224-225.
87
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl
Figura 10. Aviso publicitario sobre el éxito productivo alcanzado en los talleres de la Sociedad
Fuente: Silva, I. (1906). Primer directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906. Medellín.
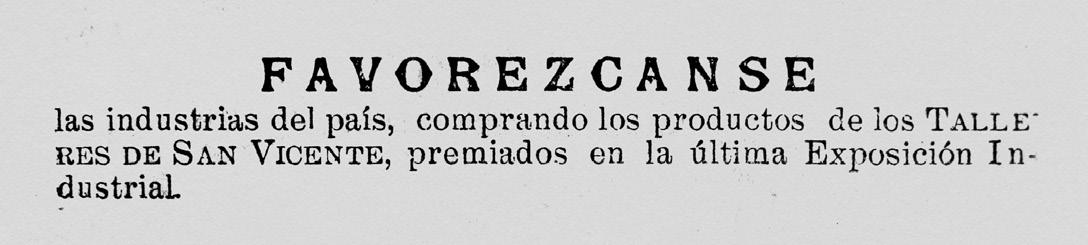

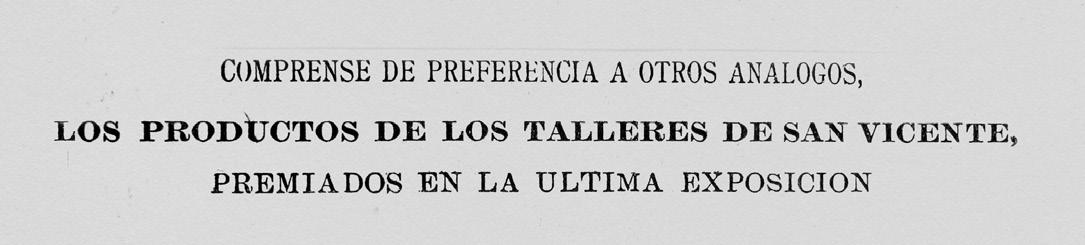
Como se observó al comienzo de este capítulo, los industriales antioqueños en ciernes, como Alejandro Echavarría o Manuel Vicente de la Roche, utilizaron a la sociedad regional como laboratorio de sus experimentos productivos y comerciales, ensayando sistemas de mercadeo de los productos de los artesanos recluidos o poniendo a prueba con ellos modelos de telares manuales, como fue el caso del médico e inventor Vicente de la Roche, que llegó a ser un verdadero maestro artesano y cuya fotografía se aprecia en la figura 12.
Ni las Sociedades de San Vicente de Paúl de Bogotá o Cali demostraron similar dinamismo por adaptarse a los mercados modernos. La de Cali, por ejemplo, creada mucho más tardíamente, se caracterizó por su irregular funcionamiento, lo que le hizo perder la herencia de los terrenos legados por un millonario de la región para edificar una escuela de artes y oficios, como se pondrá de relieve en el capítulo relativo a la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali.
Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-1960 88
Figura 11. Propaganda de la SVP de Medellín en el directorio de Silva de 1906
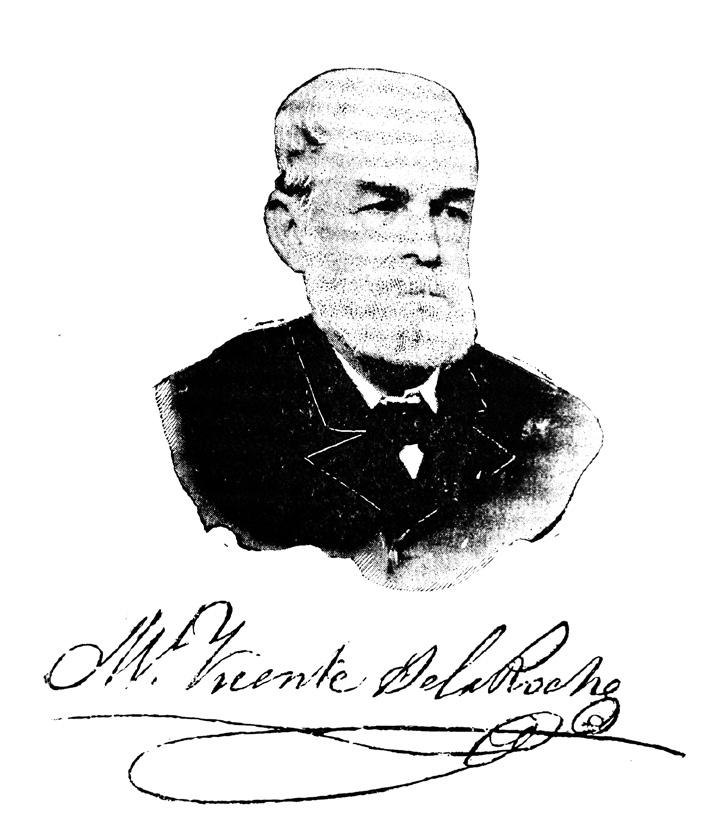
Los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paúl 89
Figura 12. Fotograbado de Vicente de la Roche Fuente: tomado de Posada, A. (1909). Estudios científicos. Medellín: Imprenta Oficial, p. 339.
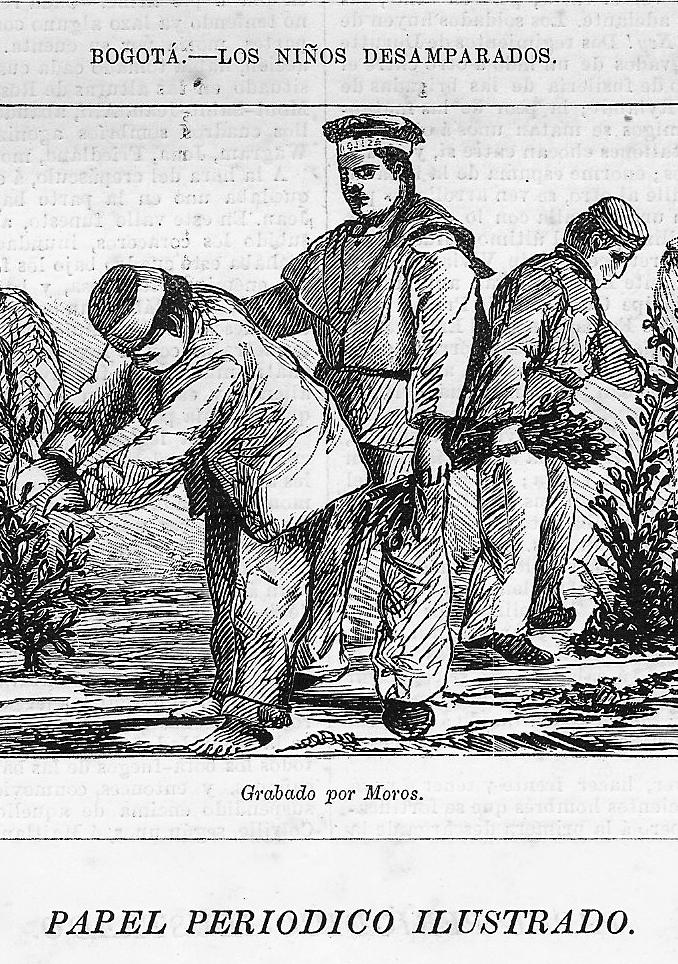
Los niños desamparados de Bogotá
Fuente: Grabado de Urdaneta y Moros.
Papel Periódico Ilustrado, año IV, n.º 87.
Bogotá, marzo de 1885, p. 232.
En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX en Colombia, empezó un fenómeno de modernización que implicó el paso de una visión rural a una urbana de nación. Esto demandó transformaciones y la creación de nuevos servicios para enriquecer y dinamizar esta incipiente empresa, de la que surgieron las escuelas de artes y oficios. Estas instituciones fueron creadas por comunidades religiosas a lo largo y ancho del país, a las que, por su condición doctrinaria y de servicio, se les encomendó la tarea de enfrentar lo que en su momento se denominó como “la creciente delincuencia”. Desde aquel momento se ofreció un tipo de educación cuyos acentos más sobresalientes definieron el tipo de instrucción como el de una escuela-prisión. Además, en estos lugares se transformaron los sistemas de aprendizaje, de manera que la dimensión del saber pasó de la intuición al conocimiento, a la experimentación y a la adopción de técnicas y de innovaciones.
Pronto, nuevos sistemas de diseño, la creación aplicada a la solución de problemas y saber diseñar llevaron a las escuelas a replantear sus sistemas de enseñanza. Las funciones y papeles de maestros y estudiantes en una comunidad de diálogo permitieron una inmersión en teorías y técnicas aplicadas a problemas reales de la sociedad colombiana de entonces. Asimismo, estas escuelas sirvieron para adquirir conocimiento y aprendizaje centrados en racionalidades objetivas y bajo el criterio de la libertad de enseñanza.
Este segundo volumen de Las escuelas de artes y oficios en Colombia se ocupa precisamente del diálogo enriquecido por el saber que permitieron estas escuelas, aquel en el que se tenía la convicción de la igualdad como motor de la creación y que se fue levantando con una admirable vocación. Tal motor permitió pasar del castigo a la responsabilidad, de lo manual a lo técnico, de lo intuitivo a lo vocacional y, bajo el signo de la máquina, se fundaron los pilares para la construcción de un nuevo discurso de país.
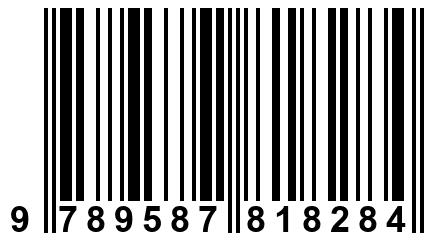
 VOL. 2
BAJO EL SIGNO DE LA MÁQUINA
Alberto Mayor | Cielo Quiñones | Gloria Barrera | Juliana Trejos
VOL. 2
BAJO EL SIGNO DE LA MÁQUINA
Alberto Mayor | Cielo Quiñones | Gloria Barrera | Juliana Trejos