
11 minute read
No siempre se tiene la razón por José Luis Cisneros Arellano
Hace unos días observé en Internet un dibujo animado acompañado de un breve párrafo en la parte inferior. Se trata de un “meme”, hoy tan populares en las llamadas redes sociales. El “meme” muestra a dos personas, una enfrente de la otra, donde ambos afirman tener la razón mientras señalan un dibujo a sus pies con forma del número seis para el personaje de la izquierda y un número nueve para el de la derecha; abajo viene una frase que dice: “Sólo porque tú tengas la razón, no significa que yo esté equivocado”. Como casi siempre sucede en cuestión de “memes”, se desconoce el autor, y aunque ya lo había observado, este tenía un párrafo agregado en la parte inferior, con letra roja que agrega lo siguiente a la frase original: “–Sólo porque tú…–.”
“Pero una de estas personas está equivocada. Alguien pintó un seis o un nueve. Necesitan dar marcha atrás y orientarse, ver si hay otros números con los qué alinearlo. Quizás haya una carretera o un edificio de referencia, o quizás pueden preguntarle a alguien que lo sepa. Las personas que tienen una opinión no informada sobre algo que no entienden pero aun así proclaman que su opinión es perfectamente válida son una lacra. Nadie quiere informarse, sólo quieren tener razón.” (el subrayado es mío).
Advertisement
He subrayado el final porque considero que la crítica hacia la ambigüedad del número, así como el tajante juicio –es un seis, es un nueve– que se hace de él termina con dos falacias que no pueden pasarnos desapercibidas. La primera se conoce como ad hominen y consiste en descalificar con insultos a la persona (o personas en este caso), y la segunda es de generalización apresurada; consiste en hacer válida una conclusión a partir de unos cuantos casos (la mayoría de las veces no confirmados), o de una premisa general y ambigua. Sin embargo, si eliminamos las falacias señaladas me parece que la crítica es acertada, pues no todo es relativo, incluso en un mundo posible en donde “todo fuera relativo”. La afirmación misma no podría serlo –todo es relativo, excepto la frase misma– porque entonces se trataría de un mundo en donde nada puede decirse de él dado que, incluso, expresar algo sobre él sería relativo y, por tanto, imposible para saber si se ha dicho algo de él.
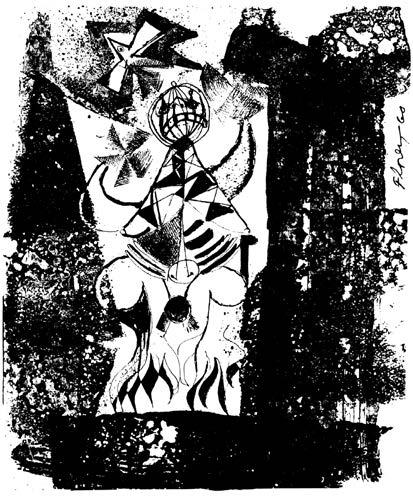
Pablo Flórez
Fuera de esta exageración que me ha servido para señalar la crítica acertada del “meme”, un punto que puede desprenderse con facilidad de su análisis es aquel que nos señala la regularidad con la que solemos dar nuestra opinión sin las evidencias que las hagan válidas, inclusive muchas de nuestras opiniones suelen carecer de sustento y por eso mismo de confiabilidad. Esto constituye un problema cuando se busca transmitir una verdad o un hecho; es quizá la principal dificultad que se presenta a la gente cuando, en la creencia de que saben algo y tienen el derecho a expresarlo, viven en la ignorancia de quien no sabe por qué piensa lo que piensa. Hace siglos, los filósofos Platón (en la Grecia antigua) y Emmanuel Kant (en la Prusia del siglo XVIII), denunciaron este tipo de ignorancia, no sólo para la persona, sino para la ciencia misma.
Imagina, estimado lector, que conoces algo verdadero; no sólo estás convencido de ello, sino que “en verdad” conoces algo con verdad. ¿Qué pensarías si de un momento a otro llega alguien y te asegura que “para él” no es algo verdadero? Lo mejor del caso sería que iniciaras un diálogo o al menos un debate para aclarar quién tiene la verdad, y quién no la tiene. En ese sentido no habría problema y el ejercicio mismo de dialogar o debatir podría enriquecer la reflexión y generar vínculos de sociabilidad que pudieran llegar a convertirse en auténticas oportunidades de crecimiento.
Pero considera, querido lector, que enfrentas el peor de los casos: una persona que no acepta ni el diálogo ni el debate y exige que respetes –con todas las consecuencias que ello implique– su punto de vista como correcto. Es decir: para ti es verdadero y para él no, o sea, tal punto de vista sería verdadero y falso al mismo tiempo, como si afirmáramos que algo es A y también no A. Esa hipotética persona que demanda que su conocimiento es tan válido como el tuyo aún y cuando no lo sea, solicitará o incluso puede imponer que haya “tolerancia” hacia la diversidad que él representa. ¿Qué sucede a partir de este punto?
La idea básica que quiero transmitir es que en virtud de que somos el centro de nuestras propias opiniones y sentimientos, no solemos cuestionar nuestros pensamientos y en muchas ocasiones tampoco la forma en la que los expresamos. Mucha gente vive atrapada en la ilusión de que siempre aciertan en sus juicios, mas el problema con ello es que la realidad tiene tantos matices que con poca probabilidad estaremos en la posición correcta para afirmar algo tajantemente. ¿Estamos en la posición que nos permite saber si se trata de un seis o un nueve? ¿Cómo superar esta condición circunstancial que nos puede conducir al error? Antes de aventurarme con una respuesta, consideremos el siguiente aspecto.
La realidad abarca un abanico amplio de diversidad que incluye extremos, puntos intermedios, mezclas, límites y rupturas de los límites. Existen tanto las posturas verdaderas como las falsas, las relativas y quizá al menos una que sea absoluta. El espectro de posibilidades es más extenso de lo que puede colocarse en un texto, así que hagamos un corte práctico y tomemos en cuenta esto: lo que alguien afirma sobre un aspecto o un hecho de la realidad puede ser verdadero, falso o contingente. Los dos primeros ofrecen siempre un punto de apoyo que hace posible su existencia, el tercero no puede ofrecer una referencia firme y por tanto se mantiene en la ambigüedad o en la incertidumbre.
Ser consciente de lo anterior, cada vez que emitimos un juicio, nos permite proceder con cautela y estar dispuestos al diálogo y el debate. Ignorarlo nos coloca en la primera fila de la intolerancia. Quien sepa que su juicio puede ser verdadero, falso o contingente se haya en la disposición de aceptar una evidencia, una inferencia e incluso un punto de vista como criterio de delimitación de sus pensamientos. Quien lo ignora, acude a cualquiera de estos criterios, pero también a la ausencia de ellos.
En la última década se ha incrementado la tendencia a considerar que cualquier opinión que cuestione la validez de otra, es intolerante y, por tanto, estigmatizada y condenada por el resto de las personas que opinan al respecto. Un ejemplo puede funcionar. Hace unos cuantos años, la mayoría de las personas no cuestionaban el uso del lenguaje neutro para hacer referencia tanto a varones como a mujeres; a los ciudadanos, los estudiantes y, sobre todo, al tan usado concepto de “hombre”, común en discursos políticos, estudios y en el lenguaje popular. En esto, las críticas del feminismo han hecho visible la marcada ausencia de lo femenino y han abogado por reconocerle un papel equitativo con respecto a la de los varones. El uso de “los” y “las” se ha vuelto popular y aunque ha tenido una fuerte crítica desde diversos sectores académicos y no académicos, se ha hecho de un lugar en los cánones “políticamente correctos” de la comunicación cotidiana de muchas personas. Hoy, si alguien se atreve a cuestionar este recurso lingüístico en las redes sociales, por la razón que sea, no faltarán los defensores de “los” y “las”. Atacarán con fuerza y demandarán la crucifixión virtual del “anacrónico” e “intolerante” cibernauta. ¡Misógino, machista, retrógrado!, le gritarán con palabras en mayúsculas. ¿Y qué me dicen de los conceptos femeninos con significado neutro? Por ejemplo: “las personas” o “la comunidad”, que no son criticados; pero sí lo son “los individuos”. Existe un problema evidente alrededor de esto.
La actitud de intolerancia aparece ahí en donde se han adoptado dos tipos de criterios que guían la opinión: el primero es el postulado de no hay criterio único que rija; el segundo es ignoro cuál será mi criterio rector. El primero ocasiona la pluralidad de juicios y posturas relativistas que hacen al seis y al nueve –del ejemplo de mencionado– válidos al mismo tiempo. El segundo hace correcto al seis o al nueve con la firmeza del dogma y el prejuicio inquebrantable. Las consecuencias de ambas posturas permiten cuestionar el criterio de verdad. Esto no impacta con tanta fuerza al ámbito científico ni al práctico de la vida cotidiana, pero sí lo hace, y con mucha fuerza, en el ámbito político y de las comunicaciones sociales, como la prensa, por ejemplo.
Nótese lo siguiente. En función del derecho que toda opinión tiene de ser emitida, se acude a lo “políticamente correcto” para evitar el conflicto aun y cuando una de las partes tenga todo el derecho a prevalecer. ¿Qué ocasiona esto? Estados con regímenes políticos radicales, dogmas religiosos y ¡dogmas económicos, incluso!; también críticas pasionales y viscerales contra quien opina diferente. Lo más grave quizá es que pueda provocarse, en virtud de lo políticamente correcto, la desaparición de la capacidad de cualquiera para defender las ideas propias. Este panorama es, en opinión del filósofo italiano Giampiero Bucci Gabrielli, catedrático de la UANL, el peor enemigo de la democracia porque se valida la idea de que nadie tiene derecho a criticar al otro cuando la verdad de su opinión se pone en duda; igualmente, se fomenta la aparición de comités de vigilancia que ostentan el poder de prohibir, corregir o censurar. Esto va en sintonía con la creencia de que la verdad de todas las opiniones es una cuestión de enfoque, pues todas son verdaderas desde algún punto de vista. Afirmaciones como estas han permitido que algunos abusos contra la integridad física de las personas se sigan cometiendo, como es el caso de las mutilaciones en aparatos reproductivos.
El valor de la democracia, como pensó el filósofo Cornelius Castoriadis, radica en que todos somos capaces de cuestionar y de argumentar nuestros juicios en un ambiente de libertad cultural, es decir, libertad política, religiosa y científica; confrontar las ideas y cosmovisiones es la principal característica de la democracia. Sólo así funciona un régimen de gobierno que hace caso al pensamiento de todas las personas y no sólo al de unos cuantos. Esta idea de la democracia se pierde cuando todos debemos opinar lo “políticamente correcto” para sacrificar el criterio de verdad de un juicio y permitir con ello la tolerancia excesiva de lo falso. ¿Por dónde construir el camino que nos permita salir de este deterioro?
Quizá la respuesta pueda ser simple y por ello mismo digna de sospecha. En particular considero que el aprendizaje pertinente es la mejor respuesta genérica que se puede dar. Es decir: asumiendo que la educación hace posible explorar caminos que otros ya han recorrido y que al hacerlo se obtienen mejores resultados en el proceso, cuando la educación es pertinente se acrecientan las posibilidades de estar a la altura de las circunstancias. ¿Cuáles son estas circunstancias? Parecería que doy por supuesto que los seres humanos “debemos” responder a situaciones particulares para obtener algo. No es la idea que busco, sino resaltar que en virtud de las interacciones que nos configuran, tejer los enlaces entre nosotros y nuestro contexto no depende sólo del contexto ni de nosotros, sino del tejido mismo. Nótese que no hablo de cualquier tipo de educación, y para explicar mi planteamiento deberé ser polémico, es decir, incitador del debate y en el mejor de los casos del diálogo.
Mi idea al respecto es la siguiente, de nada sirve educarse para desempeñar una profesión u oficio, si no sabemos en primer lugar cuáles son las herramientas necesarias para hacer pertinente nuestra profesión o nuestro oficio. Ellas son el tejido mismo, son las que mantienen unido el contexto con uno mismo. Por ejemplo, saber pensar correctamente con lógica hace posible que la teoría aprendida por un ingeniero o un abogado, se mantenga en sintonía con las circunstancias particulares que demandan su atención, como la construcción de un puente para el ingeniero o bien, la atención de un caso en materia jurídica para el abogado. También puede ilustrar un poco lo siguiente: el médico que sepa observar con precisión hace posible conectar todo su saber con el paciente que atiende.
Así pues, aprender con pertinencia nos permite enfocar la atención en las herramientas que articulan y mantienen enlazado todo un conjunto de conocimientos teóricos con los hechos y las circunstancias de diarias. Afirmo, por lo tanto, que el punto de referencia que nos permite saber si se trata de un seis o de un nueve, será encontrado a partir no de los conocimientos especializados, ni de las circunstancias, sino de las herramientas que nos permitirán encontrar el citado punto de referencia. Un médico sabrá si se trata de una enfermedad u otra si sabe observar y relacionar; un abogado sabrá si está en presencia de un recurso legal pertinente o no, si sabe pensar con lógica; un político podrá determinar si algo es preferible o no, si sabe pensar con ética; un docente podrá saber qué necesita un estudiante si puede distinguir la herramienta didáctica o el modelo pedagógico que responde al estudiante…
La idea central radica, entonces, en aceptar que no siempre se tiene la razón. Recordemos un poco a Descartes –que buscaba un criterio confiable de verdad–, a Aristóteles –quien pensaba que la filosofía le permitía saber qué es lo correcto sin tener que consultar cada ley en particular– o a Kant –que proponía el ejercicio racional de la razón para alcanzar la autonomía–. Insisto: aceptar que una de las prioridades de toda educación y toda política consiste en aprender lo pertinente, es decir, a construir y mantener firmes los enlaces que dan sentido a la teoría y a los hechos como un todo cultural.
Priorizar algunos saberes y prácticas por encima de saber pensar, de saber observar, de saber comunicarse y de saber escuchar, es un error en el cual ya no podemos seguir cayendo. §










