
14 minute read
Ficcionalizar al escritor por Gabriel Contreras
1. El escritor en su laberinto
Advertisement
Por alguna razón que resultaría ocioso discutir en este mismo momento, el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del XXI han compartido, vistos en perspectiva, numerosos mitos y ficciones en torno al papel del escritor.
El escritor no vive por, para y desde la escritura, sino por, para y desde los marcos de algún estereotipo. El escritor pareciera estar condenado a fungir simplemente como el actor de su propio modelo. Es alguien que, newcesariamente, cumple con los requisitos del “ser escritor”, o será que, sencillamente, no lo es. Y esa galería de estereotipos, por cierto, no excluye al arranque del Siglo XXI, aunque es realmente muy temprano para hablar de un siglo al que no veremos morir. Se trata de un período en el que la escritura se ha vuelto progresivamente multimediática, inevitable, omnipresente, masiva y más abierta, móvil y democrática que nunca, dado que éste es el siglo de la narratividad, donde los deportes, la fantasía, la información y todo posible asomo de realidad codificada proceden a través de un cuento, una fábula o un drama. Nunca, hasta donde alcanzo a ver, nunca la ficción había sido tan real, y jamás la realidad había sido tan ficticia. Habitamos, compartimos un siglo en plena ebullición, en el que las acciones de redactar, enunciar y traducir se han vuelto un asunto de la más elemental supervivencia.
Pero eso es buen momento para asomarse al pasado.
Con el siglo XIX y el XX como un escenario clausurado, es posible para nosotros confeccionar una especie de taxonomía o zoología del escritor con sólo entresacar algunos casos que, a fin de cuentas, han adquirido las dimensiones del modelo.
Vaya, lo cierto es que ha sido gracias a esa herencia fantasiosa y a esa convicción es que Wilde, Miller, Capote, Faulkner y Reinaldo Arenas se han convertido, en algún momento de su vida imaginaria, en personajes fílmicos. Si han resultado creíbles y verosímiles en la pantalla es porque un precedente marco mítico les ha dado soporte.
El escritor, hoy, sólo se identifica como escritor cuando nos hace pensar en el molde del escritor… Una muestra elemental de ese ejercicio salta a la vista cuando ponemos sobre la mesa las dieciocho entrevistas que componen el libro El oficio de escritor, editado en su momento por “París Review” y reeditado mucho después en castellano para bien de los esquemas preconcebidos, las preguntas al oráculo escritural y la simplificación del razonamiento literario.
Desde las páginas de ese libro, es posible atestiguar el perfil del macho alcohólico, mujeriego y pendenciero personificado por Ernest Hemingway, un muchacho inquieto metido a periodista de guerra que, con las armas del lápiz, la imaginación, la observación y la máquina de escribir, llegaría a convertirse en un joven anciano empeñado en pasearse, alardeando su flamante Premio Nobel por los bares de La Habana, para acabar volándose la cabeza con una escopeta y dejando un reguero de sesos en la escalera de su casa, en Illinois.
Otra instantánea:
Pensemos en la robusta inteligencia de Forster envuelto en las redes de la reflexión estilística y flanqueado por una generación que hoy es legendaria y se recuerda como “el grupo de Bloomsbury”. A Forster, lo vemos empeñado en confeccionar, identificar y perfeccionar interminablemente las reglas de la novela, revelando a cuentagotas los secretos del manejo temporal, y las claves para volver deslumbrante la entrega del perfil de los personajes, influyendo así sobre el futuro de la literatura, es decir modificando la escritura potencial de muchos aprendices de narradores que hoy miran de reojo los “Aspectos de la novela”.
Otro cuadro de la misma exposición es el de Ezra Pound o la locura como arma de la creación poética. Pound actuaría como el equivalente de la posibilidad de ejercer la lucidez del verso desde una cárcel que linda con los límites de lo manicomial, sin perder en ello la razón poética, la respetabilidad literaria y sobre todo la oportunidad de crear montando a pelo los corceles del delirio. Porque, a diferencia de Hemingway, que es todo sistema, corrección y pericia arquitectónica, Pound declara sin pensarlo dos veces que no sabe nada de métodos y que es más importante el qué que el cómo. Sin embargo, Pound se muestra atento a las viscisitudes de la composición musical, y sugiere que la armonía, el contrapunto y las posibilidades melódicas están detrás del acto de escribir.
A Henry Miller, por su parte, es posible fijarlo en su imagen más prototípica si se piensa en la sexualidad convertida en un tónico para la imaginación, el bien de la novela, el prestigio del erotómano y la creación de una saga plagada de sábanas parisinas y mujeres cuyo nombre jamás hizo falta preguntar.
Miller es un héroe de la cultura y, al mismo tiempo, una amenaza moral, un pornógrafo metido a novelista, que hace de su vida sexual una saga y de esa saga sus obras completas. Aventurero, obrero en una fábrica de cemento, dibujante precoz y procaz, vendedor puerta por puerta, enamorado de la mala vida, Miller es uno de los más sólidos estereotipos del siglo XX.
Cada uno de los escritores retratados para la galería de “Paris Review” labró pacientemente su propia leyenda, posó sonriente o atormentado para la eternidad bajo el pretexto de ser entrevistado, y al final sació esta sed de ficción que, por uno u otro motivo, nos define cuando queremos averiguar qué significa, o bien qué ha significado ser escritor.
Desde el balcón de El oficio de escritor vemos hoy a un Truman Capote redimensionado o sobredimensionado por la cita certera, el filo del aforismo, la frase ingeniosa, la sonrisa seductora y la exactitud descriptiva como sinónimos de perfección, formas de vida y obsesión inagotable.
Capote es todo sistema, todo pulcritud, todo egoísmo. En sus finas manos de niña están la paciencia y la reescritura como bendiciones y condenas. El escritor, para Capote, es algo así como un dios para sí mismo, capaz de edificar el mundo con la máquina de escribir y de reinventarse la realidad a través de la apuesta más exigente que haya vivido periodista alguno hasta el momento.
Capote, avancemos, Capote es la pieza del Power Point que nos revela a la vida entera de un hombre al servicio de la creación de una novela. Capote es la cumbre de la perfección técnica sumada al fracaso de la vida ante los torrentes de la imaginación. Capote: el romántico absoluto, que vive en los días de Andy Warhol, la psicodelia, Elizabeth Taylor y Marlon Brando. Capote o la imagen perfecta del escritor en los tiempos de los Beatles.
Un sólido cuarteto: Hemingway, Pound, Miller y Capote operan, unificados por este libro, como una sumatoria eficaz para ficcionalizar al escritor, una maniobra a través de la cual el hombre de letras resulta ser un santo, pero también una maldición, un ejemplo y una tentación simultáneamente. Toda la luz y toda la perversidad parecieran alojadas en este oficio, al que tantos en el mundo han reconocido aspirar, como si la condición de escritor fuera algo superior a la condición de plomero, dentista, lavacoches, profesor, hipnotista o mesero. ¿Cuál es el privilegio particular del escritor en nuestra civilización, si es que realmente posee alguno? ¿Cómo es que ha llegado a identificarse progresivamente al escritor con el intelectual, y por qué nadie les pide opiniones a los cirujanos y a los veterinarios en torno a la guerra, la política exterior o el relevo sexenal? ¿Es que los matemáticos no son intelectuales? ¿Es que los arquitectos desconocen el mundo? ¿De dónde proviene el hecho de que tantos medios le pidan sus puntos de vista a los escritores sobre tantos temas, los comprendan o no? ¿Qué vuelve valioso al escritor en la geografía de la cultura occidental contemporánea? ¿Por qué se le teme, se le venera, se le rehuye y se le premia en forma tan decidida y cíclica? ¿En qué consiste la magia, el embrujo de ser escritor?
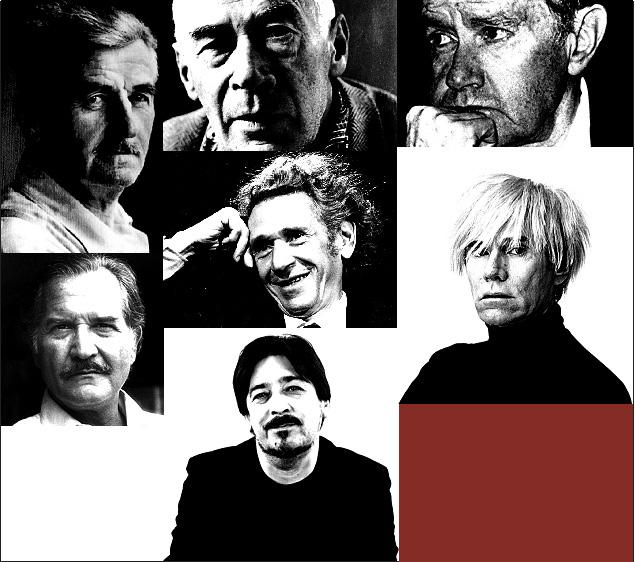
2. El desengaño
Ya desde las primeras páginas de su clásica Cocina de la escritura, el investigador catalán Daniel Cassany nos desengaña y nos enfrenta a una decepción. No es fácil entregarse desnudo al elogio del escritor, dado que la escritura es una labor más que presente en la sociedad moderna. Si nos atenemos al paisaje dibujado por Cassany, tendremos que admitir que la escritura no es sólo cosa de escritores. La escritura es en realidad una herramienta en la que coinciden forzosamente numerosos oficios más o menos prestigiosos, como es el caso de los abogados, los maestros, los científicos sociales e incluso los investigadores de las llamadas ciencias exactas. El hecho es que ninguno de ellos podría ejercer su carrera o su oficio sin sentarse en algún momento a escribir. Ellos escriben reportes, diagnósticos, operaciones, testimonios, encuestas, conclusiones, planteamientos, abstracts, hipótesis e incluso teorías. Ojo. Sin aspirar a ser escritores en el sentido de los elegidos que aparecen en “Paris Review”, todos los representantes de estos oficios se pasan gran parte de su vida escribiendo. No viven de hacer libros, por supuesto, ni de entregar novelas o poesía, pero eso sí, escriben, tienen que escribir, están irremediablemente condenados a la escritura. Les guste o no, lo quieran o no. Pero sucede que se puede escribir y no ser escritor.
Podríamos confiar ciegamente en las líneas iniciales de Cassany, y pasar a creer entonces que la escritura es cosa de muchos, de muchísimos, de demasiados oficios, pero podríamos también desconfiar y hacer un deslinde básico pasando a entender que son muchos los que ejercen la redacción obligatoria, puntual, universitaria, académica o burocrática, la llamada literatura gris, y muchos menos los que se proponen hacer de la escritura creativa, imaginativa, poética o fantástica su modo de vivir o sobrevivir.
Ahí hay, ojo, una diferencia que de olvidarse se vuelve sinónimo de equívoco.
El planteamiento de Cassany parece convincente, y sólo hablamos del primer párrafo de su Cocina de la escritura:
“La vida moderna exige un completo dominio de la escritura. ¿Quién puede sobrevivir en este mundo tecnificado, burocrático, competitivo, alfabetizado y altamente instruido, si no sabe redactar instancias, cartas o exámenes? La escritura está arraigando, poco a poco, en la mayor parte de la actividad humana moderna”.
Después, esfuerza la propuesta de que la escritura está por todas partes, y poco a poco nos llevará a identificar a la escritura con la redacción, sin advertir en esa operación que la escritura creativa merece, por principio de cuentas, un lugar aparte, ya que en ésta los mecanismos puestos en marcha no son necesariamente institucionales, laborales o burocráticos, sino que aspiran a integrarse a un “mercado de la imaginación” que opera a nivel internacional, cuenta con diversos cánones o marcos de análisis crítico y suele ser llamado, simplemente, literatura.
3. Si no puedo ni pensarlo, menos voy a escribirlo
La escritura, no como fin en sí mismo, no como acto estético, no como oficio artístico, sino como un recurso paralelo al pensamiento, la reflexión y la exposición oral, es quizás un vehículo que nos podría ayudar a incidir sobre los procesos de creación y solución de problemas prácticos que se presentan en las aulas, aunque temo afirmarlo como un impostor, ya que mi trabajo no radica en las aulas sino en la sala de redacción, el estudio de grabación y la calle en sí misma, pero, eso sí, la práctica diaria de comunicador me ha convencido de que toda idea tiene que ser enunciada, estructurada y sostenida por una columna vertebral que no escapa al llamado de la gramática, la sintaxis y, en síntesis, la composición… Me parece que siempre que exponemos, planteamos o escribimos alguna idea, estamos remitiéndonos a una colectividad, a una comunidad de la lengua en la que las convenciones, la reglamentación y la posibilidad de comunicación con el otro tiene mucho que ver con la transparencia, la eficacia y la certidumbre del lenguaje. Así, nos será difícil errar al decir que “La casa de Pedro es blanca”, pero sería muy fácil generar incertidumbre si establecemos que “en ese barrio como en muchos otros hay alguna casa blanca, y esa podría ser la de Pedro”.
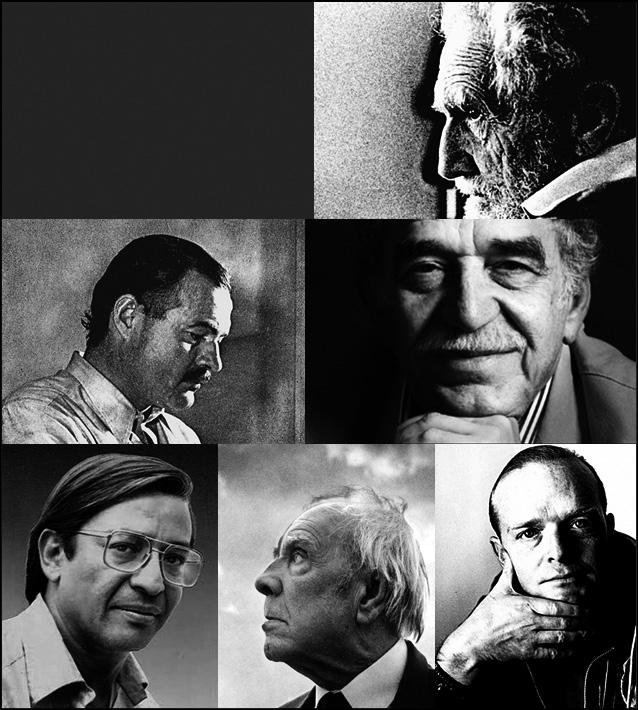
4. El taller de escritura
Tener a la mano el manual de escritura de Cassany, el libro Cómo se cuenta un cuento, de García Márquez, y las Cartas a un joven novelista, de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, nos resulta algo pertinente y clarificador, en tanto que ahí se enumeran y delatan algunas de las posibilidades de afinación, estructuración y corrección de un texto utilitario, urgente y en ocasiones ineludible. Ahí, se nos marca que hay que eliminar las anfibologías, hay que eludir lo cacofónico, hay que emprender una búsqueda de la expresión económica y evitar siempre la adjetivación gratuita, vaya, son fórmulas, sí, pero son fórmulas a las que no se debe decir que no… ¿Y la escritura en sí misma? ¿La escritura como vía para mejorar las tentativas de la exposición oral, qué?
Una de los aparatos más sólidos para la incitación a la escritura que ha habido en México, fue el que nos aportó la experiencia de los talleres de escritura, esos talleres en los que aprendieron a componer sus textos José Agustín, Gustavo Sáinz, Francisco Amparán, Rafael Ramírez Heredia, Guillermo Samperio, Daniel Sada, Ignacio Betancourt, Héctor Alvarado y muchos otros, esos talleres que comenzarían a operar más o menos a mediados del siglo XX y se convertirían en maquinarias decadentes en los años 90. De ahí, de esa experiencia acumulada, arrancamos la convicción de que la escritura eficaz (narrativa, poesía, teatro, ensayo) es algo que se logra no a través de la inspiración, las musas y el cabello desordenado, sino sobre todo a través de la escritura colectiva, ojo, que esto es muy importante. A diferencia de la escritura solitaria que nos es vendida por la mitología de “Paris Review”, la escritura labrada en México cuando menos desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy mismo, ha procedido a través de la redacción en vivo y ante los otros, que da luego lugar a la crítica acalorada, la corrección a destajo, el examen comparativo y la reescritura sin pretextos. De ese modo, el Centro Mexicano de Escritores y los talleres de la SOGEM y del FONAPAS en su momento, nos revelaron que para escribir bien hay, en principio, que escuchar a los demás, hay que convivir con los otros, hay que estar despierto ante la crítica, y hay que ejercer la autocrítica en forma severa, implacable y sin restricciones. Pero más allá de todo eso, hay que leer. Porque escribir es un acto posterior a la lectura, y el que no lee no puede escribir, sin evasivas, sin pretextos. Escribir exige del acto de la lectura, y sólo el que lee puede llegar a escribir.
El Centro Mexicano de Escritores destruyó para siempre la ilusión del escritor elegido, genial y poderoso, al que le brotaban las palabras, las historias, los versos, de no se sabe dónde, para llevarnos a todos hacia la humildad del taller, el reconocimiento de nuestra suprema ignorancia, y la seguridad de que todo escrito es provisional y perfectible, independientemente del prestigio, los libros o los premios acumulados por su autor.
Así, gracias a los talleres literarios mexicanos pudimos saber, nosotros los que hoy somos fans de Rulfo o de Elizondo o de Carlos Fuentes que, antes de publicar Pedro Páramo, Juan José Arreola revisó una y otra vez aquel montón de páginas de su amigo Juan Rulfo, y las rechazó y las volvió a rechazar, y le propuso una y otra forma de edición y de exposición a Rulfo, para acabar sumiendo aquella narración en un desorden, en un desparpajo estructural que, hoy por hoy, sigue siendo la clave de su éxito en todas partes. Así, la obra de Rulfo se creó en un taller, un taller de dos, sí, pero donde la crítica, la reinvención y la posibilidad de corregir fueron el ingrediente principal.
Sin ese trabajo de crítica compartida y de afinación permanente que nos aportaron los talleres, institucionales o no, Emmanuel Carballo no habría soltado como soltó finalmente las páginas de Cien años de soledad, después de revisarlas, valorarlas y criticarlas tantas y tantas veces para aquel joven colombiano llamado Gabriel García Márquez.
Así, la pregunta es: ¿si queremos que nuestros jóvenes estudiantes, que nuestros niños estudiantes escriban, podemos ofrecerles la herramienta de la escritura, la crítica y la reescritura colectiva? ¿Estamos preparados para organizarlos en talleres y enseñarlos a simplificar, corregir, purificar un texto narrativo, una descripción, un par de versos? ¿Un taller en línea puede cumplir esta función? ¿El manejo de emoticones y memes contribuye al desarrollo de la imaginación, o lo veda? ¿El microtexto es un camino o un fin? ¿Sabemos cómo comunicarles a los jóvenes que la crítica, la lectura feroz y la renuncia al amor propio son claves en el aprendizaje de la escritura, más allá de la tentación de convertirse en youtuber?
Las preguntas están sobre la mesa, las respuestas las tienen ustedes… §










