
6 minute read
ENTRE EN ACTUALIDAD
LA EMPATÍA y el personal de salud
POR IVONNE SORIANO (PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIA) FOTOS: SHUTTERSTOCK La empatía es el sentimiento de identificación con alguien o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, según lo define la Real Academia Española. Es tratar de ponerse en el lugar de otra persona. Además, es uno de los requisitos de la inteligencia emocional y está relacionada con la compresión, el apoyo emocional y la escucha activa.
Advertisement
Es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, aunque no necesariamente tengan las mismas opiniones. Esta debería ser la primera asignatura o enseñanza de quienes aspiran a ser médicos, enfermeros o técnicos de la salud, ya que en la relación médico-paciente, la empatía es un valor y una habilidad muy apreciada. Un joven conocido vivió una experiencia muy desagradable en un centro médico de Santo Domingo, el cual se llevó la peor calificación en cuanto al servicio. Médicos y técnicos burlándose de él hasta con groserías, enfermeras sin empatía y con mal servicio, entre otras cosas, que lo hicieron darse de alta antes de tiempo. Hay tantas personas trabajando en el sector salud sin pasión, sin amor por el servicio, solo haciendo un trabajo mecánico, es por ello que se nota la diferencia cuando un médico trabaja con amor, con paciencia, con empatía.
La empatía es el sentimiento de identificación con alguien o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, según lo define la Real Academia Española. Es tratar de ponerse en el lugar de otra persona. Además, es uno de los requisitos de la inteligencia emocional y está relacionada con la compresión, el apoyo emocional y la escucha activa. Cuando el personal de salud tiene empatía, ve al paciente con otros ojos, se pone en “sus zapatos”, en su piel. La empatía hace posible el respeto y la dignidad en esta relación.

Aunque el médico no sienta dolor o nunca haya experimentado ese dolor, imagina y comprende el dolor que el paciente está sintiendo. Hay pacientes de todo tipo. Están los más valientes y los que no. Los que ya están acostumbrados a procedimientos médicos y los que no. Los que los han operado varias veces y los que nunca han entrado a un quirófano. Los que sufren hasta porque le saquen sangre. Es normal sentir ansiedad, nervios, miedo. Y nadie debería avergonzarse por ello. El papel de los profesionales de salud es curar, tratar y aconsejar médicamente, no ser juez moral ni avergonzar al paciente. Entender aunque no entienda. Sentir aunque no sienta. Ejemplo: El paciente dice que le duele, ante un procedimiento médico o dental. El doctor insiste en proseguir y le dice que no es posible que le duela. El paciente se sigue quejando del dolor. Lo correcto sería que el doctor investigara por qué aún duele; si falta anestesia, si el paciente está nervioso, etc. Practicar la escucha activa y valorar la opinión y sentimiento del paciente. La empatía también se practica al respetar los horarios de las citas médicas y en tener en cuenta la comodidad e integridad del paciente como ser humano.
Para ser un buen médico o enfermero, además de ser ser competente en su área, hacen falta competencias como la empatía y comunicación. Esto va de la mano con la satisfacción del paciente y por eso vemos doctores con filas de personas esperando para consultarse, por el buen trato que este tiene con los pacientes. La empatía es esencialmente importante a la hora de procedimientos médicos y cirugías. La medicina, además de ciencia, es un arte.
ENTRE EN ACTUALIDAD
NO ESTAMOS ANTE UNA SEGUNDA OLA DE TRANSMISIÓN DE LA COVID-19

FOTOS: SHUTTERSTOCK
La explicación manifiesta y palpable es que, cuando se eliminaron los bloqueos, las personas comenzaron a moverse más y los infectados comenzaron a transmitir el virus. Una gran carga viral comunitaria (es decir, muchas personas infectadas asintomáticas), se convierte en una onda de expansión. Después de un esfuerzo descomunal de muchos estados, de quedarnos en casa y eliminar los agrupamientos, la mayoría de los estados comenzaron a levantar las restricciones a finales de abril o principios de mayo. Permitir algunas semanas para que se desarrolle la enfermedad lo lleva a principios de junio, cuando los casos comenzaron su pico más reciente. En nuestro país, fuimos más lejos, llegamos a finales de junio y luego salimos cual caballos descontrolados a volcarnos en una orgía de transmisión desmedida.
POR DR. ROBERT PAULINO-RAMÍREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL Y SALUD GLOBAL - UNIBE
Falsamente nos hemos convencido en que esta pandemia ya desapareció, tal vez fruto irrestricto de la negación de una realidad que nos enfrenta a refutar lo que somos culturalmente, o tal vez por la necesidad imperante de una economía que nos obliga a pensar primero en los bolsillos que en la salud. Esa ha sido la historia de todas las grandes pandemias; para ello, se ha delimitado que las mismas sean manejadas con principios básicos: vigilancia, interrupción de la transmisión y aumento de la capacidad de prevención y tratamiento. No obstante, en la preparación para el abordaje de las pandemias debemos ser genéricos, el mundo tiene una guía de cómo responder y prepararnos para las mismas, algo en el que los 194 países miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pusieron de acuerdo: el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).
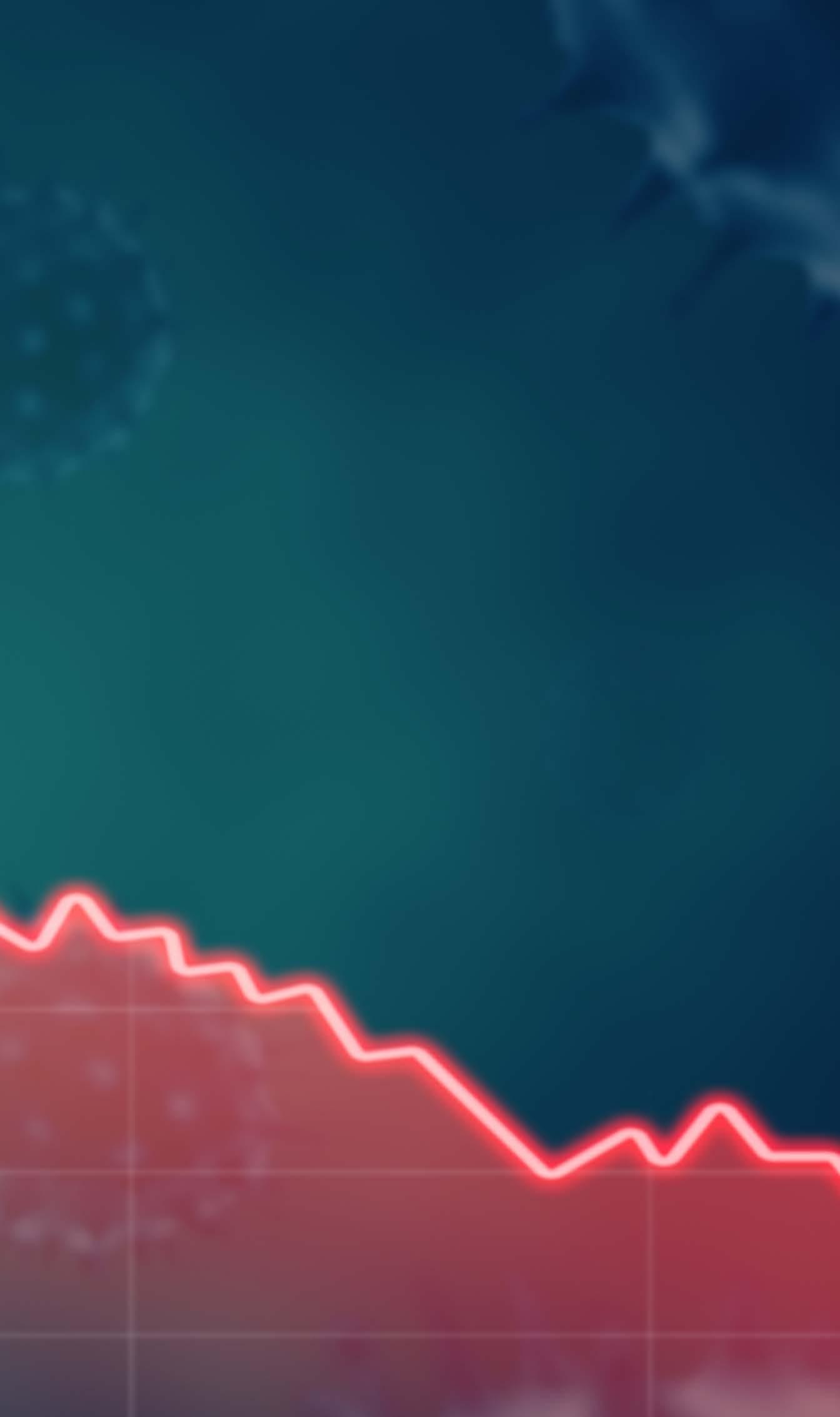
como para la respuesta de emergencia y, en gran medida adecuado para su propósito. Para resumir una historia muy larga, todo lo que el mundo tiene que hacer para estar preparado para la próxima vez es implementar esas regulaciones. Desafortunadamente, eso es más fácil decirlo que hacerlo. El RSI remonta su origen a las epidemias de cólera que sacudieron a Europa en el siglo XIX e inspiraron el primer tratado sanitario mundial: la Convención Sanitaria Internacional de 1903. El concepto del distanciamiento y la cuarentena se crea para romper la cadena de contagios, reducir la carga viral comunitaria, y sin hospederos donde replicarse, el virus debería cesar su circulación. Esto fue lo que lograron los países como Corea y Egipto ante el brote del MERS, y China contra el SARS. Nosotros en el continente Americano tuvimos tres meses de ventaja para prepararnos y asegurar el menor impacto de la pandemia, sin embargo, no fue así, nos agotamos muy rápido, y retrocedimos al primer paso de la contención y mitigación de las pandemias.
Basado en las dinámicas virales como las del SARS-CoV-2, estamos ante la posibilidad de una transmisión continua, y que podría alargarse hasta finales del 2020, solo si entendemos que las medidas de prevención que se han incorporado a nuestra realidad social tienen un continuo de implementación. En esto, todos debemos jugar un rol activo y no simplemente ser sociedades pasivas que esperan que el rector de las políticas de salud nos castigue con multas y medidas impositivas. El SARS-CoV-2 se ha acostumbrado a su nuevo huésped, nosotros, y somos nosotros los que podemos extirparlo de nuestro entorno. No esperemos a la segunda ola de transmisión, actuemos ya, sus efectos podrían ser peores a los que ya tenemos. El RSI es una guía tanto para la preparación
SOBRE EL AUTOR El Dr. Robert Paulino-Ramírez es director del Instituto de Medicina Tropical & Salud Global de la Universidad Iberoamericana. Director Científico del Comité Nacional de Emergencia y Gestión Sanitaria-COVID-19. Es médico con posgrado en Microbiología Molecular concentrado en Virología Humana de Michigan State University, Medicina Tropical e Higiene de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Actualmente es profesor asociado de Michigan State University, Chair del Consorcio de Enfermedades infecciosas-MSU, profesor de Medicina Tropical en la Universidad Iberoamericana. Es Premio Nacional de Investigación mención Salud del MESCYT, y Miembro Titular de la Carrera Nacional de Investigación. El Dr. Paulino-Ramírez es autor de múltiples artículos científicos indexados.









