
11 minute read
Apuntes sobre filosofía de la traducción
Pedro Larrea
Definir la traducción como el proceso por el cual trasladamos o pasamos un texto de su lengua original a otra es ingenuo y, además, del todo insuficiente para comprender que esa operación no es sola (¿cómo podría?) ni estrictamente lingüística. Traducir un poema, una obra literaria, es intentar traducirlo o traducirlo de esta o aquella manera, puesto que traducirlo, a secas, es un absoluto imposible. Traducimos un complejo entramado de elecciones conscientes e inconscientes de alguien que en ellas, por ellas y a pesar de ellas ha codificado, compuesto y fijado en su escritura un artefacto que para el traductor debe ser tan inmutable en origen como su cultura viva y receptora permita. Si el poema es un poliedro, puede que su traducción sea el intento de reflejar todas sus caras en una sola. Sin embargo, cualquier metáfora que escojamos para expresar esa tarea será fútil. Cada poema es una serie de planos superpuestos, de capas confundidas, de intersecciones potenciales. Para mí, traducir un poema debe ser intentar traducir su lengua original, la cultura (o culturas: otra hondura en que meterse en otro momento) de quien lo compuso, los contextos (por ejemplo, un poema estadounidense que use la jerga del béisbol) la temática y, en fin, cualquier aspecto significativo (para que siga significando) no necesariamente explícito o descontado en las palabras originales del poema. ¿Cómo abordar una tarea tan colosal, siendo tan patente sus riesgos, tan alta su probabilidad de no atrapar o convencer a sus lectores?
Advertisement
Hasta ahora, siempre me he aproximado a mi trabajo como traductor de poesía desde una perspectiva goethiana, y mi reciente traducción de Sonata Mulattica, de la prestigiosa poeta estadounidense Rita Dove, no ha faltado a la norma. Goethe, gran lector de literaturas no europeas y pionero (eurocéntrico, qué remedio por aquel entonces) de la visión en bruto de una “literatura mundial,’’ distingue tres estadios en que una obra literaria viaja o se traslada mejor de la lengua original a la lengua receptora, siempre considerando como fundamental la distancia entre la cultura del texto original y la del texto resultante. Más que tres estadios de una misma traducción, se trata de tres traducciones, cada una construyendo sobre un asentamiento cultural anterior. En mis conferencias sobre el oficio, suelo tomar como ejemplo las ilustraciones de portada de tres traducciones distintas de Don Quijote de la Mancha al japonés. En la primera, del siglo XIX, se ve a un jinete a caballo a punto de arrojar una lanza (más al estilo hoplita que al manchego). La estética es ajena al contexto occidental, y el supuesto don Quijote a caballo se asemeja a un personaje típico y característico del folclore japonés, quizá parecido a un gnomo. No hay nada en la imagen que transporte al lector potencial a un contexto cultural ajeno a su archipiélago. La segunda traducción, de principios del siglo XX, lleva una ilustración de cubierta mucho más compleja: una especie de caballero a la jineta con su escudo y su lanza, acompañado de un personaje a pie con su burro, sobre un fondo de lo que claramente es una especie amenazadora de molinos de viento. Ya hemos salido de Japón, no hay duda, y lejos queda su iconografía tradicional, su apariencia local. Sin embargo, a pesar de habernos mudado más al oeste, aún no hemos llegado a La Mancha: el escudo de este don Quijote parece de inspiración subsahariana, no europea ni hispana; su yelmo es una vaga versión de un casco persa o helénico; y el pretendido Sancho viste un amplio conjunto oscuro que se asemeja bastante al típico changshan chino con sus zapatillas planas sin cordón. Esta segunda ilustración aún no nos enseña cómo verían a don Quijote sus coetáneos y coterráneos. La portada de la tercera traducción, de finales del último milenio, bien podría usarse para una
edición española de la novela cervantina: un hombre de rasgos caucásicos, enjuto y de edad avanzada mira directamente al lector con ojos de loco, de hambriento y de lunático. Viste una armadura típica del renacimiento europeo muy similar, si bien más modesta y desgastada, a la que luce el rey español Felipe II en el famoso retrato que le pintó Tiziano en Augsburgo. Si las portadas son metáfora del trabajo de los traductores, es obvio que la más reciente será la más fiel a la novela original. También debería ser, si el traductor ha cumplido con su oficio, la más natural para sus lectores. No obstante, no se pueden descartar las anteriores, pues fueron dirigidas a un público no tan globalizado ni tan conocedor de don Alonso y Sancho como el del siglo XXI. Es una progresión razonable que sirve, creo, como metáfora útil de mi aproximación a esta tarea: traducir es, también, traducir contextos: la cultura o culturas a las que pertenecen las palabras de un poema o una novela. El marco, el contexto, lo que no se lee sólo en letras.
Sonata Mulattica es un libro de poemas en que Rita Dove emplea, siempre con el denominador común de la lírica, distintos géneros (novela, entremés, epistolario, periodismo, diario íntimo) para relatar la historia real del mulato George Augustus Polgreen Bridgetower (1778-1860) músico británico de genio, y su relación con Ludwig van Beethoven, que condicionó el devenir de la famosa Sonata Kreutzer. Beethoven habría dedicado esta pieza a su joven amigo con el título de Sonata Bridgetower, que el compositor, resentido por el triunfo del violinista sobre una mujer que deseaba para sí, alteraría finalmente a modo de venganza y procurando la condena de Bridgetower al anonimato. Rita Dove, poeta afroamericana, rinde homenaje y recupera así la figura del músico afroeuropeo. En otras palabras: el acto de la escritura, así como el de su traducción, es un acto de justicia y reivindicación histórica, implícita en la obra de Dove, que he procurado reflejar con fidelidad para un público fundamentalmente español (mi traducción ha aparecido en una editorial europea) para el que los conflictos raciales han alcanzado una visibilidad colectiva sólo en tiempos muy recientes. Ahora bien, esta obra es muchas otras cosas. Otro aspecto fundamental es la importancia en el texto original de la música y su lenguaje técnico. Como apunté más arriba, si un poema emplea una jerga deportiva (o de cualquier otro campo profesional o técnico) es imperativo que el traductor de ese texto se familiarice con ella, siquiera con sus nociones fundamentales. En Sonata Mulattica, cuyo ambiente es, en este sentido, la música europea del neoclasicismo y el primer romanticismo, no me fue particularmente difícil ese aprendizaje, que suelo contrastar con el tan arduo de traducir algunos poemas del también afroamericano Kevin Young, en los que le es caro al autor el uso de campos semánticos relacionados con deportes estadounidenses (béisbol, sí, y también “lacrosse,” fútbol “americano,” hockey sobre hielo, y algún otro) cuya presencia en la realidad española es, exagerando, anecdótica. Es necesario que quien traduce se ponga en el lugar (entendido como confluencia cultural en el espacio-tiempo) de quien ha escrito y, si la autora maneja profesionalmente un lenguaje o un campo semántico al que el traductor es ajeno, a éste no le quedará más remedio que aprender siquiera un mínimo inescapable de ese código que, de otra forma, podría generar confusiones connotativas o lagunas de comprensión en el texto traducido y, por tanto, en los lectores del mismo. Rita Dove es, además de escritora, bailarina de salón, gran conocedora de las tradiciones musicales de Occidente y de la cultura alemana, entre otras facetas. El traductor debe entrar en el universo de la autora y familiarizarse con él tanto como sea posible (los extremos ideales nunca lo son, cierto) no sólo para comprender el texto en el origen, sino para cumplir con la tarea de transmitirlo con suceso a su lengua y, evidentemente, lograr que sus lectores no sólo alcancen a compartir el imaginario y el planeta de la autora, sino que para ello puedan servirse del conocimiento o consciencia de su propia cultura como apoyo para vislumbrar con sentido la ajena. Los aciertos, de mi labor con Sonata Mulattica, por pocos que sean, se deberán a esa visión, ese propósito principal mío, de traducir cultura como proceso inseparable e ineludible, de traducir lengua.
Pedro Larrea es autor de tres libros de poemas: La orilla libre (2013), La tribu y la llama (2015) y Manuscrito del hechicero (2016). Como ensayista, es autor del estudio Federico García Lorca en Buenos Aires (2015). Como traductor, ha publicado la edición en español de Book of Hours de Kevin Young (2018); Una defensa de la poesía de P.B. Shelley, acompañada de Las cuatro edades de la poesía, de T.L. Peacock (2019); y Sonata Mulattica, de Rita Dove (2021).
Los Bridgetower
per il Mulatto Brischdauer gran pazzo e compositore mulattico — Ludwig van Beethoven, 1803
FUE al Principio. Si él hubiera sido mayor, si no hubiera sido oscuro, ojos marrones en llamas en ese rostro extraordinario; si no hubiera sido tan talentoso, tan joven genio sin tiempo para crecer; si no hubiera crecido, común y corriente, hasta una oculta y vieja edad. Si de verdad la pieza hubiera sido, como exclamó Kreutzer, intocable (incluso después de que nuestro hombre la tocara y durante años nadie más pudiera seguirle) de forma que la furia del compositor hubiera rabiado por nada, y un agitar de lenguas pudiera mantener viva la dedicatoria original de la primera página que él trituró.
Oh, si tan sólo Ludwig hubiera sido más apuesto, o más limpio, o un aristócrata de veras, “von” en lugar del vulgar “van” de algún granjero holandés; si sus oídos no hubieran empezado ya a chirriar y pitar; si no hubiera bebido su vino en tazas de plomo, si hubiera podido encontrar el Amor Verdadero. Entonces la historia habría resistido: en 1803 George Polgreen Bridgetower, hijo de Friedrich Augustus, el príncipe africano, y Maria Anna Sovinki de Biala, Polonia,
viajó de Londres a Viena donde conoció al Gran Maestro que detendría la labor de su Tercera Sinfonía para escribir una sonata y que su nuevo amigo la estrenara triunfantemente el veinticuatro de mayo, tras lo cual el compositor mismo saltó del piano para abrazar a su “mulato lunático.”
¿Quién sabe qué habría venido después? Puede que hubieran sido amigos por un tiempo, tan sólo un par de tipos locos y salvajes pavoneándose por la ciudad como estrellas de rock, de bar en bar a por unas pocas cervezas, unas pocas risas… en vez de pelearse por una chica que nadie recuerda, que nadie conoce.
Entonces este niño de papá y de piel radiante habría navegado en sus quince minutos de fama directo a las crónicas, donde en vez de una Regina Carter o un Aaron Dworkin o un Boyd Tinsley esparcidos aquí y allá, encontraríamos montones de niños negros arrancando escalas a sus violines de juguete para que algún día pudieran tocar lo imposible: la Sonata n.º 9 en la mayor, Opus 47, también conocida como La Bridgetower.
Sonata Mulattica (Edición en español) Rita Dove. Traducción de Pedro Larrea. Colección Valparaíso de Poesía. 2020
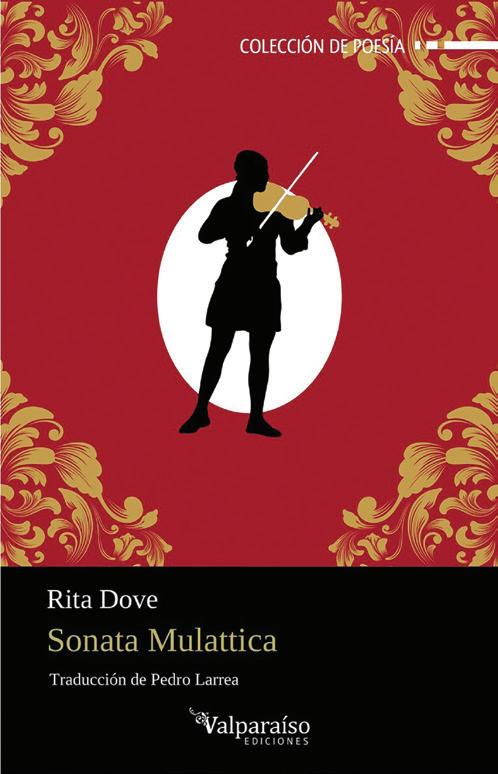
Lo que no pasa
La noción de que las ruedas del carruaje repiqueteando por París le recuerdan los tambores isleños de los cuentos de su padre: clic-clac, runrún y renqueo—él podría hacer una canción con ello, bailar con este carruaje por los adoquines de la rue du Bac mientras mantiene el equilibrio de su pequeño peso contra los cojines que pinchan clic-clac, runrún y renqueo—todas las cadencias revueltas excepto el ruido sordo del canto fúnebre de su corazón.
Que pueda ver, a la luz acortinada del ocaso, cómo en su regazo la funda del violín se sacude con cada tumbo, como un animal atrapado bajo el ojo del cazador; que pueda sentir, por callejuelas neblinosas, el peligro que cruje tan seguramente como él puede sentir los dedos descuidados de la primavera abanicando su pecho y oler el fermento de abril en el hedor de los pobres que marchan hacia él…
Aunque nada de esto es verdad. No oye nada sino el repiqueteo. No puede ver el arco lamido por la lluvia del puente que pasa bajo él mientras la piedra pálida del palacio se yergue y él desciende para ser llevado con rapidez a la masiva Salle des Machines, la capa de su padre doblada como el ala plegada de un murciélago;
porque era una primavera seca ese año en el Continente.
No obstante, él ignora el ruido sordo de su corazón y sale al escenario titilante, hondo y traicionero como un lago aún congelado al amanecer, rebosante de luz reflejada. Pronto la música le transportará; sentirá el éxtasis de cada cuerda rasguear en su cabeza y sólo entonces se atreverá a abrir los ojos para ver más allá de las candilejas las filas de rizos empolvados (¡veamos al oso saltando sus aros!) asentir, los impertinentes listos, sin escuchar sino juzgando—
a excepción de ese hombre alto del pasillo, con el pelo naranja de las hojas que se apagan, y las dos chicas a su lado: una es una composición más joven de nieve y brasas, pero la otra… oh, la otra es oscura, oscura pero cálida como el brillo avellana del violín… criatura milagrosa que fija su solemne mirada negra en el chico como para decir tú eres lo que yo soy, lo que anhelo ser…
así que él toca sólo para ella y no para sus guardianes; y cuando finalmente él es libre para devolver la mirada, con el aplauso propagándose por las murallas, incluso entonces ella no sonríe.










