
27 minute read
El horizonte de pie
E INCERTIDUMBRES
Primera parte
Rafael Urretabizkaya*
El autor de este escrito realizó entrevistas al maestro Luis For-
tunato Iglesias y varios de sus exalumnos. Iglesias (1915-2010) fue autor de libros que orientaron la práctica educativa en su natal Argentina y en otros países latinoamericanos. En México, su obra fue declarada de interés educativo y su libro La escuela rural unitaria (1957) fue distribuido por la SEP a los maestros rurales de todo el país. Esas entrevistas plasman una cálida semblanza del maestro, su labor, su época y el contexto rural en el que trabajó por veinte años.
www.me.gov.ar
hace unos diez años tuve la oportunidad de ir a conocer a un hombre que ya conocía. Voy de nuevo. Tuve la oportunidad de ir a encontrarme con el maestro Luis Fortunato Iglesias a quien conocía a través de sus libros. Por esos años, yo trabajaba como maestro y director de una escuela rural donde el viento de estrellas soplaba a cada rato, en la comunidad mapuche de Huilqui Menuco, en la provicia de Neuquén, en la Patagonia argentina. La propuesta que me llegó a través del escritor Augusto Bianco era sencilla e interesante: entrevistar a Iglesias y a sus ex alumnos y saber qué fue de sus vidas. Para que esto fuera posible deberían alinearse algunos planetas entre Amsafé y Aten (sindicatos de las provincias de Santa Fe y de Neuquén) y obtenerse el apoyo del Consejo Provincial de Educación. Todos dijeron que sí y entonces realicé dos viajes a Buenos Aires. Desde una ruralidad a otra que había dejado de serlo. Buscando un encuentro, pero imaginando mucho más.
* Escritor argentino, maestro y director de escuela primaria en
San Martín de los Andes.
Diario de ruta
En Huilqui preparando el viaje. Releyendo y rebuscando apuntes y papeles. Voy a conocer un maestro, para esto he decidido primero ir a conocer a sus alumnos. Aquéllos de “viento de estrellas”. Voy al encuentro de un viejo conocido a quien, cuando le dieron por castigo trabajo en una escuela rural, sonrió por dentro y por
fuera porque estaba seguro que en realidad le estaban dando una oportunidad. Fue durante la presidencia de Agustín Justo1 que deciden mandar a este “cuco2 comunista” a la Escuela Rural Nº 11 “Esteban Echeverría”.
Lo veo llegar ese primer día de clases de 1938. Conozco la sensación. El campo tiene su manera particular de ser mirado. A veces, donde ante los ojos del hombre de ciudad no hay nada, en realidad está todo. En un rato se sabrá que el maestro nuevo ha llegado. Y tal vez en la casa se tomen otro día para acomodar el calzado o la pilcha3 antes de venir a presentarse. Para entonces el recién llegado ya sabrá que ahicito nomás, están los Paila, los Terragona, más allá los Cándido y que por los atajos llegan los Junco y los Magallán. La nada pasa a ser un todo, todo que siempre estuvo, el que no estaba era uno.
Futuro
Conocí un gran hombre. Un hombre lleno de rastros y de marcas, algunas en él mismo, muchas detrás. Lo “grande” a que me refiero es proporcional a su sonrisa y poco tiene que ver con estar viejo. La serenidad de los mayores a veces se me ocurre cansancio, otras resignación o una mezcla de ambas cosas. Este hombre que conocí irradia la serenidad de haber luchado. Está seguro que no tiene nada de otro y que nada de lo que tenía para dar se ha permitido guardarlo. No ha callado nunca, y su voz se mantiene suave y serena. Ha caminado bastante y sus pies siguen firmes. Un hombre sin apuro, que se ha tomado los veinte años que necesitó para esto… diez para aquello. Que desde una escuela con treinta niñas y niños ha soñado otro mundo sabiendo que él debía hacer su parte para que esto suceda. Dice Freire que los hombres a menudo creemos “que la historia termina con nosotros”. Tal vez por esto nos armamos de urgencias que todo el tiempo nos silban al oído. Es como pedirle al pichón que vuele, al chico que sea hombre. No; la historia no termina con ninguno de nosotros. Suena sencillo: saber lo que a cada uno nos toca hacer y no ser tibio en el intento, y sin embargo… Conocí a un hombre que ofrece a manos llenas lo que vio. Que atesora el pasado, pero que es futuro.
1 Agustín Pedro Justo fue un militar, diplomático y político argentino; ocupó la presidencia de Argentina entre 1932 y 1938; el periodo de su mandato se ubica en la llamada “Década Infame”, caracterizada por la corrupción y el fraude recurrente en las elecciones a cargos públicos. [Nota de la redacción; en lo que sigue se abrevia como NR] 2 Ente maligno, en México se le llama “coco”. [NR] 3 Modismo que en los dialectos gauchos y criollos de Argentina significa: manta, ropa de cama, prenda del recado de montar o simplemente prendas de vestir de una persona, a veces en mal estado de uso. [NR]
Al sur
Siempre estamos al sur de alguna parte, por lo tanto también al norte, pero esa referencia a casi nadie parece importarle. Es curioso. Desde el sur suben voces de esperanza. Desde el norte no se puede subir, se puede salir.
Tal vez por esto el norte acumula y acumula. Mientras el sur crece, el norte engorda… y a veces parece estar por reventar. Es bueno estar al sur. Salí del sur y llegué… a Tristán Suárez, que está también al sur de la grandota Buenos Aires; y Juan Bañuelos, desde México, también al sur del país gordo, dice:
“Yo nací en el sur donde el mundo es reciente y el dolor antiguo”.4
A Tristán Suárez
Ya en Buenos Aires, con ojos grandes, aprendo a ir hacia el sur combinando el subte5 con el tren y después el tren eléctrico hacia Spegazzini y Tristán Suárez.6 Miro la gente, tanta gente, las casas, los nombres que pasan sin respiro y pienso en Huilqui Menuco y en don Aníbal, quien tiene un tambor7 en el centro de la pieza al que alguna vez llenó con doscientos litros de algo y que ahora junta calor para él. Por eso está contento con el tambor que lo abriga y le calienta tam-
4 Tomado de Juan Bañuelos, “Donde los Dioses son más viejos que los Astros”, Rostros del Chulel (rostros del alma), Chiapas, México, 1995. 5 De “subterráneo. El metro o tren metropolitano. [NR] 6 Localidad en el sur de la zona metropolitana de Buenos Aires, en el partido de Ezeiza. [NR] 7 Un tambo, es decir, un recipiente grande de metal que se usa para contener líquidos. En este caso, una vez vacío, el tambo puede utilizarse como calentador quemando leña en él. [NR] bién la pava,8 la patrona,9 la olla, la mucha familia que arranca con él mismo y se queda –por ahora– con la beba en el cajoncito, la beba que llora desconociendo nada menos que los beneficios del tambor. Antes la económica10 decía basta todo el día y humeaba hasta hacerlos llorar a cambio de una tibieza cagona que no podía siquiera con la sopita clarita. Ahora no. Ahora es otra cosa.
Don Aníbal tiene un saludo de dos besos por lado que ofrece como un premio, apoyando las dos veces su carretilla filosa de herramienta maltratada contra la cara de uno que apenas si puede decir que tiene frío. Mandíbulas secas sostienen los dos besos que da como premios, y eso son. Él tiene un huerto que se esmera en mostrar cada vez aunque poco sea lo que cambie. Esos pinos raros que le regalaron en la estancia,11 el manzano viejo y después estos “que no sé lo que son”. Les trajo desde aquel faldeo12 un hilo de agua en un canalito que jineteó a pala porque “así va a quedar algo para los nuevos”. Porque él es viejo, “nacido y criado en este pichín13 de tierra que antes… no tenía nada.”
8 Una pava es un recipiente semejante a una tetera que se utiliza en las cocinas para calentar el agua. Se puede usar tanto para calentar el agua directamente como para contenerla y servirla. Por lo general, la pava es de acero inoxidable o aluminio, con esmalte o enlozado, y tiene un asa superior deslizable para poder manejarla. Muchas pavas tienen un pico fino y curvado con una muesca, lo que las hace ideales el cebado del mate; pero también las hay con una tapa y un pequeño ojo por donde sale el vapor al producirse el hervor, esta salida de vapor produce el característico silbido que avisa que el agua ya ha hervido. La denominación de pava, muy extendida en
Argentina, deriva de que el perfil del recipiente con su pico, recuerda al de las aves así llamadas. [NR] 9 La señora de la casa, probablemente su esposa. [NR] 10 Estufa o fogón de combustible: madera o carbón. [NR] 11 Hacienda de campo destinada al cultivo y más especialmente a la ganadería. [NR] 12 Caminata por la falda o ladera de una montaña. [NR] 13 Pedacito, trocito. [NR]
Son varios los nuevos adentro de la ruca14 y varios también los renuevos de manzano, pino y “no sé qué”, que se animan al viento, al suelo suelto de este pedazo de la Cordillera de los Andes que después del malón huinca15 nadie vino a discutirle. Renuevos que prueban y prueban verdear hasta que una siesta o una noche o una emergencia o un olvido conviden al descuido y las siete chivas propias o las nueve del vecino pasen adelante y se almuercen los brotes tan a punto y las frutas que ya nunca serán ni de ellas ni de la familia de Aníbal, y de un mastique se muera sin nacer la sombra del verano. O capaz que la nieve alta baje el alambre a la chivada un día de hambre, como suele suceder, y la tranquerita16 no se las aguante para dar cuentas de afueras y de adentros.
Curioso es lo que tiene don Aníbal. Su gente llegó a esta tierra hace 10 000 años y se entendió con ella durante 9870. Después llegó el soldado financiado por el estanciero que reclamó y obtuvo los dividendos de la inversión. Hoy el estanciero es el dueño legal aunque don Aníbal sea el legítimo.
Las estancias vecinas mantienen los nombres que les dieron sus dueños originales: Mamuil Malal, Palitué. Dice doña Carolina Millapi:
Palitué se llama así porque ahí, en esa pampa, se juntaban los paisanos nuestros para practicar
14 La ruca es el nombre de las viviendas tradicionales de los indígenas mapuche. Se les construye con los materiales que ofrece el entorno natural; por ejemplo, las paredes se hacen con tablas o varas de coligüe, reforzadas por dentro con postes de madera y tapizadas con totora; para el techado se utiliza junquillo o algún tipo de paja. Tradicionalemnte, la forma de la ruca es redonda u ovalada, pero también las hay rectangulares. La ruca tiene su entrada principal abierta hacia el Este.
[NR] 15 Vocablo indígena que se refiere a las incursiones predatorias o de revancha que hacían los blancos sobre poblaciones indias. [NR] 16 Diminutivo de tranquera. Especie de puerta rústica en un alambrado, hecha generalmente con trancas. [NR] para la guerra, se entrenaban con el palín17 porque se venía el malón huinca.
Algunos pensarán que son nombres pintorescos, pero en realidad, ¡qué poca ingenuidad tienen los nombres!
Cuentas que no cierran
Ceferino es vecino de don Aníbal. Cursa séptimo grado y frente a la oferta sinuosa y escurridiza de dejar la comunidad para intentar el secundario en el pueblo, ha decidido quedarse y lo dice con sereno orgullo y alivio: — ¿Qué pensás hacer? — Cuidar las ovejas. — ¿Las mismas que ya cuida Marcelo? — Claro. — ¿Podrían tener más? — No. El campo no da. — ¿Cuántas tienen? — Treinta.
Un kilo de lana merino de 19 micrones18 se pagó esta zafra unos $3 en promedio. Una oveja da entre tres a cuatro kilos de lana. Una bolsa de harina cuesta $50. Es curioso cómo a veces la aspereza de los días actúa sobre la gramática. Así, a veces, decir pan no es lo mismo que decir Pan. Es que es tan diferente ir a la esquina a comprar una bolsita de medio para de este modo tener a mano unos miñones;19 a seguir la oveja por todo octubre frío esperando que pueda parir de una vez, seguirla después con la
17 Palín mapuche se llama a un juego tradicional y ritual de esta etnia que es parecido al hockey. Quizás porque el juego puede alcanzar ciertos niveles de violencia, se le compara aquí como entrenamiento para la guerra. [NR] 18 Calibre de la lana. [NR] 19 Tipo de pan pequeño: del francés, mignon. [NR]

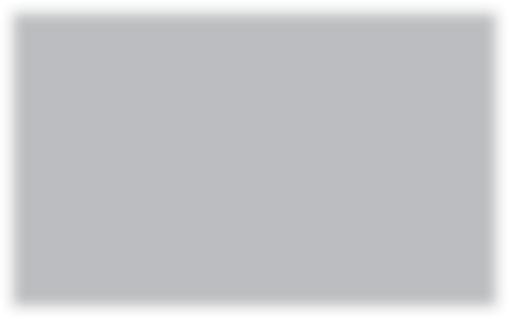
www.facebook.com/pages/El-maestro-Luis-Iglesias


Durante dos décadas, Luis Fortunato Iglesias fue el maestro único en la Escuela Rural Unitaria N° 11, ubicada en Tristán Suárez, una localidad del partido (municipalidad) de Ezeiza, en la actual zona metropolitana de Buenos Aires, Argentina.
www.facebook.com/pages/El-maestro-Luis-Iglesias
cría porque “la irresponsable no quiere darle la teta,” criarla, llevarla a la veranada-invernada, veranada-invernada, cada día, a pastorear por los (escasos) mejores pastos, cada noche acompañarla al corral para defenderla del león, de la mucha nieve o la poca agua, del zorro que “habitaciona en aquellos piedreros”, de la sarna o la peste que se dejan caer cualquier mañana; para luego, entonces, ya un buen día esquilarlas a tijerón (bien sujetada la cintura del esquilador con faja colorada en los riñones que igual van a doler), o con el peine de la provincia “aunque la lata es más cara”, y lavar el vellón, sacarle el veri y las espinas, comenzar a hilar con la rueca o el huso nomás, volver a lavar, después teñir buscando las raíces como antes, o si no, mandar a buscar al pueblo algunas anilinas Colibrí y, entonces sí, empezar el trabajo en el witral,20 dejar que baje la memoria de los antiguos tejedores con su mensaje de arte y paciente sabiduría para
20 Telar. [NR] que al cabo de varios días la lana esté reunida para siempre en un caminito o dos maletas, porque ¿quién va a pagar lo que realmente vale un matrón21?, y a tratar de vender en el pueblo, donde llegará con el tejido y se volverá con la harina celebrando el trato más injusto que suele suceder cuando negocian la necesidad y la avaricia, si es que ya no estamos endeudados con el mercachifle, obligados a entregárselo todo a cuenta de ese mucho dolor en la espalda, y ese frío demasiado penetrado y, entonces sí, poner un poco de harina en la fuente de palo que amaneció en la ruca desde siempre y amasar y amasar y amasar y poner al horno de la económica y una tortilla22 al rescoldo también porque el hambre se pone nervioso (¡la pucha,23 qué escasa que está la leña!), y sacar la tortilla, y al rato los dos panes, y comer calentito primero y frío después … y
21 Pieza grande tejida en telar, cubre una cama matrimonial. [NR] 22 Masa de pan sin levadura, cocida al rescoldo que puede llevarse en el morral para una jornada larga de trabajo. [NR] 23 Interjección que expresa asombro, disgusto, admiración. [NR]
www.facebook.com/pages/El-maestro-Luis-Iglesias


Las voces del maestro y sus alumnos se plasman en los más de una decena de libros que Iglesias escribió sobre su experiencia educativa y sus propuestas didácticas.
comer solamente. Es tan distinto…, tan diferente este Pan de aquel otro, que no hay más caso. A veces decir así Pan no es lo mismo que pan.
Los apasionados
Sobre Viento de Estrellas (1950), su propio autor da una opinión inquietante: “testimonio de cuanto puede el niño, cuanto es y cuanto le retacean o roban.”
Quiero saber cuánto puede Ceferino, cuánto Eloy, cuánto le robaron a don Aníbal. Quiero saber cuánto de complicidad tiene la escuela con la económica cagona de don Aníbal y su calor de a poquito. Con la historia que llama ocupantes ilegales a los dueños legítimos y estancieros a los ladrones.
Iglesias buscó con su ensayo de veinte años en una escuela rural “balanceado y expurgado con criterio metodológico”, proponer a los maestros sugerencias donde el trabajo plantea interrogantes (¡vamos, maestro, el trabajo con personas es trabajo con interrogantes!).
Pensar en Luis Fortunato Iglesias no tiene por principal motivación re-narrar sus búsquedas y aciertos didácticos. Esto ya lo hizo en forma brillante él mismo. Más bien es para invitar a leer sus libros llenos de voces infantiles que dicen todo el tiempo:
…somos creativos y la creación puede estar en la escuela, el arte es imprescindible en la escuela porque está en la vida, no hacen falta órdenes, hacen falta compromisos y responsabilidades, puedo…
Antes y después de las voces de los alumnos podrá el lector en los libros de Iglesias escuchar la voz de este maestro que no se conformará simplemente con presenciar el milagro, sino que lo describirá con amor y paciencia para poder compartirlo.
Sus amigos Aníbal Ponce, Jesualdo y Olga Cosettini ya han advertido que “sólo falta que el viento sople del cuadrante adecuado para que el milagro se realice”. De todos modos Iglesias no arriesgará nada, será el viento y la veleta, diseñará las herramientas, provocará milagros y los analizará con honestidad y profundidad.
El aula polifuncional, los guiones, la autoevaluación y el compromiso, la ayuda mutua, los cuadernos de pensamientos propios, las acuarelas. Todo está en sus libros ofrecido como agua en el desierto, a jarra llena. Lo que no está en forma explícita en sus libros es la pasión y de esto habría que hablar.
Es que la pasión vale. Porque no cotiza.
Porque no se consigue en las góndolas. Porque la vocación no puede ser transferida al código de barras. Porque no da puntaje.
Sólo los apasionados pueden conocer a la infancia, llegar a sus fuentes milagrosas y secretas. Entonces el maestro es un artista que va suscitando y recogiendo a su paso las vibraciones de un mundo encantado.24
24 Luis Iglesias, La escuela emotiva, 1945.
Ser apasionado entonces es antisistema y eso está bien, porque el sistema está mal.
Don Aníbal no tiene la tierra, Eloy se quedó sin la voz origen, el ladrón no está preso y habla en el palco de la Sociedad Rural de Junín de los Andes al lado del gobernador y arriba de los dueños legítimos que escuchan; la comunidad tiene 9776 hectáreas en las que viven cien familias y la estancia de enfrente tiene 3500 hectáreas para una familia… que vive en el pueblo.
Y es mejor ser apasionado. Porque el maestro ha elegido para andar la vida un oficio que se trata de andar con otros. Porque la pasión sirve para despejar nuestro sentido de ser maestros, y sirve igualmente para actuar y hacerlo rápido porque la infancia se va pronto. Rápido y dejando huella, conmoviendo. Como nos dice Juan Gelman “lo que mi infancia no sabe, yo tampoco lo sé”. El maestro Iglesias trabajó desde un lugar del mundo para treinta chicos que son parte del mundo que debe ser cambiado. Con ingenio, pasión y compromiso. En su experiencia no es una cuestión de plata lograr que la escuela se hermane con la vida y esto es una grata noticia, ya que la plata siempre la tienen otros. Las grandes estancias ya se armaron de los títulos legales de las tierras que alambraron, pero los dueños legítimos cuentan con la historia que dice que el pueblo tiene en un galponcito25 guardadas sus herramientas, la reforma agraria, la memoria…
Tristán Suárez
En Tristán Suárez no cuento con ninguna dirección, sólo los libros del maestro. Subo y bajo las no tantas cuadras de la ciudad, o pueblo, pregunto, saco cuentas, calculo edades para ayudar
25 Construcción rural, separada de la casa, donde se guardan herramientas, arreos, alimento para el ganado, fertilizantes, etcétera. [NR] a quienes quieren ayudarme. Camino un rato más, busco y encuentro.
Primero Delva, por teléfono, me habla de Albor, de Robertito… Pregunto en la calle a una maestra por la escuela 11 y me dice que no “ni idea”, pregunto si conoce al maestro y no me contesta, capaz que cree que soy un vivo,26 o que quiero robarle. La entiendo porque un poco de miedo todos tienen de todos, menos que en la capital, pero tienen. Subo por Gadini y veo la clínica “Tristán Suárez S.A.”, entro por esas amplias puertas de vidrio que gritan que ese lugar no es para cualquiera: — Hola, ¿aquí atiende el doctor Albor Iglesias? — No, en la casita de enfrente. Atiende Pami.
Suspiro. Cruzo, veo la chapa en la casa sencilla y suspiro.
El doctor se retrasa esa tarde y me voy caminando unas cuatro cuadras a esperar que Robertito Fernández abra su librería. Hace calor y aprovecho para tomar un helado de limón y dulce de leche, para la sed y para mí, respectivamente.
La libertad total
Robertito tiene una librería. Le cuento en qué ando27 y se ilumina de orgullo. — ¿Podemos charlar?
Tiene un mostrador que separa un allá y un acá. Me dice que sí y que pase para acá, de su lado. — ¿Puede ser ahora? — Sí, seguro, si entra algún cliente cortamos.
26 Listo, que aprovecha las circunstancias y sabe actuar en beneficio propio. [NR] 27 En qué estoy. [NR]
Se nota claramente que por un rato no quisiera vender nada.
Durante la charla entran algunos clientes a quienes se acerca sin terminar de hablarme, como sujetando el recuerdo encontrado. Saluda atentamente o afectuosamente. Va entrelazando pequeños tratos por fotocopias, sellos de goma. Veo cómo en más de una ocasión cliente y vendedor celebran el momento (no creo el negocio) con un abrazo y saludos para ambas familias. Él es Robertito para todos. Es de ahí y se tiene bien ganados abrazos y sonrisas; vuelve del mostrador a la charla en el punto que la dejó, ¿la dejó?
Da un ticket por $ 0.20, vendió un lápiz y viene aprobando la idea que había comenzado con la cabeza y las manos: — “Era la libertad total… la libertad total.”
El poeta
Robertito me da noticias de casi todos sus excompañeros, no estoy seguro si dijo “y como si fuera poco…”, pero con ese aire agregó: “y tenemos un poeta… Juan Magallán”. Lo llamo a su casa de Spegazzini y cuesta ubicarlo porque además es publicista. Con un altavoz en el techo del Falcon28 recorre las calles del sur anunciando los buenos precios de las tiendas, “la conveniencia, patrona” de comprar en tal o cual verdulería y sobre todo y con gran placer, cuándo y dónde se realiza eso que lo apasiona, la jineteada o la fiesta campestre. Cuesta, pero finalmente nos encontramos por teléfono y me invita a su programa “El cantar de mis hermanos”29 por A.M. 1580 radio Activa de Longchamps. El programa va de 06:00 a 08:00, madrugo y en lugar del tren
28 Un modelo de automóvil. [NR] 29 Cantor popular que, acompañándose de una guitarra y generalmente en contrapunto con otro, improvisa sobre temas variados. [NR] de más allá me toca otro de más acá. Una plaza, una diagonal y atravesado en la vereda veo al Falcon azul con sus ofertas en silencio. En la puerta del estudio, Juan me espera con la mano extendida. Me disculpo por haber llegado un poco tarde y casi no me escucha porque desde que me vio me habla de su maestro. Charla que se prolonga con la luz roja del estudio encendida y el teléfono que arranca a sonar. No cabe ninguna duda, al fogón de Juan Magallán se acerca mucha gente. En el corte cambia indicaciones con su nieta asistente (tendrá 14 años) y atendemos el teléfono porque sus oyentes quieren hablar con él y también conmigo. Son exalumnos del maestro y también de escuelas rurales en general, y hasta llama un memorioso de esos que siempre hacen falta para denunciar el exterminio que produjo ese hombre “que no quiero nombrar y que no debería llamarse Argentino”,30 propone que le dejemos Julio y Roca y que la historia lo condene. Muchos llaman porque todos hemos sido niños y hablar de un maestro es sin duda hablar de la infancia.
No hay con qué darle, la educación es un tema esperanzado por prepotencia de los hechos.
Después de las ocho nos despedimos con promesas de asados y mateadas que seguro se concretarán. Tal vez en mi sur pueda escuchar su voz, ya que los lunes de 5 a 8 hace un programa por Radio Nacional Argentina, ¡qué lindo sería llamarlo alguna vez!
Nos hemos estado riendo de las cosas que hacían él y sus hermanos cuando eran chicos. Se las he leído de los cuadernos de pensamientos
30 Se refiere a Julio Argentino Roca, político y militar argentino que fue presidente de la república en dos ocasiones; manejó los hilos de la política del país durante más de 30 años como líder del Partido Autonomista Nacional. En 1878-1879 condujo la llamada Campaña del Desierto, una operación militar que permitió la conquista de la Patagonia y la zona occidental de la Pampa por medio del etnocidio de la población indígena que allí habitaba. [NR]
propios que ellos producían y el maestro supo guardar. Se sorprende y se ríe y se emociona y se sube al Falcon que ya arranca con altavoz y todo avisando las ofertas del día. Lujos que se dan algunos, como la gente de estos pagos,31 escuchar las ofertas de boca de un poeta.
Rodolfo Junco
La próxima parada del tren sin vidrios es Spegazzini. Hoy no llueve y el viaje es placentero. En la estación un guarda mira a la gente que sube o baja sin pagar boleto como diciendo, “miren, yo me las rebusco con esto, hagan de cuenta que no estoy”.
La ruta es también la calle principal, pregunto por el barrio “La Flecha” y me señalan unos eucaliptos inmensos y lejanos. Ya más cerca otra vez pregunto y me indican que estoy a la vuelta “del terreno con caballo, al lado, va a ver un auto viejo”.
Terreno, Rambler Ambassador, golpeo las manos y Amelia se acerca con ganas de confirmar lo que espera, escucha una o dos palabras y junto al “pase, pase” se va para adentro. “¡Rodolfo, Rodolfo, el maestro!” Estuvieron escuchando el programa de radio y “yo le dije, no salgas hoy a trabajar que va a venir el maestro a verte”. Le pregunto a Rodolfo por la “Maserati” y comienza un viaje que no se detiene, tiene recuerdos bellos y de los otros, mira lo que pudo y lo que no, como fotos de otro que él mismo tomó. Trae fotos de cuando se dedicó al tradicionalismo, “ganaba todas las carreras” dice Amelia y ya lo dijo Magallán, “era sacador”,32 y lo dice el cuchillo que ganó de premio un do-
31 Estos pagos equivale a estos lugares. [NR] 32 Se refiere al juego de la sortija, un juego ecuestre en el que cada jinete, a todo galope, debe ensartar con un palillo que lleva en su mano, una argolla pequeña y arrancarla de su fijación. [NR] mingo de carreras en tiempos en que la vida andaba al galope. En una de las fotos está Amelia hace treinta y cinco años junto a él y el caballo, me mira y lo dice (como si hiciera falta): “¿Estoy igualita no?”
Tomamos mate y almorzamos después la comida más rica, mientras los escucho hablar orgullosos de su maestro. Me regalan un llavero para la escuela, un ramo de albahaca, un libro con la historia de su pueblo que les regaló su vecino y autor y, en calidad de préstamo, me dan un guión original “El aparato circulatorio”, por Amelia Bustos, que prometo fotocopiar y devolver.
Rodolfo Junco es pocero33 y distintas cosas que me explica y comprendo sucedieron entre el niño inventor y el adulto poceado, pero ha salido adelante. Es verdad, no tiene la “Maserati” lista, pero la sigue construyendo.
Con el maestro Iglesias
¡Qué se podía esperar de Luis! El pueblo le pedía a la empresa Canale que done una escuela y ellos querían donar una iglesia, el pueblo insistía con que ellos donen una escuela, hasta que al final donaron una muy linda y la iglesia que ellos querían también.
Canale, los de los bizcochos, que en Tristán Suárez tienen unas cuantas hectáreas sobre el río.
El día de la inauguración pidieron que hablara yo, que agradeciera en nombre de todos. Entonces hice un juego de oratoria comparando y dije: “en buena hora un hombre de poder económico ha obsequiado una escuela al pueblo, mientras es común que el capital de este y otros países se empeñe en comprar armas y entonces ta, ta, ta..., es elocuente que un industrial argentino dedique parte de sus bienes a construir escuela”.
33 Que hace pozos. [NR]
Cayó muy mal, eso fue como un detonante. Yo denunciaba al capitalismo burgués en su función y no me lo dejaron pasar.
Para entonces ya tenía un prontuario.
Mi madre decía afligida: “Ya lo vi, ya lo vi”.
Ahí estaba Tito Derracho (un hijo de la clase rica de la zona) que cuando yo hablaba decía “jah, jah”, mirando a todos y subiendo los hombros les decía, “que se podía esperar de Luis, qué otra cosa iba a decir”.
Y se ríe el maestro, ríe y ríe como una cascada de pochoclo,34 con la certeza de que dijo lo correcto, con risa de esas que Tito Derracho tal vez no conozca nunca jamás.
¡Empecé a saltar! Mire como sería la cosa que el secretario escolar de Esteban Echeverría, un conservador, pero que me tenía respeto y cariño, vino a traerme la noticia que había salido en el periódico del lugar. Vino todo metido para adentro… “vine a traerte una noticia, yo no hubiera querido…salió en el diario. Te nombraron director de la escuela rural Nº 11…” ¡Yo empecé a saltar!, de contento y saltaba y saltaba por toda mi casa y les decía “¡me nombraron en la escuela 11, me nombraron en la escuela 11!”.
El secretario me empezó a tratar de calmar. Creía que me había vuelto loco. Que la noticia me había causado tanto mal que había enloquecido y entonces lo calmé yo a él:
“¡No, es de alegría!, la escuela 11, qué mejor que eso”.
Ver lo que no se quiere ser Tenía alegría porque iba a tener una escuela mía, para hacer lo que quería. Yo había visto del ´36 al ´38 lo que era la escuela por dentro y eso no lo quería hacer de ninguna manera.
Saltaba por la libertad, por lo que iba a hacer, por lo que venía.
34 Palomitas de maíz. [NR] ¡Una fiesta! Empecé a ir en sulky35 con un caballo que se llamaba Martincho … buenísimo, precioso, extraordinario…
Primero llevaba dos chicos, después tres, terminé por llevar ocho y otros nos acompañaban a caballo. Después fui en una chatita Ford de esas a bigote, cargado de chicos que recogía por el camino.
Una escuelita rural que él condujo con maestría a la que dio cada día ejemplo de su moral. No lo paró el temporal ni la niebla más espesa, se venía de una pieza orillando la banquina montando en su catramina36 de barro hasta la cabeza.37
Un día hablaba con las maestras de la escuela del pueblo (justamente la escuela Canale) — Ustedes sí que hacen una vida linda, no pasan frío en invierno. — Eso nos va a decir a nosotras, ¡cuando usted pasa con los chicos cantando todos lo envidiamos!”
Efectivamente los chicos no iban silenciosos. Inclusive a veces se largaban para atrás e iban corriendo. ¡Era una fiesta!
Ir a la escuela era una fiesta, pero tenía esto: era una fiesta dentro y fuera y demás pero era muy seria.38
35 Pequeño carruaje abierto, tirado por caballos. [NR] 36 Automóvil viejo y desvencijado. [NR] 37 Juan Magallán, fragmento de “Mi escuelita y mi maestro”, dedicado a Luis Fortunato Iglesias. 38 En el próximo número de Correo del Maestro se presentará la segunda parte de “El horizonte de pie”, para continuar con esta semblanza del maestro Luis Fortunato Iglesias y su labor en la escuela rural argentina.








