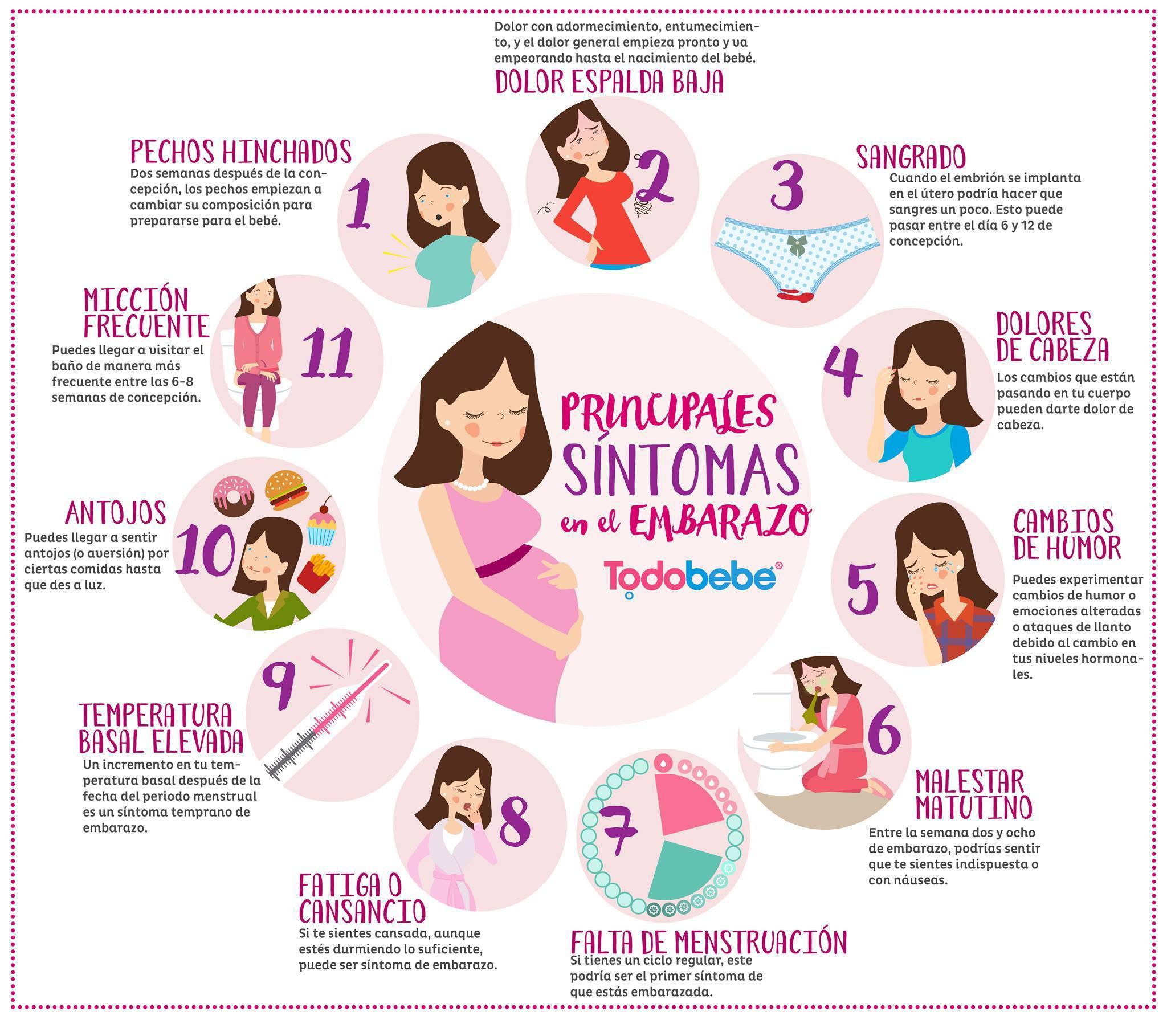15 minute read
Cambios psicosociales en la embarazada
from Revista 9 meses
by Gabie Vel'z
Al principio del embarazo es normal que experimente cambios frecuentes en sus sentimientos y en su estado de ánimo, es una reacción frecuente debida a las transformaciones que va a producirse en su vida con el nacimiento de su nuevo hijo o hija.
Influencias culturales en la percepción del embarazo
Advertisement
La maternidad, y los fenómenos asociados a ella, no son situaciones “anómalas” en la vida de la mujer.
En el enfoque tradicional del problema ha predominado la perspectiva masculina condicionando a la mujer para que asuma el papel previsto por el hombre. Así lo expresan concepciones y argumentaciones no carentes de raíces religiosas e ideológicas, tales como: “la mujer por su propia naturaleza está subordinada a la fecundidad”, “de la mujer depende la reproducción y el mantenimiento de la especie” “es un acontecimiento necesario para su florecimiento y realización completa”, etc. Obviamente este tipo de juicios implica, por lo menos, una visión parcial de la cuestión, difícilmente sustentable en el momento actual.
Durante el último siglo, se han producidos cambios suficientes en la organización social, a nivel económico y político con la aparición de los avances técnico-científicos en los cuidados de la salud, que modifican en gran medida el modo de vida de la mujer actual, respecto a la otras épocas. Al menos en los países desarrollados, en la mayoría de los casos, la experiencia de la maternidad puede ser una opción libre, si bien en muchas ocasiones, y de una forma por lo menos pasiva, existe ocultación de la información de los medios y recursos de los que se dispone para que la mujer pueda elegir lo que realmente desea al respecto.
En consecuencia, la maternidad se valorará como una parte más en el desarrollo evolutivo normal de la mujer que, al menos pasivamente, opta por la misma, siendo para ella un acontecimiento vital de especial significación, y que en general le permitirá incorporar nuevas experiencias de tipo madurativo.
Para comprender cómo vive cada mujer el embarazo, parto y puerperio, es preciso tener en cuenta que los cambios que presentan en estas circunstancias están condicionados a su vez, tanto por factores constitucionales como ambientales que le son propios.
Para su valoración hay que considerar: edad, estado civil, relación con la pareja, relaciones familiares, factores socio – culturales, personales y del entorno, estilo de vida, ama de casa o mujer trabajadora, número de hijos, condiciones de la vivienda, etc., no debiendo juzgarse la aparición de determinados signos, síntomas o conductas bastante constantes en este período de la vida, más allá del sentido que puede tener en el contexto biológico y del entorno de la mujer que las experimente.

De esta forma se podrá realizar una aproximación al conocimiento de la realidad para la que se nos requiere, y se estará en condiciones de prestar el apoyo adecuado.
El embarazo como un papel social
Ha habido intentos positivos de describir las fa- patoria o de espera para la transición de papeses del embarazo, las reacciones emocionales les hacia la maternidad lo cual puede generar junto con las tareas de desarrollo que es necesa- confusión desde el comienzo. rio ejecutar, pero aún no se cuenta con límites de de estar embarazada, es en sí una fase anticiexpectativas y definiciones específicas respecto ¿Etapa anticipatoria? de su papel de embaraal papel de la embarazada. ¿En qué forma se zada, ella intenta aprender su papel al observar supone que actuarán los futuros padres? ¿Qué a otras personas, familias y amistades, recordar tipo de conducta se espera realmente de ellos? la forma en que actuaron otras personas signifi¿Actuarán en forma “enferma” o el embarazo cativas para ella cuando estaban embarazadas. socialmente es un estado fisiológico? ¿Todo es También adoptar sugerencias del médico, quien normal o existen restricciones especiales o sal- puede influir de manera directa o indirecta en vedades que pueden señalarse? Hay algunas sus ideas, incluso al grado de considerar al explicaciones interesantes de las diversas con- embarazo como una “enfermedad” o como “un ductas que pueden observarse en los padres. estado fisiológico”. Es interesante señalar que en la cultura actual no hay modelos de socialiSi se examinan las fases podemos definir una zación o papeles para la embarazada, esto es, transición de ciclos en los papeles o deberes que las niñitas juegan a ser madres pero no a estar se tienen que captar y advertimos que el hecho embarazadas.

De este modo, si bien hay ciertas conductas en relación con la mujer y su feto durante el embarazo, y son esenciales para el bienestar colectivo de toda la familia (no digamos de su felicidad), las definiciones de tales actividades son amorfas y varían notablemente en las clases sociales.
El embarazo considerado como crisis

El primer embarazo de la mujer constituye en la pareja un periodo crítico en la evolución familiar. En los últimos 30 años ha habido disciplinas interesadas en este hecho crítico. Psicólogos y psiquiatras como Bibring, Hass, Larsen, Menninger, Caplan y Coleman, han escrito sobre la naturaleza crítica de tal fenómeno, y aludido, cuando menos, a las supuestas implicaciones de la crisis de tal hecho “apremiante”.
Shainess de hecho lo bautiza como “crisol que atempera el yo”, y reconoce la posibilidad de que el proceso de “atemperamiento” pudiera seguir direcciones equivocadas y termine por lesionar a la persona y a la relación que ella tiene con sus semejantes. Chertok habla del embarazo como una crisis que se genera progresivamente hasta llegar al parto y nacimiento del producto, como el punto máximo de la crisis, porque el parto hace que se separen madre e hijo y significa aislamiento en relación con otras personas importantes.
Otra tradición de la investigación en cuanto a la crisis ha sido plantear la llamada “crisis normal de la paternidad”. El punto de interés en este caso ha sido la paternidad”, pero a menudo se incluía por accidente o casualidad y el periodo del embarazo quedaba entremezclado, en la investigación general, en esta área.
En la investigación original sobre estrés o grandes tensiones en la familia, como ejemplificaron Hill y Hasen, el término crisis se usó para denotar un cambio repentino e importante. Específicamente, la crisis se definió como un cambio conciso y decisivo para el cual eran inadecuados los antiguos patrones de conducta.
De este modo, se consideró a la crisis una interrupción en la vida cotidiana del sistema social de la familia, de suficiente intensidad y rapidez como para volver inadecuados los antiguos patrones de interacción.
También significó que no sólo eran posibles la resolución y la reintegración, sino totalmente normales, y que quedaban dentro de la capacidad real de la familia. En suma, hubo alguna confusión de tipo semántico y conceptual respecto al término “crisis” y la forma en que debía aplicarse a embarazo, nacimiento y paternidad. En ocasiones ello generó la aceptación del embarazo como un fenómeno perturbador y potencialmente lesivo.
Embarazo como un papel o situación de transición
Rossi Dicho investigador sugirió que habría que considerar a la paternidad como una situación de transición y que debería basarse en un esquema conceptual de etapas y tareas, tal como se advierte en las investigaciones de Erickson, Benedek y Hill.
El tipo de orientación señalado hizo que la paternidad y otras fases del ciclo reproductivo, incluido el embarazo, quedaran dentro de una fórmula de “tareas del desarrollo” y permitiera que estos fenómenos fuesen considerados como normales o comunes, pero también respeta el hecho de que la desviación, la sobrecarga o la ruptura pueden ocurrir debido a diversas circunstancias. Si el médico considera a la vida de un ser humano en términos de interacción de tareas de desarrollo, podrá considerar diversos lapsos como elementos cíclicos integrados por etapas o fases, cada una con “tareas” singulares.
Conforme se suceden los diversos ciclos surgen papeles sociales de la interacción con otras personas en la red social. Por analogía, los papeles sociales pueden tener ciclos, y cada fase en el ciclo tener su grupo de tareas y ajustes. Rossi ha señalado cuatro etapas generales en el ciclo de papeles que tienen implicaciones en el embarazo y en la paternidad.

Hallazgos psicológicos y psicosomáticos habituales durante el embarazo normal
1
PRIMER TRIMESTRE
Desde el comienzo del embarazo varias mujeres experimentan sentimientos de ambivalencia respecto al hecho de estar embarazadas.
La mujer que se embaraza por primera vez: Dudas en cuanto a si es el ¿momento apropiado? para procrear un hijo. “¿Qué tipo de padre seré?” “¿En qué forma pondré asumir la responsabilidad total de un hijo día y noche, siete días a la semana?
Ambivalencias:
- Sea cual sea su estilo de vida, está en marcha un cambio drástico que puede explicar parte de la ambivalencia que sienten como resultado de cierta aversión a abandonar las formas y conductas antiguas y conocidas.
- Para una mujer que ha procreado otros hijos y que ha hecho ya la transición hacia la maternidad, pueden surgir dudas en cuanto a si es adecuado el tiempo que ha trascurrido desde que nació su último hijo y el nuevo hijo. Estas incertidumbres básicas pueden ser complicadas por otras en relación con el momento óptimo del embarazo, el impacto en los demás hijos, si los hay, las consideraciones económicas de sumar un miembro más a la familia, la posibilidad de perder el trabajo y con ello, un segundo ingreso, dudas y preocupaciones que contribuyen a la ambivalencia y a aspectos dubitativos del embarazo.
- Las molestias físicas adicionales como náuseas y vómitos que a menudo surgen en los comienzos del embarazo. - Lo anterior no quiere decir que la mujer no se sienta “optimista” o con una actitud positiva respecto a su embarazo. Al mismo tiempo que lucha con sus dudas, también puede sentir alegría y excitación y también felicidad y anticipación.
- Miedos y fantasías. El primer trimestre es un lapso de especulación y anticipación por parte de la mujer, en sus intentos de aceptar el hecho de que esté embarazada y acostumbrarse a cambios físicos y posibles molestias que sufra. Dedica mucho tiempo a elaborar fantasías sobre su embarazo y el impacto que tendrá en su vida y en la vida de otros miembros de la familia. Con la anticipación también existe un sentido de preocupación respecto a si el producto será normal y sano, especialmente si la mujer ha estado expuesta en fecha reciente a una infección dudosa.
Shereshefsky y Yarrow señalaron que las mujeres que se conceptualizan a sí mismas con confianza y claridad durante el primer trimestre tendieron a adaptarse más satisfactoriamente durante todo el embarazo.
Si existían pruebas concretas de preocupación como la presencia de defectos genéticos en la familia de la madre o el padre, la exposición a agentes infectantes o el consumo de drogas y alcohol, es necesario instar a la mujer a señalar tales problemas, a la enfermera o al médico.
Las investigaciones han señalado desde hace tiempo que las emociones, aunque son percibidas e interpretadas por la corteza cerebral, poseen efectos fisiológicos en todo el organismo. Si surge angustia, habrá tensión motora, inquietud, taquicardia, sudoración e hiperemia cutánea. Los síntomas anteriores son mediados por el sistema nervioso simpático, por liberación de catecolaminas y cambios en los niveles circulantes de hormonas corticosuprarrenales y de otro tipo. Los estudios en animales indican que cuando las hembras preñadas liberan catecolaminas, aumentan la presión arterial y disminuye la corriente placentaria y hay mayor hipoxia del producto, que por la administración de oxitocina.
Los estudios en mujeres indican que la angustia medida por diversos test psicológicos ha guardado relación con anormalidades del feto y neonato, como son disminución del peso del neonato, complicaciones obstétricas de la mujer, y paridad. Es importante señalar que estos datos no son definitivos ni concluyentes. Sin embargo, hay suficientes pruebas para justificar una evaluación familiar cuidadosa, particularmente en la mujer que experimenta angustia extraordinaria durante su gestación.
En ocasiones, las preocupaciones de la mujer provienen de “consejos de viejas”. Por ejemplo algunas piensan que la ingestión de algunos alimentos como fresas o melón puede hacer que el producto tenga lunares. Otras piensan que si sufre “espanto” durante el embarazo, el producto mostrará signos adversos y problemas.
La evaluación del miedo, ideas y nociones de la mujer, da a la enfermera una pauta para tratarlas. La obtención adecuada de datos permite a la enfermera conocer los factores que posiblemente influirán en la mujer y tal información le permitirá hacer un plan para una estrategia más adecuada e individualizada para asistir a la futura madre.
2
SEGUNDO TRIMESTRE reconciliación consigo misma
Se caracterizarse por una sensación de bienestar porque el cuerpo se adapta a los cambios hormonales y desaparecen algunas de las molestias iniciales del embarazo como náuseas y vómito. Por lo regular, la mujer se ha ajustado a la realidad del embarazo y se ha reconciliado con sí misma, sea cuales sean las molestias que genere. Muchos de los temores respecto a la salud y bienestar del pequeño se olvidan temporalmente.

¡Sus primeros movimiento!
La percepción de los movimientos fetales y la auscultación del latido cardiaco son hechos de enorme tranquilización y satisfacción para madre y padre futuros. Permitir al padre y a los hijos que compartan la experiencia al percibir los movimientos del feto y auscultar los latidos fetales, es una forma tangible de incorporar a toda la familia en el embarazo.
En el segundo trimestre las mujeres se interesan particularmente en el crecimiento y desarrollo del feto. Ambos progenitores muestran interés genuino y profundo por el embarazo y el nacimiento del pequeño, y se vuelven totalmente conscientes de la conducta de lactantes y niños con quienes han estado en contacto.
En este lapso, los padres comienzan a planear la fecha real del parto. Pueden acudir a clases de natalidad, leer libros sobre cuidado de niños, y prepararse para todos los aspectos de la paternidad.

Durante el segundo trimestre la madre se ha descrito como una persona cada vez más narcisista, pasiva e introvertida, porque se concentra en sus propias necesidades y las del feto que tiene en su interior. Al prepararse para su transición a la maternidad, puede reflejar su propia niñez y sus relaciones con su madre, de quien heredó su sensación de identidad maternal.
Por su preocupación por sus propias ideas y sentimientos, la mujer puede estar “encerrada en sí misma” y parece ser egocéntrica, para quienes la rodean. Su talante puede cambiar drásticamente de la felicidad a la tristeza, sin causa aparente. En ocasiones puede aparecer romántica y preocupada por ensoñaciones diurnas.
Sus preocupaciones pueden ser molestas para ella y las personas que la rodean, razón por la cual hay que señalar a todas las personas de su alrededor respecto a su pasividad y necesidades de dependencia. En esta forma podrán suministrarle mayor atención y cariño, según lo necesite. Ello a su vez le permitirá dar lo mejor de sí misma, a otros.
Hay que tranquilizar a los miembros de la familia al señalarles que la conducta y labilidad emocional de la embarazada no son normales, sino parte de la reacción normal al embarazo.
3
TERCER TRIMESTRE
El tercer trimestre agrega otras dimensiones psicosociales. Al cambiar el cuerpo de la mujer y también la imagen que de sí misma tiene, reflejada a veces en una sensación de torpeza y desaliño, puede sentirse poco femenina, en mayor grado que en cualquier momento del embarazo, y preocuparse por la forma en que su compañero o esposo la mira o percibe.
El tercer trimestre es un lapso de mayor introversión, que se caracteriza por periodos de regresiones a su niñez y proyección “hacia delante” en ideas sobre el hijo por nacer.
Surgen en este lapso nuevos temores respecto a la salud y bienestar del pequeño, y también a los propios, pues ya comienza a pensar en el método que seguirá en el trabajo de parto. Las mujeres a menudo perturban a miembros de la familia al señalarles la posibilidad de fallecer durante el parto, lo cual puede ahondar los temores que el padre a veces tiene respecto a la culminación del trabajo de parto.
Aún más, es posible que la mujer se interrogue a sí misma respecto a la forma en que actuará durante el parto, y muestra interés en obtener mayores datos de tal fenómeno y lo que ella puede esperar. También desea señalar la experiencia y comentarla con otras mujeres, o leer lo que dicen libros y folletos.
Independientemente de la aprensión que puede sentir por el parto, conforme la mujer se acerca al final del embarazo se pregunta si “el momento” llegará alguna vez. Muchas parecen no esperar que el embarazo termine, al acercase el término. La obsesión por el parto a menudo se expresa en sueños sobre él y el nacimiento del hijo. En fantasías conscientes las ideas de la mujer se orientan al aspecto que tendrá su hijo. Al final del embarazo muchas parejas claramente tienen el concepto de que el pequeño tendrá una “imagen determinada”, y se imaginan sus características.
La mujer, la prever su parto de nuevo, puede preguntarse a sí misma el tipo de madre que será. Tanto el padre como la madre pueden compartir los mismos sentimientos, razón por la cual puede haber cierto “rejuego de papeles” con los padres, que mutuamente se formulan situaciones hipotéticas en un esfuerzo de manifestar lo que deben ser sus respuestas. Tales fantasías parecen ser útiles para que los padres soporten la transición hacia el papel de la paternidad.
Para el matrimonio que espera a su primer hijo, el nacimiento constituirá la señal de que han cruzado ya un puente: de la paternidad. Independiente de lo que ocurra, los nuevos padres ya no pueden retroceder en el desarrollo, a la situación que tenían antes de la concepción.