
10 minute read
Lima, sede episcopal
68
L im a
Advertisement
Los grupos humanos ofrecían un variopinto espectro de razas: desde españoles y gentes del Mediterráneo —genoveses comerciantes y venecianos, griegos y levantinos marineros— hasta algún inglés, sin olvidar moriscos, esclavas blancas y desde luego el elemento autóctono, y no pocos negros, entre los que no faltaba uno que otro ya liberto.
A ños de zozobra
Lima contaba con poco más de un año desde que fuera fundada, cuando una grave amenaza vino a poner en peligro su existencia misma. En esas circunstancias, el gesto audaz que adoptó Pizarro ante la presión de algunos vecinos para abandonar la ciudad fue decisivo: en vez de emprender la huida en los barcos surtos en Callao, para testimoniar su voluntad de arraigo ordenó que los navios desplegaran velas con rumbo a Panamá, a fin de alejar así toda tentación de dar las espaldas a la ciudad ante el levantamiento general de Manco Inca. En efecto. En septiembre de 1536, el caudillo indígena, que ya desde mayo anterior había establecido un riguroso cerco en torno de Cuzco, lanzó una ofensiva sobre Lima, poniendo a las órdenes del general Titu Yupangui un fuerte ejército de 50.000 hombres, resueltos a arrasar la población, al grito de «¡A la mar, barbudos!» y «¡A embarcar, barbudos!». Por fortuna, en situación tan angustiosa grupos de indios leales y antagonistas de sus hermanos de raza por antiquísimas rivalidades, se ofrecieron para colaborar en la defensa, saliendo a romper el asedio para allegar alimentos, leña, forraje para las cabalgaduras y aun prestándose a pelear personalmente contra los atacantes. Espadas españolas y flechas indígenas se cruzan en los distintos teatros de combate. Los sitiadores, aprovechando de los millares de brazos disponibles, desviaron el caudal del río virtiéndolo directamente sobre el caserío, inundando vastos sectores del mismo y enfangando la llanura, con lo que la acción de las cabalgaduras quedaba neutralizada. Durante dos semanas no hubo descanso para los vecinos y aún es fama que una de las princesas imperiales residentes entre los familiares de Pizarro proporcionaba secretamente informaciones sobre los planes defensivos trazados por el gobernador. En la acometida definitiva, cuando ya la vanguardia enemiga había logrado batir en brecha las defensas exteriores y la invasión era in
Los albores de la ciudad
69
contenible, un combatiente español alcanzó a propinar un lanzazo mortal a Titu Yupanqui. El ejército indígena, perdido su adalid, apenas atinó a replegarse y a abandonar precipitadamente todo posterior empeño de desalojar a los españoles de su base de operaciones. Lima podía considerarse salvada del aniquilamiento. El primer obispo de Perú, fray Vicente de Valverde, que llegó poco después de estos acontecimientos, disintiendo del coro de alabanzas sobre las ventajas del emplazamiento de Lima y el acierto de su elección, invocando a la Política de Aristóteles, censuró que la ciudad se hallase demasiado alejada del puerto en orden a su más fácil y mejor aprovisionamiento, y recalcó que la anchura del río, tendido y torrencial y en medio de un cascajar, constituía un evidente obstáculo para la utilización de los caballos, según lo había patentizado el asedio del cual hacía poco se había visto libre la ciudad. La primera guerra fratricida que estalló entre Pizarro y Almagro alarmó seriamente a los capitulares, que temieron que la ciudad quedase desguarnecida al abandonarla los contingentes reclutados por el gobernador para marchar a combatir a los que de modo tan artero se habían apoderado de Cuzco. N o fueron menos aflictivas las jornadas posteriores, en que hubo que estar permanentemente en pie de guerra. La contienda entre pizarristas y almagristas trajo consigo una gran agitación ante el peligro de un ataque de estos últimos, y la subsiguiente campaña hasta la definitiva derrota de los mismos no dejó de trastornar la convivencia ciudadana. Tranquilizado el país, en junio de 1539 se censaron hasta 250 «vecinos» —poseedores de solares y de encomiendas dentro de la jurisdicción de la ciudad— y poco menos de un centenar de equinos. Además, debía de contarse con los denominados «estantes», en la terminología legal de la época, es decir, quienes no eran dueños de un solar propio ni disfrutaban de encomiendas, desempeñándose como menestrales y artesanos. Cuando en 1544, se tuvo noticia del estallido de la rebelión encabezada por Gonzalo Pizarro, el virrey Núñez Vela se preparó para cualquier eventualidad bélica, convirtiendo el núcleo urbano en un fortín: se barrearon las principales vías de acceso al centro, se apostaron troneras en los puntos estratégicos y la ciudad quedó en condiciones de afrontar un ataque proveniente del exterior, mas tales aprestos no tardaron en volverse cabalmente contra el mismo que los había

70
L im a
coordinado, pues en septiembre de ese año, de resultas del motín llamado de «la liga», en la que se confabularon los magistrados de la Audiencia con vecinos distinguidos y con partidarios del caudillo alzado en armas, el obstinado mandatario fue obligado a alejarse de Perú, tras haber sido confinado en la isla de San Lorenzo, adonde se le trasladó montado en una frágil embarcación, tripulada por un indio (un «caballito» de totora). La asonada concluyó con una nuevo pillaje de la residencia gubernativa, al extremo de que los desvalijadores
dexaron bien desierto y barrido el palacio, porque no quedó estaca en pared ni cosa que valiese un real [...].
L im a, sed e episco pa l
No obstante los tropiezos que se dejan entender derivados de tan adversas circunstancias, la vida religiosa local lograría efectuar notables progresos. El 11 de marzo de 1540, con inusitada solemnidad, se bendijo la primera iglesia. La fábrica era muy sencilla: muros de adobe; por vigas, unos mangles, y por cubierta, unas esteras. En 1543 el gobernador Vaca de Castro la consideraba «mal obrada» e indigna de la categoría de una ciudad como Lima, y ordenó levantar una más decorosa. En ese entonces el edificio presentaba uno de sus costados a la plaza, orientación que posteriormente se varió, para adaptarla a los principios litúrgicos, tal como hoy se ofrece, es decir, perpendicular a la misma. No tardaría Lima en disfrutar de la satisfacción de verse convertida en sede episcopal, por bula de Paulo III de 14 de mayo de 1541. La nueva provincia eclesiástica se instauró dependiente de la arquidió- cesis hispalense, y su liturgia observaría las pautas y ceremonias de esta última. Hubo, sin embargo, que esperar hasta el 25 de julio de 1543 para festejar la entrada del primer mitrado, el dominico fray Jerónimo de Loaysa. El reducido vecindario desplegó cuanto estuvo a su alcance para brindarle el recibimiento que merecía la investidura obispal. Al son de los tañidos de la única esquila de la iglesia (que según tradición se llamaba «la marquesita» en memoria del marqués Francisco Pizarra), el nuevo prelado ingresó bajo palio, cuyas varas empuñaban los concejales del Cabildo, precediéndole los superiores de las órdenes religio
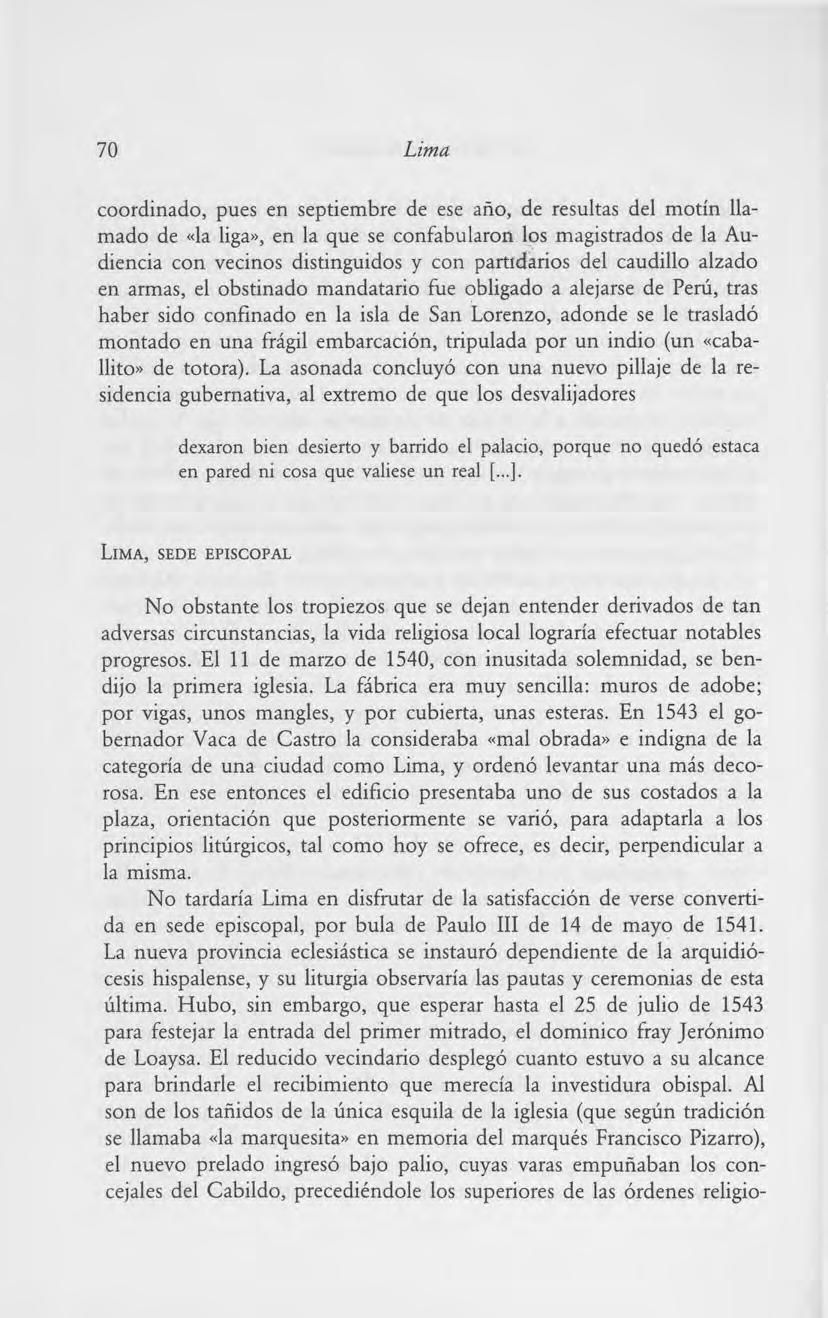
Los albores de la ciudad
71
sas radicadas en la ciudad —mercedarios, dominicos y franciscanos— y acompañándole el teniente de gobernador (Vaca de Castro se encontraba en Cuzco). Se inauguraba así el largo pontificado de Loaysa, que se dilató hasta 1575. Poco después el parvo edificio quedó consagrado como catedral, cuya erección canónica tuvo lugar el 17 de septiembre de 1543, reconociéndose como titular de ella a San Juan Evangelista, con goce de idénticas constituciones, privilegios y dignidades que los inherentes a la de Sevilla. Tanto se asimiló a su matriz, que durante mucho tiempo realzaron las ceremonias los «seises» tan peculiares hasta hoy de la basílica hispalense. El 31 de enero de 1546 el mismo pontífice Paulo III dispensaba un nuevo favor a la Ciudad de los Reyes, al promover la sede limense a la jerarquía de metropolitana, tras haberla desligado, el año anterior, en razón de la distancia que la separaba, de la jurisdicción de la arqui- diócesis sevillana, y asignóle como sufragáneos los obispados de León (de Nicaragua), de Castilla del Oro (Panamá), de Popayán, de Quito y de Cuzco. Así adquirió la iglesia de Lima el título de Primada de Perú y de todos los dominicos españoles meridionales del continente. Tan pronto se hubo restablecido el orden público, el arzobispo Loaysa se apresuró a convocar a un concilio, la primera convención oficial de su índole en todo el Nuevo Mundo, con el propósito de sentar las bases de la evangelización, configurar la disciplina eclesiástica y encarar la extirpación de las atávicas supersticiones del catecumena- do. La asamblea se abrió en octubre de 1551, con representaciones de las diócesis sufragáneas y de las órdenes religiosas activas en Perú, siendo especialmente valiosa la concurrencia de los miembros de estas últimas, en razón del conocimiento de primera mano que habían adquirido sobre la mentalidad, ritos y creencias de los nativos y la estrategia más acertada para alcanzar su conversión. Las sesiones concluyeron en febrero de 1552. Los acuerdos conciliares se contraían esencialmente a los procedimientos mas idóneos para la evangelización del elemento autóctono y a la organización de la estructura eclesiástica, extremos que en unas diócesis nacientes eran de suma importancia. No menor celo desplegó el metropolitano limeño para emprender la erección de una basílica condigna con la jerarquía de la sede 3. En

3 Domingo Angulo, «La Metropolitana de la ciudad de Los Reyes», en M onografías
H istóricas de la ciudad de L im a, Lima, 1935, II, pp. 1-88.
72
L im a
1548 la mitra adquirió el terreno que al presente ocupa el palacio arzobispal, y al quedar libre el espacio detrás de la catedral, pudo darse a ésta un giro de 90 grados en su orientación, la actual. En 1550 contrató al alarife Alonso Beltrán para dar comienzo a la construcción del nuevo templo. En la mente de Loaysa se había concebido la idea de levantar un edificio de las dimensiones de la catedral hispalense, si bien reduciendo a tres las cinco naves de la planta inspiradora, mas a la larga la amenaza de los temblores, la tenuidad de las rentas episcopales, la muerte de Beltrán y por último la del propio prelado, hicieron abandonar tan quiméricos propósitos. El fastuoso templo quedó reducido a una sola nave, de 70 metros de longitud y 15 de ancho, sin capillas laterales y cubierta de un artesonado de madera; únicamente la capilla mayor, de 20 metros de altura, se volteó con bóveda de cantería, que costeó doña Francisca Pizarro, para que en ella fuesen depositados los restos de su padre, el gobernador. La piedra se trajo desde Huarco (Cañete), pero por su elevado coste, la mayor parte de la fábrica era de material menos noble. En años posteriores asumió la dirección de las obras el arquitecto extremeño Francisco Becerra (nieto del maestro mayor de la catedral de Toledo, Hernán González). C on él se imprimió a la construcción un ímpetu redoblado y a la vez se proporcionó mayor amplitud a la planta. En 1604 se bendijo el primer sector (el ábside y el segmento trasero) del nuevo templo, ahora de tres naves, con longitud de 100 metros y 35 de ancho; para ello hubo que demoler la fábrica levantada medio siglo atrás. En 1606 un recio temblor, que sobrevino en plena celebración de una misa, sorprendió a los fieles y éstos tuvieron que abandonar el recinto precipitadamente, pues la caída de los revoques del enlucido amenazaba causarles serias lesiones. La violencia del estremecimiento sísmico hizo reflexionar sobre el estilo de la cubierta, a fin de evitar futuras desgracias. Tras prolongados debates entre los facultativos, se decidió que las bóvedas, ya volteadas, se rebajasen unos cuatro metros, y se armaran de crucería (en vez de arista), adornándose con elegantes lazos de molduras. El segundo tramo (el que caía hacia la plaza) se completó en 1622, y años más tarde se concluyeron las torres, cuya altura se redujo, asimismo, por temor de los movimientos telúricos. La portada principal —la misma que hasta hoy se conserva— se labró de piedra de Huarco, y fue delineada en estilo manierista por el artífice Juan Martínez de











