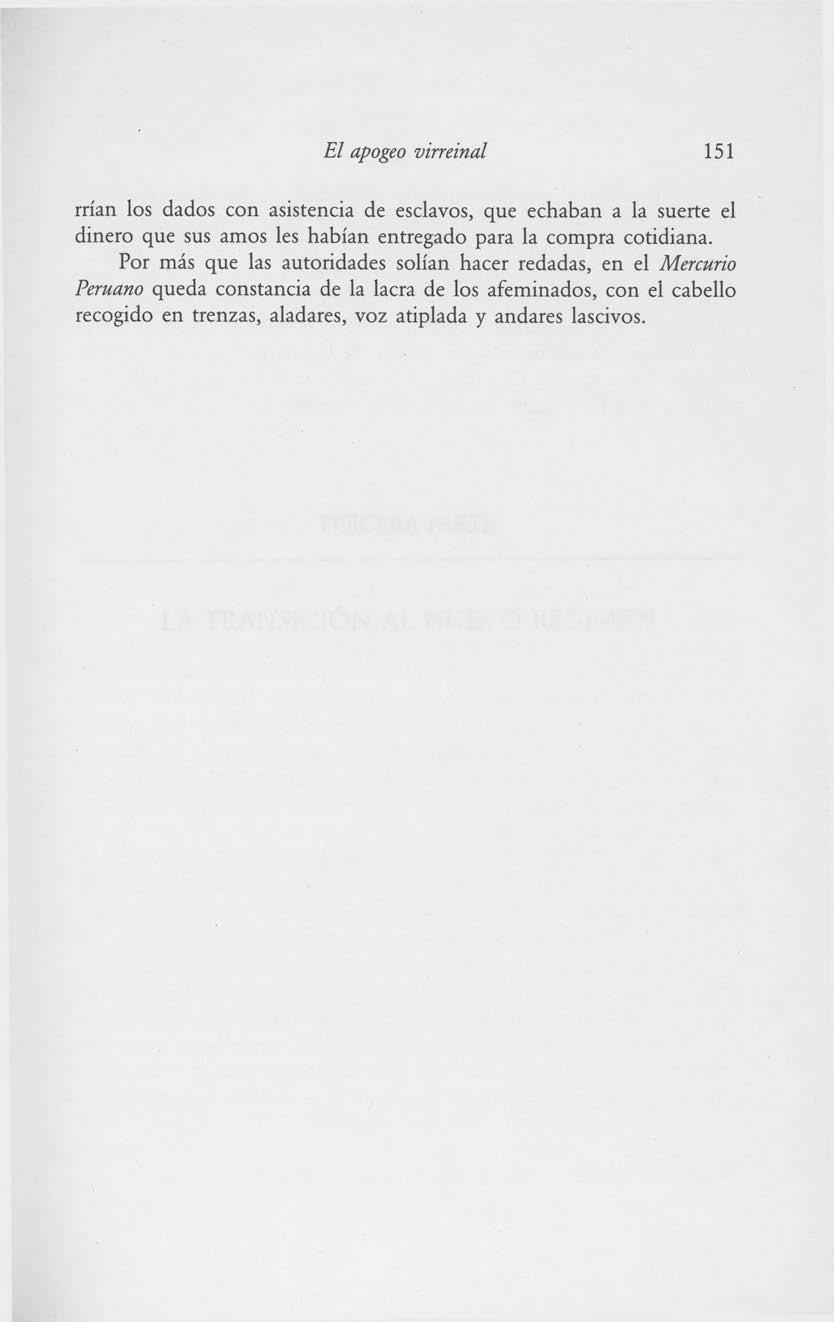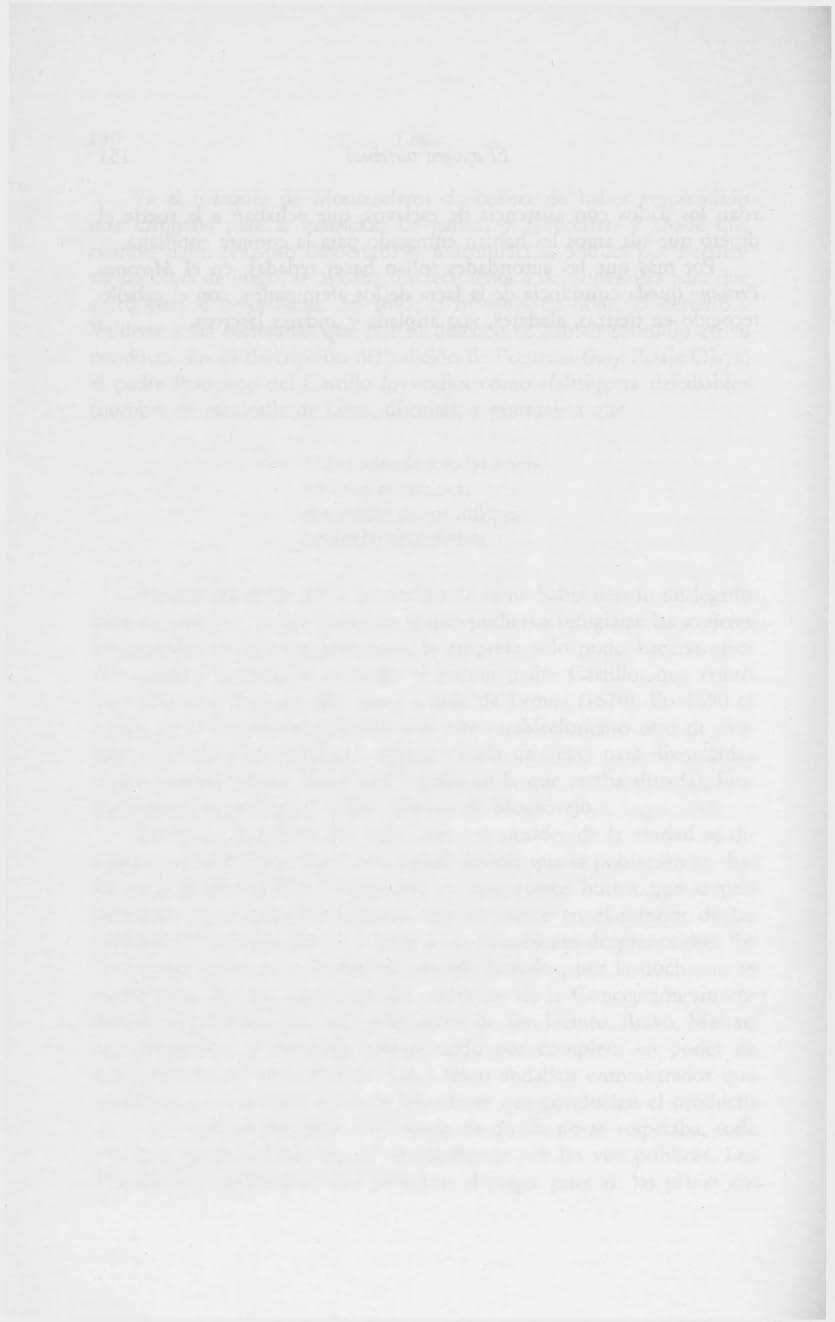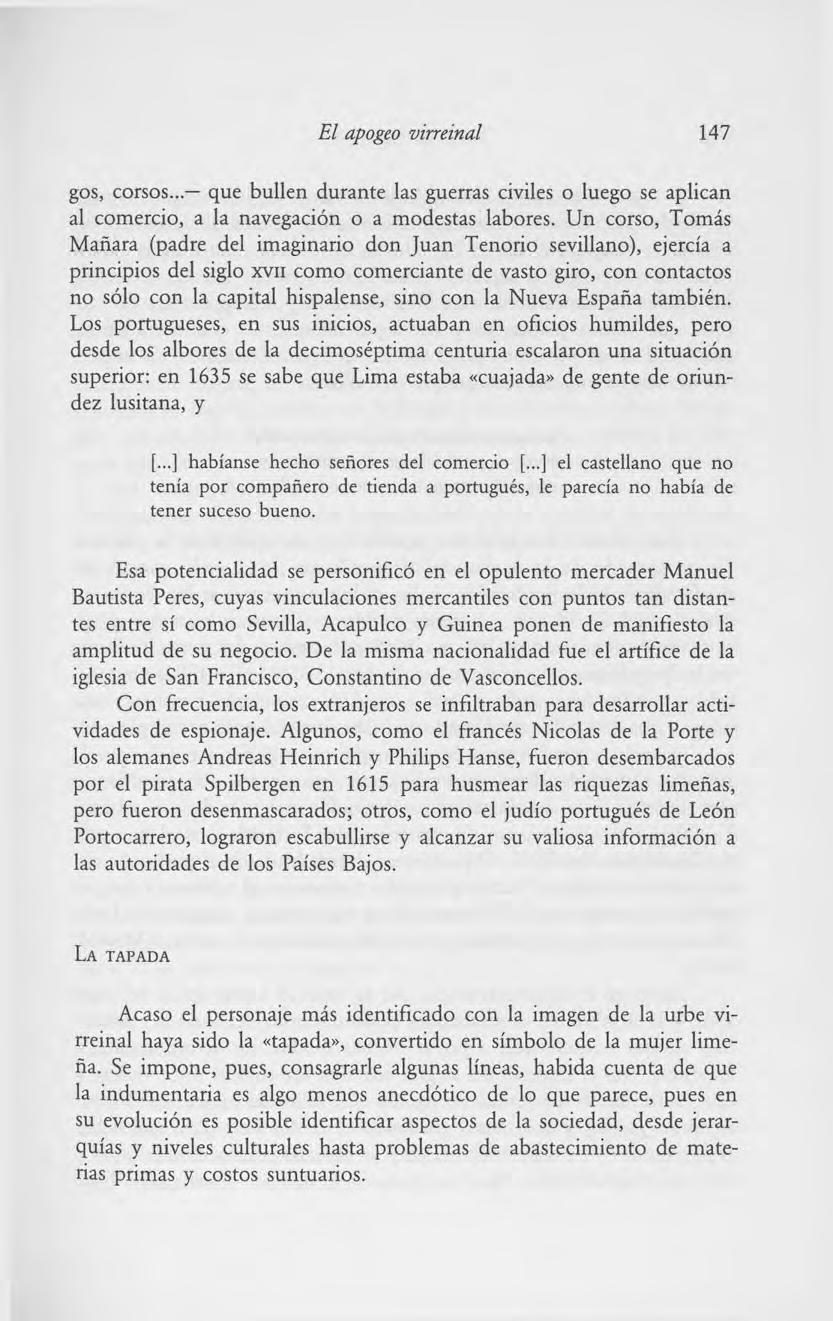
7 minute read
La vida ancha
E l apogeo virreinal
147
Advertisement
gos, corsos...— que bullen durante las guerras civiles o luego se aplican al comercio, a la navegación o a modestas labores. Un corso, Tomás Mañara (padre del imaginario don Juan Tenorio sevillano), ejercía a principios del siglo xvn como comerciante de vasto giro, con contactos no sólo con la capital hispalense, sino con la Nueva España también. Los portugueses, en sus inicios, actuaban en oficios humildes, pero desde los albores de la decimoséptima centuria escalaron una situación superior: en 1635 se sabe que Lima estaba «cuajada» de gente de oriundez lusitana, y
[...] habíanse hecho señores del comercio [...] el castellano que no tenía por compañero de tienda a portugués, le parecía no había de tener suceso bueno.
Esa potencialidad se personificó en el opulento mercader Manuel Bautista Peres, cuyas vinculaciones mercantiles con puntos tan distantes entre sí como Sevilla, Acapulco y Guinea ponen de manifiesto la amplitud de su negocio. De la misma nacionalidad fue el artífice de la iglesia de San Francisco, Constantino de Vasconcellos. Con frecuencia, los extranjeros se infiltraban para desarrollar actividades de espionaje. Algunos, como el francés Nicolás de la Porte y los alemanes Andreas Heinrich y Philips Hanse, fueron desembarcados por el pirata Spilbergen en 1615 para husmear las riquezas limeñas, pero fueron desenmascarados; otros, como el judío portugués de León Portocarrero, lograron escabullirse y alcanzar su valiosa información a las autoridades de los Países Bajos.
La tapada
Acaso el personaje más identificado con la imagen de la urbe virreinal haya sido la «tapada», convertido en símbolo de la mujer limeña. Se impone, pues, consagrarle algunas líneas, habida cuenta de que la indumentaria es algo menos anecdótico de lo que parece, pues en su evolución es posible identificar aspectos de la sociedad, desde jerarquías y niveles culturales hasta problemas de abastecimiento de materias primas y costos suntuarios.
148
L im a
El lujo y ostentación del mujerío en Lima se hicieron proverbiales ya desde los primeros tiempos y, a imitación de una añeja usanza sevillana, se propagó el femenil recato de dejar solamente un ojo al descubierto. Así surgió la tapada, contra la cual, ya en el tercer Concilio, los padres asistentes a esa asamblea tronaban por la presencia de mujeres que contemplaban las procesiones encubiertas con ese artificio, calificándolo de pecaminoso. El arcediano Barco Centenera, en su poema censuraba esos rebujos porque tras ellos
escuchan a quien quiere requebrallas y dizen so el reboco chistezillos con que engañan a vezes a bouillos.
Vanos fueron los esfuerzos posteriores para desarraigar la práctica. Un magistrado de la Audiencia reconocía que «[...] están roncos los predicadores y de predicarlas en los púlpitos y como si las diesen en el desierto [...]». El virrey marqués de Montesclaros, ante una propuesta de la Audiencia formulada en 1610 para agravar las penas previstas en las pragmáticas vigentes en España (de 1590, 1593 y 1600) que prohibían a las mujeres taparse medio ojo (sic), comunicó al monarca con resignación que había desplegado todo su empeño en dar cumplimiento al mandato, pero «como he visto que cada uno no puede con la suya [su mujer], he desconfiado de poder con tantas», aun admitiendo «los escándalos e inconvenientes» derivados del uso de ese rebozo. También fue letra muerta una interdicción decretada por el marqués de Guadalcázar en 1624. El problema, abordado desde el punto de vista histórico, teológico, moral y jurídico, proporcionó tema para que un polígrafo formado en la Universidad de San Marcos, Antonio de León Pinelo, redactara un tratado entero dilucidando sus aristas (Madrid, 1641). Tampoco el afrancesamiento que se insinuó a principios del siglo x v iii, a la sombra del contrabando, pudo desterrar del todo la costumbre, aunque comenzaron a privar nuevas modas. En la indumentaria femenina, tras el imperio del negro, suceden los colores rojo, violeta y azul, realzados con adornos recargados. En la moda masculina desaparecen las golillas y gorgueras, quedando el cuello libre para que sobre él cayeran las pelucas a la francesa, y se estilan las casacas entalladas y los sombreros de picos. Hace su aparición el llamado —hasta hoy— pan
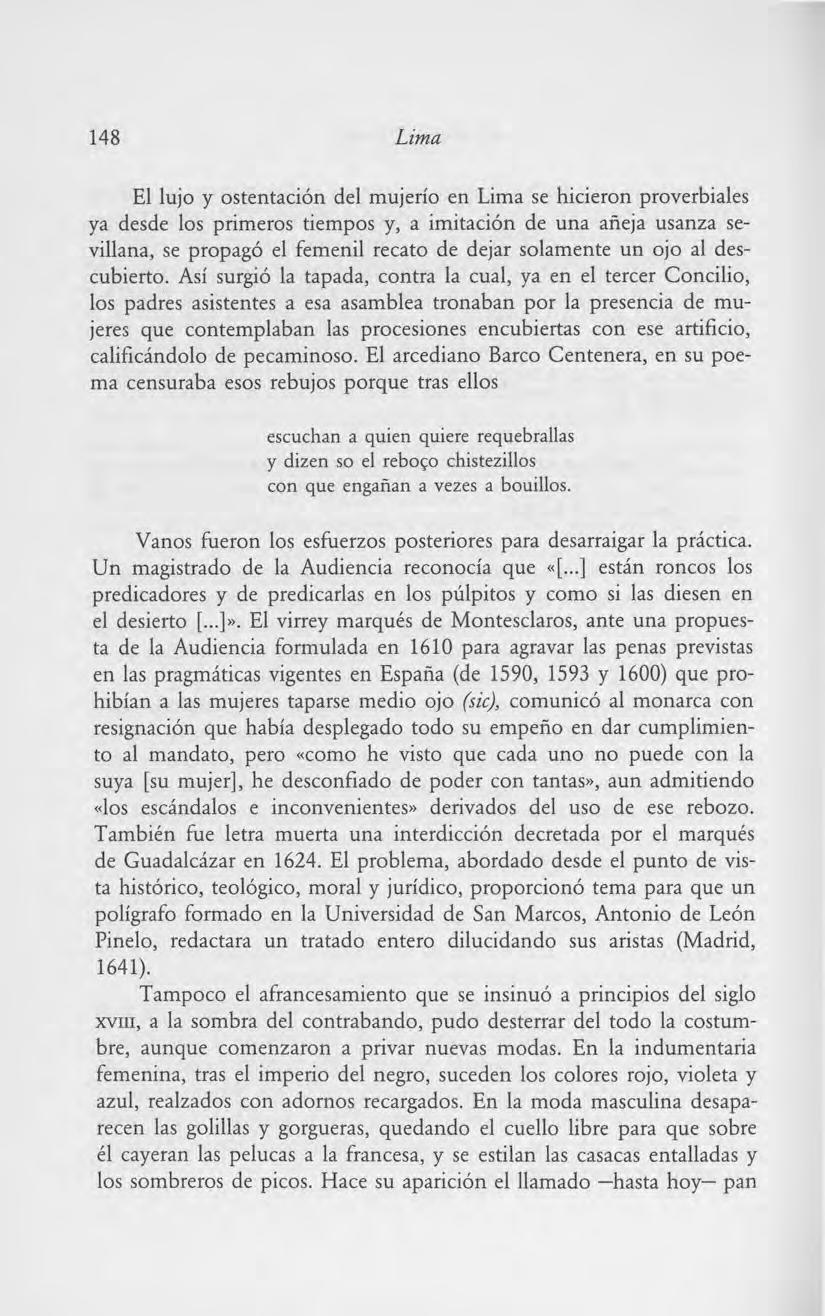
E l apogeo virreinal
149
francés, para distinguirlo de los típicos bollos y acemitas. En la tasación de una finca se registran unas puertas «nuevas a la francesa» y, como ya ha quedado consignado, la quinta de Presa, así como la de Palmer detrás del convento del Prado, denuncian el influjo del rococó. No se resignaron por cierto las limeñas a someterse a las imposiciones foráneas, y a fines del siglo xviii respondieron con el uso del faldellín, peregrina invención local, descrito en el Mercurio Peruano como «una especie de canasta que toda limeña gasta»; el tonelete se completaba con un postizo de ballenas o simplemente relleno de papel, que abultaba deformemente las posaderas; por la cantidad de pliegues que tenía, se necesitaban para su hechura por lo menos 13 metros de tisú, terciopelo o espolín; las orillas se ribeteaban con unas cintas sobrepuestas, llamadas tirana (seguramente por la canción de moda entonces en Madrid) y bandera. El costo de la prenda, incluyendo guarniciones y confección, excedía de 350 pesos. Los viajeros extranjeros consignan escandalizados que los trajes de las limeñas no eran «tan honestos» como los de sus congéneres europeas. Com o no se acostumbraban al uso de cotillas (corsés), ceñían el busto con un tejido de costosas cintas denominado «águilas». Las medias por lo general eran blancas, y las capelladas del calzado tenían unos orificios, llamados «tajadas», por donde asomaban los dos dedos principales del pie. No se usaban tacones en los zapatos. Para salir a la calle se encapillaban tres modelos de faldas: para las visitas de etiqueta, paseos y otros actos formales, la saya redonda o de montar; para la iglesia, la de cola larga, que portaba una criada, y la tercera, llamada «ándate sola», era un vestido cotidiano, más corto, que permitía acechar la pierna hasta la pantorrilla. Con gran extrañeza un viajero británico consignaba en su relato (1826) que las limeñas tomaban baños fríos varias veces al día, y que fumaban, mas no por fruición, sino para evitar acatarrarse.
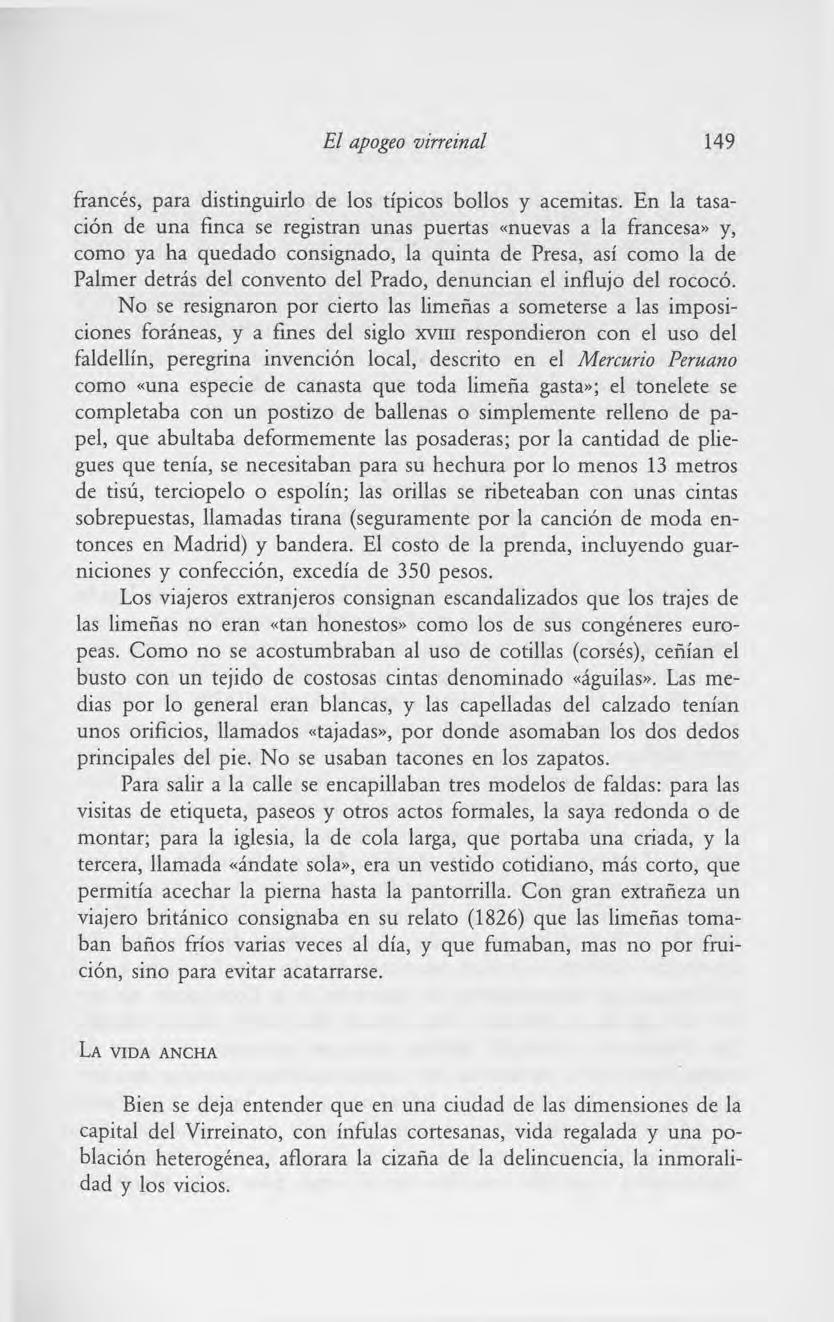
La v id a a nch a
Bien se deja entender que en una ciudad de las dimensiones de la capital del Virreinato, con ínfulas cortesanas, vida regalada y una población heterogénea, aflorara la cizaña de la delincuencia, la inmoralidad y los vicios.
150
L im a
Ya el marqués de Montesclaros da cuenta de haber emprendido una campaña para la extinción de garitos y tahurerías, y añade que cuando algún religioso despertaba la murmuración pública por frecuentar las casas de juego, se avisaba discretamente a sus superiores para que corrigieran al descarriado. En 1645, el marqués de Mancera desterró a Valdivia a las cortesanas que por su descoco se habían excedido en su conducta. En su descripción del callejón de Petateros (hoy Pasaje Olaya) el padre Francisco del Castillo lo sindica como «faltriquera del diablo» (nombre de otra calle de Lima, distinta), y puntualiza que
Allí’es adonde a todas horas a Venus se sacrifica, por medio de sus infames inmundas sacerdotisas.
Aunque ya desde 1572 un vecino de Lima había dejado un legado para instituir un recogimiento en el que pudieran refugiarse las mujeres arrepentidas de su vida licenciosa, la empresa sólo pudo hacerse efectiva cuando la tomó a su cargo el jesuita padre Castillo, que contó para ello con el apoyo del virrey conde de Lemos (1670). En 1690 el conde de la Monclova refundió con este establecimiento otro de mujeres públicas y escandalosas. Aparte existía una casa para divorciadas (cuyo nombre retiene hasta hoy la calle en la que estaba situada), fundada por el arzobispo Toribio Alfonso de Mogrovejo. En las postrimerías del siglo xviii los alcaldes de la ciudad se dirigieron al intendente Escobedo significándole que la población se «halla en la mayor consternación» por los numerosos hurtos que se perpetraban, ingresando los ladrones impunemente en el interior de las viviendas y desnudando en la calle a los transeúntes desprevenidos. En las tiendas céntricas se habían practicado horados; por la noche no se podía pasar por los contornos del convento de la Concepción sin correr el riesgo de ser atracado, y las calles de San Jacinto, Bravo, Mestas,
San Bartolomé y Pampilla habían caído por completo en poder de malhechores; en el arrabal de San Lázaro andaban enmascarados que asaltaban a los humildes indios labradores que conducían el producto de sus huertas al mercado, y el toque de queda no se respetaba, toda vez que «gente ínfima» seguía deambulando por las vías públicas. Los denunciantes achacaban esta situación al juego, pues en las plazas co-
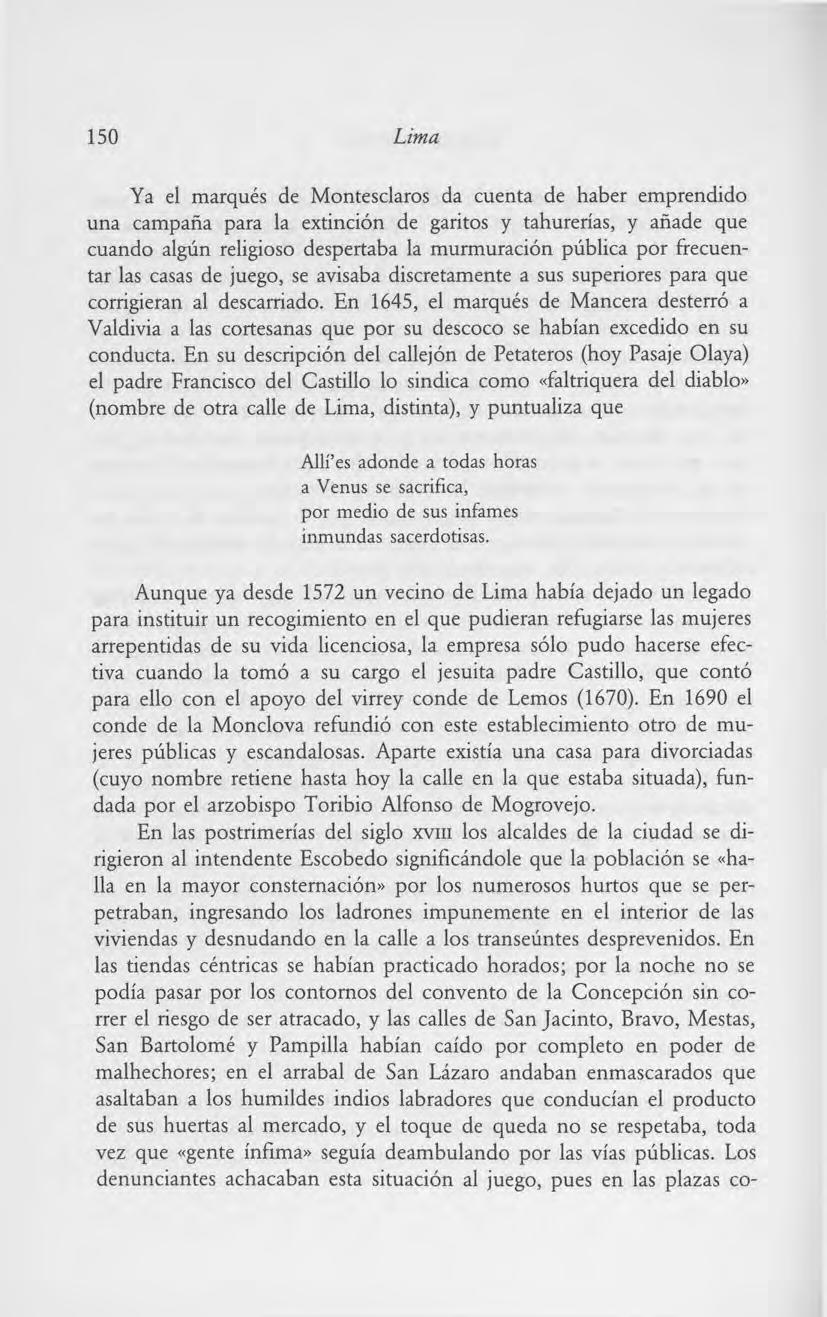
E l apogeo virreinal
151
rrían los dados con asistencia de esclavos, que echaban a la suerte el dinero que sus amos les habían entregado para la compra cotidiana. Por más que las autoridades solían hacer redadas, en el Mercurio Peruano queda constancia de la lacra de los afeminados, con el cabello recogido en trenzas, aladares, voz atiplada y andares lascivos.