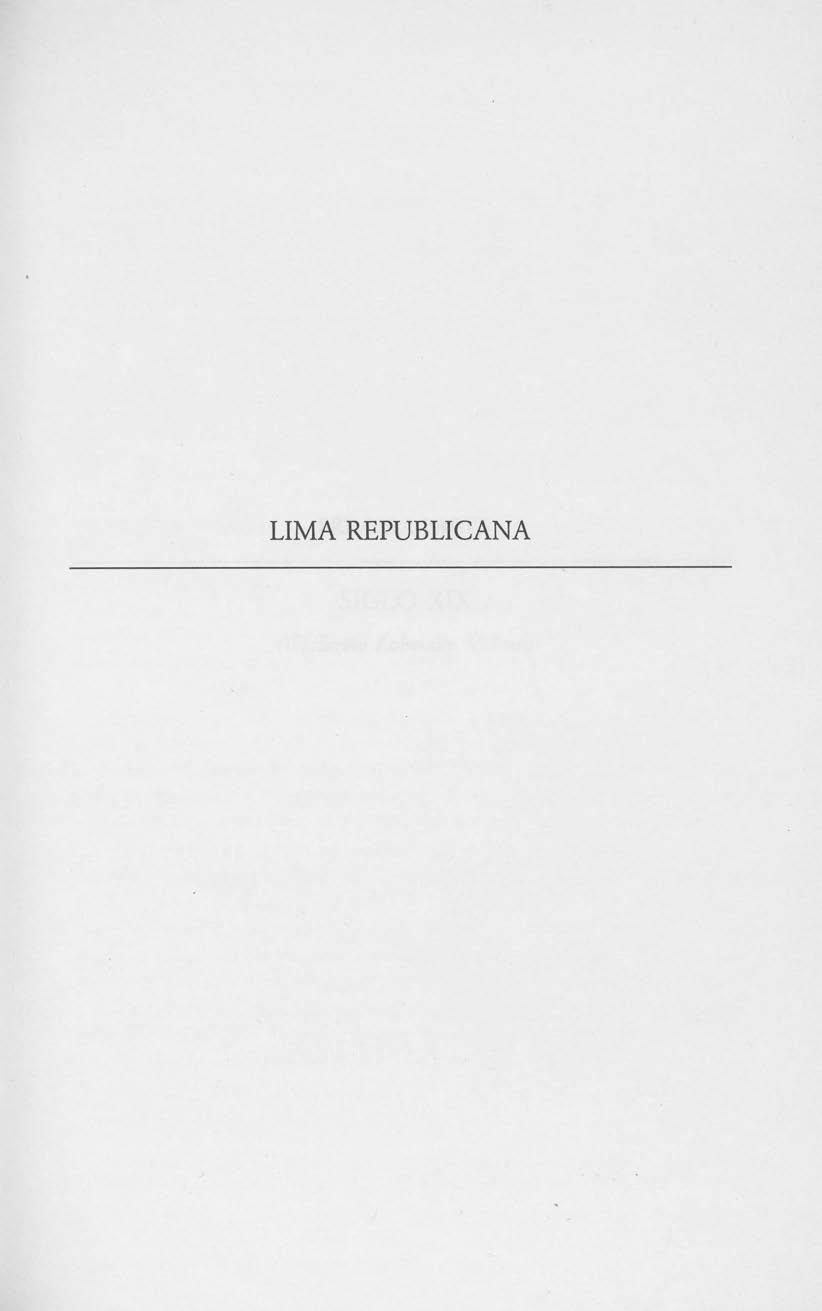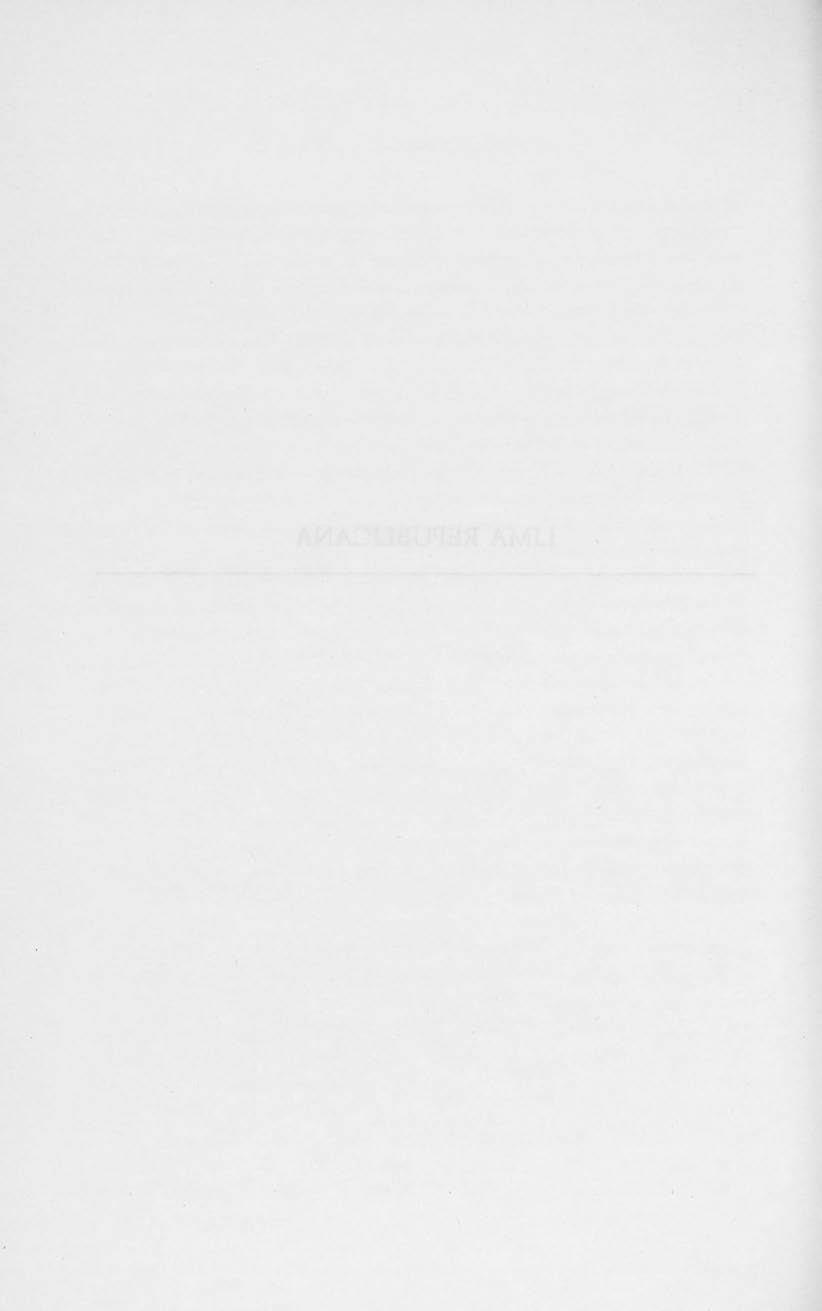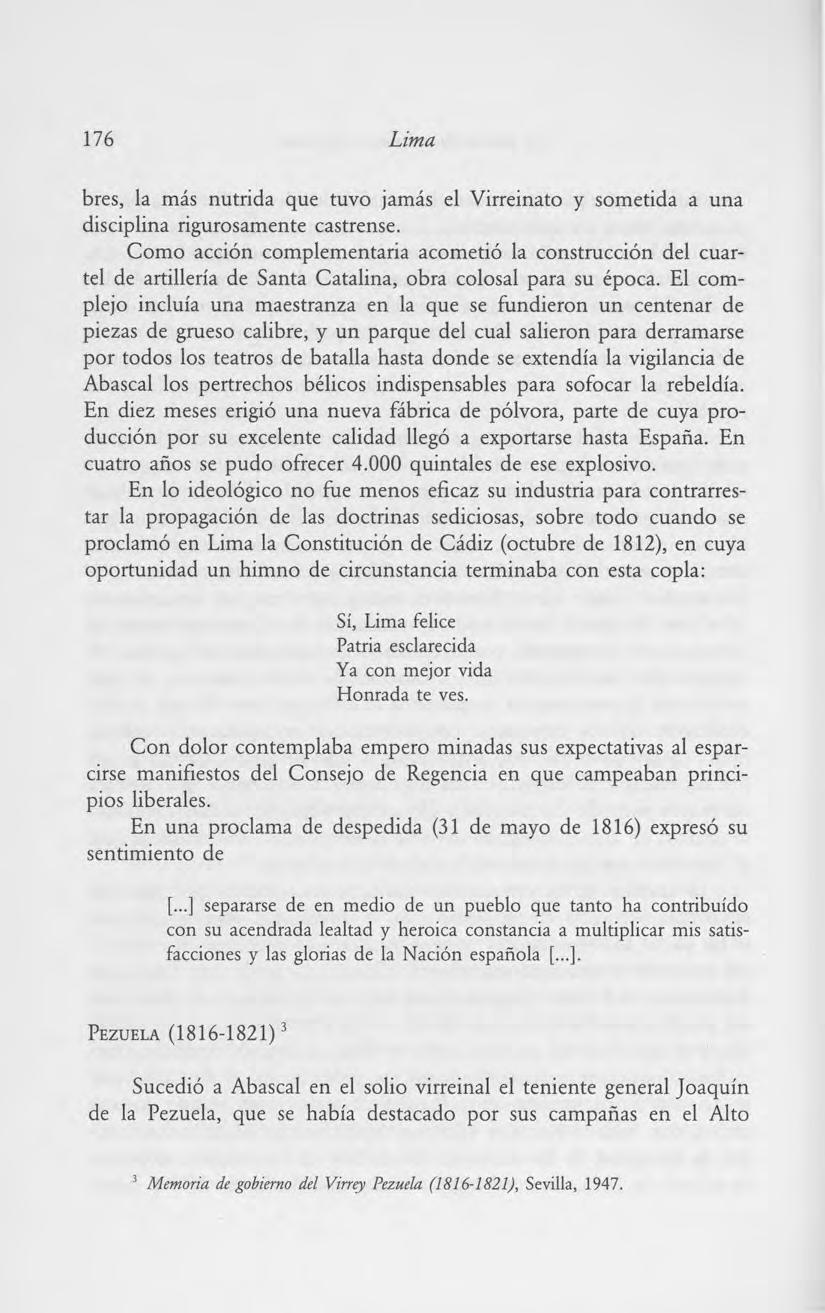
11 minute read
El advenimiento de la era republicana
176
L im a
Advertisement
bres, la más nutrida que tuvo jamás el Virreinato y sometida a una disciplina rigurosamente castrense. Com o acción complementaria acometió la construcción del cuartel de artillería de Santa Catalina, obra colosal para su época. El complejo incluía una maestranza en la que se fundieron un centenar de piezas de grueso calibre, y un parque del cual salieron para derramarse por todos los teatros de batalla hasta donde se extendía la vigilancia de Abascal los pertrechos bélicos indispensables para sofocar la rebeldía. En diez meses erigió una nueva fábrica de pólvora, parte de cuya producción por su excelente calidad llegó a exportarse hasta España. En cuatro años se pudo ofrecer 4.000 quintales de ese explosivo. En lo ideológico no fue menos eficaz su industria para contrarrestar la propagación de las doctrinas sediciosas, sobre todo cuando se proclamó en Lima la Constitución de Cádiz (octubre de 1812), en cuya oportunidad un himno de circunstancia terminaba con esta copla:
Sí, Lima felice Patria esclarecida Ya con mejor vida Honrada te ves.
Con dolor contemplaba empero minadas sus expectativas al esparcirse manifiestos del Consejo de Regencia en que campeaban principios liberales. En una proclama de despedida (31 de mayo de 1816) expresó su sentimiento de
[...] separarse de en medio de un pueblo que tanto ha contribuido con su acendrada lealtad y heroica constancia a multiplicar mis satisfacciones y las glorias de la Nación española [...].
Pezuela (1816-1821)3 Sucedió a Abascal en el solio virreinal el teniente general Joaquín de la Pezuela, que se había destacado por sus campañas en el Alto
3 M em oria de gobierno del Virrey Pezuela (1816-1821), Sevilla, 1947.
L a transición a l nuevo régimen
177
Perú. Aunque profesionalmente ostentaba una excelente hoja de servicios, el cargo que en tan azarosos momentos le tocó ocuparlo requería la presencia de una personalidad, de más acusados perfiles políticos. Acorralado por mar y por tierra, imposibilitado de toda iniciativa y sin el apoyo de fuerzas enviadas desde la metrópoli, no tuvo otra alternativa que limitarse a una airosa defensa. Abascal le había dejado prácticamente yugulada la acción revolucionaria y como por añadidura esperaba de un momento a otro importantes auxilios de la Península, el panorama que se le ofrecía era alentador, mas esas ilusiones se esfumaron con el desastre sufrido por las tropas realistas en Maipú en 1818, funesto presagio del desplazamiento del teatro de las hostilidades a suelo peruano. En efecto: el 7 de septiembre de 1820 el ejército de los Andes —4.118 soldados de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de Chile— saltaba a tierra en la bahía de Paracas, sin encontrar resistencia. Los sueños dorados, tan largamente acariciados por sus agentes subrepticios —Riva-Agüero, el marqués de Torre Tagle, el conde de la Vega del Ren...— y por los tenaces conspiradores, se convertían en realidad. Tras arreglar un armisticio, se abrieron conversaciones entre ambos bandos. De inmediato se avistaron en Miradores (localidad aledaña a la capital) delegados del virrey y de las fuerzas invasoras, sin que se alcanzara acuerdo alguno. Reanudadas las hostilidades, San Martín trasladó sus tropas al valle de Huaura, mientras que el general Alvarez, a la cabeza de una división de 1.200 hombres, incursionaba hacia la sierra, a fin de privar a Lima de sus canales de abastecimiento. La ruta seguida por estas fuerzas discurrió por lea, Ayacucho, Huancayo, Jauja y Canta, hasta reunirse con el grueso del ejército. Entre tanto, se producía el motín de Aznapuquio, en el que la politiquería de las facciones españolas prevaleció sobre el supremo interés de la conducción de la guerra. Dieciocho jefes militares, de ideología liberal, reunidos en ese acantonamiento, exigieron de Pezuela, mirado como absolutista, la dimisión y el traspaso del mando al general José de la Serna, que sería el último virrey de Perú (1821-1824). La situación de las fuerzas realistas se había tornado en verdad insostenible y razones estratégicas aconsejaban cuanto antes la retirada a posiciones menos comprometidas: la deserción de las tropas aumentaba a ritmo incontenible; el asedio por tierra de las guerrillas y el bloqueo impuesto a Callao impedían el aprovisionamiento de la pobla
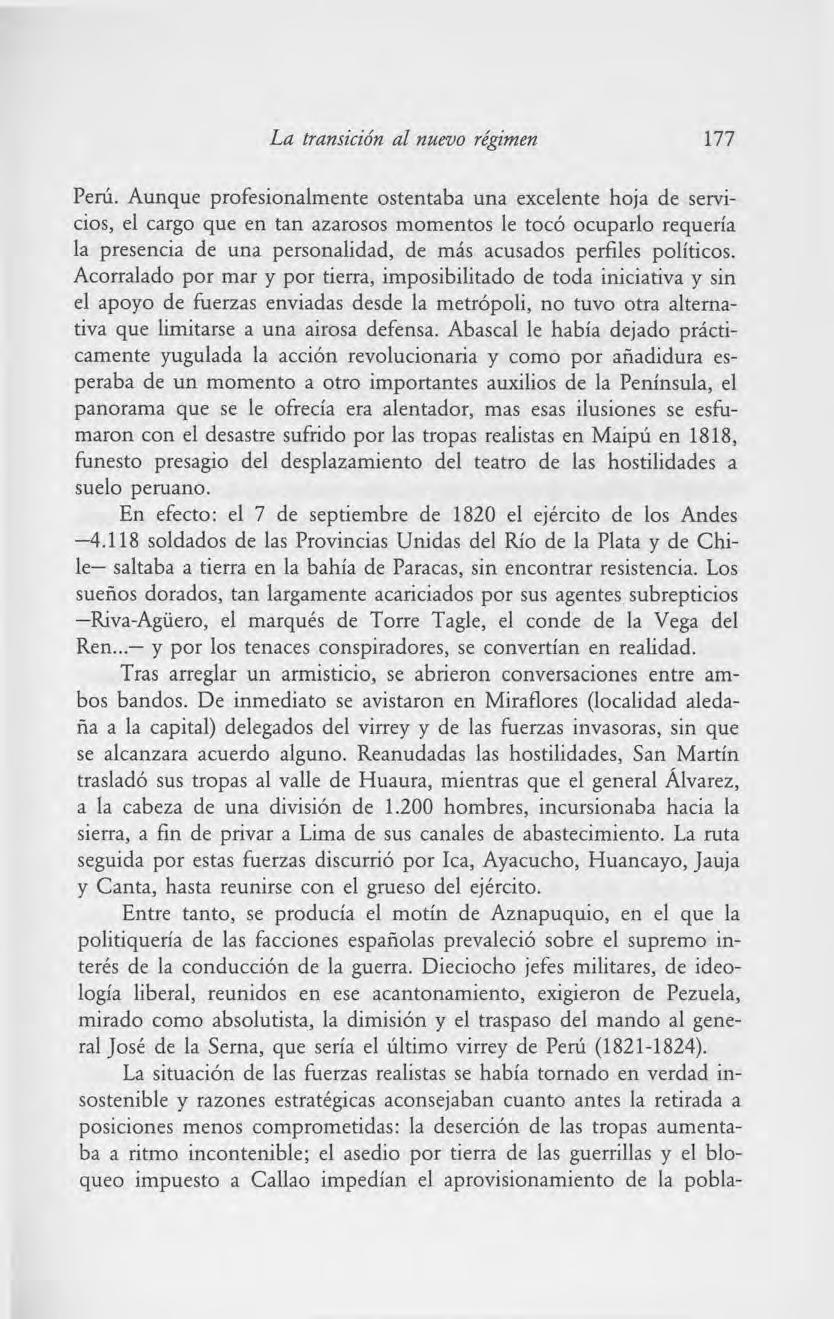
178
L im a
ción y la escasez de artículos de primera necesidad era tan aguda que el pan cuadruplicó su precio, y por último la epidemia del cólera comenzó a cundir entre los atribulados vecinos. El Cabildo, como genuino representante del común, acordó pasar el 7 de junio al nuevo virrey un escrito, en el que con serenidad, pero al mismo tiempo con firmeza, llevaba a su conocimiento el ansia del vecindario, en ejercicio de su derecho de decidir sus destinos, de hallar una salida a la devastación, la anarquía y el hambre. Terminaba la comunicación poniendo de manifiesto a su destinatario que los pueblos adherían uno tras otro a las fuerzas de San Martín y muchos vecinos huían para no perecer de necesidad. Nada podía disimular que el ambiente era adverso al régimen cuya cabeza visible era La Serna y frente a tal estado de opinión constituía una obcecación desprovista de ventajas prácticas para la causa realista mantenerse encerrado dentro del casco urbano. El 6 de julio, La Serna procedía a desalojar la capital del Virreinato y se internaba en dirección al Cuzco. Para los limeños quedaban por delante todavía tres años de incertidumbre y de zozobras, pues aparte de los vaivenes de las alternativas políticas intestinas, la ciudad volvió más de una vez a caer en poder de las fuerzas realistas.
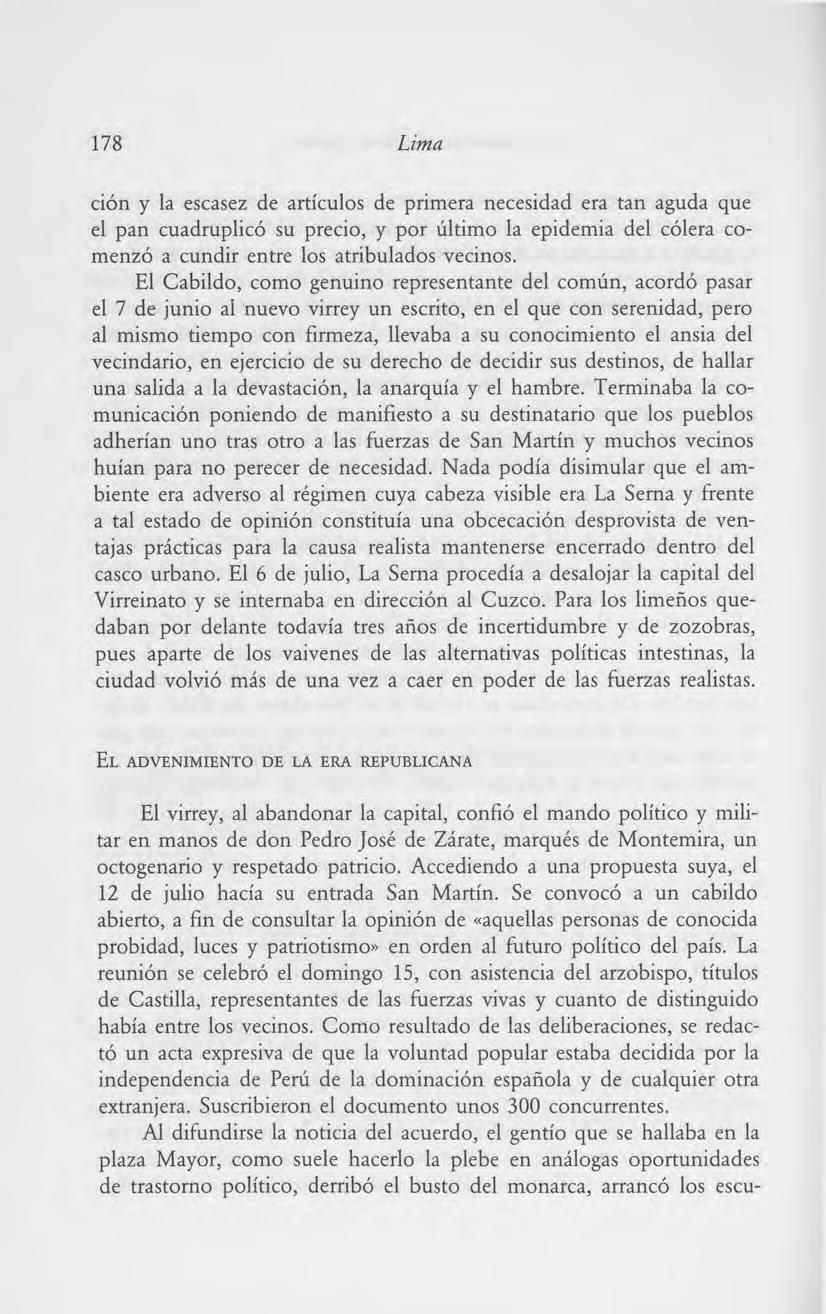
El a d ven im ien to de la era r epu blica na
El virrey, al abandonar la capital, confió el mando político y militar en manos de don Pedro José de Zárate, marqués de Montemira, un octogenario y respetado patricio. Accediendo a una propuesta suya, el 12 de julio hacía su entrada San Martín. Se convocó a un cabildo abierto, a fin de consultar la opinión de «aquellas personas de conocida probidad, luces y patriotismo» en orden al futuro político del país. La reunión se celebró el domingo 15, con asistencia del arzobispo, títulos de Castilla, representantes de las fuerzas vivas y cuanto de distinguido había entre los vecinos. Com o resultado de las deliberaciones, se redactó un acta expresiva de que la voluntad popular estaba decidida por la independencia de Perú de la dominación española y de cualquier otra extranjera. Suscribieron el documento unos 300 concurrentes. Al difundirse la noticia del acuerdo, el gentío que se hallaba en la plaza Mayor, como suele hacerlo la plebe en análogas oportunidades de trastorno político, derribó el busto del monarca, arrancó los escu
L a transición a l nuevo régimen
179
dos con las armas reales que decoraban las fachadas de los edificios públicos y colocó en su lugar letreros con la inscripción «Lima independiente». Para ratificar oficialmente la decisión adoptada por la asamblea de vecinos, se dispuso todo lo conducente a efectuar la proclamación de la independencia, rodeando desde luego la ceremonia de la ostentación propia de una jornada cívica de tanta trascedencia. El estandarte que debía presidir los actos se confió al conde de la Vega del Ren; en la insignia se bordó por ambos lados el nuevo escudo de Perú. Se determinó la fecha del sábado 28 para la expresada ceremonia de la proclamación en los espacios públicos utilizados hasta entonces para las funciones de reconocimiento de los reyes españoles (plaza Mayor y plazuelas de La Merced, Santa Ana e Inquisición). Se acuñaron medallas conmemorativas. Desde la víspera hubo iluminación general y se quemaron castillos de fuegos artificiales; en diversos lugares, tapices y reposteros empavesaban los muros. En muchas casas se improvisaron bailes y saraos. El día señalado, en la sala capitular, el alcalde hizo entrega del emblema patrio al conde de la Vega del Ren. Acto seguido la corporación se encaminó a palacio a recoger a San Martín, invitándole a iniciar las ceremonias. Una vez el tablado, San Martín levantó en alto el pendón bicolor y mostrándolo al concurso que abarrotaba la plaza, con voz firme exclamó:
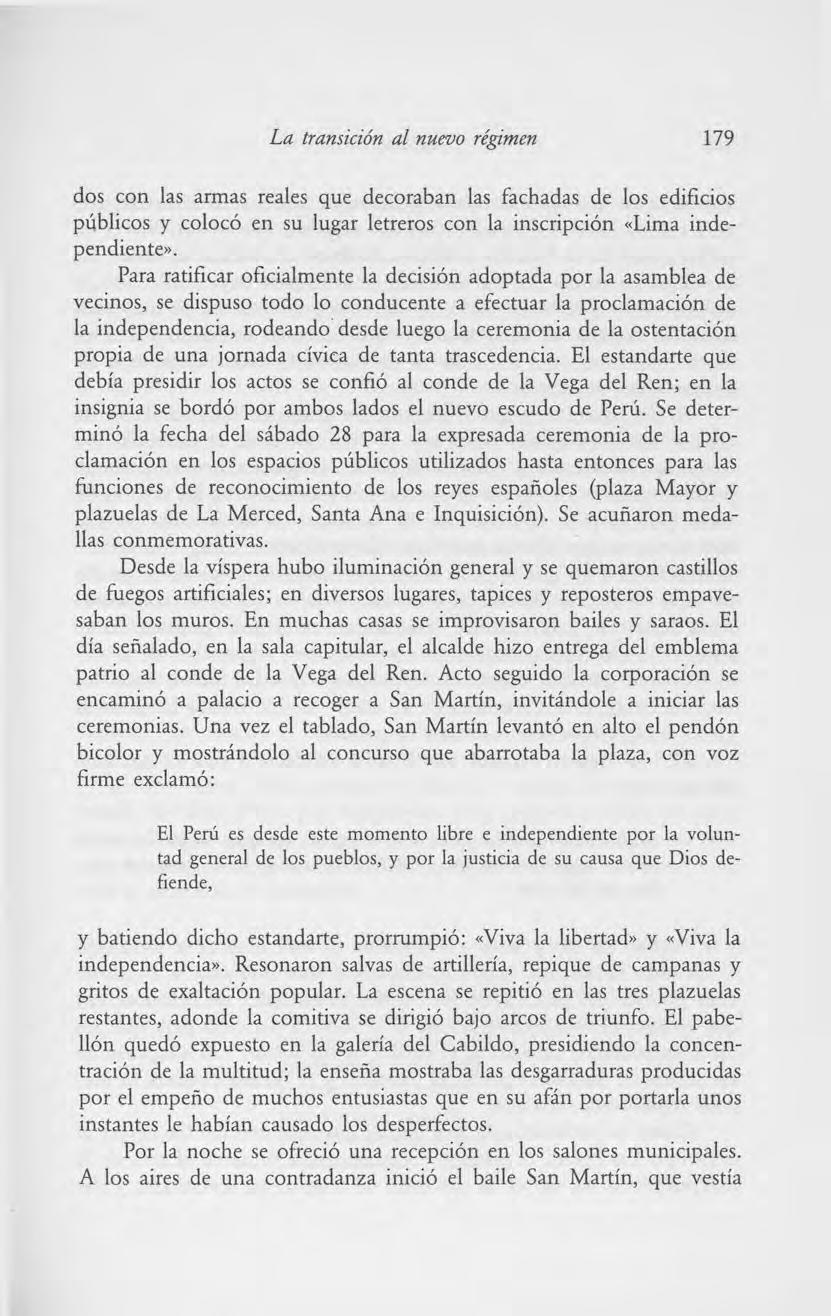
El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, y por la justicia de su causa que Dios defiende,
y batiendo dicho estandarte, prorrumpió: «Viva la libertad» y «Viva la independencia». Resonaron salvas de artillería, repique de campanas y gritos de exaltación popular. La escena se repitió en las tres plazuelas restantes, adonde la comitiva se dirigió bajo arcos de triunfo. El pabellón quedó expuesto en la galería del Cabildo, presidiendo la concentración de la multitud; la enseña mostraba las desgarraduras producidas por el empeño de muchos entusiastas que en su afán por portarla unos instantes le habían causado los desperfectos. Por la noche se ofreció una recepción en los salones municipales. A los aires de una contradanza inició el baile San Martín, que vestía
180
L im a
uniforme de gran parada. Un viajero inglés que asistió al festejo asegura que se hallaban presentes muchas tapadas, que «mantuvieron un fuego graneado de bromas con los caballeros al finalizar el baile». En el «exquisito deser» (sic) se sirvió un ponche para cuya confección se utilizaron 36 botellas de carió, 24 de vino generoso, 18 de ron, otras tantas de cerveza, 17 kilos de azúcar y ocho reales de limones. Por los vasos rotos hubo que cancelar al contratista Lorenzo Conti una indemnización de 12 pesos. Al día siguiente, y tras el solemne Te Deum en la catedral, con lo cual se había cumplido tanto con el acto cívico de la proclamación como con la ceremonia religiosa de acción de gracias, homenaje de un pueblo cristiano y creyente que reconocía y demandaba los favores divinos para el paso trascendental de la iniciación de su vida política autónoma, se procedió al juramento de la independencia, con iguales formalidades a las que se observaban anteriormente al prestarse similar promesa de reconocimiento al soberano, requisito jurídico ratificatorio de la expresión de la voluntad exteriorizada en la junta popular del 15 anterior. Lo formularon todas las corporaciones, organismos de la Administración pública, comunidades religiosas y universidad; hasta los vecinos —excepto los menores de 15 años— e «individuos libres de la plebe» se apresuraron a mantener su palabra. El 3 de agosto expidió San Martín un decreto por el que quedaban
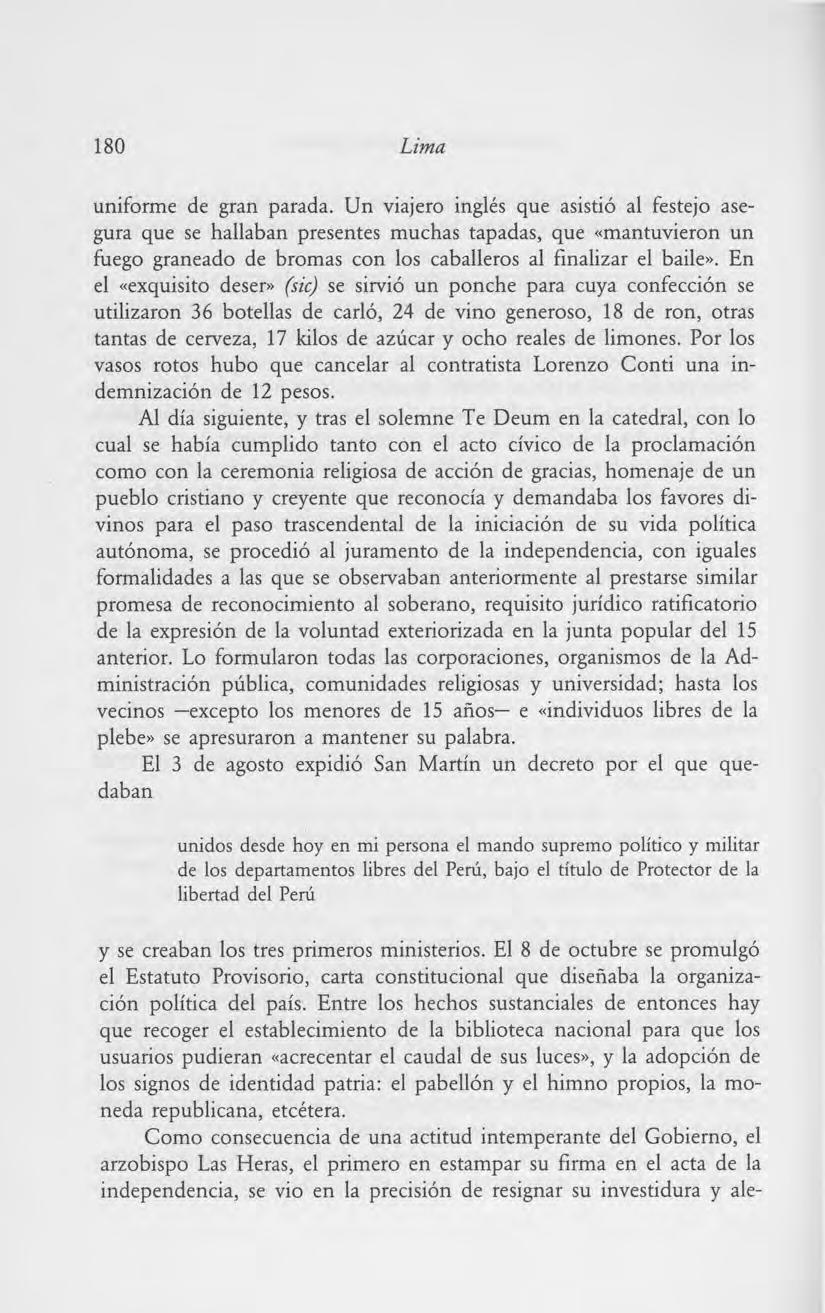
unidos desde hoy en mi persona el mando supremo político y militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de Protector de la libertad del Perú
y se creaban los tres primeros ministerios. El 8 de octubre se promulgó el Estatuto Provisorio, carta constitucional que diseñaba la organización política del país. Entre los hechos sustanciales de entonces hay que recoger el establecimiento de la biblioteca nacional para que los usuarios pudieran «acrecentar el caudal de sus luces», y la adopción de los signos de identidad patria: el pabellón y el himno propios, la m oneda republicana, etcétera. Com o consecuencia de una actitud intemperante del Gobierno, el arzobispo Las Heras, el primero en estampar su firma en el acta de la independencia, se vio en la precisión de resignar su investidura y ale
L a transición a l nuevo régimen
181
jarse del país en un plazo perentorio. La sede quedaría vacante tres lustros, hasta que se normalizaron las relaciones con la Santa Sede. C on sacrificios se iniciaba la andadura de un Estado independiente, sobre el cual se cernía la amenaza constante de su aniquilación por un golpe de fortuna favorable a las fuerzas realistas: de ello hubo serios amagos en dos oportunidades —mediados de junio hasta mediados del mes siguiente de 1823, y desde marzo hasta julio de 1824— en que la ciudad fue evacuada por el Ejecutivo y el Parlamento y se convirtió de nuevo en plaza ocupada por el ejército español. Contribuyó a tan sombrías perspectivas la propia inestabilidad institucional del país: tras un efímero periodo de gobierno del primer peruano que lo ejerció durante la vida republicana, el marqués de Torre Tagle, con el título de supremo delegado (1822), dimitió San Martín, cediendo el poder a un Congreso que se reunió por primera vez el 20 de septiembre de 1822, del cual emanó una Junta Gubernativa, uno de cuyos miembros fue el ya recordado conde de Vista Florida, don Manuel Salazar y Baquíjano. En 1823 el mismo Congreso eligió como primer presidente de la República a quien tanto se había distinguido por su actividad subversiva en la década anterior: Riva-Agüero. El 1 de septiembre del mismo año hacía su entrada en Lima el general Simón Bolívar, que asumió el poder con facultades omnímodas. El 9 de diciembre de 1824 capitulaba el ejército realista en la llanura de Quinua y quedaba como último rezago del dominio español la ocupación del castillo del Real Felipe por Rodil, cuya terca resistencia cedió en 1826.
Com o Perú continuara ocupado por las fuerzas dependientes de Bolívar, el clérigo José Joaquín de Larriva, en una décima corrosiva, resumió la situación de entonces:
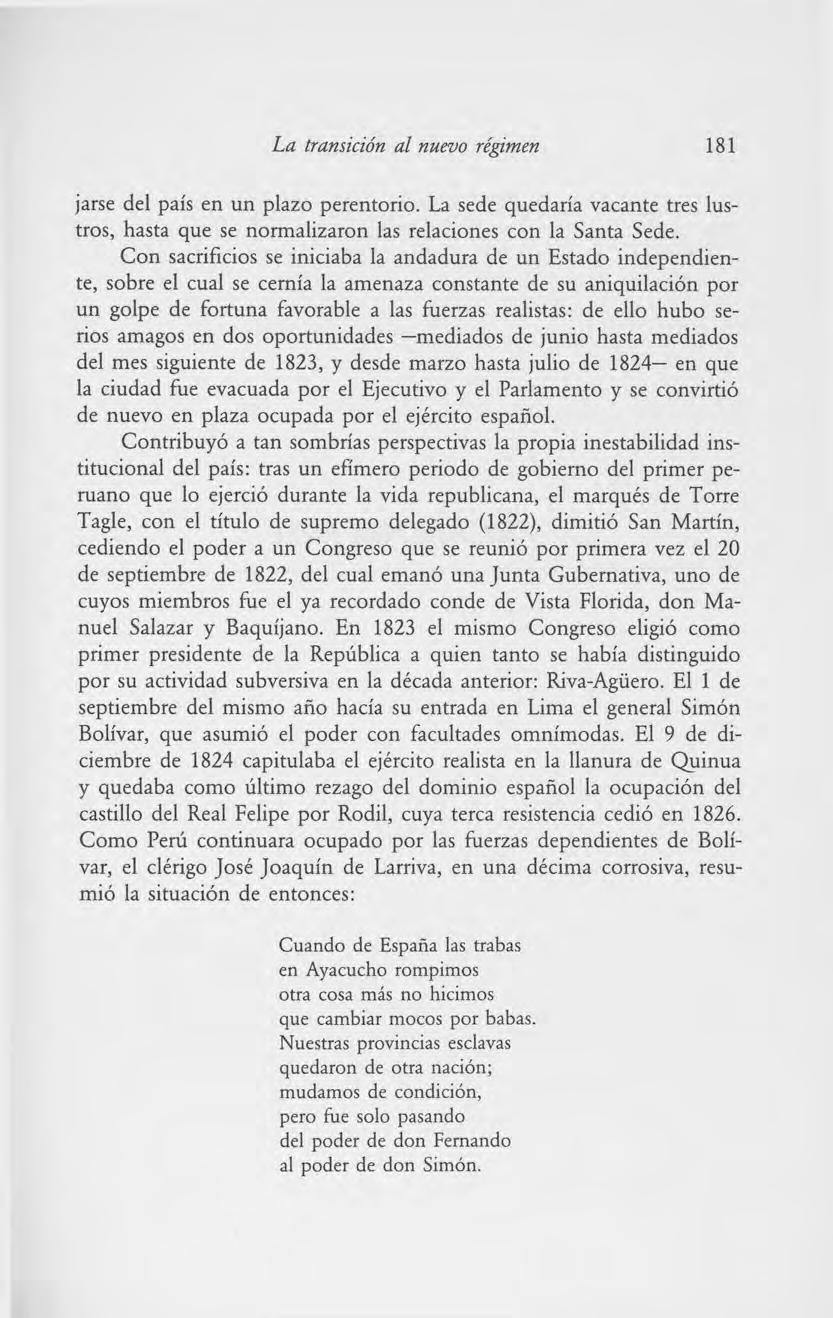
Cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Nuestras provincias esclavas quedaron de otra nación; mudamos de condición, pero fue solo pasando del poder de don Fernando al poder de don Simón.
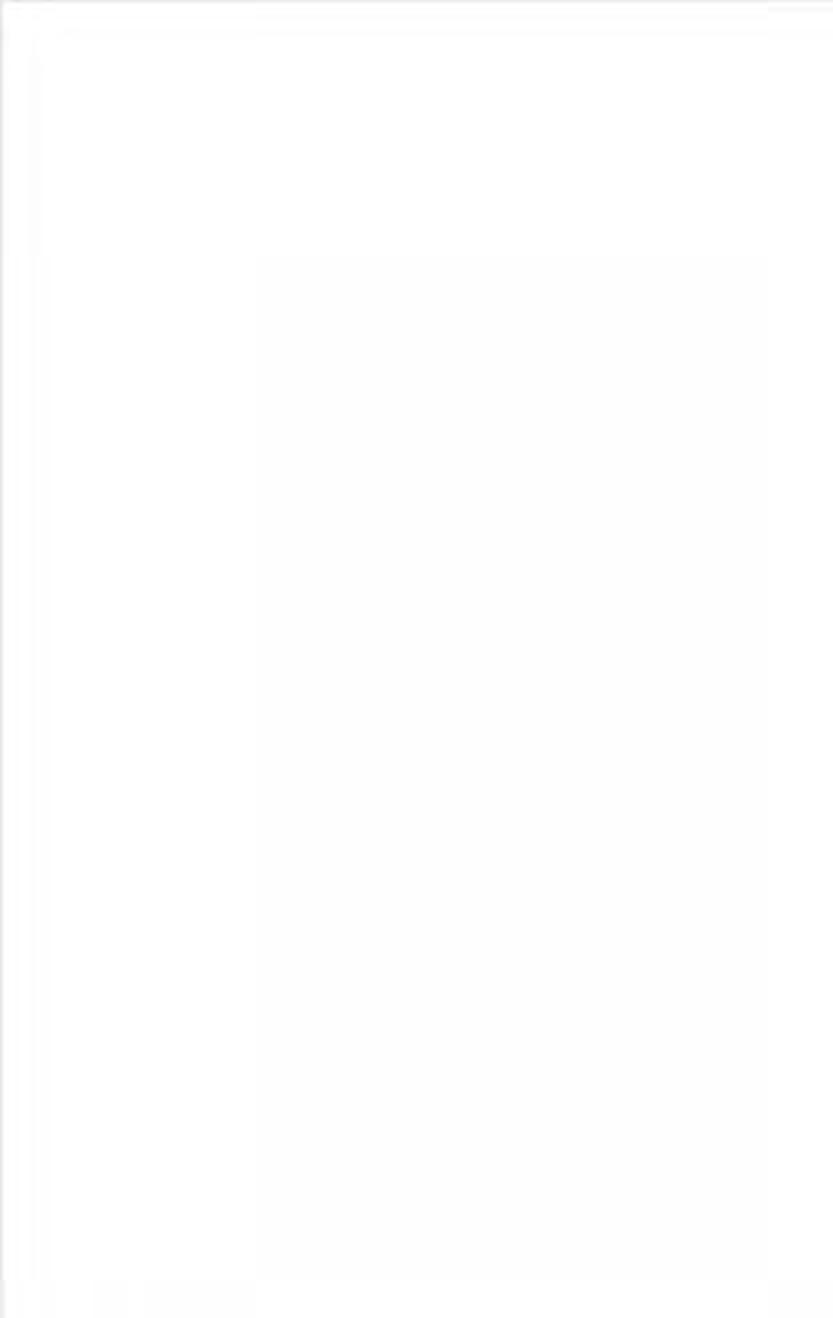
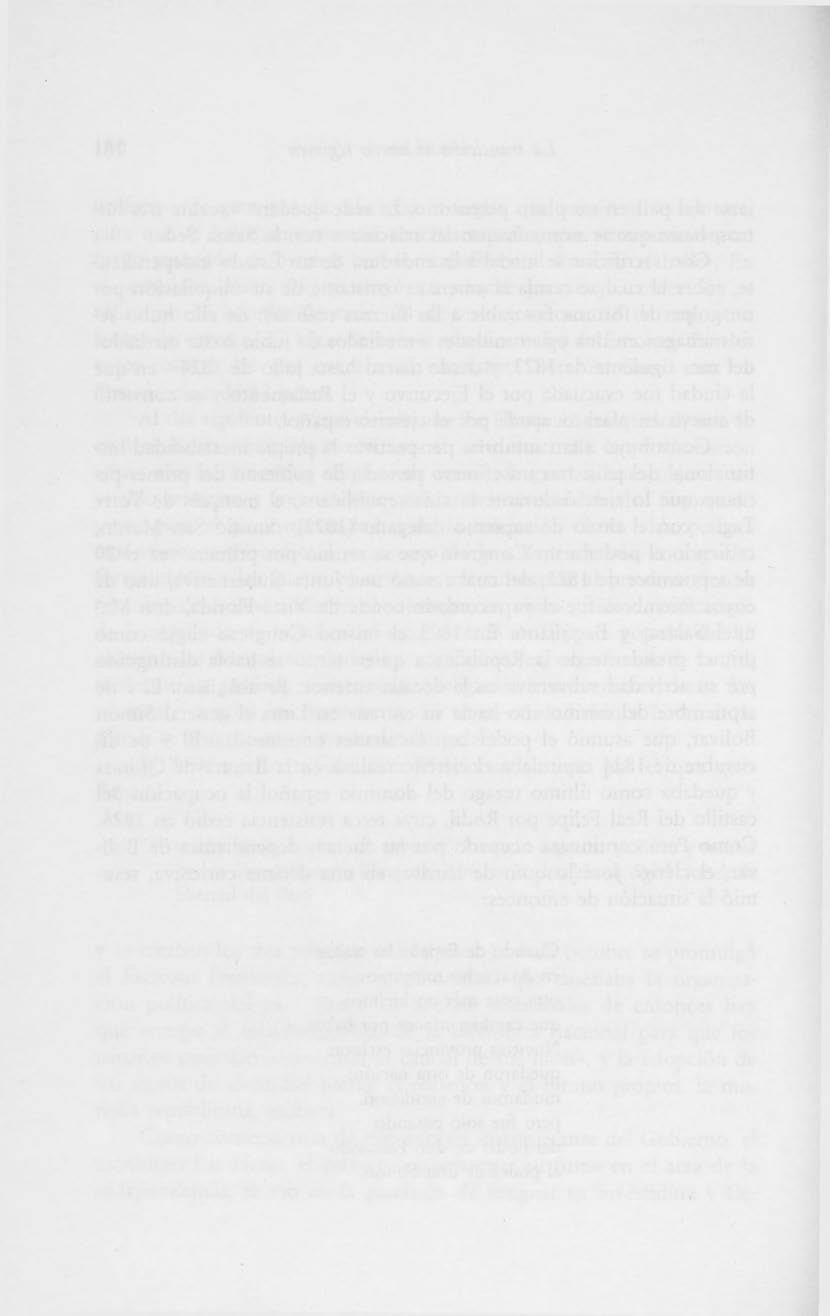
LIMA REPUBLICANA