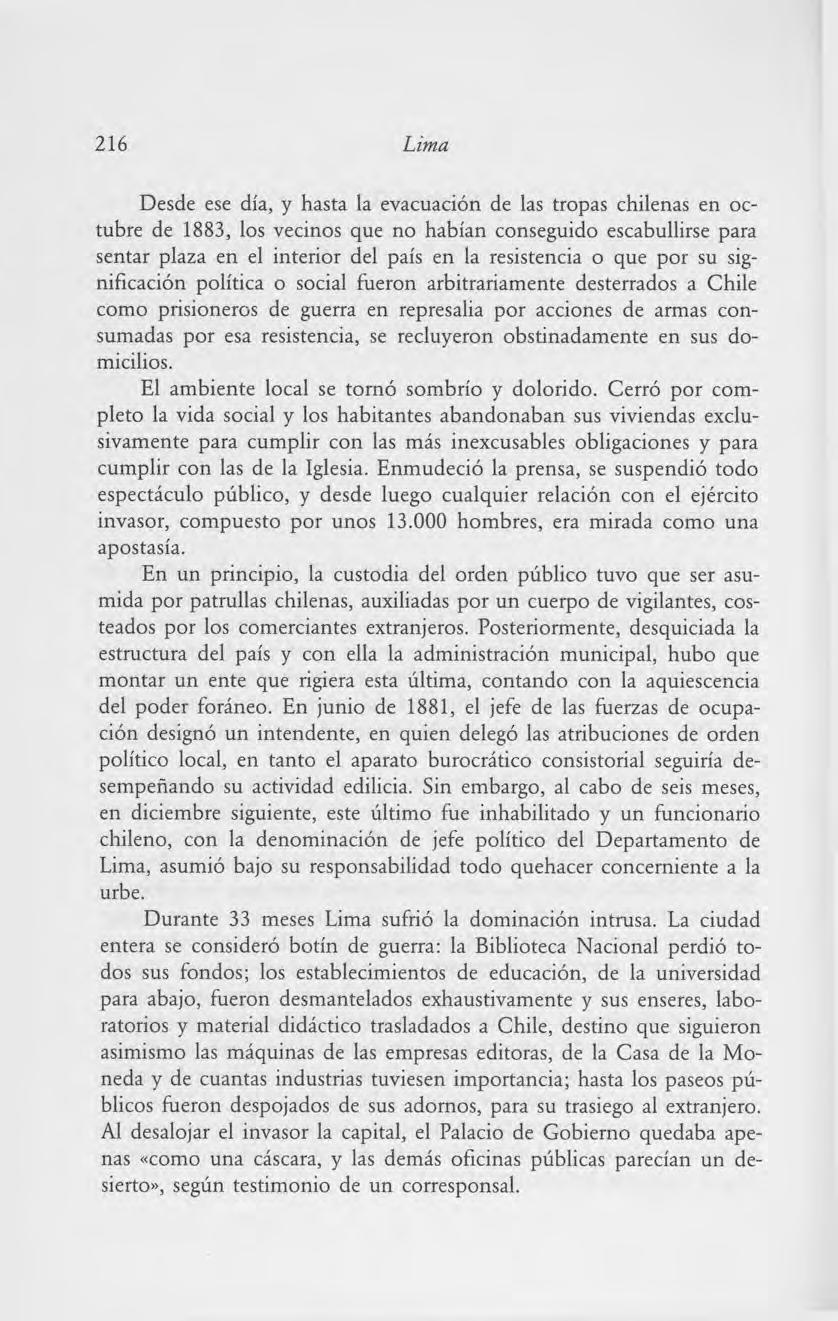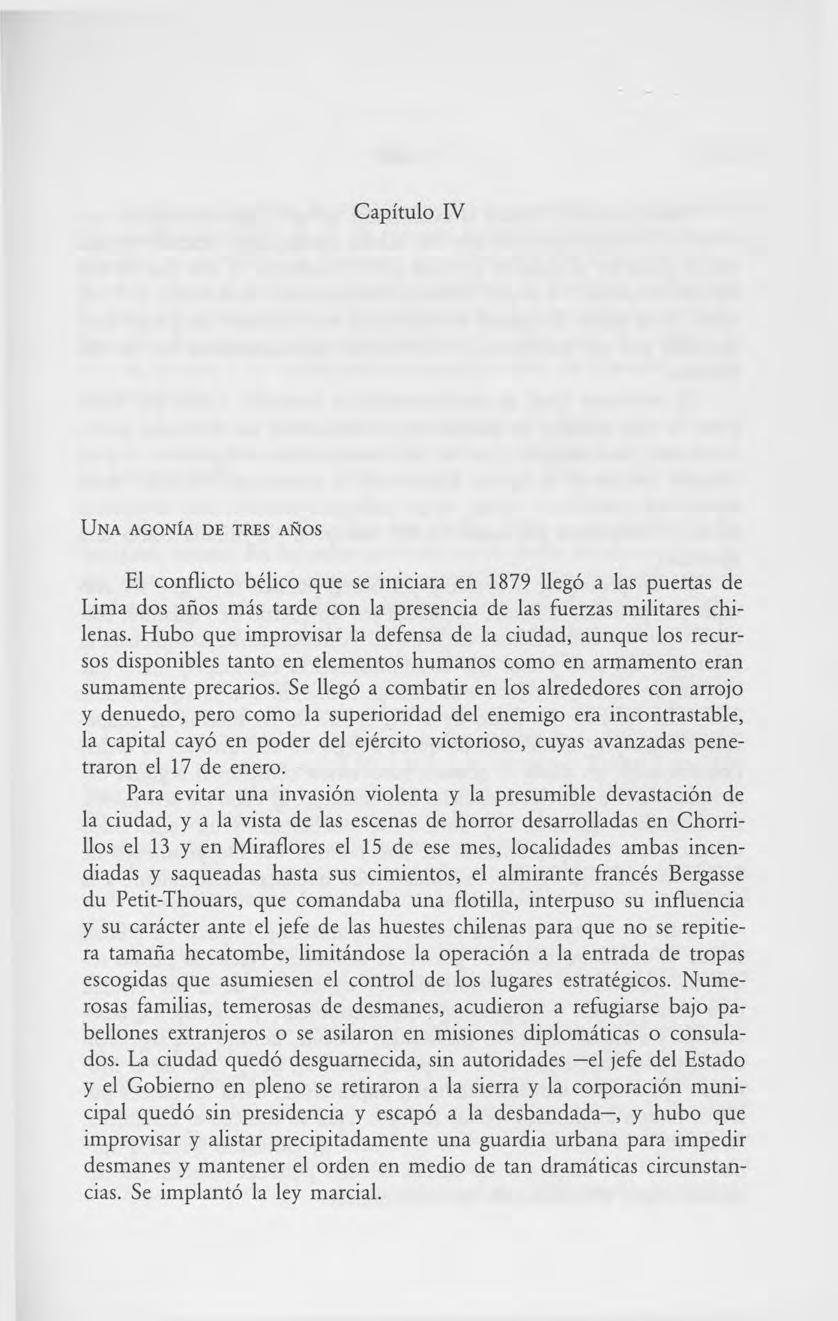
3 minute read
La restauración
Capítulo IV
U na a g o nía d e tres años
Advertisement
El conflicto bélico que se iniciara en 1879 llegó a las puertas de Lima dos años más tarde con la presencia de las fuerzas militares chilenas. Hubo que improvisar la defensa de la ciudad, aunque los recursos disponibles tanto en elementos humanos como en armamento eran sumamente precarios. Se llegó a combatir en los alrededores con arrojo y denuedo, pero como la superioridad del enemigo era incontrastable, la capital cayó en poder del ejército victorioso, cuyas avanzadas penetraron el 17 de enero. Para evitar una invasión violenta y la presumible devastación de la ciudad, y a la vista de las escenas de horror desarrolladas en Chorrillos el 13 y en Miraflores el 15 de ese mes, localidades ambas incendiadas y saqueadas hasta sus cimientos, el almirante francés Bergasse du Petit-Thouars, que comandaba una flotilla, interpuso su influencia y su carácter ante el jefe de las huestes chilenas para que no se repitiera tamaña hecatombe, limitándose la operación a la entrada de tropas escogidas que asumiesen el control de los lugares estratégicos. Numerosas familias, temerosas de desmanes, acudieron a refugiarse bajo pabellones extranjeros o se asilaron en misiones diplomáticas o consulados. La ciudad quedó desguarnecida, sin autoridades —el jefe del Estado y el Gobierno en pleno se retiraron a la sierra y la corporación municipal quedó sin presidencia y escapó a la desbandada—, y hubo que improvisar y alistar precipitadamente una guardia urbana para impedir desmanes y mantener el orden en medio de tan dramáticas circunstancias. Se implantó la ley marcial.
216
L im a
Desde ese día, y hasta la evacuación de las tropas chilenas en octubre de 1883, los vecinos que no habían conseguido escabullirse para sentar plaza en el interior del país en la resistencia o que por su significación política o social fueron arbitrariamente desterrados a Chile como prisioneros de guerra en represalia por acciones de armas consumadas por esa resistencia, se recluyeron obstinadamente en sus domicilios. El ambiente local se tornó sombrío y dolorido. Cerró por completo la vida social y los habitantes abandonaban sus viviendas exclusivamente para cumplir con las más inexcusables obligaciones y para cumplir con las de la Iglesia. Enmudeció la prensa, se suspendió todo espectáculo público, y desde luego cualquier relación con el ejército invasor, compuesto por unos 13.000 hombres, era mirada como una apostasía. En un principio, la custodia del orden público tuvo que ser asumida por patrullas chilenas, auxiliadas por un cuerpo de vigilantes, costeados por los comerciantes extranjeros. Posteriormente, desquiciada la estructura del país y con ella la administración municipal, hubo que montar un ente que rigiera esta última, contando con la aquiescencia del poder foráneo. En junio de 1881, el jefe de las fuerzas de ocupación designó un intendente, en quien delegó las atribuciones de orden político local, en tanto el aparato burocrático consistorial seguiría desempeñando su actividad edilicia. Sin embargo, al cabo de seis meses, en diciembre siguiente, este último fue inhabilitado y un funcionario chileno, con la denominación de jefe político del Departamento de Lima, asumió bajo su responsabilidad todo quehacer concerniente a la urbe. Durante 33 meses Lima sufrió la dominación intrusa. La ciudad entera se consideró botín de guerra: la Biblioteca Nacional perdió todos sus fondos; los establecimientos de educación, de la universidad para abajo, fueron desmantelados exhaustivamente y sus enseres, laboratorios y material didáctico trasladados a Chile, destino que siguieron asimismo las máquinas de las empresas editoras, de la Casa de la M oneda y de cuantas industrias tuviesen importancia; hasta los paseos públicos fueron despojados de sus adornos, para su trasiego al extranjero.
Al desalojar el invasor la capital, el Palacio de Gobierno quedaba apenas «como una cáscara, y las demás oficinas públicas parecían un desierto», según testimonio de un corresponsal.