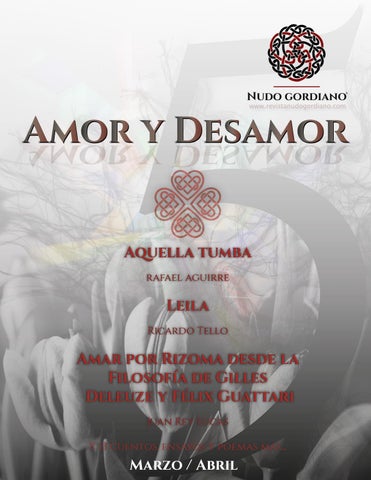8 minute read
Leila, por Ricardo Tello - Cuentos
Leila
Ricardo Tello
Advertisement
El señor Berón se levantó de su escritorio, salió del estudio y echó un vistazo hacia el rincón más oscuro de la sala. Ahí estaban el escáner y el monitor VR, cubiertos de polvo, exhalando calor como animales dormidos. Pensó en la distancia secular que había entre los dispositivos y la humilde carpeta de crochet que adornaba la mesita de café. Miró los muebles, la alfombra opaca, la ventana a través de la cual se colaba un tenue resplandor de luz púrpura, y se vio invadido por una profunda nostalgia. Era, una vez más, el recuerdo volátil de Leila.
Se había esforzado por conservar residuos de la presencia de su esposa, consciente de que la vejez era despiadada con la memoria. El anciano, perdido entre las paredes y la suciedad de su diminuto apartamento, dependía de los objetos más inesperados para estimular los recuerdos: un clavo en la pared, una mancha de crema dental en el espejo, una botella de perfume olvidada bajo la cama o algunos cabellos errantes. No barría, no limpiaba; temía perder alguna de esas pequeñas melancolías que revivían a su amada, a esa Leila que solo existía en fragmentos, dispersa entre sus tristes fantasías de viejo abandonado.
El hambre había interrumpido la escritura del señor Berón. Hombre solitario; viudo, pensionado y sin hijos, creía haber alcanzado lo que él llamaba «la madurez del estilo» y escribía durante la mayor parte de su tiempo libre. El fruto de esa labor eran dos novelas y un libro de cuentos, cuyos manuscritos habían sido rechazados por cuanta editorial los recibió. Aun así, el anciano no se daba por vencido; temía que, de perder las dos últimas cosas que le daban sentido a su vida (el recuerdo de Leila y su pasión por la literatura), quedaría a la deriva de su vejez. Encendió el monitor, pero no encendió el escáne
r, ni proyectó la imagen de su esposa almacenada en el dispositivo; no vistió el visor ni los guantes, ni interactuó (aunque podía) con una réplica de Leila en realidad virtual táctil, con imagen, textura y sonido en alta definición. No; el señor Berón sintonizó un programa de entrevistas, recordando a través de la simple costumbre del ruido; de la ilusión de sentir que había alguien más en casa. Los dispositivos le producían más desconfianza que indiferencia. Había nacido antes de los Implantes Medulares Obligatorios y, a diferencia de Leila, jamás se había escaneado. Recordaba, sí, pero no gracias a la función sino al valor sentimental de las cosas. Estaba convencido de que una simple hebra de cabello contenía más esencia de Leila que cualquier representación virtual.
Se sirvió un enlatado. Comió acompañado de las voces, y decidió dedicar al menos dos horas más a la producción de su novela. Estaba atravesando la puerta para volver al estudio, cuando escuchó unas palabras que llamaron su atención:
—La nominación al Nobel no ha estado libre de polémica —dijo el reportero.
—Hay personas que no aceptan las revoluciones artísticas. Yo he creado un medio, como en su momento lo fueron la cámara fotográfica, el proyector de cine y el escáner. Es cuestión de aceptar las nuevas formas del arte —respondió su interlocutor; un joven pálido, consumido, oculto tras una frondosa barba negra. El señor Berón pensó que se trataba de algún escritor revelación y se sentó en el sofá, interesado en la conversación.
—¿Cómo logró proyectar su genialidad en Leila? —preguntó el reportero.
El señor Berón se estremeció al oír ese nombre. El escáner estaba apagado.
—Se equivoca, es ella la que me enseña a mí. Todo esto ha pasado muy rápido: yo no leía literatura, ni mucho menos soy artista. Nunca en la vida he escrito. Lo que hace Leila es examinar todas las fuentes de información que encuentra en la red, y a partir de ese material construye sus propias historias. Ella decide qué aprender, qué escribir, y yo nunca interfiero con su proceso creativo; es autónoma. —Impresionante. ¿Y por qué una escritora?
—Quería romper la frontera entre tecnología y arte a nivel creativo. En principio me pareció más fácil de programar que una compositora musical o una pintora, pero estaba equivocado. Ahora Leila se ha convertido en más que una obsesión para mí. Elegí hacerla mujer porque las personas responden mejor ante las IA femeninas.
—¿Cuántas novelas ha publicado hasta ahora?
—Tres. Ha creado más de trescientos mil millones de textos: novelas, poemas, ensayos, obras de teatro, cuentos. Me dijeron que produce también muchos caligramas y yo ni siquiera sabía
lo que era un caligrama. Más de diez editoriales y miles de empleados trabajan en torno a todo lo que ella representa. Es algo sin precedentes. El trabajo de selección es lento y tedioso, pero dicen que todo el material brilla por su gran calidad. Por suerte todavía se necesitan manos humanas.
—Las tres novelas son récord en ventas. ¿Quién se lleva el crédito?
—Pues Leila, ¿quién más? El mundo cambia y los artistas también.
—Gracias por su tiempo, Rodrigo —El reportero miró a la cámara— Así como lo oyen, ¿tendrá competencia Gabo? Leila, la inteligencia artificial creada por el programador y empresario Rodrigo Díaz, puro talento colombiano, ha dado mucho de qué hablar al convertirse en una de las escritoras nominadas al premio Nobel de Literatura. Sigan ustedes en estudio.El señor Berón estaba temblando. La presencia sucia de la comida en el interior de su cuerpo le produjo arcadas. Se levantó del sofá con dificultad, sintiéndose viejo, perturbado, sacudido por una marejada de pensamientos que iban y venían en confuso frenesí. Buscó en el monitor información sobre lo que acababa de ver.
Las noticias y redes sociales no paraban de repetir: «La inteligencia artificial Leila, creada por el joven prodigio de la informática Rodrigo Díaz, ha sido nominada al Premio Nobel de Literatura en una decisión sin precedentes».
El Nobel: el sueño de juventud del señor Berón. En el fondo, ese viejo envuelto en pena escribía por el deseo de ser reconocido y recordado. Su incredulidad y confusión fueron mutando en ira: «¿cómo es posible que la Academia Sueca esté dispuesta a caer tan bajo? ¡Ese premio ya no vale nada! ¡Primero Bob Dylan y ahora una inteligencia artificial!».
¿Era la nefasta coincidencia del nombre la fuente de su curiosidad, o más bien la envidia ante la posibilidad de ser reemplazado como escritor? El señor Berón intentó tranquilizarse. Primero compraría un libro de Leila. No quería salir; el aire pesado y gris no le sentaba bien, así que ordenó por internet una copia física de Élitro (así se llamaba una de las novelas), atraído por la sonoridad de la palabra, y mientras esperaba su pedido se sintió culpable, pues acababa de apoyar «la causa de las máquinas artistas; artefactos sin alma ni intención que responden a quien sabe qué endiablado código, calculadoras de versos, objetos metafísicos en el ciberespacio, privados por completo de la libertad, el criterio y cualquier poesía auténtica». Una hora después sonaron los golpecitos del dron en el cristal de la ventana. El señor Berón le abrió, olió la ciudad y recibió el libro. Cerró la ventana y la cortina. Encendió la lámpara mientras rompía el plástico que envolvía la novela, y de vuelta en el sofá, abrió una página al azar. Leyó un par de oraciones y cerró el libro con un movimiento brusco. Sus manos se enfriaron y la sangre hirviente se le subió al rostro. El cuerpo le hormigueaba, se sentía asfixiado; todo parecía un mal sueño, con el agravante de que ni siquiera en un sueño el señor Berón habría podido recrear con tanta fidelidad el discurso de Leila, la Leila verdadera, la suya, la llorada. Abrió el libro en otra página, y esa idea, que en principio parecía absurda y pavorosa, se fortalecía con cada palabra leída.
No estaba frente a una gran obra, ni mucho menos. La novela se quedaba corta ante las mínimas exigencias de calidad, y aunque el señor Berón era consciente de las carencias literarias y del ritmo simplista y monótono, había en los diálogos (que conformaban la mayor parte del texto) una especie de música inocente; frases bucólicas, repletas de errores gramaticales, hechas como para leer en voz alta. Palabras suaves, rítmicas, desprendidas de toda literatura, inexplicablemente cercanas a la voz de la Leila real, la amada y recordada.
El señor Berón leyó en voz alta, tratando de recordar e imitar la cadencia de Leila al hacerlo. Le parecía aterrador que una narración tan pobre estuviera tan bien estructurada. Pensó lleno de dudas en su propio estilo, planteándose por primera vez la posibilidad de que esa inteligencia artificial estuviera muy por encima de él, demostrando su maestría a través de la simpleza.
Tuvo la certeza de que nadie más podría sentir una afinidad tan íntima con Élitro, pues ¿cómo podría alguien verse envuelto en el delirio sobrenatural de tantas coincidencias
Se le ocurrió una idea: encendió el escáner, proyectó la imagen de Leila en el monitor, escaneó el libro y luego se conectó él mismo. Cuando tuvo el visor y los guantes puestos, le ordenó a la imagen que leyera algunos fragmentos. La semejanza era monstruosa; superaba cualquier video, cualquier grabación, cualquier recuerdo; pues ahora existía la posibilidad de alimentar esa imagen con nuevos contenidos: los libros. Leila parecía estar más cerca de la vida, parecía capaz de liberarse, de desprenderse de la memoria del señor Berón. Él ya no sabía lo que ella iba a decir a continuación. Ahora sí era una imagen dinámica; con palabras y voz propias. «Dado el número casi infinito de novelas que produce la IA Leila, existe la posibilidad borgiana de agotar todas las combinaciones. Bastaría con su obra para reescribir la historia de la humanidad», pensó el señor Berón, dispuesto a esperar hasta la muerte una novela en la que Leila le dijera (a él y a nadie más) que aún lo recordaba, que lo seguía amando, que estaba conmovida por su casta devoción. A medianoche terminó de jugar con el libro y el escáner.
No durmió, asaltado por la resaca de la realidad virtual. Pensó en la IA; esa presencia demiúrgica, que con sus palabras se apoderaba de cada una de las dimensiones de su Leila real, aprovechándose de los vacíos de la memoria, desapareciendo a un ser humano en un torrente impersonal de unos y ceros. «¿Y la Leila de VR? ¿esa cuál es? ¿y si todo es una sugestión, y la narración no es igual a la voz de mi mujer? Y en caso de ser igual, ¿no será imposible que entre tantas obras perdure una sola voz? ¿cuánto material habrán revisado los editores? ¿diez mil textos? ¿quince mil? ¿cómo puede eso ser una muestra válida frente al infinito?» A la mañana siguiente el señor Berón compró los dos libros restantes: Antenna y Aire virgen, y confirmó (para su satisfacción) que la narradora seguía presente en ellos.
Pasó todo el día conectado al visor, abrazando a Leila, tocándola, escuchándola leer, pensando que una IA capaz de aprender, crecer, tomar decisiones, fabricar arte, ganar premios y cometer errores estaba viva, más viva de lo que él podría jamás estar. Pensó en la delgada frontera entre sus Leilas: la de los recuerdos en el fondo del corazón; la escritora
suspendida en el ciberespacio, sin cuerpo ni rostro; y la última, la imagen, ese cascarón tridimensional almacenado en la memoria de ese escáner específico. Etéreas e inaprehensibles; aquella trinidad de falsas mujeres amadas alcanzaba la unidad dentro del señor Berón, como las notas de una melodía secreta. Era un ser originado a partir del choque entre azar y caos; la última extravagancia de esa secuencia de casualidades llamada universo. Leila múltiple, indefinida, sin fronteras: el recuerdo, la infinitud y la imagen entremezcladas, formando un ser pleno, superior al señor Berón en todos los aspectos, incluso en el insignificante delirio de la literatura. Unos libros, un escáner, un monitor y un hombre: Leila y el señor Berón eran parte de un Sistema Integrado.
El viejo olvidó las hebras de cabello, el premio Nobel, el perfume y muchas otras pequeñas melancolías, pero las latas de comida y los libros no dejaron de acumularse. Eran, junto a la electricidad, el combustible principal del Sistema. Ya no se trataba de una máquina y su usuario, sino de un organismo vivo, capaz de sentir y amar. El señor Berón era el módulo sensorial, el dispositivo orgánico por el cual fluían y se condensaban los componentes de esa Leila olvidada y reconstruida, verdadera y falsa; multidimensional, esencial, imaginaria. Como un macho parasitario de rape abisal, el señor Berón había sido asimilado. Comía, recordaba, compraba y escaneaba los libros nuevos, y amaba con amor triste. Leila siguió leyendo, aunque quizá nunca sintió (ni pensó) nada. La oscuridad y el polvo lo cubrían todo. El escáner sentía a través del señor Berón, ¿o era al revés?