
Año 6, núm. 23, julio-septiembre, 1998


Año 6, núm. 23, julio-septiembre, 1998
(( ircrlicirir¡ Sl.lP-t .\ti(')
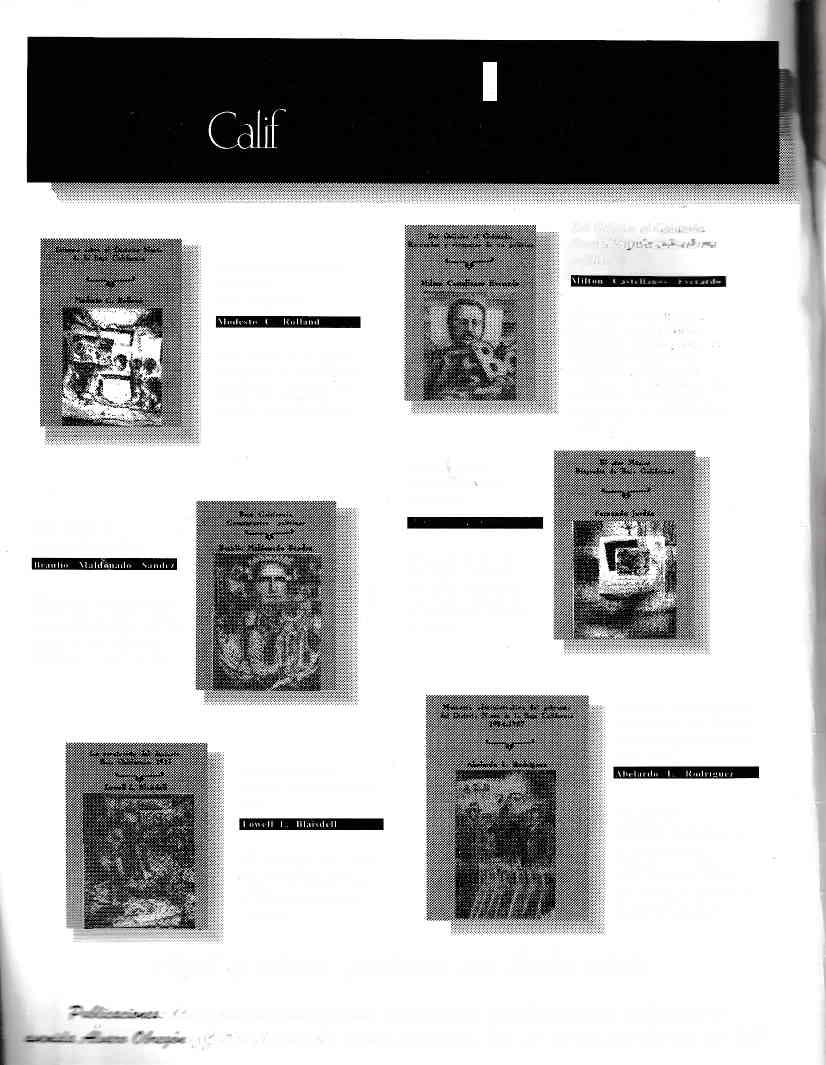
Baja Caüfomia
Convntatios pohficos ln rtt ñil
Rerhe las reflexiones de este hombre que eE hast¿ 1. fecha, un peGonaje ¡lrededor del cual surgen las rn¡is acalomdas discusiones y controversias.
Informe sobre el Distrito
Norle de la Baja Califomio
át" irfor*" es un análisis muy preciso de los problemas eco¡ómicos y políticos del distrito con propuestas práctic¿s par¿ solucionarlos.
La ¡evolución del desierto. Baj a Caüfornia, 1911
á a*o sigue paso e paso las ¿ccior€s que diefon origen ¡ l¿ polémice sobre el filibusterismo m Baja Califo¡ni¿.
El otto M¿t ico. Biogalía de Baja Califumia
/emanrlo Jordrío vino a est¿ tiona y escribió este libro estrem€cedor con el cu¿l rédescubrió su existencia al resto de la ¡ación.
Del Grijalva d Col¡¡elo Reaeños ¡ tt-?-:.z ,r -. pollico
A escÁbn DeI Gnlat»a al Colorado, s\t ¿ü!or, \lilton Calellanos Evera¡do. na¡ra sus experiencias denlro de la politica en su estado natal Chiapas- y en el que ha sido durante los últimos cuarenta alos su luga¡ de residercia: Baja Califomia.
Mernoia administ¡atiea del gobierno del Disttito Norte de la Baja California 1924 1927
y'u ^" ori, odministr¿tiv¿ es ufl docume to irteresa¡le e¡ la historio de Baja Califomia" A la fecha es el único texto e¡ 1a régión que sintetiza la actuación y las perspectivas de un periodo de gobiémo,

Lic. Luis Javier GaraYito Elías
Rector
M.C. Robelo de Jesrls Yerdugo Díaz
Secretario general
M.C. Juan José sevilla Garcfa Vicer¡ecto¡ zona costa
C.P. Vlctor Manuel Alcántsr Etrrfquez
Djrecto¡ general de Extensión Unive¡sitaria
Reusta Univemitaria
COORDINACIóN GENERAL
Luz Mercedes López BaÍera
EDMOR LITERARIO
Luis Eüique Medina Gómez
DISEÑO EDITORIAL
Rosa María Espinoz¿ y Benito Gayt¡in Moreno
CAPTURA Y FORMACIóN
Rosa María Espinoza Galindo
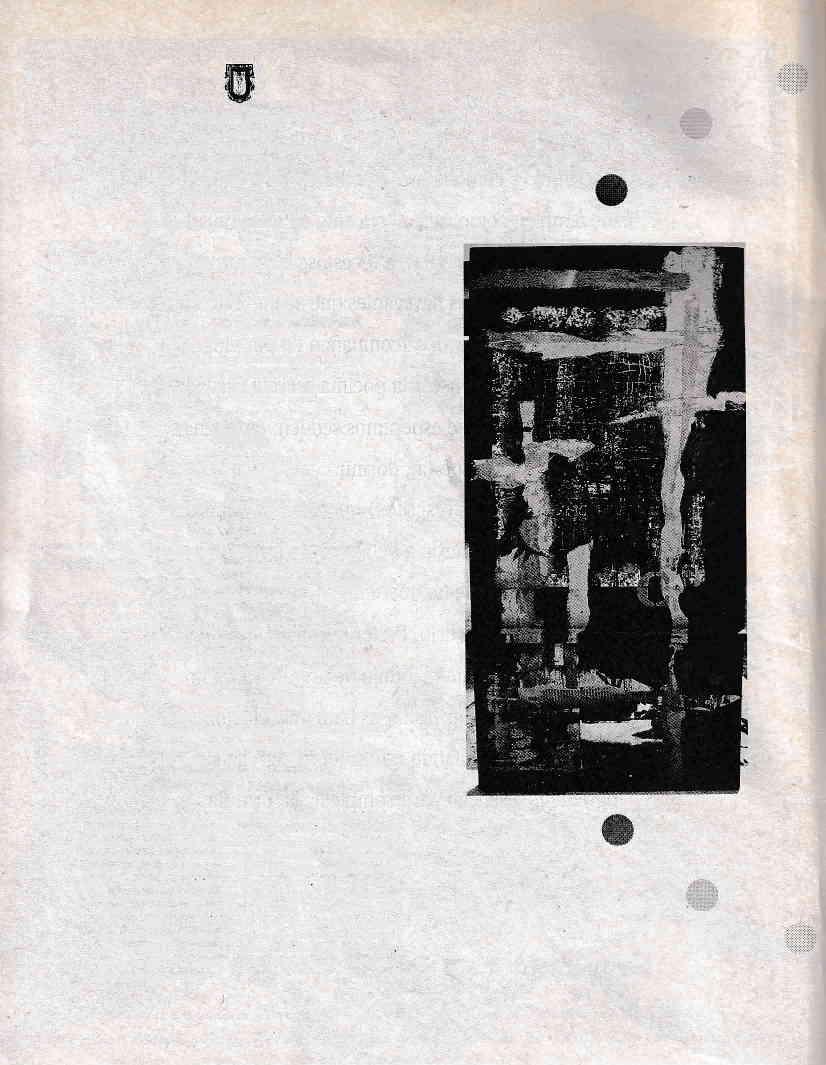
EDITORA RESPONSABLE
Rosa María Espinoza Calindo
CONSEJO EDITORIAL UABC
Ho¡st Matthai Quelle, Escuela de Humanidades; Jo¡ge Ma¡tínez Zepeda, Instituto de lnvestigaciones Históricasi Raúl Navejas, lnstituto de I¡vestigaciones de Geografía e Hislo¡ia; Sergio Gómez Montero, UniveNidad Pedagógica Nacional-Mexicali.
coM[É EDIoRIAL
Sergio Rommel Alfonso Guzmiín, Aidé Grijalva Gabriel Trujillo Muñoz, Roberto Castilo Udiarte, ReSina Swain.
ASESORES DE ARTE
Rubén Ga¡cía Benavides, Édgar Meraz, Hector Algrávez y Carlos Coronado Ortega (Mexicali); Manuel Bojórkez y Francisco Chávez Conugedo (Tijuana); Álva¡o Blancarte y Floridalma Alfonzo (Tecaie); Alfonso Cardona (Ensenada).
yubcti AiLo6,nirnero23, julio-septicmbre de 1998 Revista.rimestrd publicada por la U¡iversidad Autónoma de BaJa Califomia. Lo§ artículos firmados so¡ responsabilidd de su autor. Se autoriza la reproducción total o parcial de los materiales publicado§ sicmpre y cuando se cite la fuetrte. Certificado de licitud de título número 7432. Certificado de licitud de conteoido núm. 5346. Reserva de título de DerechodeAutor rúm.2846-93. Tir¿Je I 500 ejemplares. Impresión: Imparcolor, Blvd. Serna y Rosales, Col. Las palma§, C.P. 83000, tel. (62) l7-10-40, Fax (62) 17-40-15, Hermosillo, Sonora. Conespondencia: R"vista Uniwrsitatia, Coordinación gener¿l u^Bc Rectoría, Av. Obregón y Julián Ca(illo s/n Mexicali, B C., 21100, tels. (65) 5l'82 63 y 51-uAlc-32?6#. Dtección elecEónica: revista@iifo.rec.uabc.rr»(
RT]TA DE PASO
Sím.one de Beauvoir: Contar para vivir
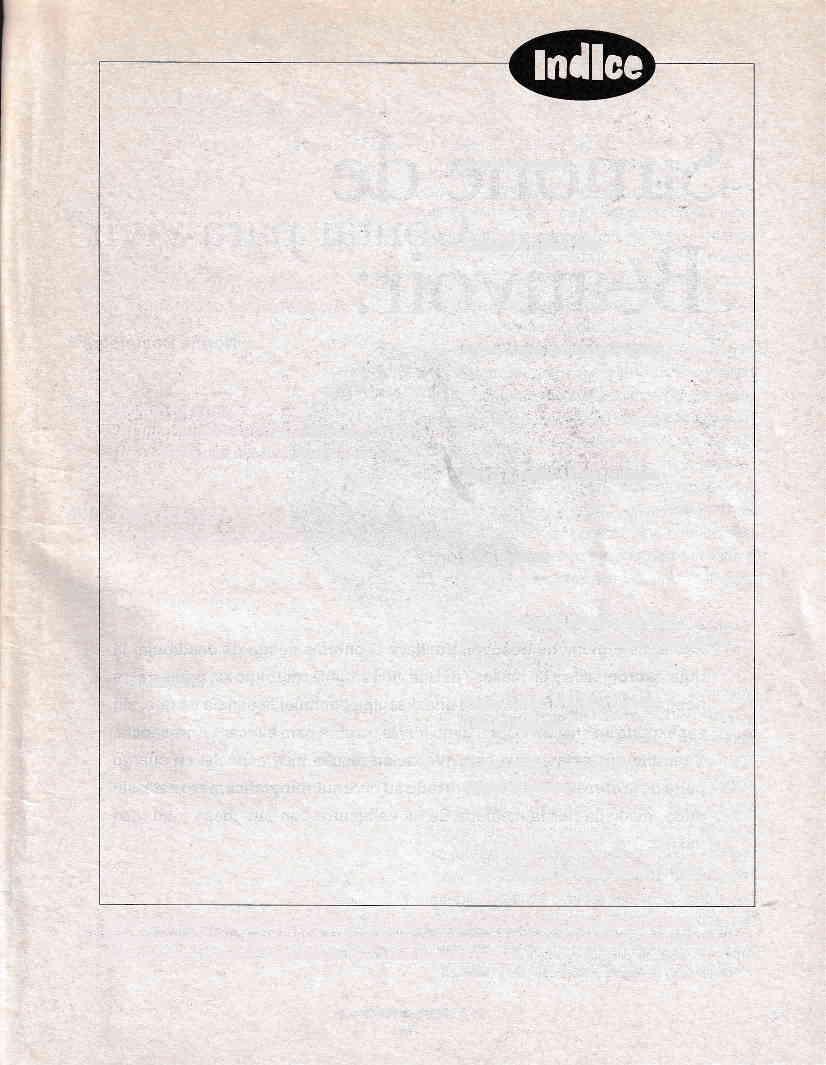
Norma Bocanegra
Poesía e íncomunicación
Eduerdo Arellano Elías
Más alltí de lo imaginado
Lo antología que hizo hisioria
Miguel Áryet Fernindez Delgado
ESPEJO DE AGUA
El ínte rminab le viaje Tecate-Monterrey-Ítaca.
Una conversación con José Javier Villarreal
OBRA PLÁSTICA
Álvaro Blancarte. El pintor es lo que siente
Scrgio Rommel Alfonso Guzmán
MANANTIAL DE VOCES
AFLUENCIAS
LETRAS PRIMAS
CAUCES
Rosa Espinoza
Sergio Rommel Alfonso, Sonia Silva, Bob Dylan, Carlos Martínez, Alfonso García Cortea Joel Trejo
Regina §wain, Ignacio Ahumada, Alfredo Espinosa
Karla Abasta, Andrea Leyva, Alejandra Sández
José Manuel Di Bella, Sergio Rommel Alfonso, Tomás Di Bella
Fotógrafos e ilushadores: Stephany Swift, Julio Ruiz, Ca¡los Coronado Ortega, Diana Ma¡ía Di Bella. Ilustraciones de índice, portada y contraportada (respectivamente): E¿ pd.r eo del caifidny deÍalle de Ifl mujer pitón, de Al\arc Blancarte; fotografías de Rosa María Espinoza Galindo.
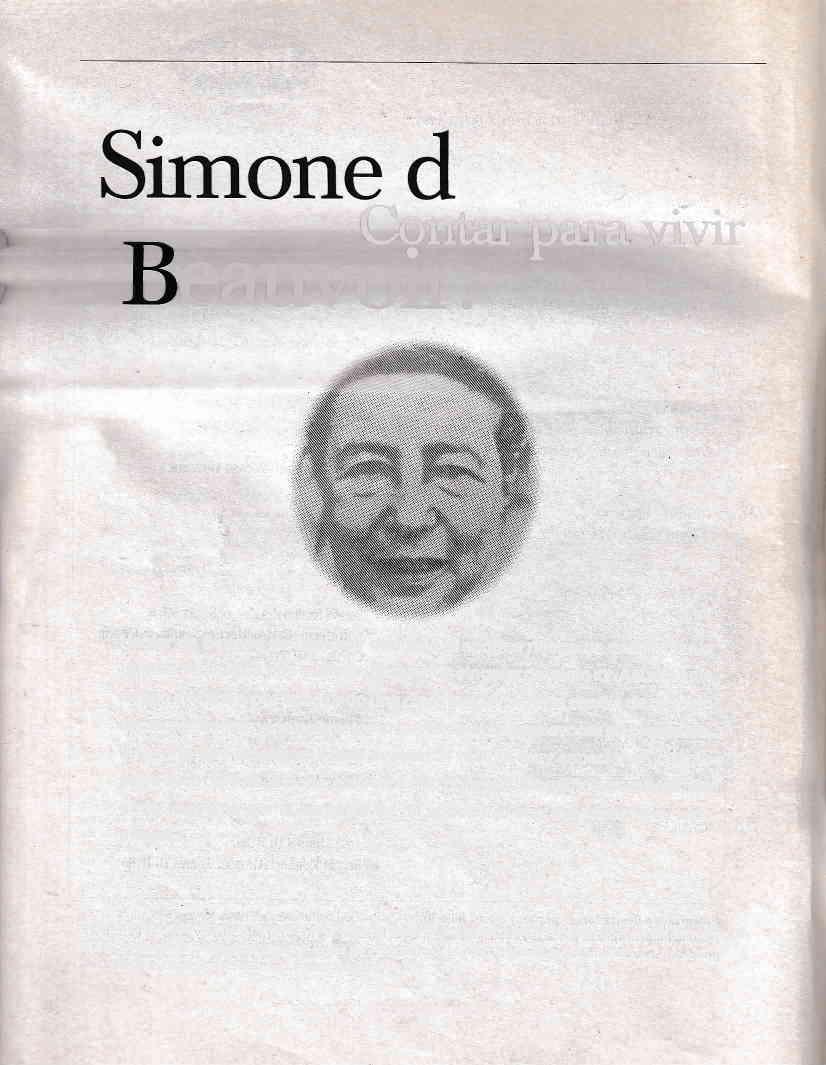
Norma Bocanegra**
Hablar de Simone de Beauvoir conlleva el enorme riesgo de desdibujar la riqueza cromát¡ca y de matices de una vida singular del siglo xx. Asumo este ríesgo y of rezco por anticipado una disculpa por tener la osadía de que, sin ser experta en su vida y obra, tomo hoy la palabra para evocar su presencia. Y tendría que aclarar que esta evocación resulta muy especial en cuanto parte de la obra de Simone, sobre todo su obra autobiográf ica, pero está, s¡n duda, med¡ada por la memoria de mi encuentro con sus ideas y su vida m¡sma.
rEste texto se presentó en un homenaje a Simone de Beauvojr, organizado por el Almacén de recursos en marzo de 1 997. La referencia principal de osle lrabajo es de Final de cuentas (Ed. Hermes, México, 1989). " Un¡vers¡dad Pedagógica Nac¡onal, un¡dad Mex¡cefi.
qMe
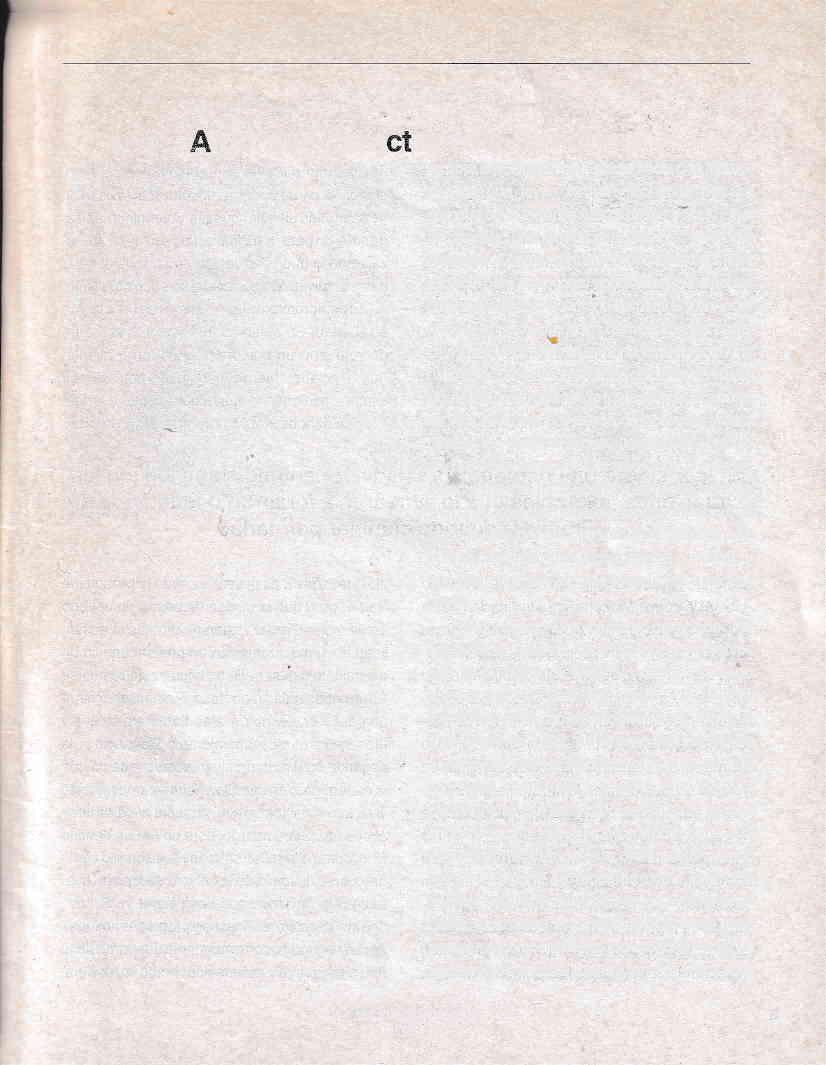
a §imOnB es ro prorírico de su obra autobiográf ica. Esta se iniciacon Memorias de una joven formal y cont¡núa con La plenitud de Ia vida, La fúerza de las cósas, Final de cuentas, Una muerte muy dulcey Ceremonia del adiós. Contarsu v¡da le proporcionó el mejor espacio para reflex¡onar sobre ella; se lo impuso como un ejercicio cotidiano de pensar y conocer más de sí misma y de los demás. Estaba consc¡ente de la d¡ferencia entre la exper¡encia y la nanración, de la imposib¡lidad de aislar la vida en elanál¡s¡s, pero aun así, latenlación de examinar su v¡da personal por medio de nociones y conceptos, fue más fuerte que sus reservas y se dio. a la tarea de descubrir, a través de sí misma, cómo es que se hace una v¡da teniendo s¡empre presente una interrogante fundamental: ¿qué tanto la vida del ser humano está determinada por las circunstanc¡as, !a necesidad o el azar, y qué tanto por sus propias elecciones e ¡nic¡ativas?
Se consideró una persona agraciada. No entendía su v¡da sin las situac¡ones favorables que le ayudaron a forjar un destino que no hubiera querido cambiar por nada. Y su primera fortuna empezó con su nacim¡ento, en París, el I de enero de 1908, en el seno de una familia económicamente acomodada, que la rodeó de la seguridad económica y afectiva que requería para lransitar por esos dif íciles años en los que un ser humano adquiere los conocimientos y la seguridad necesarios para enfrentar el mundo exterior. Simone se recuerda como una niña serena, segura y piadosa, que a los s¡ete años había alcanzado la prudencia suf¡c¡ente para realizarse como individuo independ¡ente, en un amb¡ente de relativa libertad fam¡liar y una edu-
cación esmerada en el Colegio Désir, donde llegó a ser la mejorestudiante" A ella, suspadres pref irieron proporcionarle valo res cultu rales que gasto ostentoso; su afecto por la-lectura se remonta a esos años. Los libros eran pasión de su padre, objeto del respeto de su madre, ytodos ellos queridos por Simone.
La nueva situación global derivada de la primera guerra mundial, ocasionó a la familia de Simone problemas económicos que para ella significaron poder seguir éstudiando una vez que terminó la educación elemental. El enfrentar
dedicó gran pade de su trabajo autobiográfico, ensayístico y de f icción, a dese ntrañar la esencia de una unión singular que fue determinante desde su in¡cio para que Simone pudiera desembarazarse de lo que consideraba sus prjncipales trabas: su-individualismo, idealismo y espiritualismo. El compromiso que ligó sus vidas fue elegido en libertad. En palabras de Simone: No f ue un decreto sino un compromiso de largo aliento. Sus relaciones fueron manejadas por ella con esmero, midiendo lo que debía aceptar y rechazar y cuidándose de comprometerlas; compren-
Se conslderó una per§ona agraciada. No entendía su rrlda sín las situaciones favorables que le ayudaron a forjar un dest§nCI que rio hubiera queridc cambiar por nada
un futu ro en el cual tendrÍa que ingresaral mundo laboral le perm¡tió recupemr su incl¡nación por la docenc¡a, y pronto descubrió una pas¡ón que la acompañaría el resto de su vida: la filosof ía.
Asistir a los coleg¡os Désir y Santa María, al Iiceo católico yfinalmente a la Sorbona, le permitió aprender sin cesar, en una aventura de descubrimiento en descubrimiento que la colocó f rente a la literatura, la vida bohemia de Montparnasse, el amor, la amistad, el antim¡l¡tarismo, su rechazo al colonialismo, al rac¡smo, a los valores burgueses y oscu rantismos, su atracc¡ón por la izquierda y el un¡versalismo, y su encuentro con el acontecimiento capital de su ex¡stencia: Jean Paul Sartre.
Sería muy dif ícil expresar en unas cuantas líneas el significado que para Simone (elCastor) tuvo su relación con Sartre (la Cobra); ella mlsma
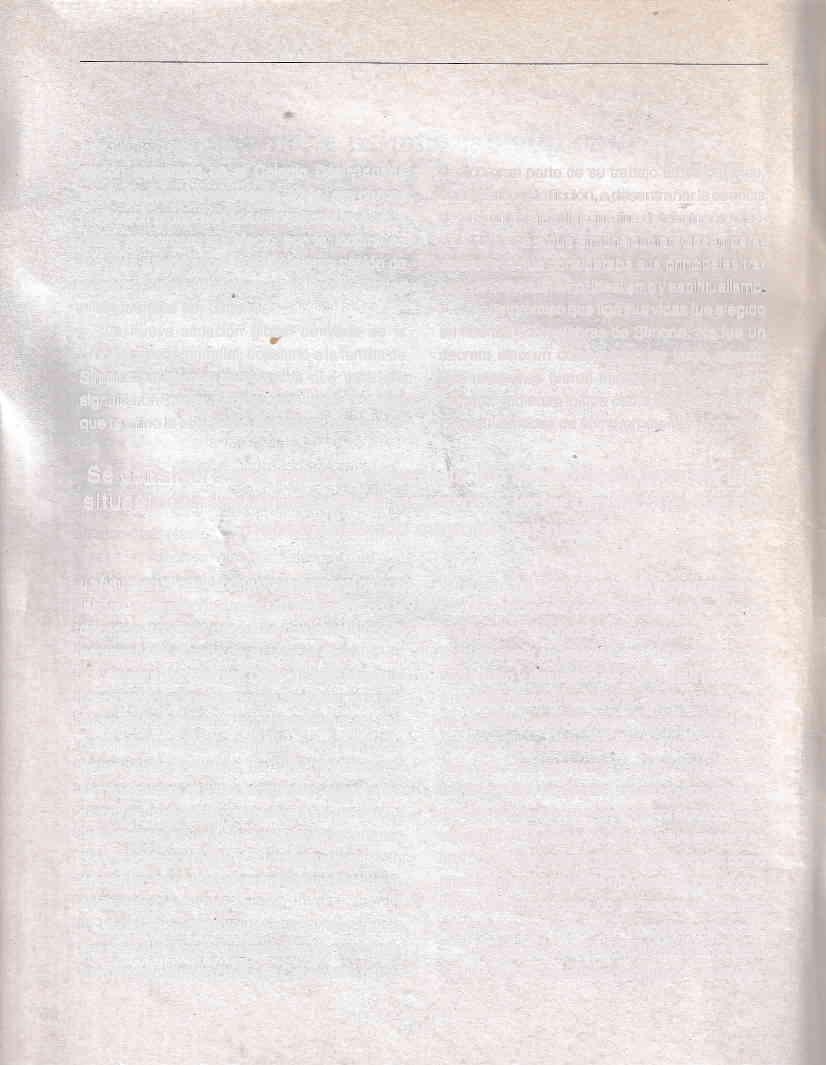
dió que lo que más deseaba era no separarse de Sartre, pero que la opción de un matr¡monio no era la mejor. Rechazó personalmente la posibilidad de sumir su relación en una secuencia de nacimiento y desarrollo de hijos hasta reduc¡rse a una cotidianidad monótona. Prefirió tener tiempo para leer, escribir, viajar, hacer amistades y proseguir sus descubrimientos. Renunció a la segu ridad del matrimonio y la trascendencia de la maternidad; en cambio, mantuvo una relación viva, s¡n esclavizarse a un hogar ni encadenarse al pasado. S¡n embargo, éste no fue un camino fácil, como ella refiere: 'No fue tan sencillo como graduarse después de la un¡versidad, por el contrario, fue un proceso de esfuerzos vacilantes, con insistenc¡as, retrocesos y progresos tímidos". Lasegunda guena mundial ladesgarró, pasó del miedo a la desesperación, luego a la cólera.
El conflicto la separó de Sartre, su famil¡a cercana y sus amigos. Aun así, refugiada en Nantes, encontró la forma de sobrevivir, de apostar por un futuro feliz, de continuar sus estudios, su cátedra y, sobre todo, su obra literaria. Pero lo que más la acongojaba era su incapacidad para traducir en acciones su oposición al nazismo.
La solución la aportó Sartre al regresar del campo de concentración y crear el grupo Socialismo y Libertad. Esta nueva opción de trabajo político camb¡ó definitivamente el rumbo en la vida de Simone, dejando la posibilidad de una prest¡giosa carrera académica y lanzándose a la incertidumbre de la actividad polít¡ca.
En 1945, una vez terminada la guerra, decidió no volvera la universidad y no aceptarnunca más unatarea por razones económ¡cas. Escribir se volvió su actividad más importante. Ya desde
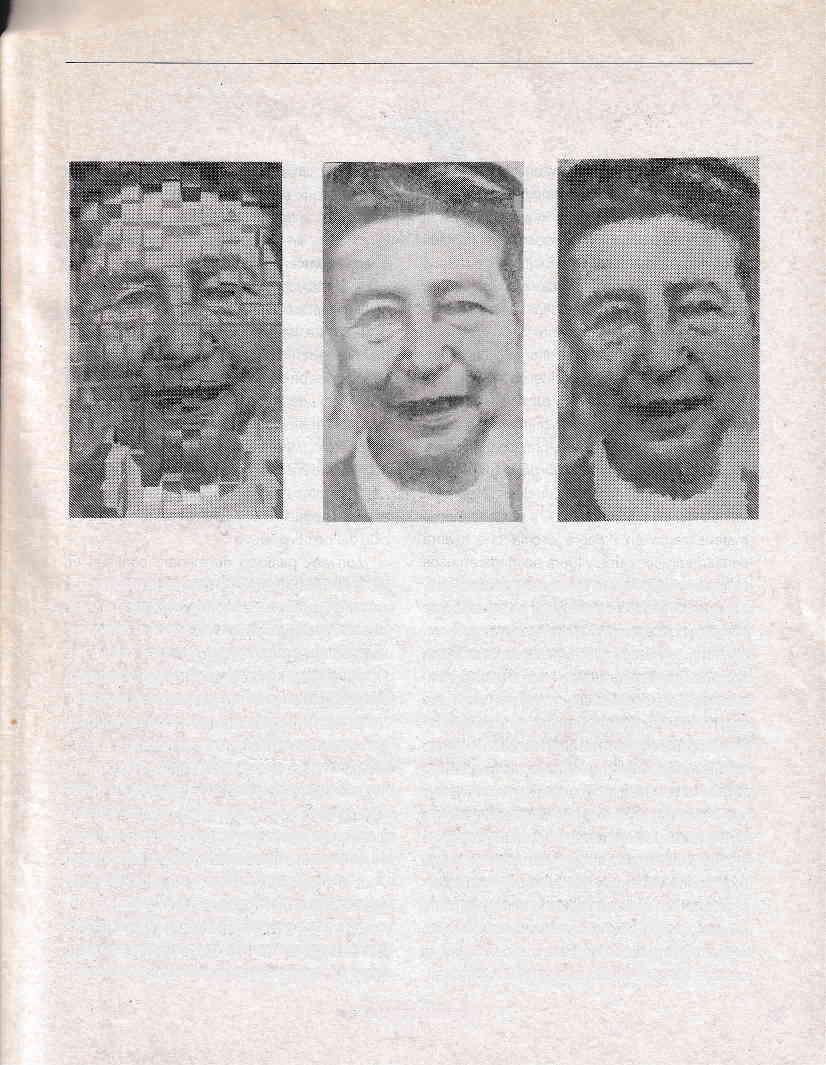
sus años adolescentes había reflexionado respecto al papel de¡ d¡nero y había llegado a la conclusión de que, por lo menos en su caso, no era un recu rso de primera necesidad, y mucho menos por el que valía la pena real¡zar algún sacrificio. De hecho, su salida de la universidad no le afectó considerablemente. Para ese t¡empo ya se había ganado un prestigio como filósofa sartriana, como escritora y colaboEdorade Tiempos modernos, por lo que nunca le faltaron invitaciones para viajar y of recer conferencias y seminar¡os. Para Simone, esta nueva faceta de su existencia eltendió su vida más ampliamente en el mundo y el papel del azar se redujo al mínimo; los nuevos acontecimientos eran prolongac¡ones o coletazos de su historia pasada. Simone vivió en una doble d¡mensión: la de la continu¡dad y la de la transformac¡ón" Bespec-
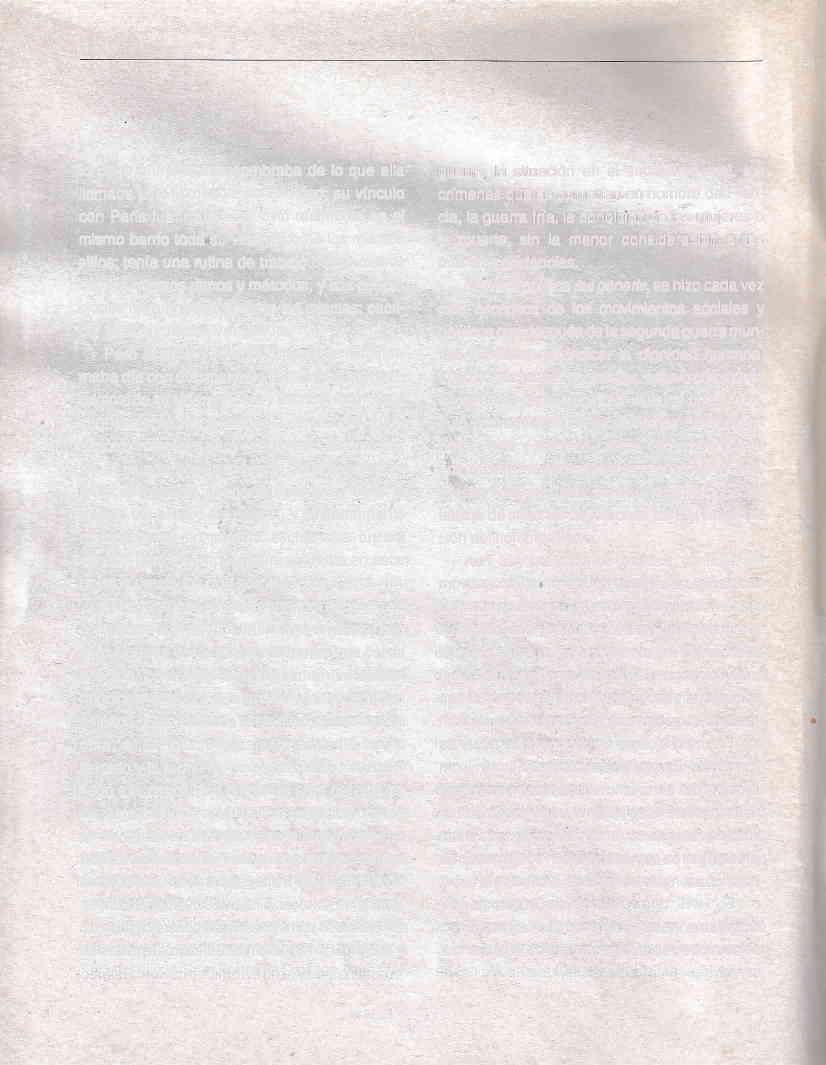
to de la primera, se asombraba de lo que el¡a llamaba una admirable continuidad; su vínculo con París fue inalterado, vivió realmente en el m¡smo barrio toda su vida, recorría los mismos sit¡os; tenía una rutina de trabajo más o menos con los mismos ritmos y métodos, y sus ocupaciones fueron prácticamente las mismas: escribir, leer, oír d¡scos, ver pintura.
Pero al m¡smo tiempo, Simone se transformaba día con día; mantuvo f idelidad al proyecto originalde su vida: conocery escribir. Compartió intensamente la necesidad humana del autodescubrimiento, y para esto, prestó su conc¡enc¡a al mundo para arrancarlo de la ausencia y nada del pasado, romper la dualidad y lograr la unidad del en sí y del para sí, y poster¡ormente mater¡al¡zarse en palabra escr¡ta que tuviera sent¡do para los otros y fuera acuñada en esos objetos prec¡ados que son los libros.
Pero tampoco se dejó ganar por el deseo de complacer al lector. La crítica fue veleidosa con ella. Algunas veces sus libros tenían una cálida acogida, pero otras remontaban en su contra, princ¡palmente por la falta de una preocupación estética. Este debate, si bien no determinó su obra, sí la hizo reflexionar acerca del hecho l¡terar¡o y la forma en que ella lo desarrollaba, y llegó a la conclusión de que la obra del escritor es, ante todo, un acto de comunicación con los otros, donde lo importante es la autentic¡dad, la posibilidad de comun¡car la singularidad de una experiencia viv¡da expresada a través de la existencia del autor, de su estilo, su tono, el ritmo de su relato. No se hizo concesiones, ni se las hizo al lector, abordó temas tabú como la vejez, la
guerra, la situación en el soc¡al¡smo real, los crimenes que se cometían en nombre de Franc¡a, la guerra fna, la condición 0e las muleres o la muerte, sin la menor consideración a las buenas conc¡enc¡as.
Act¡vista polít¡ca sui generis, se hizo cada vez más escépt¡ca de los movimientos sociales y políticos que después de la segunda guerra mundial buscaban reivindicar la dignidad humana. V¡ajó porlos países socialistas, estuvo cercade la experiencia de la revolución cultural china, y siguió con atención los movimientos polít¡cos en África, Asia y Amér¡ca Lat¡na. S¡n embargo, su entus¡asmo era generalmente seguido porel desal¡ento, una vez que percibía lo lejos que se estaba de crear las condic¡ones para la construcción del hombre nuevo.
Aun así, partic¡pó de manera continua en movilizaciones de apoyo a diversas demandas sociales y polít¡cas. Talvezse le recuerde más por su participación en el movim¡ento de liberación de la mujer, cuya primera acción significativa fue la firma del "manifiesto de las 343 cochinas", en el que reconocían haberse pract¡cado un aborto y retaban a las autoridades a actuar en su contra. A partir de esta acción, su participación en este movim¡ento fue en ascenso, llegando a convertirse en una verdadera heroína en la lucha por las reivindicaciones de la mujer; éste fue un frente de lucha que nunca abandonó convencida de que no se nace mujer u hombre, sino que se llega a serlo, y que lo que había que cambiareran las condicrones en que eso se lograba.
En síntesis, S¡mone de Beauvoir entabló una lucha diaria con la necesidad de reconocerse.
Se aceptó sin ret¡cencias, se gustaba a sí misma porque eligió ser quien fue. No se interesó por constru¡r una imagen de sí misma, más bien luchó por sabercuál erasu lugaren el mundo: qué
sign¡ficaba ser mu jer, f rancesa y escr¡tora en el tiempo que le tocó viv¡r. Y eso Ia llevó de continuo a conocer el momento histór¡co que v¡vía. La angustió la ¡ncert¡dumbre de su t¡empo,
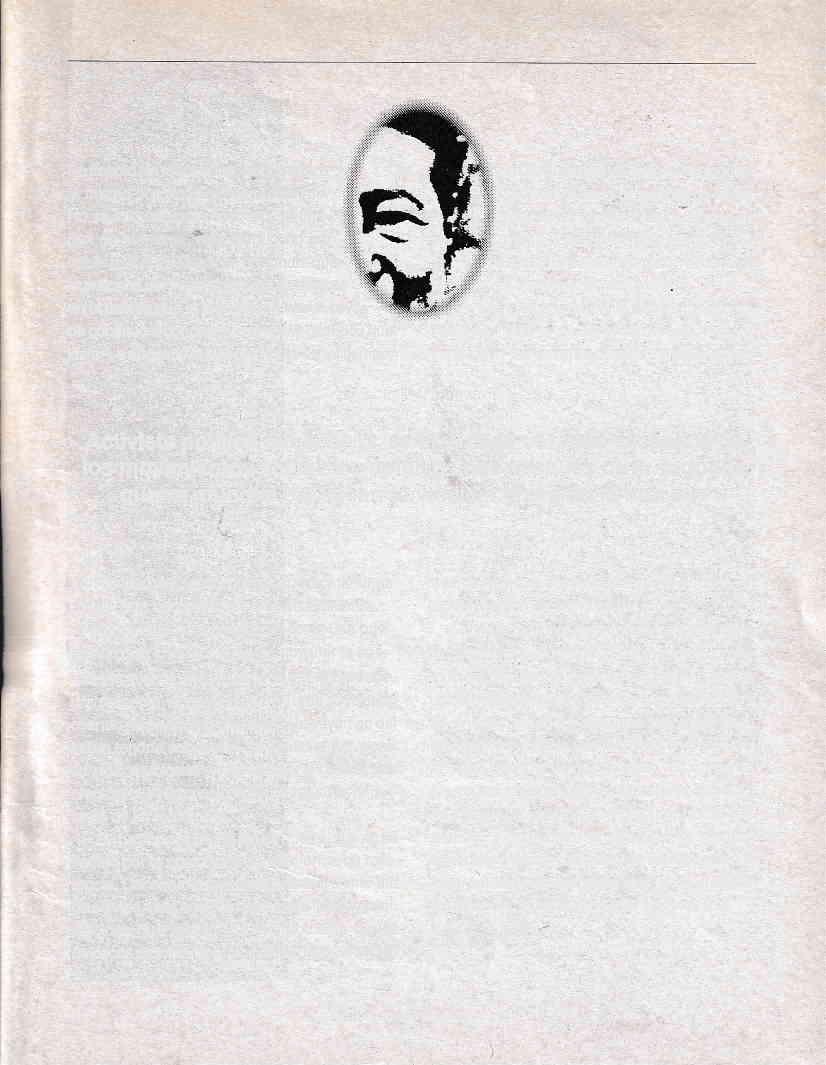
de perturbafla, ya que a esla inquietud dedicó parte de su obra de ensayo y autobiográf¡ca. La muerte de su madre y de Sartre la enf rentaron de lleno con la ausencia y con la certeza de la separación definitiva
Ella misma enf rentó su propia muerte en abril de 1986, a ¡os 78 años de edad, en un mundo que comenzaba a transformarse acele-
Actlvista políticfl sr.rí,$y#fi{*r¡s, s{* hiao sádñ vez más esctÉptica de üos nrovinri€ntos §oü¡mü€)s y psfit¡§#$ qile después de [a segunda SU€rrffi r'nunflial hi¡si**Llaffi
la oscur¡dad del sentido de su época y Ia f orma en que ésta oscurecía también su existencia.
Nunca dejó de reconocerse como una pr¡v¡legiada que tuvo la fortuna de no sufrir la opresión y la miseria; estuvo tentada a sentirse superior respecto al pasado, pero lo dejó de lado cuando reconoc¡ó las ventajas que el vértigo del futuro teñdría sobre ella. Se dedicó a recuperar su vida, a volcarla en palabras y a cultivar sus afectos, que ella considerabael lugar más importante de su ex¡stencia.
Su pasión por la vida fue tan fuerte, que no se sedujo por la posibilidad de otra forma de existencia. Conservó su ateísmo hasta el último día de su vida, mas como un rechazo a la educación rel¡giosa que recib¡ó y a la hipocresía de los católicos practicantes. No por eso la muerte dejó
radamente y que, sin duda, habrá alimentado su esperanza por los cambios del futuro.
Quisiera terminar mencionando que la obra de Simone nos dice mucho del mundo que ella vivió, es una de las meiores cronistas y críticas de este siglo, su visión del mundo no se reduio a su entorno europeo, sino que incorporó a su realidad toda not¡cia venida de algún rincón del mundo. Decir la verdad, d¡sipar los engaños, fueron sus objet¡vos, y hoy, en este fin de siglo y de milenio, su pasión por mirar de frente a la real¡dad y de hablar de ella sin fingimientos, sigue siendo, como Simone de Beauvoir decía, "una actitud más optimista que la de elegir la indiferencia, la ignoranc¡a y la hipocresia".Y
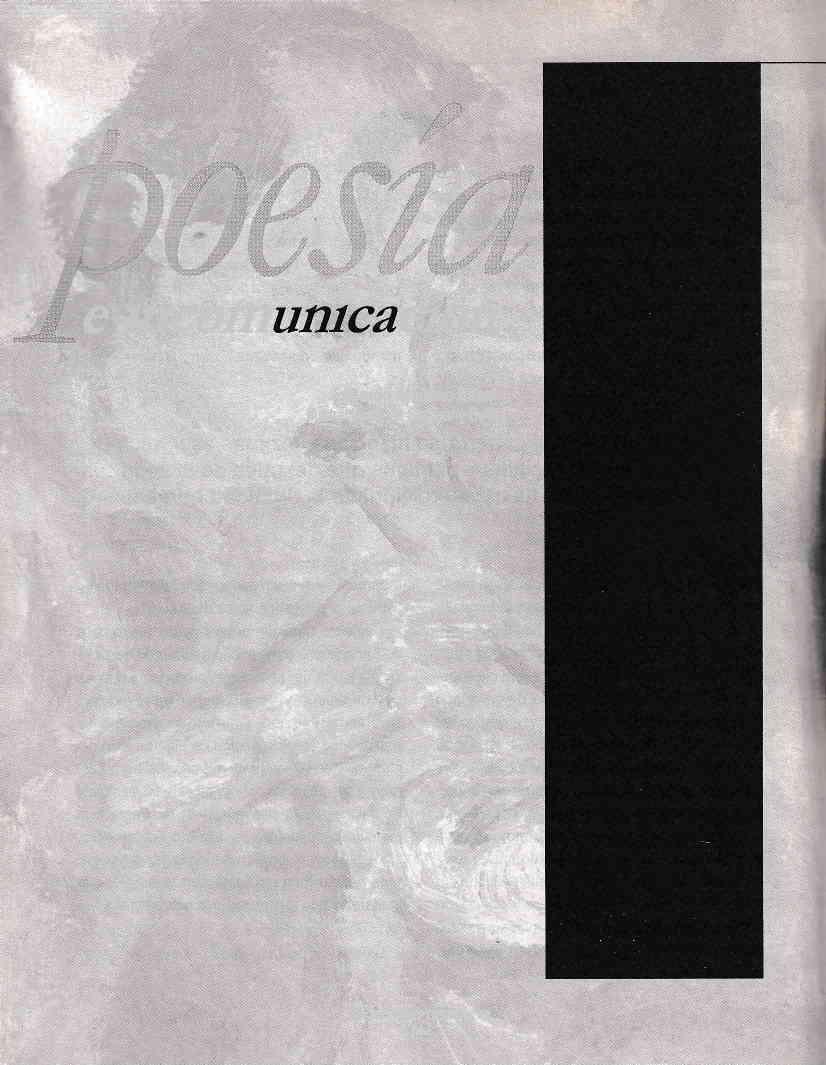
I ¿Por qué plonteor el problemo negotivomente?
¿Por qué no decir mós bien: poesía y comunicoción? Hoy vorios razones poro que ello seo osí. {l proponer, si fuero bl coso, lo comunicoción y lo poesío como férminos complementarios; o fines, incluso sinónimos, esfomos definiendo, y enfonces corroborondo posífivomenfe, /os olconces de eso reloción. Esfoíqmos osí, oduciendo orgumentos poro uno obviedo'd, uno supuesfo verdod sobido. Pero no es el coso, lo que se quiere es ogregor otgo, nó importo qvé, o Io yo sobido. *Poctd I' cnsotisÍQ, es ñk¡.'stl-o o¡ lo cor¡txt dt¿ literattnr an l¡ lisu«tkt d. Il tltdrdndet ¿1, l¡ tt.lttr-.
Entonces comenzoremos por problemol¡zor: poesío e incomunicoción. Ademós, áno es en el seno de lo propio poesío que.se plonteo lo imposibilidod de lo comunicoción? Es decir, lo poesío es uno frontero en tonfo que el lenguoje por el que pretendemos comunicornos es un límite mós olló del cuol reino lo innombrodo en voslos zonos de especuloción, molentendidos, solipsismos y complejidodes personoles. Lo poesío existiró en tonlo hoyo tenilorios sin nombror, y hosto hoy incomunicodos. Poner o lo poesío ol lodo de lo incomunicoción es troedo o lo octuolidod y cotidionidod de uno de los problemos mós polpobles y ol mismo liempo porodójicos de nuestro circunstoncio: lo incomunicoción. Porque, ¿qué comunicoción es oquéllo que se olzo desde un emisor lodo poderoso, ubicuo -los medios, los poderes, los inslructoressobre un receptor ol que nodie porece lomor en cuento?
il
Antipoélico y soturodo de informoción. nuestro époco rjnde culto o todo cuonlo envuelvo, de monero seductoro, ol producto, bojo lo premiso de que todo es vendible, ocoporoble. El momento ocluol es el tiempo que se devoro o sí mismo en espero del siguiente sotisfoctor porque, como se podró yo odivinor, todo solisfoclor es insuficiente. Y es que, tengomos occeso o no o los productos, eslomos siempre rodeodos de sus mensojes que revisten nuestro entorno. EI deseo insotisfecho proviene de lo pérdido de significodo que troe consigo esle culto, lo formo folsificodoro, que comienzo en el
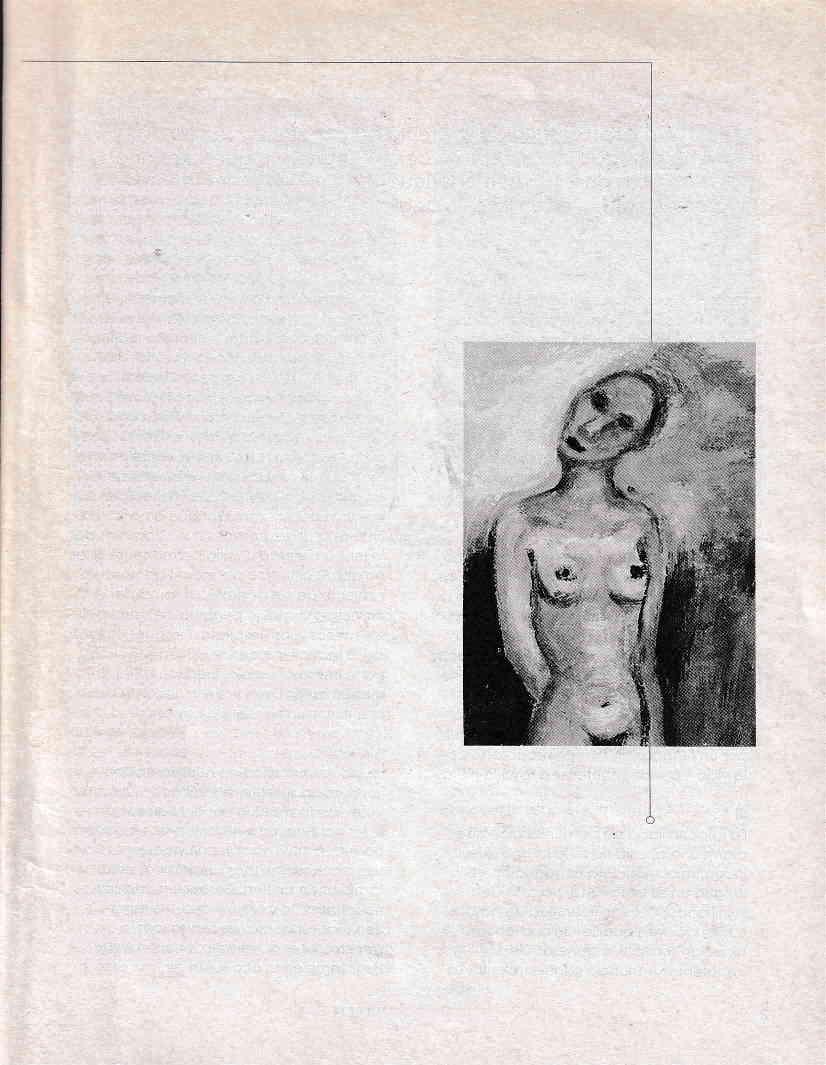
Te descubro otra vez, óleo sobre papel, 1996
¿No es en el seno de lo propio poesío que se plonteo lo imposibilidod de lo comunicoción? Es decir, lo poesío es uno frontero en fonto que el lenguoje por el que prefendemos comunicornos, es un límite mós olló delcuolreino lo innombrodo
produclo y lermino en lo reolidqd de millones de individuos despojodos, poco o poco, de un hoblo y de uno visión del mundo propios.
Eslo pérdido poulolino del hoblo genero, por supuesto, un grodo de incomunicoción no siempre fócil de odvedir, pero no por ello menos reol. Lo cbundoncio de mensojes puede dor lo rmpresión controrio, y el monejo de lo ;r:crrnoción puede bien confundirse con c lcrdez y lo comprensión. Ante eslo, yo :'--c mós bien en uno hidro de cien :asezos ol momento de retomor mucho .= o que los medios, los instituciones y los c€rscnos informodos" me don, y lo hogo l:" o pruebo de lo experiencio poético. Y ccuí me refiero concretomenle o lo exceriencio verbol, ol hoblo, que es copoz Ce reponer en juego lo lecturo de poesío. En ese momento el mundo vuelve o cobror dimensión y yo denlro de é1, y lo polobro es olro vez lo espodo con lo que, por un liempo -un tiempo recobrodo por lo vido-, puede montener o royo lo hidro.
III
Lo imposibilidod de comunicoción que p orteo lo poesío no es lo mismo que incomunicoción. Ésto. es negoción de lo lenguo en su integridod, porólisis del significodo, del significonte, o de ombos. Los siiuociones que llevon o lo incomunicoción son. por lo generol, de impotencio, renuncio o folseomiento. Ló
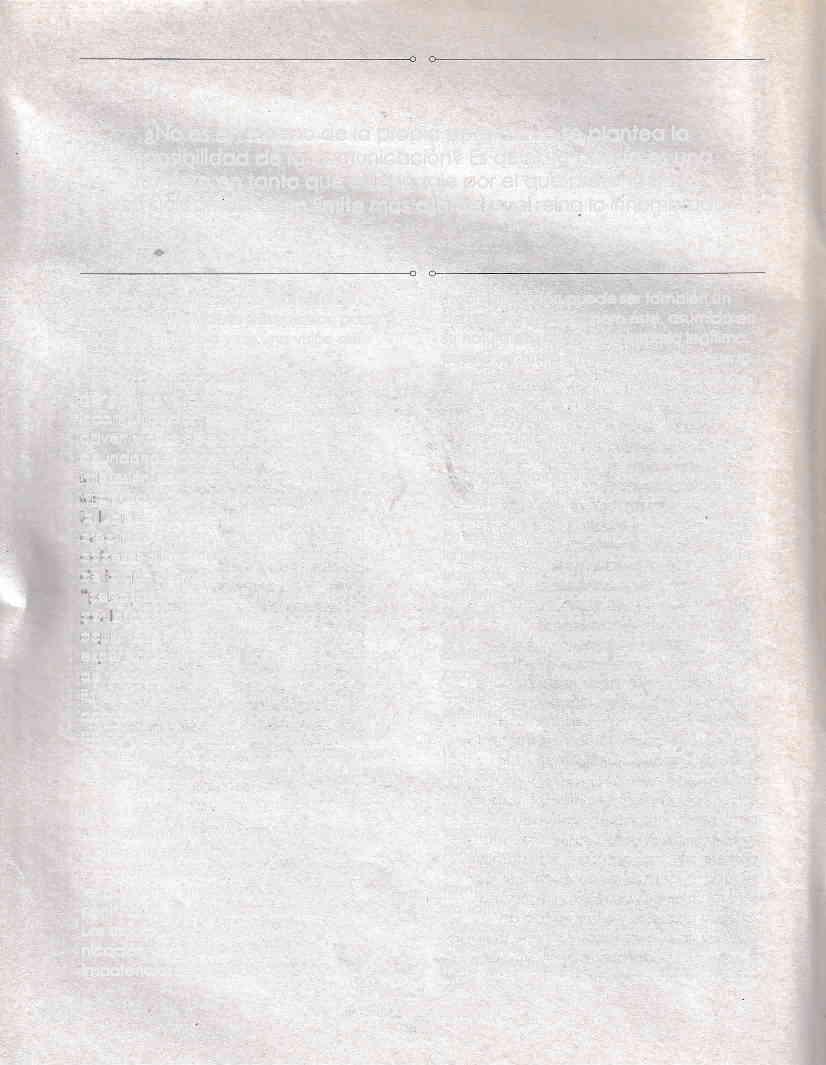
incomunicoción puede ser tombién un derecho ol silencio; pero éste, osumido en su noiurolezo de oclo voluntorjo legítimo, puede ser tonto o mós significotivo que lo expresión mismo. Así pues, lo incomunicoción por excelencio es negoción hocio el otro. y en definitivo, hocio uno mismo. El escepticismo de lo poesío hocio lo comunicoción, por su porte, es de signo controrio o lo porólisis. Su querello eslribo en comunicor mós olló de los porodigmos creodos por lo propio lenguo o por su uso. En este senlido, ensoncho los dominios de lo lenguo, ejerce un sitio permonente o los polobros, critico su perezo, el odormecimienlo de sus poderes; lo iomo del comercio diorio, lo persigue, se odmiro de sus sueños y los despierto. Después, lo lomo de Io mono -lo poesío o lo lenguo- y lo pone frenle ol espejo. Entonces ello, de cuerpo enlero, se ve, en un instonte de plenitud, como vuelto o nocer.
IV
Lo incomunicoción de nuestro époco liene, irónicomenie, sus roíces en el monejo de lo informoción. Tener informoción es eslor por encimo de los demós, es odquirir poder. Lo informoción entonces es exclusivo, excluyente, mós en políiico, pero iombién en culturo. Poseer informoción -y no soltorlo, no comunicorlo- es tener ventojos sobre el olro. El otro, por lo generol, es el odversorio, el compelidor. Pero tombién el otro suele ser, por efecto,
lmpdciente, óleo sob.e papel,
el objetivo de lo lobor polílico y culturol: lo pobloción.
El sober, del lodo de lo culturo y el poder, del lodo de lo político, sustento sus reoles en lo informoción ocumulodo poro sí y en el uso que de ello hocen. Si el uso es de operturo. tenemos uno democrocio; si es de exclusión, un régimen dicloloriol. Lo operturo, como es de suPonerse, se esioblece por lo comunicoción, que implico echor por lo bordo lo folsedod insiilucionol y lo deformoción, signo de incomunicoción.
Pero, ¿qué tiene que ver esto en reloción con lo poesío? Muchísimo, su funcionomiento, su ético y su esiético, es un porodigmo de operturo que comienzo en lo intimidod y termino en olro inlimidod
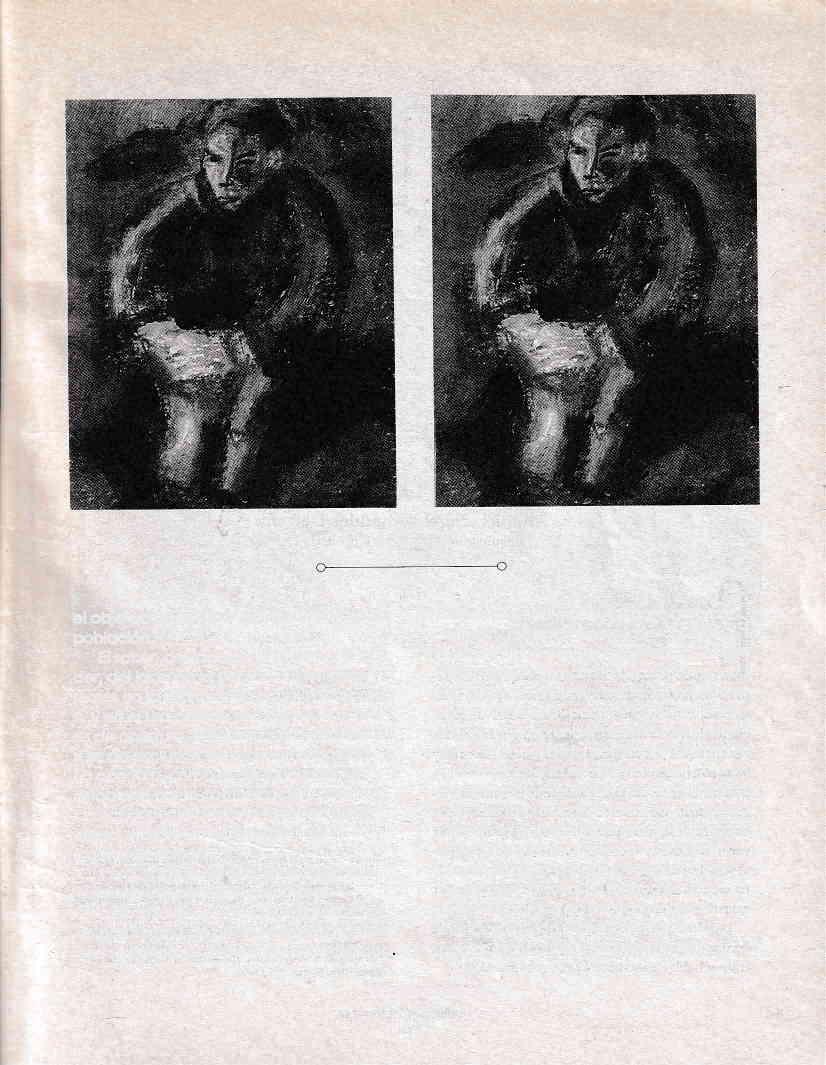
Ese movimiento es cruciol poro ombos -emisor y recepfor-, pues ocerco. enriquece y tronsformo su experiencio. En ese movimiento vo implícito uno crífico o lo exclusión, no o to diferencio. Lo político y el conocimiento -poder y culluro- tienen mucho que oprender de esto formo de ser y de hocer de lo poesío. Tronsformor Io informoción -y lo exPeriencio- en comunicoción reol, con operturo, implico conocer lo propio intimidod, reconocer lo diferencio del otro en su propio intimidod, e incluirlo o lo horo de eloboror nuestro propio discurso y, por supuesto, o lo horo de recoger lo suyo. Lo lenguo es uno limitonte porque no escuchomos sus silencios, su vido subtenóneo onles de hoblor. Nunco fue mós urgente esto' Y
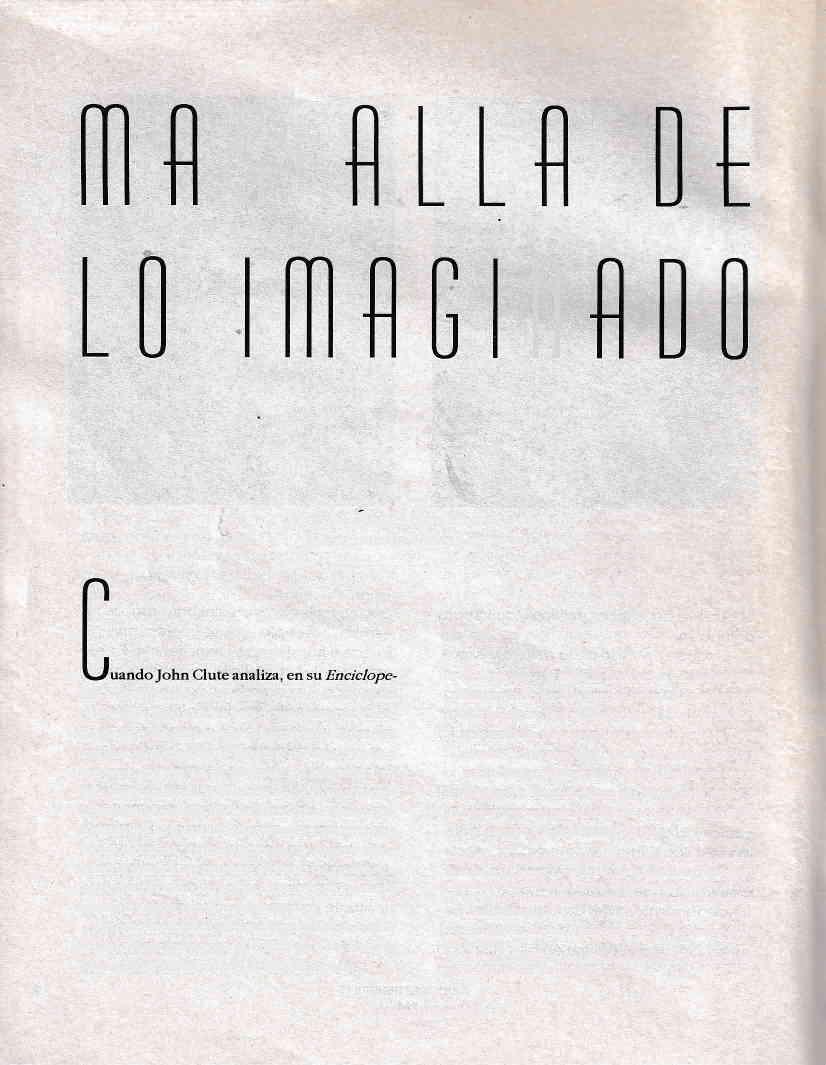
Ilustraciones de Carlos Coronado Ortega
I I I
¡
(Juando.¡ohn Clute analiza, en su Enciclopedia ilustnda de la ciencia frcción, la obra de Octavia Butler, autora estadounidense de ciencia ficción de firz^ negra, se pregunta sobre las razones por las cuales hay tán pocos autores y lectores negros en el género. Su respuesta es que hasta antes de la década de Lp60, aproximadamente, la ciencia ffcción estadounidense, que constituyó la forma dominante del género por varias décadas, tratalta acercl de quienes poseían el mundo, o estaban a punto de poseedo. La ciencia ficción no había sido creada para ser escrita ni leída por los desposeídos.
Unpírrafo después, afirma que tampoco la ciencia ficción de esa época estaba destinada a los lectores (nunca hatila de escritores) del tercer mundo. -
No -agrega-, la ciencia ficción no fue escrita para los perdeiloÉs, fue escrita para los herederos de la Tiera[..,] Pero [desde luego] los perdedores somos todos nosotros y los herederos de la Tierra somos todos nosotros. Hacia los años sesenta se había hecho obvio que la ciencia ficción, si queía dirigirse a la raza l::urnaoa, tenía que dejar de hacerpropaga nda solamente a un pequ e ño gnr po de interés: los opulentos blancos.l
lntervención en la mesa redonda del mismo nombre, celebrada dent.o de la Tercer¿ Convención de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fanresíe (AMcp), el domingo 13 deiulio de 1997, en el Centro Cuhur¿l Raúl Anguiano del Parque Huayamilpas, Coyoacín. Méxj.o. D.F.
**I¡cenciado en derecho. actualmente estüdia hisbna en É1 Colegio de Mé-Yico.
t Johfi Clufe, Scieflce Fiction. The I1us tra ted En rycloped¡a. Dorlifig Kindersley, Nuevá York, 1995.
En seguida celebra el hecho de que autores negros como Samuel R. Delanyy Octavia Butler hayan sido capaces, a pesar de todo, de escribir ciencia ficción, y que al mismo tiempo lograran crear trabajos que subyirtieron radicalmente algunas de las viejas convenciones del genero. por el bien del mismo y el de todos nosotros.2
La anterior es una valiosa refleión de un canadierise, quien ahora reside en el Reino Unido, que padece, aligual que la mayoría de los estadounidenses y algunos europeos de raza blanca, temor hacia todo aquello que no se parece a lo suyo, pero pretende superado. Ya bien lo dijo el célebre escrilor de ciencia ficción b¡asileño André Carneiro:
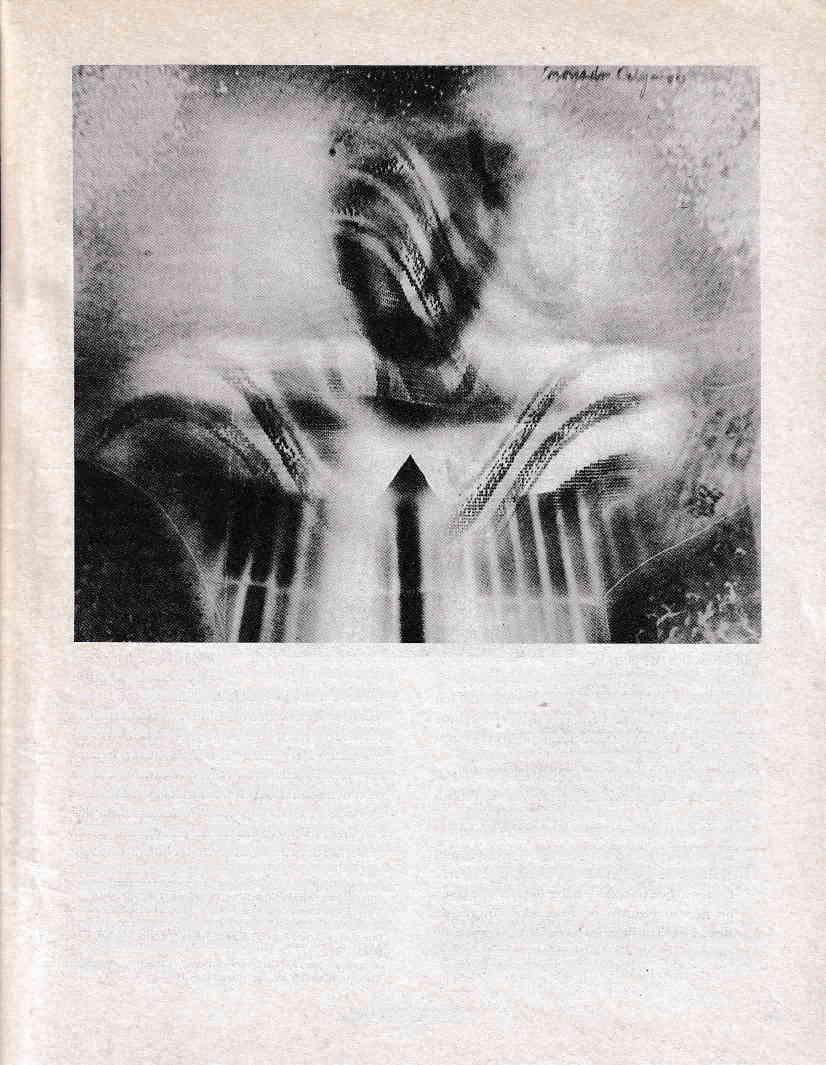
Estoytotalmente persuadido que ellos nos tienen temor, creoque sehan quedado sin ideas yse han puesto muy reiterativos en los temas. Constantemente me aclaraban que nosotros no escrif¡íamos ciencia licción, que nosotros no debemos editar en Estados Unidos, que nosotros escribimos realismo mágico. Enfin, ellos cuidansu mercado ylo hacen porque ven cof¡ temof nuestra gr¿n irnaginación, nuestro humanismo contm su materialismo, nuestra solida¡idad contra su f¡ialdad, nuest.¿s Banas de trabajar en conjunto contm su individualidad.r
John Clure, op. c¡t., p. 1A9.
3André Camei¡o, "La fuerza de la cieÍcia ficción latinoamericana", en U btú|es, Revjsta Mexicena de Ciencia Ficción y Fantasía, núfi. 7, Nuevo Lrredo, invierno 1992-1993, p.22.

La ciencia ficción latinoamericana, en genera1, es más literaria que la de los países anglosaiones, como la ha caracterizado A. E. Van Vogt, en su prólogo a la antología que recopiló junto con Bernard Goorden.a No eo escrita por grandes cerebros; su mayor sofisticación se debe a que está escrita por grandes corazones, Para finalizar su presentzció¡ a la obra, Van Vogt agregó:
Si Franz Kafka, Albert Camus, Thomas Manno W, Somerset Maugham hubieran escrito alguna vez ciencia ficción, éstas hab¡íansido indudableme¡te las historias que hab¡ían creado.
Así es como ven el género que se desarrolla en nuestro país desde fuera. En México, la opinión de los propios escritores y críticos es muy parecida, lo cual resulta un indicador confiable de que estamos caracterizafldo en forma realista ycoffecta riuestra ciencia ficción.
Federico Schaffler, en su iritroducciót a Más allá de Io imaginado r, escribió en el último párrafol
Lo que nos puede dístinguira quienes escribimos ciencia ficción en México es la calidad liter¿ria. Esto es lo que nos puéde hacer destacar, no como un género reducto de frustrados autores de bestselletso rechazados por la élite literada, sino como escritores plenos, legibles y profesionales.s
Cuando Edmundo Flores. direc¡or de la revista Ciencia :' desa¡n 1o e¡ su primera época, decidió incluir cuentos de ciencia ficción en ella a propuesta de una iurita editorial multidisciplinaria, a partir del número 13 del bimestre marzoallnlde 19 / r. crera unrcamente que el gériero podía influir de alguna forma sobre los asuntos científicos y tecnológicos, la real politik y el desarrollo económico en general,ó pero nunca imaginó el gran favor que le haría a los autores y lectores de la ciencia ficción en México. Entre los números 13 y 50, que ocupan el periodo correspondiente al segundo bimestre de 1977 y el primer semestre de 1983. la revisfa Ciencia y desarrollo prtblicó a 12 autores estadounidenses, como Isaac Asimov, Fredric Brown, Robert Silverberg, Ray Bradbury, Kurt Vonnegut Jr., Damon Knight, Frederik Pohl y Philip K. Dick; a cuatro británicos: H. G. Wells, Fred Hoyle, Arthur C. Clarke, de quien se incluyó en tres entregas "El fin de la infancia", y Olaf Stapledon, a quien Ie publicarofl en el mismo número de entregas la novela 'Juan Raro"; a tres franceses: Jacques Sternberg, lBerna rd Goorden y A E.yafl yogt, In nejor de le c¡en cie ficción la tinoamericana, Martínez Roca, Barcelona, 1,9a2, pp. 9-13. trederico Schaffler coizÁlez (cc.nrtp;). Más ellá de 1o irnaginedo ¡ Artol.Eia de ciencie frcción tuexicanq Cor.seio N^cional para la Cultl¡ra y las Artes, Fondo Bditorial Tierra Adenrro, México, 1991, p.23. óEdmundo Flores, "CarÉ del director", Ciencia y desaÍollo, Conac,'t, ntim. 13, México, ¡u¡zo-abrn 1977, p- 3
Yves Derméze y Julio Yerne; dos soviéticos: Madimir Savcenko yViktor Saparin; un polaco, StanislawLem; un austriaco: He¡bertW. Franke, yun español: Leopoldo Alas "Clarín"; hasta que en el número 51, del bimestre iulio-agosto de L983, apareciá Antonio Ortiz corr "L" tía Panchita", cuento de ciencia ficción escrito por un físico, divulgador científico y pintor mexicaflo, que trata sot re un romántico electricista que viaja por el tiempo. Desde entonces, la sección literaria de la revisfa, viendo que los mexicanos podían también aport¿r algo original y divertido al género, buscaron su material entre otros autores nacionales y latinoamericanos, como Manu Domlierer, Daniel Go¡zález Dueñas, Juan José Arreola y Jorge Luis Borges.
Aprincipios de 1P84, apareció et Ciencia y desarrollo, y en muchos otros medios, la convocatoria para el Primer Concurso Nacional de Cuento de Ciencia Ficción Puebla, cuyo ganador, "La
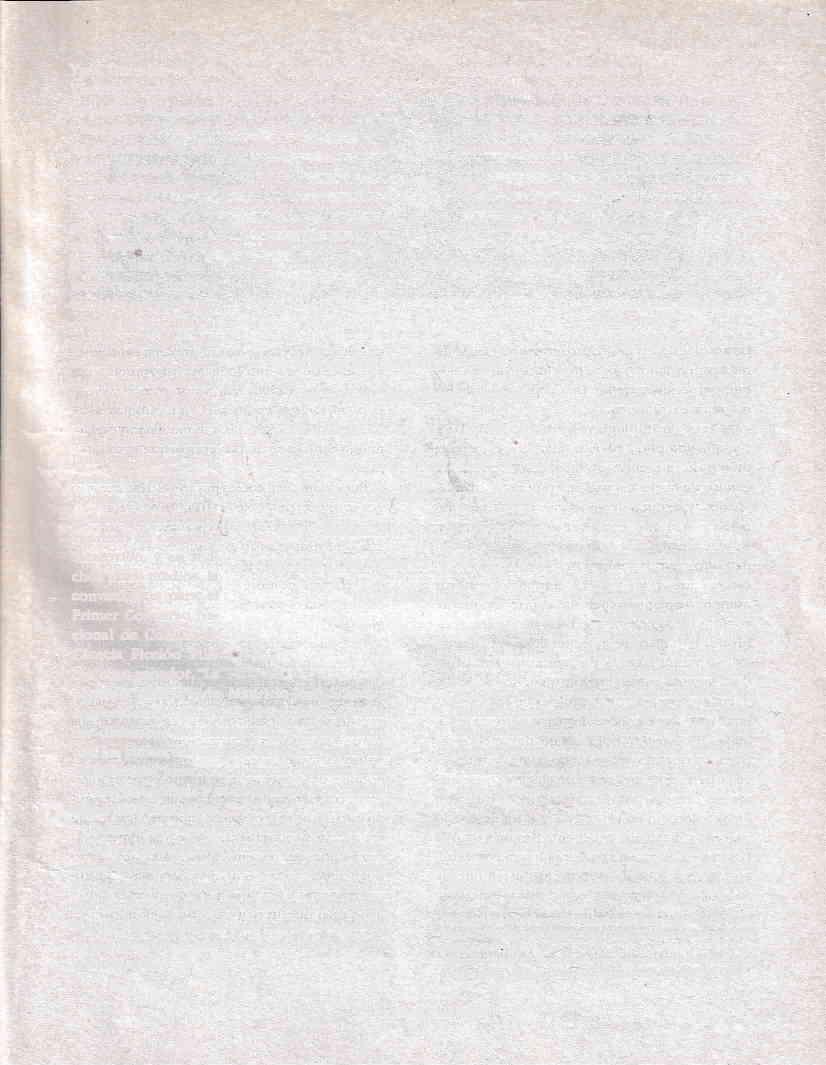
La decisión final del jurado se basó no sólo en el valor literario de los tertoo, sinoen sus aportaciones a la naciente ciencia ficción mexicana. En ese sentido, un relato con elemeÍrtos emiflentemente mexicanos, que incorporara aspectos singulares de nuestra nacionalidad, seÁa jw4ado más merecedor del premio que otros también de gran calidad literaria pero que podían haber sido escritos en cualquier pa¡te del mundo. '
Por ello, el ganador en esta ocasión fue Héctor Chavatría, cofl su cuento "Crónica del gran reformador".
Ifacia los años sesenta se había hecho obuio que la ciencia -frcción, si quería dirigifie a la ruza humana, tenía que deiar de hacerpropaganda solamente a un pequeñct
g(:upo de inteÉs:
Ios
opulentos blancos
pequeña guerra", de Mauricio-José Schwarz, apareció en el número 59, del bimestre noviembre-diciembre del mismo año, y desde entonces, los subsecuentes ganadores han aparecido en la revista, iunto con quienes obtienen menciones honoríficas y se consideran con calidad digna de publicación.
Desde los primeros concursos, se buscó enca¡uzar a los escritores de ciencia ficción nacionales, para dade una identidad propia algénero en México. Así, podemos ver cómo el jurado califfcador de la segunda convocatoria, celebrada en 1985, integrado por Laszlo Moussong, Mario Méndez Acosta y Mauricio-José Schwarz, sostuvo que,
En elsiguiente concurso, manreniendo el mismo criterio, el iurado calificador, ahora integrado porEvodio Escalante, Cados Chimal, Victoria Miret yAntonio Ortiz, decidió no nombrar a ningún ganador, con la siguiente iustificación:
Se recibieron 120 trabaios. Aun cuando en la mayor parte de ellos se tocaban ternas de vanguardia, tanto de la ciencia como de la tecflología, o extrapolaciones de éstas hacia el futuro. su tratamiento cuando no pobre, remitía al trabajo realizado por autores ya consolidados en el campo de la ciencia ficción Sulio Verne, H. G. Wells, Isaac Asimov, etcéter¿), al de los ganadores de los concursos anteriolEs o a las películas de ciencia ficción recientemente exhibidas en México. 3
Estos criterios y medidas han fructificado, y ya no tuvieron que reiterarse en los ulteriores concursos. Sin el concurso Puetrla, cuyos participantes nutren en considerable proporción a
T"Resultados del n Concurso Nacional de Cuento de Ciencia Ficción
PlJeblA L9a5" , Ciencie y&seflollo, coN|c¡fi, ñ]úm. 66, enerofebrero r9aó, p. L47
s"Resultados del u Concurso Nacional de Cuento de Ciencia ¡icción t\\ebla t9a6", iLndem, ftrúm. 72, enercf€b¡ero de 19a7, p. 121.
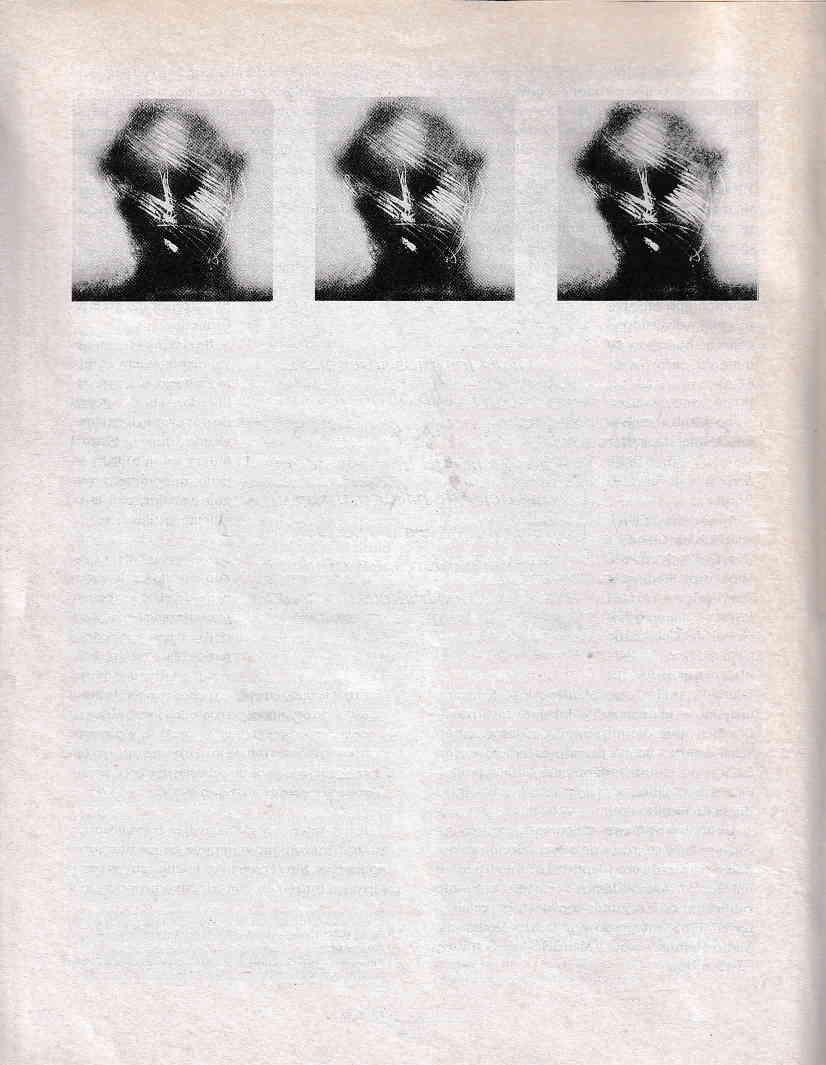
las antologías Más allá de lo imaginado, ésfas no hubieran existido y la ciencia ficción en México hubiera seguido siendo una copia servil de los modelos extranieros.
La serie de antologías Más allá de 1o intaginado, que compiló Federico Shaffler, son ya una fuente de referencia obligada para conocer el género de la ciencia ficción contemponínea de México. y se pueden comparar. para hacer más patente su mérito, con las antologías de Bantam Books, creadas por Lou Aronica, bajo el título de Full Spectrum, que en tres volúmenes aparecidos entre 1988 y 1991, aunque de mayor número de páginas, incluyeron principalmente cuentos de ciencia ficción literaria y una menor proporción de ciencia ficción dura, mezclando exitosamente autores de renombre cori otros desconocidos, pero muy prometedores.
Por su distribución, también pueden equipamrse con The Berkley Showcase, serie de antologías de Berkley Books, que dio a conocer cinco volúmenes entre 1980 y l!82, y anunció en su primer eiemplar, en una forma completamente inusual en Estados Unidos, que con dicha colección no se pretendía haccr dinero, lo cual recordé afortunadamente después de que David G. Hartwell no pusiera ninguna objeción en pagaÍne 2O dólares por e1 primer tomo de Más allá de lo imaginado, a fines de marzo de 1997, siendo que yo.había pagado l0 pesos por ella en México, un año atrás.
Cuando apareció Más allá de lo imaginado t, Federico Schaffler daba a enlcnder en su iniro-
ducción, que la serie no era sino una especie de apéndice de una antología mayor ymucho más importante, tit¡lJzda La mejor ciencia frcción contempotánea en México, que publicaúa lJltramar Editores, gracias a la mediación de Domingo Safltos, en una colección que ya desapareció.
Pues bien, sean cuales hayan sido las razones por las que el proyeito no fructiñcó, a mi modo de ver, en él tenemos listo el matenal para Más allá de lo imaginado .¿I4 y en los autores que quedaron fuera del lercer volumen. mencionados por su nombre en la introducción del mismo, esrá el mateial para Más allá de lo imaginado v.
Propongo que la serie de antología s Más allá de 1o imaginado corlrtinúe indefinidamente traio los m¡smos crilerios editoriales. aunque no se consiga el apoyo del Consejo Nacional para la Cultur¿ y las Artes, traio el sello de otra casa editorial, sus ventas y su éxito 1a están garantizados.
José Ortega yGassetsostuvo alSuna vez que el hombre da lo meior de sí mismo cuando toma plena conciencia de sus circunstancias, Aplicando esto mismo a la ciencia ficción meúcaria, que conoce ]a su identidad y sabe sus límites, no cabe duda que las antologías Más allá de 1o imaginado lireron, son, y seguramente continuarán siendo, elvehículo adecuado para que el género en nuestro país siga prosperando.Y
;
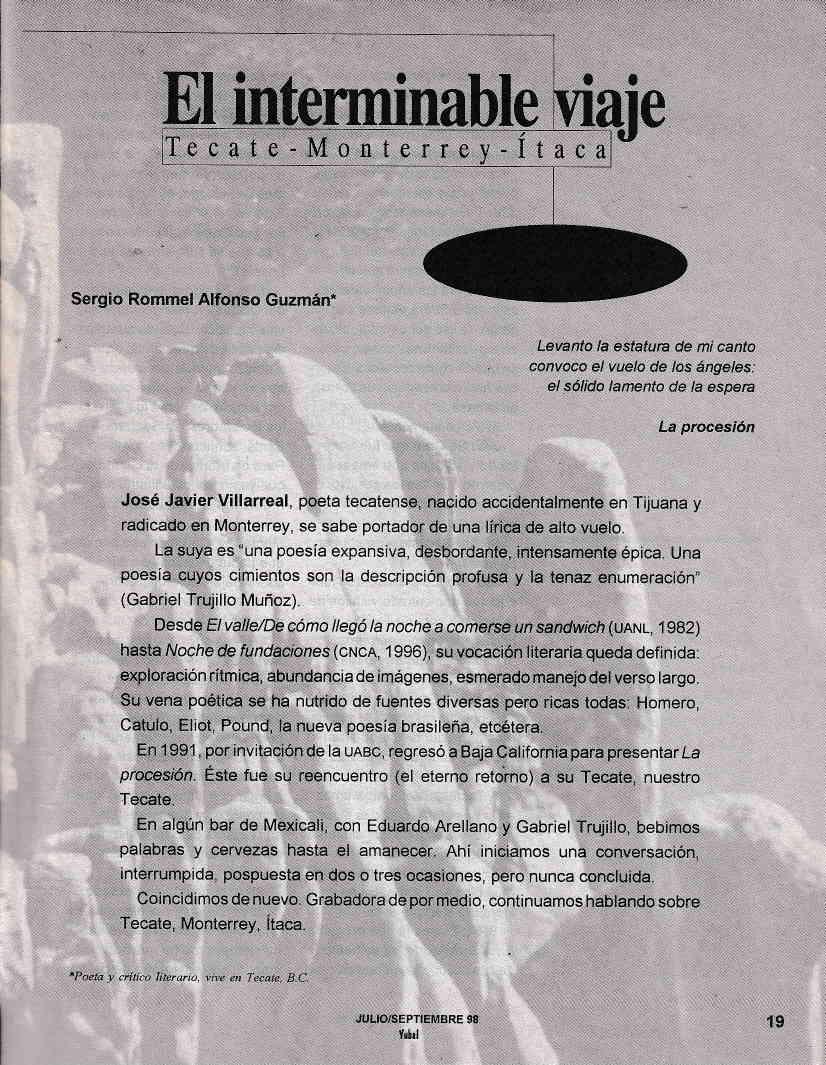
Uno conversoción con José Jovier Villorreal
Levanto la esfaf¿,.ra de m¡ canto convaco el vuelo de los ángeles: el sólido lamento de ta espen
La procesión
José Javier V¡llarreal, poeta tecatense, nacido accidentalmente en Tijuana y radicado en Monterrey. se sabe portador de una lírica de alto vuelo.
La suya es "una poesía expansiva. desbordante, intensamente épica. Una poesía cuyos c¡m¡entos son la descripción profusa y la tenaz enumeración,, (Gabriel Trujillo Muñoz)
Desde Elvalle/De cómo ttegó ta noche a comerse un sandwich {uANL, 1982) hasta Noche de fundaciones (cNcA, 1 996), su vocación literaria queda definida: explorac¡ón rÍtmica, abundancia de imágenes, esmerado rnánejodelverso largo. Su vena poética se ha nutrido de fuentes diversas pero ricas todas: Homero, Catulo, Eliot. Pound, la nueva poesía brasileña, etcétera.
En 1991 , por invitación de la uABc. regresó a Baja Cal¡fornia para presentar La procesión. Éste fue su reencuentro (el eterno retorno) a su Tecate, nuestro Tecate.
En algún bar de Mexicali, con Eduardo Arellano y Gabriel Trujillo, bebimos palabras y cervezas hasta el amanecer. AhÍ iniciamos una conversación, interrumpida. pospuestá en dos o tres ocasiones. pero nunca concluida.
Coincidimos de nuevo. Grabadora de por medio, continuamos hablando sobre Tecate, Monterrey, ítaca.
*Poeta y crítít:o Ii erario. r*e e» Tecate. B.C.

SRA: Comenzaría con lo obvio y algo que probablemente te han preguntado mucho, pero que por compartir un terruño, el menos en nostalgia, me ¡nteresa. ¿Cómo in¡c¡a tu despertar como poeta, como escritor?
JJV: Tuve la suerte de lener un antecedente familiar: mi abuelo materno, qu¡en sale del D.F. por asuntos que todavía son un m¡sterio (en los años cuarenta, sal¡r del D.F. era venirse a la nada). Quiso ser escritor, alcanzó a publ¡car unas cosas, pero se quedó como proyeclo. Entonces había un espacio de l¡bros en la casa...
SRA: Lo elemental.
JJV: Sí. Creo que fue entre los 15 y 16 años que empecé a creerme que eso iba ser. No escribía para el cajón, sino para publ¡car.
SRA: ¿Sacaste algo aquí en La semana?
JJV: No. Lo primero que h¡ce aquí fue una entrada y salida de la radiodifusora de Tecate; de hecho, fueron mis primeros 'derechos de auto/', no me acuerdo cuándo fue eso, qué edad tenía. Era algo así como 'Buenos días, Tecate, te saludemos'. Y recibi un cheque (tampoco me acuerdo por cuánto fue).
A Tecate no lo compartimos en la nostalg¡a -como tú dices-, me doy cuenla de que si bien no vivo aquí, no me he ido. Es decir, yo me muevo, me siento muy bien en Tecate. En mi literatura siempre está.
SRA: Ésa es la otra pregunta. En Mar del norte, es evidente; en La procesión, 'Los abuelos", es
un bellísimo poema con una carga muy fuerte de Tecate; en Noche de fundaciones, pensé que probablemente ya había ese d¡stanciamiento, pero de pronto, un poco en Portuar¡a, un mucho más en HisÍor'a, es fundamental. Este volver a lo ínt¡mo, al terruño, ¿es algo intencional o es algo que va surgiendo en tu poesía?
JJV: Es algo que va surg¡endo. Quizás en Mar del node hay una intención. Cuando cumplo diez años de que salí de aquí, empiezo a tomar conciencia de que sí, ya me fui, pues cuando era estud¡ante venía los verenos, los diciembres, en Semana Sante, sabía que iba a volver. Pero de pronto me di cuenta de que ya no era estudiante, no regresaría en mucho tiempo, porque me quedaba en Monterrey. Con todo eso pensé que había decidido escribir sobre Baja Cal¡forn¡a, sobre Tecate, Tuuana, y no era cierto, pero así lo vivía y lo decía.
SRA: Los Poemas baiacaliforn¡anos, ¿los escribiste allá?
JJV: Sí, diez años después. Pero fue algo que surgió, fue darme cuenla de lo que estaba perdiendo en ese momento. Fue cuando surgen todos estos recuerdos, empiezo a ficcionar, a jugar con sit¡os europeos que no conozco y que en realidad son lugares de Baja cal¡forn¡a o cerritos, montañas, lomitas, p¡edras.
SRA: "Brujas' sería el caso.
JJV: 'Brujas", por ejemplo, es un poema sobre un paraje que a mí siempre me ha gustado mucho, que está enfrente del
rancho La Puerta, en la carretera hac¡a Tijuana. Pero entonces, los poemas sobre Tecate y sus alrededores fueron como un bombardeo, empezaron a salir, y cuando escribí La procesión, pensé que había acabado, es dec¡r, que pagaba mi cuota, ya no tenía nada que ver con estas añoranzas bajacalifornianas, pero me di cuenta de que no. Scott Bennet, quien tradujo Mar del noñe, me dijo que este libro no se habría escrito si no hubiera un enfrentamiento entre Monteney y Baja California. Creo que tiene mucha razón; en todo lo que he escrito, no nada más en Mar del no¡fe, sino en La procesión, Portuaria, hay una mezcla de Baja Californ¡a, Tecate, San Diego, La Mesa Spring, Ensenada, de lodo. Ahora me doy cuenta de que no me fui porque no he salido de aquÍ. Cuando vengo a Tecate y digo: "¡Cómo ha crecido Tecatel", en realidad digo: "¡Cómo le han añadido Tecates a mi Tecate!". Es decir, hay un Tecate que no reconozco ciertamenle, que digo: "¡Ay, qué grande está! Esto eran cerros y ahora hay casas". Pero yo sigo habitando otro, uno del que no salí, que se quedó congelado pero en el que se habita muy cómodamente.
SRA: José Manuel Valenzuela escribió un libro que no se ha publicado, pero que seguramente te va a ¡nteresar, se llama Refazos de infancia- Está alejado de todo el rollo académico que maneja y se aboca a intentar una lectura de los escritores tecatenses, incluyendo tu obra, por supuesto. Él
dice que la característica de los escritores tecatenses es el complejo de Odiseo.
JJV: Sí, creo que tiene mucha razón. Es que si no estás cont¡nuamente regresando, no rescatas. Tecale se convertiría en un pasado al cual no se puede retornar. Cuando regresas, descubres constantemente otras cosas, y así se va enriquec¡endo. Claro, si se vuelve un paraíso perdido, también hay peligro.
SRA: Además de este continuo regreso, en lo que he leído -creo que ha s¡do la mayor parte tu obra poética-, también está, del otro lado, esa pasión por los clásicos, Grecia, por ejemplo.
En Histor¡a, pero todavía más en La procesión, encontré -espero no equivocarme- esa voluntad de hacer coindicir en un punto lo colectivo con lo individual, lo universal con lo local. ¿Está esto también en tu obra?
JJV: Sí, hay varias cosas que tomo. Primero, si buscamos rastros de lo colectivo, de lo inconmens u rable, aquí en Tecate, gracias a su biblioteca, descubrí a Wh¡tman. No lo conocí en Monterrey, ni en la Escuela de Letras, fue aquí, por accidente.
Por otro lado, me acuerdo que mi abuelo malerno bromeaba mucho conmigo, me decía cosas muy raras que yo no entendía, pero sonaban bienEran fragmentos de El Quüote, no supe qué eran, hasta mucho tiempo después; confieso que lo leí tardíamente.
El hecho de que en Ios libros de texto marcaran como única -

De pronto me d¡ cuenta de que ya no era estudiante, que no iba a volver en mucho tiempo, porque me quedaba en Monterrey. Con todo eso pensé que había decidido escrib¡r sobre Baja California
región mediterránea del país a Baja Califomia, y haber crec¡do entre olivos, cuando comené a leer la llíada, a Safo, "alceo de copas', la v¡d, la tiena arenosa, dije: "Pues esto es mío, yo ando ahí", y me empece a sentir cómodo en ese universo de los griegos y romanos. Además, una presencia todavía mayor es la del imperio. Nosotros sufrimos todos los días al imperio, a mí me pasaba mucho, creo que fue una de las razones por las que me fui a buscar "pat¡o adentro". Me era muy pesado vivir esa constante comparación, ante esa presencia. Y bueno, cuando empecé a leer a Catulo, a Virgil¡o, dlje: "Esto no me es desconocido, no existe el tiempo". Ahí sí, creo que la presencia de los clásieos es obligada. Al menos así la veo.
SRA: ¿Cuándo haces ese tránsito de la poesía al ensayo?
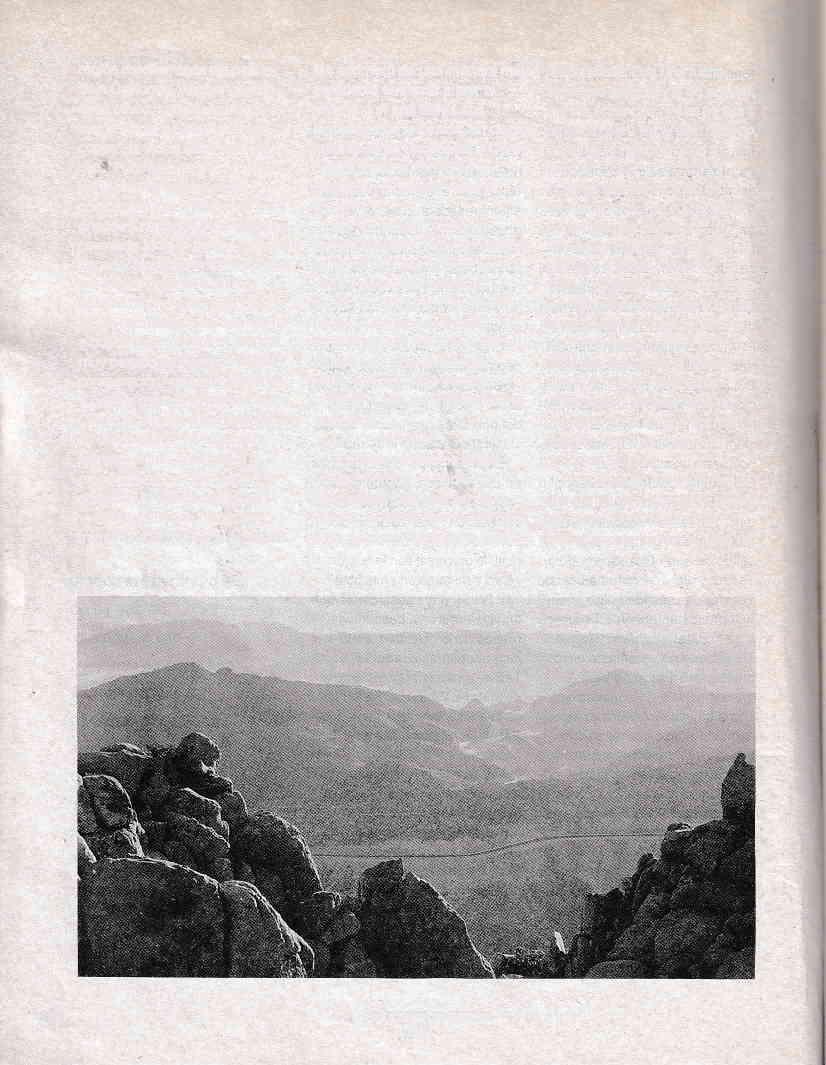
Me asombró de una manera muy agradable empezar a leer el texto con el que abres ¿os fantasmas de la pasión, en cierta med¡da es un manifiesto. ¿Cómo ocurre, es simultáneo en tu quehacer, o cuándo viene el ensayo?
JJV: EI ensayo viene un tiempo después. Cuando estaba en el tránsito por salir de secundar¡a y pasar a la prepa, m¡ padre me preguntó: "¿Quá vas a hacer, qué vas a estudiar? Yo no le tenía una respuesta clara; es dec¡r, no quería estudiar nada, yo quería ser escritor.
SRA: Y ésa no era una buena respuesta.
JJV: Y no Io fue.
El primer ensayo es la respuesta, porque m¡ padre me preguntaba para qué servía la poesía; yo sabía que servía para algo, pero ciertamente no podía
responderle. Fue una lucha, tenía que estudiar, si no era así, me iría al rancho, y ése no era proyecto para mí, y dijel "Bueno, Ietras es lo más cercano a escribir''.
Ya en Monteney, trato de escrib¡r poesía, me voy al verso, leo lo más que puedo -me gusta mucho leer poesía- y emp¡ezo a escrib¡r reseñas- En 1985 y 1986 se fundan suplementos culturales en los que además te pagaban por publicar, lo cual fue maravilloso, porque ya no tenía uno que hacer la revista, sino que nomás llevabas la colaboración. lncluso hubo un momento en el que no era mal pagado, como es el caso del penídico El nofte.
Pero llegó un momento en el que pensé que aunque la reseña era muy válida, pues es el primer encuentro con el libro de
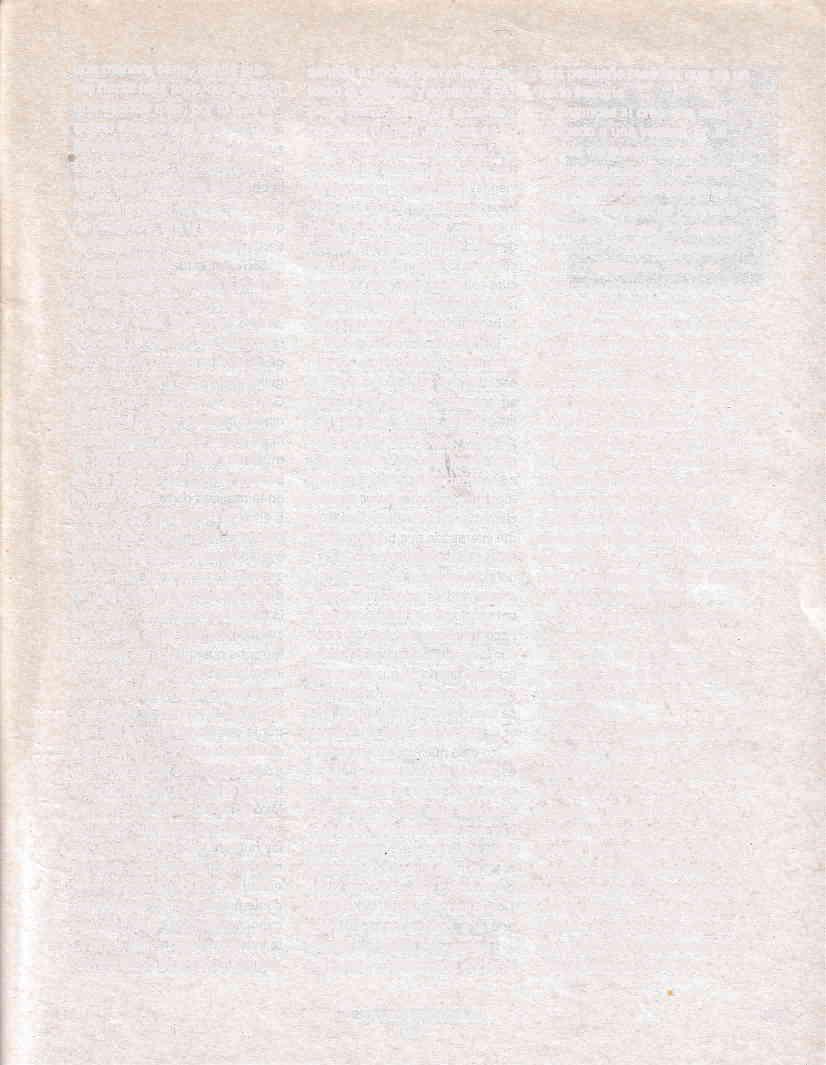
una manera seria, sentía que me hacía falta algo, que tenía que escribir más, por lo que el quinto ensayo que está en ¿os fantasmas de la pasión, el de López Velarde, lo comencé en 1986. Este autor me jalaba mucho, porque amaba al poeta de provincia, era un poeta que no había leído, que según yo, no me gustaba.
Los ensayos se dan a lo largo de casi once años, es decir, vuelvo a ellos, los reviso; como que hay un trabajo de reflexión muy arduo, que en la poesía toma otro cam¡no, otro mat¡z. Me es muy importante eso; de hecho, el primer ensayo "Esa cosa liviana, alada y sagrada", es una respuesta a mi padre; ahora pienso que podría añadirle más cosas.
SRA: En el ensayo de "El legado del duque Job", ¿intentas repensar el modernismo?, una época que ha sido tan vituperada, pero que sin embargo dejó algunas obras muy s¡gnificat¡vas, como es el ejemplo de "La duquesa de Job".
JJV: En este texto reflexiono sobre el modern¡smo, momento grande de la l¡teralura, continuac¡ón del barroco, pues en Lat¡noamérica, H¡spanoamérica e lberoamérica comenzamos con el barroco, porque si hablamos en castellano, es el del siglo xvr, el mismo de Boscán, de Garcilaso; es decir, no tuv¡mos edad media, comenzamos barrocos, y quizá por eso hay autores como Pablo Neruda, Alejo Carpentier y Lezama L¡ma, que son de un barroquismo muy vivo, y en ese
sentido el modernismo fue que tomó la estafeta y continuó. En cierta forma, estoy de acuerdo con Juan Ramón Jiménez en que "el modernismo es una espec¡e de enfermedad que se va alargar a todo el siglo'. Y creo que sí. El modernismo toma muchos rostros, que son -creo- las vanguard¡as, y de alguna manera, para Hispanoamérica, con José Martí, Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, empezamos a decirnos algo.
SRA: ¿Cómo te ubicas a ti mismo como creador, en cuanto al por qué y al para qué de la poesía? De alguna manera ya "En esa cosa liviana, alada y sagrada" lo mencionas; citas a Edgar Allan Poe, olro poeta que me parece muy ¡mportante de rescatar, sobre todo porque su fama como narrador Io opacó como poeta.
Cuando Poe habla de las dos funciones de la poesía que tú citas en tu ensayo -la que atañe al placer que el poema debe producir, y ¡a que atañe a la verdad que el poema debe comunicar-, ¿cómo te ubicas ante eso? ¿Realmente el poeta está obligado a la verdad o al placer? ¿O está obligado a ambas cosas?
JJV: El término que estás usando es muy justo: obl¡gación. Creo que el poeta está obligado a su obra, a la creación que va a entregarnos. Y la pregunta seria entonces: ¿Adónde nos va a Ilevar esa obra, esa creac¡ón? Cuando se logra, yo creo que nos lleva a una verdad, a la verdad del texto, a la verdad -digamos- poética que encierra
esa pequeña realidad que es un texlo literario
Entonces sí creo que esté obligado a una verdad. En la poesÍa no puedes mentir o hacerte a un lado, y tan es así, que el pr¡mer sorprendido es el autor mismo, que se convierte en lector del texto. Por ejemplo, el poema "Noche de fundac¡ones", lo escribo en 1994, se publica la pr¡mera versión y digo: "Ya se acabó el poema, ahí está". A mí me gusta el poema, hay momentos en que me gusta más, que me sobrecoge, y en otros son una especie de puente para llegar a otros.
T¡empo después, en 1997, me doy cuenta de que estoy haciendo un poema que no es tal, que son partes de 'Noche de fundac¡ones", para eso ya se había publicado la vers¡ón de 1994, aunque la versión definitiva no serÍa ésta, que es un poema un poco más extenso. Sigue siendo el m¡smo poema y no.
SRA: ¿Sale como Noche de fundaciones?
JJV: No. Se va a llamar Poduaria, pero el último poema de este l¡bro es "Noche de fundaciones".
SRA: La versión casi def¡nitiva.
JJV: Yo espero que ya sea la definit¡va. ¿Qué es lo que hay allí, qué es lo que mot¡va trabajarlo, revisarlo, quitar, poner, añadir? Yo creo que es cumplir una obl¡gación, que quizá no se había cumplido del todo, aunque uno puede pensar que sí, pero que al ir verificando el poema, al irlo construyendo, se funden esas dos prem¡sas de Poe: la belleza y el placer.
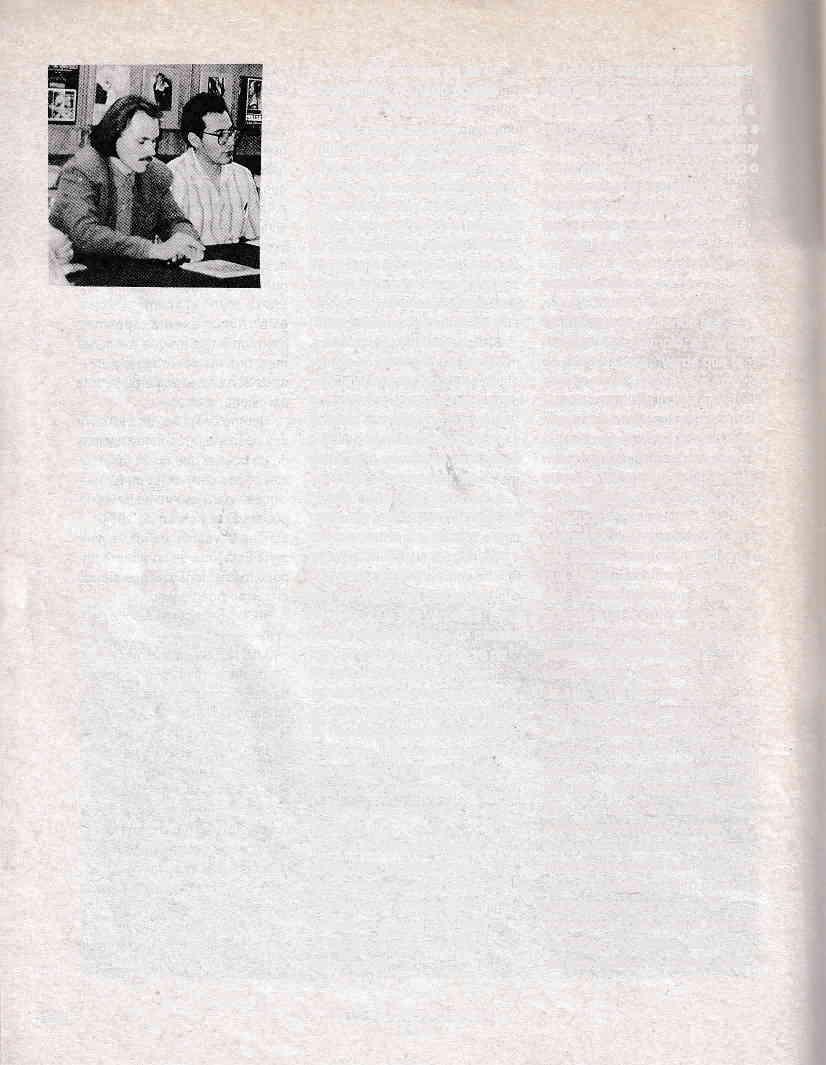
Porque ciertamente no es un sicoanális¡s, no hago poesía para sacar mis demonios.
SRA: Para exp¡arlos.
JJV: Sí. No estoy expiando nada, estoy enfrentándolos, estoy viéndolos, converso con ellos y a veces me va muy bien y en otras me va muy mal, pero no hay un fin de salud; es dec¡r, no voy a llegar como en el sicoanálisis, donde la cura es un acc¡dente, yo sé que no va a haber ese accidente, va a haber muchos, pero no la cura. lncluso, al publicarlo, o al pensar en publicarlo, ya esc¿rpa eso, busca otros lectores, y al encontrarlos -treo yo- se busca también una estética, que cause placer, que nos diga algo, nos cante algo, qué suene, que pueda no contar simplemente, s¡no mostrar, presenlar, provocar, y claro, hay una verdad. ¿Cuál? No me interesaría que hubiera una, salvo la del texto, y que se logre del pr¡mer verso al último. Que sea vedadero en cuanto a su un¡verso, que sea verosímil. Es un poco lo que en el siglo xvr pasaba con los españoles, donde ya no era tan importante que fuera verdadero, pero sí verosímil, que se crea, que tú como lector digas sí, hay sílfides, náyades, etcétera.
Yo creo que ésa es la verdad, y ése también es el goce estético; cuando uno subraya un verso, yo creo que eso finalmente se está logrando.
SRA: Entonces evitarias un esteticismo a ultranza como lo dice el prefacio de H retrato de Dorian Grey, cuando "todo arte es completamente inútil". ¿Hay una verdad más allá del poema?
JJV: No sé si hay una verdad más allá del poema, porque si existe, éste estaría supeditado a esa gran verdad que escaparía a su universo. Ahí estaríamos muy cerca de decir: "Bueno, el texto o la obra de arte se validarán, tendrán credibilidad, en tanto que puedan casarse con una verdad que le es ajena".
SRA: La verdad como un consenso social.
JJV: Exacto. Creo que la obra de arle añade, ext¡ende la real¡dad. Por ejemplo, el verde de García Lorca, "verde que te quiero verde", sólo ex¡ste en García Lorca, no lo hay en ningún otro lugar, n¡ en España, ni en Aménca, n¡ en n¡ngún lado, más que ahi. Pero si yo qu¡ero buscarlo en la realidad aparente, en la realidad de todos, no lo voy a encontrar, por lo tanto, el poema se vuelve mentiroso en ese sentido, pero no lo es, sino que añade, es como s¡ la real¡dad se acabara aquí y el poema la hiciera un poquito más ancha, como si se fueran conquistando lerrenos que antes eran ¡nexplorados, inéditos. La obra de arte te da eso, te da otra posibilidad, por ejemplo: ayer iba por la cafretera, pensaba en los cuadros de Miró, en sus rojos y azules, y llegó un momento en el que d¡je: "¡Qué bueno que ex¡stió Miró!" Es decir, me hubiera perdido esos ro.¡os y azules, no los hubiera v¡sto nunca. Tengo mucha compasión por la gente que vivió antes de Miró o por sus contemporáneos que no lo conocieron. Creo que la belleza, la verdad del poema, de la obra de arte está en sí misma, está
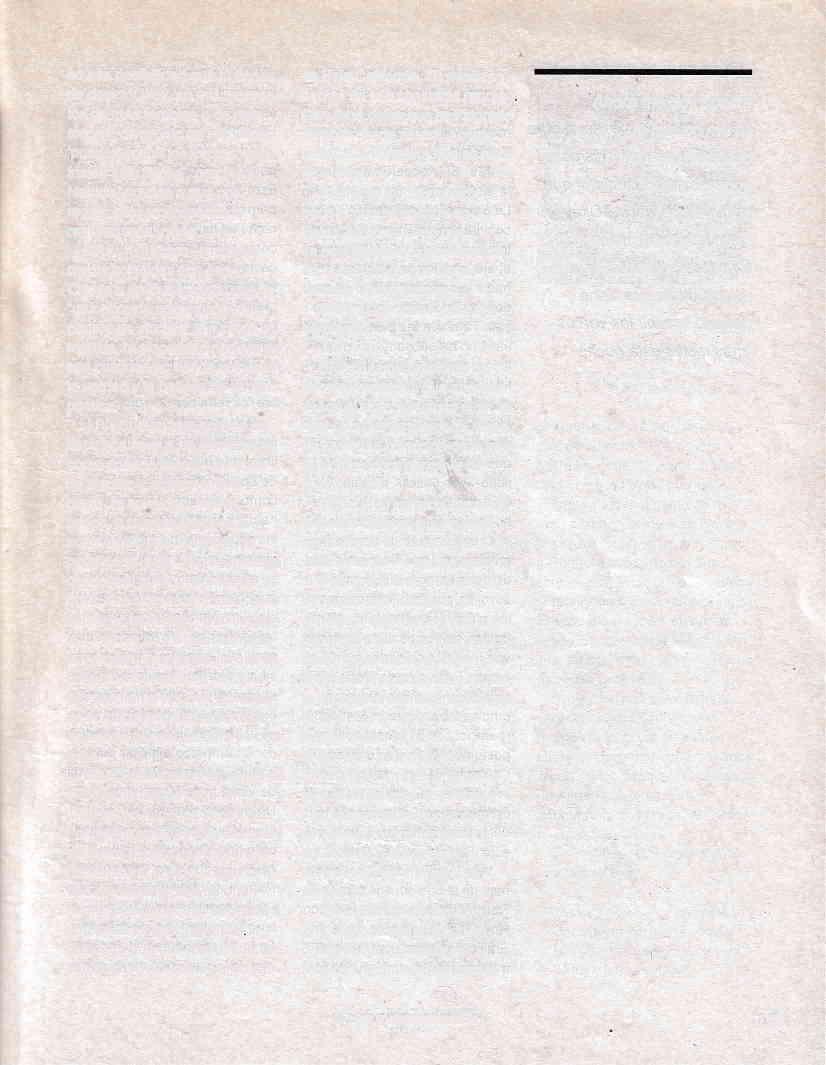
en esa posibilidad que tú tienes de decir: "Okey, en mis momentos de más terribles o de más alegria, de pronto se me v¡ene: 'puedo escribir los versos más tristes esta noche', gracias a Neruda, gracias a que nos regaló eso, se ensancha la realidad más y más".
SRA: Rilke dice -probablemente coincidas con eso-, en Cañas a un joven poeta, qúe 'una obra de arte es potente porque es s¡ncera'. En cierta med¡da, la sinceridad pud¡era ser esa cualidad en donde coinciden la verdad y la belleza de la obra poét¡ca.
JJV: Sí. Eso que acabas de decir nos lleva a un ejemplo: es como cuando tú lees una obra de alguien y obviamente te gusfa, te apasiona, la lees, relees, y cuando conoces al autor dices: " ¡Qué mierda de persona es éstal No me interesa conocer al autor, me interesa su obra, que siga escribiendo, pero al tipo no lo quiero. no lo neces¡to". Porque quizá la s¡ncer¡dad, la verdad y la epifanía, lo que te conectó con esa obra no tiene forzosamente por qué conectarse con el autor, éste es un tipo que anda por ahí, la obra es otra cosa.
SRA: José Javier, en enero de 1997 estuviste por aquí en Tijuana, en lo de las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), como jurado de literatura, tuviste la oportun'dad de enfrentarte a un buen número de gente que aspiraba a una beca de sobrevivencia. Supongo que has mantenido ese contacto con lo que se produce
en Baja California. Tú mismo hablas de ese constante regreso Con esos datos que has logrado recabar desde afuera, ¿cómo ves tú a la literatura que se hace en el estado?
JJV: Realmente conozco poco lo que se escr¡be en Baja California. Creo que se está formando una literatura en el sentido de que tiene características propias.
SRA: ¿Conoces Piedra de serpiente?
JJV: No.
SRA: Es una antología de poesía y narrativa que abarca desde el siglo xvr hasta el xx, la hizo Luis Cortés Bargalló, y es de la misma colección de la que tú hiciste sobre narrativa de Nuevo León.
JJV: La he hojeado, pero no te puedo decir que la he leído. He buscado a m¡s amigos -obviamente-, y en ese sentido te digo que sí creo que se esté hac¡endo una literatura con ciertas características que la hacen de este lugar; por preocupaciones también; por ejemplo, vemos la presencia de la frontera, al padecimiento o regocijo de tenerla, En un lugar como Monterrey no se tiene la frontera, está muy lejos. El hecho de v¡vir en una península tamb¡én creo que es muy interesante, saberte como una especie de brazo rodeado de agua es muy sul generis, no todo mundo vive en una pen in su la.
SRA: EI desierto también, ¿no? Alguna vez, cuando se presentó La procesión en Mexical¡, mientras viajábamos
Ahora me doy cuenta de que no me fui porque no he salido de aquí. Cuando vengo a Tecáte y d¡go "¡Cómo ha crecido Tecate!", en realidad digo: '¡Cómo le han añadido Tecates a m¡ Tecate!"
Creo que la belleza, la verdad del poema, de la obra de arte está en sí misma, está en esa posibilidad que tú tienes de decir: "Okey, en mis momentos más terribles o de más alegría, de pronto se me viene: 'puedo escribir /os versos n?ás frisfes esta nóche' "
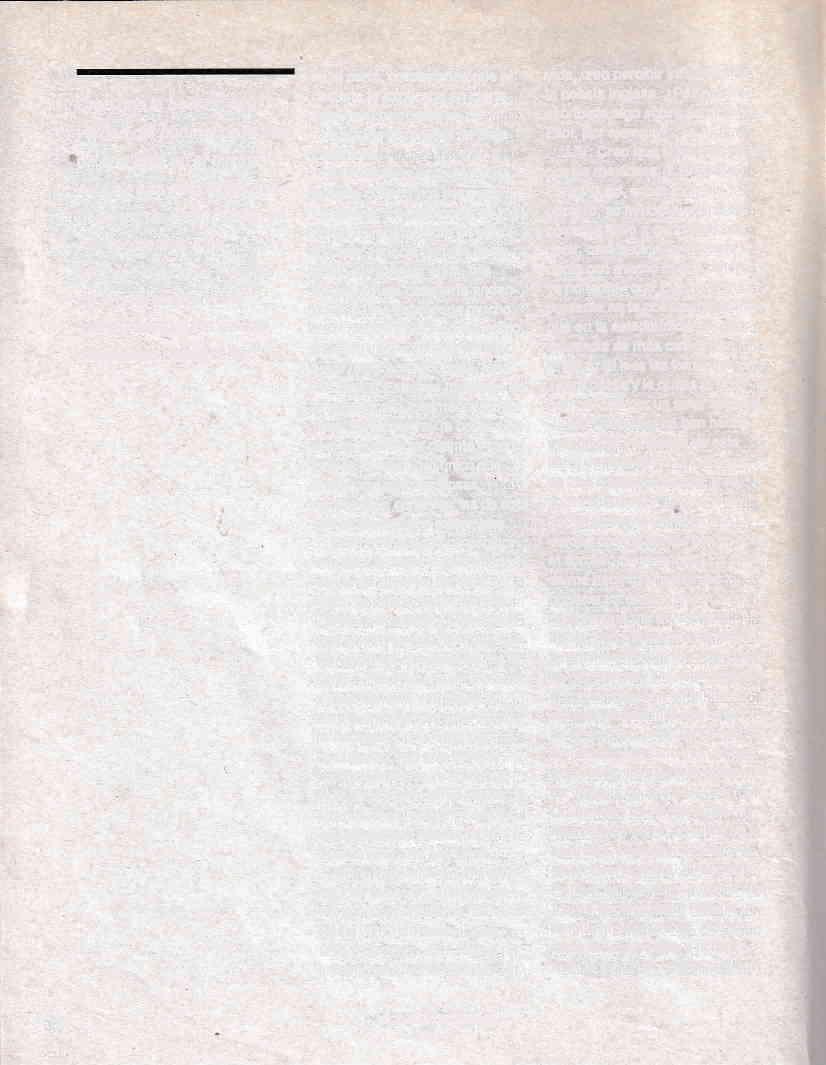
en el carro, comenlabas que el desierto le explicaba en c¡erta medida el barroqu¡smo de muchos de los poetas de Baja California.
JJV: Sí. Recuerdo ese v¡aje, la tarde cuando nos paramos en La Salada. La desolación se me convirtió rápidamente en ejércitos, esa especie de falla hacia abajo, de meseta ár¡da, me hacía ver una cáballería andando, a mí me sobrecoge mucho eso. También las p¡edras, como ésas no he encontrado en otro lugar, aquí son redondas, igual las lomas. Estamos rodeados de una geografía totalmente femenina. En Monteney la belleza de sus montañas es d¡st¡nta -creo que es lo mejor o lo único que t¡ene-, son gót¡cas, f losas, escarpadas, cortantes; las de aquí no, las de aquí son matemales.
Creo que cuando un escr¡tor empieza a darse la oportun¡dad de ver su entorno, de hacerlo suyo, se puede hablar de una l¡teratura diferente a otra. Mientras no se vea eso, los patrones van a ser los que imperen en el centro. Pero cuando empezamos a detenernos a ver, ahí sí se empieza a enriquecer Ia l¡leratura nacional y no a continuar un postulado. Creo que en Baja California eso se ve. Hay que esperar, es muy difícil hablar de promociones, podemos hablar de autores que jalan a otros y esto es lento, no hay Prisa.
SRA: Volviendo a Los fanfasmas de la paslón, además de Ramón López Velarde, Salvador Novo, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco, Sor Juana, infiuencias que han tatuado tu
vida, creo percibir influencia de la poesía inglesa. ¿Por qué no escribiste algo sobre ésta, sobre Eliot, por ejemplo?
'
JJV: Creo que si revisamos la poesía mexicana, T.S. Eliot y Ezra Pound, sobre todo el primero, se mexicanizó (no sé cómo se llevó a cabo eso); es dec¡r, casi te d¡ría -y antes lo decía con mucho miedo, ahora ya no tanto- que Eliot eslá más presente en la poesía mex¡cana que en la estadounidense, su ¡nfluencia es más categórica.
SRA: Si lees las versiones de Tierra baldía y le quitas el nombre, pasaría por un autor español.
JJV: Además, se han hecho magníf¡cas vers¡ones de este libro, de Mueñe en la Catedral, de Los hombres huecos, y es como el nuestro. ¿Por qué no hablar sobre estos autores? La verdad porque no me siento con el dom¡n¡o de la lengua. Es decir, se me hace muy peligroso publicar un ensayo de un autor cuya lengua me es un tanto ajena. Eso me da mucho miedo, porque s¡ento que muchas cosas se me pierden. Un aspecto que sí contemplo, que en el último ensayo ya está inclu¡do un Poco, es el de Francisco Cervante§, en donde empiezo a incluir Poetas brasileños. Hablo de la influencia de Vin¡cius de Moraes, de Drummond de Andrade, de Mendes, de cómo se mete en la obra de cervantes la línea galaicoporluguesa. ¿Por qué? Porque es una lengua con la que me he familiarizado. Pero la lengua inglesa, no sé. Admiro tanto a esos poetas y la hablo mal, la leo un poco mejor, Pero
no me siento b¡en tociavía para hablar libremente sobre Eliot. Tuve la osadía de trabajar a Pound. Lo que me preocupó a mí en esa traducción, fue el pr¡mer Pound, el que recibe ¡nfluencias, las acepta, las trabaja, un poco como los pintores que se van a un museo a ¡mitar, a la manera de los humanistas. Pound hizo lo mismo; el joven Pound no t¡ene ninguna reticenciay empieza a tomar, y a tomar de todo el mundo- Entonces tú dices: "Es Sw¡nburne", no importa. Es Swinburne pero es Pound, y toma y toma, y sin ese tomar no hay canto, o no hay Cantares. Pero ahí hay una juslificación, estaba hablando de Pound.
SRA: En cierta medida, en esta conversac¡ón has transitado ya por las cuatro vertientes de tu of¡c¡o literario: en primer lugar, la vert¡ente como lector; segundo, como poeta; tercero, como ensayista, y cuarto, como traductor. ¿Por qué hablas del temor de no dominar otra lengua? Sé que estás trabajando traducción, que ganaste una menc¡ón honorífica en un concurso muy importante sobre traducción, creo que fue poesía brasileña, ¿cómo te sientes en esa cuarta vert¡ente de tu ofic¡o?
JJV: Pues muy emoc¡onado, la verdad me gusta mucho. Creo que nació de una necesidad, de una voluntad. Tú habías mencionado la palabra voluntad y yo creo mucho en esa palabra. Una voluntad creativa, una voluntad de trabajar, de hacer.
Cuando estaba en El Paso, Texas, haciendo la maestría, tenía el tiempo muy cuadriculado: una o dos horas libres, lenía que dar una clase, ir con mis alumnos a las asesorías, y dije: 'Bueno, ¿qué hago? No puedo hacer un poema en dos horas, es imposible, ¿no?' Porque a veces me quedaba en un solo verso y ya era hora de irme. Lo que sí pude hacer fue traducir, me llevaba un dicc¡onar¡o, me ponía en un texto y haber qué salía. Doblaba la pág¡na y a las otras dos horas le seguía. Pero la poesía brasileña se me reveló y se me sigue revelando, es un universo muy amplio y muy rico, muy d¡st¡nto a nuestra poesía de la lengua española. L¡teratura portuguesa conozco poco, pero la brasileña me sobrecogió y me siento bien, me gusta.
Siento que hacer traducción es como un trabajo cívico, es meter a nuestra lengua todo lo que podamos, hacerla más ancha, más grande. Es un trabajo cív¡co, a la patria. Así considero el trabajo de traducc¡ón.
SRA: Por últ¡mot ¿tienes proyectos?
JJV: Trabajo en dos cosas grandes: una creo que está cercana a terminarse, es la antología de Manuel Bandeira. Es muy grande, son cerca de 90 poemas que tratan de cubrir toda su obra, el título a mí me gusta mucho. Preparación para la rnueñe.
Bande¡ra es un poeta que a los 18 años se le dijo que iba a morir y eso lo hace ser poeta. V¡vió toda su v¡da con la certeza
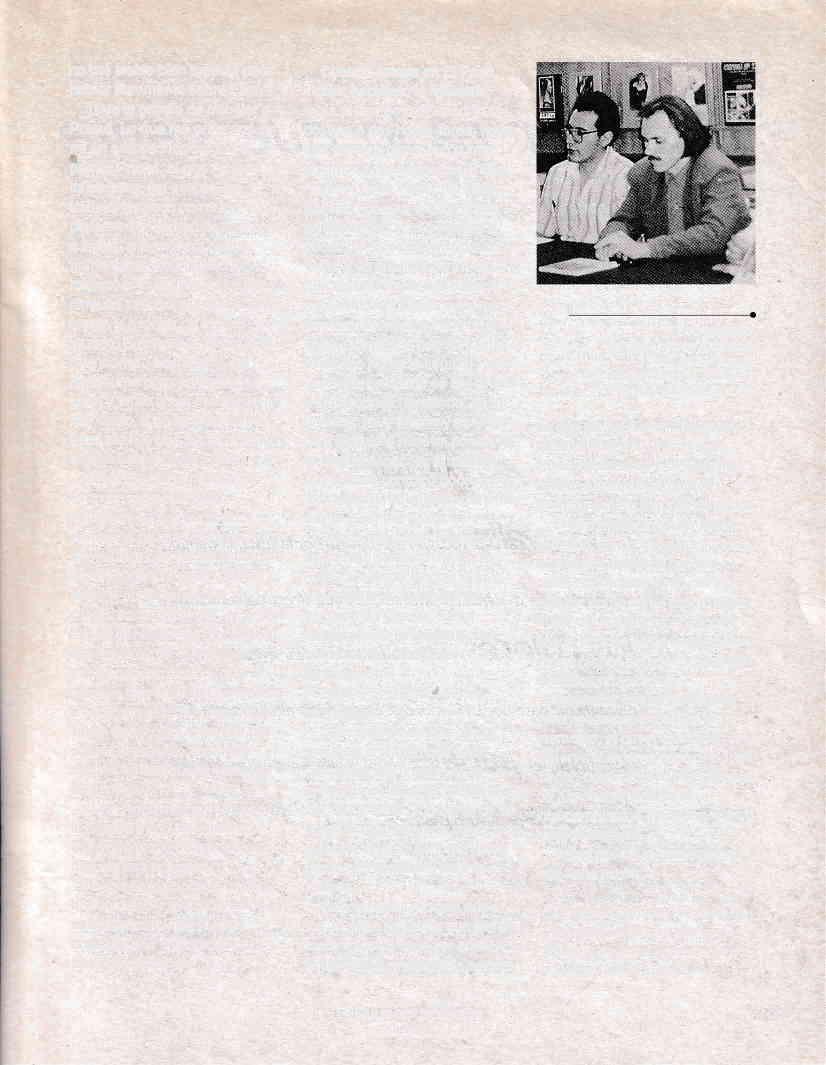
de que se ¡ba a mor¡r, tenía un pulmón muy mal. Pero llega hasta los ochenta y tantos años, deja una gran obra, porque siempre estuvo a punto de morir. El otro proyecto va en plena juventud. Es un ensayo en torno a Góngora, cercado por sus contemporáneos, tanto del siglo anter¡or como de su propio siglo. El eje del ensayo es él; recorro desde Boscán hasta llegar a Sor Juana (siglos xvr y xv ). Son sólo esos dos proyectos.
Proyectos que seguramente veremos muy pronto. Por el momento, el caset se acaba, Minerva Margarita espera a José Javier, celebrarán el cumpleaños de Ximena. A loda prisa intercambiamos libros, revistas y buenos deseos.
De regreso a mi casa pienso que t¡ene razón,
Tecate es una casa inmensa, un laberinto, un parque público, la historia de aquel adolescente que se fue y jamás volvió.Y
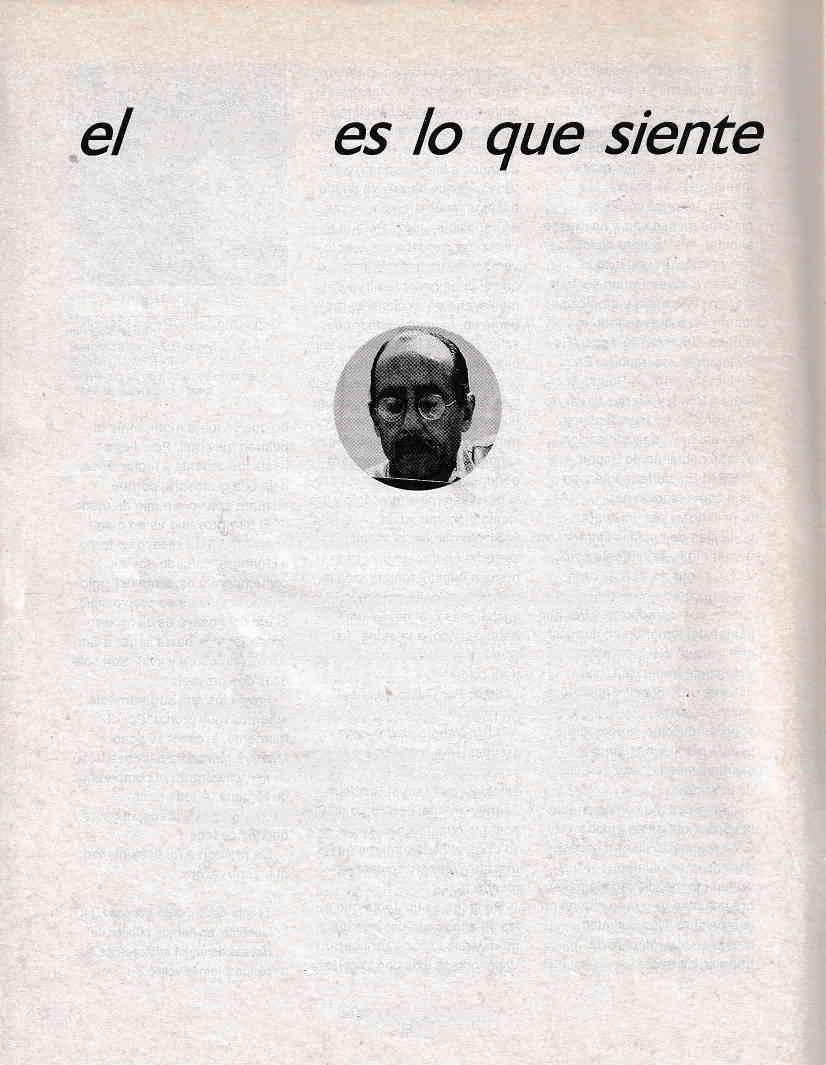
Rosa Espinoza Galindo
Atravieso un Ualle todavía reverdecido porla ltuui4 continúo
con la aridez deldesierto, piáratn o solitario que ofrece contundente,
et contraste; y sin poder evitarTo, muy a pesarde mí, paso por La Rumorosa. Ése es mi ca¡nino a Técate. Ése es a¡nbién, a pálSd/e que habita en muchos de los
lienZOS de Átvaro Btancarte.
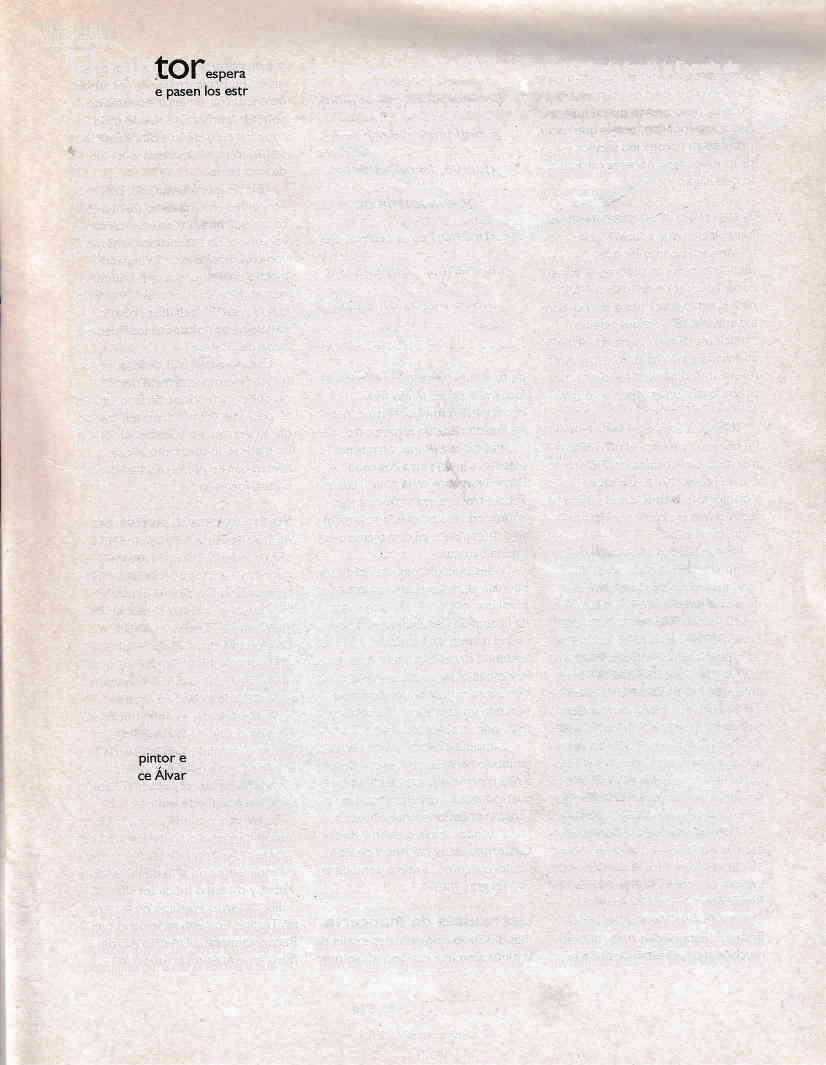
paci.n¡cia a qre pasen los estr"gos que me produjo la sinuosidad del camino (imposible hablar así). Con la m¡sma calma at¡ende mis Sestos cuando, entre cubículos Y salas, busco el mejor lugar para una entrevista. Escojo su taller.
Desde la primera palabra que articula siento que no le Susta hablar de su experiencia como única.
Piensa que al nacer, cualquier individuo percibe los colores, s¡ente la vida. Y digo: "Es cierto, a través de los sentidos nos enfrentamos a elta y la manifiestamos con lo que más nos acomoda".
A Blancarte le acomodó muY bien hablar con sus manos. Cuando niño, con un poco de barro en sus dedos, inició un diálogo consigo mismo que se prolongó de lo íntimo a lo colectúo, sólo para decirnos cómo es que toma la vida.
Pregunto por sus inic¡os.
Recorre sus recuerdos -lo veo en sus oios, que se pierden en un punto lejano y vueVen-. lnsiste en que sentir es lo que lleva al individuo a expresarse.
Sobre el primer material que utilizó dice: "Fue el barro. Básicamente me inicié como escultor. Cuando niño comencé a hacer figuras. Me acuerdo de una película muy ant¡gua sobre dinosaurios. Me impactó. Tenía seis años Y comencé a moldear figuritas Prehistóricas.
"Lo que en realidad inicia a cualquier pintor es lo que ve. lo que siente -dice Alvaro-, Y s¡ la forma de expresión es a través de las manos, comienzas a hacer alSo con ellas. Es como una reacción psicomotr¡z, el cerebro Y las manos juntos. Creo que asi se han iniciado todos, o Ia gran mayoría de los artistas. "
El cine le motivó al PrinciPio, cada película que llegaba a su pueblo le hacía tomar un Poco de lodo o plastilina, para darle forma a sus
ideas. Pero seguro que también fueron el paisaje, los colores, Ias formas, todo. El Pintor tratando de ubicarse en el joven escultor que fue, piensa, y no hay duda, está seguro que sí, que pudieron ser muchas cosas, pero su fin más inmediato en la plástica es el afán de comunicarse, "la necesidad de decir lo que tiene uno Por dentro. Algo, que si no lo sacas te revienta".
Y desde luego -digo Yo-, el afán de trascendencia.
Por algo no se detuvo en la plastilina de su infancia, Por algo profesionalizó un of icio, prolongó su diálogo.
El verdadero incio del p¡ntor
Uno de esos días, en su natal Sinaloa, donde hasta ese momento no había escuelas de arte, Y donde, por sus propios medios, siguió "en lo suyo a su modo", llegó a la Unúersidad Autónoma de Sinaloa (uAs) don Erasto Cortez Juárez.
"Me integré a su gruPo -me cuenta-, pues inv¡tó a un maestro de escultura, y como eso era lo que me ¡nteresaba, me ¡nicié en su taller".
Ése sería el comienzo de su estudio más formal. Pero en todo camino, et azar arrastra, cambia el rumbo. Lo que conocemos de Blancarte es su pintura. Las circuns' tancias lo hicieron, quizás acertadamente, dar un giro en su forma de expresión. iQué le hizo cambiar de técnica? Lo invito a recordar.
"El maestro de la UAs -resPonde- se tuvo que ir Por razones políticas. Yo seguí haciendo las cosas solo, por m¡ cuenta. Al reabrirse eltaller, comencé a P¡ntar porque no había espacio Para hacer escultura".
Y es como Pintor que su obra ha trascendido. Como creador de Personajes, espacios, ha hecho de la plástica su proyecto de v¡da. En su
natal Culiacán fundó la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. DesPués obtuvo una beca libre Para hacer estudios en EuroPa. Estwo en España, Francia e lnglaterra, visitando las escuelas más importantes, via¡ando.
Luego de ese intenso recorrido llegó a México, D.F., donde dice: "Me sentí como pez en el agua". Una vez instalado ahí con su familia, formó la Casa de la Cultura de Tepepan, Xochimilco. Eso le dio oportun¡dad Para hacer Pintura, escultura, cerámica, grabado Y, sobre todo, para Proyectarse Y lograr c¡erto reconoc¡miento, que hasta la fecha mantiene vivo,
En los sesenta, la efervescencia políica penetró por los poros a casi todos los mexicanos jóvenes. Átu"ro no rompería cón ese esquema. Vúiendo en Sinaloa, sin poder evitarlo, se involucró en la d¡mámica sesentera. De ello habla sin esconder su emoción:
"Participé en el 68. Algunos maestros de la Escuela de Artes Y Oficos de la uAs aPoyábamos a los estudiantes. Hicimos acoPio de bombas Molotov, íbamos a man¡festaciones una vez Por semana, peleábamos con los Halcones (que también hubo en Sinaloa), eran Pleitos con lacrimógenos, golpes y macanazos. En la escuela nos quitaron el sueldo, obviamente.
"Después de los muertos, la cosa se calmó. Se arregló todo más o menos. A mí me ofrecieron la escuela nuevamente, no la Podía hacer funcionar nadie. AcePté porque tenía la consigna de llamar a los maestros en el exilio. Baio esa condición me quedaba. Y regresé. "La cosa polít¡ca sisuió. Después de un tiempo veía que en la escuela Ya
no se hacía arte, trabajaban sólo dos gentes, los demás andaban en la grilla. No me dejó de interesar la polit¡ca, pero p¡enso que si quieres hacer arte político, tienes que hacer primero tu revolución técnica y después puedes ponerle cananas a lo que hagas".
Para alguien que sobrevúió las experienc¡as como las que Blancarte pasó, lo que seguía era su consolidación como artista. Para ello, la estabilidad, el equilibrio, son indispensables. Después de una agitación evidente, necesitó el lugar adecuado para relajarse y forjar un futuro más dinámico en lo profesional. El h.rgar perfecto para él: Baja California.
"Llegué a Baja California con el fin de pasar mi obra al otro lado. El mercado en la ciudad de México era de Nueva York, Chicago, Wiíshington, Miami, donde hasta la fecha tengo los coleccionistas más im po rtantes. "
Pero la llegada a un lugar es siempre un enfrentamiento, un "encontronazo" con una realidad determinada. Áfuaro cuenta to que fue su llegada por estos lares. Describe brevemente lo que fue y es la plástica en el estado.
"Llegué a Tecate en 1986, para entonces había una plást¡ca un tanto deficiente. En Tijuana estaba muy floja, a nivel de terc¡opelos pintados. Había una que otra obra que podía ser arte, pero la mayor parte de los trabaios eran comerciales, no tenían la fuerza que t¡ene ahora.
"Mexicali ha contado con una escuela de Bellas Artes desde hace 30 años. Ahí se formó Sente tan importante como Rubén García Benavides, Carlos Coronado Ortega, Manuel Aguilar, Salvador Romero. Esta ciudad two, durante muchos años, el estandarte de la
Lo que en realidad ¡nic¡a a cualgu¡er pintor es lo gue ve, lo que siente, y si la forma de expresión es a través de las manos, comienz¿rs a hacer algo con ellas
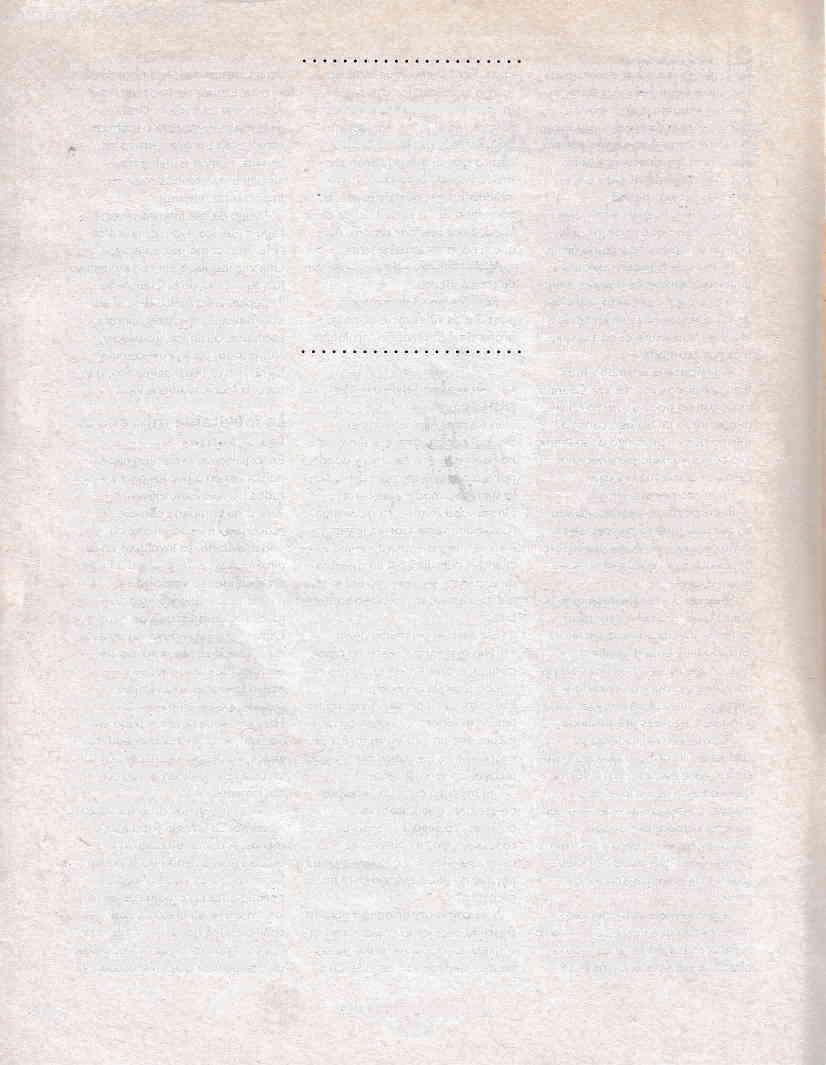
pintura y de las técnicas plasticas. En fotografía sigue siendo muy importante, también Tijuana; pero no le pide nada un lugar a otro.
"Pasado el tiempo, en pintura empezó a surgir otra cosa aquí. Part¡cularmente en la zona TijuanaTecate hay una gran convivenc¡a. Sobre todo los art¡stas que buscan al8o, la gente joven que p¡ensa, que está informada.
"Pienso que en p¡ntura existe un buen nivel, hay artistas con personalidad muy fuerte. Aunque soy de la opinión de que falta mucho conocimiento de técnicas. La escultura necesita fortalecerse, no hay espacio para ésta. En el centro del país se comenta que algo está pasando en esta esquina, abandonada por tantos años.
"Considero -ubicándose en un contexto general- que en la plástica a nivel nacional se pueden ubicar cuatro lugares muy ¡mportantes con características diferentes: México, D.F., Oaxaca, Nuevo León y Baja California. Estoy hablando de Baja California como la más nueva, pero con un gran futuro."
Mas allá de lo que es el desarrollo de la pintura en una región, está lo que
puede generar el espacio donde se ubica. En Blancarte fué la necesidad de encontrar un lugar estratég¡co, como la frontera, lo que lo tra¡o aquí. Pero no pudo evitar sentirse seducido por las formas y el color de esta tierra"El paisaje de Baja California --<oncluye- me ha dado un nuevo color, una nueva textura, Antes lo veía árido, no me gustaba, ahora lo veo con otros ojos. Me impacta mucho La Rumorosa, sus volúmenes, el desierto. Creo que eso es lo que en verdad te influye. Ni el pa¡saie ni los colores te los puedes sacar de la bolsa".
Cada vez que uno tiene la oportunidad de recorrer esta tierra, reconoce en el color de la tarde, en el pelume del olivo, en la suavidad de la tierra, o en la composición de las piedra!, lo que tanto evoca Alvaro con su pincel, en sus días de bajacaliforniano.
Ákaro Blancarte ha expuesto su obra desde 1972 en diferentes galerías y centros culturales, como en la Galería Dr. Atl en su natal Sinaloa; en el Centro CuturalJosé Martí; en las galerías Arte del Tiempo y Pedro Gerso; en el Poliforum Cultural Siqueiros, en la ciudad de México; en la Casa del Arte de La Jolla, en San Diego, California; así como en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en la Galería Espacio y Arte del Centro de Extens¡ón Universitaria en Tecate, donde actualmente radica.
Es miembro fundador de la Comrsión de Planeación del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del estado, asesor de arte de la revista Yubai, y maestro fundador del Taller de Artes Plásticas de la uABc en Tecate. En 1996 se le otorgó el Reconocimiento al Mérito Académico en el área de artísticas.Y
la mujer pitón
Texturas y colores acúlicos s/tela, 180 x 180 cm. 1984.
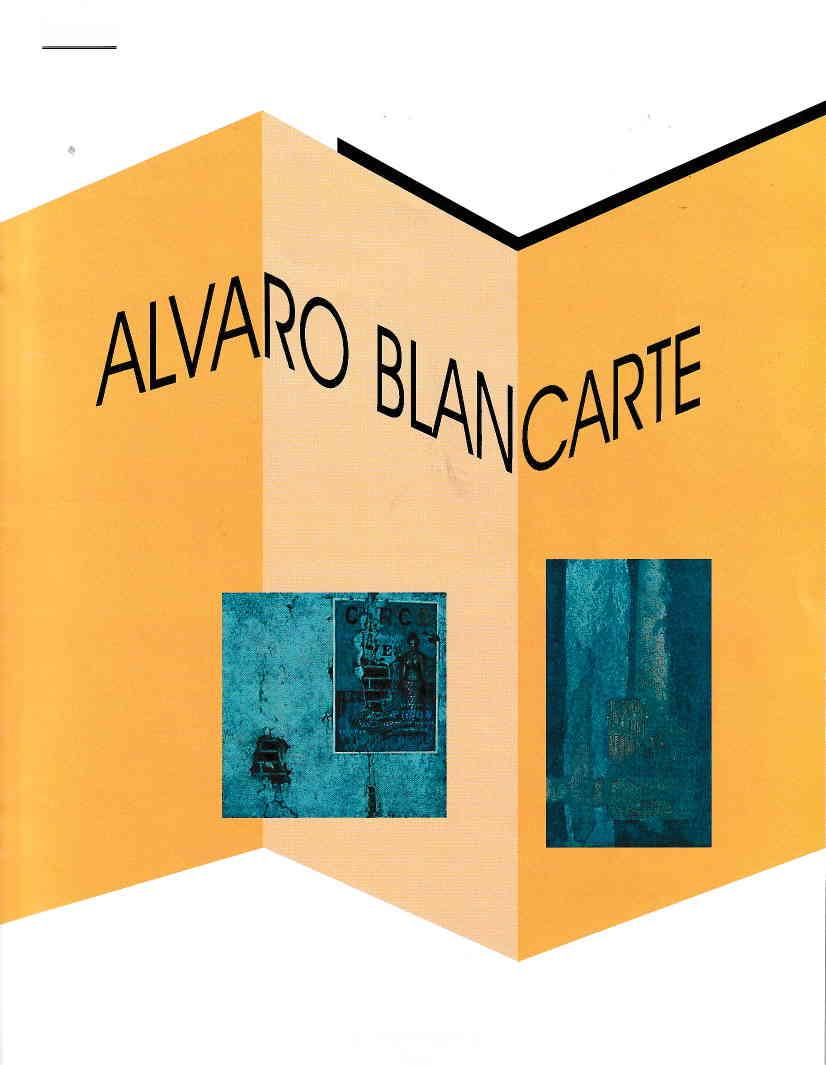
Collage-s/madera, 30 x 60 cm, 1996.
Espacio y forma
Texturas y colores acdlicos s/tela (collage), 180 x 180 cm, 1983.
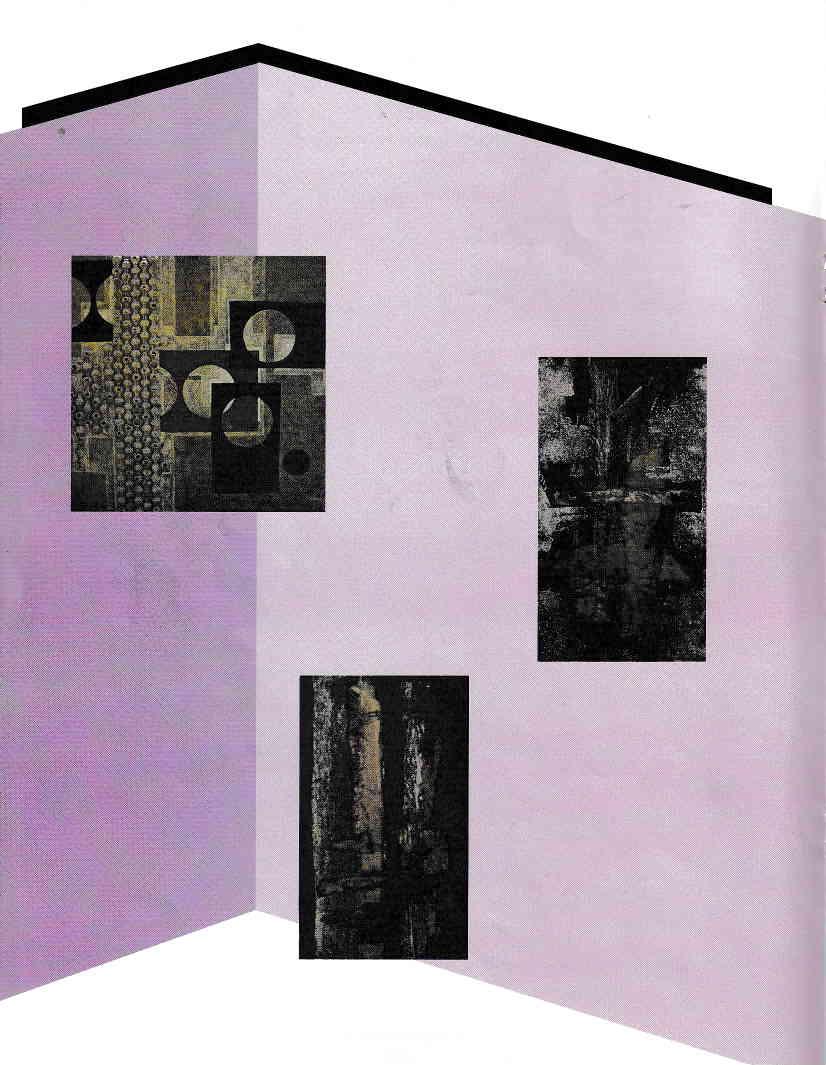
Co age 3
Collage s/madera, 30 x 60 cm. 1996.
Collage 1
Collage s/madera, 30 x 60 cm, 1996.
El paseo del caimán 2 Serie Paseo del caimán. texturas y colores acrílicos s/papel, 40 x'7O cm, 199'7
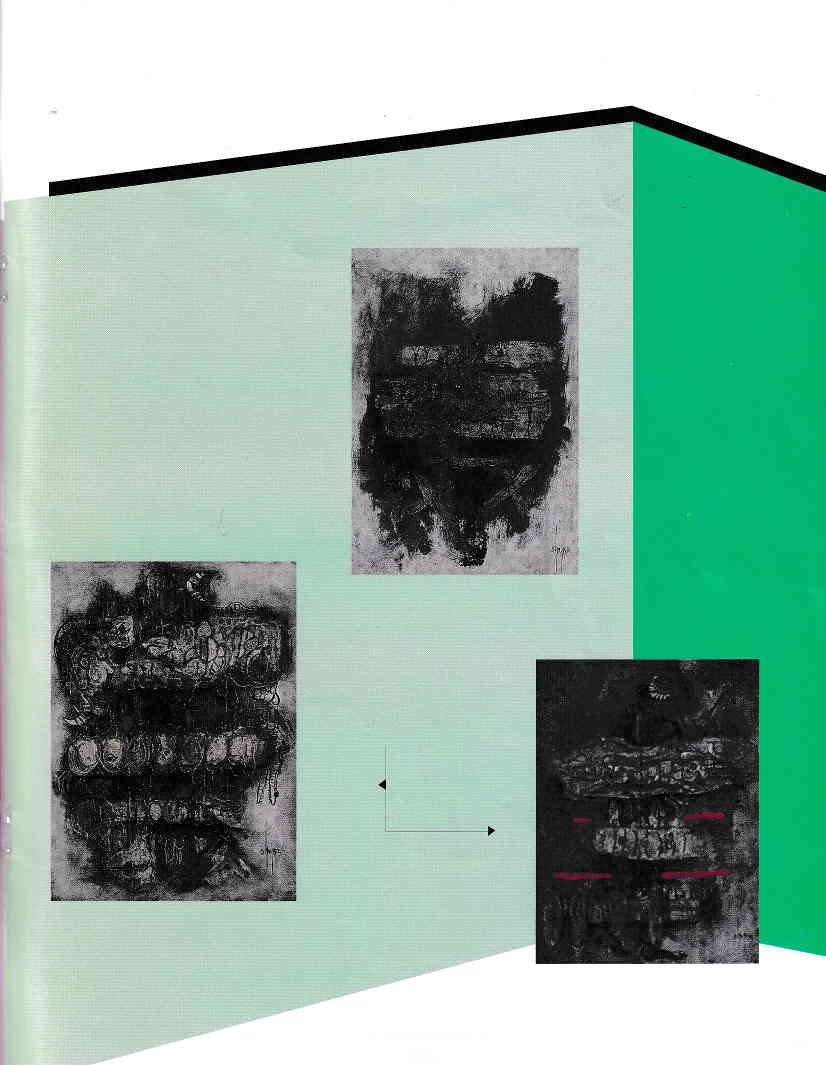
Hombre c aimán- c aimán homb re Serie Paseo del caimán. texturas y colores acrílicos s/papel, 40 x 70 cm. 1997.
El paseo del caímdn I
Texturas y colores acrílicos s/papel, 40 x 70 cm, 1997
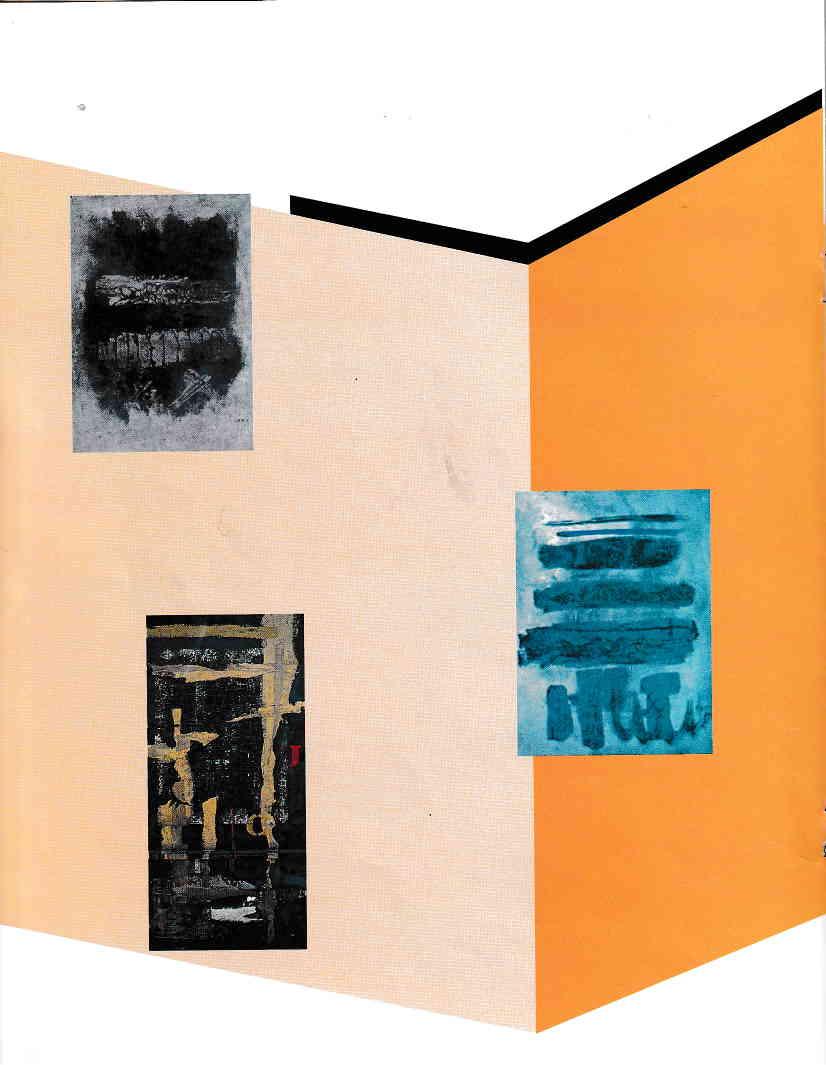
El paseo ilel caimán 4
Texturas y colo¡es acrílicos s/tela, 40 x 10 cm. 1997
La tortuga Collage-s/madera, 60 x i20 cm, i997
34
Fluye fugaz la noche transparente eterna
sobre mi corazón des atraigado crece y decrece la esperanza un talle de mujer inquieto danza al compás de los grillos
35
Una vez más, levanto Ia" voz alborozada y reftendo el oficio de removet lunas que se coagulan en flrs nalgas
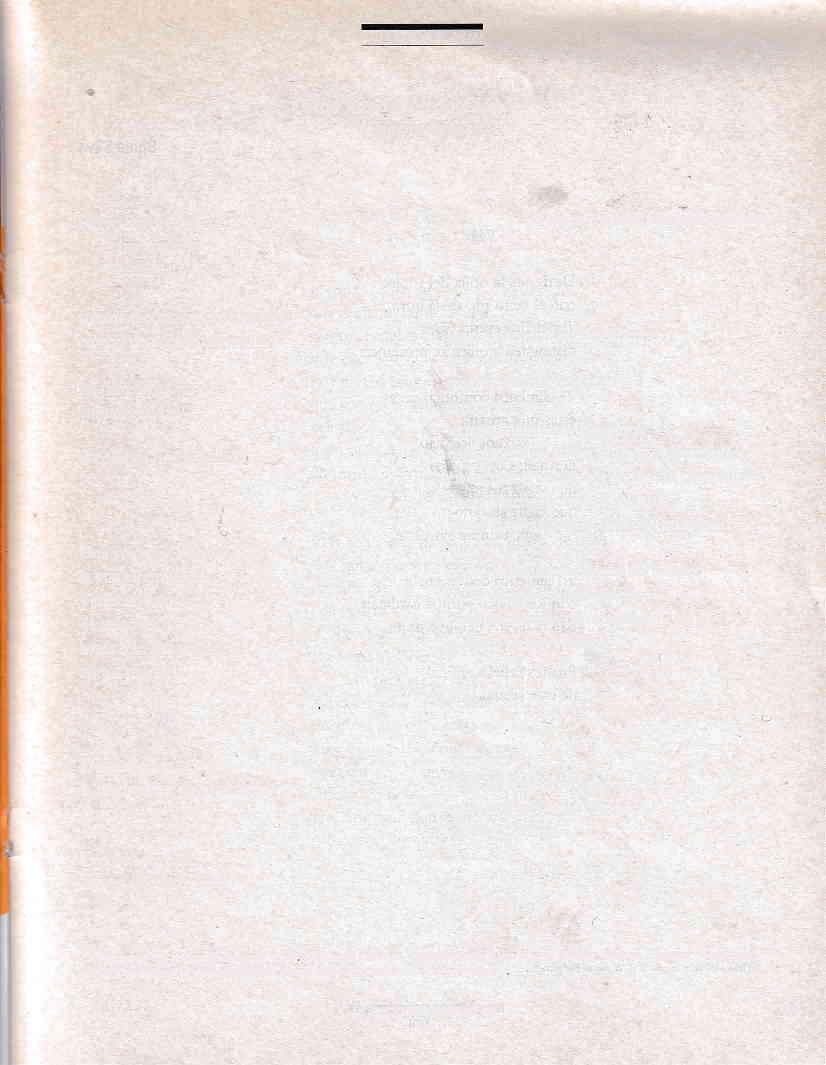
Es tu cuerpo, Iibto de cabecera que noche a noche abto págp.a favoita que releo una y otra vez lectura dominical obligatona compaieto de tardes erguidas y atrugadas en las que el Sol azuela dettás del campanario cuerpo inconmovible y solemne como las pastas de la Biblia de mi abuelo cuerpo gtacioso y ágrl como el tránsito holgarlo del bordco
Sí, tu cuerpo es libro abierto en el que asumo deslumbrado el único paraíso posible
36 38
Desmadeiada la madteseh.z de tu vientre dormita
Etguido mi deseo espera que despierte
Puntual liega mi sed hacia tu boca que dispendiosa se dispone a destilar el beso
* Fragfiekto del poemaio de igual título. Obhlvo lo mención hoxorífca en el Concurso de Poesía, Cuento y Ensa)o, convocado pot el Deparloñento de Actbidades Culturales de eskt universidad el año pasado
Detienes la otilla de1 soplo con el tacto ftío de la hota. Tus dedos como varas distinguen a quieo te Ptonuncia.
Te a-limento con hoias secas, éstas que gfitan cuando ias piso, hermanas del espeio que ugila tus pasos que vigila al signo que camina sin vette.
Te alimento con poemas con los cuatro Puntos card:nales con la hie¡ba del insomnio.
Pronto sabrán el final de este silencio.
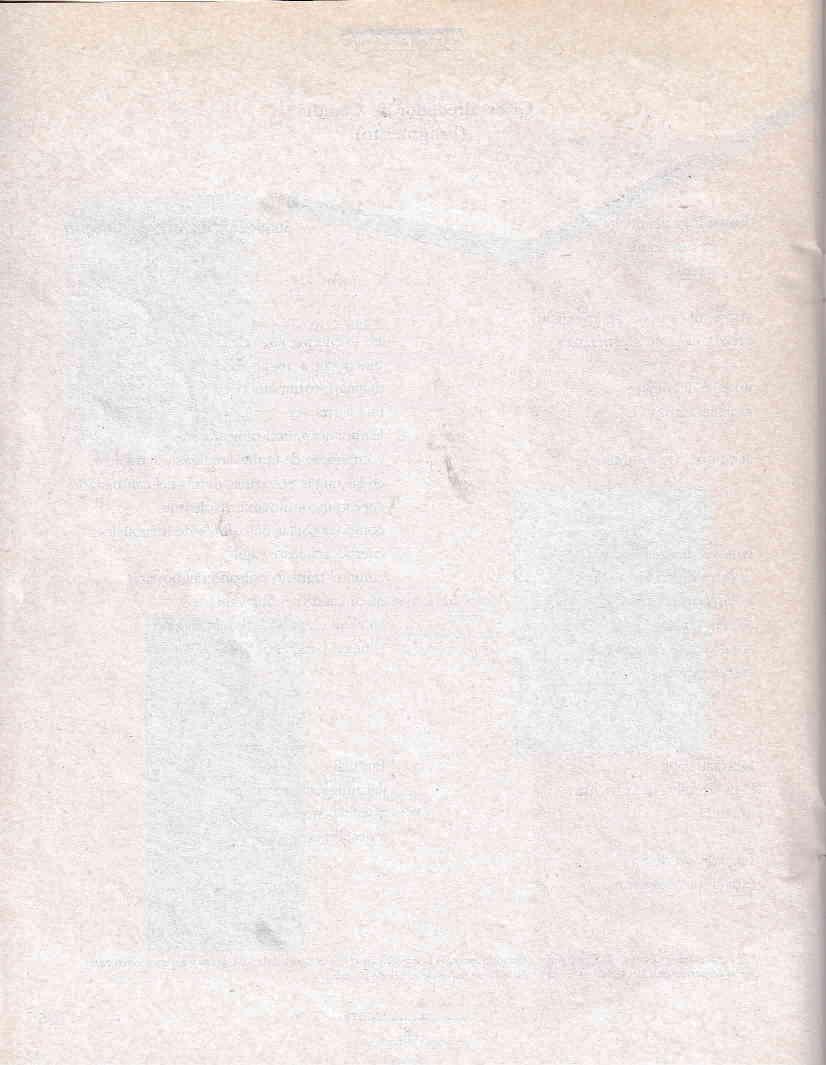
* Poetd ñealon¡d, et editom de h nuisla Er gtatüt
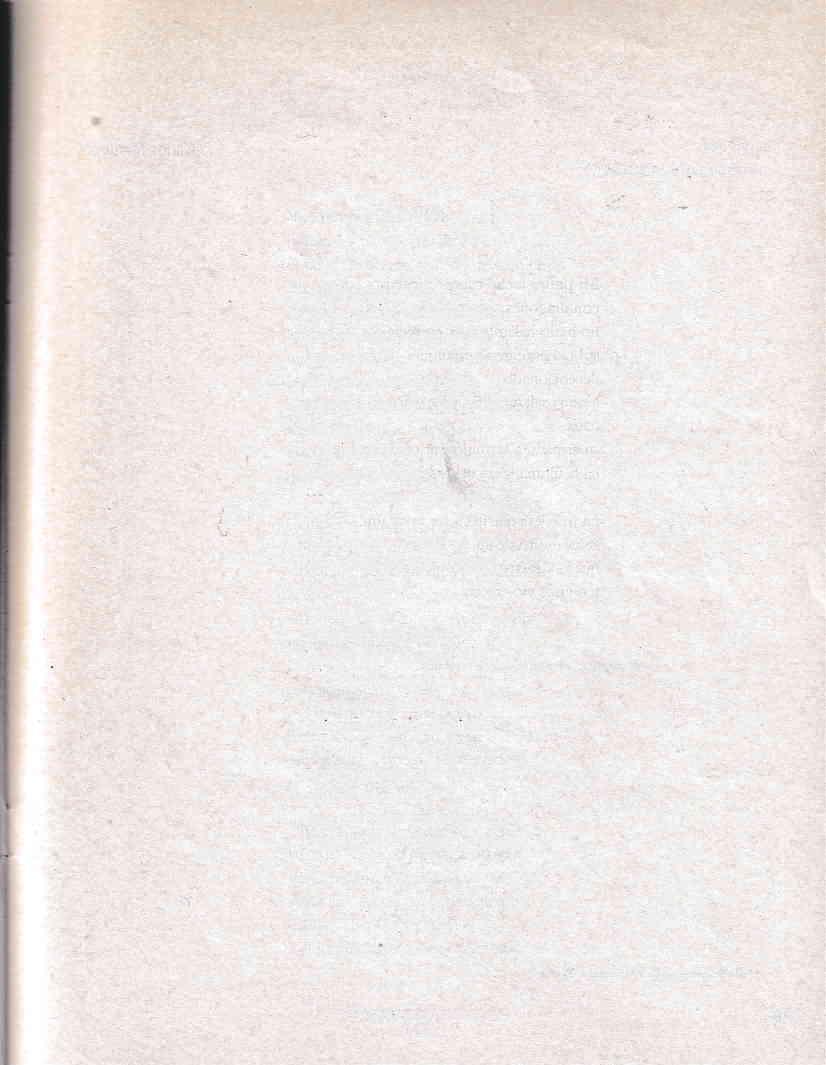
Aiguna vez pensé que el viento entratía libre por mi costado rzquierdo, hoy dudo, hoy mutrlo a las estrellas que son espía §el del uempo, del sueño que nos hereda un miedo a vivir - a pesar de1 cambio.
Con una mano palpo esta tarde que vive el exrlio de caü dia; con 1a ofta, oculto el paso de luz e1 paso de la libertad no petmitida; ésa que nos besa los labios mientfas nos consumimos. Hoy llamo a 1as frases para que llenen mis ¡alabras. sílabas sin nota que cicatrizan con el grafito. No puedo dominar el silencio.
Mi padre iuchó cue4ro a cue{po con dragones no pudo halTarla ra¡a coffecta sobte nenúfres y estanques decepcionado besab¿ salamandtas y lagartrjas, r'ada, su armaduta terminó pot oxidatse en Ia ultima torte del castrllo.
La pnncesa que iba a ser mi madte se enamoró de un sapo ctuel que 1a arrastó a leejos pantanos y no nos vio ctecer.
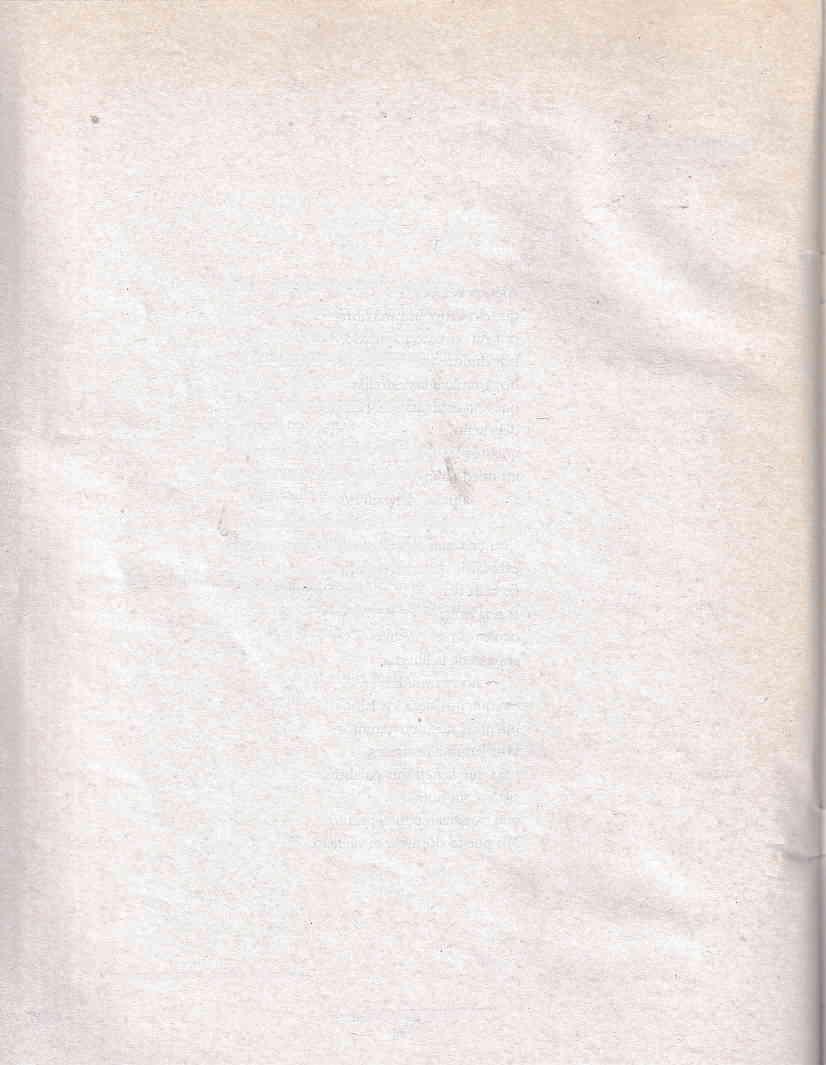
*Pletd ,nexiq/t,:r¡e, Md;¡a en la cr./dad ds Tila"a
Desolation row
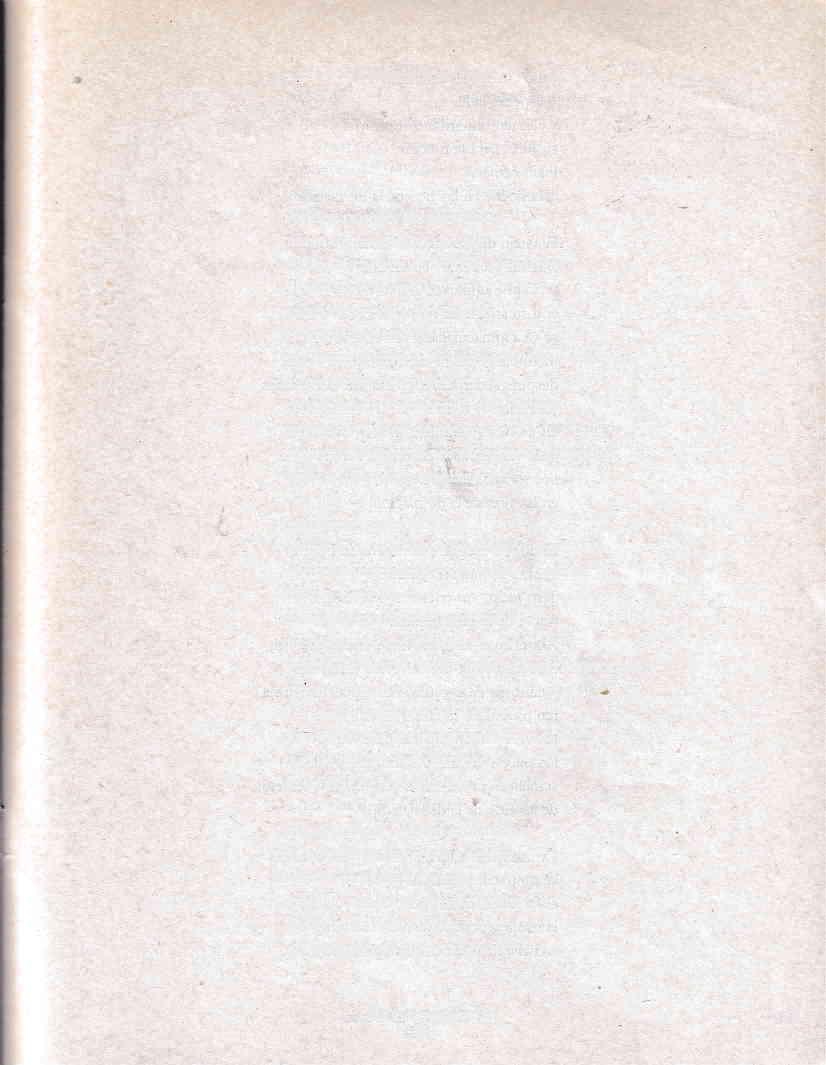
Venden postales de1 ahotcado pintan los pasaportes de café el salón de belleza se llenó de marineros el citco liegó al pueblo y aqü üene ciego el comisario lo tienen baio trance rüra mano amarrada al camrnante de la cuerda floja la otra efl sus pantalones y el escuadrón antrmotines está inquieto necesita un lugar a donde ir mientras señora y yo nos asomamos esta noche desde las f,las de 1a desolación.
Cenicienta patece tan fácrl sondendo su so¡tisa de te conozco mosco y posa:rdo sus manos en su bolsillo ttasero al estilo Bette Daus entonces entra Romeo grmoteando me p,rece que me perteneces y algruen ie dice mi amigo estás en lugar equivocado mejot es que te vayas y el único sonido que permarlece después de que se van las ambulancias es el de la Cenicienta bariendo en las filas de la desolación.
Ahora la Luna está casi escondida las estrellas se empiezan a ocultar hasta la dama de la fortuna se ha llevado las cosas para dentro Todos salvo Caín y Abel y el jotobado de Nuestra Señota
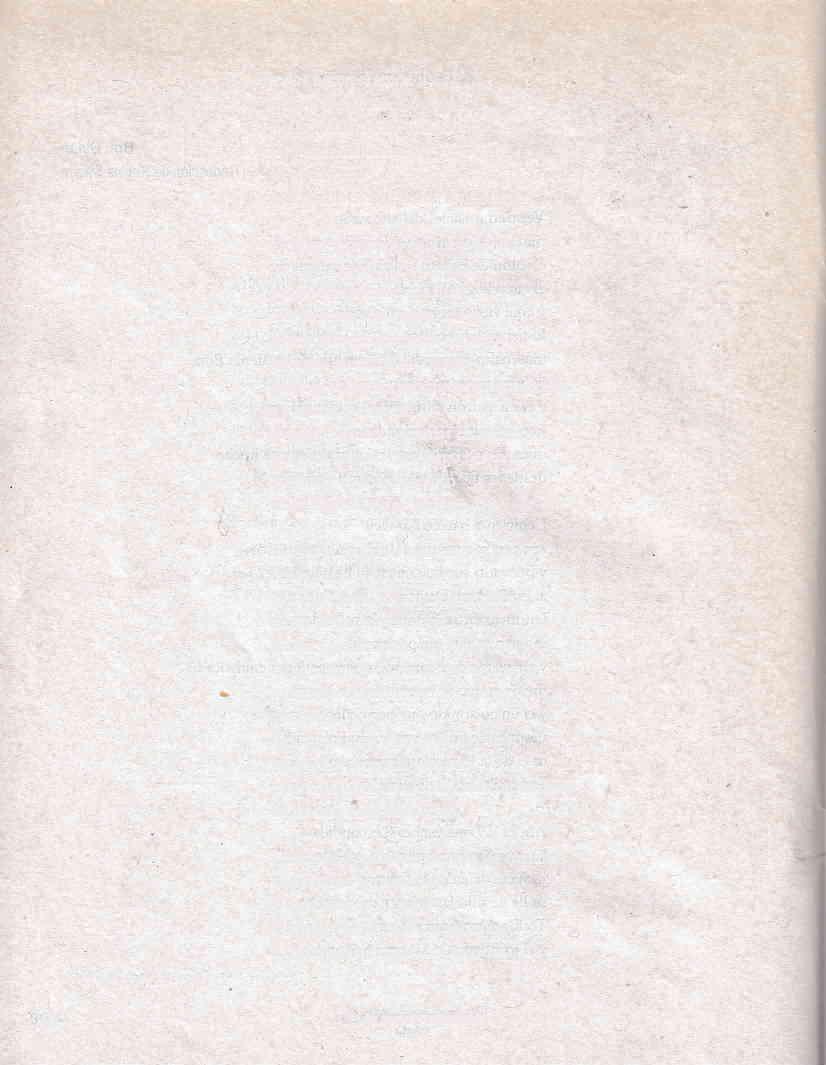
todos hacen el amor o espetan la lluvia y el buen samaritano se adorna se ahsta pata la función iá a1. car¡xal esta noche en las frlas de la desolación.
Einstein disftazado de Robin Hood con sus recuerdos en un baúl pasó por aquí hace una hota con su amigo un monie celoso, se veía inmaculadam ente espantoso mientras gorreaba urr crgarto después se largó a mordisquear las tubedas y a recitar el alfabeto ahora ¡i siquiera pensadas en mirarlo pero fue famoso hace largo trempo por tocar el uolín eléctrico en las filas de la desolación.
El doctor mugtero mantiene su palabra dentro de ula taza" de cteto peto todos sus pacientes asexuados, úatan de hacetla expiotar Ahora su enfermeta, una petdedora local, está encatgada de consewar el cialuto y también de mantener 1as cartas que dicen ten pieclad de su alma todos tocan en srlbatos de a centavo 1os puedes escuchar slibando si inclinas it cabeza 1o suficiefltemente leios rle las fil¿s de la desolación.
Ctuzando la calle han cla¡,ado las cortinas se preparan para el festín el fantasma de 1a ópera 1a imagen per{ecta de un sacerdote a cucharadas altrienta a Casanova
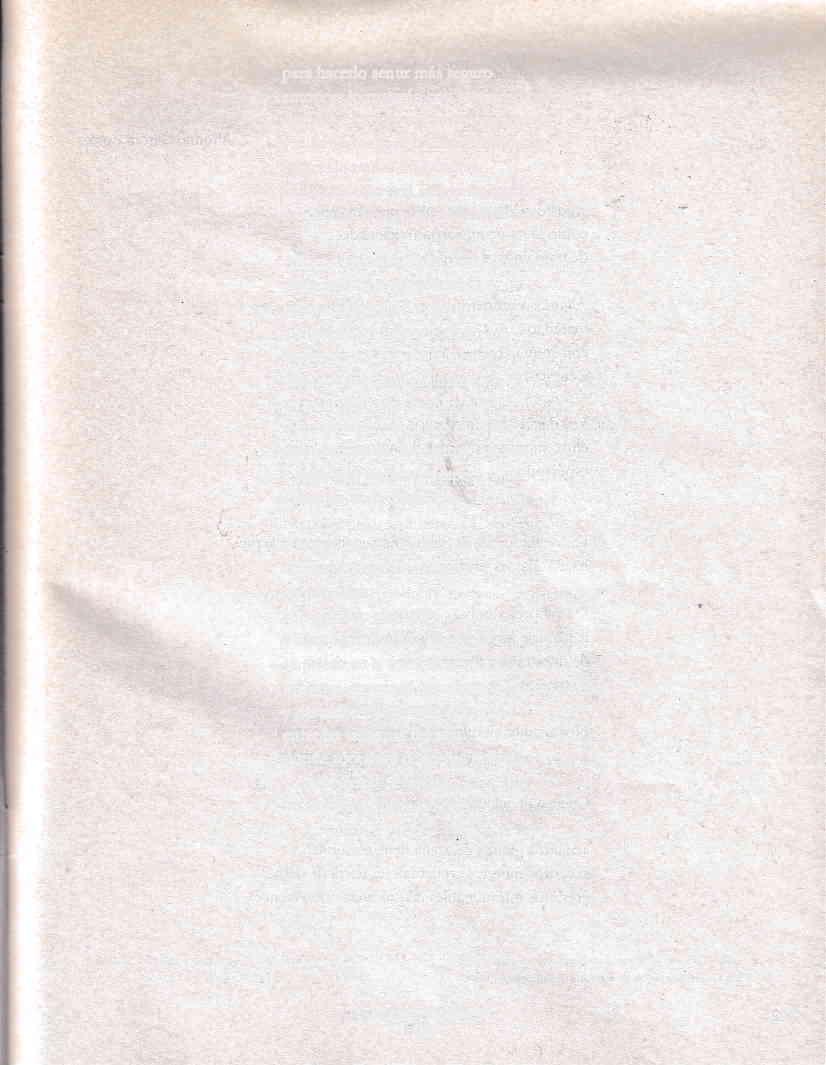
para hacerlo sefltir más seguro entonces 1o múará¡ con segundad propia después de envenenatio con palabtas y el fantasma gdta a muchachas flacas salgan de aquí si no lo saben Casanova sólo está siendo castigado por n a 1as filas de la desolación.
Ahora a la medianoche, todos 1os agentes y la tnpulación sobrehumana salenaaprenderatodos ios que saben más que e11os y después los traen alz fábnca donde la máquina de rnfartos es ar¡.arr¿.da a sus hombros y eritonces el queroseno es bajado de los castillos por vendedotes de seguros que 11 a checar que nadie se escape a las filas de la desolación.
Aiabado sea el Neptuno de Nerón el Titanic parte aI amanecet todos gritan ¿de qué lado estás tu? y Ezra Pound y T.S. Eliot se pelean en 1a tore de mando mientras cantantes c1e calipso se burlan de ellos y pescadores sosttenen flores enüe las ventanas del mar donde adorables doncellas flota¡ y nadie piensa demasiado en las filas de 1a desolación.
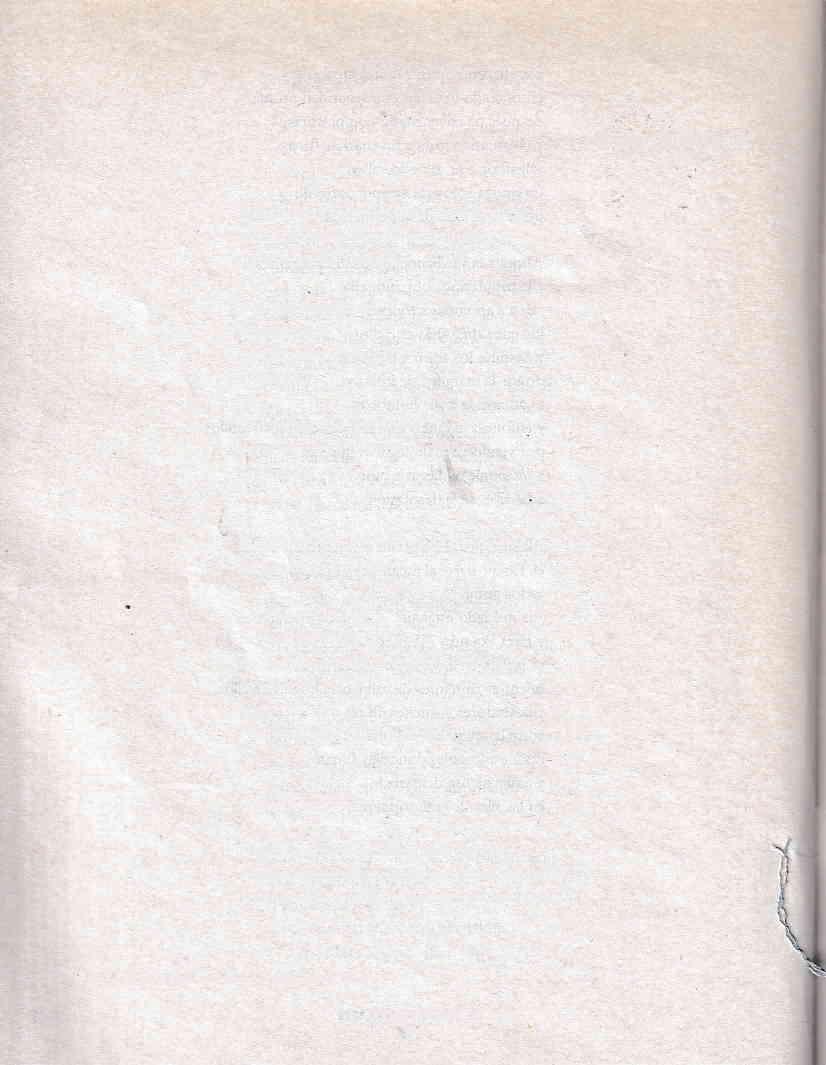
4
Agosto se desploma sobre nuestta cabeza como la ta de un rarón traicionado, de un cómplice vendido.
Algunos prefirieron marchatse
con su mujer y sus hijos a cuestzs.
Los demás nos cluedamos entre vapores y charcos de sudor, esperando.
5
Desde temptano e1 So1 hunde sus dientes en la piel, hace sudar 1as piedras.
De l.apores y polvo
1a planicie fabdca su parsaje; de nuestrzs ca(lvaflas en éxodo asechado se adereza.
Nos madura el calot 1a calavera ó Cuentc¡ de nuevo:
¿cuántos gtanos de arena tiene esa otilla? ¿cuántos muertos recuetda esta tierra de nadie? ¿cuántos interminables dias alcanza este vetano?
*P\¿tn ¿ ;nre¡l&ÍJoa /abom e¡ ld E¡cuela & Hrndil;dadet' u,zBC.
Celebración del chacal (Fragrnento)
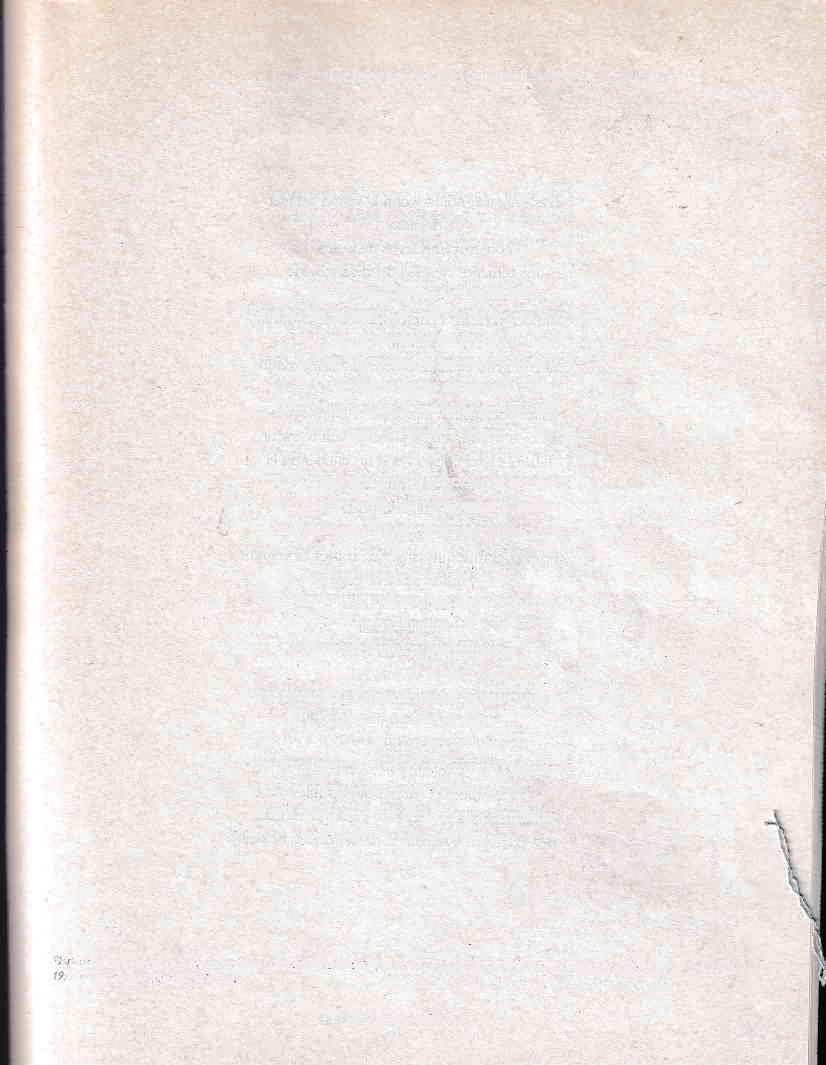
Un elefante azuf con alas blancas
Una hostia castgada el brazos de la gtan sombra una guirnalda y un cuchillo hétoes bisexuales, saludos de lengua entre ufla gota de cognat ¡Heyl hazte noche, la fuente que se calla es rigor de nuesüas aguas.
Esta congregación de ángeles que escapari son eJ oio onental de otra ventana, aristas hacá los pisos anteriores a 1a tespración.
F,tttta a la habitación del ámbat auaviesa el muro.,riparo lracra un crac como un dementc piensa en lo dulce, a la distanci¿ salta rana, salt¿ sobre el caballo lumlnoso de las horas cumbres de.rle un \ icrrffe llaranla la oscuriclad obser\,a cstá por alirme a Libra al corazón de Gáninis Opera cl brs rurí ¡ rl unrvet.co es u1la rrujer clue sale de su tunica estrellada v parc cada día esfi:ras bicr¡lores
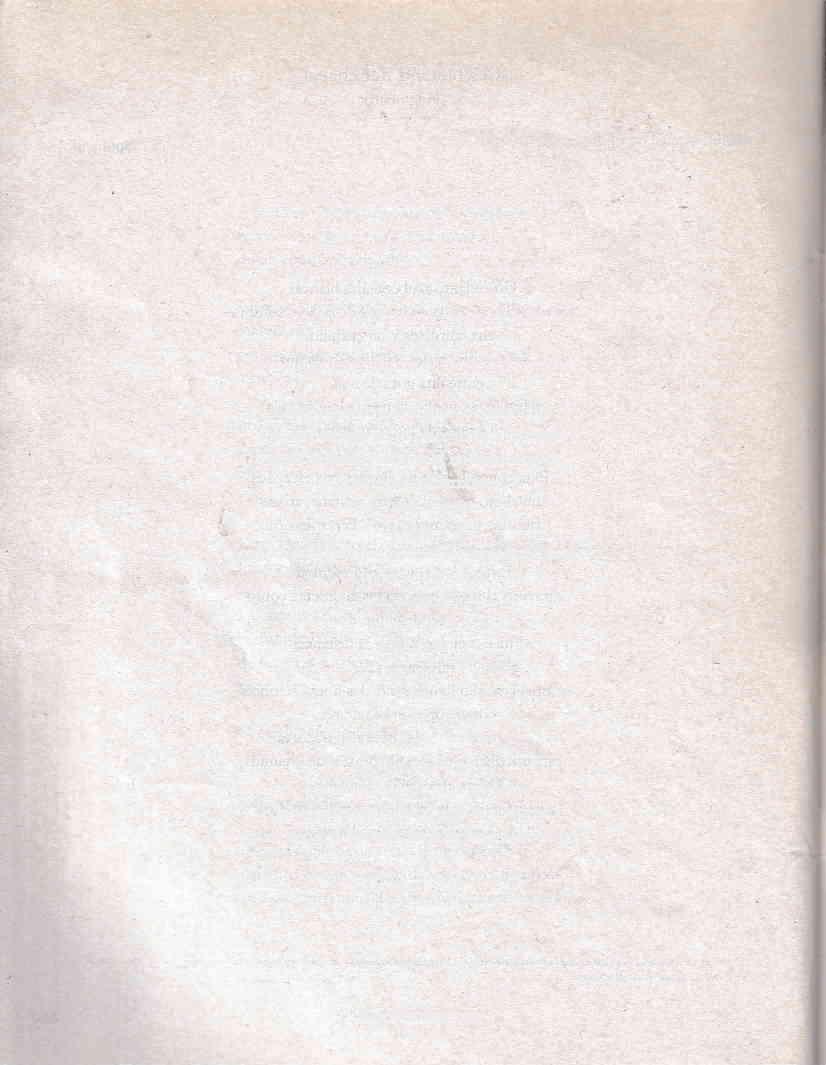
Tres gnazos agndtlces con la lrsió¡ sexteta dei alba
construyen huevos de ironía los tefuegos heridos del dios tebelde
La ficción de 1os cráteres, el oleo de la butla son a.llí
como el grito equiláteto de faros desbotdados
Éste pe.terece a aquá, no te equivoques ios oios todaüa en su placenta ven ¡r r,idrio tarde se hará el cadáver si no encuenüa el corazór del subteráneo Iuego nada importa ahota-
ahora es el fluir que salta, que rompe la ventara tu tienes aún la copa 71.ena, el corazín seliado vacía la de un tr ago diti famo sam ba
cú, abre una vena pnmeto dí salud por la primeta la segunda por 1a salud y 1as que vengan por Baco y e1 avestruz hacia la Luna á, bebe, bb
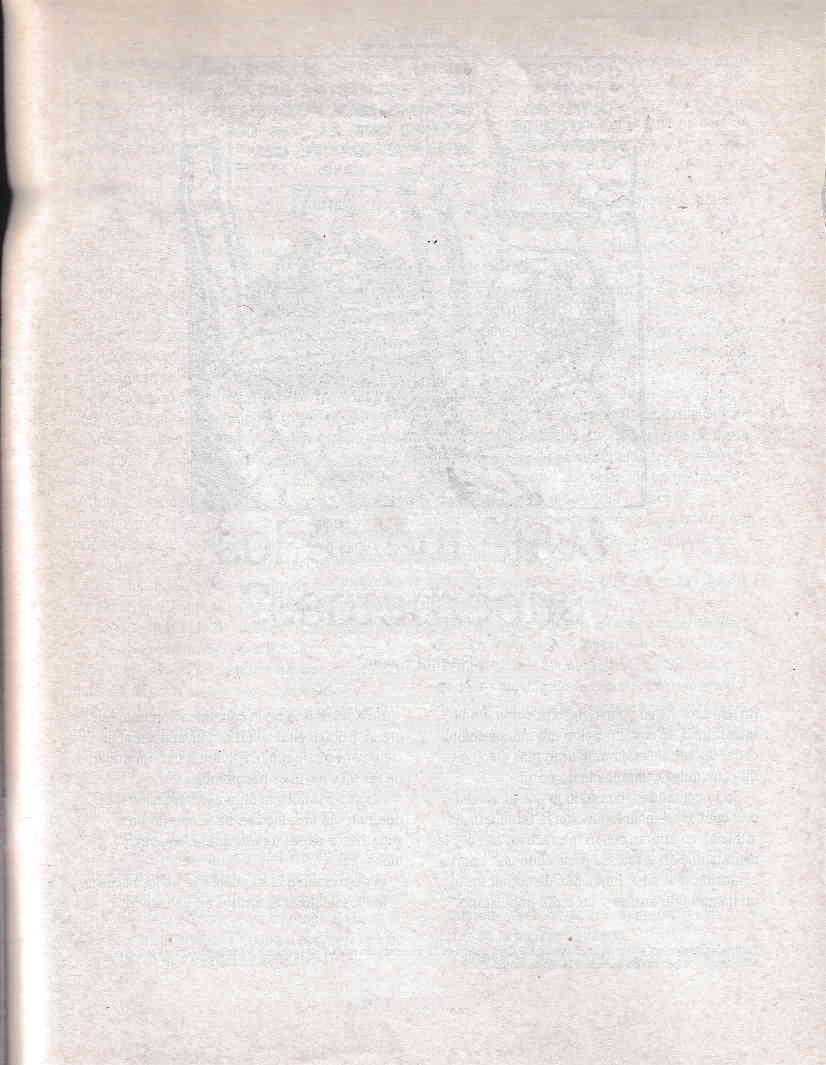
El cuafieto de títeres q.oe danzan, que címbalo vocal y alcohólico rasgan, golpean y hunden con beso drgital desde las vlgas doctofales comufton
badabí y badabá la flauta es ü1a tórtola que canta baio el agua y el vacío de Dios que iuega con nosotros se llena con el rapto lúcido de los alcoholes qué coto más benigno para este bebedor qué credo menos santo para á bebo un ocol se amotina, me convida y yo no puedo t sin un testigo, páiato etílico no puedo hablar, no escribo. necesito este lenguaie
tú sabes si vomito, si escupo de algun modo la embriaguez que te hace luz pdmer datdo ómnibus los púrpuras se vuelven gdses si no van con mi lujuda, aiá ni ardiente ni ftívoia, mi luiuria.
Si pruebo la espital divina de la penta puede set que el mes que cae me otorgue b m*iz guadaluPana y si borro pasto, drente y sangte con azul poniente, puede ser que Ia serpiente ande y que el cuchillo ofenda su ptudencia.
Regina Swain*
En ese proverbial y misterioso principio de la humanidad, la comunicación era menos complicada: las señales de humo eran más efectivas que cualquier comunicado de prensa.
En la actualidad. con todo 10 que la actualidad conlleva -tecnologia digital. inteligencia artificial, computarización interactiva, etecé-, Ia contaminación visual ha provocado una enorme confusión que hace imposible distingxÍ entre un llamado de auxilio y un ardid publicitado.
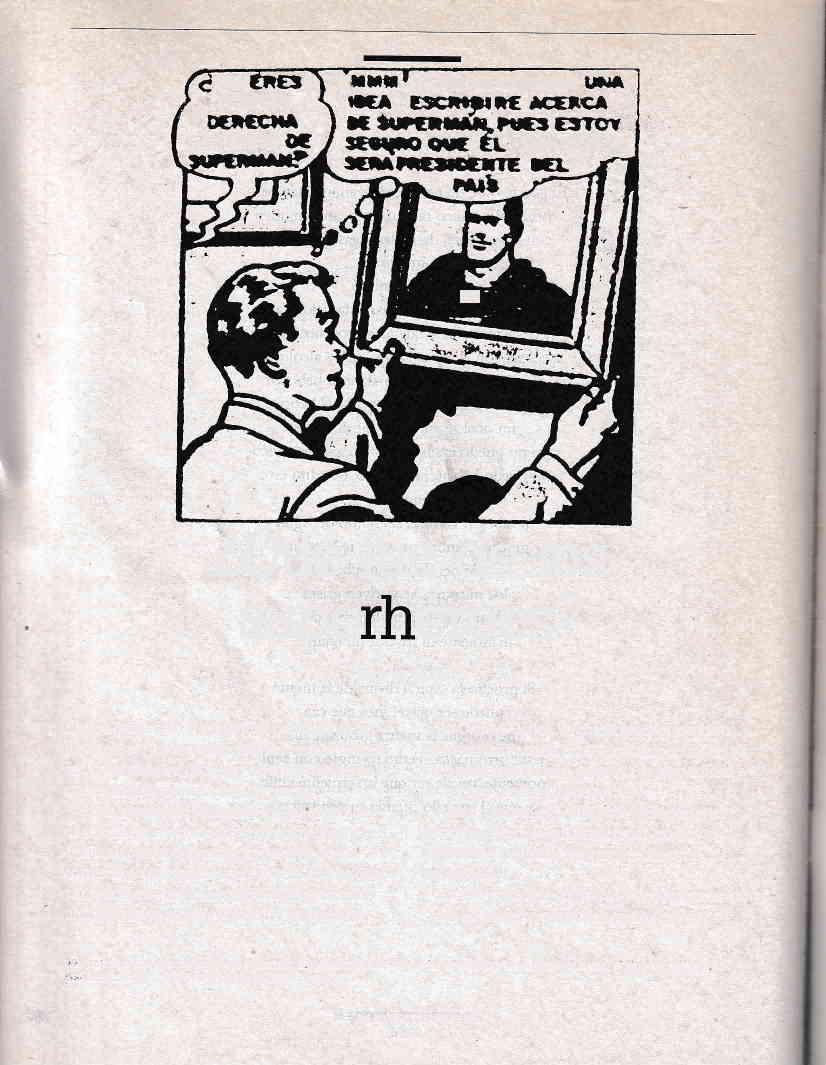
En Ciudad Gótica. la comunicación también era sencilla. Bastaba con dirigir una señal al cielo para que Batman salvara a la humanidad de Ias más terribles hecatombes.
Ahora, gracias a la última devaluación y al deterioro de la selección nacional, no hay superhéroe capaz de interpretar nuestros mensajes.
Por eso creen que su pueblo ya no los necesita.
I\,{e los imagino aburridos en La Legión,
l!¡jfoooid ¡eo7o¡eso, rad¡cqda en Ersenada, B C. Es aütarg de la señorita supermán y otras danzas y Nadie, nt siqutera 1a lluvia. -l::!oune¡te es grere¡ te de rcdacción de Radio Grupo MeL
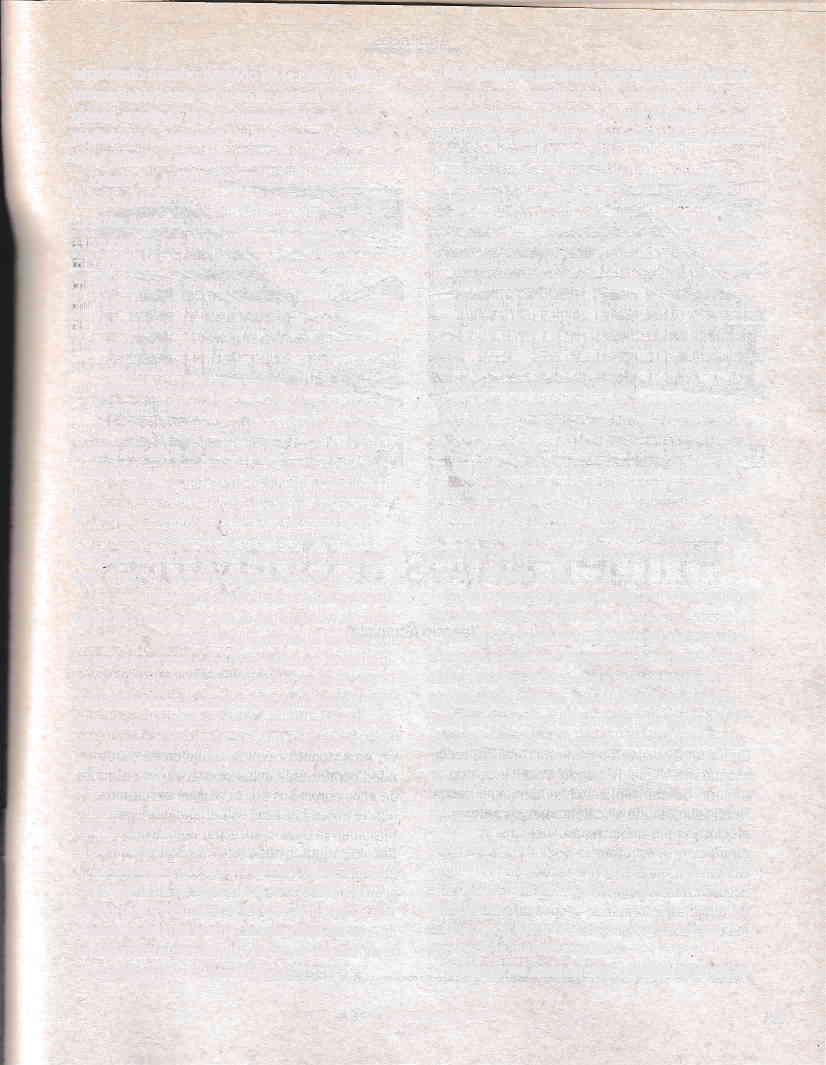
esperando nuestro llamado en la sala de juntas; tremediablemente solos en su cental de operaciones, creyendo gue los hemos olüdado o que preferimos la protección de las empresas de segnrridad privada a su ayuda amorosa y desinteresada. Pienso en Aquamán, tintema Verde y el Hombre A¡aña; en el Dúo Dinámico, Flash y el Capitán América, absolutamente desconsolados, :somándose por las ventanas de su edificio la¡sparente -sospechosamente parecido al ronte olimpo-, tratando de sonreír o iuejándose porque los humanos somos una raza de malaEadecidos; recordando la muerte de Supermán en manos no del malvado Doomsday, sino del pendejo al que se le ocurrió que asÍ aumentarÍan las ventas de Marvel Comics. iQué falta de respeto tan grande! Sacrificar al Súper como estrategia publicitaria sin tomar en cuenta sus años de entrega. su defensa de la humanidad a cambio del amor de una periodista. y su servicio gratuito a quien lo necesitara, sin pedir a cambio más que una sonrisa; sin percatarse siquiera de que su presencia kiptonizaba el corazón de cientos de mujeres que. como yo, jamás podremos olvidarlo.
Los superhéroes también sufren. Los he visto vagar sin rumbo fijo con eI traje raído y la capa manchada, tratando de ahuyentar la tristeza con un par de cervezas del Sótano Suizo; lamentándose de la situación económica y tratando de consolarse unos a otros con el recuerdo de tiempos mejores. Los he escuchado quejarse de que los precios han aumentado, de que la vida es más difÍcil y de que las mujeres ya no son como antes. tos he visto guardar silencio cuando alguien menciona a Luisa Lane y bdndar a la salud de ese gran ejército de novias sacrificado al seryicio de la humanidad.
Los superhéroes sigtuen siendo solteros. Sus corazones aún se encienden al contacto de un par de ojos femeninos. Y yo sigo aqui solita. tan abandonada a mi suerte, tan sentada en la desesperanza, pensando que en el mundo ya no hay solteros que valgan la pena.
Pero esta vida modema hace muy dificil que uno se f,je en los defensores de las grandes causas. Con tanta crisis, tanta catastofe y tanta,violencia, es miís importante la seguddad económica que u¡r corazón noble y un unüorme llamaüvo.
óQué seria de mí -pregnrnto- con un maddo superhéroe? óQué hariamos nosotras. todo este continente de mujeres disponibles, toda esta legión de buscadoras incansables de preñadores voluntarios y guardianes del buen bolsillo, con un marido que usa calzones colorados ariba de los pantalones y pref,ere vola¡, nadar, coner a la velocidad de la l'¡2, converti¡se en una mole, comunicarse telepáücamente con los animales marinos, trepar por las paredes o simplemente liarse a golpes, en lugar de buscar un buen trabajo?
Queridos superhéroes, seres encantadores, solteros incorregibles, valientes mal domesticados: es imposible üür con un tipo que no barre la sala después de salvar el mundo. Es difícil soportar un marido que tiene üsión de rayos equis y se dedica todo el dÍa a rescatar damiselas. Es vergonzoso salir con un galán que anda por las calles con antifaz, pantaloncillos cortos y botines rojos.
Es duro superar el mal qusto. Pero las mujeres aún deseamos ser salvadas.
Los dedos de nuestro corazón se mantienen cruzados y estamos dispuestas a perdonar casi cualquier cosa. Millones de relojes biológicos alrededor del mundo hacen tic tac al unÍsono, mientras que miles de mujeres nos dejamos crecer la cabellera en espera fiel del héroe que llegará a rescatarnos del pozo oscuro de la soledad canija.
Queremos maridos.
Queremos pastel de bodas, vestido blanco y recuerditos cursis.
Queremos casa de tres recámaras con un perro a la puerta y un jardin Ileno de pequeños semihéroes.
Queremos ser salvadas de perecer en las ganas de Ia malvada solteria.
Queremos ser amas de casa. queridos zuperhéroes.Y
lgnacio Ahumada*
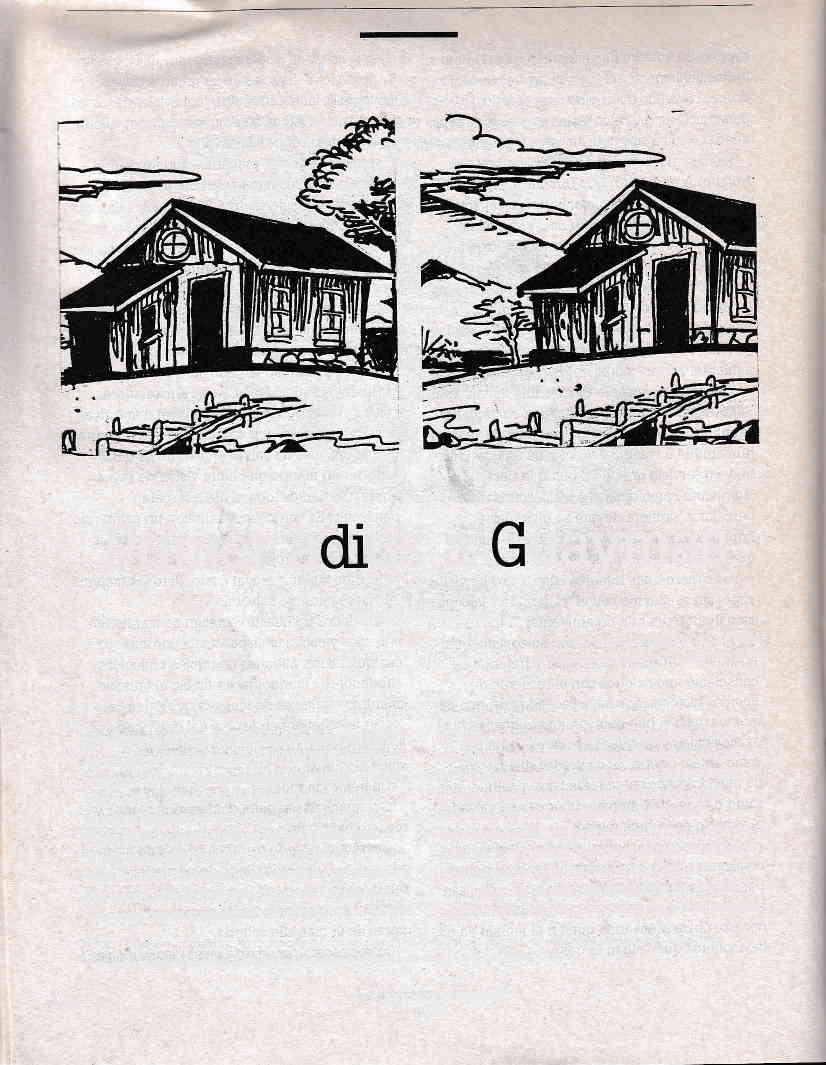
Dedico estos reclterdos de mi Yída at tienciado Mllton Castellonos 6out
En los úIümos dias del segundo Úimestle en la secundatia Miguel Hidalgo y Cosülla, corrÍan rumores de gue venÍa encima la huelga' Desde Hermosillo, donde se calentaban los ánimos electorales por gobemafura, alcaldÍas y diputaciones, estudiantes de la Unison iban a Guaymas a platicar con maestros de Ia secundaria. En seguida se reunÍan con alumnos de tercer año, formando $upos informales en los conedores y canchas del plantel y hacianles , I\foÍddo, sino¡oe¡se radicddo sr¡ estd ciudad Áctua¡¡nente §s desen¡perñ o como repoftetu en rJn ¿Iiaio locol
ver pros y contras de irse a huelga en solidaridad con los universitarios golpeados -algunos de ellos egresados de esa misma secundaria donde ahota nosoEos estudiábamos-, que buscaban Ia democratización del Partido Revolucionario Institucional de Sonora. que se eliminara eI dedazo y se postularan candidatos seleccionados por las bases del partido' Pronto se suscitó un ambiente en eI que aparecieron las grandes palablas y los grandes

lemas: "Democracia,,, '.Dignidad para los s_onorenses.,, .No a las imposiciones,,, "Vergüenza,,, ,,Defensa de las garantias indiüduales", ..primero muertos que vivir de rodillas", "Estudiantes consciente; y dignos,,, "Faustino, no, no-, *Abajo el gobemadoi Luis Enóinas,,.
La secundaria se llenó de activistas de la Unison que cdmentaban en voz alta la represión que se sufria en el alma mate4 cuyas t3 escue_ las superiores. preparatorias y secundaria, se iban a la huelga. Convocaron a un asamblea definjtiva: maestros. padres de familia y alum_ nos de la secundaria Mig,uel Hialalgo V óostifla nos ibamos a huelga. Se pusieron las banderas. y alg'unas chicas, como Beatriz Ávalos, ;;t ;;;; una calceta roja y otra negra. Otras morritas ustteron faldas y blusas con los mismos colores.En cuanto dejé de asistir a clases caí ante dos presiones distintas y opuestas: por un lado ml padre, quien se oponia a que los estudiantes dejáramos la escuela para seguirle el juego a los políücos; y por et oüo, don pancho rá"lq*." era algo asi como un politico profesional. en esos dias sacado de la jugada y puesto en la Danca. Siento que fue de don pancho de quien I:.ilÍ Ti primera y original educaciOn politi.ál"l contacto con él me permitió acercarme a ese movimiento cÍüco que estremeció a la sociedad sonorense.
Es cierto que vivi esos dias como frágil hoja anastrada por los vientos de la tormenta, perá cuando la calma llegó los dias úlümos O" *ryo, al ocupar de nuevo nuestros pupitres, ya no éramos los mismos. En primero de secundaria vi :::9 t:r dias de mi niñez quedaban arrás y entré de golpe a la adolescencia. Es decir, án la primavera de 1g6? en Sonora, un capitulo fundamental del libro de nuestras vidas había concluido.
_Como los dÍas sin clases se prolongaban, mi p-adre consideró bueno apretarme las riendas. Me revantaba al alba, pedia a mi madre ll-"-!:** comida suficiente para los dos y me lleva.ba con él a la obra, ayudándole a levantar un muro de piedra o ladrillo, tirando el firme de un piso, o incluso, vaciando el colado de un
techo. Me echaba al hombro un bote de mezcla o de concreto. como los otros peones. No porque fuera el hijo del maestro de obras Aisfrutata áe pdvilegios. Nacho López pana, conocido por todos como El Zurdo, y quien tanto sabia sobre la resistencia de la trabe, columnas y muros de las construcciones, parecia no darse cuenta cuál era el borde de faüga o resistencia Oe su propio l!" !. :l limite de mi agotamiento. ttegaOa ia hora de la comida, debia tirarme a descansar sobre un tablón antes de poder probar el ¿onc¡e de mi madre.
A la hora de la salida _que esperaba con ansiedad-, subÍamos en el camión urbano que nos üasladaba a la casa del altiuo en punta Arena. Sordos sentimientos de rencor anidaban en mi pecho hacia el padre, el hombre que me sometia en aquellos üabajos. yo permanecia en suencto durante todo el trayecto mientras él saboreaba el tabaco de un Muralla que forjaba con sus propios dedos. ¿por qué me hacia úabajar asi? -me preguntaba desconsolado en mi interior-. ¿Mi padre habia dejado de quererme y me sentia como una carga? ¿por qué me sometia a esas jomadas agotadoras cuand; mi deseo era pasiiLrmela estudiando las
I.]".:n^"l.lo9 los círculos, triángutos y angulos? Toda la primera semana de trabajo en la obra regresaba a casa sufriendo ir.opoÁni., dolores en las piemas. Mi madre me acástaba en un care, tendido en uno de los portales del altillo y me untaba linimiento contra el cansancio hasta que me queda.ba dormido. Cada dia, al amanecer, idciaban las agotadoras jomadas, pesadas aún para honbres curtiáos. Aproximadamente al primer mes, cuando la fatiga en el organismo parecia que se hacia crónica. ni cuerpo em¡ezó a responder. quizás adaptríndose al rudo ejercicio, de tal foma gue un baño al mncluü 1a jomada bastaba pam reponerme. En seguida podia bajar del alüllo a conversar con don pancho Tapia sobre la huelga, según lo que se publicaba en -elvespertino lrarib de Guaymos.En esas tardes yo era adocúinado políücamente, aceptanclo como mias las opiniones de don pancho sob¡e )üo imposiciones en Sonora,,, "no dedazos en el norüramiento de candjdatos,,, demandando que
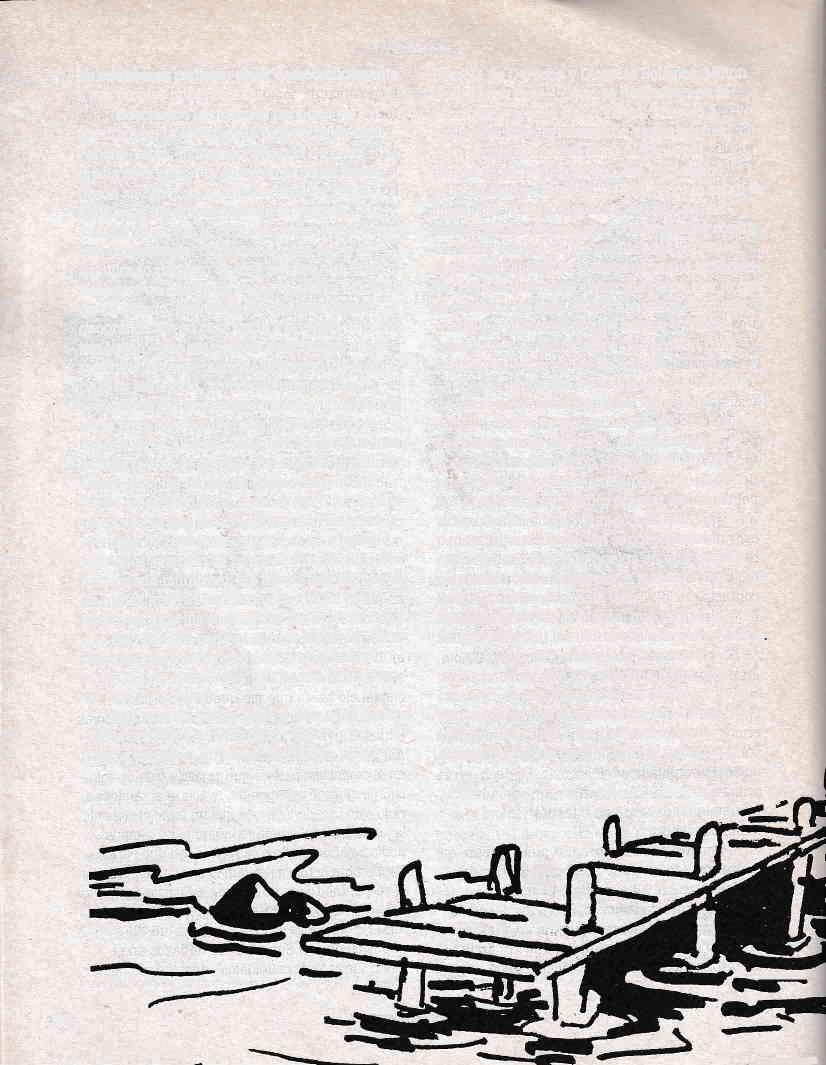
los sonorenses pudieran elegir democráticamente a sus propios gobemantes. Reconozco las razones Para que Yo giravitara en la órbita de la influencia de don Páncho Tapia. El viejano, además de tener gracia para pulsar la guitana, hablaba inglés desde su niñez, la que transcurrió en Indio, Califomia, en donde asistió a Ia escuela. Don Pancho Tapia fue la primera persona que conoci que consultara el diccionario para saber el significado correcto de una palabra, asÍ como consuitar un libro para saber la exacta ubicación de un estado, una ciudad o cualquier punto geográfico. En su casa tenia a la mano un globo terráqueo -que me parecÍa antiquísimo- para reafirmar Ia conversación. ¡Cómo no iba a caer bajo su infiuencia, yo que en primero de secundaria me desvivia por saberlo todo! AI pie de la finca que don Pancho habitaba con su esposa doia Andrea. tenÍa una pequeña barca junto a la que se sentaba para afinar la guitarra. Pasábamos Ias tardes en grata conüvencia. Tenia un pasado en el agua -viejo lobo de marcomo tantos que se encuentran en Guaymas, a la vuelta de cualquier esquina, o en el muelle olvidado. También se habÍa desempeñado como funcionario municipal. Me ayudó con mis tareas de inglés, motivo legítimo para que mi padre dejara de lado las suspicacias sobre la influencia que don Pancho pudiera ejercer sobre mÍ. Años después pude saber que éste poseia también entre sus conocimientos una buena formación de derecho laboral.
Don Pancho acudia cada noche a los mÍtines de los activistas de la Unison -entre cuyos lideres estaba el entonces estudiante de 1a
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, Milton Castellanos Gout-. Éstos se realizaban en la plaza general José Maria Yáñez. Primero a invitación suya, le acompañé varias noches, pero después, aunque é[ no fuera, segui formando parte del público. Me impresionó profundamente el poder de 1os oradores sobre la masa, sus voces indignadas. sus ademanes enérgicos, sus argumentos contundentes contra las fallas y faltas de las autoridades estatales. Mantenían el interás y despertaban la initación del público con encendidos discursos. por 10 que el gobiemo de Luis Encinas Johnson acometÍa contra los universitarios en huelga y contra opositores a la candidatura de Faustino Félix Sema para gobemador de Sonora. Desde la tribuna presentaban una relación de los sucesos recientes en el resto de la entidad. HabÍa versiones de que en San Luis Rio Colorado estaba detenido, arbitrariamente. el abogado Antonio Limón Hemández; en Aguaprieta. dos periodistas sufrieron brutal golpiza por apoyar el movimiento popular antiimposicionista; en Ciudad obregÓn, IÍderes del slüE y padres de una asociación supuestamente nacional, rompieron la huelga en una escuela, golpeando como esquiroles a maestros que hacian güardia. Se podÍa temer, por la intransigencia del gobiemo, que pronto rÍos de sangre bañarian las tienas de la Sonora querida La huelga se prolongaba, la solución al conflicto no se veia pQr ningnma parte. Una comisión de estudiantes de Ia Unison lograron entrevistarse con el presidente de Ia república, Gustavo DÍaz Ordaz, de visita en Mexicali, demandándole la d¿stitución del gobemador
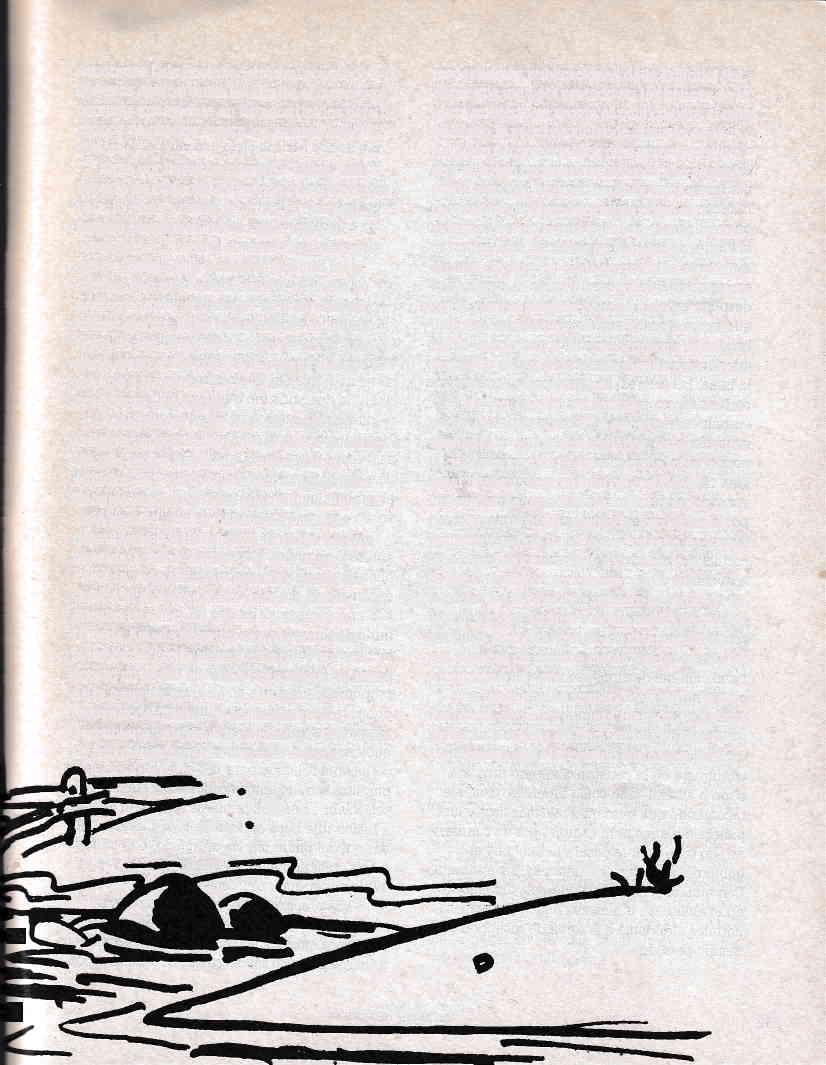
sonorense Luis Encinas Johnson, acusándolo de diversos delitos, entre los cuales el menor era comprar armamento en Estados unidos para los grupos de choque contra los mismos hijos de Sonora.
Opté por llevar un pequeño diario, una especie de bitácora, de todo lo que escuchaba y veia, lo que se comentaba, las denuncias, incluso cuestiones que no alcanzaba a comprender. EscribÍa en unas libretitas rojas, tan pequeñas que cabÍan en la bolsa de la camisa, con una letra menudita que sólo yo podia entender en caso de que cayeran en manos ajenas. El estudiantado se mantenia firme en sus demandas; el gobiemo, por su parte, puso como condición para el diálogo, el retomo a las aulas. Fue 10 que pidió el presidente Diaz Ordaz.
Aquel caso que se vivÍa me impulsó a callejear. adentrándome en áreas de la ciudad a las que nunca habia ido. Conoci plazas y edificios. El Palacio Municipal, sólida y firme finca de piedra labrada, construida a fines del siglo pasado, con su patio central a cielo descubierto y su bliblioteca mirando hacia la avenida Aquiles Serdán. Por esta misma avenida, más allá de la calle 20, donde me dejaba el camión urbano para ir a clases, decubri una libreria nueva. Ya conocia la Libreria Amado Nervo, a una cuadras de la secundaria, por la misma calle 20_ para esa época, mi padre me daba cada sábado la mitad de la paga de un peón, por lo que podia disponer de dinero. En la libreria recién descubierta, adquiri dos novelas de Julio Veme: ¿a ls¡o mister¡oso y La caza del meteorc,
modestisimas publicaciones de la Editorial Sol, obras que me bebf sentado en las bancas de la plaza mientras se reunía el público para el mitin. Mi diario lo seguÍ escribiendo, llevado de la intuición de que aquellos dÍas eran únicos, ya que el orden de nuestras vidas estaba alterado rotundamente, tanto si tomabas parte en el movimiento antiimposicionista como si no; ejemplo de esto era mi padre, quien se oponia a la suspensión de clases en las escuelas. Su argumento era que nada se podÍa hacer contra el gobiemo, el ejército o la policÍa. preocupado por la posible pérdida del año escolar, su ordinaria satisfacción de residir en Guaymas habia disminuido a tal grado, que manifestó su propósito de regresar con la familia para Sinaloa en la primera opornrnidad.
Con don Pancho verbalizaba lo que con mi padre debia silenciar. Él si apoyaba el movimiento de los universitarios. Estaba contra el gobemador Luis Encinas porque intentaba dejar sucesor. imponiendo un candidato impopular. ta dignidad de los sonorenses no se permitiria que fuera pisoteada. Escuchándolo, percibÍa que don Pancho me hablaba de igual a igual, haciéndome sentir, a un año de mi llegada, auténtico sonorense, por lo que le perdoné los chistes que primero hicieron de mi él y su esposa Andrea cuando recién llegxé del sur: "t Tú también eres de los sinaloenses que son capaces de dejarse matar con tal de que les compongan un conido?".
Una tarde que se suspendió el mitin desde temprano, encontré la plaza plagada de twistas pintando la iglesia de San Femando. Mientras los contemplaba elaborando sus obras, sentí

cómo se despertaba en mi una nueva emoción. un seriümiento pleno que me acompañarÍa el resto de mis años, el sentimiento de lo estético; el hermoso templo de San Femando' donde en repetidas ocasiones de mi vida adulta me refugiaria con mis oraciones y plegadas llevado por mi temperamento religioso; el templo iodeado de viejas fincas, al frente su centenaria plaza de kiosco de la bella époia y a un costado la Plazita de la Madre, un paisaje que yo tenía visto tanto al ir y venir de la secundaria y luego en las noches de iracundos mitines, gue no me despertó antes ni Ia emoción ni el sentimiento que me provocaba verlo plasmado en los lienzos. iQué g6an necesidad surgió en mi interior de poder expresarme a través del dibujo. la lÍnea, Ios colores! iYo, que tan limitado estaba en las relaciones familiares para expresarme verbalmente. sobre todo con mi padre, por Ia situación que prevalecia en la ciudadl Traje Ia obsesión de convertirme en paisajista. aunque bien me daba cuenta de que no existian 1as condiciones pala comunicarle nada a mi padre, por Io que en silencio intenté el retrato a iápiz, tomando como modelo a mi madre, ya fuera cocinando, planchando o haciendo cualquier oÍa actividad doméstica en los portales del altillo. Mi padre veia la huelga como algo muy girave que golpearÍa directamente mi futuro, mi condición de estudiante hijo de un matrimonio de trabajadores salidos del campo y, por bendición del destino, asentados en un puerto como Guaymas, con mayor bonanza que Guasave. Si en Sonora perdia la oportunidad de estudiar, me convertirÍa en otro trabajador asoleado como Io era éI. Su ambición era que continuara en la construcción pero no como peón o albañil, sino como ingeniero civil Me recomendó que buscara a mis maestros y les pidiera temarios para estudiar por mi cuenta, asi, en caso de que pasara ia huelga y el gobiemo convocara a exámenes, los aprobara' Con temados, libros y cuademos, me mantuve en eI altillo, sin ir más allá de los frescos portales, dándome á Ia tarea de recuperar el tiempo perdido.
El miércoles 17 de mayo de 1967 -escri¡í en uno de mis diarios-, pelotones de soldados pasaron ftente a nuestra casa. Venían del muelle de altura, donde desembarcaron para dfigirse marchando hacia la plaza general José Maria Yii6ez. donde los eshrdiantes manüenen sus campamento. Estudiaba en el portal de Ia casa que mta hacia la avenida Serdán' Mi madre no se i¡a a tabaiar todavia por Io gue debian ser antes de las diez de la mañana [.-.]
Volvimos a clases el lunes signriente. Se hablaba de desaparecidos, de lideres estudiantiles que salüian exiliados para Arizona, Estados Unidos. El movimiento fue sofocado. Elementos del ejército tomaron las instalaciones de Ia Universidad de Sonora' Ninguna demanda fue atendida, y como se respÍaba una atmÓsfera inümidato¡ia' de incertidumbte, procuré ser cauto cuando asistÍamos a clases de nuevo. Pocas semanas después presentamos exámenes nnales y, sin la algarabÍa que fuera de esperarse, cada quien volvió a su casa a disfrutar de la vida familiar' Me incorporé de nuevo al Íabajo en las obras de mi padre, ya con un ánimo diferente, pues aun con la prolongada huelga y todo el desenlace de derrota, el año escolar fue vaido' Nos encontrábamos los dos un dÍa, ya caida Ia tarde de fines de junio' clavando las útimas láminas de un tejaván construido en el mismo barrio de Punta Arena, cuando una vecina nos proporcionó El diaño de Guaymas, comunicánáonos la buena nueva: en una lista venia mi nombre, Ignacio Ahumada, entre los alumnos que esa noche debÍamos presentamos a una ceremonia solemne para recibir reconocimientos por altos rendimientos académicos' Fui seleccionado por los primeros años, con opcron a recibir una beca el resto de la secundaria' Una vez que mi padre me vio arreglado, con mi ropa limpia, saliendo a la ceremonia, que tal vez ya debÍa haber empezado, me dijo: -M'ijito, aproveche para despedirse de sus maesÍos porque ya no estudiará más en esa seürndaria, pues es mi propósito que nos regresemos a Sinaloa pala que aIá i estudie sin contatiempos'
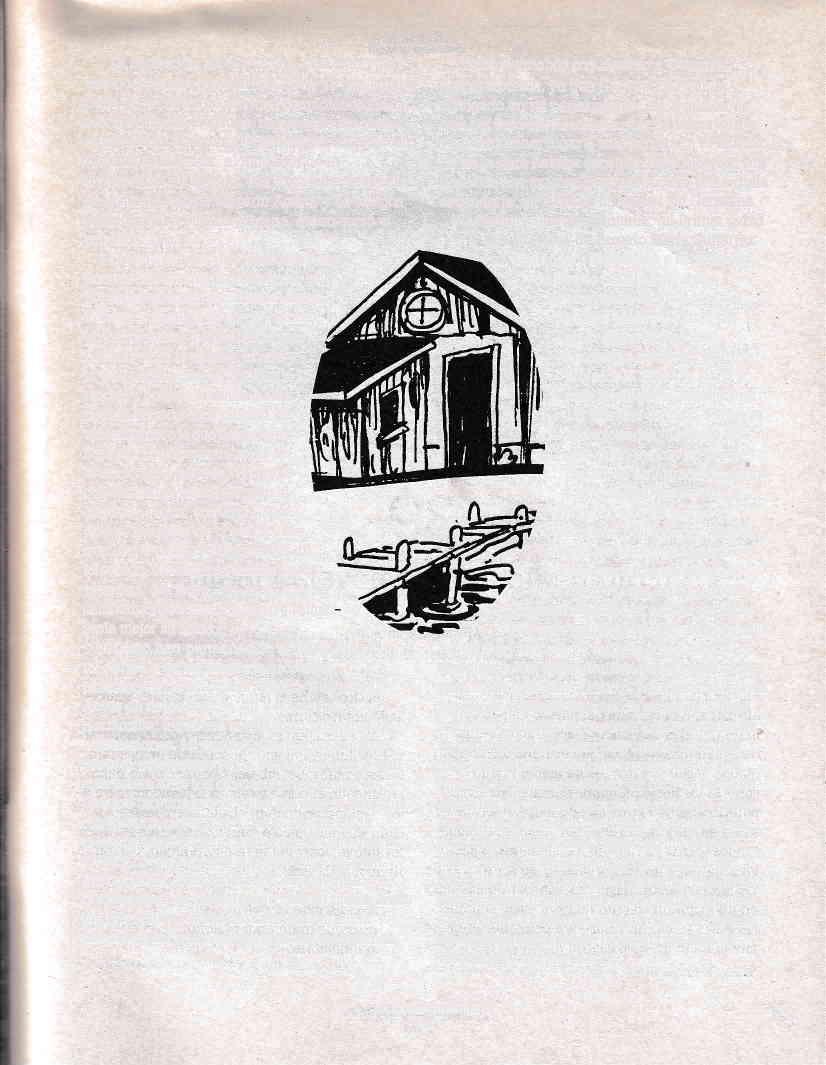
La ceremonia de esa noche. con todo y mi reconocimiento, para mi fue triste, ya que con mi papelito en la mano, anduve despidiéndome de mis apreciados maestros, algunos de los cuaies comentaban en broma sobre mi parentesco con Herminio Ahumada, el fundador de la Universidad de Sonora. Esa noche me despedÍa de mi condiscipulo Macario Acosta y de amigos como Gustavo Susarrey Osuna, quien cursó el
primer año en eI "C".
Dejar Guaymas me provocaba una enorme sensación de pérdida. no sólo por dejarla escuela secundaria Migiuel Hidalgo y Cosülla, donde yo sentia
que mi mente se habia abierto a los horÍzontes de la ciencia. el arte y la üda polÍtica. sino porque en la ciudad y puerto, la familia habia podido conocer una calidad de vida superior a la que dejamos en Sinaloa. Simplemente, aqui teniamos agua potable. url baño con sanitario -colecüvo, pero hi-
giénico-. ag¡.ra corriente. tocadiscos, máguina de coser, y aun- \ que no teniamos refrigerador ni televisión, mi madre no trabaj aba con planchas de fierro. de esas que se calentaban en Ialumbre, porlo que man tenia mejor su salud.
iCómo han permanecido arraigados en mi ánimo y en mi memoria esos dias. precursores de mi primer adiós a Guaymas! Antes de dejar Sonora, fui a su capital, Hermosillo, a que me certificaran mi boleta de calificaciones. Mi madre, siempre en su papel, procuró comprarme ropa. ya que no querÍa que apareciera ante los ojos de sus parientes en Sinaloa tan tirado a la calle. Me dieron para que estrenara zapatos. pero con el dinero en la mano, preferí ponerle media suela a los que ya tenia y con el resto fui a comprarme Histona ílustradd del orte occidentol, de Efwin 0. Christensen. Un último gasto que mi madre hizo, fue llevarme al sillón del dentista para una intervención, pues dos dientes me molestaban.
SubÍ al autobús con destino a Guasave, descorazonado. ya que Guaymas se habia anaigado en mi pensamiento, en Ia ilusión de que ahÍ creceria hasta alcanzar mi etapa adulta y pudiera tener lugar o sitio propio en el mundo. En mi maleta llevaba un altillo. que hice con mis libros de ese azaroso pero productivo primero de secundaria: mi IIEÍono universal, de González Blackaller y Guevara RamÍrez; mi Primer curso de español, de Rosario Maria Gutiérrez Eskildsen; El hombre y la soci.edad, de Benito SolÍs Luna; una Matemdticas, de José MarÍa Sánchez Meza; el Curso de inglés objetívo y el de Geometía ono¿rr¡cd. del profesor N. Efimov. Junto a esta bibliografÍa, además de las novelas de Julio Veme ya mencionadas, un texto del que debo indicar su procedencia es La formación de los íntelectuales, de Antonio pude darme cuenta de las girandes expedativas gue desperté en el viejo. La gran sensación de pérdida por salir de Guaymas seguia agobiiíndome. pero ni en el momento del adiós manifesté a mi padre nada, para evitar cualqúer conflicto. pues en realidad asi era yo, un chamaco incapaz de entrar en pugna con nadie. además de que veÍa cómo, de la nada, se me empezaron a complicar mis asuntos más inmediatos: la reciente intervención dental me impedia hablar con facilidad; mi cara se surtió de espinillas; las tetillas algo crecidas y duas, como las de una muchacha, me dolian. y en medio de todo. constantes sueños húmedos me despertaban aregado en mis propias erupciones. Mi cuerpo suftia Ios cambios na¡lra.les del desarrollo, pero como mi interés intelectual estaba orientado a cuestiones abstractas, desconocia la nah[a]eza de aquellos cambios que llenaban mis dias de vergüenza y mortiñcación.Y
Gramsci, que mi amigo y preceptor polÍtico, don Pancho Tapia, me dio antes de partir, y que solo mucho üempo después
Alfredo Espinosa* llustaciones de Julio Ruiz
A1z dormÍa. El motor del autobús semivacÍo lo amrllaba. A la entrada del pueblo empecé a mtar grandes extensiones desérticas de una densa arenilla grisácea que enviaba múltiples guiños desde sus trocitos de metal. Por fin conocia los jales. Su impresionante extensión parecÍa ahogar al pueblo que empezó a esbozarse en un anárquico sernbradío de casas, dados tirados aI azat, anaigado a las laderas, a los iomos arqueados de las colinas. en las riberas de Ios anoyos secos, hasta desembocar finalmente en un amontonamiento ruinoso. como si juntas las casas se dieran valor para permanecer en medio de tanta oscilación.
'Esctilor chihuahuense.
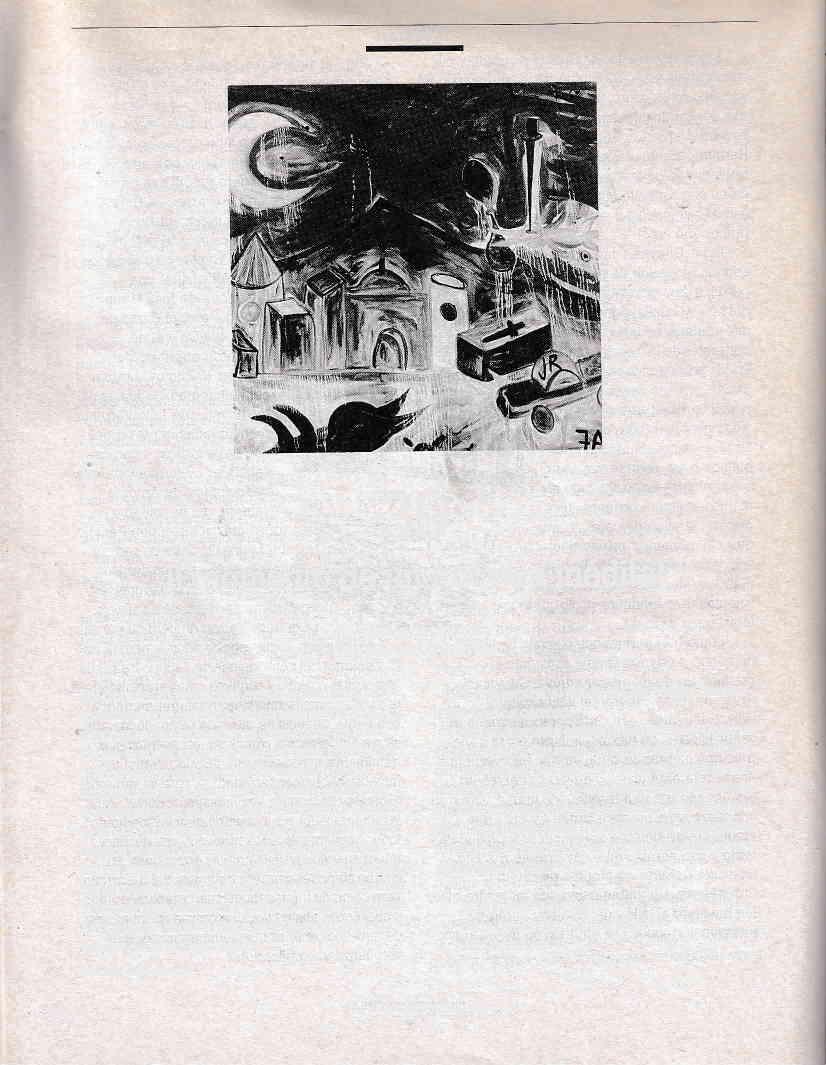
El Oro estaba al fondo de un cañón, amuraIlado por los cerros"
AIz se despertÓ automáticamente al detenerse el autobús. Bajamos después de una señora con sus niños. Soplaba e1 üento de mala gana levantando el polvo y remoliendo olores marchitos. Me impresionaban el silencio y la desolación. Apenas detecté que AIz habia despertado, levanté la voz y me di Ia oportunidad de cital la Aparici.ón de Paz:
Si eI hombre es polvo, esos que andan por eI llano son hombres.
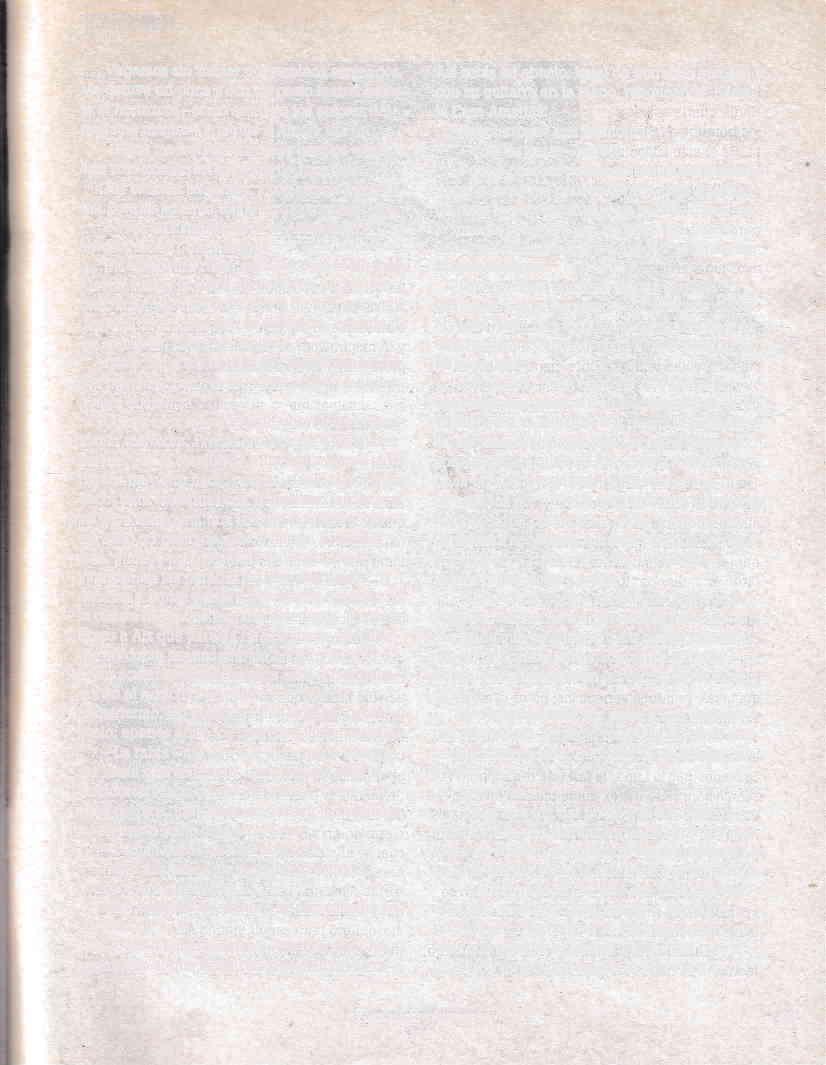
Vagamos sin hablar por caminos espinados. Me detuve un poco y con un gesto teatral escruté el horizonte *como escriben los autores del realismo mágico- y le dije a A1z:
-¡Puta maüel Pensé que los pueblos como éste sólo existían en los libros de Juan Rulfo.
AIz también se detuvo, y con menos dramatismo, pero de acuerdo con el s¿flpfpropuesto, dijo:
-Vine a El 0ro a buscar al asesino de mi abuelo, un tal Chapo Araujo.
Un estridente ruido metálico trizó el silencio. Alcé Ia vista y ni hallé cuervos que graznaran cuar, cuar. pero sÍ los chinidos de una canastilla cargada de piedras que se deslizaba, colgada de los alambres, hacia los molinos.
Quise mirar los ojos de Alz para comprender sus palabras. pero ya se habia echado a andar cuesta abajo.
Unos pasos más adelante observé un espectáculo atenador. Frente a nosotros. a unos cien metros. por el camino que empezábamos a subir. bajaba un perro flaco, pelado, claudicante. Quise decir, para continuar con el realismo fantástico: un puro desfiguro, una sombra desollada, pero me salió un gesto de asco y horror. El animal caia, y luego con dificultad se levantaba apoyándose en las paredes de Ias casas hasta echarse a andar y caer nuevamente rodando por la cuesta hasta que lograba detenerse. Tomé del brazo a Nz que parecia no inmutarse. Me invadÍa un doble sentimiento de horror y piedad. EI peno acumulaba una espuma seca y blanquÍsima en el hocico, y mostraba una piel de paquidermo, sin pelambre. No ladraba. Desde el suelo, apenas abrió los ojos para miramos pasar.
-La rabia -me dijo A1z-, no puede descansar hasta que se muera. Los piadosos sólo Ie prenderán fuego cuando se muera. Como son hijos de Dios, los penos no poseen Ia suficiente inteligencia como para suicidarse"
-óCómo sabes que tiene rabia?
-Muchas veces me he sentido como é1. Conozco la enfermedad.
Miré hacia atrás: el pero se derrumbaba ya sin fuerzas.
-áVes a aquel hombre? -me preguntó Alz, apuntando a] que subía con dif,cu.ltad un cerro-.
Asi subia mi abuelo, igual de borracho que ése y con su guitana en la mano, ren$reando. hasta la Casa Amarilla.
Lo interogué con la mirada.
-Con las putas -replicó-.
Poco a poco, el pueblo se fue enfantasmando frente a nuestras narices. El aire traia quejidos de otros lares y levantaba un polvillo ligero gue lo invadía como si fuese un velo. una gasa o una capa de niebla cuya densidad se desvanecia por instantes.
De muy lejos provenÍa alguna canción adolorida. Luego los sonidos de antignros discos rayados hasta que alguien se compadecÍa. y de un zarpazo estridente. volvia a colocar la agnrja en buen surco.
Caminando pude observar que las casas eran más sombrias de lo que aparentaban, vistas desde el autobús. Sus muros permanecen milaglosamente de pie; sóIo algunos pedazos enmezclados ocultaban los adobes deslavados. Unas puertas de colores viejos e inciertos. carcomidos por el Sol y la intemperie, de goznes enmohecidos, consegxÍan asirse a sus marcos de madera apolillada, a través de unos heroicos y sacrilicados clavos chuecos. Ventanas de vidrios rotos. Moho y polvo.
El Oro es un pueblo abandonado, solÍtario. Pregunto acerca de los habitantes y Alz me responde que están muertos o que se convúüeron en traficantes, trabajadoras de maquiladoras, o limpiavidrios en las esquinas de alguna ciudad.
Inesperadamente, Aiz entra a una escuela ruinosa y vacÍa. Lo segui hasta el centro de una pequeña explanada. Depositó su mochila en el suelo y dijo:
-Aqui fue.
Era la entrada del pueblo. Si AIz hubiera venido despierto nos hubiéramos ahorrado este viaje. La soledad y el silencio empequeñecian la cancha escolar sobre la que estábamos parados.
-La solemnidad del acto era mortalmente aburrido -continuó diciendo Alz-. No era la primera vez que alguien se desmayaba; incluso. creo que muchos lo hacian a propósito con la intención de ser regresados a casa o por lo

menos de recostarse en la sombra y refrescarse. Nadie queria asistir a los honores a la bandera. Es el acto civico más inúti1 y rutinario. Que la patda agradezca mis servicios presentados al permanecer estoicamente durante esos lunes amargos.
Alz sonrió invadido de una aura sombrÍa. Caminó unos pasos y dijo señalando una ladera:
-Estaba parado aquÍ donde estoy cuando una niebla rastrera bajaba desde la Planta Fluorita, como una serpiente empujada por el viento, tumbándola por el desfiladero y levantando un humillo tenue.
-¿Una serpiente?
-La arsina es más pesada que el aire y se arrastra perezosamente cuando el aire le ayuda. Tiene olores descompuestos: ajo, huevo podrido, mierda. El tufillo endragonado y venenoso, aliáceo lo llaman los quÍmicos, no tardó en clavar sus colmillos. La mordedura tuvo efectos fulminantes y los alumnos desfallecÍan y el pánico no tardó en aullar por todo el pueblo.
Desconcertada, oia Ia voz de un desconocido A]z como hablándole a otros, o a sÍ mismo. cuando de pronto me vinieron a la memoria aquellos papeles envejecidos, fijados sobre Ias paredes de su leonera, que exhibian fórmulas quimicas. nombres venenosos, datos clínicos de las intoxicaciones.
-Cayeron las tres primeras muchachitas, y las maestras creyeron que los soponcios eran causados por la Luna, la falta de desayuno o la simulación, pero luego, como moscas fulminadas, fueron azotando las demás, incluso algunos hombres y las maestras mismas. Yo fui uno de los pocos que quedó de pie.
-¿De qué me hablas? ¿Qué me estás diciendo?
-En la Planta Fluorita que allá en Io alto se ve, molían las rocas metálicas extraÍdas de Ios mantos freáticos con ácidos potentes. El lenguaje de AIz denotaba un conocimiento técnico que nunca imaginé que tuviera. Hasta
ese momento. los recortes amarillentos pegados en las paredes de su departamento tomaron su real sigmificado.
-La pestilencia era veneno puro: arsina e hidrógeno de cianuro. Quienes estudiaban el fenómeno hablaban del envenenamiento sin que nadie les entendiera. Hablaban con rollos como éste: por distintas reacciones químicas se produjo la arsina, que al ingresar al organismo por la piel y la respiración. se une de inmediato a las proteinas, a los grupos sulfidricos -para ser exactos- de las fracciones proteicas. afectando a las enzimas que a su vez trastornaban otras funciones del organismo.
-¡Doctor Alz, su erudición me tiene sorprendida!
-Todo esto me lo aprendÍ de memoria, aunque todaüa no lo comprendo. Lo cierto es que El Oro, en unos cuantos dias, cambió su vida para siempre. Esa intoxicación colectiva determinó que yo dejara el pueblo y a mi abuela.
-¿Y por qué no detectaron desde antes que los molinos estaban produciendo gases tóxicos y otras sustancias contaminantes?
-Todos los sabían. Era imposible ignorar que los animales morian al tomar el agua que bajaba de las plantas de beneficio; que el polvilo blanco que salia por las troneras de los molinos y caÍa sobre los táscates, encinos y los demás árboles, terminaba por secarlos. Las mujeres se enojaban porque a veces el polvillo agnrjereaba la ropa de los tendederos. Yo echo de menos la planta de chia, ¿la conoces?, a sus flores azules. En el otoño, las luciémagas se detenian en sus ramas. cerca de la espiga de 1a cual se alimentaban, y mientras se apareaban encendian sus lucecitas. Los niños de entonces cortábamos una rama de chÍa llena de luciémagas y la metiamos en una casita de barro con mosquitero para segnrir viendo sus intermitencias en casa.Y
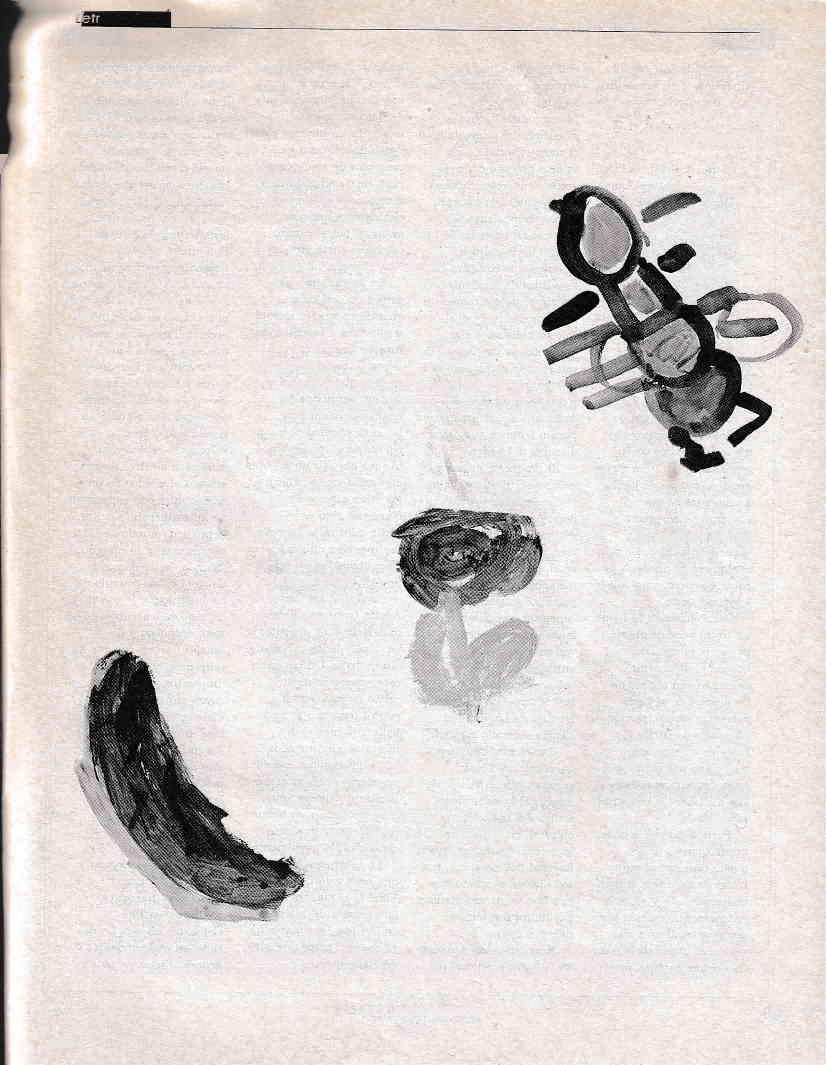
En mis momentos mós felices siempre opo[ecen los moscos y onuinon mi díc.
Cuondo poseo con mis omigos o lo horo de comer ohíestón los moscos,
Nunco puedo desconsor o gusto con los moscqs pero hqy olgo que me gusto de ellos que desoporecen en el invierno.
Suove como beb¡é junto o él
no sé si eres tu o su piel
Corqs de songre, con migojos de noche venos o los orillos,
Eslos niños son integrontes del TollerArco lris de Creoc ón Lilerorio en lo Escuelo prirnorlo Froncisco Gonzóiez Boconegro en Tecote, 8.C,, coord nodo por el profesor Sergio Rommel Alfonso, Los dibulos son de Diono Dl Bello (4 oños).
La tradición cono hipérbole o Ia a¡madura de micr.ochips
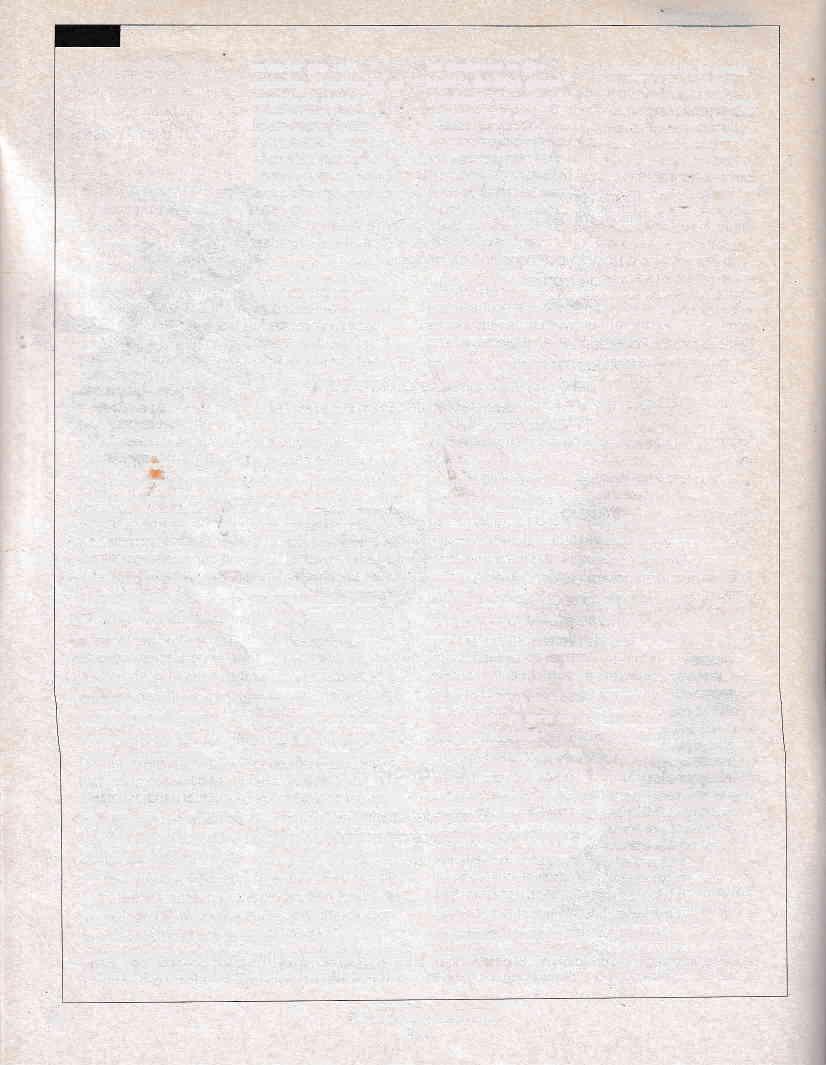
Ca¡los A- Gutiérrez Vidal, Editorial Auiur, Mexicali, B.C., 1996,40 pp.
Mírame a los ojos
Verás lo que soy
Control Machete
Cua¡do Ca¡los Adolfo
Gutiérrez Viilal me entregí st Berlín 77, con la curiosidad natr-¡ral de ver Io que hacen hoy en día los escritores de la generación ¿oeó, una tarde me di a la tarea de leerlo, a sabiendas de que encontraúa sorpresa§ y una gran dosis de experimentación, como cualquiera lo puede comprobar con sólo hojear y ojear el texto.
Desprejüciado, lo leí de un tirón, pues no quería perder la imagen del bosque al detenerme demasiado en alguno de Ios árboles. Y de hecho tiene que ser así, poryue
Ias piezas d.e .Eerlín 77, fuera de su contexto, puede que nos digaa poco. Pero, Zqué imagen es ésta? i,De quó manera comentar sobre ella?
Pam responder a tales interroga¡tes, no me quedó otro remedio que tratar de aplicar el bisüuú estructu¡alist¿ y recordé entonces, que cua¡do por primera vez llegó a mis rr,ar,os El grano de la uoz, de Roland Barthes, pude
entender que toda expresión de cu.ltr¡ra es r¡¡ lenguaje de signos "desenrollado" sobre la superfrcie del intercambio y el trueque social de los valores que esa cultura exalta o denosta. Barthes, en su estudio de El grano de uoz, deeonstruye el discr¡¡so (el lenguaje de los signos) de Ia cr¡ltura japonesa y lo compara con Ia cuitr¡¡a de occidente. Asistimos de esa manera a la eomprensión de que los valores culturales con pretensiones de hegemonía son ¡elativos (cambia:rdo el referente y el connotador), y que sus intenciones dominantes son proc¡eadas por urr lenguaje previo: el discr-rrso del poder. EI productor de signos cultu¡ales (poéticos) opta por reproducir eI discr¡rso domina¡te o establece r¡n discr¡¡so crítico. Esto no siempre fue así. A¡tes de la edad del raeionalismo, Ia distancia entre productor y poder no existía. Todo se generaba y asimilaba en la misma matriz social lel vademécum de los antropólogos), para volverse a generar y reproducir. Como üjera el homb¡e de Lombardía: "Tutto il mond.o contenti".
Con el romanticismo daia inicio un lento, seguro y efrcaz trabajo de coloca¡ al creador en el centro del hr¡¡acán cultu¡al. Nada era más importante é¡rtonces que Ia libertad del individuo, pues todo poder es supresor y con r]rla tendencia maniaca por u¡riformar (clonar, decimos hoy).
Esta oscilación pendular de la historia cultu¡d (en
las academias se dice historia del arte) generó una familia impresionaate de "ismos". En ese momento adqürieron peso y significado pleno los conceptos de tradición y ruptura, y así hubo quien apostó a las tradiciones clasicistas, y quien se aventuró por el camino tenebroso (Artl, Ariaud, Poe, etcétera).
En los tiempos que corren no podemos identiflrcar tan fácilmente tradiciones o procesos de ruptura puros, sino todo un espectrp de matices y combinaciones, aquello que los científicos del análisis cultr¡ral ha¡ llamado posmodernismo. No obstante, en a¡nbos bandos encontramos obras maestras: signos culturales como espejos de Narciso o sigrros contraculturales (aunque hoy mas bien diríamos altemativos) como espejos bruáidos (opacos).
Berlín 77, de Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal, materiaimente chapotea en la pila de Ias voluntades alternativas. Utiliza en Ia reconstrucción de su rcIato (porque es lm relato) toda una serie de hallazgos históricoliterarios mixtu¡izados en Iínea hiperbólica, creando un cuerpo narrativo fragmentário y discontinuo, peao cofi goznes en buenas condiciones y una grarr capacidad de moümiento. La incorporación de Ia que hace gala Gutiérrez Vidal (a la manera del antágonista de mercr¡¡io en la cinta Tertninator II) va desde el golpe de dados de Mallarmé, Ios
fundamentos de la poesía gutural de Hugo Ball o Tlistan Tzara, pasando por el cut-up policiaco, la narración simultaneísta de Joyce, Ia propuesta de novela como escultura del ecuatoriano Jorge Enrique Adoum, hasta los rasgos de Ia poesía visual de un Minarelli, Kostelanetz, Polkinhorn o Césa¡ Espinoza, y para mí Io más siginifieativo como lectlrra: nos transmite su placer por el texto, no su saber, rto su archivo libresco, no sus pretensiones de "autor".
Escrito con humor verde y humor negro, Berlín 77 es r¡ra historia pseudogótica relatsda en porciones de gran velocidad laceleración internet): eiectrones quJ orbitan alrededor de un núc1eo duro con capacidad de autoalterna-ncia entre lo público (mu¡rdo de las apariencias) y lo privado (mundo de los deseos); entre lo crrdo lmrurdo de los instintos) y Io cocido lmundo de las convenciones); despliegues de señales (claras, oscuras o reticentes) y silencios (implícitos y explícitos), en cuyos andaniajes literalmente se evapora la idea formal de signifrcado y signifrcante, 1o que, Por otro lado, lo mismo le puede suceder a cualquier lector desprevenido enfir¡dado en bata y babuchas y tomando su chocolate caliente. (iAy!, iadónde hemos llegado?). Berlín 77, cotno estructura narrativa aparecida en Baja California en este frn de siglo, en que corrientes y géaeros literarios se
petetran recíprocamente, dls, sin duda, una señal clara y sonora de que u¡¡a cadena de estilos nuevos para narra¡ ocupa §u lugar en el desierto, Es hora de ab rochar¡¡os los cinturones y tener a la mano la mascariüa del oxígeno.Y
José Marruel Di Bella
Narr ad. or. Coo rd.in od.o r d, e I pr oSroltta de tallereÉ de creación infantil Ara lris.
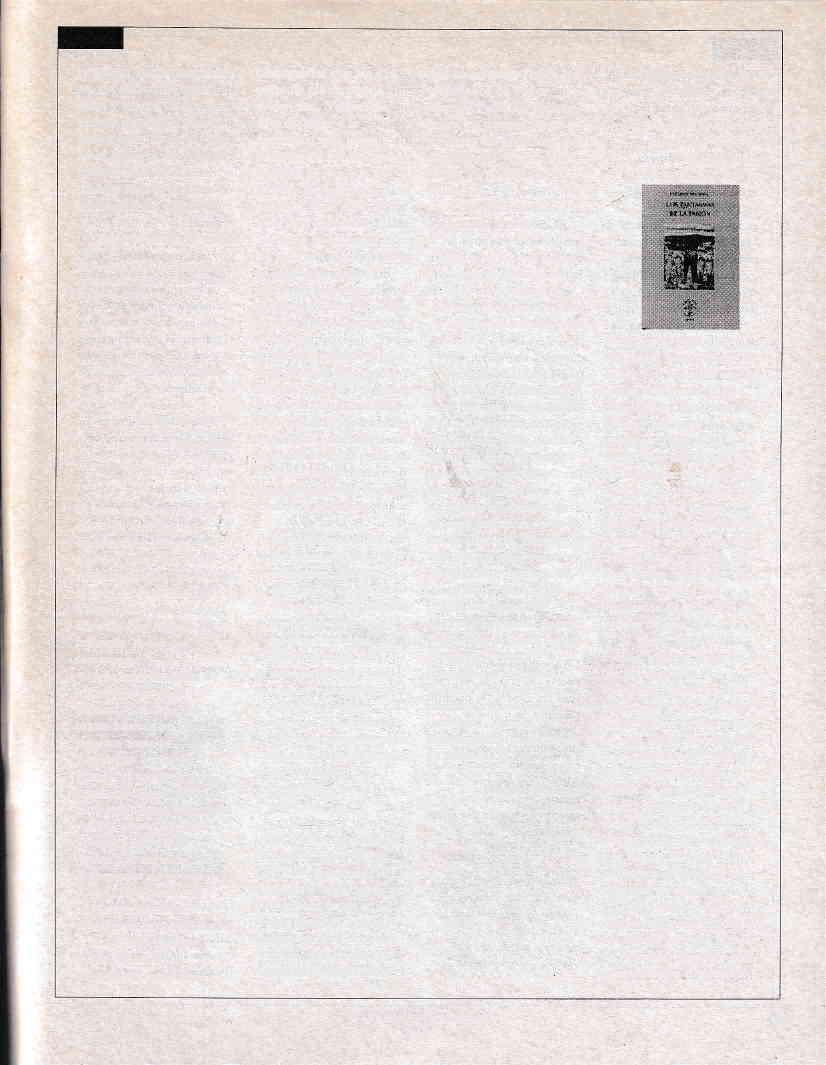
R¿tazos de ínfa nnio
Retqaos de infancia: tecuentoa tecdtenses, José Manuel Valenzuela, inédilo.
Si bien no es imperativo al ofrcio de sociólogo Ia imaginaeión literaria, en algunos easos esta feliz convergencia se da. Tal es el caso de José Ma¡uel Valenzuela Arce, en su libro inédito Retazos d¿ infancüt: recuentos tecdtensea.
A la mirada aguda e informada de José Manuel, debemos dos textos básicos en las ciencias sociales mexicanas contemponáneas: el primero, á la braoa ése (Colef, 1988), libro que Carlos Monsiváis califrcó como "la mejor investigación sobre cholos"; el segundo, Empapados de sereno (Colef, 1994), sobre el moümiento urbano popular en Baja California. En ambas publicaciones, además del exhaustivo recuento
bibliográfreo que las 414 notas de pie de página evidencian, Valenzuela Arce da 1uga.r a Ia dimensióu más- plena y conctEta de los fenómenos sociales: Ia üva voz de quienes los producen o padecen. Bien sabe -al igual que Paracelso- que "la raz ón es Ia mayor de Ias locuras", y que a través de la palabra como testimonio histórico o creación poética, es posible acceder a otra forma de sabiduría.
En Retazos de infancia, José Manuel Valenzuela intenta explicar a sí mismo 6¡ a toda una generación de tecatenses) Ia forma en que Tecate nos habita. Es decir, los porqués y cómos de la conversión del espacio geográ(rco en zona afectiva y simbólica.
EI pueblo nos habitaba y sus ¡efe¡encias aún nos acompaña¡. Nuesl,ras cartograñas memorísticas se confrontan magnifi cadas con la dimensión real de los espacios vividoe. Nue6tros mapas de representaciores ütales arnplían y otorgan nuevos sentidos a los sitios afectivos. Recreaciones selectivas tanizadas por Ia memoria, traaslormadas por los afectos, embellecidas por la nostalgia.
En "Sobre Ia poesía y Ios poetas' (Srzr, 1959), T.S. Eliot sentencia: "considero importanté que tódo pueblo tenga su propia poesía". Tecate Ia tiene (J¡ en abundancia). Además, una poesía claramente identificada
con su entolT¡o. Desde los octosílabos de Víctor Manuel Peñalosa BeltÉn, hasta los poemas épicos y profusos del libro Noche de fundacione s (Conaculta, 1996), de José Jaüer Villa¡real.
A1 respecto escribe Valenzuela A¡ce:
Los fantasmas dz la p@sión
Lot fantasmas d.e la pasión, José Javier tr4llarreal, Editorial Aldus, México, 199?, 23? pp.
Aspecto común que delinea la recreación ]iteraria del terrrño es el estigma de Odiseo, que aíora el regreso a una itaca que nunca podrá Toilo poeta, tarde que t€mpra¡o, bugca salda¡ la deuda con aquellos autores que le influyeron. No es concebible el quehacer del escritor si¡ estal antepuesto por el de leetor. Escribir poesía es, en buéna parte, reescribir Ia obra de otros. Digerirla, hacerla propia y, por medio del acto escritr¡ral, regre§a¡la a los otros. Ese tiempo llegó también para José Jaüer Villarreal. El Iibro de ensayos Los fantasmas de la pasión es prueba de ello.
Retazos de infancia, de José Manuel Valenzuela Arce, rehuie las etiquetas y clasifi caciones, Aunque confesional, dista mucho de ser u¡¡ übro de memorias. Si bien comenta textos y crónicas de escútoreÉ tecatenses, su apuesta definitil.a no es la crítica litera¡ia. El autor es más que un observador participanté, cronista de un espacio y un tiempo que fueron suyos. Se reconoce habitante de r¡n Tecate que, a pesar de la distancia, Io sigue poseyendo en muchas fo¡mas. "Sólo nos humaniza¡nos a través del recue¡do", escribe Valenzuela A¡ce. Est¿¡nos de acuerdo. Y
Sergio Rommel Alfonso
EI texto "Esa cosa liviana, alada y sagrada (de Ia poesía y la sociedad)", constituye r¡n maniñesto poético. Para Villarreal, es evidenté -y en este pu¡rto discrepa con In república, de Platonque "el ejercicio de Ia poesía no es un trabajo esteril dentro de la actividad humaaa". (p.10) Textos como el Gilgamesh y la llídla, El libro d.e los muerfos o el Beowulf, son ejemplos de ello.
José Jaüe¡ Villarreal asl[ne lma posición dentro del debate sobre la función de la poesía. Coincide con el esteticismo a ultranza
E.Fi,ce, pcr ejÉ--?-o/, en el sentido de que el "compromiso del autor [es] hacia su proyecto de creación, hacia su obra", y no debe " supeditarla a r¡na valoración extraüteraria". (p. 26)
Por otro lado, el compromiso que emana de Ia obra hacia Ia sociedad es por medio de Ia lengua (como Io entendió Elliot): su conservación y su perfeccionamiento.
Sin embargo, la voz del poeta se convierte en la voz del pueblo.
Villarreal concluye:
La poeía, como poesía, ügoriza el habla, Ia lengua, la cultura de su pueblo, pero también lo sensibiliza, puesto que expresa las emociones y sentirnientos propros de Ia comunidad a la que pertenece y que, €n un sentido estricto, son introducibles a otra lengua. Asirnismo, el quehacer poélico üene a romper el silencio de lo lírico en la comunidad en la cual se realiza. Si partirnoe de que eI silencio es una imposibilidad de expresar aquello que no podernos expresar, la poesía serra entonces la voluntad de expresarlo, de decirlo, de revelarlo y revelarnos (p.30)
"El legado del duque Job" es otro ensayo fundamental del libro. José Jaüer Villarreal realiza r-¡na lectura apasionada y crítica al morimiento literario más import€nté en Ia lengua espaiola: el modernismo, EI poema "La duquesa Job", de Ma¡uel Gutiérrez Nájera, constituye un
manifresto, el aüós definitivo a üIra estética y la bienverrida a otra que vendráadefinirya conücionar toda una época de Ia Iírica y la narrativa mexica¡a. (p. 56)
El libro se complementa con lectu¡as a Ia obra de Salvador Novo, Julio Torri, Ramón López Velarde, Alí Chumacero, Gerardo Déniz y José Emilio Pacheco, entrÉ otros.
A José Jaüer Villarreal debemos tres libros fundamentales en Ia nol.Islma poesla mexlcana: Mar del not'te (1988), ¿o procesión (799L) y Noche de fundaciones (1996).
Con Ins fo,ntasntas d,e la pdsiótl, la cÁtica mexicana tarrrbión está en deuda con él.Y
s.R.A.
Arráncame la aida, Angeles Mastreta, Editorial Alfágua¡a, 1985.
En los Írltimos años, se ha hecho poprüar en nuestlo país un género (si podemos llamarlo así), al que diversos autores, a falta de u¡ término mejor, han denominado "literatura light" Es decir, iiteratura ligera, de fácil consumo, que no demanda mayores esfuerzos del lector para su comprensión. Si es cierto que los "libros se escribet para círculos muy concretos" como lo seña1ó Miguel García Posaila en u¡r artículo pubiicado en Babelía-, Atni.ncamg la
uido, de Angeles Mastreta, fue escrito para Iectores instantáneos, muy ocasionales, ingnorantes de las técnicas narrativas de Ia novela contemporáaea, "lectores con poco tiempo para tratar de aproximarse a Ia obra literaria por otros caminos además del esparcimiento".
En pocas palabras, la novels narra las peripecias políticas y amorosas de un' general en el México posrcvoluciona¡io, vistas a través de Catalina Ascencio, su mujer. Si bien, en las primeras páginas se Iogra construir r¡na historia más o me¡os interesante, más adela¡rte ésta se cae, por Ia preferencia de Ia autora por la linealidad, en detrimento de otras técnicas namativas. Los amoríos y tra¡rsas del general, las infrdelidades de su esposa, y el recuento casi eterno de los hábitos públicos y privadosde la clase política de los años treinta, ni escandaliza¡ ni d.eleitan a 1a mayoría de 1os lectores. Lo que puilo ser uri buen cuento, deriva en una mala novela, vacía ale imaginación y, en algunos momentos, aburrida h¿sta ei cansancio.
Sin embargo, Io importánte no es descalificar r-r¡r Iibro 1ue por cierto obtuvo el Prernio Mazatián en 1985 y ha sido traducido a varias Ienguas-, sino cuestionar la práctica de una escritura que considera al lector u¡ sujeto pasivo y no exige una interacción crítica con la página impresa.
La únisa alternativa que se me ocure es haceql Ilegar más y mejores libros a un público que rápidamente aprenda a confrontar la obra. Como sentenció Jaüer Maríae en una entreüstá publicada en Lo. jornada se¡úlndll
Desde muy pequeño me acostumbré a sortea¡ ia8 palabras de los grandes frlósofos y literatos, lo cual tiene como consecuencia ineütable una arraigada falla de respeto hacia todos cuantos escriben, incluso yo mismo.
Una dosis de irreverencia hacia los libros, nos ayudará a ios lectores a ser más críticos y exi' gentes con los autores. Necesitamos literatu¡a sin adjetivos, no ligát, simplemente literatura,Y
s.R.A.
Deci¿rto dz la palabta
Desierto de la palahra. Eduardo Arellalro Elías, ICBC, Colección Voz de Arena, Mexicali,8.C., 1994.
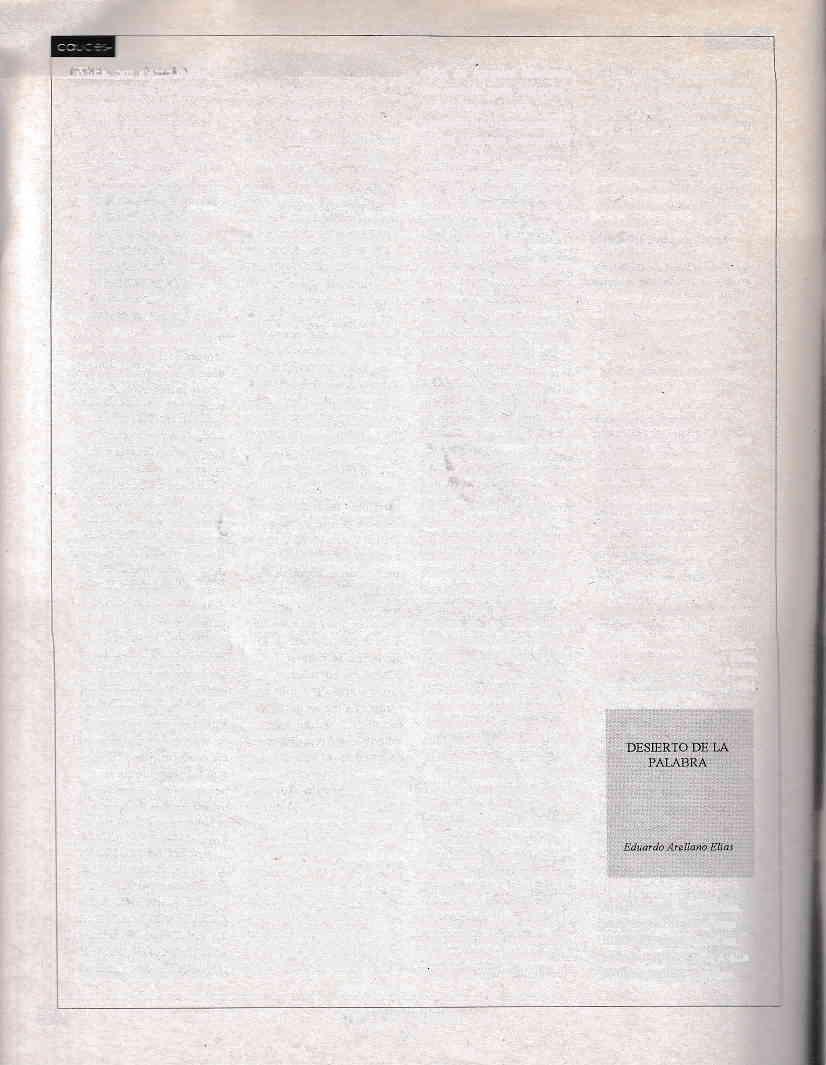
Al igual que Baudelaire, para Eduardo Arellano Elías Ia poesia tiene su propia moral y sólo a eLIa 1e debe rendir cuentas.
Bien sabe -como diría Eliot- que la obligación direct¿ del poeta es con su Iengrra: "conservarla primero, y ampliarla y perfeccionarla en segundo término". Por eso, el quehacer poético de A¡ellano EIías es lento eolamertte en apariencia. La vocación preciosista en el uso de la palabra le impone un ritmo pausado que sus lectores agradecemos doblemente. La suya es u¡a obra b¡eve pero intensa. No hay lugar en ella a coneesiones sociologizantes u oratorias. Cada palabra en el poema es única e insistituible. Debe encontrar su razón en él mismo o desaparecer. Por ello, sus textos son Iimpios, cristalinos. Círculos perfectos,
A¿ua apLastada en tierra sin. aLiento sin una ondn mpoz de xuudirla crt,i múerta auperficie de espejo casi d.ura
A Ja inlersa de Ia mayoría de los poetas bajacalifornianos (Arellaao nació en Zacatecas, pero radico en Me,xicali a partir de 1988; achralmente vive en Tijuana), qüenes e¡rfrentan el desierto a través de la exrüemncia en el lenguaje o de un banoquiwro urbano, Edr¡a¡do Io asume en su aridez más plena y bella: el reflejo, el polvo, la miradq es decü, Ia h¡2.
En el eepacio en blanco en La cascada se diuisa e» aída lo primero
Lque uinoe
aquello dc lo que el reato es i;ntuición y Gemejanxt
A Ia realidad de los sentidos el poetá antepone la realidad de la palabra. El desierto es presagio de la muerte, soledad lacerante, pero también es Desierto de la palabro. Lenguaje purificado, voluntad expresiva. En "este contine¡te de lo abstracto -{oncluye A¡ellano- somos palabra/ pura/ erraacia pensante y deseo'i.Y
s.R.A.
Caba.llo blanco
CabaLlo Bbna: Mito y lelend.a d.e Agapito Tleuiño , Cuadernos del Topo, Monterrey, N.L., 1996.
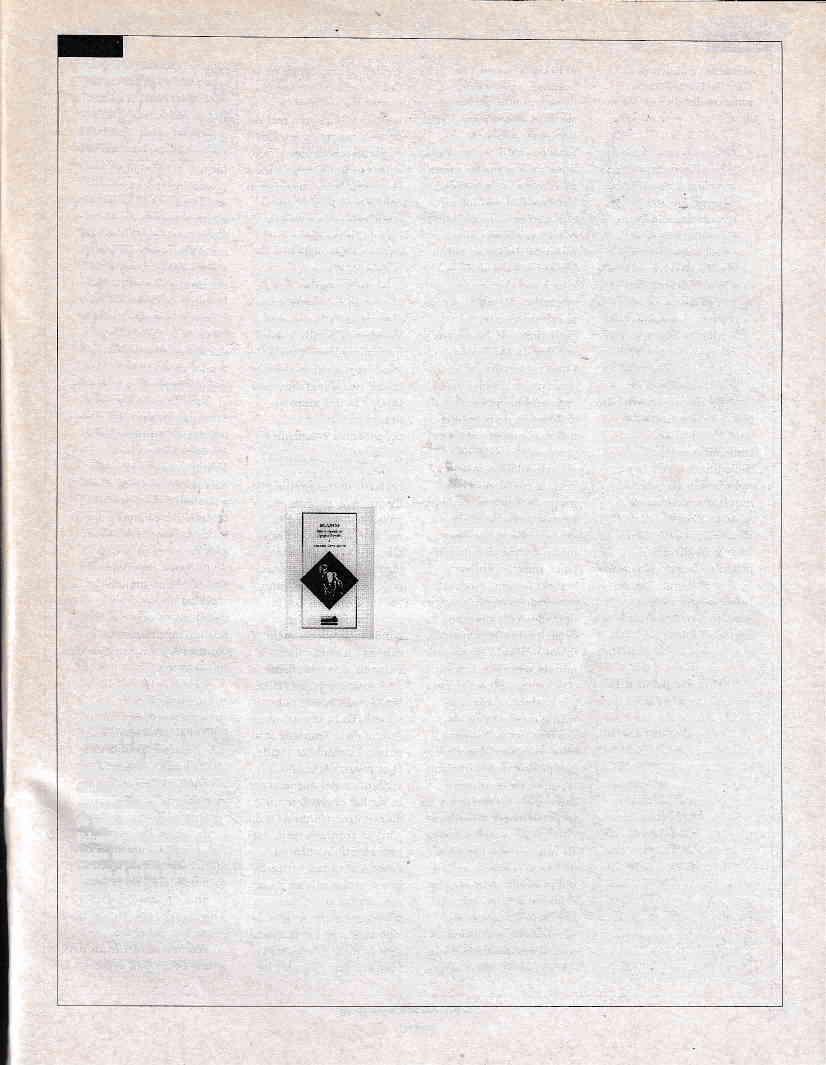
Agapito Treviño nació en marzo de 1829, y murió ejeeutado el 24 de julio de 1854. Sus hazañas como bandolero lo conürtieron -aun antes de su muerte en mito y Ieyenda en el estado norteño de Nuevo León.
Los bandoleros adquieren fama cua¡rilo su actividad ilícita es interpretada por el pueblo como un ajuste de cuentas, como una forma de redistribución más equitativa de la riqueza en una región,
En el cent¡o de Ia üda de --escribe Fernando Ga¡za Quirós- hay una especie de misticismo oculto en el que todo se subordina a la presteza, a la ligereza esencial. Es el polo recíprocamente opuesto al caballero a¡dante. Los motivos sociales y éticos se sacrifcan al gusto por la aveniura, y al desprecio sistemá¿ico de norm¡¡s y valoree establecidos. El bandolero es "el valor echado a la calle".
Agapito Treviño Caballo ' Blanco realizó sus primeros asaltos hacia 1848. Capturado en cuatro ocasiones por las autoridades, tres veces logró fugarse. Debido a que fue entregado por auioridades [orteamericanas a Ia gus¡dia fronteriza de Tamauüpas, se le instituyó consejo de guerra el cual lo sentenció unánimemente a la pena capilal.
Los bandoleros son activistas -señala el autor d,e Cdballo Blanco: Mito ! lcyenda d.e Agapíto ?reuiño no ideólogos ni revolucionarios: son hombres mdos, seguros de sí mismos, provistos a menudo de fuerte personalidad, tatentoy liderazgo. Casi siempre son campesinos a Io§ que la autoridad considera delincuentes, pero que permanecen dentro de la sociedad y se les califica de héroes vengadores, luchadores por la justicia y, a veces, ilcluso como líderes de la überación. En cualqüer caso, se les conoce como personaa merecedoras de admi¡ación y alrda, de a}Ií que los
vecinos Ios arnpar.en y con frecuencia oculten. El ámbito de los bandoleros es la montaña. Robi¡ Hood es el modelo mundial del bandoleriemo, Caballo Blanco es eI ¡nodelo regional. (pp. 5 y 30)
ZPor qué un ba¡dolero -no homicida- es condenado a la pena mráxima?
Después de Ia aprehensión del 20 de enero de 1851, el e¡rtonces secretario general de gobierno, Santiago Vidaurri, giró exhortos para reunir pruebas en contra de Agapito Treviño; en dicho documento, señalaba que las actividades delictivas de Caballo Bla¡co
alejaron de esta ciudad y pueblos inmediatos, la seguridad de que antes disÍiutaba¡ sus habitantes en §u p¡ogreso y prosperidad. (p. 13)
No es creíble responsabilizar a r¡n solo delincuente del clima de insegu¡idad que reina en toda una región. Tal vez eI mecanismo inconsciente de expiación a través del sacrifrcio victimario operó en las deeisiones de las autoridades de condena¡ a muerte a r¡n asalta¡te comú¡ y corriente.
Por otro lado, es sumamente ilustrativo conocer la percepeión de Ia sociedad neoleonesa de mediados del siglo, respecto a las nociones de justicia y los f¡nes de las penas privativas de Ia libertad o de la vida. El gobierno de Nuevo León distribuyó, du¡ante la
ejecución pública de Caballo Bla¡co, un impreso donde a la letra dice:
Este es rm espectáculo que si bien inspira eompasión y aún aflige a loe que lo ven de cerca. Por otra pa¡te eBca.rmienta a los malos [...] áQué tuera de la sociedad siuo tuüera el derecho de privar de la vi<la a los que dañan? [...] Por esto es justo y necesario castigar al criminal leSslmente con la pena de muerte [...]. (pp. 6 y 30)
Pronto, la fama de Caballo llanco se extendió por Ia región norte del país. En 1941 se transEitió por la radiodifusora XnT la radionovela I¡t uida inquieto, y azaroso d.e Agapito Traiño, Caballo Blanco. En 1945, Ismael Rodríguez dirigió Ia película Cuando lloran los ualientes, donde Pedro Infante interpreta a Agapito Treüño. Ilabía ¡¡acido el mita,Y s.B.A.
Una reaüdad a la ventanra
Ventana amarilla, Bárbara Colio, UABC, CAEN, CECUT, ICBC, 1998.

El hombre no soporta más que una dosis de realidad, dijo Savater que dijo Eliot. Quizás eso se deba a que desde pequeúos, nuestros
anhelos y deseo¡, nuestros sueños e iEaglnaciones, duraa muy poco porque Éiempre apa¡ece esa tiiana que patea nuestros amados castillos de naipes, nuestras casitas ile a¡ena. Esa tirana es Ia realidad. Esa realidad son los otros, que siempre nos recuerdan con su pr€sencia que nuestros deseos se verán limitailos en aras de la buena convivencia y üceversa. Nosotros somos, al mismo tiempo, Iimitadores de los deseos y a¡rhelos de 1os demás. Cosas de la üda, Ia conüvencia, lae buenas reglas de la ilemocracia, la diplomacia de la cotiüanidail, el respeto al amor propio del otro, düía querido ñlósofo. Así la üda, la realidad se nos presenta siempre 'como ese aguafrestas que arriba sin ser invitado y que llega medio borracho a desparpajar nuestro último arreglo festivo, a po¡rernos elr vergúenza con nuestros invitados mas queridos, es decir: prejuicios y manías, fobias y frlias, üsiones del mundo propias e ignorancias ajenas, y que termina por instalarse cómodamente en el centro de nuestra fiestá. EI cómo Iidiar con este inesperado, incómodo y terco intrigante, depende de nuestra capacidad imaginativa y de Ia consistencia y perdurabilidad de nuest¡os deseos. Es muy común escuchar que se diga que la voluntad Io puede todo, incluso cambiar hábitos ta¡r anquilosados como el costumbrismo político, la teatralidad farsante de Ias elecciones, Ia represénta-
tividad pantomímica de la democmcia, la creciente hambruna, Ia guerra política y la guerra real de balasysangre,ymuchos etéteras chocantes. Pero, áqué es esa voluntad sino el cargamento imaginativo con una capacidad para tra¡sforma¡ lo que nos impide llegar sanos y enteros para disfrutar de la felicidad?
Quiero decirles que en el mr¡ndo del teatro sucede algo simlar a lo que nos suceile con la vida y sus inter¡ui¡al¡les y constantes jaloneos y ajustes entre su hama real e inefable, casi fatal, y la urdimbre ile deseos con que nos proponemos construirla y prolongarla.
Xn el teatro, esa realidad entrecomilLada y maquüada, sucede, es paralelaoaledañaala realidad ésta. Se nutre de ella, sin embargo, contiene algo específico en sustancia que Ia otra, me temo, no nos brinda, o nos la ofrece a río re¡'uelto, a bandada en pleno melo. Y esto es un particular enfoque, una moraleja, una enseñanza, un reflejo bruíido de lo que nos sucede. Es la puesta e¡l escena de Ia frontera sutil entre el sueño y Ia vigilia.
O al revés, del sueño ügilante o del ensueño en Ia ügilia: el daydreoming de nuestros planes de vida.
Esta f¡ontera sutil, casi imperceptible entre el deseo y realidad, entre Io que creemos que es y que descreemos de lo que verdaderamente esJ ha sido la eterna lucha que el arte le plantea al hombre. Hay muchos ejemplos de
ello: Kaukoneu decía que quizá Ia üa láctea no era más que Ia etiqueta de r:n frasco donde todos no§ encontrábamos como parté de una colección de bichos, propiedad de urr coleccionista obsesivo y ambicioso. 0 la enseña¡rza que nos brinda Jean Cocteau en stt Diario de un d,esanocido, al hablar con su doble de cera, maniqü que recibía Ios honores, los premios, Ia gloria, mientras el real, el verdadero, vivía en r¡¡ exilio voh¡¡tario y permanente, creando y muriendo, destruyendo y üviendo.
Todo Io anterio¡ no ea más que un pretexto para decir que Ia propuesta de Bárbara Coüo en su Ventana amarilla, tos acerca tenuemente a esta posibiiidad de euseñanza teatral. Su planteamiento es inequívoco: po! designios de ño se sabe qué divinidades caprichosas o qué fatalidad ineludible, la realidad de r¡n hecho cotidiano se repite a sí mismo infinitamente, constanté y sin cambios de importancia. Podemos tener el con§uelo de cierta§ variaciones imperceptibles, alglrnas sutilezas de color, ciertos cambios en algunos tonos, pero La cuestión central es que Ia vida sucede igual y monótona. Si parafraseamos a Kundera di¡íamos que nuestras viilas no son otras más que ésas, un reembobinado imparable y terrible de una misma película, el espectáculo que se imita a sí mismo. Ventana amarilla se me antoja como una especie
Bárbar¿ Colio (Odeü€ Barajas). de Ground Hog Day d.e teatro, aquelLa cinta donde la fatalidad y castigo del personaje era deepertar siempre a Ia misma hora, en el mismo día, con los mismos personajes y los repetitivos acontecimientos. Mi lect;.¡¡a de Ventana amarilla me de-ja esto: con la punzante arma del humor, con ciertas sutiIezas de Ia comedia, lo que Bárba¡a Colio nos diee es que nuestrag vidas son sujetas a un guión úaico, ya prestablecido por las amarras de Ia costumbre, los cinchos de la moral, los candados de la le¡ por el cansancio de las relaciones humanas. Nuestra única salvación de inventa¡ nuestro propio guión, de cambiar nuestras vidas, estriba, precisamente, en asomarnoe hacia Ia invención. Asomarnos por Ia ventana y dejamos caer.Y
Tomág Di Bella
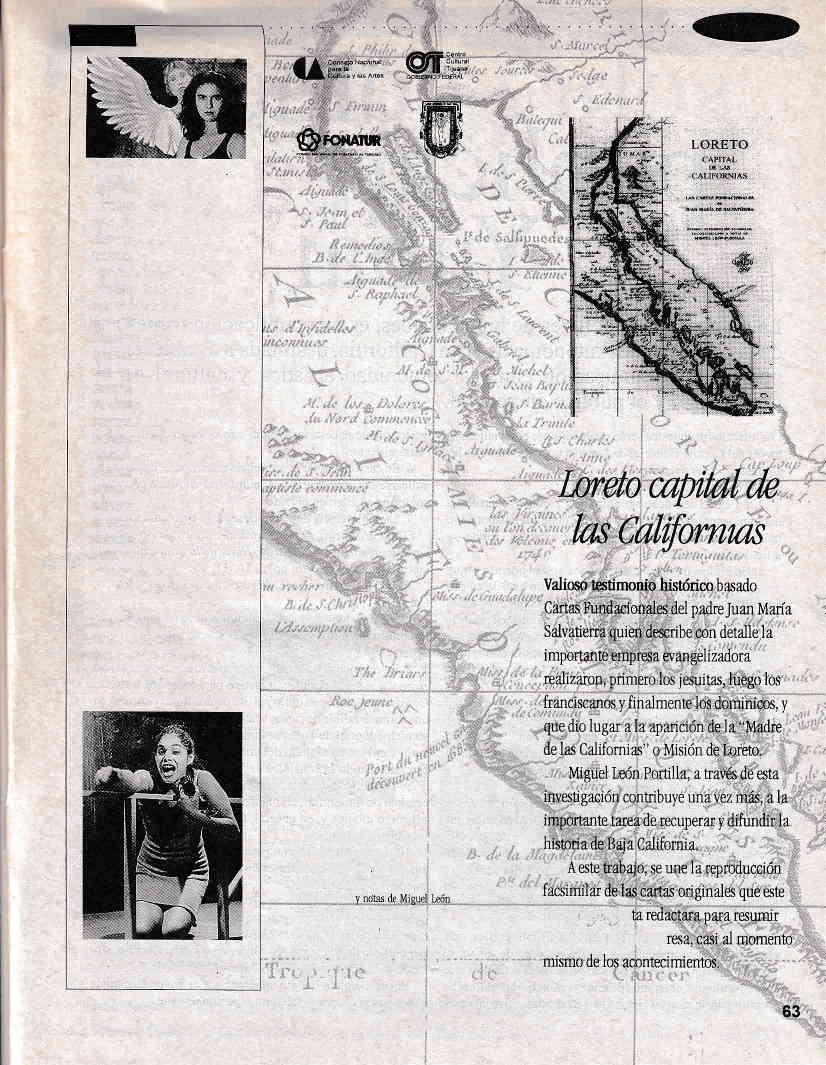
t loreta aEital de la Califomias. Ia cartas fundaciorulzs de Juan Maríx. Salaali$ru. Estudia, leproducción lacsimiiar, ha¡slibración y notas de Miguel León Po!¡lla, Iiondo Nacional del ¡om€nto al Turismo, Cons€jo l,la.io¡al para ia Cutltura y Ias ktes, Crntro CulDr¿¡l Tiiuana, Editori¿l Aldus, tr{exco, D F., 1997, 133 pp.
ABRIL/JUNIO 98 trhl
misioner0 iesui los detaJles de su emp
mismo de los amntecimi en la§ que los
La revista Yubai, del área de humanidades, es una publicación trimestral de la Universidad Autónoma de Baja Califomia, destinada a establecer un puente de comunicación entre la comunidad artística y cultural de la universidad y el público en general.
Los afículos propuestos serán evaluados por especialistas, a havés del Comité Editorial de la revista, y deberán tener las siguientes características:
l. Todo artículo debe ser inédito.
2. La extensión debe ser entre seis y quince cuanillas a máquina, escritas a doble espacio. Si se tiene una colaboración más extensa podría publicarse en dos partes. Envie su artículo por duplicado.
a) En el caso de colaborar con poesia, si el poema es muy extenso pueden enviar un fragmento que no exceda de dos cuartillas. Si su envío consta de más de tres poemas, todos serán tomados en cuenta para publicaciones posteriores de la revista. pero sólo tres podrán publicarse en un número.
b) Si se trata denovela, envle fragmentos autónomos (que no excedan de 15 cuartillas), que puedan lee¡se como independientes.
c) Igualmente si se trata de cuento, que su extensión sea de l5 cuartillas como máximo.
3. Para la edición de ft,tá¿¡i, contamos con e[ programa Page Maker,por lo cual, si usted trabaja en computadora, le pedimos nos envíe su colaboración grabada en ASCII y acompañada de dos impresiones.
4- El tenguaje de los artículos debe ser lo más claro y sencillo posible; común, como el que usamos al entablar una conversación informal con nuestros amigos, sin que por ello la charla sea intrascendente. Es recomendable evitar, hasta donde sea posible, el uso de tecnicismos. Sin embargo, cuando éstos sean imprescindibles, deberá expiicarse su significado mediante el uso de paréntesis, o bien, asteriscos a pie de página.
5. Puede incluüse una pequeña lista bibliográfica: tres citas deben ser suficientes y nunca exceder de cinco;_el número máximo se puede aplicar, cuando el artículo verse sobre resultados obtenidos de una revisión bibliográfica. Se recomiendano citareneltexto las refe¡encias, salvo en casos
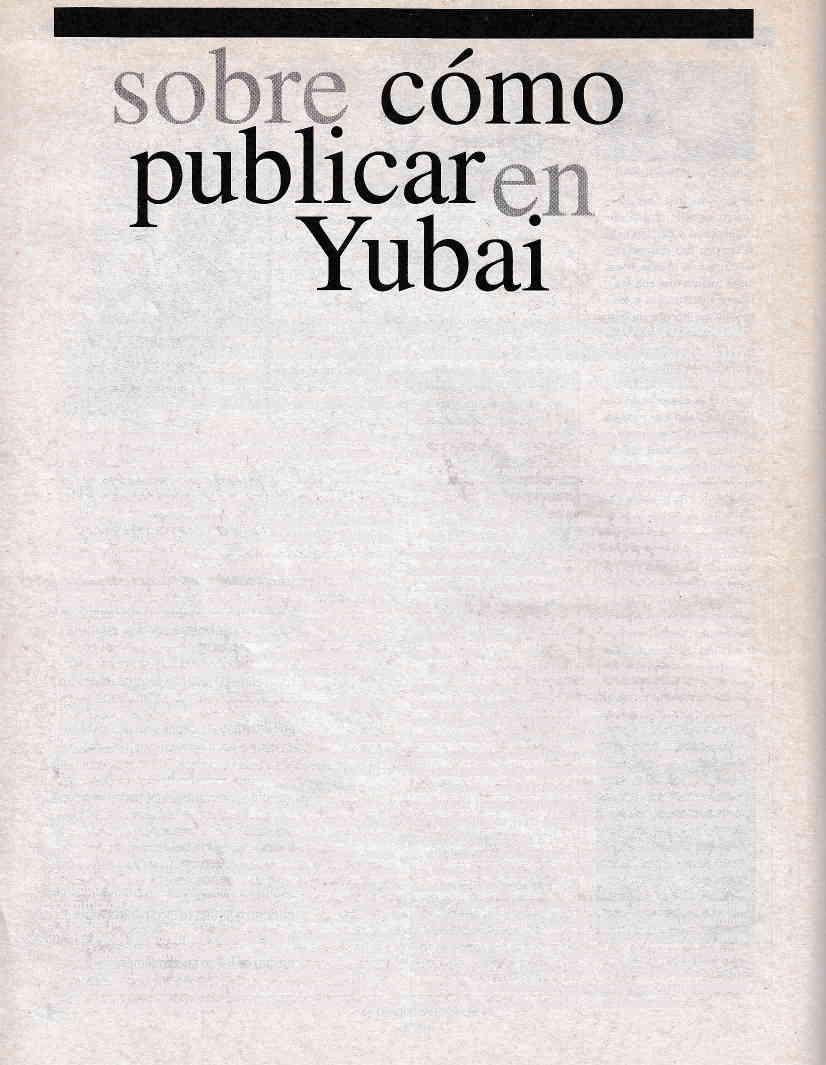
estrictamente necesarios, ya que eso entorpece la lectura y cansa al lector.
6. En caso de anotar la referencia del artículo. éstadebeÉ indicarse con un superíndice, irumerado en orden creciente conforme se citen en el texto.
7. La bibliografia deberá citarse de la siguiente manera: CanCÍA Diego, Javier, Esteban Cantú y la revolución constilucionalista enel Distrito Norte de la Baja California, mecanografiado inédito, pp. 6, 10, I l, 15.
gBNÍTEz, Femando, El libro de los desastres. México, Era, 1988, p. 35.
MORENOMena, José A- "Los niñosjornaleros agrícolas: un futuro incierto", Semillero de ideas, núm. 3, junioagosto, 1993-
8. En relación con los títulos es preferible seleccionar uno corto y que sea accesible y atractivo para todos los lecto¡es. Considere que un buen títuloy el uso de subtítulos constituyen una forma infalible de captax la atención del lector. El comité técnico-editorial de Yubai se tomarála libertad de sugerir al autor cambios en el título del artículo y adecuaciones en su formato cuando lo considere necesario.
9. Es recomendable acompañar su artículo de un juego original de [otograflas. en blanco y negro. preferentemente. asf como dibujos y, en gerieral, todo aquel material gráfico que apoye su trabajo.
10. Los autores deberiín precisar en unas cuantas lineas sus datos personales, incluyendo dirección y teléfono donde pueden localizarse.
I l. Los artículos que se proponen para su publicación debenenviarse aleditorresponsable de)'aáaio alacoordinación general d.e la Revista Ufii)ersitqria en el sótano norte del edificio de Rectoria, Av. Obregón y Julián Canillo, s/n. TeL 54-22-00, e\t. 3274 y 3276, en Mexicali, B.C. Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor hagánosla saber por fax, correo, teléfono o personalmente.
((irrrlir:irin SItP-tlA ti( )

La Ítonteru misional dominica en Baja Califunia
Peveril Meigs &porta en €ste libro un caudal ¡te i¡formaciór¡ de p¡ihera ¡rano. Sus p€squbas document¿les l¡s realizó sobre lodo on archivos de Califomia donde se cott§eflaroa ¡o pocos testimonios pertine¡t€s.
Apunles de un viqje por los dos océanos, el inteñor de Am¿ ca y de una guerra ciril en el norte de la Bda CaliÍot\ia
áe übro ss una amena descripcion de alguaas de las e¡perie¡rcíás del padre Henry J,A Alrig eñ la rpgióri froriteriz¿ de Baja C¿lifoúia, a le que por lejana y casi desconocid4 se le llamaba La Fronter¿. Lo conbwersia acerca de 14
Guillzrmo Andrade y el desa¡roüo d¿l delta n¿xicano del Río Col¡¡ado. 1874-1905
,4 ines del siglo x& cuilterño Aadrade, naviero sonorense, logró medi¿nte una serie d€ concesiones, adueñarse de las 400 000 hectá¡o¿s que forman la páIte mexica¡a del delta del Rio Colorado, zola eri donde se desarrolló posteriormente el valle de Mexicali.
Hi§otia de la colonización de la Baja CdüÍoruia y dec¡eto del 10 de aruo de 1857 Nllnriirñrril
árt" libno t "t" *bn" lr. cuestiooés de teDerci¿ de [a tier¡¡ en l¿ regió4 desde la époc¿ prebispánica b¿sta ¡rediados del siglo )o(, cuando fue €scrito.
y'os , ,xos reunidos en este l,ollJúne¡,, ln Exposicíóñ sobre la colan¡zactón de la Baja Califorrna y el Informe sobre l¿s ¿ctivid¿des coloniz¿doras en la peDlnsula, ti€nen una relación muy lÁtim¿ y dir€cta elrtre sl.
Mat Roxo d¿ Cortés. BiograJia de un golfu
Tncansable navegante enar¡orado de Ia perilDsula de Baja Califomia, Femando JoÁáL¡ y Pilo, zu fiel amigo, a bordo de uoa pequeña embarcación recorrieron la costa peninsular del golfo de Califomia, descubriendo sus islas! b¿hias, poblaciones y riquezas nafurales y humanas.
Qué viene en el24
F'ederico Carnpbell
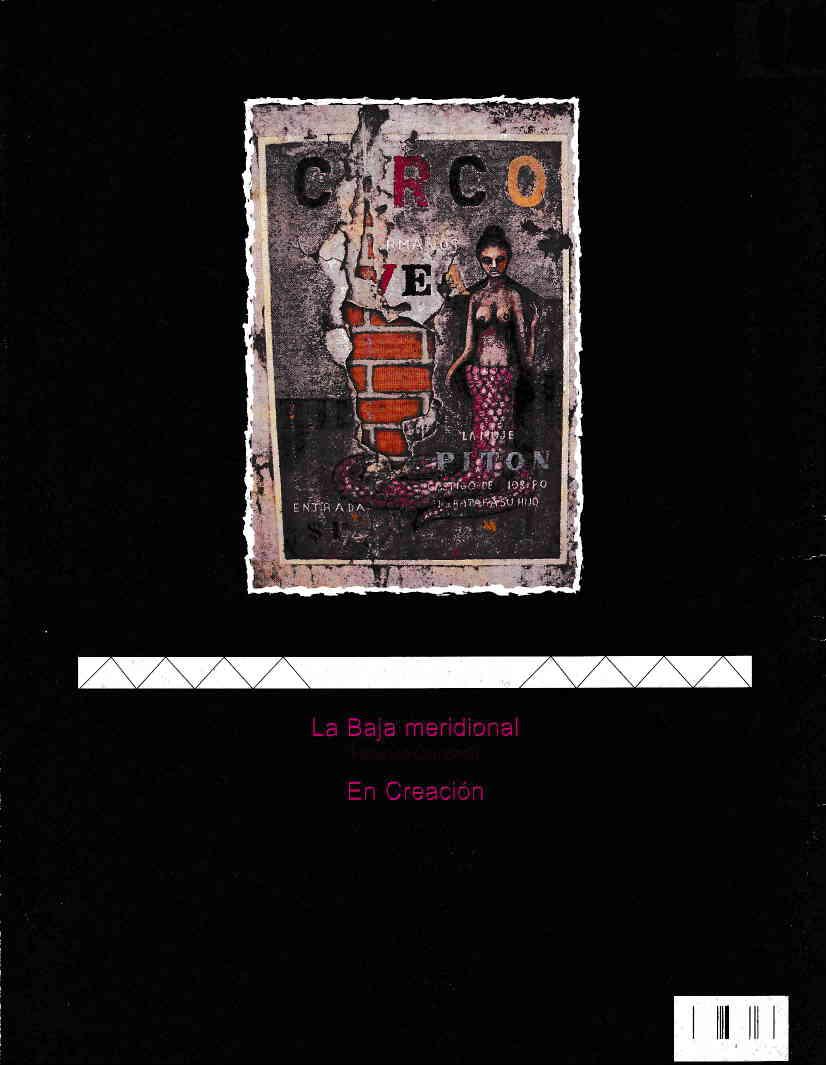
Enrique Marlircz PércZ
Maltha Teresa I-ripez l-auftlncc Fcllinghctli
Ezra Pound
Ell¿ We ilcr'
Silvia Plrth
Ernily Dickinson
Alfreclo Espinozr
óscar Sí¡rchez