

Baja California: Nuestra historia
(coedición SEP-UABC)
Informe sobre el Dhtrilo
Norte de ln
Baja Californit
Modesto C. Rolla¡d
Este informe es un análisis muy preciso de los problemas económicos y políticos del dishito con propuest¿s prácticas para solucionarlos.

El otro Méxi.to. Biografía de Baja California
Fernando Jordán
Femando Jordán vino aestatieffa. y escribió este libro est¡emecedor l con el cual redescubrió su existencia al resto de la nación.
La revolución ilel ilesierto.
Baja Californiq 1911
Lowell L. Blaisdell
El autor sigue paso a paso las acciones que dieron origen a la polémica sobre el filibu$erismo en Baja Califomia.
Baja Califomia: Comenturtos políticos
Braulio Maldonado Sández
Reúne las reflexiones de este hombre que es, hasta la fecha, un personaje alrededor del cual surgen las más acaloradas discusiones y conhoversias.
Mem orit d¡lmini.strativ a ¡le I gobiemo ilel Distrito Norle de In Baja Caffirnin 1924-1927
Abelardo L. Rodríguez
La memoria administrativa es un documento interesante en la historia de B aja Califomia. A la fecha es el único texto en la región que sintetiza la actuación y las perspectivas de un periodo de gobiemo.
PTELICACIONES: De venta en librerías y recintos unive¡sitarios o en el Departamento de Editorial en avenida Álvaro Obregón y Julián Canillo s/n, edificio de Rectoría. Tels. 52-90-36 y 54-22-00, exf. 327 l.
ubai se renlJeva en cada número, pero un año nuevo es una provocación muy seductora para dar inicio a muchas
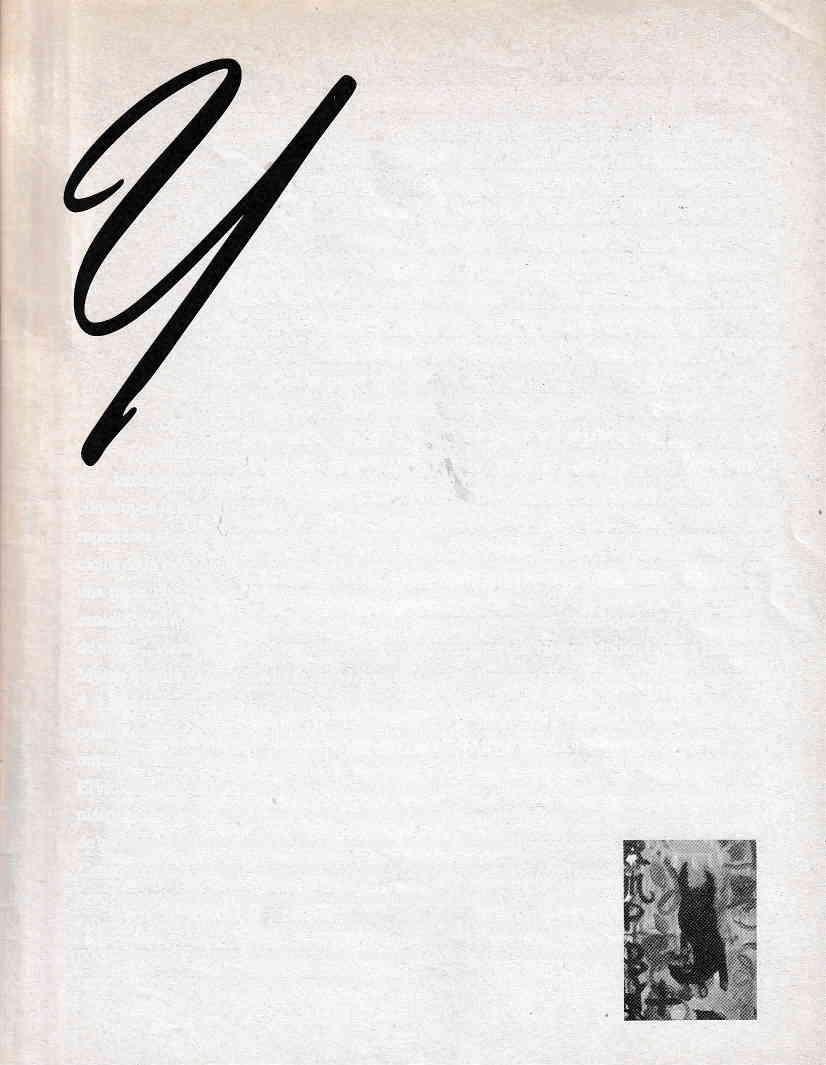
oportunidad cada yez a más voces, labor que muchas veces resulta difícil. Pero la actitud de estar abiertos a las propuestas de todos aquellos que desean t¡ascender con su palabraimpresa es nuestro fin, 1o mismo que ser una ventana que brinde un amplio espectro a
de escribir para compartir 1o que ven, leen y sienten. YEn la prosa, Manuel Flores
recrea hábilmente el agobio de una vida urbana cargada de miserias, que, si bien es cotidiano gracias a los medios de comunicación, seprestaparala sorpresay el asombro, cualidades inst¡ínsecas de la creación. Aglae Margalli aporta un ejercicio de palabras y letras que completan las 'Afluencias" de este número. Y Diferentes son los flujos que ,ionstruyen la historia, el más vital es el humano, sin éste no fuera posible revalorar e1 milagro que representa hacer fecunda esta región del país. La demografía, disciplina que mide fríamente los ciclos de la vida, bajo la perspectiva de Mario Alberto Magaña Gerardo Mancillas se convierte en una pieza que embona la historia. Historia demográJica de Baja Califurnia. Fuentes para su estudio,es elnombre del ensayo que presenta en esta ocasión nuestra "Ruta de paso". Y "Manantial de voces", vierte una variedad poética, tal vez un poco atrevida. Heiner Müller, Lorena Hatchet, Myrna Angulo Larey, Claudia Ja zminLópez y Maricruz Jtménez participan en esta combinación. Y La entrevista con el maesüo Guillermo Marín, que "Espejo de agua" presenta, nos abre la posibilidad de encontrar algunos atisbos a la realidad de nuestro México "moderno", dando una mirada a nuestras raíces indígenas y las maneras en que nuesffa cultura popular se maniflesta. Y EI violento pincelazo deJulio Ruiz llena de color, símbolos y formas las páginas dedicadas ala obra plástica. Sergio RommelAlfonso y Claudia Esp eranzaGonzález se internan enlas oscuras entrañas
cosas. No por ello el objetivo inicial que se ha planteado el equipo que colabora en este espacio cambia: brindar una nuestros lectores. YApartirdeestaedición abrimos conlas notas, comentarios y reseñas de "Cauces", un poco por hacerjusticia a quienes ejercitan su oficio de las sectas y el culto religioso de fin de siglo. Por susfrutos los conoceréis. Construcción de nuevas religiones en elJin del milenio daúnilo aeste breve pero conciso artículo. Y Heiner Müller, un escritory dramaturgo, recientemente fallecido, es el tema de un breve recuento sobre la vida y obra del también poeta alemiín. Enrique MartínezPérez, reseña la vida de este controversial creador, al tiempo que traduce un ensayo y su poesía. Y
"1997: Año de la Universidad Autónoma de Baja California"
Lic, Luis Javier Garavito Elías Rector
M.C, Roberto de Jesús Verdugo DÍaz
Secretario general
M.C. Juan José Sevilla García Vicerrector zora costa
C.P. Víctor Manuel Altántar Ertríquez Director general dc Extensión Unive.sitaria
Rvista Universitaria
COORDI\ACIT )\ CE\ERAL Luz Merccdes López Barreta EDITOR LITERARIO ' Cerarilo Áviia Pérez InSEÑO EDITORIAL
Rosa Ma¡ía Espinoza y Jo.é Cu.rd¿lun( tJu r in C APTURA Y FORMACII )\ Palmira Gaxiola y Yolanda Ve¡egas Agúndez
Yubai,'il
EDITORA RESPONSABLE
Rosa Ma.ía Espinozil
CONSEJO EDITORIAL UABC
Ho.st§4atthai, Escuela de Huñanidades; Jorge Martínez Zepeda, Instituto de Investigacjo¡es Históaicas; Raúl Naveias, f¡stituto de lnvostigaciones-de Geografía e Historia; Sergio Cómez Montero, Instituto de Servicios Educativos y Pedagógico§, Mexicali
COMITE EDITORIAL
Sergio Ro:n¡¡cl Alionso Guzmán, Aidé Grijalva. Cabriel Trujillo, Roberto Caslillo Udiatte.
ASESORES DE ARTE
Rubén Carcfa Benavidcs, Étlgar Meraz, Héctor AlSrávez y Carlos Coronado Ortcga (Mexicalj); Manuel Bojórkez y Francisco Chávez Corrugedo (Tiju¿Ina); Álvaro Blancarte y Floridalma Altbozo (Tecate); Alfonso Cardona lEn.en¡d¡)
faáol Año5,número lJ,enero-marzo de i 997. Rovista trimestral publicada por la Universidad Autóroma de Uaja Calilorni¿. Los aÍículos firmados son responsabilidad de su autor. Se autoriza Ia reproducción total o parcialde los rnateriales publicados siempre y cuando se cite la fuente- Certjticado de Iicitud de título oúmero 7432. Certificndo de licitud de contenido ¡úm. 5346 Rese.va de título de De¡echo de Autor núm. 2846-93. Tiraje I 500 ejemplares. Dist.ibución: P¡rlli¿a, Constitüción I 120-A zona cenfo, Tijuana, rcl. 88-16-04. en Tiju3n¡. Te|rrr ¡ Ros:-rrito: Di\tribuid¡ro dc lla¡a Culilorniu, calle Sctsund¡ :1,¡2-A /,'n¡ cenlro Ensenxda lel 8-11-90, cn Ensenada y San Qui¡tín,8.C., y La Paz, B.C.S. Impresión: Imparcolor, Mina y Felipe Salido núme¡o 25, C.P. 83000, tel. (62) 17-10-40, F¿x (62) 17-40- 15, Hermosillo, Sonora. Correspondencia: Rev ís¡o Llnive r.s üaria Coordinación genoral UABC-R€ctoía. Av. Obregón y Julián Carrillo s/n Mexicali, ts C 21100, te1s. (65) 52-90-36, y 54 22-00, exts.32'74 y ?2'16.
4 CAUCES INOTlS, R;SE\.{S 1 COMENTARIOS,
José Nlanuel Yalenzuela. Gustavo Mendoza Gonález. -\idé Griialva, Sergio Rommel .{lfonso Guzmán (responsable de la sección)
10 AFr-uENCrAs
Manuel Flores. Aglae \Iargalli
19 RUTA DE PASo
Historia demográfica de Baja
California Fuentes para su esiudio
Mario Alberto Gerardo Magaña \Iancillas

42
Heiner Müller, Lorena Hatchet Huerta, Myrna Angulo Larey, Claudia J¿zmín, Maricruz Jiménez Flores
Para mover el tapete
Entrevista con Guillermo Marín RocÍo Alejandra Yillanueva, Tomás Di Bella
Por sus frutos los conoceréis
Construcción de nuevas religiones en el ñn de siglo
Sergio Rommel Alfonso Guzmán, Claudia Esperanza González Jiménez

Acerca de lo
Mnemosine y el Vikingo

Espinoza Valle, Victor Alejandro, Miradas ! quere cias: Crónicas y eru¿lor, Mexicali, Inst¡tuto de Cultura de Baja California, 1995, 150 pp.
"De Ia vista nace el amor", dice un viejo apotegma popular que resalta la relación entle la percepción, la apropiación sensorial y el involucramiento emocional. Ésta es la relación que da ñombte a Miadas y querencias, deYictor Alejandro Espinoza valle. La mirada aparece marcada por la distancia espacial, mientras la querencia conlleva Ia interiorización del objeto/ sujeto/sujeta que la produce.
La mirada marca la experiencia, es constancia de participación, de estar ahí, puode ser personal o colectiva y converti¡se en rcferencia grupal o generacional. La mi¡ada requiere la presencia de aquello que nos atrapa o interpela; las querencias flos habitan, nos acompañan intemame[te, se mantienen, recrean y reproducen en el ¡ecue¡do.
Miradas y querencias nos confunden, nos cicatrizan, participan en la co¡strucció¡ de la experie¡rcia personal única y colectiva. Por ello, aunque Espinoza nos habla de u¡a construcción que le pefie¡ece, podemos reconocemos en ella.
Formalmente organizado en tres apartados con 24 textos, en M¡radas y q u e r e n c i as, Esp inoza htsr ga los recuerdos de la matria,
empresa iniciada en trabajos anteriores, especialmente en la crónica fronte.iza d;nde recupera las memorias de don C spín.r Retomaldo la perspectiva de Luis González y Gonzáiez, vuelve la mirada a los espacios breves, íntimos, cotidianos, afectivos. Sus anclajes memo sticos lo conducen al Tecate de su (nuestra) infancia, como certeza recurrente de que sólo nos huma¡izamos a havés del recuerdo- A diferencia de muchos de los grandes y pequeños gregarios de la modernidad que se dcspersonalizall negando sus origenes para asumir una falsa condición universal, Espinoza es ciudadano del mundo y exhibe orgulloso sus marcas fuldantes.
Las querencias son retazos de memoría que el atfot nos ofrece; lazos fundamentales cargados de afecto entre el entofices y el ahora-En el callejón Maderci crecieron Abel Valle, Rubén Medina, Reynaldo y Javier Vázquez, Manuei Soto, Raúl Rebelin, Rubén Ruiz, los ilusionados y altruistas Vikingos, la clica infantil que no enfrentaba mares indómitos. sino las vicisitudes semiurbanas del callejón. Construyeron quercncias y complicidades tempranas en disputas deportivas. gestos solidarios y cxperiencias rnarcadas por la tranquilidad de e¿rorc¿r.
Los tributos a las experie¡cias y amistades de la secundaria y la preparatoria amplían el campo del
recuerdo. pero había que salir a encontrar nuevos caminos. Víctor optó po¡ Mexicali, su segunda matda, erigida entre ascetismo estudiantil, la exaltación de las pasiones, hazañas.iuveniles, el compromiso político y el descührimiento de un México más amplio e iojusto a través de las lecturas tempranas de Eduardo del Río, puente central e¡tre la pereza o la lectura exclusiva derrrie.s, y los libros serios con páginas llenas de letras. Pronto se abrieron nuevos mu¡dos al calor de las Iecturas marxistas, posestrucluralistas y litera as, y conjuntamentg con la carga ac¿démica se formaron los "poetas, teatreros, roqueros. salseros, pintore§, vegetarianos y románticos desca¡riados' E¡cuentro afo¡tunado. en la microhistoria, Espinoza descubre eihilo conductor de sus notas. Por eso escudriña las particularidades de Ia historia pequeña tras las señas de identidad. La histo¡ia oral encarnada en la vieja Mnemosine volvió rojuvenecida contando historias que muchos ¡esidentes de Tecate conocen. Desde la microhistoriaÉlspinoza recrea aspectos impo¡tantes de esos relatos que conloflnan umbrales insustituibles de la identidad
de los Ieaaiarsia. 3! ¡lrr1a del pueblo. l¡s a¡;¡ra!.i Jel /r¡r'¿, o. como l!ae:, :-::rrr- la histLrria..r.1r ..i_,. racurso prift or.iill ja lls ..|1lunidades para !re er\._r. i:i :Jerlidad I-n I ¡r'r',',¡ ii¡¡¡¡¡¿:. Lspi¡oza recupcr¿ dos apro\im¡cionej cenlrales de f turdLr c c L-in da co noc r¡icnto : el trebaio irc¡démico ) el c¡sa) !r Con elLos axplora el lnun,lo tio¡tcrizo. debatie¡do algu¡(rs dr los tcmas que han mara¡dLr las percepcio¡les so'ore l:L r itll ¡ ios habitantes d. la rrgión septcn¡rional ma\ic¡na I-spinoza discute lLgu¡os de los !rrincipales lsiaraotl¡oj de l¿ suPuesta t \
' a: a,rlelr¡ d. la ¡'rontera NorteT,rr¿,ri B C vi.ror r\lei¡Ddro Espinoza Valle. lrr¡ t t)'t,r¡ ünt ),¡111ftu"tariza. Ti r¡n3. irl Colegio dc l¡ F¡onlera \.rt. lrtl
José Manuel Valenzuela Arce*
desnacionalización de los residelt€s fro[terizos. Los eiectos y significados diferentes que la colindancia implica para los habitantes de ar¡bos lados de la frontera, sus \ entajas y desventajas, las características de las entidades ! municipios fronterizos a pa¡tir de la base económica, sus estucturas de relaciones politicas con el poder central y las caracterlsticas específi cas del lugar €stadounidense con el que se colinda.
Recuperando una loable tradición de obsevaciór participaote, también dirige la mirada a las características y vicisitudes que defi¡en la migración indocumentada, destacando las diferentes redes, actores, zonas de cruce y contactos, pero, sobre todo, ubicando la dimensión humana que subyace a las expectativas que de manera subrepticia intentari el ingreso en Estados Unidos, siempre ate[tas a los movimientos de la migra, sus peros, sus moscos, sus patrullas.
Existen muchas formas de cruzar fronteras y Espinoza discute algunas que demarca¡ historia y literatu¡4 ejemplificadas con ufla reseña de La guerra del Galio de Héctor Aguilar Camín, cuyos debates recientes muestran los tenues umbrales entre ficción y realidad, y ref¡endan las palabras de Pérez Gay recomendando la lectura de ¡ovelas pam comprender mejo¡ la realidad. Espinoza atisba las fronteras sociales con sus parafemalia§ de distirción y destaca la perversidad bien intencionada de las damas bie¡, con sus compleias definiciones estéticas, para quienes arte es "adornar el hogar llevando las mejores pinturas".
"Encuentros", latercera parte del libro, ofrece una reflexión, desde Europa, sobre temas mexicanos y universales. En ella, Espinoza observa la compleja red€finición de la relación entre 1() público y privado, analiza los sitios de encuentro, destacadamente la vieja tradición de las tertulias, ámbito de interlocució¡ y confrontación de ideas. Después de la infame experiellcia fi anquista, amplios sectores urbanos de España han optado por reencuentros d€lirantes con la calle y los espacios abiertos. La marcha inicia con la trascendencia de los limites de la vivienda. También la ¡novida alude a la ambulalte ocupación frenética d€ las calles y sus ofertas de bares, cafés, tabemas o co¡ciertos.
La movida es la toma de las calles en una búsqueda inagotable que se renueva día con día, sin que necesariamente conlleve visio¡es miás criticas, ni propuestas aedentoras o mesiánicas. Es Ia dimensión presentista individualizada que se refrenda en rituales cotidianos del habitar errante, donde cobra forma la movida como acto hedonista de reivindicación pe¡sonal, y Moncho Alpuente lo dice de manera adecuada en el final del texto de Espinoza:
.. Se respira arte, se bebe a¡te, se csnilh ¿rte, se inyecta arte. Todos somos artistas. La profesión se ha democratizado: se puede ser artista sin obra o, mejor dicho. cada artista ha de co,rvertirse eD su propia obra,,.
importantes pelsonajes mexicanos: Hugo Siínchez en la cultura y Octavio Paz en el espectáculo depoftivo (o viceversa). Desde España se relativizan o magnifican las implicaciones de las patadas y pieitos de Paz, o las fulgura¡tes declaraciones de Sánchez, quien es mexicano aunque hable como español, mientras que Paz tardíamente se declara chicano, pero éstos no se reconocen efl su laberíntica soledad, principalmente por su olvido del racismo, un racismo antiguo que perdura no sólo e¡ Estados Unidos, sino en muchos países del mundo y que en España se expresa claramente en la visión este.eotipada sobre inmigrantes y sudacas. Espinoza presenta un panorama general que podríamos ubicar en la redefiÍición de las lronteras humanas, que al final de cue¡tas tiene que ver con la manera en que nos construimos y relacionamos. Grandes problemas enfre¡ta el mundo contemporáneo y. posiblemente, uno de los más importantes es la fuerte atenuación del peso que tuv¡eron algulos discursos en la organización del sentido de la vida. Ahora vivimos fuertes fragmentaciones de las identidades sociales y desencuentros que propician amplios niveles de intolerancia, racismo y xenofobia.
conduce al origen, ejercicio de anamnesis mediante el cual podernoq valorar y revalorar lo que sorios.
Felicito a Víctor Espi[oza por su fructífero encuent¡o con Mnemosine y Ia mic¡ohistori4 y más aún por la próxima fundación de un club de Vikingos en alguna colonia de Tijuana, donde Vlctor e Isa verián en Aleja¡dro aquel recordado espíritu que animó a los pioneros.Y

Distancia es patria, afirma Espinoza, en la sección donde reflexiona sobre dos
En una ocasión, una pe¡sona de origen lakota me comentaba que cuando uno se extravía debe regresar al punto de partida y reiniciar el camino; Miratlas y querencias construye, a través del eje¡cicio memoristico, ul1a importantc recreación que nos
Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County)

(13 5 minutos, Estados Unidos, 1995, Wa¡ner Brothers)
Dirección: Clint Eastwood.
Las más logradas novelas del género rosa conservan, a su manera, la ontología y 1a metafisica que les legó el roma¡ticismo alemiín de inicios del siglo xx. Conforme con sus premisas, a los enamorados están reservados atisbos de felicidad, te¡nura y comunión, cualidades que, si bien son inherentes a Iá vida humaria, ca¡ecen de precisión, es decir, del amor no sabemos cuándo ni cuá¡to. La experiencia amo¡osa (en €l canon ¡om¡íntico) dota a los amantes con sef¡sibilidades,r¿i gezerzi. La intuición individual, por ello, es la única defensa fre¡te al azar. David Herhert Lawrence fue más explicito aún; puesto que el amor es una vivencia aleatori4 indel'ectiblemente ent¡ará en conflicto con el comportamiento racional orientado por valores. Por eso El amante de lady Chaterly es, quizá, la más lúcida ficción acerca de esa oposición entre la experiencia a¡norosa y las convenciones sociales sobre moral debido, precisamente, a la naturaleza irracio¡al del amor. Así, en la cosmovisión romántica- la ¡acionalidad moderna, basada en el cálculo, se le opone tercamente una y otra vez, Los aforismos como "nada es más fuerte que el amor", "el amor supera cualqüier barrera" y otros breviarios de la educación sentimenlal enuncian la escueta axiología de quienes han decidido enamorarse pese a todo y a pesar de todos.
Si bien estas reflexiones sobre uno de los movimientos intelectuales que dieron forma a 1a se¡sibilidad contemporánea pueden parecer producto Lrnicamente de un saber libresco, tratemos de imaginar lo siguiente: ¿cómo reaccionariamos si lros enteri{ramos de que nuesha madre experimentó pasiones que la llevaron,junto con su amante, a cumbres borrascosas?
Esta posibilidad es explorada en la pelicüla The Bidges of Mad¡soh County. Partiendo de premisas selectas del romanticismo y de la novela de Robert Jarnes Walley, nos presenta 1a versión hogareña del amor-de-mi-vida. La historia es la siguiente:
Al asistir a los prepa¡ativos del funeral de su madre, Richard y Margaret Johnson recibe¡ una herencia peculiar: los diarios y calas de su madre, Francesca Johnson, italia¡a que contrajo matrimonio durante la época de la segunda guena mundial con L¡n soldado estadou¡idense. ?.ichard Johnson, padre de ambos-
Al leer los textos se enteran de que su madre tuvo un amorío. La ambientación minimalista del romance se desarrolla en Madison, Iowa, durante 1965. Ahí está el hogar de Robert Johnson, padre, su esposa Francesca (Meryll St¡eep) y sus dos hijos. Un buen día, padre e hijos salen por cuatro dias a particip¿r en una feria ganadera er el vecino estado de Illinois y concurren llevando un toro para la exhibició¡. De esta lbrma la madre queda cn casa, sola-
Gustavo Mendoza G o nzález*
Al día siguiente, por azares del destino llega a la granja de los Johnson el fotógrafo Robert, cuyo apellido no se menciona (CIint Eastwood). Perdido en la zona agrícola del condado d€ Madison, está ahi para hacer un estudio fotográfico de los puentes cubiertos, característ¡cos de esa ¡egión, por encargo de la r ev ista Natí o n a I G e ograp hic. Pide orientación a Francesc4 y asi se inicia el p¡ólogo a una experiencia amorosa, apasionada y efimera (¿pueden ser de otra forma?). Dura¡te su convivenci4 ei ideal rio únicamente a//amerícan d,e la fur,ilia en g,ue todos viven felices y dedicados devotamente a sus respectivos roles (el padre, honesto y trabajado¡; los hijos adolescentes conmovedoramente comunes: la mad¡e, resignada. pero orgullosa de dedica¡les su vida), es poco a poco revisado por Francesca. Además de cenas, cervezas, baile y la grata, g¡atísima compañía del fotógrafo divorciado-ciudadano-delmundo-maduro-e-interesante, está como invitado eljurado integrado po.: a) la conciencia de una mujer presionada por saberse casada-y-con-hijos; b) la avidez por obedecer sus apetencias más profufldas; c) la intuición de que algo intenso, maravilloso, único, puede sLrceder (al margen del esposo y los hijos); d) la moral del pequeño poblado que dice ¡no I a las relaciones extramaritales y, ñnalmente. e) el temor a1 qué diran.
El azar (o si se prefi€re un sinónimo más cándido, el
súbito enamoramiento) pla¡¡ea a Francesca la interogante obligada: l,inicia¡ or¡-a l idal
Una película con rrama semejante y que podría ser con facilidad afiliable al contingente de los moralistas cursis nos comparte su mirada compasiva del ideal de Ia familia.
Resuelta decorosame¡te, tanto la Streep como Eastwood dan vida a dos peÍsonajes que andan en boca de todos, no sólo en lowa sino en todo el mundo; son el arquetipo de los amantes que se da¡ cuenta de que deben aguardar mejores tie¡1pos paaa estrujarse, acariciarse y vivir todo lo que supoÍemos viven los amantes que poco estiman el qué dirán.
Al enterarse de los detalles de tan sorpresivo descubrimiento, Ios hijos de Francesca, en su calidad de lectores del discurso amoroso materno, experimcltan diversas reacciones por la conmovedora y trunca historia.
Con un fi¡al acorde con la concepción del amor romántico, esta cinta ¡los muestra a un Eastwood notable como director y actor. ¡Qué bo¡ita familia!Y
a Lttuld ¿( HuDt titlu¿e\, ¡uB('
Para leer a Carlos Castaneda

Cuando en 1968, Ca¡los Castaneda publicó la edición en inglés de Las enseilafizas de doh Juan se inició todo rn movimiento, pa¡ticularmente entre losjóvenes, que pretendió, a través del uso de hongos alucinógenos y otras sustancias psicodélicas, acceder a nuevas dimensiones de la conciencia, tal como lo enseñaba el chamá¡ Juan MatusDesafo¡tunadamentq estos ¿rpp¡¿.r y aventureros, que recorrian largas distancias hasta las sierras de Oa,\ac4 buscando encontraIse con "brujos" y "benefactores", perdían de vista el alto contenido filosófico que se encontraba detrás de las enseñanzas de don Juan, ese pasado prehisprínico -México profundo, diria Bonfil Batalla-, que de una manera milagrosa sobrevivió hasta nuestros dlas, después del avasallamie¡to cultural que significó Ia coriquista de México (hablar del "encuent¡o de dos mundos" no deja de ser retórica vacía) y los posteriores 500 años de dominación y colonización. Este aspecto de la obra de Carlos Castaneda es el que miis le interesa recuperar a Guillermo Marln e¡ su libro Para leer a Carlos Castaneda. lvfárín es muy claro en su in terpretación:
Las técnicas que don Juan le da a Castaneda par¿ ahorrar energia, nada tienen que ver con las drogas o el uso de 3.tes fantásticas, por el :.rirrario. nos hablan de
técnicas, actitudes y formas de actuar con el mundo "real" y cotidiano- Muchos ¡ector¿s urba¡os de Castaneda han buscado el sonocimiento en Ias moftañas con los chamanes y en algunos casos con las drogas. Pero don Juan es muy claro eD eso, él dice que en el nacer de ¡uestro mundo, ahl mismo encontraremos e¡ camino. A fin de cuentas Io que en principio debemos de trabajar es er¡ sacar toda esa basura que llevamos dentro y el crlmulo de ideas ñ¡as y preconcebidas con las que nos mov€mos. (p.53).
Ferna¡do Benítez, en su libro Los hongos alucinantes, coincide con Guillermo Marin en que la droga ¡o es e¡ realidad la parte sustancial de la experiencia:
nadie debe pedirle a los hongos r-tn milagro, nadie debe ir a la montaña mágica espera¡do la salvación. Las respuestas a la mezcalina, a la psilocibina o a la potente LsD, siempre serán pefsonales e intrarsferibles. Cada uno expía su pasado y cada uno halla la puerta para €scapar de su cárcel. Por lo demás, ningún conocimiento se nos da si no existe en nosotros la volüntad de conocer, ninguna droga nos salvasi no queremos ser salvados. (pp. (109)
Si bien existen en español otros libros que abordan lo que algunos llaman por cierto de una manera no precisa- la cultura del peyote, la importancia de la obra de Guillermo Marín radica en su
Rommel Alfonso Guzmán
esfuerzo por recuperar los aspectos simbólicos y conceptuales de la cosmovisión prehispánica que se encuentra en el trasfondo de la literatura de Castaneda: la toltequidad.
Las llamadas Enseñanzas de don Juan fescribe Guillermo Marlnl nada tenfan que ver con la magia, la hechicerla, las artes fantfuticas o los alucinógenos. Por el contrario, se trata de la concepció¡ del homb¡e y el mundo, como energía que tiene un objetivo especlfico y final; obtener la conciencia total o la libertad total. Sus técnicas y prácticas están en el mundo cotidiano, €n el uso, abuso y racionalizac¡ón de la e¡ergla. Estas t¿cnicas y prácticas requieren flexibilidad. valor, responsabilidad, disciplin4
sobriedad y consfancia, y es un legado natural de una de las más importantes culturas que se han desaÍollado en el mundo. (p. 120).
Pero mtu allá de las modas que se trasmuta¡ en indust as, lo importante no es Castaneda ni siquiera don Juan, sino ese conocimiento, patrimo¡io cultu¡al intangible, que de una manera oculta pero poderosa ha llegado hasta nuestros días, que cobra vigencia al hablarnos de la necesidad de volver al interior de nosotros mismos y descubrir en el México cofltemporáneo el espíritu de los pueblos del México profundo y maravilloso que se ha negado a desaparecer.Y , a
Sergio
Las rutas de la luz
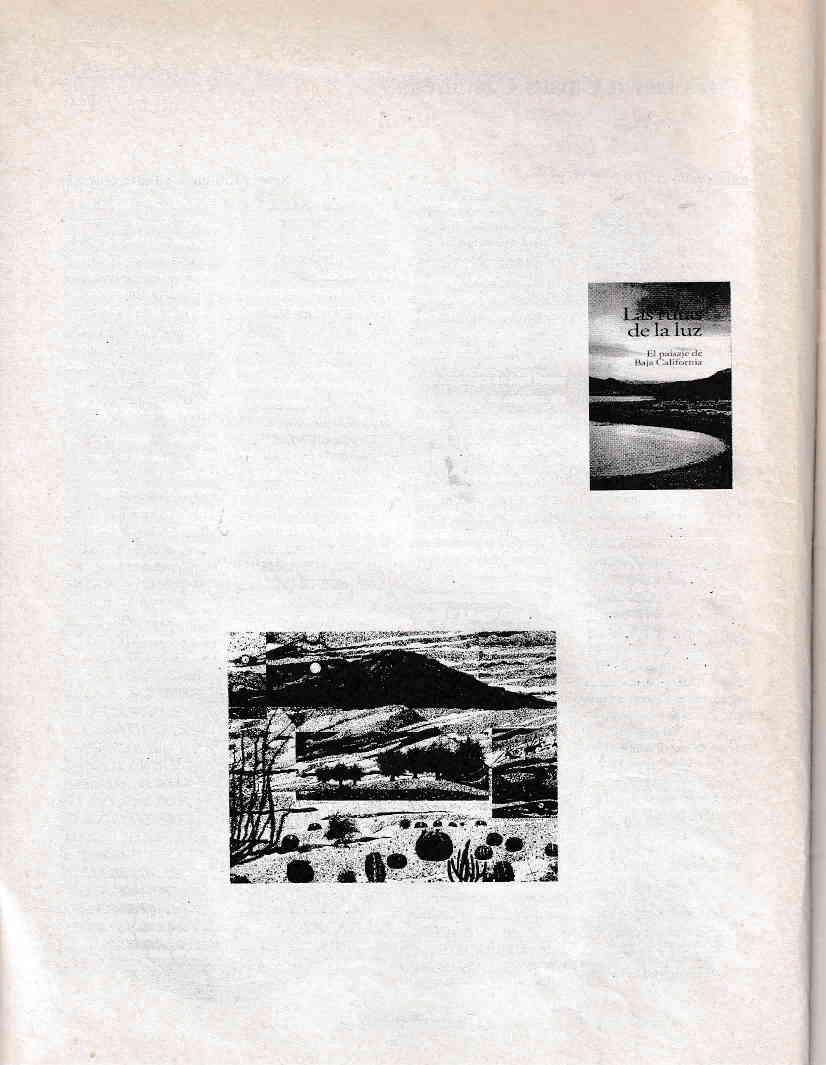
Mientras que en los í¡ltimos años Ios escritores radicados en Baja Califomia poco a poco han logrado proyectar su obra a nivel regional y nacional, rlo puede deci6e lo mismo de los fotógrafos y pintores. Por esto, es doblemente meritoria la aparictó¡ del libro Las rutas de la luz: El pdisa¡e de Ba¡d Cali-
La actividad plástica e¡ Baja California -aparte de los vestigios indigenas se remonta al siglo xvlll' cuando el padrejesuita lgnacio Tirsch pintó a los aborígenes califorflianos. Desde entonces, buena parte del quehacer creativo visual quedó definidoi la inte¡ción permanente de pi¡tar el entorno, de trasladar a1 lienzo la ggogralia accidentada y abrupta que la mi¡ada captaba. En este sentido. la te¡dencia domina¡te en la plástica regional fue -hasta muy entrado este siglo- el realismo a ultranza.
Las rutas de la luz se integra con la obra de 12 pintores y l9 fotógrafos quienes, tra¡sitando del realismo al abst¡accionismo. nos ofrecen sus visiones particulares y peculiares del paisaje baiacalifomiano. El hilo temático del libro constituye sü mayor fortaleza, pero a la vez su más evidente debilidad.
EÍ férminos generales, algunos pintores importantes radicados en el estado han dejado fuera de su quehacer plástico la preocupación por el paisaie: Álvaro Blancane Osuna es ejemplo de ello. Sin embargo, esta limitante ha permitido a la vez most¡ar un cuerpo de preocüpación coincidente que no uniforme- por 1a plástica bajacaliforniana, gracias a lo cual, más allá de las individualidades, ósta se nos evidencia como un trabajo colectivo y consta¡rte.
En la antología de rmágenes que Las rutas de la /rz nos presenta (y aquí cabe aclarar que, como toda antologí4 conlleva el riesgo de las preferenqias) encon
Castillo, evidenciado en el lienzo Punta Bandera. pasando por Ia combinación entre io abstracfo y lo real de Rubén Garcia Benavides en el gxtraordinario cuadro ¿¿1 Rumorosd desde mi ventanahasta la gran intensidad abstraccionista de José Pastor en Mi ciudad, mí entorno. stn olvidar cl sesgo surrealista de Citaro Nú¡.ez en Pa¡saje que se define.
Por su parte, los fotógrafos se debaten entre dos ambientes favoritos: el desierto y el mar. Bellos ejemplos del primero son los trabaios de A¡ita Williams y Víctor Belt¡án Corona. Represe¡tativos del segundo, A¡turo Esquivias Oieda y AlbeÍo Gruel. ,::
bajacaliforniana. I_-n estos tiernpos oscuros nos brintla -gracias a su luz nuevos motivos de cclcbración l esperanza.
'I ruiillo Muñoz Gabriel (ed ). La\ rutar de la hz. El pdisa¡e b ¿J úcd ¡lorni dno. publicación de la srP. Editorial Siquisiri. México. D.F.. 1995 Y
tramos un mosaico rico y va¡iado de formas de mirar el paisaje. Desde el realismo depurado de Juan Ángel
Más allá de las objeciones que este esfuerzo colectivo ptrcde geterar, Las rutas de la 1a? fungirá como instrumento difusor de la plástica
Sergio Rommel Alfonso Guzmán
El apasionante paisaje bajacaliforniano*

palabras aquello que consi" deramos importante. Queremos que ese amor perdure, que no acabe. Que quedc L¡na 'remori, de cse áñor
Aidé Grijalva**
camiros de Ia Iuz
bajacalifbrniana. no hubiera sjdo posiblc sin ¿i concurso dc todos los quo rlspondicron a la con\ocatori¿r qL¡e hicimoar at los r¡iembros de la co¡¡unidad plástica ba j¿calilbrnia¡ta para que Ios tcslir¡o¡rios dc csa pasión amorosa queda.an incluidos en estc libro Los 32 artistas que respondiero¡ a nuestra coÍlvocatoria h¡cie¡on posible que la diYersidad de nuestro paisirjc ¡- las distjntas miradas con que óstc cs visto, aparezc¿¡ cn este libro. muestrario dc la dilcrsidad de lalentos que nucstros ¿rlistas lienen para e\presar su relación con el enlorno ), sobrc todo. su sorpresa anle éste. Gabriel Truiillo, artíñce de la convocatoria. talento que nos enorgullece a los Edmundo O'Gorma[, el historiado¡ mexicano recientemente fallecido, coordinó, en los últimos arios de su vida, un semina o didgido a historiadores, al que tituló: !'Seminario del amor" O'Gorman decía:
¿Quó hacemos cuando amamos prcfundament€ algo? Lleva¡nos un inventario de ese amor. Coleccionamos recue¡dos, objctos, cartas. Atcsoramos ¡os momentos más bellos. Guardamos testimonios de ese ámor Plasmamos en imágenes o en
Por eso, el libro las rtta.l' de la luz. El pa¡saje bajacal¡fomiano es el inventüio, el registro de un grupo de enamorados, que han hecho del paisaje bajacaliforniano el objeto de su pasión amorosa. Porque este libro ha sido hecho con muchas cosas. Pero sobre todo con amor. Los que hemos participado en su elaboración queremos que
todo mundo cotozca la grandeza del paisaje b¿iacalifor¡iano. Que la belleza de sL¡s alardecere§ perdure en imágenes. en pill¿bras. Quc esa naturaleza, siDgular. agreste. única. sea apreciada por otros oios distintos a los nuest.os. Que esa luz que ilumina Ios dias bajacaiifb¡nianos, testimonio de Ia vida y devenir de un pueblo. quede registradaQueremos aleso¡ar e¡ ia memoria de lcs hombres. de ésta y de las futu.as geneÉciones, lapresencia de Ios testigos milenarios de nuestra historia: el mar, el desierto. las sierras, los cactos y cardones, los pinos y los cirios, pero, sobre todo. esa luz i¡candescente que ilumina en distintas tollalidades nuestro paisaje. Las rutas de la luz es rn libro que registra la pasión amorosa de ¡uestros pintores, escritores, fotógrafos y de todos los que hemos sido seducidos por cl impacto de u¡a [aturaleza a la que, si bien se le ha esquilmado el agua que los pueblos ¡ecesitan para vivir, se le ha dotado de colores. de cielos refulgentes. de costas ! acantilados impactantes, de sie¡ras de piedra y roca- de desiertos que subyugan a los que los atraviesan.
Pero este libro. en donde se registran los múltiples
* l'rcnatkúin ¿¿l 1¡hh) l.* tnr^s de lalf.e ctu ¿( lrró +*Innit ti Ll¿ ht¿v¡Fú.n e\
bajacalifornianos, tuvo la paciencia para estimula¡ a los convocados a participar en un proyecto que de entrada parecia utópico, hermoso, retador, pero dificil. Los deseos de ambos de dar a coflocer la particularidad dl. nuestros paisajes y el trabajo de nuestros artistas, se conjuntaron e hicieron que nos decidiéramos a llevar a cabo esta emiresa que, afortunadamente, llegó a feliz término. El empuje de Gabriel Trujillo, autor del invitador prólogo que acompaña al libro, fue fundamental para que, en la ciudad de México, una servidorá y el grupo editorial Siqüisirí pudiéramos resolver la infinidad de problemas y retos a los que rlos enfrentamos. Un agradecimiento especial a Ana Laura Delgado, comandante de ese grupo editorial, qüien cuidó hasta el más mlnimo detalle para que el libro tuviera el equilibrio, eleganci¿ y excelente presentación que lo distinguen. Pero honor a quien hoüor merece. Esta idea, esta collvocatoria, no hubiera podido hacerse Iibro sin la sensibi lidad y el apoyo de Miguel Antonio Meza Estrada, quien no sólo apadrinó nuestra idea: la hizo suya. Vivió y sufrió los desasosiegos que significa una empresa de esta nafuraleza. La apoyó, 1a empujó, convocó colaboradores, reünió apoyos, la hizo realidad. Miguel Antonio trabajó duro para eso. Tuvo fe efl nuestra comunidad artística. Tuvo fe en este grupo de bajacalifornianos que, al igual que é1, queremos hacer de este dncón de México el mejor de los Méxicos.Y
Los dioses están en el Museo
Universitario...

A travé
a,:
TEXTILES
de los
Acércafe y descubre la riqueza que muchos hotnbres y mujeres nos han legado a través del hilo y los cdlores en telas, tejidos y ropq cuy o'simb olis mo y v alor e spiritual es incalculabl e.
ViSltanos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hc,ras. S y ios sábad@ y
domingos de 9:00 a 14:00 horas en Av. Reforma y calle "L" s/n en Mexicali. --Para visitas guiadas.comunícate al 52.57. 1 5.

CamiIa
Manuel Flores*
Ilustraciones: Gabriel Trujillo Muñoz
Camila to-ó a su madre de la mano y la jaló con fuerza.
-¡Vámonos, aquí nada tenemos que hacer! -dij o colérica y empezó a andar camino abajo, por la calle de terracería. La anciana, de pelo blanco y tez morena,la siguió en silencio, mirando al suelo para no ttopezar con las piedras. "¡Demonios!
-pensó la viej a- ¿Diosito, por qué no te la llevas ahorita mismo? ¿Por qué no la tumbas siquiera? Con que se quiebre una pata la desgraciada, con eso me conformo. Nada más con eso".
-¡Apúrate, madre, que no te puedo esperar!
La vieja apretó el paso. "¿A poco es mucho pedirte? Ándale,
Señor, ¿qué te cuesta? Es más, con que se la tuerza me conformo, de verdad. ¿Cómo no te compadeces de mí, que siempre me trae hecha la mocha detrás de ella?".
-No
sé qué te pasa, cada vez eres más lenta. Tanto tiempo ya era para que hubieras agarado velocidad.

"¡Óyeh nomás, Señor! Dime tú si no es una bruta. No se Ie ocurre que cada día soy más vieja. Los músculos se vuelven correosos. ¡Ya no esttan más!"
Si por lo menos hablaras. Pero no, ni una palabra -gruñó la mujer, envuelta en r¡na mantilla.
"¿Y qué dijiste? ¡Ésta ya me va a dar el gusto! ¡Pues no, chiquita, ahora te aguantas!"
-Si eres una tapia, ¡carajo! la mujer negaba con la cabeza.
"¡Ah, gracias, Señor, por darme el gusto de verla rabiar!"
Los ojos de la anciana seguían arrastriindose por sobre el terregal que se levantaba a cada paso que daban. Los viejos músculos de su cara intentaron, inútilmente, coordinar u¡a sonrisa.
-¡Cabrones, no sirven para nada! de veras que no sé qué tienen en la cabeza. Mira que no querer firmar.
Las dos mujeres siguieron su camino sin volver a hablar. Doblaron por una calle angosta que desembocaba en las orillas del pueblo. El cielo se había euojecido. Los viejos álamos parecían gigartes inertes, entumecidos.
Antes de llegar a su casa, tuvieron que bordear unas parcelas desiertas, cubiertas de ceniza negra. En sus orillas, los troncos chamuscados de Ios árboles se erguían como garras que quisieran arañar el vacjo.
Desde una ventana en Ias orillas del pueblo se les vio empequeñecerse y desaparecer entle el montón de siluetas negras que se apretujaban en el horizonte. Sobre la rama alta de un ífubol mueilo, unos cuetvos las observaron con atención, luego se fueron de ahí, se echaron a volar, extendiendo sus alas negras, desquebrajaado el silencio con sus horribles graznidos, hasta desaparecer entre la oscuridad de [a tarde.
La casa en que vivían la había comprado Camila a costa de largos años de privaciones, de economizar hasta en 1o más esencial.
El sueldo que percibía en la maquiiadora era raquítico, y con las últimas alzas en los precios. apenas si les alcanzaba para sostenerse.
-¡Qué bueno que llegamosl Por lo menos aqui no tengo que alegar con esa bola de idiotas arrojó ios zapatos lejos de ella y se dejó caer en un silión de modesto tapiz. La madre se quedó de pie a su iado, con la vista untada al suelo.
-Ve, cierra la puerta y siéntate, que ru también has de venir molida -la mujer obedeció mientras que su hija seguía diciendo:
-Y te advierto que te vas a tener que esperar para comer, porque ahorita me siento muy cansada ] r1o tengo ánimos para ponerme a cocinar.
"¡Mugrosa bruja! Tú bien que te atrancas a Ia hora que se te da la gana. De seguro que ya te \,as a meter a remojar un buen rato para cuando venga el imbécii ése. ¡Ridículos! Si bien que los oigo cuando llega É1. iúando de piedritas contra la ventana, y luego ahí r as ¡u. de babosa, a abrirle la puerta y todo Io dem¿is
-iMadre! gritó la muchacha desde otra pieza de la casa ¿ya no hay aceite para el baño? No lo encuentro por ninguna parte.
"Claro que no, ¿con qué crees que le alude a parir a la pena" pensó para sí misma la vieja, a1 tiempo que se escuchó correr el agua dentro de la bañera de pelrre.
La vieja, sentada en el sillón, dejó escapar un suspiro y siguió con curiosidad el zigzagueante caminar de una cucaracha. La pequeña habitación que Camila había acondicionado como recibidor estaba en tiniebias. El resplandor que entraba por el pasillo desdibujaba 1a forma de Ias cosas. La yieja apuntó a Ia cucaracha con eI dedo índice y dijo en un susurro:
¡Bang!
Veinte años antes habría querido tener una pistola en las manos y que ésta hubiera escupido fuego de verdad.

Aquella noche que despertó a deshoras y echó de menos los ronquidos de su marido durmiendo a su lado se levantó y miró cómo una cucaracha atrayesaba el cuarto y luego desaparecía bajo la puerta de la recámara. Ella Ia siguió por el pasillo. Entonces escuchó unos gemidos que venían del cuarto de las niñas. Se quedó estática, sin saber que hacer. Regresó a su cuarto y se metjó en Ia cama. Lloró en silencio el resto de la noche. Al cabo de un ¡ato sintió cómo su marido enfió y se volvió a acostar. AI minuto estaba roncando, profundamente, con una expresión de satisfacción en e1¡ostro que a ella le era muy familiar. "¡El muy cerdo!" -pensó, y no pegó los ojos en toda la noche.
A la mañana siguiente, cuando él despertó, lo primero que vio fueron lospies desnudos de su mujer fiente a la cama. Se talló los ojos ypudo distinguir los atados de ropa junto a ella. Se incorporó sin dejarde verla, buscándole los oj os.
No hubo explicaciones. El hombre, que conocía bien a su mujer, supo queni los golpes la harían cambiar de parecer. Salió de la casa. Al pasar por la puerta que daba
al cuarto de las niñas intentó hacer girar la perilla pero, antes de que lo consiguiera, la mujer se interpuso, aba¡cando con los brazos Io ancho de la puerta. En sus ojos opacos, sin brillo, descubrió la mirada de un muerto. El homb¡e se estremeció, tragó saliva y salió apresurado, huyendo, totalmente desconcertado. Se sentó bajo un árbol frente a la casa. Aún seguia temblando. Ahi pasó todo el día y toda la noche esperando que ella saliera. A Ia mañana siguienre la despenó a griros y ella lo dejó gritar. Pedía explicaciones, suplicaba, amenazaba. Nunca hubo una sola respuesta. Nadie se asomó a las ventanas ni entreabrieron las puertas. Era como si la casa estuviera vacía. La gente que se acercó, atraída por los gritos, terminó aburriéndose y se fueron marchando, uno a uno. La voz del hombre se enronqueció hasta quedar mudo. Tiró de pedradas contra la casa y contra los perros, pero nunca intentó abrir la puerta, ni una sola vez.
Finahnente, después de cuatro días y tres noches, la mujer se asomó por todas las ventanas de la casa y respiró con tranquilidad al enconhar. bajo la sombra del árbol, la figura flacucha y solitaria del perro de la casa. Salió con las dos niñas, recién peinadas, rumbo a la canetera. Esperó el camión de pasajeros de las siete de la mañana. El conductor de esa hora era su ahijado, le hizo señales para que se detuviera y luego puso a una de las niñas dentro del camión. Le colgó un Ietrero en el pecho y le dio al chofer, en un sobre, todos sus ahorros.
-Buenas, doña Josefina. ¿Quiere que la ileve a alguna parte?
-Sólo a la niña, con mi hermana. Ahí va la dirección anotada. El camión siguió su ma¡cha llevándose a su pequeña sobrina y ella se regresó jalando a la otra niña de la mano. Nadie la volvió a escucha¡ hablar. La niña creció creyendo que su madre había enmudecido a causa del abandono de su padre. Estaba convencida de que su deterio¡o mentai se habia debido a su forma tan desbocada de amar. Po¡ eso ella nunca ama¡ia de esa manera, al grado de perder la razón. De su padre apenas sl tenía recuerdos, muy vagos pero siempre que los invocaba le producíari una sensación de felicidad.
Eran recuerdos de soffisas tiernas, de juegos infantiles y de mimos cariñosos. Nunca entendió por qué las abandonó, pero creyó que con una compañeta como su madre, cualquiera se iría lejos para no volver.
-¡Ma&e, te pones la pijama y te metes a dormi¡ en tu cuarto! gdtó la voz desde el baño-. ¡No quiero que vayas a salt para nada. Alorita que termine te llevo a.lgo de cenar!
La mujer se estremeció un poco con los gritos y obedeció. "Pero si no tengo sueño. Además es muy temprano" -pensó de mala gana.
-¡Y te apuras, que ya es tardisimo! -insistió Camila.

"Qué tarde va a ser. ¡Son las ganas que no te aguantas, qué!".
A los pocos minutos se abrió la puerta de la habitación y Camila encontró a su madre vestida con un camisón de franela y metida al centro de la cama. La nariz levantada y mirando fijamente a la pared de enfiente.
-Ándale, viejita, que aqui te traigo tu cena- Leche, pan dulce y algo de fruta. Acuérdate que el doctor te ha prohibido cenar pesado. Anda, come. Le depositó la charola sobre las piemas sin que la mujer hiciera el menor caso-. Ándale, no me hagas enojar que ahorita me siento muy contenta.
"Claro, cómo no. si ya no tarda en llegar el mugroso ése" -pensó la mujer y tomó un trozo de pan.
-Así me gusta, ándale. Ahora un poco de leche. Le acercó el vaso a los labios y la mujer dio un trago-. Bueno, ahora sí te dejo. Felipe no ha de tardar en llegar y quiero terminar de alistarme. ¡Ah! y recuerda que oigas lo que oigas no debes salir. -La mujer volteó a verla con su rostro inexpresivo-. Es que... los asustas y luego ya no quieren volver -dijo Camila, tartamudeando un poco, sin estar segura de que su madre entendiera sus palabras y sin querer lastimarla. La mujer, sin prestar mayor atención a sus palabras, volvió a ocuparse de su cena.
Camila cerró la puerta tras de sí y corrió a sujetarse el pelo con unas peinetas que recién había comprado.
La madre devo¡aba el alimento con gran apetito. A los pocos minutos oyó unos leves golpecitos contra la made¡a de la ventana, el rechinar de la puerta que se abria y el apenas audible coner del cenojo.
"Ahora sí has de estar contenta. Como ya llegó el buey ése. Hasta el hambre se me quitó. Ni hablar, ¡a trabajar!" Hizo a un lado la charola y se levantó de la cama- Se puso unas pantunflas de tejido y abrió la ventana que daba a la parte trasera de la casa. Arrimó una silla y se subió para brincarse, a horcajadas, del otro lado de la ventana. Rodeó la casa y se pegó a los maderos que cubrían la ventana de la cocina. Los vio besarse. Intentó leerles los labios para saber qué hablaban pero fue en vano. Los bigotes de él no le permitían vérselos. Felipe se sentó en una de las sillas frente a la pequeña mesa de la cocina. Camila sacó de la alacena un frasco de café y una taza. La vieja sonrió, luego corrió en puntillas hasta los cilindros de gas e hizo girar el regulador y regresó de inmediato a su puesto de observación. Camila dejó la
taza ftente a Felipe y se encaminó al lavatrastes. El hombre no le quitaba la vista del trasero. La vieja hizo una mueca y volvió a alejarse de la ventana. Corrió hacia la parte del frente de la casa, hasta el registro del agua. Desde lejos, los animales se agazapaban entre los matorrales y chillaban. En la negrura de la noche, la mujer parecía un fantasma que se desplazaba de un lado a otro sin tocar el suelo. La vieja cerró con gran esfuerzo la llave de paso y se incorporó con dificultad, sobándose la cadera. Luego regresó a Ia ventana de la cocina. Camila abrió la llave del agua para llenar Ia cafetera y sólo salió un borbotón de agua que estalló contra el recipiente y le salpicó la cara y el vestido. Gritó con gran alboroto. Felipe saltó para abrazarla. La vieja volvió a hacer gestos. Felipe regresó a su asiento. La llave del agua goteaba. Camila se sacudió y se encamiró al refrigerador, de donde extrajo un galón con agua. Lo vació en la cafetera y puso ésta sobre la estufa. Abrió la llave, encendió el fósforo y todo se iluminó en la cocina. La mujer, tras la ventana, no pudo ve¡ nada con el resplandor de la llama. Sólo alcanzó a adivinar la figura de Felipe que corría de un lado para otro envolviendo a Camila con el mantel de la mesa. Cuando el fulgor de la llama se apagó, ella volvió a asomar la cabeza para buscar la imagen de su hija. Sintió miedo de 1o que habia hecho. Se dio cuenta de que esta vez no habia medido las consecuencias. Se había excedido. "¡Ay, Diositol perdóname; de veras que no era mi intención. Me equivoqué y en lugar de cerrar la llave la abrÍ" -pensaba la vieja mientras descubría a Camila sobre las piemas de Felipe, besándolo. Esta vez no le importó; sólo pensó en buscarle el rostro, descubrirle las quemaduras en la cara. Nada. Su rosfo estaba intacto; sólo el pelo y las peinetas nuevas se habían chamuscado. El incidente había echado a uno en brazos del otro. Sin pretenderlo, ella misma Ios había acercado. "¡Maldiciénl dijo para sí misma y se recargó contra la ventana-. ¿Y ahora qué hago, qué hago?". Camila y Felipe se pasaron a la estancia y sobre el sillón de tapiz violeta se dedicaron a manosearse para apresurar la cópula, porque, al fin y al cabo, ése efa el motivo de su encuento.
La puerta del cuarto de la vieja se abrió y ella apareció por el pasillo y cruzó la estancia sin reparar en la pareja que, al escucharla, se incorporaron con desparpajo. Camila se abotonó la blusa y se alisó la falda. Felipe trató, con sorpresa, de cenarse el cierre y fingió una ronquera que estaba lejos de sentir.

Buenas noches, señora. Como te decía, Camila, fireron muy pocos los que hrmaron el contrato colectivo de trabajo, que porque no garantiza [a repartición de utilidades, ¿vas a creer? si eso es por ley.
¿Me disculpas un momento? -dijo Camila y se puso de pie. Fue tlas su madre a la cocina.
Te dije que no salieras. Anda, date prisa y te regresas a fu cuarto.
La anciana hizo correr el agua del lavatrastes, sin prestar la menor atención a[ comentario de Camila que, con brusquedad, inteÍumpió el chorro de agua.
Deja eso y viimonos. Mi¡a nada más cómo traes sucias las pantunflas, llenas de tierra. Las dejaste en el tendedero, ¿verdad? Te he dicho mil veces que cuando las laves no las olvides afuera porque un día los perros te van a ganar con ellas. Mira nada más qué sucias. Apúrate, mujer, que me están esperando.
Camila la tomó de la mano y la jaló en diección de la estancia. Al cruzar, se toparon con la sonrisa de Felipe quien, turbado, les hacía un gesto mientras se escondla tras una botella de cerveza.
-Ahorita welvo, Felipe, nada más voy a acostar a mi mamá.
Sí, claro. No te preocupes por mí, aquí te espero. Buenas noches, señora.
La mujer lo ignoró. Camila la empujaba con disimulo. Los pies de la vieja se aferraban al piso. Camila sonreía y empujaba. La otra mujer se resistía. Camila empujaba con más fuerza. Las pa¡tunflas se deslizaban. Felipe no se separaba la botella de la boca. Daba grandes üagos, lo que provocaba que la botella se Ilena¡a de espuma. Finalmente las mujeres desaparecieron por el pasilto y Felipe se secó el sudor de la frente.
Desde dentro de la habitación se oía el cuchichear de la voz de Camila.
-Yo no sé qué te pasa- Cada vez estiás peor. Te dije que no salieras, pero no: cómo me ibas a hacer caso. Ahí vas, en el momento más inoportuno. ¿,Qué no te das cuenta de que los asustas? No hablas, nada más miras como si no miraras. Ellos no entienden que estás ida seguía diciendo mientras metia a su madre en la cama-. I que me dices de Gabriel. que tuvo que resignarse a ¡aiarse los pantalones delante de ti y echá¡seme encima_ -ómo le costó trabajo; se sentia tan incómodo el pobre, iorl espectadores y todo. Y a ver, ¿para qué? tu ni en el :lundo nos haclas. Pero con todo y que le expliqué ya no - - ,o r olver. Ha de haber pensado que éramos unas
pervertidas, porque no cualquiera hace Io que yo y con la madre sentada al borde de la cama viendo la televisión como si nada. Pobrecita. Bueno, ahora sé buena y ya no salgas, ¿de acuerdo? Voy a cerrarte la puerta por fuera, pero en cuanto se vaya Felipe te abro por si te entla la desesperación.
Camila apagó la luz del cuarto. Luego salió y cerró el seguro que había mandado poner a ese cuarto expresamente. La anciana se retorció en la cama.
"Ni modo... ¿ahora qué hago si esta desgraciada ya me encerró?"
Desde el interior de la estarcia se escuchó una música alegre. Las risas de los jóvenes y algo así como un golpear de zapatos conta el suelo. La mujer tiró violentamente las sábanas y se levantó. Caminó por la habitación de un lado para oúo. Se puso las pantunflas y nuevamente brincó por la ventana y rodeó la casa para seguirlos espiando por la entrerreja de la sala. Vio, molesta, que los jóvenes bailaban muy apretados. É1 la empujaba contra sí, abarcando con sus manos abiertas el par de nalgas turgentes que se movíat al riÍno de sus envites. La vieia se hincó y sobre el marco de la ventana descansó los brazos y mentón. Los observó con atención, largamente. La música y las palabras le llegaban entremezcladas.
-Es una pena que te tengas que ir. Apenas que nos estábamos entendiendo.
-Ya te lo pedí antes, ¿por qué no te vienes conmigo? -Afuera, la vieja apretó, rabiosa, los labios y los puños de las manos-. ¡,Qué dices?
El gato de Camila se acercó a la vieia con familiaridad, untándose contra la ropa. El puño cerrado de la mujer se elevó y, de un golpe, clavó la cabeza del minino
contra el suelo. El animal apenas tuvo tiempo de lanzar un chillido y se alejó tambaleándose sobre sus cuatro patas.
-¿Tienes niños en la casa? preguntó Felipe mientras la besaba. Ella negó-. ¿Oye, no volverá a salir tu mamá?
-+lla volvió a negar ¿Estás següa? La mujer asintió. Felipe se desprendió un momento-. Discúlpame Camila, no sé qué me pasa. No me siento bien, es decir, cómodo. Tras la ventana, la anciana dio un salto y retomó la posición de espiar.
-De verdad, te aseguro que ya no sale. A estas horas ha de estar bien dormida.
-No tengo que decfte cuánto me gustas; lo sabesTenerte finalmente para ml me pone eufórico, pero nada más de imaginarme que pueda volver a salir tu mamá y nos agarre como hace rato, o peor, se me bajan los ifurimos
Siempre es lo mismo -dijo Camila, y se dejó caer en el sillón-. Nunca he podido tener una relación duradera con un hombre porque siempre me Ios espanta. Es como un fantasma que puede aparecerse en cualquier momento aunque esté encerrada bajo llave -dijo en un susptó y continuó:
-Batallo muchó para que se duerma, y es que en la maquiladora dormita todo el día. Siempre Ia verás sentadita defiás de mí, [a pobre, cabeceando adormecida por el ruido de las máquinas, y con la barbilla clavada en el pecho, ¿pero qué se le va a hacer? Si me alejo un poquito de ella, ya sabes, le agarran los ataques de desesperación y empieza a correr, a buscarme por todas partes. Ya se me ha perdido varias veces.
-Tu madre es una mujer muy extuaña.

-La Mona Lisa -dúo Camila-. No te apenes; sé bien que asi le dicen en la maquiladora. Lo que no sé es por qué. Anda, dímelo.
-Es que su rostro siempre está igual. Como que pareciera que tiene una sonrisa pintada en la cara y, sin embargo, nunca acaba de refuse o de borrar Ia mueca. No sé cómo explicártelo.
Sí, es ciefo. Algunas veces me parece adivinar alguna emoción en sus ojos y luego luego se me quita la idea.
¿Desde cuándo está así1
Desde que yo me acuerdo. Cuando era una niña me parece haberla oído hablar. ¡Cómo no, si éramos tan traviesas!
-¿Éramos? ¿Qué no eres hija única?
-Si, sí lo soy, pero de pequeña vivía con nosotros una primita mía, La China, que para que no m'e atiriciara, pero nada más creció un poco y se fue, se Ia llevó mi tía para cuidarla ella misma.
-Me parece que una vez te fue a buscar a Ia maquiladora, ¿no?
-Sí, iba tan contenta. Es la única vez que ha ido para allá. Imagínate que fue a darme la noticia de que... -Camila sonrió y dejó la frase sin terminar. Felipe le hizo a un lado el cabello y le besó los ojos, que estaban llenos de agua-. Es que después de que nos separamos, cuando niñas, nos volvimos a encontrar algunos años más tarde, cuando éramos ya unas adolescentes, y nos hicjmos mil confidencias y un juramento.
-¿Ah, sí? ¿y en qué consistía, par de pillas?
En algo muy inocente y muy romántico: nos juramos que cuando nos enamoráramos nos lo hariamos saber antes que a nadie, y que cuando perdiéramos la virginidad correríamos a contámoslo -Camila se limpió. disimuladamente. una lágrima que rodó por su mejilla.
-Vamos. no Ilores. Es algo muy tierno y además divertido.
Lo sé. Si no lloro por eso. Lo que pasa es que recordé cuando Ilegó a visitarme al habajo. Corimos al baño porque traía consigo Ia prueba de su hazaña: una pantaleta embadumada de sangre.
Adiós virginidad.
-Yo fingí sorpresa y la escuché contarme su aventura, con lujo de detalles, y me decía a cada rato: "Ya verás cuando tu la pierdas, y vas
a sentir esto y lo otro, y luego lo haces así y asado, sin saber que yo era la puta número uno de la maquiladota. No digas eso.
-Bueno, es la verdad. Me he acostado con muchos, o con todos, ya ni sé -Felipe bajó los ojos y le acarició el rostro con el dedo pulgar.
Eso sí, nadie se atreve a decirme nada porque ahi mismo me les echo encima y les acabo la cara. Lo que yo hago es muy mi gusto y el que lo quiera hacer conmigo pues que se quede callado o que lo cuente, no me importa, siempre y cuando nadie me moleste.
-Camila, dime, ¿te has enamorado alguna vez?
SÍ. Más de una, es decir verdad, pero la que más recuerdo es Ia primera vez. Me enamoré de Elías, el hijo de un vecino nuestro. Tenlamos casi diecisiete años cuando, en secteto, nos comprometimos en matrimonio {amila soltó una risita alegre-. Puros pretextos: lo que ios dos queríamos era baiamos los calzones. Nos empezamos a decir de palabras de amor como no tienes una idea, para justificar, tu sabes, lo que ya nos andaba por hacer.
- O sea que él fue el primero.
-Sí, durante mucho tiempo guardé el calzón manchado para enseñárselo a La China pero no lo hice, y luego de que Elías se fue... {amila no pudo continuar. Desde afuera entró a [a habitación un grito ensordecedor-. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso! +1 alarido aumentó de intensidad. Ambos sintieron temblar el suelo bajo sus pies. Se tambalearon.
-¡Parece como un animal! gritó Felipe-. ¡Apaga la Iuz!
Agarrada conüa las rejas, Josefma se golpeaba la cabeza. Gritaba como un animal herido. Trataba en vano de ananca¡ las barras de hiero ajalones. Cayó al suelo y se revolcó en el lodo. Su voz era grave, ronca y muy profunda. Luego, simultáneamente, soltaba unos chillidos agudos que lastimaban los oídos de los que, asustados, se agazapaban detrás de los muebles dentro de la casa. La puerta de la estancia se ab¡ió de un golpe. Camila y Felipe dieron de traspiés hasta topaxse contua Ia pared. Una figura deforme, con los brazos levantados, avanzaba hacia ellos. Gritaba, aullaba. En el rostro enlodado se adivinaban un par de ojillos chispeantes de Jonde escurrla un 1íquido sucio. El camisón estaba hecho :irones, embarrado de lodo por todas partes. La vieja, que no dejaba de gritar algo incomprensible, levantó la nanca de la puerta y empezó a romper todo cuanto se

tencontraba a su paso. Al primer descuido, Felipe satió huyendo de la casa, hacia la carretera. Era su madre y no la reconocía. Jamás antes la había escuchado hablar. Ese animal vociferante era su madre. Los ojos de Camila se abrieron desmesuradamente al tiempo que la aÍciana, enloquecida, levantaba Ias manos blandiendo la tranca de madera en Ias manos.
No muy lejos de alli, en los caserios más cercanos, se encendieron algunas luces de las casas en Ia mitad de la noche; los perros aullaban sin cesar; las aves se alborotaban, inquietas; los creyentes, austados por lo que sentian flotar €n el ambiente, se levantaron para persignarse y rezar una oración.
Al siguiente lunes, poco antes de las seis de la ma.ñana, desde [a ventana de una casa en la orilla de la población, se vefan bajar cuesta abajo las figuras de dos mujeres. Una delante de la otra. El silbido de la maquiladora cortó el aire estático de la mañana.
-Apúrate, que ya dieron el primer llamado y no quiero llegar tarde. De seguro que ahora se hrma el contrato colectivo y hay que estar allí. -Nadie le respondió.
"Mugrosa bruja, como tu traes mis tenis. Ya te quisiera ver en mi lugar, caminando ent¡e las piedras con estas mugres chanclas de hule" -pensó la másjoven, que la seguía a corta distancia, arrastrando los ojos por entre el polvo suelto del camino.Y
Evi

AglaeMargalli* .-. ,i'
Ilustración: Gabriel Tnrjiliá.Mrihoz ,,: .l
-bS el ""o. Ese eco estridente, espantoso. elevándose en el espacio, a.. entretejiendo espectros en el espejo. en el estqnte, en el escalón. Escucho estromecidallésaescalofriante ebullición, El eco escurre en efraña emanación eléctricq encajándome el efluvio espéluznánte; ese efecto electfóme{o entre el empalme epidérmico. Fsclavizada, en§quecida, escribo en esta exacerbante esquizofrenia. ɧi;oldida en el eqcaparate, el eco estremece el endeble embate ensayado *&t errático.extrávío. Estoy enajéiándome en esta ensombrecida ensoñación. Envejezco emitiéirdo' escalofríos enervantes. Entumecida en el edtupor expresq el eco es ese extraordinario estruendó escudriñándo e1 r escritorio, esa emisión ensordecedora estrujándome esta espalda exánime.
I Espásmódica especulo: el qco espía el espectáculo, el ¿co es espécimen I exftanj ero, espeqle espiraioide esplendente, execrablé,¡expresión.'. El éxodo etenlo, el eco expande exclamaciones excitanté5. I , Ér esta estancia, el eco explora exhalando entonaciones erraburydas. Es , evidente el estrangulamiento estrechándome el espíritu. El g§fuerzol' extenúq, el empeño empleado en este embate: estoy enflaquéciendo en esta , ,. -t esquina, en este espacio encarcelado. t '' ,. : El éco elabora eslabones engrillándome enteramente... El eco empareda, 1 embálsamá, emigra, engulle... está envolviéndome en estg, estee, eeeeesssstttteeee, eeeeeessssttt, eeeeees
sssss, eeeeeeeeee.Y -.
'Estribro ilus¿o I lttnc^itdr¡tr ¡ :trL'
HISTORIA DEMOGRAFICA de BAJA CALIFORNIA /
Fuentes paru su estudio
Mario Alberto Gerardo Magaña Mancillas*
Ilustraciones: Denis Diderot. l. Diderot Pictorial Enciclopedya of Trades and Industry Volumen 2. Dover Publications, Canadá, 1959.

al inic¡á" una intestigación sobre ttl demogialia histótica de Anérica Latúa r duránte el transcurso de ella, se presenta et grñ'( ¡+ohl na Jcl contot Je lucnt?s y Je liieratura, prubteha qtp o tiene una sotución fli.it
Woodroiv Borálr y Sherbrrne i, Cook -'==''.'tl
En 1995 se cumplieron 100 años de que nuestro país cuenta con censos modernos. En este primer centenario de fuentes contemporáneas, mucho se ha avanzado en las estadísticas socioeconómicas de la sociedad mexicana, pero todavía tenemos mucho trabaj o p or realizar, así como acttnlizar las explicaciones ya construidas con base en las evidencias que se han ido descubriendo y que dan nuevas formas de entender los fenómenos demográficos y, en general, el aspecto social. Además, et1997 se cumplen 300 años de la fundación de laprimeramisión en lapenínsulade Baja Califomia: Nuestra Señora de Loreto.
+litl¡1 ¡o dc (:ultutdt Notiras dc Ruto ( ulilómia, A (
Todavía tenemos mucho trabajo por realizar, así como actualizar las explicaciones ya construidas con base en las evidencias que se han ido descubriendo y que dan nuevas formas de entender los fenómenos demográficos

Aprovecho esta ocasión para abrir el diálogo sobre la historia demográfica del estado de Baja Califomia. En este sentido, poco se ha explorado de lo que las fuentes pueden aportar al análisis científico. Mucho material permanece intacto, por lo que nuestro conocimiento del desarrollo histódco demográfico de una de las poblaciones más dinám icas del pais. permanece sólo parcialmente esbozado y relativamente explicado. Se puede señalar que Ia problemática actual de la entidad. con la migración y las pautas de fecundidad de los grupos marginados, exige una visión más actual de la demografía y de los estudios de población; pero como ya había señalado Pierre Chaunu:
una demografia encerrada €n el corto plazo proyecta; una demografia fundada en Ia larga memoria de los historiadores demógrafos es más fácilmente prospectiva. I
Es decir, analizando sólo lo inmediato se Iogra elabo¡ar remedios temporales, pero realizando estudios que lleguen a percibir grandes etapas de desarrollo demográfico de una sociedad, no sólo se pueden planear las políticas de población sino prever posibles resultados y comportamientos.
F uentes primarias
En primer lugar hablemos de las fuentes p marias, aquéllas que son contemporáneas al momento histórico que se desea estudiar. En su gran mayoría se encuentran fi¡era de la región, concentradas en el Archivo General de la Nación (AGN) de Ia ciudad de México y en algunas colecciones de California. como las que se conservan en las bibliotecas de Bancroft y del Saint Albert's College en Berkeley. Sin embargo, gracias a muchos años de trabajo de los integrantes del instituto de Investigaciones Histó¡icas de la Universidad Autónoma de Baia Califomia (flH, UABC), se ha logmdo
obtener microfilmes de los registros de algunas de las m isiones de la Baja Califomia, así como de otros documentos que se encontraban en los citados aceryos estadounidenses. Ahora se pueden consultar en Tijuana, en el acervo de microfilmes del IH-UABc, los "Libros de misión" (donde se anotaban los acontecimientos de bautizos, matrimonios y defunciones) de las antiguas comunidades de San Femando Velicatá, San Vicente Ferrer (sólo matrimonios y defunciones), Santa Rosalía de Mulegé (matrimonios, defunciones y bautizos), Santísimo Rosario de Vifradaco, Santo Domingo de la Frontera, Santa Gertrudis de Guadacamán (parte de los bautizos), San Francisco de Borja (sólo defunciones). San losé de Comondú, San Ignacio, La Purísima, San Antonio y Santiago de los Coras (sólo bautizos).
'Piere Chau,iu,,ry^7o¡n ¿tu 1it¿¡¡rú. hinoid orul Fondo de Cultura Econó,nica. México. 1987.
Asimismo el rIH UABC logró establecer un proyecto permanente de reproducción de documentos referentes a las C¿lifornias, ubicados .n el AGN, co¡ lo cual se ha ;onsolidado un aceryo documental que ya cuenta con un gran número de ñtocopias de documentación :rincipalmente de Ios siglos xv t y rlt, y de los ramos "Californias", Justicia y negocios eclesiásticos", ''Provincias internas", "Gobernación", : ntre otros.
Fuentes secundarias

de La Jolla en la Universidad de California-San Diego (ucsD), tanto en su colección especial como en el acervo general.
En relación con los estudios especializados er historia demográfica sobre Baja Califomia, se encuentran relativamente pocos tabajos. El primero que destaca es el de Peveril Meigs, publicado en 1935, The Dominicqn lllission Front¡er of Lower Californ ia, obra básicamente histórica, en la que se analizan los registros de las misiones de la región conocida como La fiontera dominica, que vendría siendo Ia parte noroeste del septentrión del aclual estado de Baja Califomia, es decir, la fianja que va desde la Misión de El Rosario hasta más o menos la actual fiontera internacionai, y de las costas del Pacífico hasta las sierras. En especial, destaca el capítulo xv, en el que se estudia la evolución demográfica de la población indígena de toda la región, aunque en el apartado dedicado a cada misión se añade información sobre su población correspondiente.
Antes de esta obra, en coautoria con Carl Sauer, Meigs habla realizado un trabajo más específico, llamado Site and Culture qt San Fernando de Velicatá, publicado en 1927, que no se ha podido localizar.
EI esfuerzo de Meigs es importarte, ya que trabajó con los libros de bautizos, defunciones y matrimonios, junto con información de población total para hacer un "análisis agregativo" de la dinámica de la población de las misiones de La Frontera, especialmente sobre los indigenas. Este análisis "se basa en la suma de las series de eventos (bautismos, matrimonios y muertes) ocurridos durante el periodo determinado y no distingue individuos ni familias".?
Miguel León-Portilla,r lo que facilita su consulta, que era una verdadera proeza detectivesca. ya que el instituto contaba con una fotocopia poco Iegible, y de los dos ejemplares de La Jolla, uno aparece como "extraviado" y el otro, en la colección especial. Después del trabajo de Meigs se publicó, en 1937, un breve ensayo de She¡burne F. Cook, llamado 7l¿ Extent and Signtrtcance of Disease among the lndians ol BaJa California, 169'- I-- 3. En este imponanre trabajo el autor establece una estimación de la población indigena peninsular antes de la llegada española y su desanollo durante las administraciones jesuitas y lranciscanas, lomando en cuenta Ias partes cenffo y sur de la península, desde la perspectiva de sus importantes aportaciones a la declinación de la población indígena en el área mesoamericana, junto con Woodrow Borah y otros, que algunos denominan la "Escuela de Berkeley".
Cook parte de información secundaria sin adentrarse en los registros misionales, ya que la mayoría de Ios pertenecientes a las misiones sudbajacalifomianas han desaparecido o no se han localizado aún, además de que en el momento en que Cook realizó el trabajo, muchas fuentes no se habían clasificado correctam ente ni eran accesibles. Se sabe de orro rrabajo de Sherburne F. Cook denominado "Diseases ofthe lndians ofLower Califomia in lhe ISth Century". que no se ha podido localizar.
En 1959, Homer Aschmann publicó la obra The Central Desert of Baja California: Demography and Ec olog), qve corúíene interes¿ntes capitulos referentes a la población indígena de las misiones de ia región del desierto central €s decir. entre las misiones de Cuadalupe del Sur y la del Santi\imo Rosario de Viñadaco-.
lespecto a las fuentes secundarias o rnpresas, básicamente estudios ::alizados con posterioridad a la .¡oca que se investiga, sólo el ltH, 1BC contiene un acervo importante, :.rnque también El Colegio de la : rontera Norte ha reunido una :rportante colección de información :-' estadísticas del presente siglo. No :iante, algunos de los libros -::esarios para una investigación .rórica se deben consultar en ::¡liotecas estadounidenses como la rRodolfo Tuirán Grriérez. Alsu!os l)alla¿sos recientes de la demosraff¡ histórica mexicana". L.\tt/lior ¿¿"u'&túlicos r t¡ódnor ¡ú,n. 19, eneroabril de 1992, pp 273-312 'Peyet;l lMeiss, td lroúc n1 ntis¡t»tdl do»nica ¿, Bai¡ Cal ifb nt id. Se.tetatia de Educación Púbtica, Universidad Autófloma de Bajá Califomia, 1994.
En 1995 también se cumplieron 60 años de la publicación de esta magnífica obra, y gracias al esfuerzo del Instituto de Investigaciones Históricas, ya se dispone de una edición en español, prologada por
especiahnente del quinto al octavo (de "Aboriginal Demographic Equilibrium" a "Causes ofthe Decline in Mission Population"). Los análisis realizados en esta obra se basan en las técnicas agregativas y proporcionan algunos indicadores un poco más especificos. como lasas Y relaciones. Esta obra y la de Cook aún no han sido traducidas al esPañol, aunque Ia de Aschmann ha sido reimpresa en dos ocasiones,1967 Y 1911. También, en 1959, Em€sto Lemoine Villicaña publicó un artículo titulado "Evolución demográfica de la Baja California', en la prestigiada reYisla Historiq mexicanQ, de El Colegio de México. En su ensayo, este autor realiza un estudio de la historia de la población, similar al llevado a cabo por Cook en 1937, y además estima el desarrollo de los volúmenes de población -especialmente la indígena- de la península de Baja Califomia desde mediados del siglo xvlr hasta el año de 1950. Este es un interesante tuabajo basado en los informes de misioneros y de funcionarios, sin tomar en cuenta los registros misionales posiblemente por no tener acceso a ellos. Además. era el único ensayo sobre historia demográfica de Baja Califomia hasta inicios de los noventa, realiz¿do pol un mexicano.
Después de que publicaron sus investigaciones Meigs, Cook, Aschmann y Lemoine Villicaña, entre 1935 y 1959 no se presentaron trabajos sobre historia demográfica de la península de Baja Califomia hasta que Robert H. Jackson Publicó, en 1981, el artículo "Epidemic Disease and Population Decline in the Baja California Missions, 1697 -1834", en el que se recupera Ia perspectiva de trabajo realizada por Peveril Meigs, es decir, utilizando los regishos misionales en paxticular para llevar a cabo análisis de las tendencias de las variables demográticas.
En 1963, Pablo L. Martínez dio a conocer su extensa recopilación de información histórico-genealógica denominada Guía familíar de Baja

LIna demografia encerrada en el corto plazo proYecta; una demografia fundada en la larga memoria de los historiadores demógrafos es más jácilment e pr osp ectiv a.
California, I 7 00- l 900, q\e en esiricro sentido no es un análisis sob¡e la historia demográfica bajacalifomiana, pero es una veta importante para el desarrollo de esrudios de esta na¡uraleza, por cierto, poco utilizada. Robert H. Jackson ha continuado sus investigaciones con los datos disponibles, procesando la información de algunas de las misiones, especialmente las de la parte norte del desierto central y del sur de la frontera dominica las cuales quedaríar en lo que hoy es el estado de Baja California-, con información primaria sobre poblaciones totales de las misiones. Jackson desarrolla este Íabajo histórico-demográfi co dentro del análisis agregativo, con base en las estadísticas vitales de la población misional y volúmenes de éstas. Además, ha realizado varias invesl¡gaciones del mismo tipo para la Baja Califomia, comparándola con sus estudios de la Pimería Alta (Sonora y Arizona) y de la Alta Califomia, todas dentro de la misma perspectiva de análisis, lo cual ha permitido comprender cada vez mejor la dinámica demográfica de [a península y del noroeste de la Nueva España.
En 1982 el mencionado autor dio a conocer su ffabajo "Demographic and Social Change in Northwestern New Spain: A Comparative Analysis ofthe Pimería Alta and Baia California Missions"; en 1985. ' Demographic Change in Northwestern New SPain"; y en 1993, "The Dynamic of Indian Demographic Collapse in the N4ission Comunities of Northwestem New Spain: A Comparative APproach with Implications for Popular lnterpretations of Mission History". Asimismo, se sabe que a finales de los ochenta, este autor publicó un artículo denominado "Demographic Patterns in the Missions of Central Baja Califomia", que no se ha podido localizar.
Posteriormente, en lo que va de la década de los noventa. han aparecido otros estudios, al igual que los otros, escasamente difundidos: Primero, en 1992, el trabajo de David Piñera Ramírez y Jorge Martínez Zepeda, titula-

:t Datos para la historia demogrártcq i: Ba¡a Califurnia. Causas de defunción. 1901-1905, que es un primer acercamiento al estudio de la monalidad con base en los datos del Registro Civil, que en 1994 presentaron en un trabajo más amplio denominado Ba72 California 1 90 1 - 1 905, añadiendo la información de bautizos y matrimonios. Estas dos obras se relacionan con la perspectiva establecida por Pablo L. Martínez en su obra citada.
En 1992, en un encuentro en El Colegio de la Frontera Norte, Rodolfo Gutiénez Montes y Gabriela Vázquez presentaron una ponencia titulada, "La población de Baja Califomia en cien años de ciflas (1890- 1990) de la migración", donde se analizan, con base en los censos de 1895 hasta 1990, las principales caracterlsticas demográficas de Baja Califomia, buscando encontrar los grandes patrones de su comportamiento.
"El poblamiento de Baja California. Un ensayo interpretativo", es otla ponencia presentada en 1992, enEl Colegio de la Frontera Norte. Su autor. Alejandro Canales Cerón, nos expone sus interesantes interpretaciones del fenómeno demográfico de finales del siglo xx y principios del xx, con la intención de abrir nuevos horizontes explicativos desde una perspectiva sociológica de Ia población.
Asimismo, en la presente década en 1994, han aparecido las siguientes tesis de maestría en estudios de población: "Santo Domingo de la Fronlera. Estudio histórico-demográllco de una misión de Baja Califomia: 1775-1850", de Mario Alberto Magaña Mancillas, que explora nuevos campos interpretativos sobre las causas del denominado despoblamiento indígena de las misiones y rescata la moYilidad de estas poblaciones en busca de su sobrevivencia; y la de Ana Claudia Coutigño Ramírez, "DiniíLrnica demográfica de Baja Califomia en el siglo xvtrr. Un análisis comparativo entre las misiones de San Fernando Velicatá y El Rosa¡io de Viñadaco", que se
encamina a encontrar continuidades en los fenómenos demográficos.
Volumen de la población y dinámica demográIica
Para realizar un estudio histó¡ico demográfico de la población de Baja Califomia desde el siglo xvII hasta nues¡ros dlas. se cuenta con el trabajo que han desarrollado cuatro investigadores como son Meigs, Cook, Aschmann y Jackson, que podríamos denominar como los básicos, mientras que los restartes estamos iniciando nuestras aportaciones en este campo. El t¡abajo de aquéllos sobre la historia de las poblaciones de Baja California, se desarrolló desde una perspectiva histórica más que demográfica, y centrado en dos tendencias generales: la primera sobre el volumen de la población, especialmente con estimaciones al momento del contacto con los españoles (Cook y Lemoine Villicaña). y la segunda. con interés en la dinámica demográfica de las poblaciones misionales, constriñéndose a las que se ubicaxon en las regiones de la frontera dominica y del desierto central (Meigs, Aschmann y Jackson). Por su pane Jackson continúa trabajando en estos temas y probablemenle su evolución académica lo lleve por nuevos caminos, lo que contribuirá a enriquecer mayores estudios.
En ambas tendencias se ha privilegíado a las epidemias como el factor influyente en la disminución de la población indígena pensinsular. Sherburne F. Cook señaló, en su citado trabajo, que una "conclusión aparente justifica señalar que entle el 25 ¡ el 40 por ciento del declive poblacional en la Baja California puede ser dtectamente atribuido a las muerteg por epidemias" (1937). Debido a los primeros resultados de los estudios histórico-demográficos. se ha caido. con el Íanscurso de ¡os años. en sobreestimar el lactor epidemiológico sobre los otros posibles en el caso del norte de la Baja Califomia.
En relación con los estudios especialimdos en historia demográfrca sobre Baja California, se encuentran relativamente pocos trabajos

Desde otra perspectiva, haciendo una lectura de los resultados obtenidos por el propio Cook en 1937 y parafraseándolo, de 60 a75Yo del despoblamiento indigena no se puede señalar como directamente producido por las epidemias. Eslos porcenlajes dejan un amplio nargen para explicar el fenómeno de la declinación de la población indígena adscrita a las misiones. Sólo por mencionar algunas ideas interesantes, Juan Pedro Viqueira señala que posiblemente "bastó con volver sedentarios a Ios nómadas de la península".a Po¡ su parte, Luis Cortés Bargalló indica que "puede suponerse que muchos huye ron de la eslela misional o permanecieron alejados de ésta".5 Lo realmente interesante es que la primera cita es de una critica general a la metodología histórica tomando como uno de sus ejemplos el trabajo de Ignacio del Río, y la otra es de una compilación de obras literarias de la península, pero su perspicacia supera a muchos otros.
Además de los estudios se cuenta. y considero lo más importante, con un impresionante acervo documental por explotar y explorar, lo que nos dará nuevas evidencias sobre el desar¡ollo demográñco de los habitantes de esta parte del país. En el A¡chivo General de la Nación existen patrones bastante completos de cada una de las misiones, que aún no son rescatados; los documentos de los misioneros dominicos, guardados por éstos en el Saint Albert's College, pueden contener grandes sorpresas; asimismo puede enriquecer nuestro conocimiento la simple revisión de las explicaciones, hasta ahora admitidas, de los fenómenos del despoblamiento indígena, de la sobrevivencia de algunas etnias norteñas, y del poblamiento que originó las grandes ciudades actuales.
Actualmente se presenta un horizonte amplio para el desarrollo de 1a investigación histórico-demográhca en Baja Califomia: se cuenta con fuentes primarias, algunas al alcance, mientras que otras implican
un esfuerzo importante para su consulta; también se tienen fuentes secundarias, aunque se necesita desarrollar un proyecto editorial de apoyo; además existen centros de investigación con infraestructura; lo que falta es la voluntad de financia¡ esta empresa, hacerla atractiva y asegurar su permanencia en un mediano o largo plazo, ya que la invesligación especializada en hisroria demográfica conlleva un periodo de tiempo para el trabajo de la captura de los datos. su procesamiento y análisis multidisciplinario.Y
Bibliografía
ASCHMANN, Homer, The Central Desert of Baja Cal¡fomia: Demogruphy aüd ,co1ogr. primera reimpresión, Manessier Publishing Company, Riverside, 1967. CANALES Cerón. Alejandro, "El poblamiento de Baja Cal¡fornia. Un ensayo inlerpretativo", mecanografi ¿do inédito, El Colegio de la FronteraNorte tr. 1992. COOK, Sherb|u¡ne F ., The ErtenÍ and Signifcance oÍ Disease among the lndians of Baja Ca ldania, I 697 - I 7 7i, the University of California Press, Berkeley, r937.
CORTÉS Bargal¡ó. Luis, Baja Calfornia piedra de serpieníe. Pro:a y poesía (sigtos r,,/.I/-x)r), tomo I. Conaculta, México, 1993. COI TIGÑO Ramirez, AM Claudia. Dinánica denográfrca de Baja Califotnia en el siglo xt,ltt- Un análisis coñparali'ro entre las misiones de Safi Ferndndo felicatá y El Rowtia de l/iñadaco, fesis de maestrla, El Colegio de la Frontera Norte, 1994.
CHAUNU, Pierre, llirror ia cuantitativa, ll¡rrrlid s¿lia¿ Fondo de Cultura Económica, México, 1987.
GUTIÉRREZ Montes, Rodolfo y Cabriela Vázqr¡er. I a población de Bajr Calitorn¡a en cien años de cilias (1890-1990) de la migración", mecanografiado inédito, El Colegio de la Frontcra Norte, 1992. ,NSTIIU IO de lnvestigacione. Hislóricas. "Libros de misión", rollos: l; 4; 12, rel¿rencias I95 y l96i 15, referencias 253 y 254; l7-19;22 y 23, Univers¡dad Autónoma de Baja California, Tijuana, Baja California.
JACKSON, Robed H., "Epidemic Disease ard Population Decline in the Baja Califomla Missions, 1697-l 834", So¡¿ll,e/n Calilomie Qua erly,núm.63, 1981, pp. 308-346.
-"Demographic and Social Change in Northwestem New Spain: A Comparative analysis olthe P¡mería Alta and Baja
California Missions", tesis d€ maestría, Universidad de AriTon¿. I982.
-"Demography Change in Northwestem New Spai¡" , The Americas, núm. ,+, abr¡1. I985, pp. 462-479.
-"The Dynamic of Indian Demographic Collapse i¡ the Mission Comunities of Northwestem New Spain: A Comparative Approach with Implications for Popular Interpretations of Mission History", en Virginia Guede¿ y Jaime B. Rodriguez O. (edito¡es). Fi,re (:enturies of Mexican Eistory (C¡nco ¡iglos de histolia de M¿ri. o). romo r. lr\ ine. lnslilulo MoraThe University of Cal iforn ia Press, I 993 , pp. 139-156.
LEMOINE Villicaña, Emesto, "Evolución demográlica de la Baja Calitbmia", Historia mexicana. núl¡.1. 34, octubred¡ciembre, 1959. pp. 249-268.
MAGAÑA Mancillas. Mario Alberto G., Sanlo Domingo de la Franlera- Estudio histórico-demográfico de na nisíón de Ba¡a Califomia: 177 5- 1850, Lesis de maestría, El Colegio de la Frontera Norte, 1994.
MARI i\f ,/, ?ablo L. GuiaJaniliar de Ba¡a Cdltfornia, I 700- I 900, Editorial Baja California, México, 1963.
MEIGS, Peveril, The Do in¡can Mission Frcntier ol Lover California. The University of California Press, Berkeley, 193 5.
La Ítontera ñis¡onal doninica en Baja Cal ifo rn ia, Secx etar ía de Educación Pública-Universidad Autónoma de Baja California, 1994.
PIÑERA Ramirez, David y Jorge Martínez Zepeóa, Datos para la historia demográica de Baja Cal¡lonia Cdusas de dejunción: I 901 - I 905. Ínstilttto de Investigaciones I_listóricas, uABc. Tiiuana, t992.
- Baja Calitornht ls0l.la05 aan¡derutnhes y datas para su historia demogtáJica/ Consideratiofis and Dalalor ils De ñ o gr ap h ic H i s ¡ ory, Uni\ e$idaó Autónoma de Baja California-Universidad Autónoma de México-sDSU, Mexicali, 1994.
TUIRÁN Gutiérrez, Rodolfo, "Algunos hallazgos recientes de la demografia histórica mexicana". -Erl¡rdlos demográfrcos ) utbdnos. núm. 19, enoro^bril de 1992, pp.273-312.
VIQUEIRA, Juan Pedro, "Historia regional: Tres senderos y un mat camin'o", Secuenci1, nitñ. 25. e0ero-abril de 1993, pp. 123-137
'Juan Pedro Viqueira, Historia resionnl: Tres senderos y un mal ca,)ino ,S¿c o.io.r,í¡r,-25, eDero-abril de 1993. pp. 123-13?.
'Luis CorésBargalló, rdld Califoú¡iu ti¿¡lro d¿ tcryicnte. Ptusa ), poeti¿ (siglos xn|LXX),tomol, Conseio Nacionál pda Ia Crltua y las Artes. México 1993.
Diálogo corazonado*

uNo ¿Me permíte poner a sus pies mi corazón?
Dos Sólo si no me ensucia usted el piso.
UNO Mi corazón es puro.
DOS Ya veremos.
uNo No me lo puedo sacar.
DoS ZQuiere que le ayude?
UNo Si no es mucha molestía.
Dos Señí un placer. Yo tampoco puedo sacarlo.
uNo Chilla
ooS Se lo voy a extirpar. Para qué traigo entonces mi navaia de bolsillo. AhorÍta Io sacamos. Trabajar sin desanímar. Bien, ya está. Pero si esto es un ladrillo. Un ladrillo es su corazón.
uNo Pero late sólo por usted. ' fílulo orisinal: Herzri¡cl, III L Traducción| En que Martín€z PÉre2. ' - Escritot y dto atwgo alenán.
llustra la sección: Gabriel Truiillo Muñoz
Heiner Müller* *
Tierra ciega

La Tierra ciega bajo tus p¡es se mece sosténiendote con sus cansados brazos
Que en cada evolución renuevan sus fuerzas
Para volverlas a perder en cuanto te elevas
Y los indios no se cansan de bailar
La danza de muerte sobre la selva caída
Y sus cuerpos hieren, maltratan, destruyen
Vieias costumbres, nadie cree en ellas
Pero llegó el momento, la ciudad se v¡ste de esplendor
No importa qué tan leios o qué tan cerca esté el sol
El león no se volvió a comer a su presa
La lluvia hizo florecer los árboles
La Tierra sigue ciega porque qu¡ere ser clega
La lerra sigue sorda porque quiere oír sólo una voz
La Tierra sigue viva porque no conoce el mañana
La Tierra sigue creyendo, simplemente porque
La Tierra sigue amando
Lorena Hatchet Huerta*
He regresado después de un largo viaie

Todo está en orden he vuelto iomo otras veces edificando paredes y techos altos para habitar con mi soledad que extraña tu risa, tus manos, tu cuerpo...
Estoy de nuevo en €asa' deseando Ro estar.
El sueño despierta al caer de la cama.
Después de un largo viaje la ventana se cierra las paredes dejan de gritar los gatos descansan es hora de dormir.
He llegado como otms veces del viaie nocturno que conduce el tintineo de las copas, las risitas y el tabaco.
Esta casa es pequeña para el goce de la excursión que acaba deseando no estar sola.
He logrado guiar mis pasos a la desierta habitación que me espera.
Adentro creeré no haber salido nunca adentro recordaré cómo fue que tropecé contigo.
Myrna Angulo Larey*
Aquí enferma mis oídos se cienan al a¡re contam¡nado de tus palabras.
Aquí dormida mi piel despierta del sueño de tus caricias.
Aquí condenada mis miembros pesan y se adhieren a la cama sofocando rnis venas con tu burla, transpirando temor heladamente.
Aquí marchita mís manos ya no tiemblan, mi piel ya no siente mi boca está rancia mi mente podrida.
.Aquí muerta deseo vivir para olvidarte.

'E\ ettudíaite de filosofío en lo E cuela de Hunabidadet, u^ac- Actualñente ettudio litologfo en Mdiiz, Alenaiia.
Claudia Jazmín*
Cautiva duerme la luz en sus labios*

Cautiva duerme la luz en sus labios
El reposo es la prisión más vasta cuando los faros de una isla perdida ignoran los breves insomnios de la luz
Canta la deriva a la barca sola a los mástiles desnudos y graves un v¡ento impreciso figura arenas en el rostro desnudo de las formas
No hay consuelo para el ahogado que solo bajó a los muelles sin voz como los peces espera la marea de pájaros sordos e irrepetibles
El mar es esta inmensidad de asfalto inconteniblemente fractura el sueño espera larga de la piedra fundida concreto azar de bestias imprecisas
Suave ciertamente es la luz cuando él
Poseidón iredimible alza la voz; Los fareros no existen. Son los ángeles quienes suben de noche para que el faro cumpla su designio
'
Maricruz Jiménez Flores* *
Del poemar¡o Toda horo es olbo "t!.¡el. No.íórol de Ares Plftricos. UNAM.
Larea idad punza nte de

es un artista enclaustrado en un ambiente puntilloso. Su obra refleja la picuda ponzoña de 1os a¡ácnidos, cuyos apéndices y octopatas cuelgan de todos lados y surgen desde cualquier ámbito. También es ei rojo derramado de dagas, cimitarras, cuchillos y estoques. Todos utensilios de una feroz cotidianeidad ensimismada, vuelta sobre su propio reflejo, en una encerrona con la cornamenta de un abominable hambre de toros, hamb¡e al ñn de todos, ese color fundamental. El vacío de sus interiores tiene trono. Sillas desnudas, mesas vacías, historias truncadas, seres ausentes. El color, ese gueffero florido, es rebanado al igual que es derramado, y la angustiante posibilidad de 1o creíble es excreta y ahí secreta soledad en un diálogo entre cielos terribles e infiernos agradables. La realidad afuera se derrama; aquí, en los interiores de Julio Ruiz, es contenta. Su cosmos de ausencias o su mundo de seres por llegar son 1o mismo. La trama es entendible: son diálogos suspendidos, aflrmaciones permanentes de un pretérito que fue habitado. Son las ruinas de una familiaridad de tonos. El presente deshabitado cuyos objetos nos agarran e intempestivamente nos refiere a nuestras propias historias, desgracias y fortunas. Son, finalmente, un reflejo fiel de nuestra afilada manera de estar solos en el mundo. Ante la obra de Julio R.uiz sólo nos quedan dos posibles actitudes, dos maneras de apropiárnosla: cauteia y desemboque.Y

San Miguel Arcáng¿l. Ó1eo sobre tela. 1996

K.

C. R. Dea(t. Óleo sobre tela. 1996
Vefe ten1o. Ólco sobre tela. 1996.

Hojos qLte t1o «rcn et1 otoño. Oleo sobre tela. 1995
Pclco-Paca. Óleo sobre tela. 1997.
Entrevista con Guillermo Marín

Rocío AIej andra Yillanueva*
Fotografías: Rocío Alejandra Villanueva llustraciones: Frederick V F ield. l' r e - H isptttr i c )olerican Sturnp Desings. Dover Ptlblications. Canad¿i. 1974'
Guillerma Marín, un de.feño de Oaxaca' llegó no sólo a enseñarnos Historia (con n1q)úscllas); instaló en nosoft"o,\ la conciencia de nuestra identitlutl. \'¿so tlo .\e lo perdonaremos tlunca, pues vítiretnos elresto de nuestros días con ese " lastre " tle saber cuál es el secreto que no'\ mantiene vívos como tnexicanos. Nos dic¡ la recettt de esa .fórmula que erige nuestra culturay la clave pura no perdcrla.
En una cafetería de esas muy a la gringa, donde nunea te sientes cómodo, pues están hechas paraesc¡, íntercambiamos unas ideas, para que de alguna mant'ra se ¡rolongasc su d¡scurso a otros medios. Al acercarle un oscuro aparato tgrabatlora). surge la tluda. ¿N'o tc Jan mieJo las nrá,¡uinus?
* ( i)r,¡¿r¡r¿r&¡ ,¡r Cilocla lnriv¡r''t'ri¡ tt t..,_¡¡ t I _ t !._r..t. t,.t t
Tomás Di Bella*+

Gu¡llermo Marín. No. Creo que aqul en Mexicali, y en toda Ia zona fionteriza norte, estas cuestiones son como miás vivas, porque ustedes estár frente a la cultura dominante, la conocen, viven lo bueno y 1o malo y los hace, por lo mismo, tener más conciencia, a diferencia del centro y el sur. Allá como que es fácil que nosoÍos durmamos en el mito del american way of lift, por ser m¡is seductor- Como no lo vive uno de cerca y de frente, hay lugares como Acapulco, San Miguel de Allende o Cancún, que esÉn totalnente "agringados''. ennan en estos rollos. A mi me da la impresión. por Ia experiencia que tengo, de que siempre las ciudades fronterizas son muy conscientes, no porque ustedes sean teóricos sino porque viven de manera real el choque de las dos culturas, No sé si estoy equivocado ¿o cómo la ven ustedes?
Entrevistador. Quiá si. Está la contraparte de Io que tu mencionas. Nosotros, que nacimos en la frontera, siempre tuvimos ese contacto con la cultura anglosajona por yla de la televisión. De manera que a través de esa ventana ttos llegaban las imágenes de todo lo que implica el american way o///c. pero nunca teníamos un real acceso a ella. Creo que eso conforma una manera especial del ser lronterizo: la dualidad de vivir de este lado mexicano frente al escaparate espectacular e inaccesible. O emigras o te arraigas.
G.M. Yo acabo de ver una película producida por Coppola sobre el tema de los chicanos. Ya ven que hay películas sobre cómo emigraron los judíos, y los italianos. Faltaba también la película de los mexicanos
y además hecha por el extraordinario realizador Nava. Y, bueno, presenta otra relidad, porque una es que ustedes se atrincheraron de este lado, pero también están los otros, que viven del ot¡o [ado, en esa realidad tan difícil, y de quienes no se diria que son mexicanos ni gringos. Yo tengo mucho interés de conectarme con ellos y llevar uno de estos cursos de historia del México antiguo. No sé qué pasaría allí.
Aceptar lo que nos está pasando es como suicida (se refiere a las politicas del neoliberalismo y colonialismo). A mí me duele mucho saber que todos los días se mueren 500 niños en México por problemas de miseria; es una espinila que traigo clavada. Los mexicanos dejamos que mueran todos esos niños, pero cuando uno piensa en un hüo que tuvie¡a que morir por problemas de miseria, qué desgracia. Por eso es que los indios de Chiapas en este momento dicen: "Ya basta. Si cada año morimos 30 000 indios mayas por hambre, pues mejor morimos peleando". Y cada día nos acercamos más a esa situación. ¿No les parece? Porque en 1994 cuando irrumpe el movimiento indigena del sur de Chiapas, supuestamente íbamos a entrar en el primer mundo, y de repente ¡bum!, nos salen los "cochinos indios" con que se están revelando, y entonces volteamos hacia el sur pues teníamos los ojos y el corazón bien puestos en e[ norte- y decimos: "Híjole, es cierto, qué vergiienza que todavía haya mexicanos que vivan en esas circunstancias".
Después de unos meses el común de la gente dijo; "Bueno, si, no es
justo que los indios vivan así, pero tampoco es corecto que se levanten en armas". Sí les daban la razón, Pero no estaban de acuerdo en que se levantaran en armas. Dos años después, muchos mexicanos estamos en una situación muy parecida a la de los indios de Chiapas; es decir, la mitad hemos perdido el trabajo, a otro tanto les quitaron sus casas, sus autos, cuando se decía que íbamos a entrar en el primer mundo. Cada día el "ya basta" cobra más fuerza. Ya no es la voz de unos cuantos. Personalmente creo que los indios mayas le están apost¿ndo a eso, al tiempo. Cada vez estaremos más cerca de ellos, mfu gente nos vamos a sentir inconformes y con más problemas.
E. ¿Esta conciencia la siembra usted en estos talleres?
G.M. Hace un año me invitó por primera vez la u,tac a dar un taller sobre la planeación y aplicación de proyectos culturales en uno de los
como que es facil que nosotros durmamos en el mito del american way
of lfe, por ser más seductor
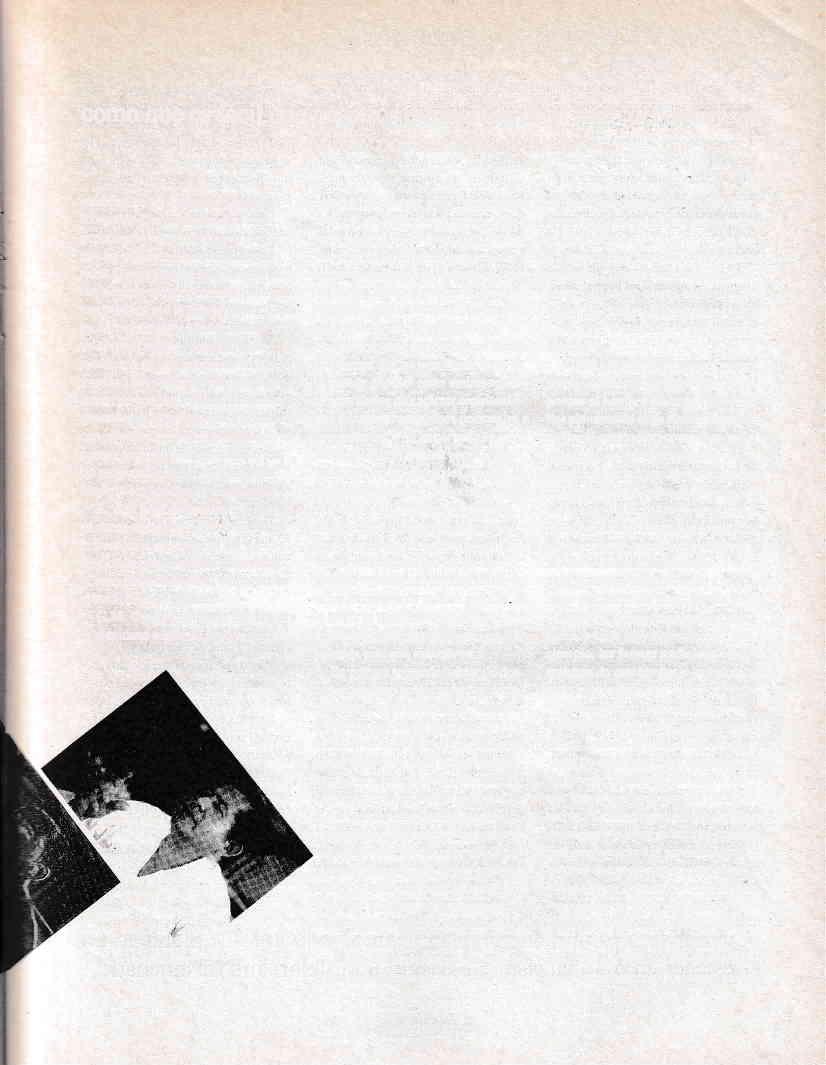
módulos de un diplomado para Extensión Universitaria. Fue una experiencia muy interesante y creo que ha sido uno de los cursos más ricos. Generalmente en mis talleres me interesa mover el tapete; pero esta vez también me lo movieron a ml; fue un encuentro muy afortunado del cual yo aprendí mucho, porque lo que reconozco es que las gentes de Extensión Universitaria están formadas, tienen un concepto sólido en términos generales. y el nabajo que llevamos con ellos fue muy enriquecedor, porque estando o no de acuerdo con las propuestas, habia elementos de fondo sob¡e los cuales discutiamos.
E. A la hora de acercar a la gente a un curso como éste, ¿crees que tanto la frontera norte como Ia del sur funcionen con tu m¡sma propuesta?
¿Cómo has planteado el concepto de cultura, de lo mexicano?
G.M. Creo que cuando uno sugiere lo mexicano como vo lo frato de
plantear, no es caer en el folclorismo; es decir, un folclorismo trasnochado sería ilógico. En el sexenio de Echeyerría se trató de hacer un poco eso, y la "primera dama" se disfrazaba con trajes regionales, y en vez de vino blanco se servía horchata. Yo creo que no sería eso, sino habria que descubrir lo más importante: el fondo y la forma. En las manifestaciones de la cultura popular están eminentemente actividades de carácter espiritual que fortalecen cuestiones personales o comunitarias, y 10 importante es ir a las formas de la cultura popular que todas las comunidades del mundo tienen: no buscar el folclorismo como una visión del pasado. Por ejemplo, en todo el país, los jóvenes se expresan a trcvés del rock. Para mí es válido un concierto en el que los jóvenes expresen su problemática; eso es un fenómeno de cultura popular. A lo mejor si trajéramos un ballet folclórico de alguna otra parte podria ser nada más que relumbrón.
En cultura se puede hablar de dos proyectos: uno colonizadon es decir. la cultura de las bellas artes, artística, la cultura casi como elemento decorativo de un grupo que la detenta, normalmente de élite. Y aquí habría que poner en claro, precisamente, el concepto de la extensión cultural.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que la unive¡sidad tiene la cultura y generosamente se Ia va a dar al pueblo? ¿Vamos a aceptar esa visión colonizante? Y entonces ¿cuál es la cultura que tiene en su seno la universidad? Y si se acepta 10 anterior, entonces se acepta que el pueblo no tiene cultu¡a. Y por otra parte, habria una visión como más descolonizada y creo que
ahí todavía no hay caminos, hay que hacer brechas en las que pueda hablar nuestlo espíritu.
Retomaré el lema de la universidad nacional; 'Por mi raza hablará el espíritu". El chiste es que hable el espíritu. ¿Cuál es el lema de la UABC?
E. "Por la realización plena del hombre".
G.M. Ahí habría un campo muy amplio para el desarrollo cultural, porque el hombre no se va a desarrollar plenamente si no tiene el aspecto cultural -entiéndase como desarrollo espiritual, no como desarrollo estético. Yo creo que el día en que las universidades se bajen del "olimpo del saber y de la cultura" que siempre es una cultura del dominador, la alta cultura- y vayan al pueblo y revaloren las manifestaciones culturales que éste ha c¡eado a 1o largo de cientos de años, ese día el pueblo y la universidad estarán más cerca, y sería muy hermoso que! por ejemplo. las formas tradicionales más antiguas de este teritorio se valoraran en la universidad.
Entonces, paxa mí, plantear actividades de difusión cultural sería en ese sentido. No solamente Íaer cosas de otras partes del sur, porque finalmente estarías impo(ando. Lo que habría que hacer es una revaloración. Y cuando uno agarra el rollo de que aquí no hay cultura es cuando está equivocado. Un promotor cultural que piense que en su comunidad no hay cultura. no enriende los fenómenos del desar¡ollo cultural. Entonces, obviamente, la cultura de Baja California tiene que ser muy diferent€ por muchas circunstancias, y en el caso de Mexicali, porque es una
en e[ caso de Mexicali, porque es una ciudad relativamente muy nueva.
Ustedes conYendrán conmigo en que la gente que viYe aquí no se inventó en 1920; hay otras ralces antes de esto, en estás tierras vivfa gente. A lo meior como tal, la ciudad de Mexicali se creó a principios de siglo, pero desde tiempos inmemoriales vive gente aqul.
E: Para que suceda eso que planteas, la universidad tendría que reformular toda su filosoffa, porque como trl mencionas, la comunidad no siente que pertenece a la universidad porque la universidad no le pertenece. En esta llnea, se me ocurre, de acuerdo con todo lo que nos has planteado, que el camino de la liberación o el camino espiritual se presenta de dos maneras: por un lado está el camino de la liberación individual, hacer ese viaje hacia el interior, volver a las raíces, resdescubrir la cultura mad¡e. Por otro lado, esto se podrla Íansportar a la cuestión de la liberación social. ¿Se podría formular un "nahual",' -por decirlo así , de [a sociedad mexicana?
G.lV[ Sí. Hace poco escuché a un gran intelectual y politólogo de México (Krauze), que comentaba que no se explicaba cómo la sociedad mexicana se logró zafar de alguna forma del proyecto neoliberador, fincado desde Miguel de ta Madrid, así como nos zafamos de la conquista y la colonia. Entonces yo creo que si existe ese nahualEn el terremoto del 85 le salió el nahual a todos los chilangos "deshumanizados" e "individualistas". De repente. de no se sabe dónde. surgió un sentido de solidaridad que los
llevó a hacer todo ese milagro. Yo creo que sí existe Y no es tan sólo de México; yo creo que todos los pueblos tienen su otra parte no tangible, su espiritu. que en los momentos más dificiles de su historia, siempre los hace salir y cruzar esos avatares. Yo diria más: es un espiritu humano. Y desde luego creo que es una lucha personal también y es de conciencia. Es decir, aquí el desafio es llegar a la

conciencia, y cuando llegamos a ella comienza la liberación. Y la liberación no simplemente en el sentido "asotérico" o filosófico, sino la liberación de formas coloniales con las que hemos vivido y de las que desgraciadamente no nos hemos dado cuenta, como el "mande usted", "a sus órdenes, jefe", "para servile". Desde esas pequeñeces hasta cosas más profundas.
La mexicana es una sociedad de vencedores y vencidos, de chingados y chingones. Mientras aceptemos eso, no seremos libres. Entiendo que robe la gente, pero robar de esa manera tan despiadada como Raúl Salinas y a costa de su pueblo, creo que es un proceso colonial del cual no hemos salido. Volvemos a repetir Ia matanza
del Templo Mayor, en la que a cuchillo malaron a 5 000 gentes para quitarles el oro que llevában encima, o el que se sigan dando las matanzas o los sacrificios humanos con los 500 niños que diariamente mueren en nuestro país.
Yo creo que la liberación en ese sentido es sentirnos como pais y que no haya en este México ni vencedores ni vencidos, ni porque seas moreno o seas güero tengas diferencias como ser humano. Puedes tener diferencias económicas pero no humanas.
E, En este sentido tu planteamiento no sería una solución política. aunque estuviese implicita por aquello de que no hay soluciones culturales sin haber soluciones políticas-. Sería que México tiene más un problema de identidad cultural que de soluciones políticas o económicas, o incluso ideológicas.
G.M. Sí. Yo creo que el problema de nuestro país es eminentemente cultural. Cuando los mexicanos resolvamos este problema de quiénes somos nosotros y de dónde venimos, vamos a saber qué estamos haciendo. Y cuando tengamos esos elementos vamos a poder definir nuestro futuro.
Voy a dar unos ejemplos muy concretos para que vean que el problema no es ni económico ni político: Bajo las dos crisis del periodo de López Portillo, asi como la de Salinas y Zedillo, cualquier país subdesarrollado de Europa (Italia, Grecia, España), si hubiera tenido la cantidad de dinero que López Portillo mani-
¡Cotrcepto filosófico de lo que está oculto y latnte: La orredad dei espíritu.
Cuando uno sugiere 1o mexicano como yo 1o trato de plantear, no es caer en el folclorismo; es decir, un folclorismo trasnochado

podrían coadyuvax a esa concientización se encuentra en el seno de las universidades. Sus profesionistas deberían egresar conscientes de extender la descolonización, entendiendo la extensión cultural como una acción para descolonizar, y ésta sería la ¡evalo¡ación de nuestuas formas, tradiciones, usos y costumbtes frenle a un mundo cada vez más globalizado \ caótico, donde los valo¡es humanos están a la baja.
El trabajo de humanizar de Ias universidades, en ese sentido, es fundamental. Por eso la Unesco maneja desde tiempo atrás el concepto de la dimensión cultural del desarrollo. Un desarrollo que no contempla la cultura como parte integrante de un programa. termina en un crecimiento económico que por sí mismo trae grandes problemas como la contaminación, o problemas sociales que se ven en las grandes urbes y que ustedes viven aquí, como la migración.
El desarrollo económico no puede solucionar estos problemas. Por eso se habla de esa dimensión cultural del desarrollo y ahí la universidad debe se¡ un baluaxte para humanizarlo.
La cultu¡a es un elemento que humaniza el desa¡rollo, porque supuestamente el principio y el fin de éste es el ser humano; sin embargo, los gobiernos están más interesados en la mac¡oeconomía que en la economia familia¡. Estiín totalmente deshumanizados. Primero tienen que pagar los pobres y después de que la macroeconomía se componga, el beneficio llegará a su mesa, Y eso nos lo han hecho varias veces, y varias yeces lo crelmos... y fabajamos.
E. Tienes bastante experiencia en la promoción cultural, por lo que se ye. Esta apuesta cultural tendria que ver con organizarse en cooperativas, a nivel comunitado. La solución sería el proyecto cultural, pe¡o esto tiene que desmenuzarse, ya que no seria
mediante un decreto o una orden oficial como se lograría. Explícanos cómo se organiza una comunidad para ese rescate cultural sin la inte¡vención extema.
G.M. Yo viví una experiencia muy interesante en Morelos, entre l99l y 1992, cuando trabajamos un proyecto al que llamamos Calmécac, que es la creación de centros de cultura y desarrollo integral comunitario, como asociaciones civiles autónomas, autofinanciables y autogestoras. Pafíamos de la premisa de Guillermo Bonfil Batalla de stt México profundo, dond,e está planteado que todas las comunidades lienen una tradición milenaria de organización social y comunitaria. Y que esta otganización les sirve para, desde construir su templo porque los templos que podemos ver en nuestro país desde el siglo )«I fueron trabajo voluntario (o a fuerzas voluntario) de las comunidades- hasta pasar por su palacio de gobierno, su escuela, su camino, su pozo. y nosotros llegamos a la conclusión de que es tan importante apuntala¡ el desarollo material de una comunidad como el desarrollo cultural de ésta. Sin pensamientos colonizantes de que hay que "traer cultura" -y lo pongo entre comillas-, "hay que llevar cultura", sino revalorizando que en el seno de cada comunidad hay una experiencia de organización y de estructuras culturales que le han permitido desarrollarse a través de miles de años.
Nuestra propuesta, en ese sentido, es darle a la sociedad civil los instrumentos necesa¡ios de asesoría de capacitación y algunos apoyos institucionales mlnimos, para que sean las propias comunidades las que se autootganicen con base en el propio diagnóstico de su probtemática. sus recursos ) sus posibilidades. Lo que pasa es que los promotores culturales no estamos acostumbrados

la verdad de la cultura en nuestras manos, cteemos entenderla para llevarla generosamente, pensamos que nosotros la hacemos. Y claro -por suerte-, el pueblo nos deja cantando en el aire. Por eso las actividades culturales -las oficiales , no solamente en las universidades sino en todo el país, son ignoradas por la mayoría, porque son elitistas y tienen un carácter ideológico colonizador, lo que hace que Ia gente las haga a un lado.
Por otla parte, el pueblo tiene sus manifestaciones propias y en los últimos 20 años estas han ido dec¡eciendo. En primer lugar por Ia deshumanización que estamos viviendo y también por la falta de recursos económicos. porque la promoción y la difusión de la cultura cuestan mucho dinero. Piensen ustedes, por ejemplo, en Oaraca, que tiene más de 8 000 comunidades y tiene 570 municipios. Cada municipio tiene dos fiestas al año, por lo menos. Si ustedes multiplican eso, se¡ían 16 000 fiestas al año. ¿Cuánto cuesta un simple castillito de fuegos aúiñciales? Muy ba¡atito; 3 000 pesos, y estoy hablando de una insigniñcancia. Entonces multipliquen 3 000 por 16 000. Ahi entenderemos que la cultura popular la del pueblo es subsidiada por éste, y el recurso que maneja el Estado para el desarrollo cultural, comparativamente, es minimo.
E. Para concluir, sería bueno que hablaras también sobre tu experiencia como lector de Carlos Castaneda y tus textos relacionados con éste.
C.M. Conoci los libros de Castaneda en París, en 1976, y la verdad es que no les entendí. Después, en España, me regalaron otros dos libros. Los leí sólo porque me los envia¡on de México, pero crei seriamente que quien me los envió había enloquecido. No le encontraba razón a lo que
Castaneda decía, porque su obru tiene la panicularidad de no poderse leer si no tienes el "poder personal" para entenderla, no te dice nada o bien es una narativa muy interesante pero hasta ahí llega.
Después de muchos años de uabajar y entender Ia obra de Casraneda decidí regresar a México y buscar identidad en el área cultural, pues estando fuera de mi pais me pregunté si verdaderamente era mexicano. Aquí uno no se lo cuestiona, pero en otro entomo cultuml hay una confrontación muy violenta. En mi formación profesional administrador de empresas - aprendi muchas cosas que posteriormente me han servido. Mi desempeño en una trasnacional me hizo tomar en serio la obra de Castaneda trayendo como resultado Pqra leer q Cqrlos Caslaneda, porqte me di cuenta de que mucha gente conocía a este autor por uno o dos libros, e igual que yo, sabían algo a medias. pero nada más: no entendía que atrás de todo esto la estructura de pensamiento era muy decantada.
Hice esa obra con mucho trabajo, ya que nunca me planteé el hecho de escribir. Hoy esffibo por necesidad de comunicación, no por gusto. Ese trabajo es un análisis de los ocho libros de Castaneda, pero desde un punto de vista filosófico-cultural, no desde un punto de vista mesiánico, cientista o antropológico".
Pero su experienci0 con esa literatura 1.t con la promocíón de la cultura, le han dado la sqtisfacción de sembrar semillas en todos los lugares en donde ha t'abajado. Y, desde luego, de mover el tapete.l
Por sus frutos osconocere ¡ S
, Consüucción de nuevas religiones en el fin del milenio

Sergio Rommel Alfonso Guzmán*
Claudia Esperanza González Jiménez**
masiado: una doctrina más o menos original (que se trabaja en computadora), señalamientos enérgicos en torno a la pérdida de religiosidad en los clericalismos
existente s, se le c ción ade cuada de discípulo s, aprendizaj e de un idioma de alegorías, habilidad en la fabricación
Para fundar una nueya religión no se requiere dede anécdotas que suenen como parábolas... ¡y ya está!
Carlos Monsiváis, Nuevo catecismo para indios remisos.
+Centro ¿e Extensión Univeñitatia, ur'ac, TecateaaPs icóbea clíníca, Secun¡loria Frurcirco l. Mo¿ero,lsstituto ¿e S¿nicit)s
LJU¡dtit^t ) P¿Jotot¡_ ¡t_
Nacen, crecen, se reproducen (y mueren) a lo largo y ancho de la república de las insatisfacciones y los sinsentidos. Disponibles para todos los gustos, manías y tamaño de billeteras. Enemigas acérrimas de los credos establecidos, se autoproclaman portadoras de (ahora sí) la verdad verdadera. Acusan a todas las demás de espurias y tergiversadoras; humildemente se reconocen como el único camino, la única verdad y la única forma correcta de vida.
Los encontramos en los camiones suburbanos que recorren las colonias populares de la ciudad. Hombres pulcramente vestidos llevan el infaltable libro de pastas negras en la mano; anuncian el próximo fin del mundo, el establecimiento de un nuevo orden mundial, ei reacomodo de la geografía política (la alegoúa es de los autores) a fin de que coincida el número de naciones integrantes de la Comunidad Económica Europea con los diez cuernos de la bestia del "Apocalipsis". Narran historias escalofriantes de asesinos, "drogadictos", "narcosatánicos" quienes, por gracia del altísimo,sededicanhoy a dar clases de Biblia a lospárvulos enlaescuela dominical. A punto de estrenarmilenio, las nuevas religiosidades se multiplican y diseminan rápidamente, ante las miradas pasmadas del alto clero católico y los científicos sociales. En un trabajo anteriorr señalamos la
necesidad de diseñar nuevas metodologías para el estudio de los movimientos religiosos, puesto que la

hipótesis de la "conspiración", es decir, la conceptualización de éstos como instrumentos de penetración ideológica del capitalismo, desde hace tiempo está agotada. Por otro lado, el enfoque de las encuestas sociológicas, diseñadas para precisar [a estratificación socioeconómica y la preferencia religiosa, definida ésta en [a mayoría de los trabajos de este tipo como la correlación de las variables nivel de escolaridad e ingreso, no logra responder a las preguntas esenciales que el tema de estudio nos propone: ¿por qué las personas conversas denuestan su anterior credo religioso para adherirse a otro?
¿por qué la membresía de una comunidad religiosa se integra por individuos con perfiles socioeconómicos y culturales tan diversos? ¿qué universo simbólico ofrece el nuevo grupo religioso a sus integrantes?
En su ensayo "Metafísica y ética hoy",2 Jesús Galindo señala que la religión funciona como
rclaudi¡ Esperanza Conzález Jiménez y Sergio Rommel Alfo¡so cuzmán, Sólo Cristo hace ¡l hombre feliz: Comu¡idades penrecost¡les, el clso de Baja California", en fú¡¿i, ano 2, númerc 8. octubre-diciembre de 1994, pp. 26-30. :Jesús Galindo Cáceres, "Metaflsica y ética hoy. De ¡trevos paradigmas y cosmovisiones antigüas p¡.a pensarel México conremporánco y su füruro,'. en Estu¿h¡ ybre las .ultutta co¡tetnpatuin¿as, épocí! t, rol. r, núme¡o 1, j¡nio de 1995. pp 9-27.

"coartada vital" e "impulsora emergente" cuando aparece la pregunta por el sentido de esfar vivo:
No basta con mantene¡se vivo. no es suficiente ser eficaz en la defensa y realización del impulso vital, aún es poco lo obtenido cuando se ha dominado el medio externo y se controla la propia identidad. Falta el sentido último, ése que aparece como interrogante en medio de la batalla, ése que surge en el mediodía del descanso, el que arde cuando la energía vuelve poco a poco al centlo de toda intención. Después de todo algo puede haber, antes del principio algo debió estar. El sentido se agita y rodo lo revienra con su movimiento, sólo cuando ha encontrado la fbrma original armoniza y conmueve en la quietud sin lugar y sin tiempo. Cuando la búsqueda del sentido inicia todo cambia, la angustia vibra en la incertidumbre que raja todo lo aparentemente sólido e intocable. Sólo la aparición de ciertas imágenes tranquilizan este caldero hirviente de asociaciones y pregultas. La casualidad se hermana con la fatalidad, la religiosidad nace y lo humano la norma y la modela en un estilo, la viste y Ie da un lugar y un tiempo, templo y calendario atan la necesidad material con la trascendencia del sentido.s
Es precisamente en la interrogante abrumadora e incisiva respecto al propósito de nuestras acciones y nuestra vida misma, donde los nuevos cultos religiosos tienen cabida como productores de significados. "Como figuras que pasan por una pantalla de televisión y desaparecen, así ha pasado mi vida", escribió Ernesto Cardenal, y Ia mayoría de los seres humanos podíamos corear sus versos.
Porque a todos nos agobia -tarde o temprano- el sinsentido de todas y cada una de nuestras acciones; la insoportable pesadez de los días y semanas acumulados, la
presencia corrosiva del tedio que nos conduce a la interrogante: ¿qué sentido tiene todo esto? Como investigador adscrito al programa de cultura de la Universidad de Colima, Jesús Galindo participó en un estudio nacional que incluyó, entre otros, el campo religioso como objeto de investigación. Entre las conclusiones, destaca que "la religiosidad no es central a la vida social e individual en forma general. más bien se distribuye por regiones y subregiones." La presencia mayoritaria y dominante de la iglesia católica es desafiada por la emergencia de una gran cantidad de sectas protestantes, en toda la región noroeste del país, en las zonas populares urbanas de las regiones norte, centro y occidente, junto con la actividad minoritaria pero creciente en la región sur y la península de Quintana Roo. En el mercado de ofertas y demandas religiosas, pese a a Ia velocidad con que sg suceden los acontecimientos, lo que se hace evidente es la "ruptura de una ética del deber, del pasado, por una emergente ética del placer". Concluye Galindo:
La religión ocupa un lugar especial en todo este complejo así configurado. La católica es la mayoritada, y tiene vigencia a través de la moral asociada al culto; cuando este vínculo se afloja, la práctica religiosa se viene abajo. Es importante señalar el sentido de vida configurado en el consumo! y cómo 1a t'elicidad depende cada vez más de é1. Aquí la religiosidad desapa¡ece en su sentido tradicional, y lo que llega es un espíritu de trascendencia que se ancla en lo material.a
Mientras los discursos de lareligiosidad tradicional demandan obediencia alos mandamientos y ordenanzas
de Dios, encarnados en el magisterio de la iglesia, los nuevos movimientos religiosos exhortan a viviren lalibertad del amor, que es la ley más benigna. Mientras que las religiones establecidas (catol icismo y protestantismo histórico) fundamentan su oferta en el deber del hombre de adorar a su creador, los nuevos cultos publicitan el placer y las ventajas que el hacerlo conlleva. Sustituyen la suntuosa salmodia de los templos católicos por la algarabía t'estiva de los "cantos aleluyas" que a ritmo de cumbia, entonan y bailan en edificaciones, la mayoría de las veces, improvisadas.
Mientras que las religiones institucionalizadas se organizan en jerarquías rígidas y cuerpos clericales especializados, los movimientos religiosos emergentes conceden la conducción del culto y los asuntos eclesiásticos a mujeres (esto es muy impofante) y hombres de la comunidad, aun cuando carezcan de formación teológica. En el tradicionalismo religioso todo está escrito y consensado; en las comunidades neoprotestantes todo es nuevo y en proceso de construcción, desde las paredes de la iglesia hasta el cuerpo doctrinal. La alegoría del vino viejo y el vino nuevo se hace presente.
El historiador Jean Pierre Bastian, en st hbro Protestantismo y sociedad en México,5 clasifica el Protestantismo mexicano en tres tipos: el primero, conformado Por los grupos religiosos "fruto del movimiento misionero norteamericano de finales del siglo xtx".
En este grupo se incluYen las iglesias metodista, bautista, presbiteriana, episcopal y luterana, entre
otras, que tlenen Por característica una clara disminución de su caPacidad de reclutamiento. El segundo grupo, derivado del movimiento misionero fundamentalista norteamericano, se caracteriza por "su fundamentalismo bíblico, su conservadurismo social Y su anlicomunismo militante." EI Instituto Lingüístico de Verano, la Cruzada Estudiantil de Bill Bright y las múltiples células organizadas alrededor de ellos, son representativos de los "movimientos de tipo libre empresa religiosa", que cobraron gran fuerza en México a partir de la década de 1950. El último grupo, abrumadoramente mayoritario (casi 707o de los protestantes de México) está integrado por "iglesias pentecostales de carácter casi exclusivamente nacional y autosostenidas económicamente". Distinguibles por su carácter carismático y milenarista, centran su práctica religiosa en la glosolalia y la sanidad divina, rasgo que comparten con la versión católica del pentecostalismo denominada, precisamente, carismáticos. Además, Ios Brupos pentecostales despliegan vigorosas y frecuentes campañas proselitistas, por lo que son el grupo con mayor crecimiento en el país. Cabrían aquí algunas aclaraciones: a) el movimiento pentecostal ha trascendido los escenarios naturales de exposición (como fueron las lglesias de Asamblea de Dios, de la Fe en Cristo Jesús, la Luz del

rJe¡n Piene Bastisn, P¡ol¿Yotisño ! tutie¿a¿ ¿ñ ¡4¿rtn. Casá Unidad de Publicacio¡es, México,
1983, pp. l1yss.
Mundo y otras) y ha logrado penetrar en los sectores tradicionales del protestantismo histórico y aun del catolicismo, a través del Movimiento de Renovación del Espíritu Santo; b) los sectores socioeconómicos y culturales donde la influencia pentecostal se deja sentir también han sido diversificados, de tal forma que hoy es posible encontrar comunidades pentecostales integradas por profesionistas. pequeños empresarios y comerciantes o estudiantes universitarios, todos ellos con economía solvente y alto nivel educativo. Jorge A. González destaca que "la relación entre las clases sociales y las instituciones religiosas, sus prácticas y sus discursos especializados, está bastante lejos de ser inmediata, mecánica y evidente";6 c) e1 tono milenarista que la homilética pentecostal asume, deja fuera 1a crítica a las condiciones sociales de opresión e injusticia. presente en milenarismos históricos como el de Eudo de Estella en el siglo xtt y Thomas Müntzer en el siglo xvt. De igual modo, la "autoinmolación, la tortura contra el cuerpo en 1a esperanza de aplacar la
ira de Dios y salvar así el alma",? prácticas habituales en los mesianismos, son dejadas de lado por el milenarismo pentecostal.
A punto de finalizar el milenio, nuevas formas de religiosidad brotan vertiginosamente en la sociedad contemporánea.
Nuesba sociedad -señaló hace poco Juan Pablo lexpedmenta una necesidad profunda de sa¡tos, de personas que tengan una relación muy estrecha con Dios y puedan de alguna manera, hacerse intérpretes de sus respuestas,s
Ramón Kun Camacho ha escrito que
la creencia en la necesidad de 1a ¡edención. es el meior testimonio de que los hombres carecemos de fuerza para liberarnos por nosoros mismos del mal.e

"lorye A,. Go¡zítez, M¡js(+) cuttura(s): Entuyor flble rc¡tLittddes pturates, Co¡sejo N¡cional prra la C¡¡lrura y las Anes, México, I 991 , p. I 22. rMario Mor¡les, M¡le¡a¡irños: Müor rculid.¿.1¿¿tJik de kr¡ lienry\Geéisa. Barcelona, 1980, p. 57.
* Adyiere Ju¡¡ Pabto n contra ocultismo, m8i¡ y ¡strolo9ía" , EL ñeicano, rúmero 13 152, lu¡es 20 de mayo de 1996. p. lC.
'Ramótr Kr¡ Camacho, Elmaly lo sagrado". er ¿aiorna¿a señ¿ndt, ¡,úmero 257, 15 de mayo de 1994, p. 28.
En vista de que las sociedades modernas no han logrado organizarse ni distribuir de forma equitativa sus riquezas, ni hemos logrado un mundo más justo, la religión ha sido el lugar intocado por la razón práctica, el tiempo por fuera del progreso y la historia. La respuesta irracional que necesitamos sustentar, el otro camino hacia la vitalidad y su forma incomprensible. r')
Hoy más que nunca el campo religioso se nos presenta como un escenario donde diferentes formas de racionalidad entran en disputa. Mujeres y hombres, de todos los estratos socioeconómicos y culturales, rompen con las autoridades tradicionales para "ensayar una aventura ideológica o religiosa independientes" t t El mercado de bienes simbólicos se diversifica y extiende asombrosamente. "En tiempos tan obscuros nacen falsos profetas", indica una canción de Joaquín Sabina. Aún no sabemos quién es el verdadero. No hay duda, la era de los profetas ha ilegado a su auge.Y
rojesús Gali¡do Cáceres, "¿viejá o nueva.eligió¡ o vieja o nueva pe¡cepción? Apuntes sobre ontologÍá de la percepción", er Erralio¡ sobre bs cultur.6 contehparánea:t, época t\, vol r, ¡úmero 2, dicienbre de 1995, p. 120. rrlsidro Juan Palacios, "Sectas: Las falsas religio¡es del fi¡¡1 del siglo", en Púriru) nit¿nio, D.úneto 23, máyo de 1995, p. 24.

En la obra plástica kts monitos curados de Gabriel Adame
La narrativa de Carlos A. Gutiérrez Vidal, Lou Reed y Rubén García Benavides
La poesía de Karla Martínez, Fidelia Caballero, Raúl Cholet, Alejandra Rioseco y Alejandro Sánchez
ln novela de Baja Calfornia: Breve recuento
por: Humberto Félix Berumen
El proceso al teatro.
Comentarios sobre esta puestLt en escena.
por: Héctor Ortega
Las acostumbradas notas, reseñas y comentarios y mucho más.
lA congelada: Heinu Mtillu (1929'1995)
Enrique Martín ez P ét ez*
Ilustraciones: obra plástica de Ramón Villegas Madariaga

Heiner Müller nació en Eppendorf, una pequeña comunidad de Sajonia, el 9 de enero de 1929, en el seno de una familia socialdemócrata' Vivió bajo dos dictaduras. Murió de cáncer en Berlín, el 30 de diciembre de 1995' Su niñez y adolescencia transcurrieron en Sajonia y Mecklemburgo. Vivió en Berlín desde 1951. Lector precoz,verdadero adicto de la letra impresa, a los diez años había leído a Rilke, Trakl, Dostoievski y Nietzsche con alegre fruición y en feliz desorden, empalmando estas lecturas con otras sobre el psicoanálisis y el hipnotismo. Empezó a escribir, según él mismo confiesa, a esta edad, al principio
* Erc¡itor ! ttd¿uck'r Íinak,e \e, becatio ¿el Fan¿o NacionalPurd kt Culrutul l k$ ArE!-
Permanecer en un material: Müller y la RDA
Su pdmer objetivo en el Berlín de Ia posguerra, en la flamante República Democrática Alemana (RDA) de 1951, fue trabajar con Be olt Brecht en el teatro de éste, el Berliner Ensemble. Por un atb unado accidente (a posteriori se dice fácil) no se convirtió en discípulo de Brecht, un codiciado srdl¿rs que en el caso de Müller bien pudo haberse convefiido, luego de la fase edificante y los privilegios de este último en cl comienzo. en una limitante para su talento dramático y litera o, que no tardaría en desplegar por su cuenta y riesgo poco tiempo después.
Pero para los ojos provincianos de Müller era Brecht la rutilante esÍella polar de sus sueños de dramaturgo; el
teatro de éste, la posibilidad de cristalizarlos. Cuarenta y un años después, Müller comentaría al respecto:
El Berliner Ensemble e.a entonces una isla asediada. Así, por ejemplo, estudia¡tes del tnstituto de Teatro de Leipzig (bastión del teat.o en esa época, EMP) fueron relegados por haber estado presentes e¡ las representaciones del Berliner Ensemble. Brecht (ra el andcristo. El teJtro \e lo dieron sólo po.que los r usos rsi lo habí¡n ordenJdn. Él les ¡arecia prolundamcn¡e sospechoso... Aqucllo c13 v¡ncno tGrB. p. 83).** Hurry q) please, ít's time.
Müller, en el singular universo de l$ Kneipen,las cervecerías de Berlín a principios de los cincuenta: obligado refugio del desempleado, mezquino oasis del nómada sajón en la metrópoli. Buscando, esperando, medrando, acumulando material. La máquina Miiller, inlátigable procesadora de material dramático, se había puesto en marcha. En las cervece¡ías "nacen" algunos de los controvertidos personajes müllerianos, hé¡oes en negativo: el oficial nazi de Stalingrado: "¿Todavía te acuerdas del avance pecho a tiena, pinche Willy?", le pregunta éste a[ flamante secretario de Estado de la RDA, quien había servido baio sus órdenes en Stalingrado en Gennqnia Muerte en BerLín. La escena ocuffe en una cervecería. O la del filósofo vendedor de calaveras de Hommage d Stalin II de la misma obra, quien ejerce su estrambótico oficio en otra, quien oferta, entre otlos eiemplares, la calavera de Leibnitz entre los parroquianos: "Aquí adentro se pensaba, señor; la Teodicea del gran Leibnitz tuvo lugar en este agujero." Hasta la aparición del cantinero, quien dice que llegó el hnal. Hurry up pLease, ¡t's t¡me, el verso de Elliot como preludio de una recurrente catástrofe en miniatura: la hora de cerrar.
Las cervece¡ías son paaaísos, de los cuales se puede desaloiar el tiempo. Y cuando u¡o se ¡narcha a casa, despunta el día deljuicio (GrB, p. 91).

++L1s cilas que se incluyen en este tabajo provie¡en de las si8uie¡tes public¡ciones: Heiner Müller, KieR ahñe SchLlchl- Lehen it.\|¿iDikloturct (Guena si, batalla. Vivire¡ dos dictaduras), Colo¡ia, 1992. se cit¿rá cono GrA agregando el número de páSinas: Heiner [1üller, ,14d¡¿¡ial, edindo por Frank Hómigk. bipzig, 1989, se citará como Mi ¿u r¿lixt¿¡, órgano .lel Su¡tras Ac¡démicos, se cit¿rá co¡Io 1¡. Todas l¡s §aducciooes son hech¡s por e1 autor.
Buscando, espqrando, medrando, acumuland) material. Lrt máquina Müller idat igable procesadora de material dramático, se habío puesto en morchd. En las cervecerías "nacen" algunos de los c ontrov ertido s p ers onai e s müllerianos, héroes en neSativo
A la hora de la división de Alemania en RFA y RDA, en 1949, Müller optó por esta última, donde la historia -para decirlo con sus propias palabras- cabalgaba ya a lomos de corceles muertos

"Porque dulce es vivir/ Donde vive la idea..." A Ia hora de [a división de Alemania en RFA y RDA, en 1949, Mülter optó por esta última, donde la historia -para decirlo con sus propias palabras- cabalgaba ya a lomos de corceles muertos. Otra conclusiól¡, a posteriori. Y en ella permaneció hasta su desaparición. Acerca de su decisión de permanencia, Mülle¡ se la explica, 47 años después, como la "permanencia en un matedal", y su origen se remite, según é1, a Brecht: éste constituía la legitimación de "por qué uno se quedaba en la RDA." C¡eer en Brecht, el "maesto de 10 factible", e¡a creer en el adveaimiento del centauro, en la unidad del arte y la políüca, la posibilidad de enganchar una máquina a la otla. 47 años más tarde, y en clara referencia a Shakespeare y su época, afirma que la RDA era, en aquella fase de sus inicios, "una bien balanceada monarquía" y, agrega:
una dictadu¡a ofrece, por supüesto, más colorido para un d¡amatuago que una democracia. Shakespeare seía impensable en una democraciafGrB, p. I 12).
Ese iue el país que eligió como patria, su "rabioso amor", como lo define en uno de sus poemas, en el que pemaneció hasta su desaparición; en el que reiteradamente se prosc¡ibieron sus textos y se prohibió la representación de sus obras; al que criticó y sin
embargo aceptó como posibilidad de futuro frente al "ter¡or del mundo mercantil"; el que terminó siendo sólo el espacio físico desde el cual escribía.
"... Porque dulce es vivi¡/ Donde vive la idea, lejos de todo". Un verso del Edipo de Hólderlin retocado por Müller. La diferencia es una palabra. Hólderlin: "...Porque dulce es vivir/ Donde vive la idea, lejos del mal". Como él mismo asevera, la RDA que él describió, su quimera personal, hipotético espacio de la idea, fue también
como un cuadro aetocado, fue un sueño que la historia convirtió e¡ pesadilla, como Ia Prusia de Kleist y la lnglatena de Shalespeare 16s8. p. 161'.
La dife¡encia fueron 40 años de suplantación de la idea socialista, un atloz experimento que reventó de sí por irnplosión. Una de las dos pesadillas tlegó a su fin- A la otra, Müller dejó de soñarla. Waka up pLease, it's time. Y despertó a la muerte. En Esquilo encontró el posihle epitafio para el fracaso del experimento socialista en Europa oriental:
Así habló el águila cuando en la saeta que la atravesaba/ descubrió las plumas: De esta suerte no hemos sucumbido ante nadie, sino a nuestras propias alas (GsB, p. 366).

Romper Ia prisión de las palabras: El fragmento en la obra de Müller
De Müller queda lo más importante: sus textos. Para ellos vale lo que él decía de los de Faulkner: los grandes tertos se reconocen en cualquier contexto. Dicen lo que uno sabe y pretende rep¡imir u olvidar. Y de los muchos aspectos de la extensa obra de Müller, he escogido uno para este trabajo: el carácter fragmentado que ésta observa a partir de los setenta. En 1975, Mülle¡ habla del "intento de producir en fo¡ma sintética un fragmento". Ello nos confronta de inmediato con una nueva concepción del teatro: el fragmento como técnica teatral, como recu¡so artístico; no el de la obra inconclusa por falta de tiempo o de vida o por cualquier imposibilidad del auto¡ para llevarla a cabo, como Ocuso del egoísta Fatzer de Brecht, un fragmento estelar en opinión de Mü1le¡. El dudaba de la posibilidad de aproximarse a la ¡ealidad a t¡avés de una historia "con pies y cabeza" (la fabel en el sentido clásico). La altemativa que Müller concibió fue [a de ¡etomar la tadición de la literatura Iragmentaria alemana, pero otorgándole al fragmento un carácter conceptual, programático en ella:
No hay literatura más rica en tiagmentos que la alemana. Esto tiene que ver con el carácter fragmentario de nuestra historia (del teatro), con la relación literatura-teatro-público (sociedad), rota una y otra vez, que resulta de é1.
Lo que caracterizó a esta relación fue, "hasta el afortunado caso de Brecht", "el interruptus"...:
La necesidad de ayer es la virtud de hoy: la ftagmentación de un hecho acentúa su carácter procesual, impide la desaparición de la producción en el producto, la comcrcialización, convierte a Ia rep¡esentación en campo de expe mentos donde el público puede ser coproductor (M, pp. 37-38).
La intención que anima esta concepción es evitar que el teatro se convierta en "mausolco de la literatura en vez de ser un laboratorio de la fantasía social", impedir que se sacrifique el efecto del teaho en el p blico en favcr del éxito de taquilla, que se condene a la obra a la muerte por aplausos. Mülle¡ no creía en el teatro como fin; dscía carecer del "talento ampliamente difundido de reanim¿L¡ con armonias a un p blico agotado":
yo creo en el conflicto y en nada más, era su divisa. Y el público no debe estar al margen de él; éste no es inocente en ninguna situación, y el teatro no debe contribuir a que se sienta tal: inoceÍte espectador de co¡flictos e¡ escena: Mi mundo esfí compuesto por segmentos e¡ lucha, a los cuales une, en el mejor de los casos, el clinc¡ (M, p. 157).
La propuesta estética de Müller es el fragmento, o más bien el monlaje dc lextos lanto ajenos como propios.
De Müller queda lo más importante: sus textos. Para ellos vale lo que él deaía de los de Faulkner: los grandes textos se reconocen en cualqu¡er contexto

citas transplantadas, donde muchas veces no se menciona al autor, i¡clusive en las citas propias (la literatura no es de nadie, se hace entre todos, etcétera), textos descontextualizados que, en un contexto dife¡ente al de origen, adquieren un nuevo significado, una nueva dimensión. Estos textos exigen/provocan al máximo al lector, lo mismo en su dominio de la literatura que en su confrontación con las situaciones de conflicto: demandan de él su programado papél de coproductor.
A este respecto, el crítico yugoslavo Vlado Obad apunta que este tipo de obras de Müller se pueden describi¡ con el concepto de collage'.
son con frecuencia imágenes surrealistas, en apariencia caóticas, compuestas de pasajes tanto lúdicos como también clásicos, de cuad¡os genéricos, autocitas, lragmentos de guiñol, fantasmagolas extraídas del teatro ritual de Artaud, así como también de otras formas que el autor considera de utilidad para su teatro. Lo que resulta, en suma, de esto es una poderosa invasión de imágenes y de metáforas que exigen toda la potencialidad receptiva y Ia energla del público (M, pp. 158-159).
Un ejemplo típico de la estética del fragmento a la Müller es su Har¿l¿tmqschine, l,.t rui4uina Hamlet (ver mi traducción en I,d reyistq, nimero 1 [, enero-febrero de 1993). Esta obra es antiteatro para unos, una provocación para otros. En lodo caso es un enigma pcra los directores, y un reto ponetla en escena. Las obras ds Müller son problemáticas para ellos (y no sólo para ellos) porque el autor prescinde delibe¡adamente de Ias indicaciones:
Mientras e1 texto esté bien lla indicación] carece para mí de interés; es una decisió¡ del teatro o del director si el personaje se para de cabeza o se sostie¡e con las manos (M,p.162).
En Müller está siempre presente la intención de que el texto kascienda al teatro. que éste no se convierta en mausoleo de la literatura. En alguna parte dijo que es función de ésta ofrecer resistencia al teatro.
Otro aspecto singular de la Hamletmaschine es qlue carece de diálogos: no hay, por ende, comunicación algu-
na entre los personajes; la obra es una sucasión de exÍaños monólogos, En el prime¡o nos enteramos hasta mucho después de que quien lo dice no es Hamlet, sino el actor que representa el papel de Hamlet. Toda la obra es como un diálogo de sordos. Müller afirma, acerca de ésta:
con ella me di cuenta de la imposibilidad de llegar a un diálogo, de transportar el material al mundo del llamado socialismo real y existente. Aquí ya no había más diálogos..., sino únicamente bloques monológicos, y todo se encogió después hasta terminar en este texto (GsB,p.294).
E[ texto está plagado de citas y autocitas. Hay citas hasta en las exiguas indicaciones: Enormous roomen l,a Europa de la mujer es, por ejemplo, una referencia al título de la novela del mismo nombre de Cummings. En el monólogo de Ofelia que le sucede, Müller se cita a sí mismo: "La mujer con [a soga al cuello. La mujer que se abrió las venas. La mujer de la sobredosis Nieye en los ¿aáios", que es aquí Ofelia, fue en otro contexto su esposa Inge Müller, cuyo suicidio nana Müllsr en su relato autobiográfico Todesanzeige, Aviso de defunción (ver mi traducción en TintaÍresca, número 4, Culiacán, febrero de 1987, p. 8). "En la espera terrible/ en la terrible armadura/ milenios", es una cita de Hólderlin. Un tercer aspecto tiene que ver con dos breves indicaciones de gran valor simbólico; una es complemento de la otra: casi al final del vasto monólogo del Hamletactor encontramos: FotograJía del autor, y poco más adelarúe: Destrucción de lafotografía del autor I r, p. I l). La destrucción de la foto del autor en escena simboliza [a desaparición del autor del texto, de la cual el autor es partidado: "Trabajar en Ia desaparición del autor es ¡ebelarse contra la desaparición del hombre", señala al final del texto que se publica en el presente número de l"c revista.
Finalizo con una cita de Müller, con una idea que resume su obstinada defensa del fragmento:
De por vida nos dedicamos a escribir nuestr¿ prisión de palabras, y el resto de nuest¡as vidas lo ocupamos en apu¡talar esta prisión. En mi añoranza de lo fragmentario reconozco yo la posibilidad de ¡omper esa prisión.Y
El es pnmera p?l revelacl0n del0 nuevo to, la I
Acerca de una discusión sobre posmodernismo en Nueva York*
Heiner Müller**

Ilustraciones: obra plástica de Ramón Villegas Madariaga 1
Orfeo, el cantor, era un hombre impaciente. En cuanto perdió a su mujer -por copular con ella al inicio del sobreparto, o por la mirada prohibida en su ascenso desde el averno luego de liberarla de la muerte con su canto, de tal suerte que ella tornó a ser polvo antes de renovar su carne-, inventó Ia pederastia que ahorra el sobreparto y que está más cerca de la muerte que el amor por la mujer.
*Título original: D¿r Strr¿ ck¿n ¡tie ¿rstc Etrche¡nung der N¿ücr¡. T.¿ducción: Enrique MafinezPérez. r+ Poeta ! Llrunatüryo aleñún (l 929-I 995).
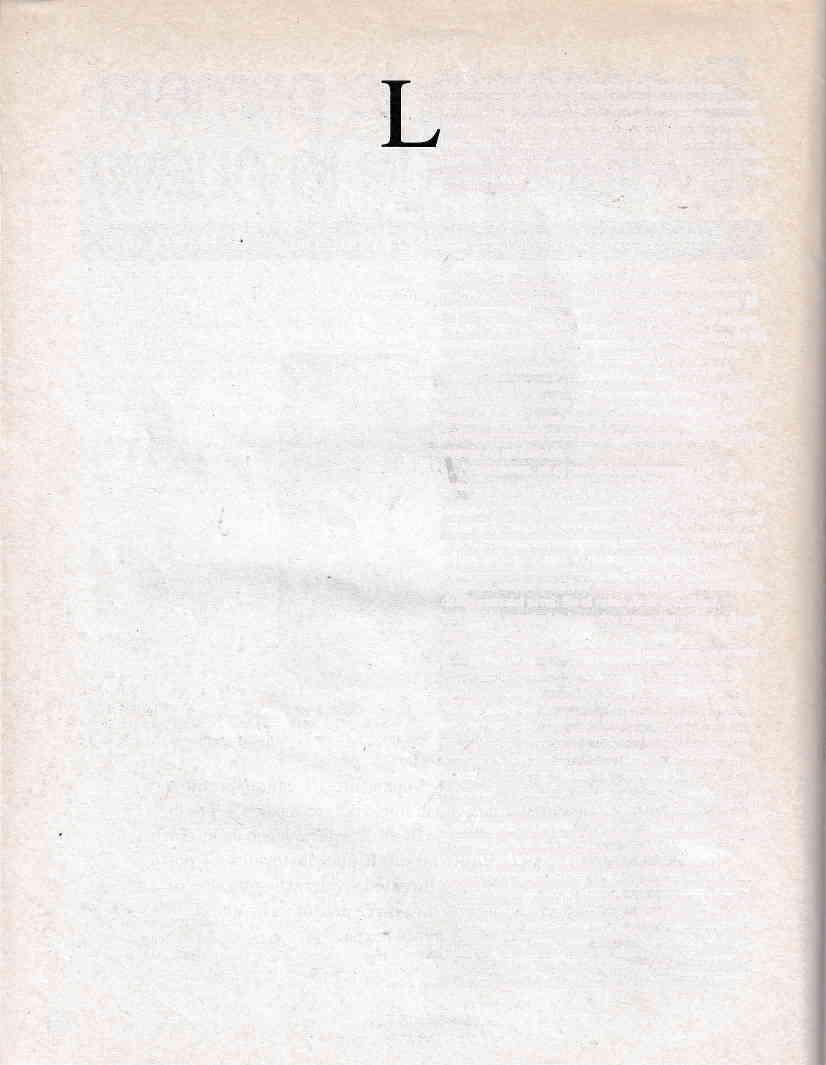
as desdeñadas le dieron caza con las armas de sus cuerpos palos piedras. Pero el canto resguarda al cantor: todo aquello a lo que él había cantado no podía rasgar su piel. Los campesinos, espantados por el barullo de [a caza, se alejaron corriendo de sus arados, para los cuales no había lugar en su canción, De esta suerte, su lugar está bajo los arados. .,
l¡t literaturq es un qsunto deL pueblo (Kaf}.a).
¡
Escribir en condiciones bajo las cuales la conciencia de la asocialidad del escribir ya no puede ser silenciada. El talento mismo es un privilegio; los privilegios se pagan: la contribución personal en su expropiación es uno de los criterios del talento. Con la economía de me¡cado se viene abajo la ilusión de la autonomía del arte, una condición indispensable del mode¡nismo. La economÍa planificada no excluye al arte, sino que [o retoma en su función social. Antes de que éste deje de ser alte (una actividad esnipida en el sentido de Marx), no se le puede relevar de tal función.
Actualmente, en e[ país del que provengo (la desaparecida RDA, EMP) esta actividad es desempeñada por especialistas más o menos calificados para ello. No se puede elevar el nivel cultural si falta la difusión. En el esmog de los medios de comunicación (que tambión en el país del que provengo le escamotea a las masas la visualización de las condiciones ¡eales, les bo¡ra la memoria, luelve estáil su fantasía) [a difusión ocurre en det¡imento del nivel.En el reino de la necesida¡L, realismo y popularidad son dos cosas distintas. La fisura pasa por el autor.
Ea lo que respecta a mi trabajo, manifiesto en primer lugar ante ustedes mi desacuerdo con su forma de plantear el problema. El papel de Polonio, el primer comparador de la literatura dramática, no es mi papel, mucho menos en su diálogo con Hamlet sobre la apariencia de cierta nube, donde con la miseria de la comparación se demuestra la verdadera miseria de las estructuras de poder. Lamentablemente, tampoco el del gitano de la obra de Lorca, quien da respuestas disparatadamente sur¡ealistas al oficial de la guardia civil que lo interoga sobre el lugar y fecha de nacimiento, nombres, apellidos, etcétera, hasta que acaba convirtiendo a éste en un vociferante manojo de nervios.
Yo no concibo la cuestión del posmodernismo separada de la política. Toda clasificación será política colonialista, en tanto Ia historia no sea historia universal -la cual presupone igualdad de posibilidades-, sino dominación de élites por medio del dinero o del poder. Quizá en otras culturas ocurra algo distinto --€sta vez enriquecido por los avances técnicos de la modernidaddc Io que sucedió a las culturas de cuño europco: un

realismo social que ayude a cerrar el abismo entre e1 arte y la realidad, e[ arte sin esfue¡zo, de tú a tú con la humanidad con el que soñaba Leverkühn antes de que se lo llevara el diablo. una nueva magia que cure el desgarre entle el hombre y la naturaleza. La literatura latinoarnericana podría ocupar el lugar de esa esperatza. La esperanza no es garantía de nada: la literaturade Arlt, Cortázar, Márquez, Neruda, Onetti no es una defensa de la situación en su continente. Los bueno§ textos crecell aun desde oscuros fundamentos. Un mundo mejor no será posible sin derramamiento de sangre; el duelo entre la industria y el futuro no se libra con cánticos a cuya vera puede uno acurrucarse. Su música es el gdto de Ma e que hace estallar las cuerdas del arpa de su verdugo divino.
4
Las siste características del modernismo, o de su variante posmodernista que formula Ihab Hassan en su detallada definición, describen a Nueva York casi tan bien como el mito de O¡feo en la ve¡sión de Ovidio o como Ia prosa de Becket. Una ciudad que se constituye de su descomposición. Un conglomerado que se compone de su propia explosión. La metrópoli del diletantismo: el arte es lo que uno quiere, no lo que uno puede. Una ciudad isabelina: la apariencia de elección es una muestra de libertad. Warhol en Basilea, Rauschenberg en Colonia son verdaderos acontecimientos; en el contexto de Nueva York se encogen hasta quedar sólo en síntomas. El teatro de Robert Wilson, tan ingenuo como elitista, intántil danza de puntillas, no hace diferencia alguna entre actores aficionados y actores profesionales. Visión de un teatro épico como B¡echt lo concibió sin llegar jamás a realizarlo, con un mínimo de esfuerzo dramatúrgico y más allá de la perversidad, hacer de un lujo una profesión. Los murales de las minorías, la cultura proletaria del subx'ay, anónima y hecha con colores robados, ocupan un espacio a pesar del mercado, anticipación de los subprivilegiados en su rumbo al reino de la libertad' ubicado más allá de los privilegios. Parodia dg la proyección marxiana de la supresión del arte en una sociedad cuyos miembros son, entre otras cosas, también artistas.
En tanto que la libertad se base en la violencia, el ejercicio del poder en privilegios, la obras de arte tenderán a ser prisiones; las obras maestras, cómplices del poder. Los grandes textos del siglo trabajan en la liquidación de su autonomía mercad a su maridaje con la propiedad privada, en [a expropiación y, a la postre, en la desapa ción del autor. Lo que permanece es lo fugaz Lo fugitivo es 1o que subsiste. Rimbaud y su evasión al África, de la Iiteratura al desierto. Laütréamont, la catástrofe anónima. Kafka, él que escribió para el fuego

Eres uno pelofo bloncq
Ileno de queso con un conejo odentro que se pone contenlo cuondo los oslronoutos llegon.
Eres uno llonto inflodo rodondo en el espocio uno cqnico gordo que nos olumbro grotis.
iQuién es?
Lo Luno siempre con nosotros como lo sombro.

Lo Luno es redondo como uno peloto brillonte como uno perlo blonco como lo leche lejono como el Sol.
Lo Luno es como un borrodor porque te quilo los molos pensomientos es gordo, bonito y brillonle redondo como el fondo de un voso.
Pedro Acoslo I I oños
Poemns de una mismn Luna
Ale jondro Sondes I I oños
Eres unq esfero feliz que do sombro uno lómporq que olumbro mi ¡ordín
Un botón lleno de luz rodondo en el espocio en los noches me ocompoños
eres uno peloto ¡ugondo con los nubes
Alfonso Arómburo 9 oños
Esfero brillonle reflejodo en m¡s lentes gronizo redondo de cuotro coros.
A veces eres como un plótono gronde. Eres simplemenle leche puro.
Alfredo Ochoo .. l0 oños

Estos niños son irtegrantes del
ioh, Luno blonco! ioh, gronde Lunol eres uno peloto brincondo como gronizo
Si eres delgodo o gordo ieres hermoso! tus lindos hoyos son borones girondo
Luno hermoso, no le oportes de mí
Nereido Sónchez I I oños
Taller Arco Iris de Creación Literaria en la Escuela primaria F¡ancisco Gor¡zález BocaJlegm, en Tecate, ts.C., coordinado por Sergio Rommel Alfonso.
Luno bonitq, Luno enorme, iestós lejos de míl Cómo quisiero verre, blonco y reluciente, colgodq en el orbol¡to de m¡ cosq.
En lo noche te prendes y en el dío le opogos. Te imogino como uno peilo, lq perlo de uno concho, lo concho en un rincón del mor.
Jokson Tiznodo I 0 oños

Luno de leche y plólono
iNo te puedes comer o ti mismol
Jonnet Vole l0 qños
Es lo esmeroldo gronde y hermoso de los enqmorodos
Korlo Abosto l0 oños
Eres uno peloto de queso y nieve eres unq conico ccryendo ol mor
Notoly González 9 oños
§ffi como ublicafffixx AL
Yu
La revista Yubai, del área de humanidades, es una publicación trimestral de la Universidad Autónoma de Baja California, destinada a establecer un puente de comunicación entre la comunidad artística y cultural de la universidad y el público en general.
Los artículos propuestos serán evaluados por especialistas, a través del Comité Editorial de la revista, y deberán ter')er las siguientes características:
l. Todo artículo debc 5er inédilo.
2. La extensión debe ser entre seis y quince cuartillas a máquina, escritas a doble espacio. Si se tiene una colaboración más extensapodía publicalse en dos paúes. Envíe su aÍículo por duplicado.
a) En el caso de colaborar con poesía, si el poema es muy extenso pueden enviar un ftagmento que no exceda de dos cuartillas. Si su envÍo consta de más de tres poemas, todos serál tomados en cuenta par-a publicaciones posteriores de la revisra. pero.ólo rres podrin pLrblicar.e en un numero.
b) Si se trata de noyela, envíe fragmentos autónomos (que no excedan de 15 cuartiltas), que puedan leerse como independien tes.
c) Igualmente si se trata de cuento, que su extensión sea de l5 cuartillas como máxi[ro.
3. Para la edición de y¿rá¿¿¡, contar¡1os con el programa Page Maker, por Io cual, si usted trabaja el] computadora, le pedimos nos envíc su colaboración grabada en ASCII y acompañada de dos impresiones.
4. EI lenguaje de los artículos detre se¡ 1o más claro y sencillo posible; común, como el que usamos al entablar una conve¡saoión informal con nuestros amigos, sin que por ello la challa sea intrascendente. Es rccomendable evitar. hasta donde seaposible, eI uso de tecnicismos. Sin embargo, cuando éstos sean imprescindibles, deberh explicarse su sig¡ificado mediante el uso de paréntesis, o bie[, aste scos a pie de página.
5. Puede incluirse una pequeña lista bibliográfica: tres citas deben ser suficientes y nunca exceder de cinco; el nirme¡o máximo se puede aplica¡ cuando el artículo verse sobre resultados obtenidos de una revisión bibliográlica. Se ¡ecomienda no citar en el texto las referencias, salvo en casos

estrictamente necesarios, ya que eso entor?ece la lectüa y cansa al leclor.
6. En caso de anotar la referencia del ar1ículo, ésta deberá indicarse con un superíndice, numerado en orden creciente conforme se citen en el texto.
7. La bibliografía deberá citarse de 1a siguiente manera:
GAnCÍa Oiego, Javier, Esteban Cantú y la revolución constituc¡onql¡stq en el Distrito Noúe de la Baja Californía, mecanograhado inédito, pp. 6, 10, 1i, 15.
BENÍTEZ, Femando, El libro de los d¿sas¡r¿s. México, Era. 1q88. p.35.
MORENO Mena, José A. "Los niños jomaleros agrícolas: .un futuro incierlo", Semíllero de ideas,núm. 3, junio-agosto, t993.
8. En relación con los títulos es prefedble seleccionar uno corto y que sea accesible y atractivo para todos 1os lectores. Considere que un buen título y eluso de subtítulos constituyen una forma infalible de captar la atención del lector E1 comité técnico-editorial de Yuboi se tomarála libertad de sugerir a1 autor cambios en el título del arIículo y adecuaciones en su fonnato cr¡udo lo considere necesario.
9. Es recomendable acompañar su artículo de un juego original de fotografías, en blanco y negro, preferettemente, así como dibujos y, en general, todo aquel material gráfico que apoye su trabajo.
10. Los autores deberán precisar en unas cua[tas líneas sus datos personales, incluyendo direcciór y teléfono donde pueden localizarse.
11. Los artículos que se proponer para su publicación deben enviarse al editor responsable de Yubai o a \a coordinación general de la Revi,\tut Universi.tario en el sófal7o no¡te del edificio de Rectoría, Av. Obregón y Julián Carrillo, s/n. Tel. 54-22-00, ext. 327 4 y 3276, en Mexicali, B.C. Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor hagánosla saber por fax, correo, teléfono o personalmente.


Segundo Simposio de Comunicación I,

14, 15y 16demaYode 1997
Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Baia California
Organizan: Estudiantes de laXl Generación de Licenciados en Ciencias de la Comunicación
scnnrte
Este ara cosas...

... por ejemplo, para Preslonar un botón...
Aprende a usarlo con creatividad.
La escuela y raller FOTOGRAFIA ALTERNATWA
te rnuta a sus cursos:
eTécnica fotográfica I y II .Apreciación del arte fotográfico estado como instnrctores.
Con los mejores fotógrafos del
Baja California: Nuestra historia
(coedición SEP-UABC)
Del &ijalva al Colorado.
Recuerdos y vivencias ile un polttico
Milton Castellanos Everardo
Al escribi¡ Del Grijaltta al Colorado, su autor, Milton Castellanos Everardo, nana sus experiencias dentro de la política en su estado natal --{hiapas- y en el que ha sido durante los últimos cuarenta años su lugar de residencia: Baja Califomia. 6
La frontera ruisianal ilominica en Baia Caüfornia
Peveril Meigs, III.
Peveril Meigs aporta en e$e Iibro un caudal de información de primera mano. Sus pesquisas documentales las realizó sobre todo en archivos de Califomia donde se conseruaton no pocos testimonios pertinentes.

Historin de la colonimción d.e la Baja Califurnia y deoeta d.el 10 de marzo de 1857
Ulises Urbano Lassépas
Este libro ffata sobre las cuestiones de tenencia de la tiena en la región, desde la época prehispánica hasta mediados del siglo xx, cuando fue escrito.
Apuntes dc un iaje por los dos océanos, el inlerior ile América y de ana guera civil en el norte de ln Baja California
Henry J. A. Alric
Este libro es una amena descripción de algunas de las experiencias del pa&eHenry J. A. Alric, enlaregión fronteriza de Baja Califomia, a la que por lejana y casi desconocida, se le llamaba La Frontera.
Mar Roxo de Cortás. Bingrafu de un golfo Fe¡nando Jord¡án
Incansable navegante enamorado de la península de Baja Califomia, Femando Jordán y Pil0, su fiel amigo, a bordo de una pequeña embarcación reconieron la costa peninsular del goltb de Califomia, descubriendo sus islas, bahías, poblaciones y riquezas naturales y humanas.
PUBLICACI0NES: De venta en librerías y recintos universitarios o en el Departamento de Editorial en avenida Alvaro Obregón y Julián Carillo s/n, edificio de Rectoría. Tels. 52 -90-36 y 54-22-00, ext. 3271.
Diuuhsñro^
Tras las huellas de un pasado petrificado
Norma Herrera
Creación y evolución
Gerardo Molina
¿A qué le llamamos kelp?
Raril Aguilar Rosas, Luis E. Aguilar Rosas, Juüo Espinoza Ávaloi
: Mastectomía: ¿Qué es?
Roberto Sáenz, Sagrario Durán
Instrumentación inteligente
Ramona Fuentes Yaldez
Resumen hisiirrico de las matcmiLticas
Parte ll: Las computadoras
Selene Solorza
Secciones
Cápsulas. Preguntas a 1a ciercia, Pasatiempos. Anecdotario. Reseñas

La integración México-Estados Unidos
Un balance actual
Faustino Ziga Barrera
El rrc y lds problemas de la demouatizacióryn México
Francisco R. Dávila Aldás
La micro y pequeña empresa de Baja California
José Salvador Meza Lora
Embargo comercial de Estados Unidos hacia México
El caso del aguacate
Fermín Gueyara de la Rosa
¿Cómo clecer? Una estütegia de crecimiento para la economía mexicana Yerónica de la O. Burrola, Rogeli0 Varela Llamas
Crisis económica: ['lacroecononría vs. microecononía
Horst \'Iatthai
Los casinos. Um opción más pam activar la economÍa deBaja California
Juan carlos Flores Tnjo
Intelnacionalización de Ia cunícula de las ecuelas de negocios
LucÍa G. Lamarque Arilez
feffiit{üiü
Al borde de la locura
Harry Polkinhorn
El paisaje residencial. Condiciones para su diseño Oswaldo Baeza, Edna Cabrera
Lls ír'eas r,eldes en Tijulnn. Déticit,r manejo irudeculclo Ana Isabcl Fonlecilla
Autonomía e independencia electoral Javier Pereda Ayala, Luis Irineo Romero
Formación de valores. Talleres vivenciales
Arturo Cardona Sánchez, Eva R. Navar0 Lamarque, Jorge 0rozro Mendoza
Currículo flexible
Maúa de Jesús Gallegos
Organización de archivos en la ue¡c
Aidé Grijalva Larrañaga
¿Por qué algunosistudiantes se expesan cort dificultad
Rocío Soto Perdomo, Gisela Montero Alpírez
Notas
CrL cEs
José Nlanucl Valenzuela, Gustavo Nletdoza González. Sergio Rornnrel Alfonso. Aidé Grijalva
AFLUENCIAS
Manuel Elores, Aglae Margalli
RL I.\ DE PAs0
HistoLia dcnogtilica de Baja Culitirrni,l Fuertes para su estuclio \'lario,\lhertr¡ Cerardo llagaña \,laneillas
MANANTIAL DE vocEs
H€iner Miiller, Lor€na Hatchet Huerta, Mima Angulo Larey, Claudia Jazmín, Maricruz Jiménez Flores
ESPEIO DE AGUA
Para mover el tapete. Entrevista con Guillermo Marín R0cí0 Alej¿ndra Villanueva, Tomás Di Bella
Por sus frutos 1os conocerÉis; Construcción de luevas religiones en elfin del milenio
Sergio Rommel Alfonso Guzmán, Claudia Esperanza González liménu
[-a tempesLad congehda: Hciner N{üller t 1919-19951 Enrique Nlartirez Pórez
El esplrtl0. h primerr reielacii¡l de lo luelo Heincr lIüller
L€tras primas; Alejandra Sandes, Pedro Acosta, Alfredo Ochoa, \ereida §ánchez. Allo¡so 4rámburo, Jokson Tiznado,
