

¡iguro oñhopomorfo sedenle
- Aceryo Zom ¡rqúeológico .16 letinuocon
LO SAGRADO Y LO PROFANO / FROM SACRED TO PROFANE



¡iguro oñhopomorfo sedenle
- Aceryo Zom ¡rqúeológico .16 letinuocon
LO SAGRADO Y LO PROFANO / FROM SACRED TO PROFANE
UNA CIUDAD COSMOPOLIIA DEL MEXICO ANTIGUO A COSMOPOLITAN CITY FROM A}.ICIENT MEXlCO
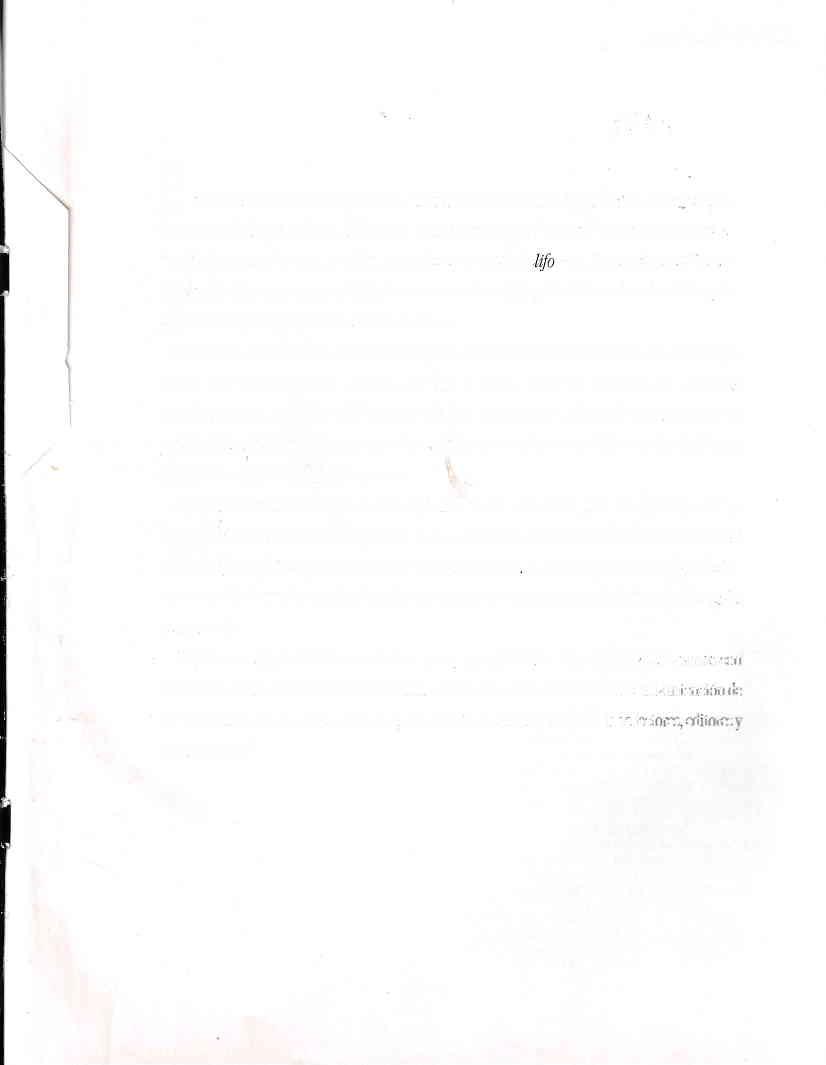
F, ,, 1. tr.di.ión de revistrrs cnlturales y literarias de Baja Calitbmia no abundan los ejemplos de continuidad )'pemistencia. Salvo unas criant'¿s revistlLs qne han si&r fundaneltales para el desarrollo de la cultua de la región, como Lelras de Ilaia Calilbrnia, Hoias, Esrluina Bajt t Trazadura,la mayor parte de las revistas culturales han sido pubiicaciones de vida etímera, de circulación restringida o de escasa trascendencia.
Entre laspocas revistas que también han logrado consolidar una propuesta culturalse encuentt'a Yubai. Con treinta entregas a cuestas (de 1992 al 2000),|'ubaiha alcanztdo ya un espacio impofiarte entre la lista de publicaciones que hen contribuido a dibujar el rico panorama ilc nuestracultura, tanto de la cultura gestada desde el interior de la unilersidad, como de aquélla qLre es parte de nuestra realidad más general.
Desde su aparición en lc))Z, Yttbai se planteó como uua rcvista para cubrir el área de las humanidades de nuestra casa de estudios, En sus páginas ha quedado constancia de la dir,ersidad culturaly humanística que es propia de la vida univenitaria. La creación, el análisis,v la reflexión han ocupado un amplio espacio v ha sido. además, un foro abierto a las mfu divemas corientes clel pensamiento.
Llegar a los treinta núrmeros representa, pues, un irrpoúante logro que hov celebrantr¡¡ ¡ ,.. entusiasmo. Pero no 1o hacemos con elánimo de volveL lavista al pasado, sino con llL jl:c::¡. : t. ler hacia el futuro. al que segulemos apostando con el esfuerzo compaltido de Lr¡l :¡:. :-. . :::
co1¿üor¿rdores.Y

(.P.\ íctor Everardo Bellrán Corona
Rertol'
l\I.C. .luan José Sevilla G¿rrtí¡ Secretrriogenelal
C.D. René ,{ndrade l'etersr»r
Viceneckn-zo¡ra coste
Dr. Gat¡riel Estrella \¡¡lenzrrela I)'r. ."r';:cr'... l.L. l-rrL.r.i,. I I Ii\(r. ' |,..
COOR]]INACIÓN CENIlR AIL1'dia Corouel Yiuiez
A S f STF]NTF
Ana Cabriela Rubi.o Nkrre no EDITOR LITERARIO
Luis Enrique Medit¡ Góner DTSFÑO FI)I'IOIIIAI, Benito Cl¿1vtá¡ Nloreno CAPTTJRA
Edith N{er¡ Suárez
EDITOR RESPONSABI-I1 Humberto Félix Bcrumcn
CONSEJO
EDITOITIAL UABC
Jorge M¿rtinez Zrpcd¡. Instituto J(.ll\c.lr¡r..t,'lL. lll lo¡.i..r Rr,rl \:rrei:... lnstituto de Itvestigaciones de Geografía e Hisrr»-ia: Sergio Górnez Nkrntero, Ilniver-sidad Pedagógica Nacional Enscnada.
COMITÉ EDI ORIAL
SelgioRonmel Alfonso GLrznrán, Centro de Extensi{in UDiversitaria-Tecatel Aidé Griialva. Insliluto de I¡' e.t i.o¡i.one. Hi't.,r'ii:-r..
Cab¡iel Trujillo Muñoz, Faoultad de Ciencias Hunlanasi Roberto Castillo Udi¿rrte. Escuela dc Hurnanidadcs; Regina Swain. Ensenada.
ASESORES DE ARTE
Rubén Garcia Benaviclcs, Édgar NIeraz. Héctor Algr¿ivez t Carlos Coronado OÍe-sa (Mcxicirli): Ma¡Lrcl Bojórkez , y Francisco Chí\'ez Corrugedo (Tiiu¿na); AIvaro Bla c¡fte ! lilL¡ idalma Alli»ro (Tcca¡eJi Alfbnso Cardona ( Bnsenrda).
Indizadaen Clase. Citas Latinoamelicanas en Ciencias Sociales y'. Humanidades, UNA-tu1. hüp: // ww\r.dgbiblio. unam.mx
Lrs psorrEr,ts o¡ MICUEL MÉNDEZ

M¡rIa Socorro Thbuetrcs Córdoba
L,TS pTIIiTIC.Ts DE LA REPRISENIACIÓN FEN,fENINA EN LA LITER.\TURA
Olimpia §. R¡mírez Morales
Los .qv,rmnss DE LA ETNTcTDAD
Devto Plñen,r RrviREZ: vrvlR pARA I-A HlsroRrA
OstLA pr-Ásrrcr
Korris: rscnlroir EN TrEl4pos ACTU-{Lhs
Ar,rrr¡r'li,q Dr L,\ cr.rDAD o P\ISAIE \Ari,R^L LA PoESii\ rx B-q¡.r C,.\u¡onNl,r
AirÁrrsrs on rrxro poÉrlco "Vrvlt slL¡rta los,rr,lrNlr" or Eou,lnno AnlLLelo Eri,rs
Dx tot,n yt¡l EL BoRDo (cnótrcl)
PoEsÍ.q
Lss Goürs
Seccione¡
§q Er onclo DEL cRrrERro: Mrr¡onn NDÍcENA f;2
BreLror Lcn eR-Fvr
Potiada: Hoy me di cuenta que mi pueblo ya es cidad. obra plástica de Daniel ruanova
Sergio Gómez Montero y Norms Boc¡negrs Gsstélum
Humberto Félix Berumen
Daniel Ru¡nova
Hugo Salcedo
Jorge Ortega
Josefina Elizabeth Vill¡ C¡rlos F. Sarabi¡ Juan D. Barajas
Eliézer N¡varro (traducción)
(le Li.rrud de riiLrlo nú¡]r. 7.132 Currific¡¡to de licitud de contenido nLim. 51J6. Rcs€rva de títuto de derecho dc auto¡ núm. 28,{6-93. Tirajci I 500 ejsnplrres. Impresión Sonorx Conúiner Cor!.. Qui¡tana Roo .102-8. cot. Fll Choyal, C.P. 83130, tel. (62) 1,192 5U, Hermosillo. Sonora. {6) 551'31-arl \ 551-t ^8.', exl 3276#. Dirección electrirnicxr editoria I @r i n fo. rcr. uabc.mr

El sueño de Santa fularía de las Piedras, un pueb/o / texfo de múlfrp/es fronteras
"tt/ejor que no publiques nunca, hombre, te van a criticar unos bichos que quisieran ser escritores pero se les atora; algunos de ellos saben del oficio, pero la mayorÍa piensa con el intestino gordo" (p. 117).
\Ácces narrativas en
El sueño de Santa lfaría de las Piedns
*E/ (b/agb de /d fionttru \'orte, CialdlJ«i¡ ¿:.

^-+.,Ji-*-,^ ebtUUiilt 5U desde dist¡ntos puntos de vista, e incluso con el intestino gordo, como sugiere uno de los viejos en El saeño de Santa Maria de /as Ptédras. Quizá la perspectiva que más se ha empleado para abordar la obra de Méndez es tomando como punto de partida la situación de enunciación del escritor y sú cond¡ción frontenza, condición que está cruzada por más que una linea geopolÍtica marcada pordos Estados-nación. La cond¡ción fronÍeflza, o para ser más acertada en mi reflexión, las cond¡c¡ones fronterizas están dinámicamente f¡ltradas por geografías escindidas mn limites imaginarios y reales; por relac¡ones multiculturales que se nos penetran por los poros y habitan en la memoria; por d¡ferencias constantes entre un idioma dominante sobre elotro; por jergas distintas; por otredades similares y totalmente opuestas; por hechos históricos aprendidos o vividos sobre un pais y otro, e, un país y otro y desde un país o el otro; por nacionalismos cultivados desde una patria y la otra; por odios adquiridos entre unos y otros. En fin, complicadas y multifacéticas son núesfias condiciones fronten2as, de la misma forma que Miguel Méndez nos otorga E/ sueño de SanÍa Maria de las Piedras. El sueño de Santa Mar/a de las Piedras anhela ser más que la visión de un pueblo situado en la frontera entre México y Estados Unidos, porque no hay en él sólo una simple percepción de la zona en la que se encuentra situado. stno que en sL .lar.acion incorpora una inquietud por detectar diferentes nstancias fronterizas que tocan aspectos de eln a t¿za clase, oralidad, escritura, sueño, real dad a sra- ¿ ficción, fo culto, lo popular, etcétera. En este serii.¡ el texto respondería a lo que Emily Hicks lar.a Lrr texto fronler¡zo, y la escritura de l\¡éndez -aparte de ser fronteriza por lo antes explicado- nadaría ccmc pez en el agua dentro de lo que la misma Hicks denomina border wril¡ng.
Para Hicks. la escritura fronteriza. n ¿s qLe Lna definición, debe ser concebida como una forma de operar, ya que viene a ser el modo de expresión funcional consciente que posee un escritor que se encuentra yuxtapuesto entre múltiples culturas (p. xxlr). Emily Hicks explica que
[wJhal makes border writing a wor/d /iterature wfh ?n/iersa/' appea/ is ils emphasis upon lhe mu/tlp/icily af /anguag-.s wiÍhin any s/i/g/e /anguage. by chaosing a slraÍegy of ¡rans/alian. ralher lha/l represenlation. border wrilers u/l//nate/y undermine fhe d¡st¡nct/on between

or¡gna/ and alén cu/fure- Border wrlters g¡ve the opportunity to pract/:ce mu/tidimens¡ona/ percepflons and nonsynchronous memory. By mult¡d¡mens¡ona/ percepfion / mean quite //tera//y Íhe ab¡l¡Íy Ío see noÍ just from one slde of the bardetr but from the oÍher side as we//. (p. xxl])
Lo que l\4iguel Méndez plantea en E/ sueño de Santa Aiaría de /as Predrases, precisamente, un texto multidimensional, en el que percibimos ambos lados de las distintas fronteras en un contrapunteo constante. Si nos ubicamos geográficamente en la per cepción multidimensional, distinguimos la parte mexcana de la frontera en el pueblo de Santa N,4a[ía de las Piedras, y la parte estadounidense a través de la visita del hermano Trini Brown a Santa ft/aría y del viaje homérico de Timoteo Noragua. Los rasgos de "universalidad" los encontramos a {o largo de toda ia narración ya por sus conceptos, ya por sus intertextualidades.
La novela ha sido descrita como texto polifónico, plurilingüe y polivocal por Ia cantidad de voces y giros lingüisticos que de ella emanan en diferentes periodos. l\4artÍn Piña Orliz ha dicho que es "el sueño de las rupturas, por la multiplicidad de sucesos que ¡mplican las distintas etapas históricas por las que pasa el pueblo, pero también ambivalente, de las convergencias, de los intercamblos y aperturas hacia el territorio de lo desconocido",r características todas de la escrilara fronleriza propuesla por Hicks
Las fronteras de lvliguel l\,4éndez en E/ sueño de SanÍa y',4aria de /as Ptedras son múltiples y variadas. Hay fronteras religiosas marcadas, entre otras, por Trin¡ Brown y el padre Hilarioj étnicas, señaladas con el indio Cuamea, la propia familia Noragua, los rasgos de Trini Brown, por mencionar sólo algunas; de clase,
con las prostitutas y el resto del pueblo, los Noragua en tiempos de las "gallinas flacas" o la histor¡a de Lucía, Cachipachi y Jorge Julito; de género, al marcar la diferencia entre los hombres y las mujeres "casi inexistentes" de Santa María, nacionales, delimitadas entre Cosmic/andy Santa [,4aría de las Piedras; lingüísticas. apuntadas con cada giro, cada frase poética, cada metáfora. cada descripción. cada diálogo: temoorales seña adas porel recuerdo. a crónica, el hecho ,v e adelanto a futuro: narrat vas destacadas por cada cambro de voz: de oral dad. de escritura. Es. este sueño de Santa f\,4aría de as Pieciras, una obra tan rica en fronteras. tan subversiva dsl canon y a la vez tan canónica. que difici mente podría ser leída "con el intestino gordo".
Ahora bien, ¿a qué fronteras me reflero cuando hablo de las fronteras de l\iliguel Méndez er E/ sue/io de Sanla n4ana de /as Pieoras?. ¿qué imageres. como lectora fronteriza, se cruzan por mls estructuras rnentales previamente contaminadas con otras lecturas y con otras fronteras geográficas, iiterarias y teóricas?; ¿qué retos me significa set una /ectora cómp/lce a la manera de Cortázar o una /ec¡ora de fronterasa la manera de Hicks?; ¿hasta dónde l\,4iguel l\,4éndez me apela en su texto? Trataré de responder, sucintamente, utilizando unos cuantos ejemp os que tomo del texto y que me sirven para un desarrollo más a nrplio.
La pr mera pregunta ntento responderla con el titulo y a Aclaraclón que aparece antes de inlcio de la acción. pero que forma parte del texto en sÍ.
rfr,4artín Piña Otliz, La fronlera como ruptara, lnstil.ulo Sonorense de Cultura, Hermosillo. 1994. p. 86.
Recordemos que, como explica Barthes en lmageMusté-Text "[..J añ ¡s a system which is pure, no unft evergoes wasted, hobyever /ong, howeverloose, however fenuous may be the ihread connectini tt fo one of fhe levels of the sfo4/".2 Tampoco debemos olvidar, siguiendo a Pope, que el principio de una obra de ficción es el punto de conexión entre Ia voz que narra y la persona que lee" La parte in¡c¡al es la que establece los términos de la alianza que sigue la relación entre naradory lectora.3 El escrilor puede serle fiel a su alianza o puede desviarse de ella obligando a la lectora a seguirle el paso, ta¡ como lo hace l\iliguel Méndezen El sueño de Santa María de las Pbdras.
EI tÍtulo mismo se maneja en ese límite fronterizo de sign¡ficación. Si no hemos abierto el libro y no tenemos ningún punto de referencia más que el título, "el sueño de Santa María de las piedras,, podría indicarnos, como deducc¡ón lógica, que una tal santa María de las Piedras tuvo un sueño y que, una vez terminado el libro, habremos s¡do partíc¡pes del sueño de la santa. Otra interpretación -una vez vista con detenim¡ento la podada- nos llevaría a pensar que hay un sitio llamado Santa María de las piedras que tuvo un sueño y que ahi se nos va a relatar. Una tercera inferencia, con base en la misma portada, nos llevaria a pensar que un tal Miguel Méndez soñó un lugar: Santa Maria de las piedras, y en el libro nos va a relatar su sueño.
Tal parece que la tercera inferencia sería la más acertada una vez que abrimos el libro y leemos la "Aclaración". Desde el inicio de fa novela hay una

advertencia por parte de la voz narrativa que nos coloca en la frontera entre el sueño y la realidadi entre la ficción y la historia; entre el pasado y el presente:
Santa María de las Piedras es sólo un sueño; de veras, de esos sueños que sueñan las p¡edras. Sin embargo existe el desierto de Sonora, y en la zona de la frontera algúri pueblo ca¡ calles y plaza. Anécdotas y personajes coinciden con hechos reales, como coinciden las imágenes que tos espejos reflejan. Bien pudieran ser tamb¡én los hechos los que deambulan por los espejos y la realidad que emana reflejos. Qué raros, ciertamente suelen ser los sueños. S¡ acaso hay a qu¡enes les ofendieron los contextos de estos sueños por verse entre ellos enmarañados, sépanlo, pues, que es simple y pura coincidenc¡a.
La voz narrativa establece las condiciones con las cuales iniciará su histor¡a y como lectores sabremos si aceptamos o no el trato. por la aclarac¡ón, de antemano sabemos que Santa María de las Piedras no se encuentra en ningún mapa de Sonora, y que todo lo que leeremos será una invención creada por un "sueño" "de los que sueñan las piedras,,, pero tal vez tan cierta como cualguier realidad que pueda acontecer en algún pueblo fronterizo del estado de Sonora -o en cualqu¡er pueblo fronterizo o no-. Sin embargo, en la aclaración hay un giro que nos indica que quizá Santa lr4aría y lo que ahÍ sucede no es una invención, sino una "realidad que emana reflejos,,. Acto seguido, hay otra vuelta, que incluye el tiempo verbal-"hay quienes se ofendieron"-, con lo que se
'?Roland Barthes, lmage-Mus¡c-Text lrad. Stephen Heath, The Noonday Press, Nueva York, 1997, pp. 89-90. 3Robert Pope, 'Beginings", The Georg¡a Rev¡ew, EUA, inv¡erno de 1982, p.733.
infiere que el texto ya se ha leído anteriormente y que le advierte, a la lectora presente, que le puede suceder lo que a los que antes se v¡eron "enmarañados en los sueños de Santa María". Esejuego entre ' realidad y ficción, sueño y despertar, oralidad y escritura, estará en constante contrapunteo en la obra. Otra instancia fronteriza la encuentro en las intertextualidades que se presentan en Ia novela; y no me refiero a la intertextualidad que se encuentra entre éslay Peregr¡nos de Aztlán, como lo podemos percibir por personajes, lugares y apelaciones que hacen las voces nanat¡vas a Ia novela anteriorycomo bien lo apunta Piña Ortiz en su estudio sobre la obra de Méndez. Me ref¡ero, por una parte, al ir y venir permanente de dichos, refranes, citas bíbl¡cas, citas y letras de canciones, así como Ia yuxtaposición del pasado, el presente y el futuro como técnica, lo cual
mexicana". En la figura de Timoteo Noragua se conjuga la famosa odisea homérica tan recurrida por los escritores de la nueva nove¡a; la salida de Don Quijote a la grupa de su rocín en busca de aventuras y, sobre todo, de un mundo mejor; el viaje de Juan Preciado en busca de su padre; o la búsqueda de Rosario en Los pasos perd¡dos. Santa María me reflere a Comala como púeblo de voces; a los sucesos de Macondo y a la familia Buendía; y, finalmente, la historia revolucionaria me rem te a la constante temática del fracaso de la revolución en las novelas posteriores a los años cuarenta.
I\,4iguel N,4éndez apela, además de este luego con las intertextualidades del canon I terario. a su carácter de escritor fronterizo en tanto que utiliza, por parafrasear a Hicks, su propia dosis de desterritorialización para reterritorial¡zarse. En este sent¡do, como

§/ sueño de Sanla hfaría de las Piedras, en su narración, incorpora una inquietud por detectar diferentes instancias fronterizas que tocan aspectos de etnia, raza, clase, oralidad, escr¡tura, sueño, realidad, historia, ficción, lo oculto, lo popular
crea un texto dinámico en el cual se da una polifonía armoniosa. Por otra parte, se encuentra un diálogo intertextual no sólo con la época de la revolución mexicana, sino un d¡álogo mudo con el canon literario clásico, español y latinoamericano. Este proceso intertextual asegura, entonces, la existencia de un texto en cont¡nuo proceso de creación, en un constante cruce de fronteras literarias y no literarias. Lo anterior, me permite responder a la segunda pregunta que planteaba sobre las imágenes que, como lectora fronteriza, se cruzaban por miestructura mental contaminadas por previas lecturas teór¡cas y literarias. Creo que la contaminación teórica es por demás evidente; pero la l¡teraria se da casi como palimpsesto. Es claro para mí, que cualquier lector más o meñbs entrenado en el arte de la lectura -que no en el de la crítica- puede percibir a lo largo de la novela de lriléndez las huellas de Homero, Cervantes, Rulfo y García Márquez, amén de Ia tendencia escritural de Ia llamada "novela de la revoluc¡ón
escritor desplazado de I\,4éxico. escribe en español -una lengua menor- en los Estados Unidos y produce, como definirían De uze y Guatari, "una literatura menor". la cua es "onte. z¿ en esencia. ya que cuando se deja el pa ís o e luga r de origen, toda la cot¡dianeidad cambia y el ugar de origen se convierte en una representac ón mental en la memoña.a En E/ sueño de SanÍa l',y'aria de /as Ptedras presenc¡amos la vuelta a a patria del recuerdo -la reterritorialización de l\4éndez- a través de esa cotidianeidad de los pueblos de desierto'I]exicano recreados en el sueño del narrador.
En ese sueño, asistimos a otra recurrencia fronteriza característica de la escritura de l\iléndez y también de la escrifura fronteriza propuesta por Emily
aEm¡ly H¡cks, Border Wr¡f¡ng. The Mu/ttd¡mens¡onal Text, Theory and H¡story of Literature, vol. 80, University of Minnesota Press, Minneapolis y Oxford, p. xxxt.
Hicks, en cuanto a que la escifura fronteiza esfá enraizada a una critica de la tecnología, está desterritorializada -fuera de su lugar de origen-, es política y colect¡va, además de verambos lados de la frontera, como se ¡lustró al principio. En E/ sueño de Sanfa María de /as Piedras nos plantea un texto que dialoga reiteradamente con lo anlerior, en virtud de que describe, de ambos lados del lím¡te geográfico, lugares, gente, eventos diversos, guenas, destrucción y muerte. En el lado mexicano se encuentra Santa María de las Piedras, Ia cual podemos tomar como una meton¡mia de México durante y después de la revoluc¡ón. Su h¡stor¡a llega a nosotros por medio del uso de la oralidad en las voces de los personajesnanadores Nacho Sereno, Güero Paparruchas, Teófilo y Abelardo. Por med¡o de ellos y sus historias se lanza una crítica al Méx¡co pre y posrevolucionario, a los problemas de la modernización y a la corrupción de las inst¡tuciones. Gracias a la historia de los viejos de Santa María de las Piedras -que no de la crónica que se descubre al final del relato- somos partícipes de la desmitificación de los "logros de la revolución"

tan repetidos en el discurso político nacional. En su sueño, Miguel Méndez desarticula, por un lado, uno de los grandes discursos maestros de la construcción del México contemporáneo y en-su escritura cuestiona la validez de la Historia ("la historia es tan fiel como la memoria humana [...] sólo quedan sueños que se disparan con el tiempo").5
La crítica a la sociedad estadoun¡dense, al abuso de la tecnologÍa y los probesos modernizadores, Ia conocemos a través delviajede Timoteo Noragua, y que nos relata el joven escritor qué se sienta en la plaza con los cuatro viejos. Este relato se opone al de los viejos, pues apela a los procesos del lenguaje escrito. Es un texto más poético, cargado de metáforasysimbolos. La búsqueda de Huachusey en Cosmicland desa"l:icula también dos discursos maestros dentro de la construcc¡ón nacional de los Estados Unidos: además de haber creado y pub¡icitado el famoso American dream (sueño americano), el discurso nac¡onal maneja con orgullo serel país más industrializado y poseer la tecnología y el armamento suficientes para apoyar la paz del mundo.
sMiguel Méndez, /g/ sueño de Santa Marla de tas piedns, Ed¡tor¡al D¡ana, México, 1993, p. 156.
En este viaje, Timoteo Noragua, como el ángel de la historia de Walter Benjamin, presencia una guerra nuclear producto de la industrialización y el uso ¡ndiscriminado de la tecnología. Timoteo Noragua ve una cadena de eventos produc¡dos por Huachusey que desembocan en el holocausto nuclear. Lo irónico de esta articulación es que, hasta hoy, las guerras se han producido fuera del territorio estadoun¡dense y, en la visión de Noragua, Huachusey ha provocado la destrucción dentro de su prop¡o país. Aunada a esta desarticulación del paÍs más poderoso, modelo del mundo, se desconstruye también el paradigma del sueño ameicano anhelado por tantos miles de inmigrantes -documentados e ¡ndocumentados-. El desengaño que sufre Timoteo Noragua en Cosmicland y, sobre todo en su búsqueda de Huachusey, puede ser comparado con la decepción que se llevan también cientos de miles de inm¡grantes que día a día esperan alcanzarel sueño amenbanoy mueren en el cam¡no o se encuentran explotados en los campos de labranza, en las famosas sweat shops, en Ia construcción o en los trabajos cotidianos que discriminan por tener un color de piel diferente al del grupo dominante.

Parado en sus fronteras, l\¡iguel f\iléndez ¡magina E/ sueño de Santa Maria de /as Piedra.sy nos ofrece, con su "escritura fronteriza". una forma nueva de conocimiento. Nos brinda la inlormación necesaria sobre el presenle mirando hacia el pasado, pero en términos de posibilidades para el futuroi aunque podríamos preguntarle ahora que recién pasamos el año en que muere Timoteo Noragua: ¿cuáles a ternativas presentaria? Tal vez la a ternativa sería la n-risma metáfora de a frontera. como a propone Hrcks y que está paiente er e :exlo ce i\¡éndez: Si la frontera es una máqu na y uno de sus elernentos es el contrabandista biculturaly. además el acto de ectura significa cruzar hacla e olro ado en donde el capital no ha sido reducido a se!- un obleto de luio, entonces estaremos cruzando a un ugar, como Santa l\,4aría de las Piedras, en donde el proceso de curación psiquica puede ser pos b e.V
B¡bl¡ografía
BARTHES, Roland,"From Work to Text", Texlua/ Slralegies, Ed. Harcti, lthaca: Corne I uP. 1989, pp. 73-81. GENETTE, Gérard, "Transtexiuallé Pa/imsesles, Ediciones du Seuil, París 1982, pp.3-12
Olimpia E. Ramírez Morales*
H... r,oo, años, e¡ la celebración del Ano Internacional de Ia Muier en 1976, ¿nte un panel integrado por académicas y activistas de toda América Latina, Domitila Barrio de Chungara, una muier minera de Bolivia, cuestionó el carácter representacional del concepto de muier en el marco de ese encuenfro: "[¿]...de qué igualdad vamos a habl¿r cntre nosorras? Si usted y yo tro üos parecemos, si usted y yo somos diferentes. Nosotros no podemos, ea cste momerto, ser i6uales, autr como muieres [...]". Domitila nos recordó que la diferencia no está únicamente etr el sistema de sexo/género, en la separación del universo masculi¡o y femenino, sino que Ia representación de Ia identid¿d es múltiple aunque domine en los mecanismos dc una cultur¿ la construcción, representación y reproducción de u¡ sistema que fuaciona por oposiciones.

'Una versión preliminar fue leída en el "Foro sobre la trascendencia unire¡sitaria de la comunidad,,, organizado por la Facultad de Derecho en el marco de las celebraciones del Dia Inremacional de la Mujer, el 7 de marzo de 2000. *Cdedlriücd de /,1 Etcuela d? Hu¡nanída¿eJ, LvaC
Quizá sea la obra de sorJuana lnés de laCruz, al igual que Huamán Poma de Ayala, Ia que logra transformar la escritura colonial desde sus mecanismos ¡nternos en un discurso que expresa una visión de mundo diferente al del imperio español, una visión histórica, política e ideológica, en donde se escribe una identidad cultural múlt¡ple pero contradictoria que refleja una soc¡edad que se desequil¡bra y polanza

Teresa de Lauretis ,: a panir de la tsmosa lrase de Simone de Beauvoir: "una mujer no nace. se hace". deflne la identidad del sujero corno múltiple y contradictoria. Esto se debe a que el sujeto no es una mera proyección de la ideología como lo afirmaAlthusser, sino que ''dependc y se construye de acuerdo a las condiciones reales de reproducción social", por lo tanto, la identidad no es una, ni estable, sino que además es interpretada o reconstruida por cada una de nosotras: es decir. la identidad cs Lrna cxpcricncia intersubjetiva que se encuentra en relación con el género en tén,rinos de una sexualidad como construcción, de una raza y clasc.
Entcnder cómo cs que la política desplaza, bora. cxclul'c lo otro. hay que buscarlo en l¿r escisión: cs dccir. cn los sistclras de lL-l-11 .'sL-ntación lluc 1e ¡rcuriticron 1 lc han p(r'll..'i.l,,r l-. ",¡lc c.) J,'tlü\\uj(to\ subalten]os ( ind jL,. neqr(]- r.]rLll¿rto. hLrmoserual. proletado. cam¡reslno ). replesental las rr.rírltiplcs subjetir idades en un cuerpo n.rr.tilado.
Parir e rplicar c.to. r¡t. a i.'r io. e., necesario. primero, desestmcturar la identidad basada en el sistema de sexo,igénero (honrL¡re rnujer) para construir una categoría de uénero cle carácter social e histórico, para inscribir en su holizonte la raza, la clase, la profesión e incluso lo ll'ontenzo. Segundo, cuestionamos sobre I c,s procedimientos que construyen los sistenras de escriturat es dccir, con qué lenguaje nos han presentado 1 r.ros podemos construir, desde dónde sc- asume la función autorial y qué estrategias discursivas nos permiten existir como mujeres dentro de los textos. Un tercer punto que integra [o anterior, es una historia que tome en cuenla la pluralidad de procesos y la complejidad de los tiempos ¡ espacios en quc se inscriben los sujctos dc la Historia.
rTe¡esa de Lauretis. 'Estudios l'eministas eslLrdios c¡íticos Problernr.. concepto: y conte\los - f, -ae't , , u per1rpe.fivd, Calme¡ Ramos Escandón (coñp.), L -A.M. México, 1991, p. 185.
Este modelo de lectura permite, entonces, delimitar e interpretar las diferentes políticas de representación a través de los discursos culh¡rales y de las llamadas narativas maestras que, como lo esfudia Frederic Jameson, son los mecanismos por los que se construye el "inconsciente político". Las estrategias textuales en el periodo colonial hasta las primeras décadas del siglo »< en Hispanoamérica, ejemplifican este proceso.
Para esbozar una historia de la escritura que implique estudiar los diversos mecanismos en que e1 sujeto autoría como el sujeto de ficción se inscribe; ya que estos elementos del proceso discursivo se estructuran según los valores de clase que instaura la política de representación específica para los diversos discursos; una estructura artística que representa los códigos y estrategias de representación y simbolización de los personajes viílidos para una cultura y un tiempo específico.
Por ejemplo, a parlir de la colonia se instituyó la dualidad entre v oz aufot'raly vozfestimonial; con ellas, el poder autorial se le otorga a la figura de quien escribe, mienfas que aquél o aquélla que no posee e1 poder de la palabra escrita, se desplaza o bien al anonimato o es interpretado sólo como sujeto antropológico, sociológico.
En el caso de las políticas de representación y consíucción de los personajes femeninos, los modelos que se han reproducido son aquélios que permiten continuar un sistema de dominación que se inscribe en ias múltiples nanativas de la cultura hispanoamericana.
En el caso de las escritoras y escritores de la Colonia- éstos tienen que construir un nuevo ámbito de percepción para escribir y fansmiti¡ la imagen de rur espacio social cuyo sentido no había sido incorporado a la escritura. El sujeto masculino de las crónicas, como lo explica Sara Castro: "escribe no como el hornbre que fue, sino al contrario, como el hombre en que se ha convertido" .3 En el caso de las monjas, 1a

rSa¡a Castro Kla¡en, "Escritura y persooa m el nuer o r tído", Escr¡lu¡.4 fra ,rgre¡¡ón Ji, s,tje¡o ez, la ¡ik azú?r lafinoanel¡cana, Prcmiá Edito¡a- México- I 989- p- tl6,

escritura de los dcvoclonarios, clianur confesionales y reglas dc virtud, les permitía inventar y apropiarse de una identidad que tiene como espacio la experienciay percepción al cuerpo; es deci¡ de la experiencia subj,:tir a que se cntiende como la interacción sel¡iritica entre [a experiencia. los significados. háhit,,s ¡ percepciones que articulan al ser con el nl rndo exteriorl
A la representación tlel cuerpo urístico cor¡o espacio de pureza se añade la identidad cnolla" la de hechicera yputa dentro del signo cle virgen en el caso de sor Ursula de Suárez en so Relo¿,tón oatobiográfco / 666- I 719.
La posibilidad tle reprcsenur una expcricncia delirante, es decir, gozosa para lograr unir el alma humana con el alma de Dios, permite a las monjas transmitir en lorma oral c¡ cscrita su vivencia del cuerpo como espacio de la plena percepción; "Acá no hay senti¡ sino gozar sin entender lo que se goza" f Sta. Tere:a de Jesús ). O sor Águetla de San Ignacio, que incolpora al modelo de la santísima trinidad la metálora del cuerpo matcmo.
Dado que toda subjetividad se producc dentro y bon el lenguaje, y como afirma Barlhes, cuando en la escritura como discrrrso sc incory('rc unJ realidad dinámica que conesponcle al habla. el sistema de escdtura que legitima los r¡odelos de representación se transfbrtra.
Quizh sca 1a obra de sor Ju¿rna Inés de la Cruz. al igual que Hr-rarnál Pon.ra de A¡-ala, la que logra transibrr.. ar la escritur-a colonial desde sus mcc¿rnismos irllentos cn un discnrso que expresa una visión de mundo dittrcntc al del imperir. español. una visión histórica. política e iclcológrca, en donde se cscribe una identidad culturai mültiple pcro contradictoria que refleja unl sociedad que se desequilibra y polariza
Me rcñero, entre otros rasgos, al cariictcr inestable y discontinuo cn la rclacitiu autor,/autcra. nanador y personajes que cuestiona la noción canónica del autor como eje constmctor del rTeresa de L¿uretis, "La tecnologia del género". El gé*tl ttt pelspeclha, Carmen Ramos Escandón (comp. ), LIA\i, México, 1991. p. 259.
- : :: Jlr del texto y a la ruptura de la distancia -:r::prrral de tal forma que la experiencia del r-:..rdo no se percibe como tal, sino que integra ...'nre\enlc.
En sor Juana lnés de la Cruz se devela una ¡ l¡ra conciencia del poder de la palabra escrita - ..c üurlslru) C un Sislerna dc negacioncs y ilencios: "y casi rne he detcrminado a dcjarlo al . clcio: pero colno cste ec cosa neqitli\ a. aunqUc c:iplica mucho con el énl'asis dc no cxplicar, es nL'cesario ponerle algÚrn brcve rótulo para que se r'ntienda lo que sc pretencle que el silencio diga; y sr no. dirá nada el silencio, porc¡uc ósc cs su pr crpio ofi cio: decir nada".5
Sor Juana y Huamát Poma, ambos sujetos nralginados. ella hija ilegítima, usa eJ disliaz r.nasculino para acudir a 1a universidad y cl convcnto para dcsarrollar su intelecto, é1. descenclicnte directo dcl irltinro entperador quechua, el prirner mestizo de la cultura andina que por metlio de la escritura intent¿t conveucer a la corona cspañola para restituir la csüuctura dcl gobiemo inca. inauguran la estrategia del silencio para contralrestar las políticas de rcpresentación dominantcs.
En el caso dcl siglo xx, la ética social producto de la idcología católica acentúa los valorcs de sacrificio/pureza; un código de conducLa rcflejo de la rnoral i ictoriana qtre circunscribe a la mujer en la función reproductora y elimina la experiencia de goce y, por últir¡o, una identidad socialque alienla a la mujera panicipar y sustentar la idea de Estado/nación producto de la visión napoleónica.
Los estereotipos lemeninos se conshuyen en relación con el espacio público y privado; la calle, espacio que excluye el modelo virtuoso de mujer, y el privado, el que exalta y pondera el n.rodelo dcl "ángel del hogar". Los personajes ferneninos románticos son cl sustento de los idearios nacionalistas, así la mujer se convierte en madre tiera, en el vientre matemo como alcgoría de la casa y de la patria.
Las cscritoras en este periodo, explica Ana Rosa Domenella, "intentan y a veces lo logran cambiar su lugaren la estruchrra familiary su actitud frente a un mundo pretendidamente
inamovible en su estructura patriarcal y jerárquica".ó Aquéllas que lo hacen tendrán que hacerlo desde la soledad, el desamor, la locura, el exilio o la muerte.
Esta historia trágica de la literatura nos ha dejado rclatos de vida quc rcquicrcn ser reinterpretados en otras dimensiones. Qué hay más allá de la vida galante de Certrudis Gón.rez Avellaneda(l 8 1.1-1 873) y sus relacioncs desenfrenadas con los intelectuales de su época; qué negociaciones y concesiones se dieron entre Solcdad Acosta de Sampcr ( 1833 - l9l3) y su esposo para que éste apoyara cconómicamente la publicación de la obra de su esposa: cómo asume y vive el dcsticrro y lapersecución rcligiosa
Clorinda Matto de Turner ( 1833- 1909); entre nu"rchas otras historias inconclusas del reperloricl litclario h ispanoar.nericano.
RigoberLa Merrcht. cn sulibro .4/e //ant¿¡ Ri,goberta llerch t, o-rí ntc n¡tt.iti /l tttnciencfu (1984), reafima esta estratcgia del silencio para lograr la penranencia: "Hcmos ocultado nuestra idcntidad porquc hemos sabido resistif'. Pero al final del libro plantca la neccsidad de romper con el sistema dicotómico para reprcsentar la realidad: "Tenemos que borrar las barreras que existen. Dc etnias, de indios y ladinos, de lcnguas, de mujer y de hombre, de rntelectual y no intelectr-ral". La pregunta, para concluir esta rcflexión, es si todas y lodos cn nuestra diversidad estamos dispuestos a romper el silencio.Y

sSo¡ Juana Inés de la Cruz, "Respuesta de la poetisa a la muy ilustre so¡ Filotea de 1 a Crul' , Pn-mero sueio )/ otrot ¡ertoi, edició[ y selecció¡ de Susa[a Zanetti, Losada-Océano, México, 1998, p. 184.
6Ana Rosa Domenella, "I¡toduccióo", lar voces olwdaóler, Anto/ogía citica de narradoras mexicalras nacidaÍ eñ el .rig/o xL4 A¡,aPiosaDooenella y Nora Pastemat (editoras), El Colegio de México-pDM, México, 1991, p, 17.
Sergio Gómez Montero* y Norma Bocanegra Gastélumt
No es F.icil, en un mundo aceleiadamente cambiante como el contemporáneo, abordar temáticas tan complejas como las que hoy, en este escrito, se están tocando. Más aún si dich¿ temática nos compete directamente como país en un momento en ei cual fuera y dentro de é1 esa temática se encuentra precisamente en el tapete de ia discusión, además de una discusión que cada vez se l-uelve miis intensa, dado que virtu¿lmente todas l¿rs naciones del mundo están hoy tenier.rdo que hacer fiente, dc una u otr¿ manerar a 1o que involucra globalización y educaciór.r. Allí, el dilema planteado entre ir.rtegración rl¿/i áutarquía es un lalso dilema. pues el poder de la clinámica comerci¿l contenporjnea pare,ier,r Jn,r\Jr cualqttier re'istenci¡ a integrarse a la globalización. En ese rnarco, múltiples son aún las respuestas que la educación no ha dado.

* Ut t i E /.tlddd Paddgá.q itL¿ a ciot¡ o/, s b¡ ede ü¡ vm dtt, -R. C.
Para nosotros, Ia temática aquí ai¡ord¡da nos remite ir.rclistintamente r Chiirpas que a B¿iie Cá, lifbrnia, a Merico 1,al mundo todo, y nos obliga a pensar lo mismo etl política que en educación. Por ello, en nuest¡o caso al menos, la aprovechamos para darle cauce a l.ripótesis que nos a1-uden a esclarecer en parte lo que se presenta igualmente complejo y ocasionalmente dramático.
Asi, er.r el caso de nuestro país, los conceptos unidad, identid¿d y plu ricu ltu ra I ida d nacionales, amarrados hoy fatalmente a la globrlización. nos cond uccn, originalmente, a un tiempo remoto (más que nada el siglo xlx), quc hoy no se ha reproducido de manera invariable, sino que en nuestros dias está cambiando sustantivamente y obligando asi a la construcción de nuevas categorías conceptuales que faci liten entender con mayor rigor los cambiós que se están registrando.
En esta ocasión, y a través de este escrito, quisiérámos poner ér.rfasis en 1¿ descripción de algunas hipótesis que permitan fundamentár nuestra explicación de 1a etnicidad ,r concepto que consideramos eje para entender hoy la unid¡d. f¿ idenrid¿d y l.r plu ri-
culturalidad nacionales en el marco de 1a globalización, y cómo es que ella, la ctnicidad, se estaría manifestando, particularmente en el cirso de nuestro país, pero tomando en consideración, como necesario e ineludible marco de referencia, 1o que en tal materia se estarí¿r registrando ir escala mundial.
En lir parte conclusiva de esta intervenciór se describe l¿ relación asignatura pendientc- quc debiera d¿rrsc contemporá neamentc entre etnjciclad )' educación.
La,. hipórcri..obre I¡' tu¿ler ¿quí s€ trabaia son resultado de vários proyectos de ir.rvestigación -unos )¡a tcrminados, otros en marcha- clue los ¿utores han realizado básicamente en la región California/Baja California y de donde han surgido, desde luego, las bases que fundámentan los asertos aqui expresados.

Etnicidad es un coicepto que rrata dc englobar en una sola esencia todo lo que hoy impli,., d.Lir "pu.blo. rir Ji..riminar particularmenre ni marc¡r dilirencias entre las poblaciones que son calilicadas cono "pueblos". En la práctica, 1os sucesos chiapanecos registrados de 1994 ¿ l¡ lecha, y en particular 1a manela cn que e1 E1ército Zapatista de Libe¡¡ción Nacional (EZLN) h¿ ¿sunrldo la Iuchr por los derechos indígcn.rs, plantc¿ Ia necesidad, precis:rnenre, de clarle.r la "etrricid¡cl" cl carácter que busc.r dársele cn este escrito. Para ejemplifrclr l-rabria que cir;rr a1 subco nilndante N{arcos (Vázcluez N,loutalb;iu, 1999: 163): "No L¡¿st¡ con quc reconozcaIl quc somos diierentes,v que ibrnamos parre de I.r aldea global, tienen que reconocer el espacio que tencrnos,r.la decisión eue tenelnos sobrc ese espacio".
El presente, pasado y futuro: los dilemas del tiempo ( cnrpre h: ll¿biJo. err el e.rudio de 1os fenómenos sociales colternpor.ineor. un ll(lor quc dej.r invariablemente su impronta: el tiempo. La manera en que é1 se comporta según la etapa histórica por la clue se atrayiese, vA a cafacterizar a la sociedad de referencia. Claude Lér,i-Strauss (1971) afirma que la diférencia sustantiya entre los que se denominan pueblos primitivos y puebios mcdernos, radica en el hecho de que Jos cambios regístrados en aquéllos son de lenta maduración, en tanto que en el caso de los segundos los cambios están signados por la premura. Hoy, ia presencia del tiempo se r,.uelve ce ntral a la hora de abordar el qué está pasando con ios pueblos de nuestros días, entendiendo pueblo como el conglomerado poblacional que comparte no sólo territorio fisico, sino todo un conjunto de esencias Je naturaleza diversa que le hacen ser uno y diftrente; es decir, que .: otorgan identid¿d. ¿Qré so:'...r:.;qué hemos sido?, ¿qué i -r::r- rr ser como puebio?, son : r :::-t:r.t S encadenadas una

con otrá que, de continuo, plantean la interrogante de ser pueblo y que anulan, de entrada, la visión simplista de que ser pueblo impii, ca sólo una recuperación lineal del pasado.'?Alli, pues, el tien.rpo, entendido como dimension alidad total, sin rupturas, se vuelve el concepto eje a partir del cual se comienza a explicar la etnicidad.
Para el caso nuestr o, por ejemplo, cada vez queda más claro que ni los pueblos indios que pervir.en en el pais, ni mucho n'ienos 1a gr;rn mayoria mestiza que somos, poden'ros explicar nuestra identidad a partjr sólo de recuperar nuestro pasado indígena. Es decir, no se trata sólo de recuperar e1 pasado, sino de entende¡ cómo, a través del trenr¡o. l¡ e.enci,r idenrir.rri¡ nos ma tiene con1o pueblo. A unos! como etnias relativamente puras aún; a otros, nosotros los mestizos, como parte de un corlgio merado poblacion¿.l sum¿mente complejo.r En ¿ulbos casos, adcmás, la noción de territorio ya no iimita, pues lo mismo es posible Ioc¡liz¡r mrrrc.o. c:, Lor ÁnEeles que nexicanos mestizos en esa rEI sul¡comandantc Marcos lo expresa así (Vázquez Montalbán, 1999:160): "No puedes leferirtc al pasado sólo con arrc pentimiento o con nostalgia, tienes que d¿¡le su ve¡dadcro peso especihco a esc auto¿nh1isis".
r¿Cuándo el mestizo deja de ser tal. para a1c¡nze¡ u¡¿ nueva identid¿d aurónomal, es un¿ pregunta que 1a creacrón de los E.r.rJ"-n¿, ior, d.ja ,o'pe,lr; ¡ uerinr. tivanen¡e de lado. Pero hoy esa pregunta comienza a reclam¿r respuesta; una respuesta ineludible e inmedi¿ta.
misma ciudad, dilerenciados significativamente los unos de los otros, y más dilerenciados aún de la mayoritaria población anglosajorra, lo mi.mo que de olr¿\ minori¿. étnicas. Allí, 1o étnico se conserva; 1o cultural, quién sabe: ¿surge otra cultura o se mantiene la mism¿?
No en balde hoy, la noción del México profundo que particularmente defendió Guillermo Bonfil Batalla (1990) se comienza ¿ tuertion¿r. pue\ por un l¿do ri bien la memoria indígena está alli presente (Flores Cano, 1999), ella,
al haberse desprendido de su lucrttc origin,rlia. lor puebfo' irrdios, nos remite, sí, a un pasado, pero á un pasado que ya no es presente, pues si bien lo indígena per\i\te. persiste como memoria. cs decir, como recuerdo, un recuerdo hoy ineludiblemente mezclado con el presente, que de hecho ha borrado lo que lo indígena era originalmente en el pasado. Por eso no re v¿le remitjr iinealmente a 1o indigena a su pasado remoto, sino admitir que su presencia, hoy actualizada, debe respetarse a partir de 1o que es su presente, pues, contradictoriamente, en apariencia, sólo asi podrá recuperar lo que su memoria, en esencia, represcnta.
Más radical aún en su planteo, Claudio Lonrnirz ( lqq9l. utilizando el concepto de "mediación cultural de la modernidad", afirma que la inserción de los indígenas (y no sólo la de ellos, sino ia de todos los pobladores del

país) al presente es ir.ieludible, pr-les una de Ias característic¿s centrales de ia modernidad desde principios del siglo rw a nuestros dia: es "j.rlar", a ritmo' diferenci¿. dos, a todos los pueblos del orbe. Es más, que el retardo a esa inserción implica y conlleva sumisión: de allí entonces que el estado de explotación en que viven los pueblos indios y las naciones del sur tiene que ver mucho con las resistencias, voluntarias o no, a inse¡tarse en la modernidad. Por poner un ejemplo, si el férrocarril como proyecto histórico de desarrollo no se hubiera detenido sustancialmente con la revolución de 1910, hoy, México, estaría más moJerniz¿do. y por errde. regiv trlndo menor prore5os de desigualdad social, dado que éstos tienen origen en el hecho de no e\ l.¡r \uficlel emente model nizados. Sorprende que hoy algunos estudiosos de la historia del país se pregunten de pronto si no hubiera sido mejor la continuidad del porfiriato, para así no retrasar nuestra modernidad. Esto es, las trampas de la teoría, por las que cada vez son más afectos los intelectuales orgánicos de hoy.
Esa modernidad, para Lomnitz, nada tiene que ver con la identidad, pues fatalmente la modernidad conduce a un futuro al cual, tarde que temprano, nadie se va a poder negar: la existencia del ciud¡d.r n o del mundo..uy..r etnicidad ya no est¿¡rá dada r.ri por los límites geográficos que imponga un territorio ni por la singularidad de una cultura ya diluida cn el interior de una modernidad tecnológica arrasante. La soberanía nircional será sólo recuerdo y la aldea global más concreta quc cl sa1ón, la ciudail, el estado.v el país en dondc ahora estarlos.
¿Destir.ro m¿r'riliesto v fital que nos deparir la modcrnidird posmodcrna? ¿Tiene caso resistirse a esa litalidad?
Hoy, pues, al hablar de unidad, idcntidad y pluriculturalidad nacionales, pareciera perderse el peso de1 pasaclo, agobia el presenter pero el futuro ap:rrece alt:rmcntc presagiante. Mas tambiér.l es cierto que hoy la etnicidad in.rplica un encedenamiento ineludible de pasado, presente y futuro.

La idea del espeio fragmentado
La historia, desde tiempo atrás, explica a la sociedad, 1, de alli (nlon((\ qu( l¡ erni.id¡J r¡ nbicrr tenga cllle ser erplicada por la historia. Pero el problet.u,r es cómo se h¿r construido la historia. Y es importante dar esa respuestai pLres sólo así nos podemos entender corno pueblo. Allí, por ejeuplo, si entendemos que
la historia se construve a partir de la: [un.iones que el t r¿b¡io desempeña en el interior de las sociedades (Attali, 1999), se facilita el saber porqué, de la conquista á nuestros días, 1os pueblos indios que habitaban el territorio concluistado lueron sometidos primero a1 exterminio, iuego a1 aislamiento, 1, finaimente a la explotación que paulatina pero in exorablemente los mantien< eLl e I l-mite Je lr erirren. i¿.
I¡u;. l.'. J-'isu¡ld rde. .ori¡ les proliildrs clue atraviesan a 1os mestizos. explican porclué el me stiz¿ je , cle raí2, nu nc¿l se pl¿1nte¡ como ,,rn proceso gcnerador de equidad -v, por ende, nr de igualdad ni de ur.rid,rd, sir.ro que é1, también de raiz, está pern-ieado por l: di[er.nci.r. pue. el rrabrio. en las socieclades capitalistis, nos hace a todos difcrentes, dado que nos ubica en rangos polirr izados de posesión de la riqueza.
De ¿llr. entor.e.. que l; unid¿d étnica no sea sino una utopía y la unidad nacional sólo un concepto que desde sus orígcnes buscó apagar y desaparecer las

flamas sociales que genera el trabajo, al diférenciar tan profundamente a los conglomerados poblacionales 1o mismo desde el punto de vista del género que de la edad o la religiór.r.r
De esta manera toda nación. y p¿rticularmente México, netafóricame nte se debe entendc¡ como un espejo fiagmentado, cuya porción más amplia la compone un cristal de colorcs r.l.rúltiples y que representa ;r la población mestiza de nuestro pais. Los colores mirltiples se expiican por la
neCi¿ción del trabrrjo: soy rles tizo, pero no iguirl a todos los mcstizos; ei mestizaje conlleva la r:iilerencia de posesión de riquez.r, e rr donde. .inrplitr. rrrdo. cl nrc.rizo pobrc cs radic¿L.nente difirente ¿rl mestizo rico, con todos los matices intermedios.
Pero no só1o el trabajo influye tambiér.r para generar difér encias rcligios;rs, de género o étnicas.
Qrizá una mancra de ejempiifrcar la diférenciación de colotes en esa parte más amplia del cristal, es la paulatina pérdida de universalidad que en México caracterizaba a los simbolos nacionales: pareciera ser que ya naclie cree en ellos y que un número cada vez mayor de mexicanos los desconoce. Esos símbolos, que se supone amalgamaban a todos los habitantes de la naciór.r, al perder fbrtaleza (universalidad) sólo ilustran sobre la precariedad de la unidad nacional. ¿Qué r.ros queda para unificarnos como mexicanos que no sea la virgen de Guadalupe, con todo y los avirnces que I'roy registran las sectas protestantes en dir.ersas regiones del país? ¿Qré cultura, que no se¿l la n¿rcocultura, atráe tan masir/amente como fbnna de vida?
i)ero lunto a csa porci(rn mhs anrpli:r de crista[, existen por.cioncs más pequcñas; tentas como pueblos indios existan en el inte riol de una nación. Mas la m¿rnera en que cse cspejo existe e\li J(termirlrJ¿ por un mor imiento dominar.rte: el cristal mayor tier.rde a devorar, tratando dc hacerlos desaparecer, a los cnstales menores. Es decir, que el mestizo busca, a toda costil, integrar a su interior a los pueblos indios. En México, si bien desde la conquista ello íue manifiesto, en el siglo XIX, al surgir la nación, ese proceso se concibió como el único que podía salvar y proyectar históricamente a los pu eb los indios. Desde entonces la con.igna err r¡oderniz¿r:e o morir. dirigida particularmente en contra de los indigenas de la n¿ción.
En el siglo )X, en el marco de la' guerr.r. r¡undr¿1e.. l¡ unidad nacional lue el emblema que rSe iiustr'¡rí¡ cstc ¿selto, ubicanclo a1Jí, inclistintamenre, 1as luchas delgénero hoy en cualquier pais del mundo, clue 1;rs dc l¡s ¡rinori¿s n¡cionales o 1as religios:is. Estldos Uoidos, los palses musulmancr, Irlanda, Chechenia, Kosovo, son sólo .rlgunos ejemplos que podrían ilustr:rr el caracter múltipe rle có¡¡o, más ¿llá de 1o iaborai, el trabajo influl,e para diferenciar er campos diversos del quclucer hurano.
dio sustento a la soberanía y a una igualdad económica cada vez más lejana. La verdad es que, en esencia, la unidad nacional sólo tiende r crear el presente descrito por los indios dwamish, que un día, ho¡, lejano, fueron posesionarios de las tierras del estado de §Tashington en Esr¿doq Unido'. cuyo iete. Seattle, escribier: las siguientes fiases poéticas (Piquemal, 1999: Jq): "Cu¿ndo el úlrimo piel roi¿ hlya pererido. y el recuerdo Je mi tribu se haya convertido en un mito para los hon.rbres blar.rcos, estas riberas se ilnimarán con Ios espíritus invisibles de n.ri tribu; y cuando los hijos de r.uestros l.rijos crean estár solos en los campos, en el taller o en el silencio de los bosques sin camino, no estarán solos f...] Por la noche, cuando las calles de vuestras ciudadcs perm.irrelrJn .ilen.io..r. y v,, sotros 1as creáis desiert¿s. est¿rirn lleras de las multitudes de rctornados que antaño habitabirn en ellas y que todavia aman este be11o país. El hombre blanco nunca estará solo". A la unidad nacional, pues, en el caso de México, habría que entenderla como el hombre blanco de que habla el jefé Seattle.

Sólo cuando la dinámica del trabajo can.rbie, cl espejo fragmentado que hoy somos como país se disolverá, dándole nueva din'rer.rsión social tanto a los pueblos indios sobrevivientes corrr¡ .rl pucblo rne\li7o gue rJm[]icrl hoy somos. Al1í. la unidad nacion¿l se disolverá definitivamente para mar car difirencias que atravesarán no sólo las cuestiones étnicirs, sino igualmente las territoriales, las culturalcs y todo
aquello que hoy genera discriminación, injusticia o desigualdad social producto del trabajo-
Más que pensar con Lor.nnitz en ese futuro incierto que él imagina, uno tiene necesariamente que asumir al presente con ia complejidad que lo caracteriza. Al menos eso es lo que hoy nos estarítr recomendando la UNLSCO en el infbrn.re de la Comisión Internacionirl sobre la Educlciór.r que en 199ó presidiera _laques Delors (1997), v que mucho tiene que ver col etr.ricidad, pues los problernas implicitos en el presente comienzan precisar.nerte con la mar.rera tar.r desigual colt que crece 1a poblaciór.r en el mundo. Mient¡as los países ricos (r.ro más de siete) decrecen en población, los pobres crecemos cada yez más y aportamos las cuotas más altas a u¡ra población mundial en aLlmento, clado que la economía mundi¿l encuentra en los ejércitos de re serv¿lr en 1a rnanipulaciór.r de éstos, la fucr.rte pr inrordial de ¿cumulación de capital (Adler, 1999): mientras en esos países hoy la hora de trabajo se paga.en siete dólares, en los pobres, como cl
nuestro, se llega a paSaf en e[ mejor de los casos en 92 centavos de dólar. De alli, por ejemplo, que sólo en el año pasado más de 35 000 empleos se movieron del este de Estados Unidos h¿cia las maquiladoras de la zona fionteriza de México, gcnerando pobreza indistintamente tanto en Méxict¡ como cn Estados Unidos.
Pero no sólo en el presente nrundi:l hay problcn,r. dc de.igualdades sociales generadas por la economía, sino 1o que sin duda es igualmente graYe y que uno no s¿be virtu a lnrente cómo darie respuesta, pues allí las raices de la desigualdad f-rncan sus raices a gran profündidad.
Junro a e.a re¿fidrd m,rrrifiesta, hay una serie de realidades encubiertas sumemente preocu pantes. Allí, por ejemplo, el neomatriarcado que acompaña a la maquila (Adle r señala que buena parte de las familias de las mujeres ob¡-eras de maquila son las únicas que ¿portan ¿l sostenimiento de Ia familia, con un ingreso promcdio de ocho dó1ares dirrrios) está dando paso a una nueva realidad social, en la que, entre otras cosas, el cambio de roles en la familia no sólo irnpacta la
integración de ésta, sino que abre espacios a la violencia intra y extrafamiliar, a la drogadicción, al cultivo del ocio malsano por parte del macho; en fin, a fenómenos sociales realmente preocupantes. Asi, uno debe necesariame;rte pensar en los problemas que genera la mig,ración (Tourainc, 1997), pucs al mismo tiempo que la población mundial sigue creciendo, ella se está moviendo de un.r rlJner¿ imprcrionante y generando un presente que creil dif-erencias y distancias brutales entre las poblaciones originalmente asentad¿s y aquéllas *nuevas! extrañas- que para desempeñar los trabajos m;is bajos y peor remunerados viajan y llegan (al margen de que a veces mueran en el ir.rtento) a los territorios en donde esos trabajos existen. De csta fbrma, los afiicanos se muever] continuamente hacia Europa. Hay una intensa migración entre los pueblos asiáticos comprendidos en 1¿ cuenca del Pacífico. Hoy, qué paradoja, ha¡, rusos que emigran hacia 1os antiguos países sociirlistas, y de los países ex socialistas parte de su población se mueve hacia los países europeos capitalistas. Y bueno, está 1o

que a nosotros, bajacalifbrnianos, nos corresponde en buena medida. Prinero, la n.rigración de mexicanos y la ti n o a m e rica n o s hacia Estados Ur.ridos, y luego nuestra propi:r migración interna, cuyas zonas de expulsiór.r son cada vez más, en tanto que las zonas al¡' ¿1¡¿11;rrn lrr ,. omponen Iuttdamen ra lnlcn re lar c iudade. mrgu il¡doras de la ltronter¿ norte de nuestro país.
La migración, por ende, cuestiona l.roy más que nada a Ia identidad primero y luego a la unidad nacional. A la identidad, porque al moverser en su periplo o en su asentamiento en un¿ tierra diferente a donde se nació. las personas modihcan sustantivamente sus comportamientos culturales, al incorporar fatalmente nuev¿s lorm¿s de accionar cotidianamente. Asi, sin dejar de ser Io que originaimente re era lmixteco, nahua, chinanteco, chol), se crea, en los hechos, una nueva esencia étnica, que bien se puede definir, para simplificar, utili zando, sin ningún sentido peyorarivo. un término nluy (onrún ent¡e nosotros: los "oaxacalifbrnianos", que no son ni totalmente oaxaqueños ni tampoco californianos. Y así, en Jugar de disminuir, se puede decir que las etnias de México, y las del mundo en general, por los procesos de

sincretismo multidimensior.r:r1 que genera la migración, se están mulriplicando. ;rnpliándo.e a.i. por ende. la. prácric¿..uil ur.rle'.
Pero no sólo eso, sino que dado que la migración no es sólo de ca¡ácter interno sino también externo, hoy, Ios mexicanos (y eventualmente los mixtecos, los sinaloenses, los michoacanos) nos ubicamos como con.runidades perlectamente definidas y establecidas 1o mismo en Nueva York que en Vancouver; en Chicago
que en San Antonio; en Los Áng.l., qr.,. en Miami, 1o cual, de entrada, anula la posibilidad de la unidad n¿rcional, al menos en lo que ésta tiene de vinculación con un territorio. México ho1., virtualnrenre. csl¿ por todo Err¿dor Unidos v buen¿ parte de Canadá, al margen de que esté ubicado allí como resultado de los tortuosos procesos de migración aqui esbozados." Ésa es la realidad y no podemos negarla, como empecin¿idamente ho,v se niega a reconocerla, por ejemplo, Ia educación en México, la que sigue neciar.nente ubicada en el territorio iluso de Ia unidad nacional.
'FIcrmrnn Bellinghausen (Vázquez Montalbán, 1999:214)1o expresa rsi: "Hay una ciudacl indígena. Hay pueblos crsi rrasplantados que r.iven vida de puebIo". "Falta estudi¡¡ más ¿ lóndo portlué, como lesultado de Ia migración, la identidad mestiza pareciera diluirse l perderse en la misora medide rlue lo étnico originario se rccupera v se fortalecc.
Etnicidad: asignatura pendiente de la educación \,'olvemos :rquí de nuevo a la UNESCO, la que en el ilforme ya citado (Delors, 1997), y en otro coordinádo por Javier Pérez de Cuéllar (1997), le piden a la educación, y en particular a los educadores, apostarle al presente con.rplejo aquí descrito, para, a partir de é1, poder diseñar un futuro diférente al que pesimistarrrenle no\ Jeparari: l¿ eristen.r¡ hcgemóniL.r de lr aldea global.
De esta manera, la apuesta de la uNTSCO tiene dos ¿rristas. La plinera de cllas tiene que ver con el principio de igualdad ciudadana clue pernitiria romper las dilerencias que genera irctualnente el trabajo y en donde la educación jugaria el plpel centr al, pues ella, impulsirndo cua tro princi¡rios -aprender a conocerJ r¡rlender.r Ir.r.er. lprcrrder r vir ir juntos y aprender a ser-, sentaría las bases de la igualdad universal.
En la otra árista, la UNESCO le apuesta a l¿r diversidad c¡ea tiva, en donde el prir.rcipio del ser pueblo implica acumulación cada vez m¿yor de saberes -provengal.) éstos de donde proven!!án- para oponerse a.i l l: hegenrorria uni-

later¿rl de la tecnología, la que busca desapa:-ecer los saberes tradicionales y artesanales de los pueblo. mái.lnliguos def mu ndo. Es decir, que la tecnología debe necesariantente someterse a corvivir con otros sirberes, en lugar de imponer su iógica instrumental y pragmática.
O irvanzan cn términos edr.r catiYos paralelamente la computadora y el iib.rco, 1a ir.rgeniería genética y 1:r biorecnología y la herbolaria, la calided tot¿rl con la rreJri\rd.lrl ind riJu,rf, l.rs le.n'cas de superacir!n personal con la pasión encendida del humar.ro, o la educación no será t¿1. En otras palabras, es tiempo de que hoy, en piena época de globalización, etnicidad y educación se encuentren, porque si no, la educación seguirá irremediablemente ¡eprobada. Y
ADLER, §f. M., "AJob on the [-ine", en 11'tl¡e" Ion¿'. nra zu/,b-r' 2000. r.rr. F¡ancisco, Califbrnia. lu,t. ATTALI, J., Dicciontrío thl siglo XXt, Pridós, Balcclor.ra, Esparia, I 999. BONFIL Bat¿lla, C, Mixio proJittlo, cN(tA/Grij¡lbo, México, D.L, 1 990. DLLORS,J.,l,a rdrariót .t¡o(rnt //1/ Í{ora. UNEsCo, México, D.F., 1997. FLORESCANO, 8., Menorit indí¿tra, Taurus, México, D.F., 1999.
IE\T-s - ¡.,.¡. i r,./.,4t,ai. ,t./n¿,n. Siglo x-ri, México, D. I., 1971. LOMNITZ, C., Modcr¡tilr¡l i d Lt rt. Pianeta. lvl¿xico, D. F., 1999. PÉREZ de Cuél1ar. J ., Ntxtru diü¿rsil¿tl .¡iiltt¿, LINLSCO, México, D. F., 1997. PIQUEMAL, M., Paldltrn tu los itdio¡ n ortea tt tt io n os, Etltctoocs B, 13arceiora. Españ¿, 1999.
TOURAINE, A., ¡Podrenot riitir jtatos?, CfE, México, D. F., 1997.
V AZQUEZ Montrlbán, M., l/l¡r¡o¡: ¿/ *rior dc los tgtjot, Agujla¡, Mé-ico, D.F., 2000.
"Dav¡d P¡ñera Ramirez es un caso excepcional no sólo en el ámbito universitario sino en el resto de la sociedad bajacaliforniana. Además de histoiador, ha tenido una participación directa en muchos de los acontecimientos cufturcles que han contribuido a la construcción de la imagen histórica de la entidad [...] Por eso podemos af¡rmar que David vive para la historia. Es su vocación, su pasión, su vida entera".
Aidé Grijalva
Af\ I hablar de la historia de Baja Cal¡torn¡a, de su conocimiento y de su divulgación, no se puede menos que menc¡onar eltrabajo de invest¡gac¡ón llevado a cabo por David Piñera Ramírez, además de sus activ¡dades como docente universitario, como promotor cultural, como organ¡zador de proyectos ed¡tor¡ales y como divulgador de la histor¡a regional. Pero es prec¡so, asimismo, mencionar su enlusiasmo en pro de la cultura, su fervor por la historia como discipl¡na y como entrega personal, y s¡n los cuales no se comprendería su ded¡cac¡ón para llegar a conocer a fondo el pasado h¡stórico del estado, sus valiosas aportaciones en ese terreno, sus numerosas e imprescind¡bles publicac¡ones que nos perm¡tieron arncllar nuestra visión no sólo de Baja Cal¡fomia, sino ':-: e- oe la frontera norte de México. :. , : ...e'ia codrÍamos retener algunos datos | -t -'.-',:-:::- e perl de una trayector¡a ,- ::-::- ::--oa con tenacidad y '. ., :-. ,::':': a.a- ''ez nació en Tepic, ' - . .:: :- - .¡3 r31uvo la li-.' ': -, :¿ a.:: : .1" l
Cal¡fom¡a (UABC) como mordinador del Departamento de D¡fus¡ón Cultural, creado por ¡nciativa suya. Y fue, de 1970 a 1972, secretario general de la uABc.
A su entusiasmo se debe también Ia fundación, en 1975, del Centro de lnvestigac¡ones Históricas
UNA¡,¡-uABc, hoy lnstituto de lnvestigaciones H¡stóricas, y de la carrera de historia en la Escuela de Humanidades, en 1986, asÍ como la creación de las publ¡caciones: Revlsta universitar¡a, Calaf¡ay Meyibo. En la actual¡dad es m¡embro correspondiente de la Academia Mex¡cana de la Histor¡a, investigador emérito de la uABc e ¡nvestigador del lnst¡tuto de lnvestigaciones H¡stóricas y maestro de la Escuela de Human¡dades. Su bibl¡ografía consta a la fecha de más de veinte títulos, entre l¡bros de su autoría y como coordinador, compilador o coautorde varias obras más, y un número también ¡mportante de conferencias, simpos¡os, congresos, artículos y folletcs. Pero un retrato tan escueto no estaría completo sin hacer h¡ncapié en su trato siempre amable, en la jovial¡dad que lo ha distinguido todo el tiempo, la

*Escuela de Humanidades, uABc

misma con la que nos recibe cuando buscamos platicar sobre lo que ha sido su actividad como historiador, promotor y docente.
Humberto Félix Berumen (HFB): Yo empezarÍa preguntándole qué piensa acerca de la aseveración de que usted es nuestro primer historiador profesional. académ¡co. de Baja Cali[ornia.
David P¡ñera (D.P.): Circunstancialmente me tocó asumir ese papel. Y yo me lo explico en virtud del Programa Nacional de Formación de Profesores que estableció a principios de Ios años setenta la Asociación Nacional de Universidades e lnstitutos de Enseñanza Superior (ANU|ES). No sé si recordará usted que anteriormente las becas que se obtenían en las instituciones de enseñanza sLtperior eran excesivamente lim¡tadas. Los posgrados, por otra parte, éstaban concentrados en la ciudad de México. De tal manera que dicho programa de la ANUIES dio oportunidad para que la gente de las universidades de los estados pud¡era hacer estud¡os de posgrado en la ciudad de lvléxico o en el extranjero, con becas de montos satisfactorios que permitian inclusive moverse con la familia. Eso d¡o oportunidad para que yo pud¡era realizar la aspiración que tenía, consistente en prepararme profesionalmente en el campo de la historia. Como usted sabe, miformación originales Ia :e abogado, pero con una marcada inclinación por la - sto. a desde entonces.
HFB: Supongo que esto se lo han preguntado an- ':: ::-a.re gustaría conocerquéfue loque lo llevó : r:: .z's: ahora sí que en cuerpo y alma, a esta : -t':: I -
D P l:.:. :r co tenía yo la inclinación por la - ::--: :: -: - _:.r,ásevdenteenlapreparator¡a. =:-_ :- =-. :-:: : -3rtos en Guadalajara, no :xs:: : ,a--: ; t: -:-:-. _as carreras tradicionaes e-a- :: : - :: : ' . 'a.- 3.ia. La más afín amrs -:-:- t:: : t:':--:
C¡-a-:: :: i: . - : ... -- .: ::.eC-O ba en te.a.:- a': _:a _-_-::t t:::-aases en Una es3-e -.:.- :- - _: :'-a':_ I ::. :-: Ci 'ue hisrora --,::: : -._:.:- ..:.. 1: secundaria. Dss:-=: -,.- -:. 'a t:,.,:, :':" la preparatoria ce ¿ --.:-:.;l
Ene.pla'rdees:-:'--.r: =.! - : :.- :::. -.: materiasoptativas,,c::-j.: i ::- -r-.. -:. :::-; delderecho. I\,r tess'-::i:¿-.:= - --.-.:- - : e incfuso. cono se :: :a-z: a : -z--.:- -:- .: ,
ConsÍilución de 1857, hubo oportun¡dad de participar en un concurso nacional para estudiantgs de derecho sobre el tema de la constitución. Fui el único participante de provincia, y pues lo astros rne favorecieron: obtuve eltercer lugarcon un ensayo sobre el liberalismoyla Constituc¡ón de 1857. Fue un concurso que coordinó el doctor Mario de la Cueva. un personaje académicamente de mucho peso.
HFB: ¿Y cómo fue su incorporación a la un¡versidad de Baja California?
D.P,: La universidad a mí me salió a la vuelta de la esquina. Yo me trasladé de Guadalajara a l\4exicali por razones muy pragmáticas -por usar un términopara ganarme la vida, y de pronto me enteré que había una universidad que estaba en ciernes. Me vinculé con quienes la dirigían, hubo oportunidad de presentar¡es un proyecto para crear el Deparlamento de Difusión Cultural y me nombraron jefe de dicho departamento. Organizábamos actividades tratando de abarcar toda la gama de la cultura, pero con bastante énfas¡s en la historia.
HFB: ¿Qué lo llevó a dedicarse a la historia regional? (un tema que al parecer no era muy socorrido en esa época).
D.P.: Así es. Yo lo he analizado retrospectivamente. Estamos hablando de los incios de los años sesenta. Para mí el instrumento o lo que me motivó fue haber leido Histona de Baja Ca/ifornn (1956), de don Pab¡o L. Martínez. Sin tener yo un concepto muy claro de que se trataba de una obra de historia regional, s¡mplemente a mí me impactó esa historia de Baja California. La sentí muy distinta al esquema de historia "patria" que se manejaba entonces, ya que era una historia con un sentido muy centrista, en virtud de la cual se entendía por historia nacional lo que había acontecido en el altiplano del país, y lo que estaba fuera de ese ámbito no existía o carecía de s¡gnificación.
Encontrarme con el libro de don Pablo L. Martínez -y que con el correr de los tiempos me di cuenta que era un muy buen libro- fue un impacto intelectual que me reveló o me clarificó Ia sociedad bajacal¡forniana a la que yo me estaba introduciendo. La realidad bajacaliforniana me resultaba muy interesante y con un trasfondo histórico me resultaba aún más interesante. Era mucho más rica. Tuve esa experienc¡a. Ahora, visto con otros ojos, me doy cuenta de que la historia regional todavía no tenía el fuerte peso que adquirirÍa poco tiempo después con Pueb/o en v/./o.' m¡croh¡sforia de San José de Gracia (1968), de
don Luis González y Goñzález. Esta obra es una validación metodológica, temática, de la historia regional. Pienso que don Pablo fue un precursor, un navegante, un marinero que navegó solo. Aunque ya había manifestaciones a¡sladas de interés en las historias locales- Pero no había tenido un planteamiento teórico tan claro, tan brillante y con tanto talento como lo h¡zo poco después don Luis González.
HFB: ¿Podríamos considerar la obra de Pablo L. Martínez y la de Luis González y González como los antecedentes de Panorama histórico de BaJe Califom¡a (1983)?
D.P.: En especial, la obra de don Pablo.Y Pueb/o en v/'/o también, y las otras obras de don Luis como lnv¡kctón a la mbroh¡stoia y Nueva invttación a la mbrohistoia, que las vine a conocer cuando decidí camb¡ar mi vocación o darle curso pleno a esa vocación.
Durante siete años fui jefe de Difus¡ón Cultural, como se llamaba en ese entonces lo que ahora es Extensión Universitaria, ydos años secretario general de la univers¡dad. A¡ terminar esa gestión decidí ir a México a hacer la maestría en histor¡a. Por eso le decía que ese programa de formación de profesores fue trascedental en mi vida.
HFB: ¿Cómo ubicausled Panorama histórico de Baja Ca/ifornia a la distancia ya de algunos años de haberse publicado y de haberse convertido en una obra básica, además de pionera, para el conocimiento de nuestra h¡storia?
D.P.: Como usted b¡en dice, es una obra pionera. Para su elaboración concurrieron una serie de circunstancias afortunadas, digamos que de índole

institucional. Encontramos en la un¡versidad, y concretamente en el rector Rubén Castro Bojórquez, un apoyo decidido para realizar una obra de esa envergadura. Anteriormente habiamos hecho publicaciones pequeñas, cuadernos, folletos. El rector nos brindó un apoyo ilimitado. Es más, nos instó a que haciéramos algo importante.
Ese trabajo lo acometimos entre 1979 y 1980, cuando tenía tres años y medio de haberse formado el Centro de lnvestigaciones Históricas ur\A\,4-uABC. es decir, que ya nos habíamos fogueado un poco. Se palpaba la necesidad de una obra que compendiara Ia historia de la entidad.
Y bueno, sin que se tome corno una actitud personalista, yo estaba ya en un momento de madurez en el que podía acometer una empresa de esa Índole. Y tenÍa una experienc¡a ar¡p ia de lo bajaca iforniano, puesto que estaba radrcando aquí desde 1959, lo cual era lmportante de alguna manera. Y había sido, además. testigo de los cambios que se estaban dando en el estado. Y digamos también que me había compenetrado de la manera de ser de la gente. Asumir, inclusive, ciertas actitudes, ciertos valores del medio.
HFB: ¿Asumirse como bajacaliforniano?
D.P.: Sí, ya ve que este medio lo absorbe a uno. Uno cree que lo va a transformar pero el medio es quien lo transforma. Yo ya estaba bajacalifcrnizado. Y además tenía la preparación académica, teórica, que había recibido durante el posgrado en la UNAN¡. Había pagado todos los créditos de maestría y todos los de doctorado, además había hecho mitesis sobre la tenencia de la tierra en Baja California. Ten¡a la for-

mación idónea y el entusiasmo. Además de la fascinación por lo bajacaliforniano.
Desde el Distrito Federal pude perc¡birlo a cierta d¡stanc¡a, añorarlo, clarif¡carmelo. Digamos que aním¡ca y profes¡onalmente estaba preparado para encabezar una obra de esa naturaleza. A eso hay que aunar el apoyo institucioñal. Y nos lanzamos. El d¡seño' sin que se tome como iactancia, fue acertado.
HFB: ¿A qué Parte se reflere?
D.P.¡ A la concepción general de la obra, a la estructura, altono. lntuíamos que se necesitaba una obra que metodológicamente satisfaciera los requerimientos académicos más estrictos, pero que a la vez fuera acces¡ble a un públ¡co general' Cosa que Ios histor¡adores no siempre se proponen ni se logra' A veces se tiene en mente como lector potenc¡al al sector académico, y bueno, el lenguaie que se usa está determinado por esas circunstanc¡as.
HFB: Me comentaba que se tiene pensado hacer una nueva reediciÓn de Panorama h¡slór¡co de Baia Californn.
D.P,: Sí, se tiene'pensado hacer una actualización del libro. Pero en cuanto a su estructura general pienso que está bien conceb¡da. Fue aportativa en cuanto a que por primera vez se estudiÓ de manera sistemática y expresa ta parte norte de Baja California. La historia de don Pablo L. Martínez que, repito, es una excelente obra, se centra en la parte sur de la península. Porque don Pablo era sudcaliforniano, y a la parte norte le dedica unas cuantas páginas.
Aquí había que hacerlo a la inversa. Tomar como una unidad histórica a la península durante Ia época prehispánica, en la época misional, en la primera parte del s¡glo xlx, péro de los años setenta de dicho siglo en adelante era necesario centrar la atención en la parte norte, en esta sección fronteriza, porque ya tenía una historia propia. La innovación es que se trató con amplitud la parte norte de la península.
Otra innovaciÓn de carácter teór¡co fue poner de manifiesto la interrelaciÓn que existe entre Baja California y el sur de California o los Estados Unidos en general; es decir, percibir la expansión económica de los Estados Unidos y sus efectos en Baja Californ¡a. Por primera vez clarificamos ese fenÓnemo. Fue una nueva manera de interpretarla histor¡a de la parte norte de la Baja California, en función de los fenÓmenos y los procesos que se estaban dando en el sur de los Estados Unidos. Esta expansión económica
arrolladora que se da en la frontera y que toma características muy especiales en Baja California. Creo que ésa fué una apofación importante, sin dejar de considerar las relaciones con el centro del país, pero tomando muy en cuenta este fenómeno. Esas fueron sus principales aporlaciones. y algo que a mí en lo personal me sat¡sface mucho, es el hecho de que hayamos abierto el espectro de la historia para recoger la vida cotidianá.
HFB: ¿En qué sentido?
D,P.: Las historias tradicionales están centradas en los fenómenos del poder, en los fenómenos políticos, y soslayan o súbest¡man la vida cotidiana.
HFB: Quizá porque ya había tomado unos cursos de historia ora¡ en la ciudad de lVléxico. En ese tiempo tuvo c¡erto auge la historia oral, que entonces era una novedad académica.
D,P.: Era una novedad, en efecto. Yo le v¡ muchísimas posibil¡dades para aplicarlo a esta región de una historia muy reciente.
HFB: Donde, porcierto, muchos de los personajes todavía están vivos o recuerdan lo que vivieron de cerca.
D.P.: Y digamos que tienen una perspectiva muy especial. Es decir, darle valor a estas facetas de la vida cotidiana, cons¡derarlas dentro del ámb¡to de lo histór¡co. Vi que ése era un instrumento muy rico para recoger los testimon¡os de la gente o de los sectores generalmente soslayados_ Usted recordará que en el l¡bro hay testimonios de profesores, de cantineros, de meseros. Y eso le da c¡erta frescura al l¡bro.
Pienso que fue acertado transcribir fragmentos de las entrevistas. Porque en ocasiones se le da otro

uso a la historia oral, simplemente como una fuente de información pero sin transcribirla expresamente. Pero aquí transcribimos fragmentos selectos de las entrevistas y eso le dio mucha frescura al libro. Es un lenguaje coloqu¡al, la gente se ident¡fica mucho con eso. Esas son algunas de las cual¡dades que tiene Ia obra y que se expl¡can dentro de este contexto.
HFB: Después vino la publicac¡ón de obras como Historia de Tt¡uana. Semb/anza genera/ (ueec-un»,t, 1989), Los orígenes de Ensenada y/a po/íú¿a naciona/ de colonización (UABC-Gobierno del Estado de Baja California-Grupo Cultural Septentrión, 1991 ), entre otras. Pero hayotra gran obra, sin menospreciar estas historias, que sería Visión histórica de /a frontera (UABC. 1987). Hasta donde sé, y creo que así es, se trata todavia de la pr¡mera y única visión histórica de la frontera como tal que existe a la fecha. Generalmente son h¡storias estatales y no se ve la frontera como una unidad.
D.P.: Esta obra también tiene su contexto nacional. En los años ochenla se establec¡ó el Programa Cultural de las Fronteras. En el centro del país, como sucede siempre, decidieron dedicarle especial atención a la frontera norte, por lo que en los ambientes gubernamentales y académicos tuvo prioridad la frontera. A usted le locóvivi¡ ese boomde lo fronterizo que se dio en la l¡teratura, en las artes plást¡cas, en la música y en todo.
Sin que suene así mmo muy pretencioso, la buena acogida que tuvo Panorama hisÍórico de Baja Calfomtenosdiovalor para lanzarnos a una empresa más ambiciosa. Al ver que lo fronterizo tenia pr¡oridad y que se abordaban una serie de facetas de la cultura pero no una obra de carácter histórico, nosotros

t
El DK-CHO, acr.ílico y tela sobre tela/213 x 102 cü.

Daniel Ruanova nació en Nlexicali. tsaja Calilolnia en lt)76. Estucliii la licenciatrLra en Diseño Cráflcr¡ en la L nirersidad lberoanrericana plarIel Noroeste en 1999 y dcsdc I996 ha tomado \.a|ir¡s cursos r, t¡lleles de ane. pintL¡[¿r ) cscultlll¡ cn el Centro de Humanicladcs y c1 Ccntro Cultural Tijuana y en la llxtensi(lt Uni\er-sjtaria ilc Ia L rr¡r .n Tecate.. Ilaparticipadoen\ariascxposicioncsindir.iclualesycolectilxsenMexicali.TccatcTrjuana,r San Diego. Calif'orli¡. rr. I:s becario del FoECA dcntro del proerama de fbntento a l¿r cle¿rciilt artistica 1999.-ió\'e¡tes crearloLes en la disciplinx dc altes !isualcs. Baja Calilbrnia. México. Ac¡ualnlerrtc rcsicle en Tijuana, Baja Caliltlnia. E-maiI: ruano!af¿i. hormaiI coni



decidimos lanzarnos. Hubo quienes en el ¡nterior de la institución se oponÍan porque decíah que éramos un centro pequeño, que.no teníamos la estructura como para real¡zar una obra de esa naturaleza, y en cierta forma tenían razón. Pero usted sabe que hay que lanzarse.
Afortunadamente el rector Héctor Manuel Gallego García nos d¡o todo el apoyo y nos lanzamos. Elaboramos un anteproyecto en el que muchos aspectos de la historia general de la frontera los intuimos y nos pusimos en contacto con los historiadores locales de la franja fronteriza. Había dos opciones: hacer una obra en la que intervinieran historiadores mexicanos y estadoun¡denses, o b¡en, reducirse a los historiadores mexicanos. Nos decidimos por la segunda opción en virtud de que en Estados Unidos, desde hacía tiempo, había un proyecto que ¡mplicaba.a los dos lados. Se habían estructurado equ¡pos en los que había un grupo de historiadores estadounidenses y otro de mexicanos para los estados vec¡nos. Pero nos dimos cuenta que ya llevaban tres o cuatro años y que el proyecto no cuajaba. No quisimos correr ese mismo riesgo y nos decidimos por estudiar a fondo el fenómeno fronterizo del lado mexicano.
Desde luego estábamos conscientes que una parte esenc¡al y def¡nitor¡a de lo fronterizo es la interacción que se da entre ambos lados de la frontera, y que si nos concretábamos a uno de esos lados, perderÍamos de vista esa dinámica interact¡va. Pero nos fuimos por lo seguro y nos dedicamos a historiar de la mejor manera posible el fenómeno del lado mexicano, y de alguna manera recoger los fenómenos de interacción. Pienso que fue una buena solución porque el proyecto estadounidense, que no le digo en qué universidad eslá, hasta la fecha no ha cuajado porque es muy d¡fícil.
Llevar a cabo el proyecto fue una experiencia interesantisima. Nosotros estábamos limitados al ámbito bajacal¡forniano y de pronto se nos abr¡ó un horizonte muy ampl¡o. Pero tuvimos el apoyo suficiente para recorrer varias veces ¡a franja fronter¡za y las poblaciones de esa reg¡ón, ya fuera en avión, en camión o en plck up, según se requ¡riera. Esto nos enriqueció muchisímo. Y bueno, ahÍ está la obra, que en su primera edición consta de tres tomos, con 700 pág¡nas en promedio cada uno, y una segunda edición de se¡s tomos, más o menos con e¡ mismo mntenido, pero actualizado. Fue una experiencia muy
enr¡quecedora que, además de proporcionarnos una visión del fenómeno a lo largo de Ia frontera, nos perm¡tió adquirir un perfil más claro de Baja California al contextualizarla dentro de este med¡o fronterizo más general. Regresamos con una visión más clara de lo bajacaliforniano, de sus verdaderas peculiaridades.
HFB: Me gustaría retomar ahora esta otra faceta suya como formador de las nuevas generaciones de h¡storiadores. Yla pregunta sería ¡a sigu¡ente: ¿A estas alturas podemos hablar de que ya tenemos un grupo de historiadores bajacalifornianos académicos y profesionales como para seguir ahondando en la historia de una manera más rica y profunda?
D.P.: Yo pienso que sí. Y en esto la licenciatura de histor¡a de la Escuela de Human¡dades juega un papel muy importante. Curiosamente nosotros, a diferencia de otras entidades, durante diez años funcionamos solos como Centro de lnvestigaciones Históricas.
HFB: Sin el área de docencia.
D.P.: iExactamente! Cuando se abrió la escuela fue una experiencia muy enriquecedora para nosolros mismos, porque pudimos comb¡nar la investigación con la docencia y retroalimentarnos.
Circunstanc¡almente tuve oportunidad de pafi¡c¡par en la fundación de la carrera de histor¡a. Como nosotros éramos los que nos dedicábamos a la histor¡a, las autoridades universitar¡as partieron de la base de que nosot[os teníamos que apoyar la carrera. A mí me tocó ser el coordinador de la licenciatura de h¡stor¡a, así que al mismo tiempo que dirigÍa el centro de investigaciones histór¡cas coordiné por

dos años la caffeta de historia, cosa que hice con mucho gusto.
Debo confesarle que fue toda una aventura, porque nosotros estábamos familiarizados con la investigación, y la docencia era algo asÍ como una caja de Pandora, un campo nuevo. Yo tenia c¡erta experiencia porque s¡empre di clases en la universidad, en la Escuela de Ciencias Políticas y en la Escuela de Ar qu¡tectura. Pero ya tenía un buen t¡empo sin dar clases, y era también el reto de ser docente en una iicenciatura específica de historia.
Fue una aventura emocionante, enriquecedora, pero también difícil porque batallamos mucho para encontrar maestros, pues no había. Para algunas materias tuvimos que llamar a alguna persona que tuviera inclinaciones por la historia, a maestros de otras disciplinas, como de medicina. Cada semestre cambiábamos de materias para poder sacar adelante a la primera generación.
En ese sentido fue una tarea ardua. Además, esa generación. como suelen ser las primeras genera" ciones, estaba integrada por personas predominantemente adultas. Una parte de ella ya con una carrera profesional, lo que tenÍa sus ventajas y sus problemas porque era gente de nivel que exigía. Por otra parte, se podía establecer un contacto muy maduro. Esa primera generación resultó bastante buena.
HFB: ¿Qué proyectos siguen ahora? ¿En que está trabajando?
D.P,: Trabajo en la historia de la educación en Baja California, por lo pronto. Y

IJI I a,, ll,' lnuchos alio. (lue en Miric., v el rcst,' de A¡rdrica se comenzó a hatrlar con asitluidad sobre un¿r de las fieuras ya emblemáticas de la literatura para teatro que cobró significativa relevancia, particularmente en Ia década de los años ochet.rta, pcro continÍra su vigencia en el panorama actull. A ¡,esar de su incursión primera en Ia escena frarrcesa en mavo de 1970, v del impor-tante estreno en el Festir,¿rl de Avignon del monólogo ritulado Z¿ rtocltt justo arttes de los bosqur siete ttíos nlás tarcle, poder.nos leer a Koltés cn lengua españo1a a partir d. leeh.t' ¡rj. ricanrentr re.icntr'.
Rernard-Marie Koltés. r¡acido cn 19'18 en Metz, al oriente de la capital de Fr¿rncia, desapar-cció de nrLcst¡¿r dimensión terrena no sin dej:rr un r¿stro luminoso imborrable, presentaldo cor.r str ob¡¿r una aprcciación de la vida ¡ el nundo que recuctda a cada instantc la cualidad circunstancial y eflnter;r de la existctrcia, v la pérclida para sienprc no va del
piuaíso anhelante, sino de la propia intención humana de aspirar a esa in tangible y cada vez más inconsciente utopía.
I)esde su prinrer texto, La nocha justo rttttt: rle los bosques, el autor sorprendc por su litrert:rcll por esa rnanera personal de il puntcando, de dejirr cortei' el discurso imprevisible, de proseguir con la idea o sentimiento cot.r una suertc que va confeccion¿nclcr cl detalle clc sus interlocutores mediante el propio cleveni¡ cle la historia. Nttnca el parrón o rnodelo texrual perseguido poclrá dcsvelarse a la visra. otorgando de esa pcculiar fb¡ma la virtud cle una historia qr.re se va arttlarrclo sola, qrte fluve en ese torrcnre de rparcnte discurso e1c'iaturalid¡-d". Pr:r',:, lo n-rayormcntc it.tcreíble err trcnenda parado ja, cs
*Doctor en,0/o/o§a hispánica, profe.ror e invesligadol e, /4 Escuela de Hamani¿ades, UABC.
que su obra se insala de repente en la reflexión de la flsica cuántica, por ejemplo, en el interés de expresar el conocimiento matemático que rebasa las capacidades 'harurales" de sus personajes que ya construyen filosoÍia, que transgreden con la suma de sus actos y su verbo, el propio esquema de su desarrollo y van desplazíndose en un movimiento paulatino e infinito que los va perdiendo hasta dar la sens¿ción cle quedar convertidos en especrros, en meras alusiones, en un haz luminoso. Mucho § habria que hacer norar a1 ft resPecto.
La vida de Koltés aparccc- catapultada con una suerte de viajes por varios continentes que lo en lrrentarían a la convivencia multicultural, elemenro importante que puec{c rastreatse en su lrreve pero contunden
te obra. Él mismo ¡ompe el cerco de la ru¡ina de ho¡ progresista y acomodaticia para preferir aventurarse por la vicla, "salir a husrrear por el mundo" y desgarrar cl seno precisamente de Io prcvisible en busca de un sitio aparte, de una circunstancia que acal¡e de una vez la tranquilidad asfixiante. En entrevista, él declara lo siguier.rte:'A los l8 años exploté. Rápidamer.rte fue Estrasburgo y Paris y Nueva York en 68. Y ahí, de golpe, la vida me saltó a la jeta. No hubo pues etapasi no ruve tiempo de soñat cc¡n París, en seguida soñé con Nueva York. Y Nueva York en el 68 era realmenre o¡ro mundo".r
En los años siguientes viajaría también a Moscú, a Nigcria, Guatemala, Nicaragua, Scnegal, Malí y Costa de Marfil, de vuclta a Nueva York, 1' en dos ocasiones esraría en la ciudad de México (1978 1, 1989, pocas semanas antes de su muertc).
Su obra contiene también este entramado cultural, sitio donde el autor traslapa la convivencia feliz o desafortunada de pueblo y razas, mediante un fino sentido de apreciación: sl obra Cotnbate negro 1 de peros es una visión sobrecogedora de su primera ririra , Áfri.". crrlo pcr'onaic
clama por la venganz-a de la mue rte de su hermano bajo el espectro racial histórico de blancos contra negros. "En el Muclle oestc, ctbra. inst¿rlada en un almacén abandonado, desa- ' Iojado junto al río, Cecilia habla ocasionalmente en quechua, su lengua nativii'. F,¡ J?etorno al desierto hay una plofunda refcrencia a Ia cul¡u¡a árabe, a las oracioncs cotidianas de la religión isl:i mica. Todo ello en una peculiar forma cle aproximarse a las ¡ranifestaciones no iguales, no emparentadas v tampoco semejantes.
Sus piezas muestranr además, un rostro descarnado pero no trágico, pllnzante, pero nrás Lrien cómico de la socied:rd contemporánea. L)ebemos aclarar. prccisamente, que tal comiciciacl es la resultante de un recorrido solitario r. dok¡roso, que resalta la opacidad dcl rnundo sin fuga posible, a excepción quizá del sueiro en quc se refugian algr-rnos de los personajes. Págir.ra-s impregnadas pues cle nostálgico misterio, de un universo equilibrado pero bajo Ieyes que son propicias para ei extrañamiento del homl¡re con su entorno. "No sé si Ia vida rcal cxiste en algún sitio", arrotará Koltés cuando

Serge Saada/I{ugo Salcedo. ''Apu11te biográ il ct't" ltt lt.so/ctfud de /o.r ct ttpo.t dt a/gotló»,lobitnba, Caen Editores. México. edición conmemorativa. 1996, p. 19.
La obra de Koltés muestra un rostro descarnado pero no trágico, punzante pero más bien cómico de la sociedad contemporánea. Tal comicidad es la resultante de un recorrido solitario y doloroso, que resalta la opacidad del mundo sin fuga posible

se refiere al proceso escritural de Muelh oeste, producto precisamente esta obra de su experiencia neoyorquina en un refugio paravagabundos y maricones, sitio del tráfico ilegal y los ajustes de cuentas, en donde, bajo su apreciación, no e<iste el otden norm¿l sino otro, un orden diferente al habitual pero sin duda reconocible. Un pequeño mundo en un rincon del§7est End, en el puerto antiguo.
La üda al margen, el arevimiento que pone en riesgo Ia propia oristencia es sustancial en el teatro lroltesiano. En la soledad d¿ los campos dz algodln, se ejemplifica precisamente ese ortraño encuentro entre dos hombres que se abordan en la noche para establecer una suerte de ino<plicable contrato donde la efectividad de la relación es, precisamente, la capacidad de compra/venta de las partes, la transacción, el trueqr.re, a pesar de que nunca se mencione por su oombre aI tipo de mercancía involucrada. O mejor dicho, si se quiere, los hombres se unen en ia celebracióo de un contrato que puede implicar un inte¡cambio en todas sus formas. Este choque que mide la fuerza de los contrincantes tramposos o cautelosos, ¡eúnen ambos esa ambigüedad apreciada -porque nunca revelan el deseo que esconden- que conduce precisamente a la batalla
titrínica y bien emparejada del juego verbal primero y de la acción flsica que vendrá después y que habremos de intuir ansiosos como espectadores igualmente ambivalentes: ajenos pero próximos; es decir, no como singulares observadores, si¡o también como cómplices del asunto.
Re¡omo al d¿ierto es la rivalidad férea entre los hermanos que no se han üsto durante quince años. Ella, Matilde, ha dejado Argelia para recoger en definitiva la finca francesa heredada por el padre. ÉI, Adri¿n, instalado en una provincia del este de Francia, no está dispuesto, en principio, a rrensar con su autoritaria hermana a pesar de él contar con la fábrica que dirige, parte acordada en el testamento del progenitor. Un desajuste afectivo está a la vez impregnado de actos terroristas que cobran ya la vida de un sirviente, de la palpable intervención del ejército que instala el interés militar sobre el interés de la burguesla, las apariciones de la cuñada mcerta que puede solamente ser vista por la chiquilla hija de Matilde Una pieza en verdad compleja porque establece varios niveles de significación en el desa¡rollo del conflicto: desde la batalla de Argelia contra Francia que confunde al paracaidista que exclama en una voz remanente de 1a liter¿tura de

otros europeos como Kafka o Albert Camus: ";Quierr e. el enemigo? ¿l ú eres un rmigo o un enemigo? ¿A quién debo defcnder y a quién debo aracar? No entiendo quién es el enemigo, le disparé a toclo lo que se mueva" ,: hasta la batalla interior dc los hijos que no quierer.r morir inútiln.rente, quc quieren disfrutar con comodidad de los privilegios de la r-ida, o bien que buscan inmolarse en un escape a las reglas de los órdenes conocidos.
Las anteriorcs serían piez.as suficientes para conser¡ar el atractivo e influyente si¡io de BernardMarie Koltés en el teatro de nuestro tiempo. Sin enbirrgo, obligado es aproximarnos a la obra tle mayor impacto en México, debiclo precisamente por ser una clc las pocas que se han estrcnado en terri¡orio nacional corr los acostumbndos fástuosos presupuestos de la intennirente Compairía Nacional dc T¿¡ltro del lNs¡. Nos relerimos al textr¡ dc Roberto Zucco,que sería definirivamente la ¡ri.z.r tilrima Jc crt. ¡utor. er.r'ir¡ entre 1a primavera y el invierno cle 1988. estrenada en México hasta 1 995, posteriol lichcr sea de paso- a los probados erxitos dcl montaje en Berlir, Barci:lona y lv'foscri.
La muerte le impedi¡ía a Berna¡d-Maric complobal el impacro clc esra obra en los cscenarios del mundo, inspirada en un personaie cle complexión rca1, un joven italiano que sin modvo aparctrte asesinó a su paclrc y a su tlaclre, fue encerrado en un hospital siquiátrico deJ que huyó para marar a dos personas más: un oficial de policía y un niño quc sc crlrzaron por su can.rino. Roberto, el asesino, fue recot.locido por una joven col quien había tenido un ripioso encuentro sexual; y cle vuclta en la cárcel, trepó al techo de Ja pr-isión dcsafiando
semidesnudo a las patrullas, lanzando piedras y vociferando hasta que en acto suicida, se arrojó convencido contra el pavimento.
Koltis siguió paso a paso los avanccs del caso, desde aquellos carteles de policía re¡rroducidos en los andenes del rnet¡o parisiense coD cuatro fotogralias del rostro atractivo v sereno de un jor.en de r.eintitrés a veintiséis años, clc pclo casrilño claro, mentón ovalac{o y labios delgados, hasra los informes últimos de la televisión insralacla cn la penitenciaría de Tiévise. NuesrLo auror', si bien se ir.rspira en algunos de estos pasajes, no le inre¡esó la reconstrucción amarillista clel casc,.
Robtrto Zucco, obra construida en quince escenas, podemos leerla como el relto de I¿ creación dc un antihéroe movilizado en las coorden,rd¿s de Io absurdo y lo grotesco; Io trágico i'io poetico. Lir cncc¡ncrada leunión de aberraciones l letlcxión existencial: conjugación que requicre 1,r construcción de ia figrrr-r drarnática compleja. Un personaje impregnado de la geogrúía francesa, paseando con aparente libertad ya en el metro de París, en 'tl pequeño Chicago" de Toulon, en r¡¡ a¡dén del tren de largo recorrido rumbo aVenecia- Es rrra pieza que conjuga los espacios cerrados e intimisas con los territorios abiertos y públicos en una especie de viaje necesario y mítico aoror-echando la rradición homérica, pe rc, ranrbién un viaje circular (la obra abre l, cicrra con 1as escenas de prisión) en una absurda ide,r de alc¿nzar el sol metafórico que será su ruina inevir¿rble. Zucco, el personaje, evoca sueños rr¿rídos del inconsciente que bucean en el conilic¡o de las
rBemar¡:l-Marie Kolfés. Rob"/tu ZtlLL'o. DL. t,t/e/f.t d/.lasletto. Edicio¡es El N4ilagro/'Consejo Nacional para la Cultura v las Ates. \4éxico. la. ed.. 1997, p. 142.
muerres del padre y de la madre. Edipo, mencionan sus críticos, pero más lileftemen¡e quizá sea Orestes que no comprende los designios fatales que se cruzán en su existencia y que él debe enfrenrar mediante el inevitable derramamien¡o de la sangre. Zucco, el personaje, es Ícaro destruido en la búsqueda de la divinidad, pero también Hércules que va superando cada uno de los obstáculos que io separan del Sol, su objetivo.
Roberto Zucco, la ohra, es la historia terminal de un asesino confeso que no ofrece explicación para sus actos ni pide expiación pública de su culpa. En riguroso sentido, la fatalidad es ia compañera no de é1, sino sólo de aquéllos que han tcnido la triste suerte de cruzarse cn su camino for¡uito.
Koltés -como menciona Carlos Bonfilconocía la novcla A sangref ía, de Truman Capote, que narra el ascsinaro \.erídico perpetraclo contra ur.ra familia de Kansas en 1959. Sabía también del asesino de ancianas del barrio X\¡iit de París v de otros casos simiJares. Sin cmbargo, éstos nunca fueron motivo de interés crea¡ivo. Fue Roberto

Zucco, el joven italiano, quien detona el ejercicio de esm obra mediante la transfiguración artística de la nota roja para c rear el Roberto Zur:ra (escrito con zeta para transgredir la norma pública) de dimensiones míticas con esa especie de inoccncia que lo coloca más allá del amor y de las leves: "No tengo enemigos y no ataco -exclama Zucco hacia el final de la pieza . Aplasto a los otros animales, no por. maldad, sino porque los veo y les poneo el pie encima".3
La obra se instala, así, en la inve rosirnilitud corrosiva de los tiempos modernos. En la inexplicable acción que de forma repenrina decide el presenre v lirturo de las cosas. Koltés no hace una introspección sicológica global ni una radiografía de la sociedad contemporánea; sr: trabajo está encaminado simple, mente a clar consistencia a un hecho sucedido en el contexto que él conoce.
Permítaseme, finalmente, sólo una rcferencia real v próxima que viene para sumarse a una larga e imparable lisra de crímenes absurdos: Branclon \flilson, el chico originario de \X/iscor.rsin, de 20
rBernard-Marie Koltés, Robetto Zucco, EI p¡rblico,.Centro de DocurDelltación Teatral. Madrid. 1991, pág 106.
airos de edad, que atentara contra otro mcnor que él el 14 de noviembre de 1998 en Oceanside, Calilbrnia. Duranre su prescntación en Corte de Vista, ¿sentó con indiscutil¡le acento lacónico: "Soy culpable. Quiero hablar por mí mismo. Yo lo nraté. Yo maté acluel niño, no neccsito un abogado".
Pero las aportacioncs cn cl teatro de Koltts no son solamente en cl plano cle la n¡rrración dc las accionesl es decir', cl a,¡tor no solamente construve con eficacia sus historix. Su aportacitiu cstá también en Ia corrsistencia del texto: la afloracirin generosa dcl discurso dramático y la combilaroria poética 1, a la vez narrativa. Si bien se ha.lcmostrarlo que i;r esencia del drama es la acción, en la capacidad dc establecer un cl.roque de luerzas igualmcnte eqrrilibrado, la ol¡ra koltcsiana no se detiene para proponer Ia descripción sub jetiv a/ poética del nrundo.rnte lu' oj,,. l.' l,r. ¡.r'onaje'. .itto.omo efic¿ces detonadores e impulsores dc Ia historia

dramática. La descripción del carácter de alguno de ellos aparece como mera retórica discursiva.
La muerte prematura y ha¡to anunciada de Bernard-N4arie Koltüs a los 41 arlos (en 1989), víctima del sida, el ma1 por antonomasia de nuest¡a época, le impidió continuar su aportación dr:rmática y también narrativa. Pero dcja una obra que hat'¡rá de leerse con empeño por los interesados en el momento significativo dc cste fin v plilcipio c1e siglo, que gustlrán de estos textos no empefrados en encontrar urra causística lógica a los aconrecimicnto.. sino quc \( prc\enr¿n !omo unJ g-.rt intcrrogante que permite exhalar sólo un par qutl temeroso y balbuceante.
"Fue un meteorito que cruzó r'iole ntrtr.ne ¡rte nuestro cielo, en tu.ra gran soledad de pensirntiento y con una fuerza a Ia cual eta diflcil rener acceso", escribe Patrice Cl.réreau. directot cottsuetudinario de varias de sus piez,as, Pero el paso v el feso de Bernard-Marie fueror decisivos. A partir de su estancia y su visión de Ia Tiel¡a, ha crrnbiado la visión de la drarnaturgia contemporánea. Su aportación anuncia el advenimiento de otras |ormas dramathrgicas que incorpor:rn de manera iógica referencias cultu¡ales en un nrunclo cada r.ez tlás rebasado por la tccnología. quc revisan e1 nito en una contextualización efínrera r- fragmentacla, que cscudriñan en la esponraneidad de la esencia humana, en la suerte impredecible y ia dcsrrur:ción categórica de las lórmuias prccisas, únicas e irrcversibles. Y

S. n" venido diciendo, descie hacc algunos años, quc la f}ontera que los defeños buscan corno tal, o pretendcn promocionar desdc los espacios oficiales, no conrpete a Ia realidad de la región: realidad de la frontera dc tsaja Calitbmia. F'otografias. CnSayo5. iltr eSlitaciUncs. repol'taje.- enLrt r istas. cspeculaciones a distancia, arrojan al país una fiontcra si bien no irreal, incompleta. ajena a la normalidad qLrc 'e r ir e cn la ¡r'or inci0 no¡lsn¿ q¡s. por tal, no deja de oliecer su dosis de sorpl'es¿l. Baja Californiano sólo es las alambradas o el cerco inquisidor de Ios Lstados Unidos. sino también la normalidad de una tradición quc se abre paso al igual que otras cntidades en la corlplel'rcntariedad clel territorio nacional.
Si Baja Crliftrrnia ticne :u propia.jerga. su tonalidad singular en el habla común. su sesgo geográñco aten'izado cn lengua regional. también compafic un común denon.rinador con el resto de los estados y todos aquellos países emanados dc la conquista cspañola ¡r de Ia cultura latina como raíz
lingr-rística. No debe extrañar ni dccepcionar a )a expectativa ccntralista. ni mucho n¡enos a los oriundos, que la poesía bajacalifomiana no se escriba en bajacalifomiano; es deci¡ que a difercncia de la nanativa, lapoesíano resura con tanta auscub¿ción v entusiasmo la marca fronteriza con su cauda de confastes que les toca vivir también a los poetas. No debe cxtrañar que, couro puede lrabcr una poesía bilinuüista, aglutinadora de la esencia binacional desde la perspectiva temática, pucde, haber otra pocsía totaimente alejada de csos motivos. asumida más quiste de una tradición univcrsal que del entorno local. No hay que descartar del todo, sin embargo. los entontos citadjno y natural c, rrno suminis¡adoles dc numol lecreatir o. (liudad ¡,paisaie, tan absorbentes como la polemicidad de una fiontera. cercan al r.atc en una Íed de cscándalos v brisas.
¿J-./( t/hotl L/. (-¡¿r.1/\ Hlo ./nor. t,.1iC-
La ciud¡d
Aunqr-re la línea irrternacional esté en plcno centrcr sca vicjo centro cívico o llcrpctuo corredor comel-cial " los poetas de la ciudad, thstidiados dc una proyección incxacta c1c la ll'ontera. han comenz¿rdt'¡ a echal rnano dc la rr'selr,a histórica dc su ¡rlopia cuni'.; giorictas y cruceros quc los vieron crecer fiasta gozar perderse cntre lupanares. crncrgiendo de la tlu'bación con Iecciones fi'utalcs" pocmas. Que la ciudad sea autosuficietrte para generar su propia nT itología rrul' aparte dcl tr'áficc¡ fi-ontcizr¡. es un indicadordc consolidación cirltural, dernarcada no como intaestructurtt disponiblc, sino sensibilidad concentrada en melopea 1ooal. celebración del edillcit¡ secular a trar. ós de la palabra percr fuera del g/ m¡our dcl mercadeo. La ciudad se alimcnta dc sí, de sus mitos y lcycndas, de su ancianidad relativa, de sus aniveLsarios ganados pulso a pulso. El poeta eslá en el centro, en el centro del refuego y vive a flor de piel la incesante resunección del movir¡icnto cntrc las cenizas de 1a

nochc. Mañana. día v ocaso sonvar-iaciones de una rnisma intcnsidacl. la de la luz que se erplaya o refugia sobre la bóveda del cielo ciudadano que es prisma jubiloso. Prisma, pcro tarnbién bola dc cristal. Encantad¿i por su autonomía fabuladora. la ciudad se bastir ¡rol si sola. no rcqttlcre de r ecindarles ni clc liderazgos. La idtosinclasi¡r se l'evcla iufl rO L¡rl Cllo\ l)lodttct ir o. Lltl r lc.a.tl c !('ll llrlill( l Llazrrles. Su rcvuclo mitilicador penclc clc cse hiio del quc cuelga la re¿rlidad cotidiana coffro un pcsn clel'omre. Pcro cso es precisauctttc 1o tlr,Le irace brotar- de la cuafieadura dcl abismo o de la licrida vauidosa, el suÍidor onír'ico. Y el poeta siguc alií. a la intempcric dcl neón circulante, fiel a la iridiscencia dc todo llamado. Es pila de celular cargiindose' ¡rata i.r'rpr,rlsar el rebote del ditirarlbc¡ cntre nluro \ nrurc, sobre 1a inl,isiblc arquitectura del bullicio. .rrJuttsh en plena cal1c.
Tijuanaha dado probablcrnente los más notables poctas urbanos dcl estado. Los personajes de RobeI1o Castillo (Tecate, 1 95 I ) en el poenra "La última lünción del n-rago de los espejos", reflejan la multiplicidad, la polivalencia reventada por cl cnsol de los oficios. Oficio es destino. Trabajo es destino. Todas las vocaciones aseguran el condimento dcl §ido social, rio de confetique digrifica la in.ragnería de las aceras. Francisco Morales (Nogales" 1940) es aquél que, flotando en el ambiente el polcn crepuscular que promete noche oscura. sale al exlerior a checar tarjeta respirar.rdo la charla de los árboles, cl olor a gasolina c1uer.uac1a. a lejano mar; guiando sus pasos bajo el íntimo csplendor de f'aroles y serr.ráforos. de nrarquesinas palpitantcs. Chrdndqte rccon'o (uABC. l9E7) es un poemario tridimensional donde coches. peatoncs y adoquín, donde señales de tránsito. tienen la animacitin de un abedul y el listo tial de un /¡on ¡ek:sr sentimiento dc cuanto deambula sin nc¡mbr-e. Los poet.nas dcl joven Carlos Marlínez (ciudad de 1\f érico. I 970) huelen a musa enferma. dan un aspecto de clavel marchito por la ironía v el sarcasr.¡ro con los que vapulea no sólo "los peores relojes dcl banio" (como escribe en un poema). sino la osadía de la fuentc inspiradora, prostitucrón existencial de la
ciudad. Todo lo trunca é1 depositando la alegría en e[ cáliz que auspicia la acidez del mámol. Pcro el cortejo sale avantc, imprescindible desfile de rameras! Monelles del corazón deprimente. La poesía de Carlos Marlínez averigua, agota los pasillos y las orlas, tantea en los rincones la descarga de una crótica fortuita donde la ciudad coopera oomo escenografia lírica. Homcio Ortiz Mllacorta (Tijuana. I 973). en sus elocuencias, se deja seducir por el airecillo otoñal del bulcvar Aguacaiiente, y descubre que los ptados de la urbe son también un cuerpo pendiente en sus primicias.
l.n Mexicali. la poesia dc Óscar Hcmández (l\4exicali, 1955). Raúl Navejas (Guadaiajara, I 957). Gabriel Tmjillo Muñoz (Mexicali, 1958), Juan Antonio Di Bclla (Ensenada, i960). Mario Bojórquez (Los Mochis. 1968) y recientenrcnte .lorgc Alvarado (Mcxicali. 1975). se han detcnido en perspcctivas, esquinas. camellones, que dan una visión que rccuerda los cuadros de De Chirico, los poenras de Xavicr Vrllaurutia, la aproxinración de los betÍnil.r. Caso singular el de.lorgc Alvarado cn su largo poema "Bitiicora del descastado". cu,va estructura fi?gmentaria respondc a la tentatiYa de captar en distintos puntos de 1a ciudad y a distinta hora del día. una imagen quc caractericc los ojos clue la fundan. Las variaciones de esa imagen total que es Mexicali. son vistazos a su historia y a las costumbres dc strs habitantes. /los/ru:o-r d,e una nritología cachanilla dorada porcl poir,o y embarroquccida por su clinra extremoso. Más realista es. aun, la visión de Mario Bojórqucz en aigunos poenas delllbro Páiaro.r .tueho,s (tcBC. I 99 I ): de

madrugada la avcnida López Mateos sólo cs la vía del tren v un pero vagabundo. Di Bclla se intercsa en construcciones pioncras, cines modernistas oh'ora a revent¿Lr hoy sunidos en la gasa del oh.ido. Supoerna"EJ fantasma del cinc Cuto". es met¿ílora de su fáscinacitin porlas jo-vas citadjnas cor¡r¡ una cxaltación dc la nostalgia. una vindicación de la rttarsin¿lidad crral plraíso porraril. Oscar Hcnrández escribe desdc bares y burdeles. Corno cn cuentos y novelas, los personajes lc dzrn vida a sus poenras. La acción del personaje es ia emoción dcl autor. El personajc es espiado durantc todo el terto, v el texto es una rclació;r dc muecas. cxciantacioncs. una interpretación de psicologías errantes tocadas por ll política r el r jcin Pclsunrjcs: rn(.5era\. candiclatos. indigentes- lxtr lender.s. En el vcrso incisivr¡ de Raúl Navejas las calies llovidas contagian su viscosidad a los latidos de un corazón melancólico. Baudclaire finisecular. El Mcxicali deGabriel
Trujillo es, por una parte, el de {,a Chinesca, con sus paredes tatuadas de carteles y sus sótanos inéditos; y por la otra, el de su infancia, niño con globo en el atrio de 1a parroquia del Perpetuo Socorro: ciudad polanzadapor lacategoría de sus rumbos.
Mienhas Tijuana le ha dado la espalda al paisaje ofuscado por su cartelera, Mexicali, Tecate y Ensenada han codificado sus respectivos sisüemas metaforicos alrededor del mar y del desierto como realidades inesquivas. No obstante, aunque una paloma no hace verano, Tduana ha dado notables poetas como Luís Corte s Bargalió (Tij uana,1952), Edmundo Lizardi {.,aPaz, 1952) y Manuel Acuña Borbolla (ciudad de México, 1956), quienes han hecho del mar, más que un tema poético absoluto o una conciencia estética, una memoria de su paso por el mundo, rm signo de personalidad. Asimismo, siempre hay olas y lagunas de agua salada en Francisco Morales y el Roberto C astillo de Arrinitos (Ediciones Iguana del Ma¡ 1992). Pero en las otras ciudades o municipios, el paisaje ha sido para los poetas la cartelera que muda cuando mudamos de estación.

I{ay una erótica del desierto en Ana María Femández (Montene1,. I 947) y Mara Longoria (Mexicali, 1959): una mística del mismo en María Edma Gómez (ciudad de Móxico. 19,15), Aglae Margalli (Mllahennosa. 1 957) ¡, Eduardo Arellano (Zacatecas, 1959). Ha.v un olor a bosque nostálgico y sensual, a abeto tacjrumo. en José JavierMllaneal (Tecate, 1959) y Sergio RommelAlfonso (Tecate, 1965). Hay un mar simbolo de arobo y sexualidad acechante, de hastío 1. cifia dcl ser. de vendaval legendario, en Antonio Nlej ía de la Garza (Monterey, 1942), Lauro Acevedo (Durango. l95l )" Matilde López (ciudad de Móxico. 196-i), Flora Caldertin (ciudad de México, 1967). Gloria Oñiz (Manzanillo, 1943) y Jorge Ruiz Duerias (Guadalajam, 1946).
Entre la nueva generación -v entre quienes han comenzado a publicar dcstlc lu: prirrreros nor enta. hay también una erótica del desierto: Adriana Sing (Mexicali, 1967) y sus .lnot?s de ot"tto (ICBC., 1998); Elizabeth Algrár ez (Me xicali, 1972) y su 'Desiefio intenoC' te\tisfa,1qtli/¿»/. núm. 1 1 997); Alejandra Rioseco (N{exicali. 1970) y su libro inédito donde el único verdor son los oasis del tacto. Otro inédito, Hemán Gutiérrez Bemal (Mcxicali, 1958), con Mnreo.s bajo el brazo. engargolado

escrilo en San Dicgo y donde el mar cs internet, paisaje natural vuelto paisaje ciben'rótico. natutaieza cor,ceptual. Asirnismo, hay un dcsicl"to viitualen el Femando Vizcama (Mexicali, 1962) de Díns rk soh,ot'ión (urac., 1992), en el Gabriel Trujillo de Con.rte/aciones (tcBc, 1998), donde Ia analogía convierte la aridez en superficie cavilada: "Como ias arenas/ Abren paso/ A su propio crecimiento/ EI desierto/ Es un ser/ Que se desnuda:/ Para é1/ Crecer es despojarse".
Volviendo al agua, en 1995 Malio Bojórquez gana el concurso Cecut-Sogebac con una serie de poemas titulados lruocación o/ mar(Cecut" 1996). Desde Ítaca, Ulises recnerda las olas cavernarias, el sol que caiienta los nauliagios. Aunque "el sonoro pórtico" rodea la carra de Penélope, siemprc hay un pcriplo latente en los túneles del sucñi¡.
Los poetas ensenadenses no sc deben al mar. pero la gran mayoría cabalga con estandatte de brisa. El mar como presencia es el muesheo en Lauro Aocvedo; mar que golpea contra las rocas y pule la playa, mar que resuena en los oídr¡s tarde y noche, mar que se huele o intuye desdc la calle Prir¡erai mejor amigo. confesor para gritar penas a ios cuatro vientos. Ei mar como presencia ocupa la memoria de Ruiz Dueñas, mar que ya no se vive a diario pero que es real en cuanto a su equivaiencia con los poderes dcl atioro; en ese sentido, el mar es una cifra del pasado y evocarlo con la cadencia dc los cantos cs tenerlo en la libreta con tan sólo derramar un poco de tinta. Jorge Ruiz Dueñas recrea sus irnágenes de infancia, visiones cfimeras que sobran después de los años, visiones de viajes repentinos a las costas del Pacíñco, presagios cle tierras finales. Ya paraAntonio Mejía de la Garza el mar es presencia trascendida, mar como estado anímico que lame las murallas del pecho, la encumbrada fortaleza del miocardio. Por eso en su poesía, e[ corazón es puerto, destino de marea desgarradora que sube desde el hervidero del sexo y asesta latigazos de sombra contra la llarna de sus
cmociones. Talnbién presencia trascendida, el mar es para Gloria Ortiz irteto del mundo, cavidad de cir,rnde proviene y salta la vidatoda, cavidad adonde v:rmos a parar después de recomcr el continente. Barcos hundidos, piratas, náufragos, el Iilonic, 1l/bn,srna, son consagr ados por un trago fuhninar.rte e ingresan a los Campos Elíseos. El útcro de la rnuertc es su sed de vida etema. Pero es en Fiora Calderór donde el mar figua menos que nadie como presencia fisica o presencia trasc en dida. Motea dr: brtior' (.rcBC, l99tl) se titula su más reciente prülicación, pero ahí el mar apenas es un destello de espuma. Desde .MofiÍei de esputna sanguínea (ICBC, 1 989), la poesía de Fiora basa su birsqueda en símbolos más intirnos y sutiles, en el subconscientc más entreverado. Pero más interesante aún, pues más allá de una acepción metafórica. cl mar puede ser en ella ¡-rna actitud an'olladora frente al compncnriso vitalicio dc asumirse poeta.
En fin. He intentado planear rápidamente sobre dos tendencias deñnidas y bien engrosadas dc 1a poesia bajacaliforniana, en el sentido dc que casi toda la comr-rnidad de poetas dc la entidad que publican o se dedican profesionalmente a escribir poen'ras, han tocado el tema de la ciudad o del paisaje corr-ro presencia o concepto. Otros, en su mayoría jór'enes, apuntan hacia otra infinidad de temas que responden a obsesiones ontológicas. hallazgos de Ia cotidianeidad. preocupacioncs estéticas, borboteos de la memoria o expcrimentos fbrmales con el lenguaje poético. Ahi están, por supuesto, Alejandro Sánchez (Mexicali, 1974), con su poemario Enlrc el girosol.y la sotnbru (tcec, 1998), y CarlosAdolfo Cutiénez Mdal (Mexicali, 1974), con Sarcó/ogos (retx, 1993). Nortes (Secrelaría de Cultura de Jalisco, 1994), y un par de poemarios inéditos que modelan la que probablemente sea la más aguda conciencia poética de Baja Califomia en cuanto a experimentación formal se ret-iere. Alejandro Sánchez se demora, por ejemplo, en los remansos bucólicos de su natal

Mexicali, espacios donde no llega la motorización y la musa es la novia cruzada de piemas leyendo sobre el pasto un soneto de Neruda; patios reducidos pero al aire libre y sobre los que pasa muy alto una nube; la escala de un pájaro en esa barda frente a 1a ventana. Ahí esta también Víctor Hugo Limón (Tijuana, 1958) const Nombre en blanco (Eüciones Dos Mundos, 1 997), reconciliación del hombre con el niño en el comedor de los recuerdos, galería de la nostalgia más cercana al ámbiúo cer:ado de la habitación, el divfu y la cocina, que a ias explanadas de arena o de concreto en la bahía o en la ciudad. En esta misma tesitura ubico a Enrique Trejo (Tijuana, 1956), poeta de fechas personales y parajes pisados hace lustros, mentalidad reposada que va soltando las palabras con ingeniosapaciencia. ANoé Cárrillo (Tiiuana 1 970) captando el tiempo de cada dí4 mariposaplaneando en el jmdín de la luz. ATomás Di Bella @nsenad4 1 954), con toneladas de poesía inédita donde ésta es ascendencia de sensibilidad familiar, dignidad de fovador en la encrucijada.
Al comienzo de esta ponencia hablé dereticencia. Ciefia reticcncia dc los poetas baj acalifbmianos para aludir dircctamente a su condición fronteriza, sea a través del contcnido texlual o de una jerga específica que integrc la defonnación del español y dcl inglós en algo que ha sido bautizado vulganllente conto ,;¡tlngli.th. La pocsía bajacalifbmiana, sicnto. hnye desdc hace ticrnpo dc esta diletancia cultural publicitarizr qr-rc ernbona con lavisitin rcduccionista quc el centro tiene dc 1a periferia. No hayuna poesía baj acalifbrniana desde el punto de visla dc la n-retrópoli: hay unapocsía nrexicana que tanto implica poetas de la liontcra sur. cn Chiapas, o dc la península yucateca, corno poelas dc la l¡isna ciudad de Móxico. Guanajuato. Nucvo Leó1.r. Sinaloa. Sonora. Baja Califbrnia. Los estilos literarios no varían con la geografia. viajan con los autores, de quienes dcpende flnalmentc la creación poótica, como el derecho intransle rible de emitir cl voto electoral. Jaime Sabines no escribe eu chiapaneco, ni Juan Domingo Argticlles en quintanaroense o rnaya; tampoco Jaime Labastida etl sinaloense ni Efraín Huefta en guanajuatense; ni José Javier Villarreal en regiomortano o tccatense, ni Alberto Blanco o Eduardo Hurtado en baj acalifom iano por el hecho de habcr nacido en Tijuana o haber vivido en ella. Laconciencia poéticay su interclación con el entorno viaja lepito con los autores. nt¡ radica estacionariat.uente en el entc¡rno. Que el propio el]tomo at¡cte la creación poética. es asunto del autor. Ultimadamente. el poeta tlo sc debe a nadic sino a su propio talento ¡ decisión para disponer cle su sensibilidad cotro provccto de vida. Hablar de mar y desierto, de ia ciudad como corrientes temáticas, cs sólo una lbrr. a de ponerle rcfbrentes a la discusión de ura poesía circunscrita al objetivo de esta rnesa, y por quó t¡o decirlo. al estudio de unapoesia regional que. ¡roratenerse a ese contexto, no deja de tencr sirnilitudes con la quc se publica en otras pafies del país o cualquier otro sitio donde se escriba en español y se osté rodeado dc mar y desierto y de ciudad avasallante en una cxtensión territorial ni n.rayor ni menor a 70 I l3 kmr. Y
Per'ifrasis
Wv¡r si/enciosamenÍe es senf/r e/ terror de/ m¡ster/b, /a fueza Íoda de/ principio y de/ caos, como sop/ar la ve/a en /as t¡nieb/as para quedar a merced de/ frío f¡rmamenÍo.
Vivir s/'/enc/ósamenle es lugar/e una carrera a /a so/edad, pe/ear con cada d¡stancia en cada panto de/ un¡verso.
Como haber deseado algo d¡v¡no y por eso haber sido ldesferrado.
Viv¡r silencbsamente es un mlstenb que aferra, como un prmcp¡o que no ha dado matcha, que no desp/¡ega nmguna histoia.
Eduardo Arellano, La tiefra destinada, Ed¡toríal La Maacupia, Monterrey, lggg.
En este poema, el poeta nos habla de una acción. Esta es el "vivirsilenciosamente". Es-tablece relaciones entre ésa y otras acciones cn-mo: pelear,./ugary sentit y comparaciones con so-plar /a ve/a en las finie-b/as, haber deseadoy an pnnc¡pio que no da mar-cha. Los verbos, en su mayoría en forma infinit¡-va -forma no personal del verbo- indican que una acción está suspen-d¡da. En las tres primeras estrofas los ¡nfnitivos congelan cualquier acción que el poema fuera a contarnos. Parece que el poema se encontrara dominado por una realidad sincrónica, quese mowéra en una categoría espacial que, como dice la última estofa. no despliega ningu-na hlbfoia.
Análisis
El poema consta de diez versos d¡stribuidos en cuatro estrofas. La primera de cuatro, la seounda de dos, la tercera de un solo verso y la última de tres.
El ritmo que se aprecia más marcado es el que se da por la reiteración de la frase'\,rivir silenciosamente es...". La redundancia que se estabiece en torno a esta descrip-ción -que parece no quedar satisfecha en ninguna línea Versal- es la isotopia quc vtene a dar coherencia inter-na al poema.
Se señalan cinco definiciones q,-,: e .:',',eil !ntenta que expliquen el "vivir silenciosamente
1. sentir el terror del misterio
2. la fuerza toda del principio y del caos
3. iuqarle una carrera a la soledad
4. pe¡ear con cada distancia en cada punto del universo.
5. es un misterio que aterra

*Egresada de la Escuela de Humanidades, ,ABC.
Y tres comparaciones
a) como soplar la vela en las tinieblas para quedar a merced del frío firmamento
b) como haber deseado algo divino y por eso haber sido desterrado
c) como un principio que no ha dado marcha, que no despl¡ega ninguna historia
Las defin¡ciones de "Vivir s¡lenciosamente" gramaticalmente son oraciones ecuativas formadas por la un¡ón del "vivir silenc¡osamente" -forma del verbo infinit¡vo sustantivada- con un atributo. La fórmula que se produce sería:
V¡v¡r +
Verbo infinitivo simple 3a. conjugac¡ón
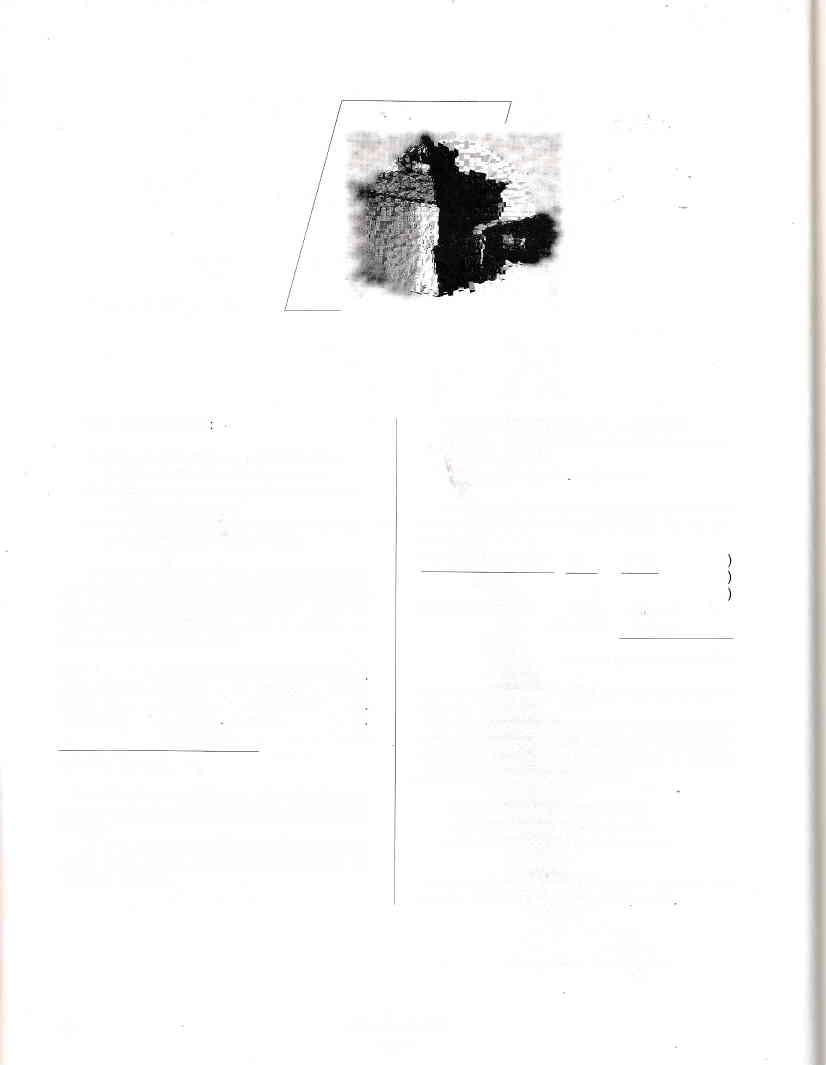
silenciosamente + es + atributo 1. adverbio verbo 2. derivado copulativo 3. de adjetivo. De clase 4. modal abierta 5.
s¡ntagma nominal
Las oraciones ecuativas son aquéllas en las que se identif¡can o igualan las referencias del sujeto y el atributo.l
Las cinco frases enumeradas anteriormente func¡onan como atributo, entre las que predominan los verbos en inf¡nitivo.
sentir: infinitivo simple 3a. conjugación jugarle: infinitivo simple con complemento /e de objeto d¡recto pelear: inf¡nitivo 1a. conjugación
Por otro lado, las comparaciones están precedidas por la cláusula adverbial como,lo que nos da otra fármula:
Vivir silenciosamente
sintagma nom¡nal a b c verbo copulativo
' §í.* ,' es como adverbio de modo
oración subordinada adjetiva que nos da información adicional sobre el sintagma nominal.
En las comparaciones tenemos que, otra vez, se repite el ¡ntento por defin r el sintagma "vivir silenciosamente", y en estas comparaciones o similes predominan los verbos en inflnitivo:
soplar: infinitivo 1a. conjugación quedar: infinitivo 1a. conjugación haber deseado: infin¡tivo compuesto
lLeonardo Gómez Torrego. Gramát¡ca d/dáclica de/ españo/, Ediciones s¡.¡, l\y'adrid, 1997. p. 275.
En la cuarta estrofa el modelo cambia por la introducc¡ón de un sintagma nominal-y no un verbocomo atributo.
Vivirsilenciosamente es un misterio
Sintagma nominal verbo copulativo complemento de objeto directo
por lo que los verbos que aparecen ya no expresan la forma infinitiva -ausencia de número y persona-, sino la forma conjugada: aierra, 3a. persona del singular; despliega, 3a. persona del singular. Es dec¡r, que el poema desarrolla en las tres primeras estrofas una indef¡n¡c¡ón de lo que es el "vivir silenciosamente", para, en la última estrofa, atribuirle a un sustantivo abstracto:
es (...) un misterio es (...¡ un principio que no ha dado marcha es (...) (un principio) que no despliega ninguna historia
la incapacidad de definir al silencio
lnterpretación
El acto de hablar representa, tanto en las mitologias nuevas como en las antiguas, un atentado, una forma de emancipación ante lo d¡vino. Por mitologÍas antiguas entendamos el Géness y la leyenda de la ¡nterrumpida torre de Babel: 'pues bien (d¡jo D¡os) bajemos y uná vez allí confundamos su lenguaje de modo que no se ent¡endan los unos a los otros";2 y las nuevas, según cita George Steiner:
en las especulaciones de Lévi-Strauss acerca de que el hombre se desterró a sí mismo [...] y con su dominio de la palabra, de los ritos naturales y del anon¡malo del mundo animal.3
Por emancipac¡ón entendamos el acto del habla que le dio al hombre el poder de nombrar y crear -como D¡os- con las palabras, lo que pone al hombre en rivalidad con D¡os. La venganza ante la rebeldía de su propia creación fue para Dios el destierro. Así, en este poema, el "v¡v¡r silenc¡osamente" es "como haber deseado algo divino y por eso haber sido desterra6lo".

Pero si la ira de Dios exilió al hombre del paraíso, la vindicación del hombre sería su repud¡o a Dios: "La revaluación del silenc¡o es uno de los rasgos más originales y característicos del espíritu moderno".4
La desilusión de occidente después de los crímenes de Auschw¡tz, implico el abandono a la fe en la civilización cristiana. Steiner vislumbra dos opciones ante la deshumanización que afectó al lenguaje. La primera es "tratar de que el idioma exprese la cr¡sis general"; la segunda, "elegir la retórica del silencio".5
El s¡lencio serÍa la últ¡ma alternativa del hombre contra su propio ser y su fe. De ahí que el "vivir s¡lenciosamente" sea el regreso al origen; regieso al princ¡pio donde "las tinieblas cubrían los ab¡smos y sólo el espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas".6 Es un regreso al principio del caosUn regreso terrihle que no desea volvera iniciar, sino que ansÍa- "no dar marcha, no desplegar n¡nguna historia".Y
'?Librc del Génesis, capítulo 11 , versiculo 7.
3ceorge Steiner, Lenguale y si/encio, Edilotial Gedisa, Barcelona, 1982, p. 64.
alb Íd em.
5lb id e m.
aLibto del Génesis. op.cil.
(orlos F. Sorobio*

Existen zor.ras de la ciudad proclives a Ia desgracia ajena. Solr enclaves frecuentados por la "rrota roja", v a fuerza de repctirse, pocD j10s conmueve 1o tlue ahí sucede. La deshumanización clue se prohíja en 1as grandcs ciudades, ar.rte el cúmulo poco nos dice. La muerte anónima e impredccible como es, se asoma con regularidad por esos lugares donde deambula "tanto csqueleto trashumante". EYitar'é a toda costa ur¡a crónica de tono funer¿uio o de panfleto,lo prometo.
ect¡nómica nutrcn con rluevos grupos urbanos y hasta bracerc¡s de "cucllo bl¿rnco". Pero I.r desgracia a su vez ticne sus jer¿lrquizacjones e11 Parajes como éstos.
N{uchos de los pasajeros que er.r este punto (El Bordo) coinciden, antes
L't |¡i ¿t r»h/ - A 1a ciudad y al mundo. El Papa lanza su bendición'urbi cr orbi 'a la ciudád y al mundo. de tragedias urL¡i el orbi,L va
En E1 Boldo de Tijuana convergen legiones de pasajeros en tránsito, el rostro de la miseria cuya marca de origen ya no sólo se remite a1 "México profundo", sino que abarca un con¡;lomerado cada r.ez más heterogéneo que las recurrentes crisis
han tenido que superar toda suerte de obstáculos incómodos, cuando no tr¡rumáticos: la apuesta incjerta en cl viaje, el desape¡¡o familiar,la incertidumbre de la aventura, la rapiña de las sucesivas hordas policiacas que cumplen, felices, srr tarea deprcdadora.
* E\.///()/ ///arülüft, &litor j, pranotor atlatnrl.
Llegar a este punto de la ruta (El Bordo) habla de una férrea voluntad por remontar la condición miserable de la que se proviene. Arribar y plantarse ante una malla ciclónica que en todo momento será hostil, no tanto por lo que representan en sí las toneladas y toneladas de acero en bruto que cercan l¿ linea fronteriz¡. sin,¡ por la con-ign..r y encomienda precisas que tienen los de enfre¡te, Ios guardianes de la "migra", cuyos ancestros uno supone conocieron un día lejano los infortunios (ahora en la desmemoria) de viajes semeiantes a través de generaciones de migrantes. Sí, de migrantes.
El Bordo representa por así decirlo Ia ruta md. "c.;mod,t r lacil" par.r cl crtrce.i¡ documentos; quizás sea por eso también la más resguardada por puicros agentes de la patrulla fronteriza quc en sus potentcs blrr.zers recorrelt, intrépidos,los pocos kilómetros entre cste punto, el más cercano ¿r la garita y el.fruuay 5, y los lincleros de Playas de Tijuana, reforzados cien mctros mar adentro por el acero rcciclado de Ja guerra del goifo Pérsico. ¿Remedios comunes para causas íclem?
Casi al caer el crepúsculo, el Jugar aclquiere la dimensión de ur.r gran estadio deportivo, listo para la escenificación de una gesta segura v desigual. Por r¡n lado, los contin¡Jentes cle aspjrantes al cruce, individuos y familias de rostros hieráticos que atisban entre la cerca o que encaramados, patéticos malabaristas, esperan el momento preciso para emprender la carrera. Del lado cont¡ario, la tecnología al sen icio de la cacería humana; los obstáculos físicos que representan de por sí la doble barda metálica; Ios cien mctros de territorio agreste que tienen que salvarse para acceder a la meta; Ia vigilancia ininterrumpida de los guardias verde olivo, en todo momento apoyados por ágiles libelulas modelo H uyltc, \00 y la m.i. mefls¡¡¿ y sofi.ticdd,t tecnolo¡¡ia en com u n icaciones.

Aú¡ así, E1 Bordo sigue siendo la mejor ruta para los aspirantes a1 cruce furtivo (,,Ni ilegaies ni climinales, trabajadores internacionales,,, reza una consigna despintada en el acero oxidado de la malla) que antes del momento climático de la epopeva- participan en una cotielianeidad quc mcrece cierta conmiseración por parte de los ¡esidentes locales, quienes apenas se percatan de la presencia de los contingentes foráneos en su desplazamiento rápido, dc trámite, pr¡r la avenida Internacional, esa arteria asfáltica que cclrre sinuosa y paralela a l¿ mall¿¡ ciclónica, v en clonile ha quedado un alto número de victjmas anónimas, entre los neum¿iticos y el aceite quemado de los automotores.
EI Bo¡do es u¡ territorio de jntenso trasiego, prrr¡riiio p.rr.r tLrJo tipo de actus pcrmisir,,.: asalto.. alrr¡ra :r. ctr de\pob¡ddo \ \ ciacior.tes ror cosa tiecuente entre quienes por ahí circulan exhibiendo su r.ulnerabilidad. Las tensiones en. esta zona a momentos se dilatan y a momentos crecen: cobijados en la oscuridad de Ia noche, ya unos "paisanos" descargaron sus ,,cuernos de chivo" contra los agentes de la ,,migra,,, como para cobrar una afrenta colectiva. Los helicópteros que supervisan el área han violado en reiteradas
ocasiones el espacio aéreo tjjuanense, v las "nrentadas" de uno ). otro lado tan¡poco se. economizan.
A lo largo de la malla cickinica, adheridas , om,, e:.1\(,nid\, la. tienda- Jc r.rmp,rn..r improvisadas como modestísimos comercios dan 1a impresión cle ur1 campamcnto o ult cleslavado día de plorlc. Los pasajeros cn t¡ánsito consumen en ellas comida "chatarra", conversan y piden fips a 1os expendedores, quienes rcgularmente solidarios, informan sobre los hor¿rrios y cambios de gr-rardia de los agentes de 1a ISordcr Patrol, los atajos y flancos po¡ donde la incursión puede resultar más bienaventurada. Algunas veces el cruce por El Bordo se vuelve r¡ás tortuoso, sobre todo cuando a las huestes racistas clel iado estadounidense les da por realizar juegos bé1icos, intimidatorios, como las tristemente célebres Light up the border o Guardián.
El Bordo es ya un punto de inte¡és cuasiturístico para ciertos residentes locales v foráneos: antropólogos y sociólogos en busca de certezas académicas acuden con regula¡idad a entrevistar a esa materia de estudio móvil y escéptica que son los emigrantes. Durante la época

de lluvias, cruzar por aquí resulta más riesgoso por Ia velocidad de las aguas que arrastra el río Tijuana, una vertiente que sólo existe en esta temporada y que aparte de agua sucia, chiclosa, carga con mtLebles, llantas y escombros, 1o que aunado al clima de pelmar.rente acecho, aumenta doblemente el peligro.
Desde El Bordo Ia Zona Norte se per-cibe a la luz del día en toda su mitgnitud: una \.ieja postill quc enm,rrcd u n coniu n ro de e,r iii. ¡. ioncmaltrechas, que no atiend€-n.1 un patrólr arquitectónico definido o identificable: casas v azoteas ruinosas, anunciars de neón {undidos y desvcncijados, gcnte trasnochada deambulandi¡ v, ttocltc y di,t cn , ¿11,.- r "6srd. JJ- <iemprc predecibles actir.iclacles comerciales, el "comercio rlel cuerpo" una más.
De lo ako de Ei Bordo tambjén se aprecia el otro lado del país vecino, sin alcanzarse a delinear clesde aquí todavía nlngún tipo de espejismo o la quimera del "sueño anericano": se ve a los guardias fronterizos bajar de sns ü/n:els v mira¡ hacia el lado r¡elicano donde se agrLrpan v dispersan Ios migrantes. UnLrs Y otros socializan a su manera. La cortesía de ur-ro t ctt¡o lado no es una constante, pero nLl obstant€. su conducta pcrmanentemente hostil, los "migra" de la Bo¡de¡ Patrol tiener.r a¡¡ar.rques impredecibles: intercambian iiases, se mofan, hacen gestos obscenos a los numerosos "pollos" acuclillados en la rampa de la canalización como en una función de circo, Ios cuales, más que arredrarse, responden con el mismo lenguaje, participan del "desmadre" antes de la faena definitoria, para finalmente cruzar o ser aprehendido. Y
Juan D. Barajas*

Enfrente de la casa que ahora habito
Como en un sueño verde
cl Soljuega con los peros
Y el altoparlante brilla
( urazón tarrbicn su r oz dc Ia ltañana.
Mient¡as más alto más claman las piedras.
Por la ventana salen mis ojos
Serpicnte clue rodea los árboles
Y aventura en eljardín del vccino
Donde Ias gallinas imitan a los hombres
Sabedor de que el mundo es maglífico
Un pájaro gris cruza la calle
Y entonces mi mirada regresa
Para darle fin a este poema.
De tanto pensarlo el día florece
Y es nata de verde ese árbol tardío.
A fuerza de soñarlo el rosal se eleva
A una floración como espuma del dÍa.
Y los pájaros cantan como emanación de la vida
Y los niños ríen su impulso de nosotros.
Las nubes, e1 amor, 1as inquietas mariposas
Que los niños crea¡ mientras las van mirando
Y nuestros hucsos al Sol son el bcllo sueño
De alguien más que cuenta una historia.
*Poeta tijuaaense
Yo sólo sé que aquí debe haber un poema
Antes de cinco minutos.
Si volteo a la izquierda
Hay un rárbol rabioso con una sombra tímida
Y enfrente tm charco lleno de cielo
Y la ingra.titud del horizonte.
(Hay que desconfiar de los poemas por encargo
Allado de un ¿árbol ruidoso).
En ruinas el ¿irbol colma el horizonte
Y asomada al infinito la sombra se espanta.
En el charco riela una niña desnuda-

Aquí quiero poner algo interesante, Definitivo.
El grito de gol de un adolescente que juega Espumeante de sol por los poros.
Pero también la caja de cerillos posada en [el respaldo
De,im sillón vioteta
Con mrás realidad en su amarillo contomo
Que los vecinos y su incruento paso por la vida.
O, embriagado en su desesperación, El ulular de la teter4
Ansiosa de la mano amiga de mi madre.

Ésta es la historia de un fabricante de ciudades. Hombre de ciema edad, que por su experiencia en la vida de la ciudad, había descubierto que la esencia misma de1 alma de la Ciudad residla en Ias emociones que podía provocar.
Estas emociolrcs, jugo (citadino), como rodas Ias hemo-ciones eran capruradas por Ios sentidos. En particular los rres siguientes: olfato, oido, é-goüt.*
Boubounaga el patriarca, componía ciudadcs sin¡etizando olores, sonidos y sal¡o¡es. Asociaba elementos hetc¡óclitos que una vez yuxtapuesros se liberaban de los roles ), fur.lciones que solos. estarían obligados a asumir.
Su cuerpo (hum-ano): catalizador de sustancias, [petpetuo productor/ [consurnidor lde ai¡e, de materias sólidas, llíquidas, letidas.
Traducción de Eliézer Navarro** textmex@hotmail.com
-Como ciertos animales, los homo-sapiens producen olores que excitan, atraen, repelen, que paren espacios de proximidad, de mezclas, de tolerancias forzadas o accidentales.
-Esta aproximación orgánica se inscribía en el alrna que al indexar, introducía la Elección y el Por Qué: lo Sub jetivo.
-El alma venía de poJitiz"ar la hemoción: pewersión de los sen¡idos con el [aprendizaje de la sensualidad. idea del gusto/placer adquirida lpor el uso (costumbre por las fcosas amargas, dulce dolor del desfloramienro, lpena clulce).
-Les (loü¡ v é goür han qued«lo sin traducir ¡or cljLrego de palabras qrre reprcsenran: el calenbu¡, que consisre cn r¡ue dos palabras se esemcjan por el sonido pero difieren por c1 scnrido, como lo señala Hcl,:na lleristiij¡ en sLr l)lr¿l¿¡rarit, tlt retiri:a J la¿tirn. F.ñ ambos casos se rrarrL dc1 iuego de prlabr.as que se da enrre gorir (el senrido del gusro, sabor) y lgaar (gotco, escurrimicnto. alc¿¡¡arilla, cloaca).
"E,qresado de la E;cuela ¿1. H mdn;./.td.s, LitBta.
La costumbre por la asociación idea + particuIaridad creaba un espacio socialmente legítimo.
l,a ciudad emerge de su esclavitud a la producción de materias. Como toda vida, se eleva de la podredumbre. Es un órgano-máquina que como lo viviente, produce otores, excrementos) desperdicios. Y por extensión ideas, .ensibilidrdes, luego u n lengu.rje.
El funcionamiento de toda ciudad es orquestado por un acontecimiento: la producción de desperdicio. De qué alcantarilla, último eslabón de la cadena antes de volver a Ia tierra: materia reducida a su estado original antes de Ia regeneración. ;
El humano de Ia ciudad toma un paso narcisístico (auto eréctil) frente a su obra-ciudad cuya física, a¡chi-u¡bana sería el reflejo inmediaro tle [a dimcnsicSn (mistica) cle su cspíritu. Esta grandeza enmascara por su aspecto teatral (puesta en escena) la producción empedernida de materia feca1, de objetos podredumbre.

Es competencia del equilibrio terrestre rehabilitar lo abyecto en su función primitiva. De denunciar los abusos humanos sobre la materia (¿orgánica, sintética?)
"Militemos" por el culto de lo ab1.ecto, el culto del órgano podrido, muerto, testigos dcl ciclo perpetuo de la vida; del trayecto lineal pero periódico, direccional pero equilibrado. Es tiempo de sacar las cloacas de la tier¡a. de engendrar cañelias aé¡eas virtuales, trarsperen¡es .t su inte¡ior, permitiendo al hombre rener cont¿cto directo con su clesecho: saca¡ lc¡s ercremen¡os del guardirrropa. Estirs especies de rubería high-tech despedirían a inten-alos regulares, efluvios redentores, tesrigos de nuestro estado de descomposición inre¡na. Es¡e Gesto radical de u¡banismo resucita la idea de la ciudad múltiple hasta el interior de nuestros vientres: Idea de encuentro de olores, encuentro de sexo-s, colisión de hemo-ciones, de carnes vivas procluciendo como en la visión de Boubounaga, Alternarir-as de vida.Y
Jorge Ortega*

on inmt¡tadu a,/or,, Jle collclUido mi lectura de ,l/e»tort¿t lndlgt:no (Taurus, 1999). el urás ¡ecierte libro del rcnomb rad o historiador Enrique Irlo¡escano. Qu iero conenzar esta rcseña clesmenr¡zando Ja sensación que me'han dejado las últimas páginas de esta obra: se tuatade un trabajo redactado con ciaridad v precisión admirables que coritmstat1 sobre todo por el tratantiento .lc rtn tcrna q uc tiene por .rJc d iscur,rr a ei México prehispánico. tópico corrplcjo en apariencia. Quienes no hemos sido nruy adept.\s al l.epaso de esta thse de la historia de nuestro p:rís. sienrpre lenerros ult prete\to poi-cicfto ntu] .iustit'icablc desdc Ia perspecriva dcl lcclor ajeto para seguir pro)onrando nuestm abstinencia: las escasas fi¡cnres hihJl, '¡:rá lic¡. peln r¡adr, de una .cl¡lol i¿ tl¡nsparcnte quc inviten a formamos e i¡lbtmarnos en el ast¡ntr¡. que hagan desislir nuestros prcjuicios en torno a Ia cqrLívoca noción de que los archivos indígenas cleben ser de la exclusiva competencja dc ios erudito.s_
Y no es paramenos. Durante muchos arfos henros tomado Ia iniciativa pero dirnitido en el intento: es decir. hemos fiacasado en consul¡tar Ia voh¡ntad que .ignilica.'nteralro. nlJ. de l,' tnini5trado en secunciaria sob¡e el mundo mesoanrericano. La bibliografia que ha llegado a nuestras malos no ha sido tal vez la adecuada ni tantpoco. hay quLe aceptarlo. nucstra obstinación. Lo que si ha rcsrrltado un i pedinrelto es el lllarqinante entrc!crado. la impe nelmbilidad de algunos ritulos clryos alttores pensaron t1tás en cllos ntisn¡os o el Ia complicidad cle srLs coiegas. elue en el l..,nf ..,'ItL,t,. \lrrdo .r o.,-.r. cor nla.' scsgo dc tesis doctoral o de estudio lni¡rircic¡so. co¡ ulr minino grado cic apropiabiliJad debidt¡ al efecto cisralizador de su lenguaje técDico: obras carettes de1 inrpulso generulizador que ,r,'. rurilie a Jihrrjur er. ld ¡¡n.¡urir¡(.i,,n el corolario del texto. Ia enscñanza. ,lhrt\ dc ¡¡n e.t¡terzo rnalllico nr,:rilori,r p( ro at)ril]d:r\ ¡l l]l-crint,, d( .u\ pl.c,trisas. ¡ en las cuales el rigor ciertíiico
terminó por hundir la vehicul¿rción litem¡a.
Contraria a esos tratados cabalisticos que ahuyentan al neófito (.lr\rnrr5C c¡ ll ¡taletia, l/, ut,,,,,¿ ir/ígetru, de Iinrique Ilorescano. es urr¿ obra d. lruriznnle,. Lt('antplio\ cscenarios ¡i nobles proporciones clue permilen respilar la deciiLcción de cada ph¡ralb; una obra torneadtr p,tr Ia pemiuencia de sus hipótcsis y por su calidad erplicativl para sometcrlas a alemostración: una obra cr¡vas dtttros traciones son acortpañadas por Ia bendiciiin ilusrrativa de las ligur.as gliiticas que son el clásico coujunto de 1ánr inas. cuadros. ilibu-ios, repr.oducciones v lotctglafils c¡ue. tlicho sca dc paso, sorprendcn por su nitidez: una ol.rra que prescindc de los in.tpcdinlentos dci pie de página para sustenlar. su legitimidad cognoscitiva por ia rer.ela*a'L/1¿¿ti/ic.) de Ll Fnt /¿rd ¿e C/e//..kt.\ Hu/t¿//ar,r- trlRa
ai.¡¡ Je :ui postulildos. En su1t1a. una (ibril dldaa¡iaa qLte una \.cz comenzada masneliza la lectt¡ra inintenumpida por Ia r irtud develatoria de su contenido. por.el aquilataje ret'lqxivo dc sus líne¿rs que hacen de la reiteración una garantia para afianzar los argunentos enunc iados.
l-rr la acepcion altonsi¡¿. l/.n,,ttn / t¡//!, t/,! c\ ari una ohra (c lillrica norqr¡c Jn[ela,/r,r un tielnpo la lóIltL.a de los erlsayos teórico y litcrario. Su¡,a (5 l.r nro.¿ Jc <\aclo r r iibre Lluc L,,neilia los requerirnieutos infon¡áticos de la cicncia historiográfica con la lontana reiajantc del eltcto litcra¡io. 1éa-re amenidad: cautivación. Hablo de L¡r¡¿ obra que captura de principio a fin por la ordcnación cronológica de 1os episodios históricos examinados, pero también por la fluidez Íla[ativa de esta ordenación; por el enlpleo de recursos e:lilrslico. propios de la composición literaria al ve¡balizar deter¡ninadas oraciones. Hablo de una obra qLre pone en crecida el interés que despicrta, que no\ \ ucl\ e (adr sub(¿plrulo ¡n s adictos a la heroicidad semidesconocida de su ¡nateda printa: la alusión a los n.itos lundacionales del cosnos. del hombre, de los lrutos alimenticios y 1os reinos olmeca. maya. quiché, tolteca, teotihuacano v mexica en la sinfo¡ia de la cultura mcsoanericana. R elatos innrersos en otros relatos" relatus con1partidos, relatos conectados entre sí por.el reciclaje bienhechor de las tlivinidadcs. r.elatos adefltro dc esa his¡oria intemrinable clue cs el rnemorial indígena.
Hay otra razirn pará corrsiderar el libro de Enrique l-lorcscano u¡a obra literaria; su vocación poética indirccta. Por triangulación interprctativa. nucslro aulor cs un metaforizaclor deliberaclo. un traductor epopéyico de nucstra antigüedad continental. Y es que rcsul-

ta inrposiblc rratar la cosmogor]ía dcl Lll]i\ ers.' anterior a la conqui,ra sin rnancharse Ias nranus de poesia. sin tocar la placenta de la tierra que es la fragilidad del lirmamento; imposible no retbrir a Quetzalcóatl conro selpielte cmplurruda. a lczcatlipo.a corno r:>pejo hunre¿ntc: rrnpo\thle 11, .tp(lar \:rll.¡l Ocelotl al Sol de Ticrra. \ahui Ihéca¡l al Sol de r iento. Nahui Quiáhuirl a1 Sol de f'uego. Nahui .\r1 al Sol de agua. Ollintonati¡.rh al Sol de movirrientoi de igual rnodo tlaquimilolli a hulto de flamas, tepeilhrrit r fiesta de los tr']o11rL-s. atemoztli a caída de las aguas. \'ax Hal Witz o Tonacatépetl a la primera rnontañr rerdadcra o i(rr,, de lo. ln¡lrlcrimicntos; ¿,qué poeta no envidia la simpleza magn ifi c adora de las imágenes poéticas anleriores y Ias siguientcs: Aguas Primordiales, .laguar del Día. Tenplo de Ia Cruz Foliada. Cran Picdra d.- Pedcmal. Señor cleJade. Barranco dcl Ocultar'¡iento. Lstrclla de la Mañana'l Y¿ Io dijo Ocravio Paz: la poesia es la memoria de los pueblos. Ligando esta Je¡lalaei,rn al r¡reollo dt 17,u,,,t.¿ ir/ígttto. fenemos tlue Enrique Florescano hurga los mecanis¡los de la memoria transmisi\a ql1 los textos
indígenas que versan la eclosión del coslnos y la instauración de 1as dinastías primogénitas de la arisrocracia aborigen a lo Iargo de lo que hov es lanación mexicana. Belice, Guateln¿¡la v tl Salrador. Se trata dc un anali>i, cullrp¿rali\ o rntre lo\ lestitnot]i\'. poético-documcntal es l'/ tt i/o pa /e n cotto t/e/ origen de/ to.t»tos..y /o.r rc.t t't t/c Pt/etr¡ue (692 d..C.), Códi.r, ¿e l,ieno. Hi;lot /aJ, rle 1ct. ttes:itotttt,t por .vo ¡ttTtturat (.1531), L4enc/a de /tt so/t:.t (1558) y Popol ltuh (1554-1558). La inqtrictud angular Je e.tr urlrrustira empresa intelectual se resume en un par de cuestionamientos que nucstro autor sc hace a la usanza mayéutica: 'ilcómo se explica que al cabo de 500 años de imposición de nuevos dioses, cultos y regimenes políticos, el Estado español, la iglesia católica y los gobiernos nacionales no pudieran cambiar las antiguas creencias de los indígenas? (p.314); ¿cómo pudo una sociedad campesilta carente de escritura y de las instituciones est¿ltales que afiiculabar Ia rnemoria social transmitir durantc c!-nturias una cosmoi istón unitaria del ntundo \ r¡na l¡enlo¡ia cr¡t'r'ri¡ilacltrra de las nrás anriguas ¡radicienes i¡rljgcnasl lp.-ll¡).
Reiirrando las r irts habiruales. nuestIO autor Se rai¡lr¡üe: La costunt-bre de los ¡astre¡¡i.rlcs de la nretroria ha sido busc¡¡l¡ en Lrrs repositorios donde la tladici.-n,r¡ciiie¡ttal su.'le conser, t..ri..r r,: .' I _ ..(lt lL)5 l(\lL,.j.('¡tos. En alrnir-ii,1e esa plesrurción puedo alirnrar qu: i.,s instnltl']entos que los pucblos injrlena. u¡ilizaron cotrro .'nr- r. jj 't-".' r.r,,' o. '., ¡¡¡q,'¡,'ri.r colectir ¡ ñler.¡¡ el rr¡,-.. ei celendario soJJr r cl ¡g ¡; ¡, ,. . '. 'r.'r. ,. \ l. i ' r., .'r,, 1 orel ' (p. ,l I ¡l). \' e: quc henos pclrJido contacto con la pluralidad ecrxnénic¿l ponador.r dc l1,1 di\(15t,r¡(l n..1. tlLtLdigna. EI rncnsaje ya no esta en las
galeras sino en la lógica de los procesos productivos, los patrones de conducta grupal, las actividades cotidianas. los eslabunc: de una idiosincra'il adirrnada desde la óptica intuitiva y 1a visión de las cosas más allá de su agotada literalidad. Ya no hay que tlemorarse en Ias herencia. lcrtuales. sino inturr desda éstas los motivos de las sociedades rem.rtas ¡o aptas cn ru tna¡oria poblacional al cómputo de los hechos consumados, sino al ejercicio de Ias mismas por Ia vía de la fiesta conmemorativa.
Para empezar, hemos padecido la amnesia histórica que tuvo por n]odelo el tajo de la conquista. Ignoramos los textos indígenas elementales. Osamos creer que la literatura mexicana arranca en el siglo xvr. Ejemplo: en 1997. el crítico literario Christopher Domínguez subtitula sus escritos sobre autores del siglo xx Iiteratura mexicana del siglo 1.. Entiendo la con¡rotación hispánica y comprendo la aversiólr a los Fundanrentalismos. Pero curiosan]ente los curopeos, orgullosos de su migambre, .ILran f()r rgual su literutrrra arcaica '"lo \lt\ pucta\. rrorelistas 1 ñlosolbs :.r:rres de la llrodernidad. Aunque :. ., :.rirtado en griego clásico, Homero .i -::..ilLj de Elytis, quien lo hizo en ¿::.:¡:, i¡tha-revousa u otros más cn der-¡::,, r¡sirnismo. el poenta de Dighe::r. \lrii:1. concebido hacia cl año 1lrl r(r e¡ i:tt:r,La hiZantina. tiene hov
en Grecia el impacto del hinmo nacional de ese país concebido en el siglo xlx por Dionisos Solomós. Sin embargo. paradójicamente, sabemos mejor de un Rimhaud o un B¿uJcl¿ire tal socorri dos cn la adolescencia que de los Cenrelos Divinos tambíén en/¿tnt, ternh/e.t- qve conlbaten a los Señores de Xibalbá, artífices de las fuerzas malignas que ponen en riesgo el asentamiento de Ia agricultura humana en los pasajes iniciáticos del Popo/ l.it/t. El libro de Enrique Florescano es una recordación que es una adverteocia, un dardo encendido viajando por los aires del México actual como una expresión radiante que ratifica con feroz deterrninaci,,n el sobrer ir ir Je la nremuria ancestral. No podremos sustraemos a elia. Po¡ derecho de anligiiedad, el pasado c' iner itable, nueslr¿ orra fra.cion de identidad, el punto de partida y los antecedenks del punto de particla. eJ antes de C sto. La historia ha dado a los europeos un nacionalisino jnsoborr)ablc quL. hace la. \ e((. Je pt\ ot< e\ istencial. a los orientales el don de la sabiduria. a los estadounidenses la de mocracia racial. A nosotros mc\icanos, ¿qué nos suminist¡a día con día la historia printigenia del suelo quc habjtamos?, ¿qué nos sopla o sugiere?
Aunque ella debe dominarnos como centro de gravedad. aseguro que no hallamos aliciente porque no la dominanros reciprocamente como objeto
de conocimiento. Escollos capitales han sido el desdén y el prejuicio engrosados desde el hogar y la escuela, el círctLlo de amigos y la publicidad. Asi. no podemos comenzar por explorar ar¡uello que repudiamos o que no nos inspira respeto. Para bien lo confieso , el libro de I lorescano ha calnbiado mi visión al respecto. Uno no es el mismo después de acometer un libro con asombro inédito.
Por su extensión y entusiasmo decisivos. el ensayo Mertorío irlígena es una cruzada bibliófila contra tal olvido consciente o involuntario como fomra de segregación cultural. la cual puede ser probablemente la peor de las segregaciones, puesto que en sentido expansivo el témino cultura implica la aglutimción promisoria de todas las domesticidades, creencias, sistcmas y manil'estaciones artísticas que vigorizan una civilización. No se trata de ventilar víctimas ni vcrdugos, sino de arnroniza¡ nuestm comunicación corr el pa.ado. Rehu.arnos significa proseguir incornpletos sin la brújula plena del milenaris¡no. Somos más jóvenes que los indígenas, por tanto. más vulnerables. Anexémonos a ellos y ceremos el círcrüo de la identidad territorial que nos da un lugar en todo el orbe, 1a huella que día con dia todos Iabramos como un destello de vanidad. Parai aseando el renlate de u1l poema: "reconozcámonos pucs. al reconocerlos". Y

Enrique f iorescano. .l/¿znrta lr/lgeto. Taurus. Mé\ico.l999

Regina Swain. fttn 'ol ¿e ¡ugue/". Instituto de Cultura de Baia California/ Conacultal Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Baja California, Mexicali. 8.C., 1999.
En este libro, Regina Swain rerlne varios ensayos en los que expone sus opiniones sobre la literatura y otros tópicos personales, escritos con la misma actitud festiva que caracteriza toda su obra narrativa, El libro resulta interesante y delicioso a1 mismo tiempo; es decil se trata de una obra para disfiutarse de principio a fin.
Marco Antonio Sananiego. .[,os goó¡erüo.t c¡t,¡/e! en Bdj.l a:aly'dria, 1920-192-]. Un esadio sobre /a re/ación eD-¿ /or ],od!/e!' locLt/ / /edera/, Universidad Autónoma de Baja California/lnstituto dc Cultura de B¿je Caliiorni¡. Mexicati. B.C . t998. ]]l pp.
Este libro merece que sea leído y tomado en consideración tanto por 1o que en é1 se dice como por 1o que representapara el estudio de lahistoria de1 estado. En particular, por la amplia información que aporta sobre los gobiemos civiles en ei Distrito Norte de la Baja Califomia durante los primeros años del periodo posrevolucionario.
Gab el Trujillo Muñoz, Tuua"a cí4' blues, Sansores & Femández, México, 1999, 68 pp.
Un libro que reirne tres novelas cortas escritas en el más claro estilo dcl llamado neopoliciaco mericano. Desracan la a-qilidad nan'ativa. 1a incorporación dc personajes conocidos y los temas de acrualidad. todo lo cual hace de estc- ltbro un ¡/¡tLl/er sumamente entretenido.
Miguel Morgado, abogado dettnsor de los derechos l.u¡r.nant,s c rni estigador privado, vuelve a involucrame en peligrosa-s ai enuras que retlei an La r iolencia social, el narcotráfico y la conupción policiaca de la región.
Ma.tín Romero, La 'ti//a elécbica'
Itrstituto de Cultura de Baja Califomi, Conacult¿./ Foldo Estaal para la Cultu.a y las Artes de Baja Califoraia, Mexicali, B.C., 1999, 12'I pp.
Distinguida con el premio estatal en 1998. ésta es ia primcra nor ela cle \{artín Romero. En opinión de Edmundo Lizardi. ld .si/h e/ir'¡¡ttrl 'es un cuelpo verbal que combina en afortunada digestión ciertas tónnulas narrati\ as del llamado rcalismo sucio estadounidense, con una buenadosis de picardía v humor negro. acento mdudablemente hispano, que la ubica en un lrUrr rnuy especial dentro de la litcratura fronteriz¿'.
La revista Yuba| del área de humanidades, es una publicación trimestral de la Universidad Autónoma de Baja California, destinada a establecer un puente de comunicaciÓn entre la comunidad artística y cultural de la universidad y el público en general. Los trabajos de filosofía, historia, antropología, arte y cultura son abordados desde una perspectiva critica y propositiva.

IComité Editoial de la revista, y deberán tener las sigulertes caracteris:lllor uop,-.uu o.o. r.r'n*',".
2. La extefsión debe limitarse entre seis y quince cuartillas escrilas a
dobleespacio. Sise tiene una colaborarión másextensa podria publicarse p' dos parres. [nv e su afi.L o por d,plic¿do. .1 [. el (aso oe colabora rol ooes:a. s er ooe*a es ^uy' e\lenso pJpde env'ar u' fraqmento qLe no erreda de dos cua.rirds. si ésle ' )-sra oe mas oe tres poenas. rooos será1 ro-ados en Lue'rld para eoi(.ones DosLer o'e5. oe'o sólo rres ooo,án pu0li(¿r5e e.r u. "1Sro
6. En caso de anotar la reierencia del artículo, ésta deberá indicarse con unsuperíndice, numeradoenordencrecienteconformesecltenen eltexto,
7. La bibliografia deberá citarse de la siguiente rnanera:
GAR(iA Diego. Jav..r. Es¡ eban C¿,1¡u t la t evolut,on rcnstitu.:anal'D en el üstrito Norte de la Baja California, necanograliado inédito, pp. 6, '0.r1,15.
BEN|TEZ, Fernando, El libro de los desastes. Pléxico, Era,
MORENO Mena, losé A., "los niños jornaleros agricolas: rn futuro tae'1o .1eñilera de ideas. 1-m. I i.n;o-agosto, l99l
¿r. hasta donoe sea posib e. e uso de tecnicismos. Si.L 'oo eslos seal iro-esr'ndib es, oebe,á erpl,carse s, re el uso de pa'erLesis. o oien. asteriscos o notas a
. -r pequeña iista bibliográfica: tres citas deben ser sufi - :.:er de cinco; el número máximo se puede aplica¡ . )'. res.\odo. oorprdos de una evs;o-0oro r i iar en el texto ias referenclas, salvo er casos :, iue eso entorpere la ieatura y cansa allector:
1 1, Los articulos que se proponen para su publicación deben enviarse a edioresoo.sablede yr,b¿l o ¿ ¿roordila(ióngen.ra delaPeLi.la ll1l¿et s,rur¡d en e sót¿ro no'te oe eoircio de Recror.a. Av oo'egon 1 l,]i¿r C¿,rilo, s 1, lel. 5q- 82 61, e,.t '276É, en l4e^:cali,8.t.. o ¿ t.a/es de [.mdila: eo lor ¿@in'o.ret -ao<,mr
Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor háganosla saber por fax, (o 'eo. tele o lo o pelSon¿lrenLe.
A M
Dirección de publicaciones de la UANL
Biblioteca Magna Un¡ve.sitaria "L¡c.Raúl RangelFrlas", Av Alfonso Reyes No.4OOO norte t!4onterrey, N.L. C.P 64440

*Fotografía
*Scmiótica
*Rescña litcraria
* Medios tle c¡rmuncación m¿sir os
*Análisis dc publicidad
*Mcrcadotecni¿
*Poesía
*Ensa¡o, rc¡rortaje ) cuento
*E\,entos cultu ra¡es
--I)anza, teatro, pintura r música
"Aicdrcz
[]irscala c¡ las bihliotecas uuvcrsitarias cn el Clcnlro
CL¡ltLrrai Sauto lbnras" cirnar'¿rs clc cr.rucr-cio. Clsa de Ia Cullura. ICBC. r cl cl Tallcl dc lirtog¡alia de la (JAIIC.

srüdbo m
Lo presenle cbro de Arturo Cordono Sónchez es un ocucioso y sistemóUco estudio de lo noturolezo de los volores y su construcción en los relociones interpetsonoles. Escrito con un estilo sencillo poro lo complejidod del temo, Formocion de volores: TeorÍo, reflexiones y respuestos proporciono o los docentes, Ios empresorios y el pÚb,lico en generol un enfoque hisfóricoJilosófico del popel de lo éfico o trovés de los siglos y los culturos, El desorrollo técnico, industriol y científico ho provocodo en lo époco octuol uno crisis generolizodo, debido ol desinterés existente en torno ol compo de 1o insfucción de volores y el ejercicio de los mismos, según lo perspeclvo del outor, quien se vole de lo reseño histórico, glosorios, esquemos y progromos poro onolizor o fondo lo polémico entre individuolidod y universolidod de los conceptos et'c os
Adquiéralo en las librerías o €n los recintos universitarios de su ciudad. Para más información visÍtenos, estamos en el edificio de RectorÍa en Av Obregón y Julián Carrillo s/n, en Mexicali, B,C', O bien, comuníquese con nosotros al (6) 551€2ó3 o a través de nuestro correo elect.rónico: edito fo. rec. ua
sus 30 años dc vida, en su afán por difundir la histori*§ ryegional. F,ste número :i conmemorativo es un viaje ri a trar,és de las diferentes etapas que ha viviclo la rel'ista, ¡' ademas inclu¡'e los siguientes artículos:
O .4dáther'Íi¡ Walther l§{eacle: t.i¡l ¿l semLrla¡rza
| &lemoria indígena. Un luevo enfoque : sobre la reconstn¡cción del pasado
I Los años 1941-1947: despegue del ',' periodismo proi'esional en Baja Ca li [orn ia
O &{atr*spilla: e¡rtre tra geografta ¡, la ¡rr:r§i'f i*a, N*veg;rciones ¿iesde 5:u¡ .Btr:rs a Nuxlt:¡
I El problema de las drogas en Baja Califr.¡rnia a principios del siglo XX
O ;,Ll*a rnis!ór e¡l Fi¡¿¡t l,¿nir {iollzagn" j-]:ij ¿ {-l*li *"r¡r"¡r i ;¡ ?
I fmágenes docurnentadns rlel lnstitr¡to rie Inr.estigacion es ÍIistóricas-tjABC

,Ñ(