

NOVEDAD EDITON,IAL

iltltl *r:1¡l!it.t; lr:i l. a,:rat¡§¡_i..,.,1t:,arj:¡.r!i:, i. ::ri Y t: :,'ii¡rñl:anir.ir,a, t,.;. ;tn,!-¡ lri--* 1 -r iirl".
l!i*ry!! ¡ . -,,i l 'l !:' ¡-l :.,: -ir -- -.-1. I $-!:' .',r{}..,¡ _¡t¡¡!i!!a¡&¡i¡*, ' '.'- '.-*: 'prry(Jqt i,:i¡,,, f :llii1:il*§*il&&i
Edit
a§§§*f*!':f'rliiir.'i;i.r',.,,,'. .. 'i-"¿r\- l' .¡¡ \ "i*i;;fi ' ''l' lr¡lllL*l . . .:,', r 1,..;*:.isst.r ,¡:,ta:, . ' '':.i' L. 'a-li:t*&¡l:..r:'rr:. § * &¡,¡ wr:e; &l§9&irr}:
lr¡*,i!.i
Obregón yJulian Carrillo s/n, c.P 21100 edificio de Rectoría
uiéralo en el Departamento de orial de la UABC, en Av A.r"ro 5 82-63y 5t-82-22 327

¿El fin de las épocas? ¿El inicio de una nueva era? ¿El final del milenio? ¿El nuevo rostro del ser? Frases altisonantes y de gastada palabrería, que solamente significan vacío espiritual, un hueco en el proceso inconcluso, una "nueva" manera del desvergonzante proyecto mercantil y voraz de la era industrial. Para nosotros, en Yubai, quc creemos en los procesos culturales no como cambios súbitos de creencias, influenciados por chácharas apocalípticas de fin de época, sino por de la labor mesurada -que como Italo Calvino quería, a través de un canon de lo legible mediante larapidez,levedad, exactitud, visibilidad y multiplicidad- que se construye día con día, alba tras alba, brazo con brazo, entre todos y para todos.Y No es con llamadas de alarmismo o con histerias de persecusión como se realiza wa loable y efectiva labor educativa; no es con exclusiones políticas, emboscadas a minorías o ninguneos a los ajenos, como se construye el proceso multiétnico y plurincluyente de la cultura.Y Ante la voceada alarmista del "fin de los tiempos", en Yubai apostamos por una ética de 1a lectura y por un proyecto de meditación de extesión de la cultura. Nuestra labor pretende signarse en la mesura de la información y en el desinteresado servicio de comunicación a la comunidad, cuyo bienestar es el termómetro de una sociedad sana, verdaderamente democrática y vigorosa en el conocimiento de su historia y en la clarificación constante de sus paradigmas.
T.D.
C.P. Víctor EYerardo B Rector
M.C. Juan José Sevi Secretariogen
C.D. René
Dr. Gabriel Estre¡la
Pllrárt Crro¡á lla G¡reí6 ara¡ Pstersi,Í eosla.
D irector general de tJnivérsitaria
Revista Universit¿ria
COORDINACIÓN Rosa Mariá
Ana Gabriela Moreno EDITOR Tomás Di DISFÑO EDITORfAL Renifo Gávtán

. .. . .' Éorron RESPo\sABLE llu]nberto Féli-\ Bcrumen ,......
CON§EJO EDITORIAI. L]ABC ' .Iloist MaÍiÉi Quetle, Escuela de Ilumanidades: ' ' ,.lorge Martfuez Zepeda. I nstituto ,' delirvéstigaciouesHisfólicas;IlaúlNavqias. . -Insfitutodglrwestigaciorcs de Gcogralla e Histo¡ia; '- '. . §ergio §ónrez Montéro. l-Ínive$idad Pedagógica Nac iotla l- Mex ic:r li.
COMITÉ EDIIORIAL
Se¡gio RomrÍel Allonso Cuzmán, Centro de Frxtensión Ul1ivel§itaria-Tscale; Aid! Grij alva, lnstituto de investigatio¡es Históricas; , Cédel Trujilló N'luñez, Fac¡ltad de Ciencias Huma¡as: , Rsb6*i¡Castilto l-ldiarte^ Escuela dc Humanidades; RcginaSuain. t ' l't
, .' ]C.SESOR"ES DE ARTE
Rubé;Cár¡ia Be¡aiid¿s, Édgar Meraz, Héctor Algrávezy Carlos Corolado Ofega (M€xicali); Manuel Bojórkcz y Francisco Chález Co¡rugcdo ('l ijuana)l Á lvaro B lancarte y Floridalnra Allonzo (Tecafe); ' Alfonso Cardona (Ensenada).
fuba¡ Año 7, número 26, leüsta trir¡estral publicada por la Univ€rsidad Autónoma de Baia C¿lilbrnia. I'os zrtíc¡¡los lirmados son de su autor. Se aú1o¡iza la aeprodücciór lotal o parcial de los maleriales publicados siempre y cuando se c;te la Ce¡lificado de lisitud de título núneró 7432. Cerlificadode licilud de contenido núm. 5346. Rcserva de ti¡ulo de Ae'au1oi'qr¡!L 2E¡16-93. .Tiraje 1 500 ejempiares. impresió¡: Iniparcolor. BIvd. Sema ) Rosaies, Col- l.as Palmas, C.P.t§l¡t 16r,'1 O:4q,'¡ar (62) l?-40-15, Hermosillo, §oriora- Corrcspondencia: ,4tl'lJ¡¿7 ( lnber si tar ia. Coordinación gmeral irÁic-*ecró¡id,,Ar.' Obrecón y Ju:ián Caüillo s/¡ Mexicali, 8.C., 2l100, tels. (65) 5l-82 63 y 51-uABc-3276#. aleaté¡i§4 r€!isia@itrfo.req,¡ábc.mx
idad' !NSO ,@ta§ &ú1 9l ADÉ de la ño e eili ( {lxoder* ^:ht\'. T."iii';" Lef'*a) blefia ,fil"P'ro ,| .1§ -§ &§ 90 fi\ot" d.e\ e§c :a ñ§t¡¡ -i§ &-, do.rr .e;t la ob'ra Cotta:/,6t L frI de ,,$.fafrIr1 ''uel -*d .4-\ ..^ C,oYlazat ' Í Y,r""- .§ t:-,§, ÑPontno ut - 'rs(\N( I ,' N{LU"' ,&'*;s
Guillermo Marín bistl,rri
Horst Matthai Quelle

Anlelina Tang
Xóchitl Zainbrano v Edgar Gómez Castellanos
Joaquín Martín ezPérez úl Acevedo Savín
ue Martín ezP
Benri ge Ochoa a Sing : Je¿n.Bauceant I
Sergio Rommel Alfonso Guzmán
Gabriel Tkujillo Muñoz
Hernán Gutiérrez Bernal
Tomás Di Bella
ÉÁs'$cOss'¡ Rosique ¡DÉlosl tfi| érez - 1r¿"locgs' 't tt'ln* nÑtnt' " .*l ;l 'i ': ' lgtun' r*1N$s C Fotografos Sat§aTap ¡UcÉS S
José Luis Campos
Adriana Sing
Sergio Rommel Alfonso Guzmán

La Tierra tiene una edad aproximada de cinco mil millones de años. El ser humanomásparecido a lo quehoy somos nosotros, aparece hace 40 000 años. Las civilizaciones más antiguas del planeta tienenun tiempo histórico de no más de 10 000 años. En efecto, Egipto y Mesopotamia iniciaron los procesos de sedentarización e invención de la agricultura 8 000 años a.C.; después le siguieron Ghina, lndia, México (Mesoamérica) y la zona andina (Perú, Bolivia, y Ecuador) con aproximadamente 6 000 años a.C.
Guillermo Marín* llustraciones de José Lobo

,, ..].'.: .',', ":,.r ' ,, ' ,'',: ,: :: ,' :, dividir la historia de la human¡dad en dos grandes periodos. Desde la invención de la agricultura en Egipto y Mesopotamia hasta la toma de Constantinopla por los turcos y; desde el "descubrimiento" de América hasta nuestros días. A la pr¡mera parte le podremos llamar la "historia antigua de la humanidad" y, a la segunda, "histor¡a moderna de la humanidad".
La pr¡mera parte de la historia de la humanidad, es decir, el mundo ant¡guo, tuvo una duración de aproximadamente I 500 años. (Desde Ia invenc¡ón de la agricultura. I 000 años a.C. hasta 1453. con la caida de Constantinopla). La segunda parte es apenas de 506 años (desde eldescubrimiento deAmérica en 1492, hasta nuestros dÍas). La pr¡mera parte de la historia tiene su punto generador en el centro del continenle Euroasiático-africano, es decir, entre los ríos Eufrales, Tigris y el Nilo. La segunda parte, la historia moderna, encuentra primero durante 400 años, su centro en Europa y en los últimos cien años este centro se ha ¡do desplazando a Estados Unidos, donde desde el siglo xvr r emigraron los europeos masivamente.
Sin embargo, la dominación ideológ¡ca que han impuesto desde el siglo xvr los europeos a todo el mundo conquistado por ellos, han consolidado su supuesta super¡oridad y se han autonombrado los guías del destino planetario. Entre muchos de los dogmas que manejan podemos mencionar los siguientes: a) Ex¡ste una evolución y un t¡empo l¡neal. b) Todo el remoto pasado es prim¡tivo. c) La existenc¡a de una llamada "cultura universal" encarnada en Europa. d) La creación del concepto ideológico-geográfico de "Occidente". e) La división del continente Euroasiáticoafricano en tres cont¡nentes f¡cticios; Europa, Asia y África. f) La belleza y superioridad de lo blanco y Occidental sobre todo lo amarillo, negro, cobrizo y el resto del mundo (la supuesta super¡or¡dad de la cultura europea). g)La super¡oridad y preponderancia de la ciencia, la tecnología y la materia, sobre la sab¡durÍa, la religión y el espíritu. h) La imposición de la rac¡onalidad como ún¡ca y verdadera vía para adquirir conoc¡miento y poder percibir el inundo y la realidad, a partir de los dogmas de que los seres humanos somos an¡males pero que, lo que nos hace "superiores" a ellos, es la razón y de que, sólo porque pensamos, existi-
- : : : - r: Íetódica). i) La búsqueda de la trascen..- : . :. " .x steqcla. como libertad y poder, a partir aa -.-a,a:a *a'-'a , 2 acrr naciÓn. transforma:l- -l--: :- -,: -'aa a'... a ^'a'.N'z eza. pjr -:: : r :: i -: : :-- - :r , i: :,'., l::¿'T3l OymOOe.- l::
depredación de selvas y bosques, por el proyecto de desarrollo humano encabezado por la ideología de Occidente, hace suponer la futura extinción de la vida como la conocemos ahora, en los prÓx¡mos 100 años

Consideraciones
tura, dividieron el ci.-, ^ oñ 2A^ crados y la hora en 60 minutos y .s ---::::- a: =.:-r¡os y elaboraron t^c r.:-: - -: :r:r'-: asoelabóVedace-
Desde la invención de la agricultura en el continen:. =, -: =: ¿:':.-3r.lca n c hasta la caída de Constantino:I::::r l: ::Sario lo humano en -'.'=,':::::.. a Se COnStrU: Z::-- aa : =- =:: ::-'a35 ae -. , :: - -,: --:-r -:-e Occidente ha ex:--.-.'. :-: --j I ¡rutalmente por el -- : : ::,: s,r dominio y en el que sustenta su poder, - trs ha hecho suponer inconscientemente que la historia de la humanidad nace y se inspira con las culturas grecolatinas y que las civil¡zaciones prim¡genias tuvieron, por remotas y antiguas, tan sólo un carácter primitivo. Oue la historia antigua de la humanidad tiene muy poco que ver con la modernidad, Occidente y la conformación del mundo contemporáneo, y mucho menos con elfuturo de la humanidad.
leste. Se darán las primeras escuelas filosóficas del mundo y apareció con Zoroastro, la primera gran religión del mundo ant¡guo, asícomo la primera mitología que será poster¡ormente la base junto con la egipcia, de las mitologÍas del continente Euroasiático-africano.
En Egipto se ut¡lizó por primera vez el sistema de r¡ego con diques; se inventó el calendario de 365 días y 12 meses; se usó la escritura jeroglífica, el papiro; inventaron el carro t¡rado por caballos, desarrollaron la cirugía y la herbolaria: inventaron el arco compuesto y desarrollaron una decantada filosofía y culto a la muerte. La relig¡ón del ant¡guo Egipto fue la base de muchas rel¡g¡ones del continente Euroasiático-africano.
En China ¡nventaron el papel, la pólvora, la ¡mprenta y los tipos móviles, la brújula, el estr¡bo, la carretilla text¡|, la fundición del hierro, eltimón de popa y paletas de propulsión; el cultivo del gusano de seda, la porcelana y un s¡nnúmero de productos y objelos, prácticos y suntuarios para la comodidad de la vida cotidiana.
En la lnd¡a descubrieron que la Tierra es redonda, que gira sobre su propio eje y en torno al Sol; inventa-
La Tierra es un ser vivo (no un ser humano), que siente y que morirá como todo ser vivo. Si todo el tiempo, desde el nacimiento de la Tierra hasta nuestros días fuera un año, el ser humano aparecería en ese año, el 31 de d¡ciembre, a las 23:59 horas. Es decir, que la histor¡a de la humanidad representa un m¡nuto en la vida de la T¡erra. En los últimos 50 años, los seres humanos estamos poniendo en peligro de muerte a este maravilloso y bondadoso servivo que nos ha dado asilo. La contaminación de la t¡erra, las aguas y la atmósfera, más la : :::-l :: iscr -
ron la numerac¡ón que más tarde pasa a Arabia y que producirá la numeración que aclualmente usamos en el mundo, así como el calendar¡o de 365 días.
La civilización europea es una c¡vilización con origen autónomo y no está entre las seis más antiguas de Ia humanidad. La civilización Occidental recogerá elementos de las civilizaciones mesopotámica, egipcia, china e ¡ndú, para conformar su mito de origen y su cultura, desde la lejana Grecia hasta el renacimiento. Todos los conocimientos, ciencias, arte, técnicas, reliqión y mitología, son un s¡ncretismo de ese pasado remoto, toda vez que, para cuando se dio elflorecimiento de la cultura grecolatina, las grandes civilizaciones del cercano y lejano oriente ya habÍan pasado su etapa de esplendor y, sus grandes ciudades, centros de conocimienlo, palacios y templos, estaban destruidos o en milenarias ruinas, cubiertas por la tierra y el t¡empo.
Los pueblos europeos hasta antes del descubrimiento de América, habían ocupado un lugar secundario y de poca trascendencia en la hisloria ant¡gua de la humanidad y, para las antiguas civil¡zac¡ones catalogadas como madres, es decir, Egipto, I\,4esopotamia, China e lnd¡a, Ios pueblos europeos representaron un rincón marginaly poco desarrollado del continente Euroasiático-africano. Para el común de estos pueblos aunque ya tenía muchos sig¡os de haber pasado su gran esplendor, cuando se dio el encuentro con los europeos-, mantenían un alto grado

de desarrollo. Los europeos representaban tan sÓlo un puñado ¡nstrascendente de pueblos salvajes y beIicosos, que sólo eran importadores de Ia variada y exquisita mercaderÍa que producía Oriente. Los chinos le llamaban a los europeos "los demonios del mar" y Ios censuraban por ¡ncultos, sucios y mal educados. Cuando los primeros occidentales incursionaron en Orienle (Marco Polo), se quedaron verdaderamente maravillados por las grandes ciudades, la urban¡zación, tecnologías, conocim¡entos y nivel de vÍda de estos pueblos, que resullaba superior a los suyos. El uso de la imprenta, el papel, la pólvora, la tecnología en la construcción de grandes navíos y la brújula, que eran de uso cot¡diano y normal en China, no poseian un sentido depredador e invasor, ni pretendian la conquisla y el dominio del mundo al apropiarse los europeos de estos conocimientos, cambiaron drásticamente el rumbo de su historia, pues pudieron iniciar la expansión europea. primero sobre África. después en América para seguir con el s¡stema colonial y actualmente a través del sistema comercial financiero. Con el descubrimiento de América, los pueblos europeos dejaron de ser una cultura marginal y poco desarrollada, para convert¡rse en elcentro geográfico e histórico del mundo. En parte por las cuantiosas riquezas que extrajeron ilegalmente de América durante los primeros tres siglos de la colonización, y en parte, porque empezaron a desarrollar una ideología en la que sustentaron elcolonialismo cultural, intelec-
tual y espiritual, estructura bás¡ca de la dominación eurocéntrica, es decir, la invención del mito de "¡a modernidad".
Cuando los turcos se apoderaron de Conslantinopla, cerraron la vía comercial entre Europa y Oriente. Hasta ese momento, la expansión del poder de los comerciantes sobre la nobleza y el clero iba lentamente en aumento. El Burgo (lag concentraciones humanas a los alrededores de los castillos de los señores feudales) y la burguesía, fundamentalmente constitu¡da por comerciantes y artesanos, ¡ban ganando espacios de poder grac¡as a sus riquezas en los estrechos ámbitos de una nobleza medioeval improductiva, ignorante, consumista y guerrera, que vivía de la explotación de sus siervos (básicamente campesinos pr¡sioneros en su tierra) y los exagerados ¡mpuestos a la naciente burguesía, así como del despojo que obtenían de sus cont¡nuas guerras de rapiña entre ellos mismos.
Al ¡nterrumpirse la posibilidad delcomercio, Europa era ¡mportadora de especies y toda suerte de mercaderías del Or¡ente a través de los mercaderes y comerciantes, éstos financiaron la búsqueda de nuevas rutas para romper el aislamiento comercial del "mundo civilizado y productor" al que fueron sometidos por los turcos.
La expans¡ón europea nace como producto de una necesidad económica, comerc¡al y de consumo. Los "ilustres navegantes", tanto italianos, españoles y porlugueses primero, y después ingleses y holandeses, no tuvieron ¡ntención alguna de carácter c¡enlíf¡co, filantrópico o humanista. Por el contrario, primero fue la intención de encontrar nuevas rutas comerciales con Oriente y después, de apropiarse de las riquezas de los pueblos y tierras "descubiertas" de manera "legal", gracias a la bula papal de 1943 que concedió en propiedad (?) todas las t¡erras. sus riquezas y pueblos que se encontraban en el "nuevo mundo". Pero finalmente fueron los demás pueblos europeos, los que a la larga, utilizaron el oro y la plata extraídos ¡legalmente de América por españoles y portugueses, para f¡nanciar el proceso precapitalista. En efecto, España y Portugal mantuvieron Ia política económica del alesoramiento de la edad media, mientras que lnglaterra, Aleman¡a, Francia y Holanda, oplaron por la

inversión de la riqueza en la producción y venta de productos que España y Portugal tenian que comprar con el oro y la plata saqueadas de Amérlca.
Propuesta
Por todo lo anterior nos permitimos proponer que Europa logró salir de su s¡tuac¡ón per¡férica y subord¡nada del mundo antiguo a través, primero, de la apropiac¡ón de la mano de obra y la depredación de los recursos naturales del continente americano recién "descubierto". En segundo lugar, con la creación "del mito de la modernidad", que implica el sometimiento de todas las otras culturas, como periféricas de la europea. Entend¡éndose moderno, en este caso, como la hegemonía de la cultura europea y "modernización" como el acto de europeizar a "los otros" y al destino del mundo. La modern¡zac¡ón primero se inició con la cristianización, después la civilizac¡ón (ser civilizado es ser como el europeo), lograr el progreso, la industrialización, eldesarrollo y la globalización. El camino y destlno de Europa será el del mundo entero. El inicio de la expansión europea en América y las travesías de Colón, no propiciaron el descubr¡m¡ento de un mundo desconocido, sino del sometimiento de

un mundo conocido. Los po¡)ladores de estas t¡erras serán desde un principio "¡ndios" y su ser será por fuerza asiático. A las c¡vilizaciones de América y sus pueblos originarios se les quitó la condición de "otredad" y se les identificó como lo mismo conocido, es decir, indios de la India.
En efecto, Europa nunca ha descubierto el "verdadero ser" de los pueblos or¡ginarios de América. Desconoce hasta la actual¡dad, los valores espirituales, ét¡cos y morales: profundos conceptos de la vida, la muerte, el mundo, el un¡verso, lo divino y lo sagrado, que representan la mayor riqueza y contribución a la sabiduria humana.
Europa nunca ha tratado "al otro" como diferente, sino como inferior. Occidente nunca trató de conocer la cultura, la filosofía y la religión de los pueblos "descubiertos"; por el contrario, su objetivo ha sido, a lo largo de 506 años, el de negarlos para tratar de someterlos y destruirlos.
Nunca existió el descubr¡miento por parte de los europeos y sus descendientes. Sólo se ha mantenido a lo largo de cinco siglos una invasión, explotación y negac¡ón, de los pueblos or¡g¡narios y sus recursos naturales.
Descubrimiento implicaria el aceptar que "el otro" fuera desconocido y por ello diferente. Descubrimiento necesariamente obl¡ga a la investigac¡ón, estudio, reconocimiento, anál¡sis, refl exión y fundamentalmente respeto por la otredad. Por el contrario, desde 1492 hasta nuestros días, para el "otro" sóló ha existido desprecio y v¡olencia. Las diferencias siempre han sido tomadas como deficiencias; el que no sea cristiano ¡mplica ser demoniaco; el que no sea guerrero implica ser salvaje; que no tenga armas impl¡ca ser primitivo; el ser pacÍf¡co implica ser débil, el no valorar pecunar¡a mente los metales preciosos implica ser tonto; el no explotar, transformar y dominar a la naturaleza implica ser improductivo; el no ser europeo implica ser inferior (naco o yope); el no hablar la lengua española implica hablar tan sólo un "dialecto"; el no desarrollar el arte europeo implica la producción sólo de artesanías; el no conocer la medicina europea implica usar la brujería; en síntesis, el no ser occidental, cristiano, blanco, c¡vilizado, progresista, desarrollado, industrializado, neoliberal, globalizado, moderno, impl¡ca que se es "el otro", no diferente, sino forzosamente inferior.
La "modernidad" entonces, se ha convertido en el mito de la naciente Europa en su afán de conquistar y dominara todo el mundo. La h¡storia moderna del mundo se conv¡erte en "La historia de Europa", es decir, las llamadas "Historia Universal y Cultural Universal". No sólo el dominio militar, económico, político, sino fundamentalmente, el dominio cultural e ideológico, esencia en el que se sustenta su poder. Para ello, los europeos han tratado de minimizar y desvalorizar las civilizaciones que produjeron a lo largo de más de I500 años, la Ilamada historia antigua de la humanidad: Mesopotamia, Egipto, China e lndia. pasan a ser en "La H¡stor¡a Universal l\¡oderna" tan sólo una 'introducción" confusa y acaso de algún valor añístico, que sirve de marco referencial para entender la "gloriosa génesis" de la cultura grecolatina. La Europa neolítica desplaza o rivaliza en la "Historia Universal" creada por Occidente. con los milenarios y sap¡entes pueblos de la historia antigua de la humanidad.
En este sentido, las otras dos civilizaciones más antiguas de la humanidad, la mal llamada Mesoamérica (lv1éxico y parte de Centroamérica)y la andina (Perú,

Boliv¡a y Ecuador), quedan casitotalmente fuera de la h¡stor¡a universal, en tanto que los europeos del siglo x v, no pod ían y no debían darle mayor valor a la civilización que tratarían de destruir para apoderarse de sus pueblos, t¡erras y recursos nalurales.
Es por esto que desde el inicio de la invas¡ón, los españoles, para facilitar jurídica y "moralmente" su despojo y genocidio, declararon que los ¡ndios no tenían alma y en consecuenc¡a, su cultura no tenia ningún valor, por consiguiente, eran animales y como tales, se les podÍa y debía tratar sin ningún derecho o consideración. Posteriormente, y después de un largo juicio en el que se logró demostrar que eran "seres humanos"; entonces fue su calidad de "hijos del demonio" lo que les permitió moral y jurÍdicamente a los conquistadores primero, y a los colonizadores y encomenderos después, despojarlos y explotarlos, con el único pago o benefic¡o de ser cristianizados y "rescatados del rmperio del demonio.
Las c¡vilizaciones madre del cont¡nente Euroas¡áticoafricano (Mesopotamia, Egipto, China e lndia) han sido m¡nimizadas y cons¡deradas remotamente antiguas e inexistentes en la actualidad, d¡luÍdas y permeadas por la superioridad de la cultura occidental y su modernidad. En cambio, las dos civ¡lizaciones madre del continente "descubierto" (Mesoamérica y los Andes) fueron subsumidas por Europa en su "historia moderna del mundo". En efecto, las civilizaciones delazona andina y I\,4esoamérica, que son tan antiguas como la ch¡na y la ¡ndú, son reducidas a solamenle dos culturas. que no civil¡zaciones: primitivas. paganas y caníbales. Para Occidente, la modernidad y su "Historia Universal" sólo aparecerán los incas y los aztecas como máximos exponentes de estas dos civilizaciones, que son las últimas culturas del periodo decadente y degradado, las cuales fueron las que encontraron y vencieron Ios invasores europeos, pero que en nada represenlan el momento más luminoso de nuestra histor¡a verdadera, que tuvo una duración de más de 7 500 años, desde la invención de la agricultura y el maíz, 6 000 años antes de Cristo, hasta la Ileg ada de los invasores europeos en 1 519. --l ? esta manera "los otros", los "descubiertos en el : r ^'--r: im u cho más antiguo que Europa), no - : : : :r: s ,, .econocidos como diferentes;
serán en cambio, condenados a la subsumisión dentro de la historia moderna. Pasarán sólo como grupos de tr¡bus de salvajes, pueblos caníbales adoradores del Sol, el agua y elviento que hacían inmensas pirám¡des para adorar a sus d¡oses y sacarle el corazón alprolimo. Sin ninguna lllosofia. sin ningún pensamiento rector que hiciera lógicos los 7 500 años de un maravilloso y coherente desarrollo humano. Que desde los primeros olmecas, pasando por los sabios toltecas del esplendor del periodo clásico superior y llegando casi incólume con los degradados aztecas en el periodo posclásico, se mantiene inalterable en sus bases y esencia fundamental. (La planta arquitectónica de la fase uno de Monte Albán, 500 años a.C., será la misma que tenía en su misterioso y desconocido momento de destrucción, aproximadamente en el año 850 d.C. Más de 1 300 años con el m¡smo proyecto arquitectónico, se infiere necesaria y lógicamente que con el mismo proyecto filosófico).
¿Qué se puede celebrar o conmemorar el 12 de oclubre de cada año? El descubr¡miento de un continente (para la cultura Occidental). El encuentro de dos civilizaciones, en donde salió ganando la Occidental. El inicio del mito de la "modernidad" y la ¡rrupción de Europa sobre el mundo entero, a partir de la explotac¡ón de los pueblos "descubiertos" y sus cuantiosos recursos naturales, que financiaron no sólo las sucesivas invasiones a todos los pueblos y continentes del mundo, sino que más adelante, ausp¡ciaron el desarrollo comerciale industrial de Europa. Celebrar el inicio del enclave occ¡dental en América, es celebrar el genocidio y la explotación de los pueblos originarios y sus descendientes, así como la salvaje depredación de sus recursos naturales. La invención de un "nuevo mundo" de europeos en América. La negación del otro. Y
Longuajo e interpretación: iun problema hermenéutico?

i partimos de la definición de lenguaje tal como IaReal Acadcmia la proponer es decir , como manifestacíón de lo que el hombre p¡efisa o siente no se halla lejos la pregunta de si los que perciben aquella manifestación piensan o sienten 1o mismo que los que la manifiestal. Pero aún se asoma la otra pregunta acerca de si el lenguaje, en cuanto uso de la palabra aniculada, expresa verdad y realidad, como según Mondolfo 1o hacía en épocas remotas,? pues tenemos el testimonio de Homero de que también servía para la mentira. Ante estas incógnitas, la cuestión de 1a interpretación adquiere extraordinaria importancia, en especial en la actualidad, pues la presencia del ser del habla o dq la expresión, como lo llamabaNicol', ha desatado un lenguaje en forma de una ve¡dade¡a danza macabra llámese comunicación- que nos arastra a
*Escuela de Hunanidades, L1Bc, TijuunLt
todos hacia un estado deshumanizado en extemo.
Un lenguaje claro y distinto, como lo llamaría Descarles, no requiere interpretación, pero: ¿,en verdad existe semejante lenguaje? Imaginemos un enunciado aparentemente tan sencillo como: lq ,sillq está a /a vrsla. ¿No se asoman de inmediato incógnitas como ¿dónde está?, ¿a la vista de quién? u ¿otras? Y, si agregamos lo que los lingüistas llaman lapolisemia de muchas de la: palabras que constitu¡ en el lenguaje. ¿no se hace aún más intlispensable la labor del intirprete?.
rReal Academia Española. rl.cldr.rrtu ¿t la lengua españota 16" ed., Iüad.id. s e. Año de Ia V;ctoria. Rodolfo Mordolio H./¿.1,/, I -d \1c\co, Siglo x\r Editores. 1976. pf'. 8l-8-'ll Homero. ¿d odi.\en. 2 \d. Edi¡oriel Lo¡drcs. 1980. \lilliams 11érncman I-ld. Ldu¡rdo \rc.rl \/, ,: . ./. .t ,-t,,..ot) Mérico. r( F. 19i7.
Horst Matthai Quelle*
Ilustraciones de José Lobo
Un lenguaje claro y distinto, como lo llamaría Descartes, no requiere interpretación, pero: áen verdad existe semejante lenguaje?

Mas, veamos: ¿propiamente hablando, qué significa la palabra interpretar? Su etLnologia esrá oscura. sin embargo, sabemos que su uso prístino se refería a las sibilas, enunciadoras de los o¡áculos -contestaciones de los dioses a las consultas de los solicitantes de la sabiduria divina-, y a los augures, vaticinadores o adivinos romanos; pero tambiár sabemos que tarde o temprano su empleo se extendió a cualquier labor explicativa o esclarecedora de enunciados o textos no courprensibles para otro u otros, incluso a la manera de cómo ur actor presentaba una situación o un personaje en una obra teatral.
Una dii-rcultad más la constituyen, a lo largo del proceso histórico.r los cambios semánlicos de las palabras, así como sus alteraciones lonéticas también aunque contemporiineas-, las diferencias semánticas y fonéticas de las mismas palabras en distintas regiones del área donde el idioma domina, pudiendo estos fenónenos, presentarse en regiones a gran distancia unas de o1ras, o en otas tan cercanas, como los barrios de una misma ciudad. Esto último complica todavía más el asunto, pues las variables psicológicas, estéticas, y dialectológicas, son susceptibles de iufluir en el complejo problema de la interpretación.
Para la mayona de los esrudio'o¡ se presentan aún otros problemas relacionados con la intelpretación, a saber: ¿Radica su necesidad en lo dificil u o>cu¡o rlcl te\to por inlerpretar; en 1o vago o inpreciso del mismo o: en la lirnitada capacidad comprensiva del que requiere de aquélla? En ilustaciónde 10 anterior. nos refe¡imos al comentario de Simplicio acerca de lo enigmático del ienguaje empleado por Heráclito5 a Ia opinión de Aristóteles de que los filósofos presocráticos "captan dos de las causas ..-de manera yaga y sin claridad ...y parecen no saber lo que dicen"6 y; a la admisión de Platón de no haber entendido los pensamientos y las palabras de Parménides.7
Si hr.tr rq,,,r ri,,> 1.:rr,r: :-r-¡.r\ lil() den¡¡t¡ del pa¡a¡retrL- Ja'.rr.l :a'L.l lengua como inslnr:¡eni¡ ¡¡¡runicatrr o entre los que 1a h:hi.r-,. .:i-Lirrndo algunos asp.'ctirs que at,:IaauilT.ur su interpretacitin. enlientlnili:r,,: -¡i1 li(r.1 r'ltl.l'., I '. J :: a1 pretender )r rct:r¡relila:,r:: Ji múltlples lenguas: .e h¡¡1¡¡ J:;en¡s de miles en el planeta aciu¡l¡leriri Aqui e1 problema del lenguaje.; complicl de rnanera 1a1. que dlll.il¡1ente podremos c\alninar 1{) aproplada !i. ias palabras designantes de detemrjnadas realjdades que. si bien pueden erpresar adecuadame¡te dicha ¡ealidad para algunos. no lo harían para Ios Jrrrr'. Por<lcrrll.'. l¡ tr.rd.r.u on Jt una palabra tan esencial para la comprensióu de la dialéctica hegcliana, como 1o seria el conccpto de la auJhebntg. se toparia con obstáculos .erios. dado su suh¡aucntc .igrrilicado de conservación en alemán, que el témino español de superación no transrnife.
De todo lo anterior se trarrsluce cl car'ácter en ertremo lihil dc iualquier intento tle rlerprelar loq enunciado. con que los hurranos nos comunicamos enffe sí. Tenemos que sc ha curnplido al pie de la letra el verso en Gen. l:1 I :7, donde Jehor,á dice:
Ahora pues, descendamos, y confudamos ailí sus ienguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero3
rft¿¡ l8i[ ]E:lA: -P¡rcc;ó que habia en r,r. d .cL.r.n. Ln , r-¡ ,,,did ,d fo\ ¡ .,,r,,r Temo quc no conprendamoj sus prt¡bras. ) quc no penclrcr¡os bien su pensanrien!o' (versión Porrúa).
'Pr¡m¡¡¡* trfdn ¿/r Prlla,p¡r,. Ne\\ York. I)o! er. 1957.
"B l: Conú cl allna, dice. la nuestra. siendo ,r '( no. rabie,"r m"ntjnrJ.Jor,. tunlo. -.1 I ihi< r-Ju ...n frendc i.tiritu )'aire. 'lhnddologíl t 82.
l\t L1. , r-,,11.Ir\ilu, J( Ajirirl,ri { v o ls., München. Deutscher l¿schenbuch Verlag, 197s, III. p. 153,1.
Tengamos presente que no hablamos con apoyo en oras versiones bíblicas-n tan sólo de la popularmente acepáda confusión de las lenguas en cuanto distintos idiomas, sino de la confusión de una y la misma lengua, tal como es empleada como herramienta de commicación entre individuos pertenecientes a una y la misma comunidad, Pero, aún descarta¡do la maldición del dios patriarcal de los hebreos, todavía nos queda la dificultad señalada por Heidegger como tema de frecuentes pero tardíos comentados apenas hoy día, y que es el desmoronamiento general de la lengua, que desemboca en una desolación de la misma propagiíndose rápida y universalmente.r0
Creemos que &as lo expuesto, se asoma un problema que, si bien no es novedoso, ha sido desatendido. Perteneciendo a una humanidad embriagada con el progreso científico y tecnológico, pero en buena parte enajenada por una seudo religiosidad, los humanos hemos perdido nuesta propia y natual espidtualidad. Mas no sólo la religiosidad ha aislado a los individuos de su espirituatidad, identificándola en exclusiva con la divrnidad qua spiritus sazclzs, sino 1a sociedad misma, como claramente lo denuncia Alain Finkielk¡aut, ha usurpado su autonomía, su mismidad:
E1 "nosotros" incluye constantemente al'ro": nadie se escapa de su contomo, todo sujeto es un actor, pero haga lo que haga, es lasociedad en que vive la que Ie define su papel y, como si fuera el apuntador, le indica sus entradas en escena. Bajo Ia apariencia fascinante de una democ¡atización de la culturay de unatransformación en el hombre concreto, las ciencias sociales llevan a cabo una verdadera tra¡smisión de poderes: la calidad de sujeto se traÍsmite del individuo al gmpo: es la comunidad la que tiene identidad propia y vida interior, en tanto que los individuos no son más que irtermediarios o portavoces indispensables de esa personalidad colectiva.'
Parec€ ahevido relacionat la cuestión del lenguaje y el de la interpretación con un concepto tan poco definido como 1o es el de la espfuitualidad y autonomía del individuo. Pero tal parece que van de la mano los procesos de pérdida de espiritualidad y autonomía del individuo y los del empobrecimiento det lenguaje y de la dificultad de una adecuada interpretación del mismo. Los que se dieron cuenta de ello fueron los lingüistas, pues vieron en los idiomas de pueblos decaídos en cultura y espiritualidad, riquezas que en mucho excedieron las necesidades de los mismos. Concluyeron, después de estudios minuciosos del problema, que "una nación hutdida en rur estado de pereza y debilidad espiritual puede elevarse de nuevo a tavés de su idioma".12 Debemos el descubrimiento de la correlación entre espiritualidad y lenguaj e a Guillermo von Humboldt, uno de los más grandes lingüistas de la era modema. Paut Radin, notable antuopólogo de nuestros días, corrobora 1o dicho por Humboldt, sosteniendo que, armque parezca extraño para muchos, las lenguas de pueblos aborígenes son fiecuentemente más complejas que las nuest¡as, sus vocabularios tan amplios, a veces aún más amplios, y palab¡as con connotaciones abshactas o generalizadas tan Aecuentes, y hasta más frecuentes que en nuestros propios idiomas.rl

'Henry George Liddell y Robert Scott.,4 Greek-English Lexícot, Oxford, af the Clarendon Press, 1968rovéanse nuestros trabajos sobre la filosofía prcsoc.ática en Penser y ser I, IL I, y Lo teoría parmenídea del pensar (correspotule a Pensar y ser ll).
llJerofoÍte en $ Banquete, 3.6. rzMartin Heidegger, "Der Spruch des Anaximander", en Holzwege, 4' ed., Frahkfurt a/M, Vittorio Klostermann, 196i, p.3t8.
"Wilhem \on Humboldt. t ae, a,e te, tht. edenheit des nenschl¡chen Spachbaues nd ihren Einllu P auf díe geistig¿ Etv¡klung des Menschengeschlec¡lr. Berlín, Kónigliche Akademie der \trissencschaften, 1816, p. ccl.
Como su nombre lo indica (hermenéutica), se trata del arte de hacer comprensible a los humanos, los secretos designios de la divinidad que se esconden tras la cotidianidad del lenguaje común
Con lo dicho, el problemade lenguaje e interpretación se coloca fuera de la zona de una posible solución. Pues, siendo los humanos esencialmente individuos, y sólo como tales, portadores de alma y espíritu como A¡rarimenesla ya lo promulgó hace más de dos milenios y Leibnizr5 1o reitera en época más reciente-, el acceso al signihcado de las palabras queda vedado a los que de tal espíritu carecen. Ahor4 puede que sea incómodo para algrmos de los lectores del presente trabajo admitir la ausencia de espiritualidad en 1a achral humanidad y, con ello, de su incapacidad de penehar aquella misteriosa dimensión del lenguaje que llamamos su selrl¿do. Pero ser¡lr el lenguaje -recuérdese que esto fue nuestrainicial deñnición recogida de la Real Academia no se limita aoírlas voces del que habla, pues será menestet es cuchar las. Mas, escucharlas requiere del que sepa escuchar. habiendo tenido este término una eminente impofancia en los miste¡ios eleusinos de la Grecia antigua. Eran los iniciados quienes, de haber alcanzado el tercer y óptimo grado de los que se llamaban misterios mayores, devinieron dioses escuchantes o 0€o¿ €t\roott6 El adietivo €n4Koo6lo empleaban los griegos en relación con Ios dioses cuando éstos escuchaban las plegarias de los humanos,r? de modo que el rescate de nuestra propia espiritualidad a la manera de los iniciantes en la antigua Hélade, será condición indispensable para poder se tir, e\tarfio escuchantes, el verdadero sentido de las palabras. Es aqui donde se asoma aquella otla dimensión de penetlar el sentido del lenguaje: la hermenéutica. Como su nombre indica, se tlata del arte de hacer comprensible a Ios humanos los secretos designios de la divinidad que se esconden tras la cotidiauidad del lenguaje común, pues era ésta la tarea del que, conforme a la mitología griega, i::ra el nrensajero de los dioses- Mas, -: , :z ies¡ierta cn los humanos la - - :: , -, i; l: racionalidad y. con
ello, de su ser dioses al igual que todos los seres, tal como aconteció en la filosoña griega arcaica,rs se iniciade inmediato lo que hoy llamamos la hermenéutica, es decir, la búsqueda de la uponoia. del sentido ¡ras las palabras. Con los filósofos presocráticos, empero, termina el breve asomo de la hermenéutica, hecho reconocido incluso por Sócrates quien, en el Bctnquete de Jenofonte, tilda de hato imbécil a los rapsodas recitadores de las ob¡as homéricas, pues "no conocen el sentido profundo."re Pero al parecer, inocente imbecilidad de los rapsodas, antiguos o modemos, toma un sesgo preocupante cuando pone, para usar las palabras de Heidegger, en peligro el destino de occidente.ro Lo que em una auténtica hermenéutica para los presocráticos, se convirtió, desde Platón y Aristóteles, a través de la teologia cristiana, en Ia cacofonía interpretativa del lenguaj e, tema implicito en el aparlado 3'del tema central del Encuentro Nacional de la CONEFFI 1998. Incumbe a Ios filósofos. o mejor dicho, a los estudiantes de filosofia, aún no comprometidos con caducas ideologías frlosóñcas o religiosas, explorar las posibilidades de rescate de aquella fértil he'rmenéutica, quizás enriqueciendola corr la milenaria sabiduría de las filosoñas orientales, tan inmerecidamente ignoradas por el pensamiento occidental. Y
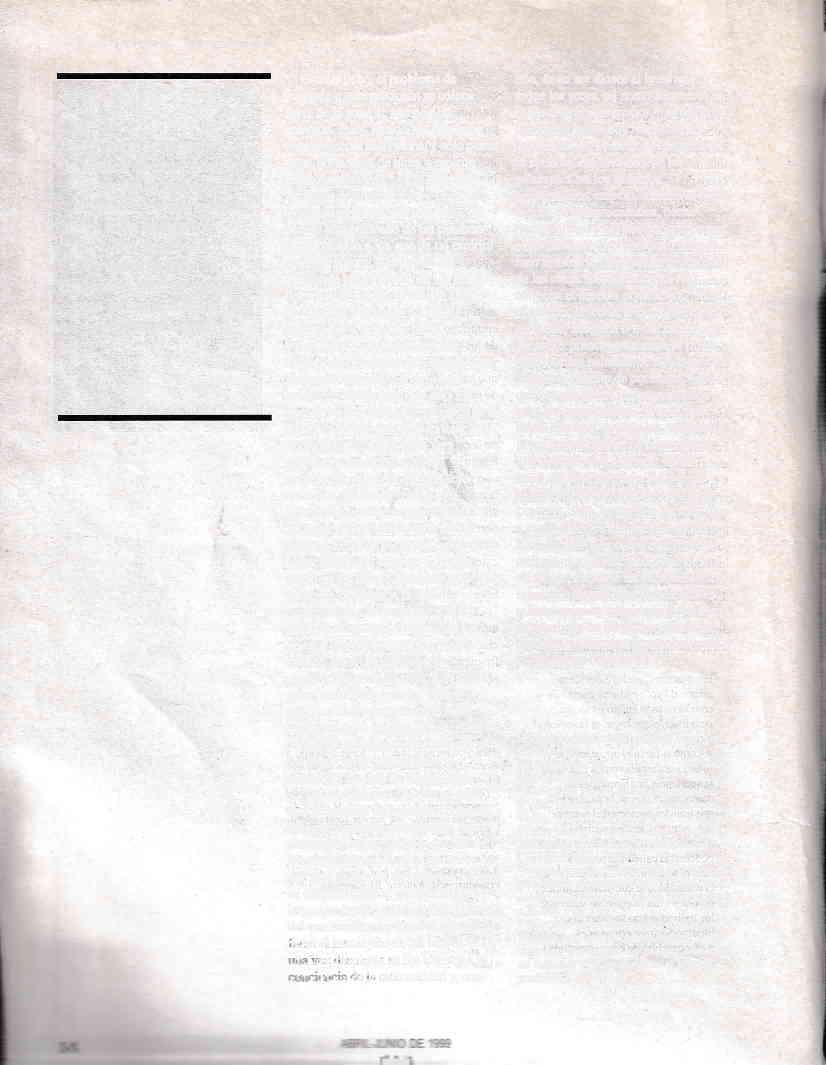
tlPrimitíre Man as Phílosophet, Ne.w yotk, Dover. 1957. riMonadologia 82: r6Monadología 82.
rlDer Kleine Pauly, Lexikon der Antique, 5 vols. Mtinchen, Der¡tsher Taschenbuch Verlag, i979, III, p. 1534. r*Henry George Liddell y Robert Scott, A. Greek-English Lexicon, oxford, a1 lhe Clarendon Press, 1968. jVcan.e nue5lros trabajo. sobre la liJo'otta presocrática et Pensar y ser I, II, I, y La teoría parnenídea d¿1 penr¿rr (corresponde a Pensar ), set 1l).
':o]enofonle en sü Banq ete,3.6. ci.la t Sócrates refiriéndose d bato imbécil de Ios rapsodas, que recitan los poemas homéricos de memoria y ",,.no conocen cl sentido profundo".
D IL L R [tl Lfl fl
tL tstflll R:
"GflliliTl" D[ t0flTflIflfl

Angelina Tang.*
Ilustaciones tomadas de www.literatura. org
7-t Ll,1
-LJ I dolcr y la soledad rara vez están lejos del escritor, sobre todo, en Latinoamérica. Pero nunca había encontrado su mej or expresión, que en el relato "Grafitti" de Julio Cortázar, de la colección de cuentos Quercfios tqnto a Glenda,publicada en 1980. Julio Cortázm, una de las Irguras cumbres del boom lafinoamericano, nació en Bru-
"Escuelo de lngeniería ti.lBc,Tecate
selas, cuando su padre era un diplomático agregado en la embajada de Argentina en Bélgica. Criado por su madre en las afueras de Buenos Aires, sus mayores intereses lo constituyeron la narrativa, el ensayo y eljazz. Licenciado en letras, Corlázar se identifica con 1a lucha social de los pueblos latinoamericanos a mediados de la década de los sesentar, a partir
12 000 años de literatüta ün ersal, la. ed., Programa Educativo Vrsu¿1. Colombia. lqc4. p. JJ6.
-: ::: rr:rt¡ de la revolución cubana. Expresa asi su -::r ::r:r,r.rrn ma¡,or intensidadprincipalmente en la r: ....::,,, ld tíolentamente dulce, publicada :. : r.--:r.:.:¡: :a¡rbién en sus obras posteriores.: i - -:: .-.::¡l,:c¡ic\n incluye seis novelas, :- '': i : ,: :: - -:- :i l¡ dlrs más famOsas. Rayuela j::. l,-r'!enes de cuentos y - -, :: :_:: r : ::: . : ::: t. -:5:¡;¡ lO ' -=; ': :- :::i:::-. rsi: e\cepcional, Cortáza¡ nos hace r e¡ 1o :: ::¡ .¡ ) deslumbranre que puede ser nuestra :¡ ¡¿r¿na realidad.
Su literatwa obtiene un logro magistral en "Grañtti", donde con firmeza de tuazo, esboza dos de los personajes más conmovedores de su creación, al tiempo que nos reiata de una manera muy íntima, muy personal, 1o que a p mera vista parece sel una histotia de amor contra¡iado. Con una visión muy gráfica, nos da cuenta de una 'ociedad represir a que. de no r ivir en Latinoamédca y tener tan cerca los sucesos que ensangrentaron Tlatelolco, nos parecería salida de la pluma de George Orwell.
"Grafitti" es el relato de ua joven que "se divertía en hacer dibujos con tizas de colores"3, en una sociedad donde prevalece el miedo, percibido en el toque de queda, en la "prohibición amenazante de pegar carteles o escribir en los muros". La inconformidad del elusivo personaje de Cortázar, se levanta simbólica ante el veto del Estado, expresando su inconformidad a gritos de tiza, encontrando solidaridad en la presencia de dibujos trazados junto al suyo.
El protagonista sabe entonces que no está solo. Presiente, más que conoce de cierto, que quien da respuesta a su llamado es unajoven, y admila su atrevi[riento. Arriesgándose a las represalias, el grafltero y su imaginaria interlocutora se comunican de incógnito, gozando al utiliza¡ las bardas blancas como "espacios limpios donde casi cabe la esperanza''.
Lajoven es sorprendida y arrestada. La relación queda tmnca. Las alusiones a la tortura son muy claras, pero e1 final del relato pone una nota serena en donde la desesperanza encuentra redención.
"Grafitti" inicia con una reflexión sobre el origeny ñn de las cosas: -lantas cosas que empiezan y aca"o acaban como unjuego", aludiendo a una distracción, a un di\ ertimenlo que anunciado asi- nos hace esperar un rato agradable.
Los trazos en [a pared, 'tn perfil de pájaro, dos figuras entelazadas", como esbozos en las páginas en blanco de1 cuademo de un ocioso bachiiler, rompen poco a poco con nuestra ociosa complacencia" dibujando en lenguaje sencillo y llano, a través de las vivencias de los personajes. la manera angusriosa en que se experimenta el terlor
La emoción surge en la protesta deljoven: "A mí también me duele", haciendo público el remordimiento de que habla Cowper Powys frente a ese sentimiento que:

tseymour Menron. El cuento hispanoamericano. 2a. rciñp. de 1a 4a. ed., FcE, México, 1992, (Col- popular,5l) p. 566. :Julio Cortázar. "Grañtti" en Queremos tanto a Glenda, la. ed, Buenos Aires, 1980, P. 129-134.
...Es un cordón umbilical que liga nuestra buena suerte personal al infortunio de todas las otras seüsibilidades. Es elaullido de lavíctimaen manos de la policía, es elgemido de los desdichados que mueren de hambre, las lágrimas de los li[chados, el grito terrible de los que van a ser ejecutados, la desesperación apática de los parados; en una palabra, es el espantoso dolor universal inflingido por las pinzas de Cáncer, el cangrejo cósmico... a
La actividad de los personajes, que en una sociedad "libre" es propia de resentidos filósofos nocturnos o de traviesos ¡ebeldes "pintamonos", en un régimen de muros caleados, (¿callados?) se vuelve subversiva, solitaria por su ilegitimidad.
Eljuego "a las escondidillas" de la pareja se carga de significado social por el ambiente opresivo en que se desarrolla. No sólo participa deljúbilo del encuentro con "el otro", eludible en su propia clandestinidad; posee también la euforia d€[ desafio, de la actitud asumida ante "el estado de cosas en la ciudad".
Los personajes gozan compartiendo comunicados secretos delante de las narices de la autoridad, como [o pueden hacer dos adolescentes enamorados en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en otro lugar. Por eso es más doloroso el encuentro con la realidad.
Cada uno con su propia visión, los personajes trazan imágenes con tiza en un af¡ín cada vez más arriesgado de relacionarse a través de símbolos cuyo carácter nos revela a los protagonistas: él prefiere "una rápida composición de dos colores", ella tiene "una predilección por las tizas cálidas, un aura", él elige "triángulos, óvalos, circulos", ella dibuja, más subjetivamente, "una boc4 su nombre".
Las tonalidades ma¡can el ritrno de la acción conforme avanza la relación entre los personajes: cálidos al principio, se vuelven fuertes, naranjas, violetas, cuando la violencia se hace presente, delineada en el trasfondo del relato.
El tono se r.uelve urgente a partir de los dibujos trazados en la puerta del garage, circunstancias que obligan aljoven a nuevos acuerdos (¿aperturas?). "La textura de las maderas carcomidas y las cabezas de los clavos" presagian la crucifixión de la protagonista. Los colores (azules y rojos) rinden cuenta de la oscuridad y la sangre que va a derrama¡ en respuesta a una declaración de amor. Pero eso sólo lo sabremos después.
Él contesta en contraste con la sombria raulidrd, "on paisajes de "velas y tajamares", promesas (¿azules? ¿tdstes?) de un mar y un cielo claros, horizontes libres donde la vida se realiza no a escondidas. sino en lo común y lo cotidiano.
La tensión aumenta a medida que el peligro de descubrirse es mayor, él traza "un triángülo blanco con manchas como hojas de roble", e[[a apenas alc nza a dibujar "un esbozo en azul, trazos de naranja que era como su nombre o como su boca", antes de ser sorprendida.
Es el personaje femenino, en apariencia el más débit de los dos, quien asume la carga de la represión, dejando para e[ otro el dotor de la pérdida y el único refugio posible para la rabia e impotencia del oprimido: el olvido y la soledad del alcohol.
La presencia de la tortura: de los desaparecidos, de los que poco o nada se conoce por la prensa oficial, "...en [a ciudad todo eso rezumaba poco a poco", de los que es mejor no saber, agudizan la angustia de la situación a la que se suma la impotencia de los que no podemos hacer nada por mitigar e1 castigo. Castigo ejemplar aplicado a quien se atreve a contrariar el orden del Estado, a alborotar estudiantes, emancipar obreros, sostene¡ una idea o llevar un libro en la mano.
El lector se ve frushado en su intento de descubrir losjirones de [ajoven en el fondo de una fosa común o sus despojos convertidos en cenizas en el equivalente argentino del campo milita¡ número uno.
El final del breve cuento (a lo sumo de cinco cuartillas) es sorprendente porque a pesar de1 dolor aún subsiste la esperanza. Lajoven, desdibujada "en un óvalo naranja y las ma¡chas violeta de donde parecía saltar una cara tumefacta, un ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos" reclama al ilusorio camarada el compromiso de seguir en la lucha.
Oculta en su refugio "donde ya no habia ningún espejo", se mantiene "imaginando que hacías otros dibujos, que salías por la noche para hacer otros dibujos", demostrando ser, a pesar de los golpes y la tortura, el más fuerte de los dos protagonistas. Y

'Cowper Powys, In defense of sensualiry, citado. en Fernando Savater, Ét¡ca cono amor propio, la. reiñp-, Grijaibo, Madrid, 1995, p. 151.
]ulio CortánaÍ yel j*,

Xóchitl Zambrano*
Édgar Gómez Castellanos*
EI presente trabajo es una versión editada del programa de radio Páginas de
¡Holq amigos!, ¡quétal!Bien- algún libro,producido en Radio Univer- quienes conocieron su vida y \ enidos a ot¡a emisión más de sidad por Xóchitl Zambrano. La emisión ob¡a.
e5le programa- que busca des- versó concretamente sobre el tema. Creí- Edgar: Una de la' cosas pe¡ar ei placer que da la lecrura. , . ' .- interesantes que mencionas. es l:.',;l;;; .; ;;i; ";;;¿; mos prudente inctuir esre rrabajo junto que aunque J utio coruizar nació
Xóchitl Zambrano, y les recuer- con los otros, en homenaje a este autor en Bruselas, vivió su infancia en da que transmitimos desde Ra- argentino. Argentina, y es precisamente, en dio Universidad. Buenos Aires, donde tuvo su En esta ocasion tenemos como invitado a Édgar primer encuentro con la música; tendría alrededor de Gómez Castellanos, quien hablará un poco de la influen- diez años cua¡do escuchó por primera vez el jazz, con cia de la música en la obra de Julio Cortáza¡. Ge11y Roll Nlorton.
Xochitl: Quisiera ubicar a nuestro público y darle una A principios de los años 20 decía que en Buenos rápida lectura a lavida de Cortrízar- Aires, lo que se escuchaba en la radio era, obviamente el Nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, de padres tango, y también habia mucha difusión de la ópera, la argentinos ltegó a este país a los cuatro años de edad, música clásica, y la música popular; pero casi no se pasó la infancia en Bánfield, se graduó como maestro de transmitía eljazz. escuela, inició estudios en la Universidad de Buenos Así comienza su gusto por la música; escuchandojazz Aires, que abandonó por razones económicas: también primero y música clásica después, En su cuento "El trabajó en varios pueblos del interior del pais, y enseñó perseguidor" el personaje prinoipal es un músico dejazz, en la Universidad de Cuyo; renunció a su cargo por desaveniencias con el periodismo. En 1951 se alejó de Argentina, y desde entonces trabajó en la u¡{Esco como traductor independiente en Paris. viaiando constantemenre dentro y tuera de Europa. Muriá en-le84. pero su ::X!:::::iri:r::!:: y:;::;;:':i ,*"r,, autor entre otros paso por el mundo seguirá suscitando el fervo¡ de ¿/¿ A un rccuerdo de distancia.
y por eso siempre asociamos la obra de Julio con eljazz, pero desde luego hay textos y ensayos en los que se nota el interés de Cortiízar por la música formal o clásica. A ve¡ si más adelante hay oportunidad de comentar este aspecto.
Xóchitl: A mí me surgió una duda, cuando lei precisamente "El perseguidor", ¿Tuvo una relación más íntima con Charlie Pa¡ker o todo fue ficción?
Édgar: No. Tengo entendido que de algún modo la vida de este músico sirvió como guía, como punto de partida. Hay ficción, es decir, el texto no recrea la trágica vida de Cha¡lie Parker tal como fue, pero la toma como base y ficciona, está dedicado a la memoria de ese gran jazzista. Creo que Julio no lo conoció personalmente, pero desde Iuego escuchaba sus discos. Además de Charlie Parker, otro de sus músicos favo¡itos fue Paul Green.
Xóchitl: Quisiera sabe¡ si dentro de lo que fue el movimiento literario de los años cincuenta, en el que se desenvolvió Julio Cortázar, hubo otra influencia además de la música.
Édgar: No. Yo creo que Julio mnca se identificó con una corriente o un grupo literario. al contrario. siempre fue independiente en el sentido de que é1 hacia su ob¡a al margen de los grupos del áoon latinoamericano, sobre todo por haber creado prácticamenre toda su obra en el exilio. Desde que salió de Buenos Aires, vivió toda su vida en París y viajó por todo el mundo. Gran parte de sus textos están ambientados ahí, de tal modo que no (reo que se ha¡ a consrLlerado pane de una corrienté, para Julio erahacer la literatura como la sentía. Retomando el tema de la música, Julio hablaba de la influencia del swing en sus textos; decia que éste (como

género musical) le daba cadencia a sus textos; es deci¡ le permitió tomarlo para adaptarlo a la literatura, sobre todo en sus textos cortos, para que éstos tuvieran cierto ritmo, no creo que perteneciera a ninguna corriente en particular; simplemente su mundo, su escuela, su ambiente era la literatu¡a en sí; recordemos que además de narrador, también incursionó en la poesia, escribió obras de teatro, fue crítico, traductor.
Hay una entevista, en la que Julio mencionó que después de Jelty Roll, sus primeros acercamientos a la música fueron a través de Red Nicholls, y después Louis Armstrong, posteriormente escucho a Duke Ellington, pero fuera de la música de Ellington, que eramúsica del estilo conocido como Big Band, no escuchó esta corriente dentro deljazz. Cortázar mencionó que Ellington era para é1un solista y que su banda fue su _instmmento, pero con esa gran excepción, no escuchaba la. grandes bandas. bn olra entrevista le preguntaron que si tuviera que llevarse a una isla diez discos, se llevaría algún disco de Jelty Roll, Coltrane, pero yéndose al extremo, si tuviera que escoger entre música clásica y jazz, le doleríamucho, pero escogería únicamente música clásica; esto es interesante, pues, como contaba al principio, a Julio más que eljazz lo que le apasionaba era la música clásica. Le gustaba todo, la música de cámara de Mozart, las primeras obras de Stravinsky, atgunos cuartetos de obras de Bartok.
Julio utilizó como fondo ambos géneros mrsicales en sus obras, como en "El perseguidor". Hay tambien otros ejemplos de la presencia de la música en la obra de Julio. En Ralwela, o en La .ruelta al dia en ochenta mundos hay :urr par de ensayos, uno sob¡e Louis Armstrong y otro sobre Thelonius Mont, donde con mucha maestria aprovecha de
algún modo la cadencia de Ia música y el ritrno.
Y esto se debe a que era un gran conocedor dc la música, él personalmente tenía un amigo músico, no recuerdo su nombre, que tocaba swing yjazz, y bueno, es evidente que pudo experimentar de cerca la creación musical, sobre todo porque cuando niño tocó piano, entre los ocho y diez años de edad, pero no tocójazz, y creo que en algún tiempo también el saxofón, y sin embargo, era tan creativo que comentaba que había ocasiones en que mientras escribía algunos de sus textos decia: "Si yo fuera músico hubiera dejado de escribir lo que estaba escribiendo para ponerme a tocar y decir lo que quería expresar con música". Jr]lio tenía un gran sentido y noción de la música, mucho más allá del que tiene un espectador, era alguien que tenia la música, la sentia, era muy exacto en sus desc piones, independientemente aquellas de tipo histórico, o lele¡enoias acerca de músicos, fechas, esa exactitud va más allá, era la idea y la noción de la música en un contexto literario.
Xóchitl: A é1, yo 1o siento dentro del contexto iociocultural que ocuria en Argentina. porque a pesar de que vivía en París refleiaba su ser a¡gentino en la manera de escribir.
Édgar: Sí,claro, de hecho nunca dejó el lenguaje popular. porque nunua dcjó dc ser argentino. precisamente el hecho de vivir en Francia, internacionaliza de algún modo el ser argentino, de tal modo que no telía que vivir en Argentina para escribir sobre ambientes argentinos, aunque también sabemos que hay textos fabulosos donde habla, por ejemplo, del metro parisino, de estas historias que suceden en el metro, los desencuentros, las posibilidades de encontrarse con personas en un momento determindado, jugar al azar, y esto tiene origen en su interpretación personal de la

teofia de Ia improvisación en eljazz y en la literatum, por eso Julio decía que eljazz era la única música surrealista, porque la improvisación es muy importante en eljazz, como para Ia creacion literaria surrealista; así que como vemos. todo está unido en la obra cortazariana.
Xóchitl: Édgar ¿de qué manera se da la inrprovisación en la literahla?
Édgar: Esa pregunta es muy dificil. Como esc¡itor tn el caso de la lfcción-, creo que la irtprovisación es dejar que el personaje haga cosas que no están predeterminadas por uno como autor Julio hablaba de que él no descubría las cosas, sino que las encontraba, pero r olr iendo otra r ez a la rnúsica. es dejar que en cie,r o número de compases, dados ciertos patrones. medidas, y tonos, hay una posibilidad para el solista de crear, ésa es la improvisación: tienes tantos compases para crear. dentro de esta medida haz lo que quieras, enlonces la impror isación en la literarura pttede ser es.r. peml llir que rur personaje, en una historia, reaccione más allá de lo que como autor quieres que reaccione.
Corlázar decía que en el caso de los rnúsicos, él estaba más de acuerdo con la individualidad, no necesadamente con el egoísmo, porque decía que los músicos como cualquier persona pueden set tremendamente egoístas y narcisistas, y hablando del "solo" del músico dejazz, decía que uno de los problemas que tuvo la música se debió a elepés, que pennitían unmáximo de tres minutos de glabación, entonces los jazzistas, tenian ur liempo muy lim itado para hacer "u. impror isacione.. éstas eran muy concisas. Esto pemitía decía Julio- que todo fuera conciso; cuando viene el disco de larga duración, las obras ya no estaban limitadas a una pieza de tres minutos por lado, y esto para Julio tuvo también sus desventaias, pues ocasionó que grandes músicos

que estabaa en la cúspide de su carrera comenzaran a volverse egocéntricos y narcisistas; porque si antes un gran solo duraba cuarenta o cincuenta segundos, después llegó a durar varios minutos, diez o doce, lo que en muchos casos resultaba malo e insoportable. De ahí la teoda de que hay cosas que sólo se pueden sostener válidamente hasta cierto tiempo, nada más; yo he escuchado a jazzistas en entrevistas, donde mencionan que ni el mejor músico puede sotener un buen solo por más de un minuto o m minuto y medio y que ya más de los dos o tres minutos es repetitivo. Así pues, tenemos la concisión de lamúsicay, directa o indi¡ectamente la concisión en la literatura
Xóchitl: ¿Fue en el tiempo que se extendieron los textos?
Édgar: No necesariamente, por ejempl o Raywela es:un texto larguísimo, pero está estructurado de tal forma que puedes jugar con é1, lo puedes leer siguiendo las instrucciones que te da Julio, o no hacerles caso, pero en el caso de Cortáza¡ yo creo que siempre ha funcionado su precisión en el lenguaje.
Volviendo a "El perseguidor" que es un cuento largo, pero sin embargo, el ambiente es muy conciso: es decir, la decadencia del músico que se autodestruye. Hay comentarios de músicos que tocaron con Coltrare que decían que tenía momentos realrnente insoportables, que no sabian a dónde iba; de hecho Coltrane tuvo problemas con los dueños de los bares, porque sus solos eran tan ensimismadores que la gente no consumía durante sus piezas, que llegaron a durar hasta 25 minutos. Este es el otro extremo de un gtan músico.
Xócbitl: Vamos a hacer una pequefra pausa para escuchar precisamente, en la voz de Julio Cortázar, un fragmento de "El perseguidor":
Porsuerte lo del incendio se ha aÍeglado, pues como cabia supone¡ la marquesa ha hecho de las suyas para que lo del incendio se arIeglara O-K. Dédée y Art Boucaya han venido a buscarme al diario, y los tIes nos hemos ido a Vix para escuchar la ya lamosa -aunque todavía secrela grabación de Amor.ous. En el taxi Dédée me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incandio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terible de todos los argelinos que viven en el hotel de la rue Lagrange. Multa (ya pagada), otro hotel (ya conseguido por Tica), y Joh¡ny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y ,ee el Paris Matchy el Nett Yorker, mezclando a vec€s su famoso (y roñoso) Iibrito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes.
Con esas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la salade audiciones para escuchar Amorous y Streptomicl,r?e. Art ha pedido que apagaran las luces y s€ ha acostado para escuchar mejor. Y eritonces ha
entrado Johnny y nos ha pasado su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que 'tayart aprblicat Amolo¡lj, porque cualquiera se da cuenta de las falias, del soplido prefectamente perceptible que acompaña algunos de los finales de frase y sobre todo la salvaje caida final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan (y él hablaba del pan hace unos días). Pero en cambio a Johnny se le escaparia lo que para r¡osotros es terriblemerite hermoso, la ansiedad que busca salida en esa improvisación, llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Joh¡¡y no puede comprender (porque lo que para él es fracaso a nosotros nos parece un camino, po¡ lo menos la señal de un camino) qu:e Amorous va a gtJedar como uno de los mome¡tos más grandes deljazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la bocajunto con la música, más que nunca solo f¡ente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más 10 pe¡sigue. Es curioso, ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergia a estq a Amorous, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una victima, no es un perceguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografia (por cierto que la edición en inglés acaba de apa¡ecer y se vende como la coca-cola). Ahora sé que no es asi, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo 10 que le está ocur¡iendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es asi, está ahí, en Añorous, en la m ihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaidas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johrry y que lo agranda y lo convierte en urr absurdo viviente, en un cazador sin bra,/os ) sin piemas. en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo lmo¡oas me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de é1, de todo lo que en él corre contra mi y contra todos, esa masa negra i¡forme sin manos y sin pies, ese chimpancé elloquecido que me pasa los dedos por Ia cara y me sonríe entemecido.
Xóchitl: Bien, amigos, esto que acabamos de escuchar fue un pequeno fragmento de "El perseguidor", narado por el mismo Julio Cortiízal en esta edición discográfica de Voz viva en Amédca Latina, que editó la UNAM hace muchos años. Como última pregunta, Édgar, ¿ Cómo fue tu primer contacto con la obra de Julio Cortáz,ar?
Édgar: Curiosamente después de leer "El perseguidor", ahí comenzó mi encuentro con Julio, con su literatura, ya me gustaba la música, claro, y de alguna manera todo tuvo relación, la obra de Julio, Roywela, srts maravillosos textos, la magia y sobre todo, la improvisación. Y
Cortaciano
IoaquÍn lMa¡tínez llorres* Ilustraciones tomadas de www.kerr.com.ar

Lunes:
Hoy caminé desde la plaza central hasta el pisito que conocés en la Belgnano. Dehrve mi paso ftente al liceo, no podés imaginar la a¡siedad por verte y que me acompañaras hasta é1. Esto era casi costumbre y sentí hl ausencia. SubÍ presuroso con la esperalza de que esfi_lvieras, como cuando te me adelantabas, sentada sobre el tapete color lucsia que compramos en Io de Paquita, aq,iella tarde que tomaras para vos y no asldiste a tus lecciones, Acordate lo bien qj3 estuvimos después de pasear por la '.:-.-11: I r-. ::,.. ie Crcación Literar¡a, Centra de Extensión -.-::__ '... i :-:-.!-:ada.
ribera prendidos de la mano. En lo que te cuento, cebé el mate, creí que pronto ibas a aparecer muy sonriente, sabedora de que la felicidad eolmaría una vez mas a hr espírihr inquieto, Siempre 1o tomiábamos antes, era casi un rituai, con esa intimidad que sólo el conocimiento mutuo puede ofrecer a los que se aman. Conocimiento gue nos llevó tantas veces fuera del mundo, Solías llorar, no por transgredir un patrón de conducta familiar establecido o haber perdido la inocencia con un üpo como yo, sino ide gozo!, aI descubrir el amor que buscabas con af¿in, resultado de esa precocidad tan común entre ustedes las porteñas. Me siento afoftrnado, te mostré e1 camino. Durante la espera viví los momentos como cuando la pnmera vez, perdida
entre mis brazos, el sobresalto de tu cuerpo acompañaba aI lla¡to y yo decía: "il,lorá monona, llorál; mañana todo será distinto y agradecerás la felicidad que desde hoy conocés ".
-iCuidame por favor, cuidamel iNo seas malito | -suplicabas-,
-Descuida pequeña, dejá todo por mi cuenta.
Y así fue. Ir4as yo, sin que Io supieras y bien seguro de tu entrega futura, pregnrnté de antemano lo necesario a Gálvez, mi nejo compañero de escuela, No lo sabés, pero es pasante en la facultad y hace labor social en una clínica de Ia reproducción, allá por Ma¡pú. NIe dio buena dotación de prof,rlácticos, pastLllas y consejos, Caí venci do de sueño hasta media mañana, Desperté inmerso en esa sensación de vacío, que sólo los amantes pueden sentir cuando lo hacen solos, aunque siempre abandonabas el pisito tan de pnsa como habías llegado, para la menenda en familia sin levantar sospecha alguna, tal corno alqunas mujeres que se acuestan temprano pafa estar antes de las ocho en casa. Ttabajé como loco el resto del día, quise borrar Ia impresión de h-r ausencia, ni Ia charla con Lava]le durante el refrigerio me confortó, isabés cómo las ' gastal E stuüste presente a cada momento, te vi caminar rumbo a la ducha, secar ese cuerpo hermoso mientras sonreías al verme, cubnrlo con lal parsimonia, que despierta en mí ansias renovadas de posesión, Pero era inevrtable, debías marchar en tanto mi rostro se inundaba de tnsteza. La ilusión venció a ésta, a-l saber que un nuevo día llegarÍa pronto y con él la pasión, el fuego que a tu lado me consume. Lo espero con afiíLn, pero hoy el mate se ha enfriado, iqué importal, mañana cuando llegrués esta.rá oÍo tan listo como mis brazos. iChel iEs Íncreible cómo pesa Ia ausencia de io que amamos

Martes:
Eüté cruzar frente al colegio, llegué a casa y preparé todo para recibÍrte, el deseo me consumía, Con los ojos cerrados, acaricié tu pelo, sentí el calor de tu piei entre mis manos, erecto el fino vello del torso al roce, aspiré ese aroma tan tuyo I mezcla de azhar, libros, Iápices, aula, No aparté la vista de Ia Beigrano, esperanzado en verte cruzar la cal1e y achicar distancia entre mi soledad y vos. Ivlunóse el día y con é1 mis anheios de tenerte una vez más, Consumí hasta la última gota de pisto que me habés obsequrd(ru.
Adormecido por el alcohol, no supe de mí hasta que los toquidos de L]avalle rompieron el letargo de plomo sin sueños en el que la oscundad todo lo ocupa, y agra' decí su arnbo.

-¡Mirá gue se hace tarde! Recordá que tenemos cita hoy en lo de la vieja Ricarte, arreglate un poco che, mojá esa cara y ivamosl, apenas si hay tiempo para llegar, Salimos tan de prisa que olvidé dejarte una nota sobre 1a mesita de centro, por si regresás antes que yo. Nada, hoy tampoco estuviste, áQué sucede ahora?, óacaso estás sentida?, cen qué he fallado? Tb juro que en la vida había tenido chiquilla tan avispada, en serio. iAh!, diüna locura de saberte mía y sin embargo estás ausente, iQué dolorl Jamas lo había sentido antes, me has llegado en seco, A mis años casi lo he üvido todo, Si así sos a los drecisiete, áqué serás a los veinte? Paciencia, algruna vez debemos tenerla y hoy más que nunca, Intenté hablarte pero temí en verdad se descubriera lo nuestro, tus nejos jamás lo consenüían, como hija única pudieran incluso acusarme de corruptor, así que esperé echado en el diván, sin apartar la vista de Ia ventana. Era muy tarde cuando el sueño me venció, pero la ilusión de tu presencia se esfumó desde mucho antes,
Miércole s:
No pude vencer la tentación de saber sobre vos, Me acerqué al liceo y busqué a Toñita, hr arruga, ésa que te acompañó la pnmera vez que fuimos a los sorbetes, Ésa de Ia mirada triste y andar desgarbado, seqún parecía, es tu conf,dente,
iDMna pero insoportable! No la ü y pensé que habían salido antes, Apresuré el paso hasta llegar ahogado por el asma y los tres pisos, no estabas, He pensado que se adelantó aquello que nos molestaba cada mes, pero casi estoy sequro que aún falta una semana y ihr sos tan regular que espantas
Con las ganas de verte, he fragrado un plan imacanudol Pasar por vos a hora temprana recién que llegas, tomamoi Ia mañana completa y parte de la tarde en lo nuestro y,
altes de las cinco, dejarte a la puerta junto al resto de las chicas, así no habrá sospecha de tu ausencia duralte el día, iFenómenol A¡dá, que mejor plan no se me hubiera ocurrido en años; pero todo se debe a I monona, tenés Ia vrrtud de hacérmelas ingeniar, Dormí poco, Lavalle no üno tan temprano, ya es su costumbre pasar a Io mío para r a la of,cina. Ttabajamos todo el día, pero por más esfuerzo que hice no me concentré, Fue notable, En cua¡to hubo oporhrnidad, salí rumbo a la casa. Preparé como siempre un refrigerio y calenté el agua; antes pasé a lo de Ruperüno por un poco de yerba para el té. No llegaste. iQué nochel iSe hizo interminable! Reuví nuestro primer encuentro en Ia biblioteca Grau, cuando investigaba acerca de las artesanías regionales para el reportaje pendiente con Lavalle, sobre Ia casa Ricarte. Vos estabas confundida con el trabajo escolar enco-

mendado sobre la guerra del Chaco, entre un mar de papeles, y fue entonces gue te oftecí ayuda. Es verdad que 1o hice sin algnma otra intención, Parecías tan ftágril con ta.l enrmenda que me sentí atraído por dos razones capitales: tu juventrd y eI empeño por sa1ü avante. Mis ojos, que a1 principio no se apartaron del tomo consultado, lo hicieron lentamente hacia tu cuello, todo Io que logné captar ya sin mirada auxliadora, iMe pillaste!, y ca quién no?, imorocluta!, si sos 1a imagen misma del deseo aún bajo el guardapolvo. Alina con segmridad se habría enterado de Io nuesüo, pero gracias a esa discreción tan grande que vos tenés, todo marcha bien y me qusta, Ella se aleja de mi vida tan pronto hr entrás. iCómo agnadecer tanta dicha!
Jueves:
No sonó el teléfono la tarde de ayer ni por la noche. Mil ideas encontradas me atormentan, áDescubrirían tus viejos la doble vrda que tenés?, o ¿informa¡ía de hls ausencias la prefectura del liceo? ¿Cómo saberlo? No te has hecho presente y me Ileno de ansiedad por el1o, Ya no es la ausencia flsica, es la incertidumbre de lo que pudiera ocwnr si descubrieran el acontecer que de pronto se interrumpió, sólo Dios sabe por qué, He intentado distraer Ia mente en actividades triviales. Vagué un rato por el centro, compré una entrada al cinema y fue circunstancial que exhibieran la película que tanto te gnlsta-ra cuando la vrmos hace unas semanas: tre b,Ié en herbe. Hasta me pareció escuchar tu risa cuando adoptaste el papel de la Feuiellere, mujer madura que se enamora de un jovencito. Sin embargo, todo es al revés, yo soy el vrejo comparado contigo, pero correspondido, Salí del cinema y no sabés cómo quise caminar conlgo, sentir hl cabeza en mi costao y el chocar de h-t
cadera con la mía. TLve 1a esperarua de encontrarte en casa pero no fue así. Bebí como nunca hasta que la luz del sol hüió mi cara; desperté prendido al cojín que bordaste en ocasión de mt pnmera treintena de aíos. iQué ironíal, casi te doblo la edad, pero no en audacia. Atrnque incasable, el haberte conocido me aproxima al que fuera enemtgo mortal antes de vos: el matrimonio. Mas la emoción de saber que hacemos algo no permitido, aumenta el temor a ser descubiertos en cada encuentro y eso da un togue singmlar a nuestra relación, iojalá perdure hasta que ceda la pasión con la edad! Es posible que el matrimonio acabase antes de 10 gue imagnnés. Mejor seguir así, Pero al sentir esta ausencia inesperada, me obliga a meditar con seriedad acerca de algo definiüvo. i..,o pensaré, en tanto la modorra no evite la ocasión de eontinuar evociíIIldote.
Eran casi las ocho pasadas, pero sabés que en el verano osütlece ta-rde, Ocu]to tras Ios arbustos de la calle, esperé buen rato, Todo fue en vano, mi intención se frustró ante el arribo de los viejos. Ljos seguí a distancia prudente hasta que entraron a-l 26 del tercer piso. Hoy supe en dónde viüs, también el porqué de ht ausencia. La angusüa que me acompaió estos días, está transformada en verdadero suplicio, Un sinfín de ideas me atosigan e intento alejarlas con denuedo,
Vierne s:
Lavalle, como siempre, rompÍó el hilo del sueño que me apartó unas horas de la realidad de hr ausencia. Tomamos café y rosquillas y alcanzamos Ia calle en pos de Ia Rrcarte para completar el reportaje pedido por Licona. Tbrminamos temprano y él llevo consigo las notas necesanas paja trabaiar; urgÍa Ia enÍega, porque e} lunes
venidero saldría al público la historia completa de la famosa casa Rica¡te, sitio en donde hasta el día de hoy se encuentra el Museo de Artes Populares, Por enésima vez pasé frene al instihlto, sin voltear siquiera y con poco enfiisiasmo llegnré a casa. Como en días previos estaba sola, con ese vacío que tantas veces colmara tu risa y vitalidad Llené un gran vaso con pisto, entrecerré 1os ojos y te vr, Renació la emoción al contemplar cómo te sacabas eI jersey y arrojabas ura a una las prendas escolares que cubrían el objeto de deseo bajo el1as, No pude más, decidí ir donde tus paües y animado por e1 pisto, tomé rumbo a la Barcalá con intención de verme contigo ahí
Sábado:
Este fin de semana será eterno, sin invitación alguna de los amrgos para milonguear, saben de mi compromiso con vos Y Por eso no se atreven a interferir en 1o nues[o. iFelices ellos que aún pueden reunirse con quien deseenl El amor no les ha aÍapado.
áQué son dos dÍas?, existen muchos por delante, espero que Lavalle llegue temprano el lunes, Por lo pronto, iré donde Rupertino por más bebida, iqué más da!, si

estoy solo, A]ina quüá ni se acuerde de mí' es tan hermosa como temperarnental, iqué humor!, isantosl Si la agmanté buen rato, pero valió la pena, icómo me enviadiaba la peña! En cambio con vos, veían a la escolapia aún y no a 1a mujer capaz de incendiar a 1a Pampa prisionera en ese hornpilante uniforme, Nunca dejaré de reconocer la impetuosidad mostrada conmigo, así como h: capacidad para querer sin pretensiones, cuando hay disposición a ello. Vrviré en busca del amor, será incomparable al que me has dado y cuya ausencia cala más a cada momento transcurrido, Extrañaré como nurca esa entrega sin cortapisas confiada a mis cuidados, como en realidad fue, prueba única en pos del cariño que ansiabas enconúar. Diste con él cediendo a cuanto impulso concibieras.
Es tarde, apenas si veo Ia anforita, termtnaré hasta Ia última qota para que sumido en Ia inconciencia, pueda borrar de mi mente Ia imagen de Ia puerta en fi-l casa, ornada con el crespón negrro,,. Y
La leyenda de N/laría Santacruz
Raul Acevedo Savín* llustrac¡ones de José Lobo
Doña María Santacruz trabajaba como cocinera en un catnpaÍtento pesquero, allá por los años vente del presente siglo, en una isla que se llama Isla de Cedros, los trabajadores lo que hacían era bucear y capturar el abulón,
En el pueblito en ese üempo no tenían luz eléctrica ni otro ser¡ricio que las ciudades üenen actualmente. Por las noches, después de la cena, 1os pescadores se reunían alrededor de una fogata a plaücar y

*Es escritar y ed¡tar: d¡r¡ge ]a revista de literatüra Oasis, y es e¡ direclor de Publicac¡anes de la Un¡vers¡dad de Sonara.
a contar histoias de ptratas, fantasmas y tesoros entercados.
Doña María, segrun cuenta ella misma, entonces era una bella muchacha que atemorizada escuchaba las historias tapada con su cobija hasta la cabeza por el miedo que sentía.
Cedros es una islita que está situada en el océano Pacífico allá en Baja Califomia y segnin cuentan por ahi pasaron barcos de piratas y bucaneros.
Pues una tarde que María salió a pasear por la flaya, ella iba sola y pensando cuándo sería el día en que su trabajo terminara para poder regresar con su familta a Ensenada, cuando de pronto en la
orilla descubrió un uiejo baúl y sobre el baúl una figara de barco tallado en plata.
Doña Maria quiso levantar el baú| pero debido que estaba muy pesado no lo pudo levantar Doña María pensó de inmediato que el baúl contenia un gran tesoro, Así que agarró el barquito de plata y fue al campamento por a1ada.
JSlWnos pescadores nc le creyeron a María pero otros sí que fueron con e a por el baúL. Pero cuiá] sería su sorpresa que al llegar al lugar donde decia María ya no estab,a el baúl del tesoro. Los pescadores se rieroh de María y le dijeron que se estaha volviendo loca. Pero María les juraba que era verdad, fue cuando se acordó que tenía el barquito de plata que había tomado de encima del baúL, por lo que les dijo ey esto es menüra?, y les enseñó el barquito.
Entonces el más uiejo de los pescadores dijo que María ltabía dejado pasar su opoñunidad de hacerse rica pues ese fesoro se 1e aparecía a una sola persona, y cuando eran más de una persona el tesoro desaparecia.

Doña María Santacntz ya está muy viejita, y de vez en cuando recuerda esa historia, luego de contarla se levanta y va a un uiejo cajón, luego nos preerunta iusÍedes tampoco me creen?, )uego saca d barquito de plata y nos lo ensera,..
Hasta aquí, e1 escrito de mi hija. Dejé la hoja sobre la mesa, Ella dormía arropada en su cuarto, y yo, después de una dura jornada estaba a punto de irme a recostar cuando descubrÍ la cuartilla con una nota: "Papá, Iéela y me dices en la mañaria cómo la arreglo", Ella apenas cumplió en septiembre sus doce años de edad, y a veces le da por escribir poemas, cuentos, y hasta armar periodiquitos y reüstas, \4ientras examinaba la narración recordé esa historia que Ie había contado cuando ella apenas era una chiquilla, Doña MarÍa nos había enseñado su barco galeón esculpido en plata, después de platicarnos cómo había ido a parar a sus manos, Salimos de su casa y aÍavesamos e1 patio cubierto de nñedos, allí nos metíamos a veces a comernos, golosos, las jugosas uvas que colgaban en racimos,
Éramos unos chamacos y Ia historia de tesoros y piratas nos habÍa entretenido toda Ia tarde, Algunos dudamos de Ia veracidad, pero cuando llegamos mi primo y yo con la abuela, después de escucharnos se no un rato y nos dijo que ella fue uno de los testigros ese día que \,4aría Santacruz perdió Ia oportunidad de hacerse rica,
AI paso de los años, en unos de mis viajes, regresé a Ensenada, caminé por la Alvarado, ahora pavimentada, y el barrio era oÍo,
N4uchas de las casas de mi mñez ya no existían, ni siquiera ei abarrote del chino Juan que me compraba las latas de abulón que mi abuela me mandaba a venderle. El callejón donde altes estaba Ia casa de mi abuela hai¡ía desaparecido, y a doña MarÍa Ia habían enterrado dos años atrás, I\4e detuve por un momento y aspiré el mismo olor de mi niñez, el panadero que pasaba gntando su mercancía, la arena en donde jugiáJcamos hasta hartamos, y 1os sonidos de una ciudad que ya era otra, Abrí los ojos y vi a Graciela desnuda atavesando el caltejón, Allí también existieron los fantasmas, me dlje, It4e encontré con el Wicho, ahora un üejo cholo de brazos tahrados, en cuclillas y fumando un gastado cigarrillo,

lntenté saludarlo, pero me di cuenta que no tenÍa ojos. Me ale¡é, reconsiderando mi estúpida costumbre de no enfrentarme a la realidad, y saboreando un pasado que se me restregaba cada vez que me asomaba aJ espejo,
Ahora mi abuela también es-taba muerta, y el frío se cola-ba entre la ropa, Era ya de noche, NIe fui al Bajío y vagué por varias cantinas hasta terminar borracho y dormido en un hotel barato. Dejé Ensenada, con la certidumbre también de que siempre, pues ese era mi desüno, debía retornar a e1la, Un barco español, tallado en Plata, sobre el Lraúl de un tesoro pirata, doña lvlaría, nosotros. de chamacos sa-ltando entre las rocas en la onlla de1 mar, e1 horizonte y un barco siempre sobre la línea, y el recuerdo de mi a.bueta, estaban allí en el escrito de mi hija,
lv4e levanté y enÍé a su cuarto, le besé la mejilla y volví a la sala, Encendí el teleüsor, En verdad que estaba üejo, de otra manera, estoy segnno que entonces ya estaía llorando, bebié¡dome 1a botella de teguila que desde hace meses se la lleva gruiñándome el ojo desde la alacena, Y

OiñG-ii§iñ r,r F.IL¡L.R^Fí.\ D. iosÉ r o¡o
De r,r srcrr &)-s viRGENEs y orRos it lros TIJLIANER]S Terrc¡: Pr ¡'r soen, cur,w¡¡¡./8xlO
Lfuundo lu torografia se conr iene en mori\ o de búsque-
::::il:;*:ffin;T:';:: ;: ff: il il.
tiempo atrás fue determinante para ella, capturar tan sólo los instantes, es quizá, cuando podemos equiparar el argumento que la ubica como una imponante manifestación artística de hoy en día. Todo esto de¡tro deljusto espacio que le compete, es decir. sin soslayar la indiscutible trascendencia de la fotogralia documental, por ejemplo, o la importancia del fotoperiodismo, etcétera. La fotografia en su rubro estético, sobre todo aquélla en La que durante su etapa de procesamiento es manipulada en pos de una expresión ajenaa la realidad, nos permite valorar, ent¡e otr'as cosas, la tangible interelación que tiene con las aftes plásricas ) no nada más por ser una actividad visual, sino por el resultado cromático y conceptual que con los p¡ocedimientos sa losra. En el caso de José Lobo, sus antecedettes pictóricos están. de nt¡nera franca, manifiestos en su obm tbtográfica r laen¡icLrece:: f i¡ mejor porque el escudriñar d e)t" o(.0( trttd oi: -... , meteatrabajarenunaperspecli\amásampl;r..:ri :. ::.:: ::, nes qu< a r ece. aleLtna. oi.-': l 1i ...\.-.Jo.e I ob". "r:cid r'("t( - - - .i -

"El valor de un cuadro, un poema o cualquier otra -. creación de arte se mide por los signos que nos rcvela y por )as posibilidades de combinarlos que contiene".
Apariencia desnudct Octaüo Paz
F\ .\ irr:lrr Hr. \ Lri rar:.É tr-¡,i

DE LA sERrE f)os ríRTJENE' )'orRos ¡ttros rttLtANERos Ir r.r.,c: Pr,\r¡ !,oBRL úLLAI INA 8^[O
De L¡ s¡arr il,\NCHAs DE LLtz
TÉcNrcA: PLATA soBRE GELATTNA/8xlLl"
D. ,q :,¡rt Das vtF,n\1a ) a/Aa5.rr/rc:. I .lLaNLRoj T,'Nt. A: PLATA >oBRt ol \1,\\ 8^lO-

- DE LA sERrE i,lANatl{s DE LLtz
lcA:
GESfOS EN LA FOTOCRAFÍA DE IOSÉ LOBO

D¡ r¡ sEnre f)os viRcENEs Y orRos tt4tros TUL|ANERCE TÉNicA: PLArA soBRE GELATTNA/8XIO"
tapa, raya, dibuja propiamente sobre lahoja sensibley elresultado, es una obra compleja, sugesliva, en donde el drama es sosegado casi siempre con sensualidad complaciente.
Los trabajos en esejuego policromático de elementos e§condidos, por momentos navegan en atmósferas surreales, en abstracciones fruto de accidentes dirigidos, en trazos gestuales que en su amalgarnado, evocan utopías o paraísos deslumbrantes que nos coúmiflan a la reflexión.
La riqueza en estas propuestas fotográficas de José Lobo, se convierten en verdaderas obras pictóricas, en poemas de inferenciamúltiple. A veces, en pequeñas sinfonías atonales que te hace mirar más allá de las imágenes. Son una prueba fehaciente en la i[teÍelación de las disciplinas artisticas. Una muestra también, de lapluralidad en el arte actual y sin duda, un excelente ejemplo del logro obtenido, por esa búsqueda pertinaz dentro del prcceso creativo que acostumbra el autor. Y
Robeúo Rosique
losó Lobo, (Lobo) Nació en México, D.F. en 1954. Estudia arquitectura e¡ la Utiversidad Aütóñoma de Méxicoi cinematograña en el Centro de Capacitación Cinematográfica; artes plálticas. en la Escugla Nacional de Pintum y escultur¿ ell la Ciudad de México. Fotogralia et San Diego City College. Ha reali/ado exposicione5 colecaivas e individuales en difereÍtes espacios de la ¡epública mexiea¡a y Esládos Unidos Su obra h¿ sido se¡escio¡rads en la t VI Y VII Biena¡ Plásrica de Baja California. Paíticipa en outsile q7r: {Arte lnst¿láción, y en LA Liw 87. Downlo$ n Artisls De\elopment Asociation (DADA). Los Ángeler. CA. Obra sula se encuentra publicada en revi5las ) suplemenlo§ cullurales regionales y extranjeros.

TECNlta: PLT SOBRE
MiDoern¿l esmibisturíaaa
AIgo sobre la poesía del joven Cottfried Benn
Enrique Martínez Pérez*

Cottf¡ied nació en Mansfeld, pequeña población en Brandemburgo, en 1886. Hijo de un pastor protestante alemány de madre suiza. N.4édico militar, de 1912 a 1914 uabajó como médico asistente en un instituto anatomicopatológico en BerlÍn. Casi 300 autopsias. lue el material de sus primeros poemas.
Et 1,912 aparece ltlorgue y atros Poefias I que pronto se reimprimtía enDie Aletian, una de las dos más importantes y famosas revistas expresionistas. A este ciclo de seis p oemas le seguuía Blinddatm (Ayéndie), en 7972, y Alaska, et 1'913.
En opinión del editor A.R. Meyer, " jamás en Alemania la crítica había reaccionado tan abierta y explosivamente como entonces contra Benn": sus poemas 1os habían convocado casi todos 1os críticos cont¡a é1. Pervesidad y cinismo, desprecio por 1a vida fueron sólo algunas de las acusaciones, de las más suaves, que los críticos más conocidos de su época descargaron contra el debutante.
Ei volumen, empero, 1o volvió famoso de la noche a 1a mañana. Ernst Stadler, poeta expresionista también, caracteriza estos primeros poemas, descarnados
*Trad ctot y poeta sinaloense
y sanguinoiientos del D¡. Benn como un "lance geniai", como "una rebelión desesperada contra 1a iatalidad de la vida y contra la atroz insensibilidad que 1a naturaleza esconde . Los poemas encjerr¿n una dolorosa solidaridad.
Los versos que aquí se incluyen ponen al descubierto la parte desagradable, sÍ: abominable, nauseabunda de la vida. Pueden despertar rePugnancia (aún 1o logran), pero son verdad. El joven Benn encontró el flanco débii de ia sociedad burguesa de su tiempo, ensimismada en la autocomplacencia, la banalidad y la crrrsilería. Su mirada realista cimbró a las "buenas conciencias" al mostrar con singular radicalismo el -lado oscuro de Ia vida.
Las flores y los amores, que la vida de Benn describe en sus poemas, no son de sensibierÍa al uso del tiempo: vienen tintos en sangre. Delos dos poemas que les presentamos, el primero corresponde aAyéndice; el segundo, al ciclo í¡lorgue y otrls Faefias. Cottfried Benn murió en Berlín, rodeado de la fama y ei-reconocimiento universal en 1956. Y
La sala de las patturientas

lli¡,firccirln Jt lr.¡r'icrrr. \l:rrrin.:z Pérczl
Las mujetes más pobres c1e Bcrlín -trece niños en habitación,v medra, Putas, com-ictas, margrnadas irqueatr aqui sus cuet¡ros r-gimcn. Ln ningún lutar sc grita tanto. En partc alguna sc obscn-a cl dolor 1--el sufril'riento t¡n .tlrrumldot¿mcnr( c.mo rcjul. f,'rquc 2lgñ qfir2 equ .i\'m|fc.
"lPuje, señoral ¿Me entiende usted? Aquí no vino a üvertirse. No alargue más la cosa. lTambién sale la mietda del tumulto! Used no e.rá aqul de descan.o. No va a salir solo. lTiene que poner algo de su parte!" Fi¡aL¡enre sale: azulado y pequeno. Ungido con orina y exctemento.
Desde once camas con Iágrimas y sangre lo saluda un gemido como una salva Só1o desde dos ojos rompe un coro de júbilo hacia a1 cielo.
Por ese pedacito de carne pasará todo: desgracia y felicidad. Y si muere un día entte estertores y suplicios, hay otros doce en esta sala.
Gottfried Benn
La novia de negto

Gottfried Benn (Iraducción de Enriquc Martínez Pétez)
Descansaba sobre almohadones, con safigre oscura' la rubia nuc¿ de una muiet blanca.
E1 SoI se ensañaba con su Pelo y 1e lamía los latgos muslos a lo latgo y se arodillaba en tolno a sus senos, un poco más oscutos, no desf,gwados aún por el vicio y pot los partos' Un negro a su lado: Ios ojos y.la ftente hechos pedazos por la patada de un caballo. É1, con dos dedos de su sucio pie izquierdo, taladró el interior de su pequeña oteia blanca.
Peto el1a yacíz como una novia: en el umbral de la dicha cón su primer amor y como a punto de inicjar las muchas Ascensiones de 1a came joven y caliente.
Hasta que alguien hundió el cuchillo en \a gargtnta blar;.ca^ y atroió un delantal, púrpwa de sangre muerta, sobre sus caderas.

* Poetd d¿ Hmanllo, Sanla.
Como regadero inflorescente de colorido r:tnzlzzo me fui del tingo al tango desde canicas a crepúsculos recién anatanjándose, cuando Santo Niño de Atocha profegí^ la chotarga.leñera de los tíos, y con jarabes de noxanla y árnicas vefleflosas, t la l,:'da c breft cobté lo que me hice.
Así, ente cabillos de torote, el aroma del salvado y el tcarto me vine a tumbos eri descubri¡me el alma para apaciguarme las delicias de un milagro aún desconocidq pero que se echaba a pico en los pezones de las flores.
Entonces creía, y creia bien. que las botas lusüosas brillaban cada cinco años y que ese matiz que ilustraba a los pollos y las vacas, provenía de esas olorosas madrugadas blancas que aperias ib¿n suponiéndose a espaldas de la trincheta de mi casa. Y vine o fui a datme color de pao en el columpio de ese mezqüte que sombdlió los ¡abillos de agua tibia que rodaron de pobreza enriquecida, pot las rodillas rigurosas de aquel niño. icon cuánta pueza llevaba el pedacito de biznaga a la boca!
A los tantos tiempos en un descalab¡o y detrumbe, en una madtugada üs¿ como pensar sin palabras, me quedé estampado en las lindes y rabillos aurorales de los cerros,
Jorge Ochoa*

en batañas y peüó1eo en demandas y licencias de bandido y las sombras primetas de 1os cont¡afuertes empinados de molinos harineros.
Luego supe que la mejor maneta de decir las cosas era callado, sí, callado pero hablandq o trocar flores cortadas pot galletas de manteca; y como otJa repentina mañana esclarecedora y diminuta, tu voz florera se convirtió en mí, en una de esás voces sotdas que se meten por Ia topa.
MieI de abeja, uvalama y sinvetgüenza vengaÍon inmisedcordemente 1a vena petrolera de la hotnilia, actznes,la plancha y ei gelengue nocturno de lámparas y tüchis de colotes.
Ya no el tablón pando que guardaba a los becettos ni la cornada de luz lunar clavándose en 1a milpa. Ya no 11orar 1a espera del carnal hermano en algún aztzado y gtzvoso vietnes chapuceto. Ya no más clemencia truculenta y tendenciosa para aquel llotoso desquiciado, hecho a tespirat 1a vida y saberle endulzar a cualquier diablo el nombte. Oto Imperio de ptodigros betrinchudos se guatdó bajo sábanas endrinas, estiércol bendecido y fango púa, intelt^r desmemori¿tme y logtar e1 cambalache de abrevaderos apacibles por resacas de sangre lastimosa, o el palofierro en bruto por un encanijado y tonto diabólico hipocampo. Y sin ninguna humildad puedo decirme que decidió lugar aI cic:rro y perat t donde fuera con mis sueños sinceros y esa alegría silenciosa que habrán de sentir también 1a ma&ugada y los ttactores; cuando üuene el destello fesuval a hacetse Ia cebada, e1 frijol, el cáttamo o el trigo.

Me hice a1 Civismo y la Aritrnética, a 1os jatdines, los triciclos, 1as cabañas y las huertas, y en trance, e1 destino diluvial que eniu¿ga el tiempo, echó abaio el hozat de los chiqueros; todo se hizo como es¿ música sacra de paz pem-rbadora que se aduetme entre la obedienci^ zz:ucer, del conciüo y 1a serpentina trampera y lujuriosa como jacatzndt viva, que vuelve a 1os ojos ramilletes bobos y al callado sacrificio de esperat a nadie en dedos telúticos cayéndose et azúcar o, vetdadero mentirosq si se es pobre caballerq y lengua vetde.
Comptendí que la üda únic¿mente ufla vez se hizo sola, porque todo de scubrimiento habrá de terminar pot siempre en punta y no importa demasiado que ay. mis ojos. se niñimicen, si 1o único que ruego, es tbtaz¿lme t ú cofl todo mi amor y mi violencia. Y ahora aquí, paso temblando por el aro suspendido de nublado suplicio con vasos de cerveza volada. cantos gregorianos. 1os ve¡sos de mis amigos que se dicen a sí, y frasquitos de cremor tártaro e impacientes especias.
Cuado vean los ojos que tengo en los mlos tatuadosl
Adriana Singta/,, a, pa/a\,,.,.,r'.,',, la rlt' t' po' t' t. Alaide Foppa
A Edilbeta Aldán

I
La noche enteta se asoma la tristeza es vapor asfixia ¡ío de sal en la arista de1 ojo abismal silencio lúgubte silencio silencio
I1
Pretcxto de t-uria el puntaPié desplazamiento la ciudad es caricia contemplación mallo en fePoso
Itr
Faltas en esta hora muitipücada infinita angustia de pertenecer y no estar no estat Oh Dios flo estar yo gflto tu nombre enterma a)¡ este pesar este no estaf ¡rrnc2 en algún lado esta huída permaneflte este rio llegar nunca este no llegar y quedarse en la cornisa de enorme agujero rmaginario o unas venas abiertas ay amot faltzs amor demencialmente fzltas
IV
Nilgún puente habrás de ctuzar ninguna puerta (a soledad es un fantasma que guardas debajo de la almohada) volverás a pisar las mismas calles
, .. Ir.rr¡'r. 1965

la misma sombra erigirá tu cuerpo volvetás a esos callejones te cetc*tin volverás a esta ciudad que es cualquiera a esitas palabras que dicen una y otra cosa que nos acerc¿fr al mundo nos separan ningún puente habrás de cruzat ninguno
V
No cruz¿¡ás tampoco ese oüo pueote: el del silencio será nuesüo peregrinar eterno temordimiento barco anclado en el presente perfecto de la voluntad a pesar de Ia tristeza que inunda esta ciudad toda no hay tetorno a pesar que la titstezz que inunda est¿ ciud¿d toda porque eres mi potque somos borbotones de sangre que escuffen de Ia boca de Dios herida que no cierta perpetuidad levedad que empuia hacia adelante el espíritu.
\T
Si te arrojas al vacío serás libte Afuera hay So1 yo me visto de cenizas2 El lrrelo es 1¿ extensión de lo sagrado.
\TI
Somos 1os condenados a partit a irnos siempre hacia algirr lado (el tiempo es el hemiciclo donde'nos columpiamos) movimiento del ser manifestación zidez áe e¡acatr,a:¡ Io constituído siempre nos estamos yendo sin habernos ido regresamos
¡Alejandra Pizarnick, Las awnturas perdídas. 1958
Las concavidades del logos
Sobre la ubicuidad de las palabras(Fragmento)

Joan Bauceant*
Volver a la poesía, a las concavidades del /ogos; volver a la confesión de la mirada, al sutil pecado engendrado por [a moral de todos los tiempos. Acometer el regreso a[ sendero rojizo donde todo está ya desnudo y nada puede esconderse. Donde la palabra se desgrana en sonido, y éste, nos conduce hasta la fuente, a la vibración-madre del simbolo que conriene la escencia de hs cosas. de todos los nombres. de todos sus brazos. Hay palabras violadas, acepciones mulitadas, términos malüatados por los dogmatismos sin limite, por la asépticay precisa ensición de la razón. La poesía es alógica, es decir, ajena a la acción del pensar. Asi son alógicos los sentimientos en cuanlo se sushaen a la dirección de loda la poderosa rario huma¡ra. El mundo del verso no tiene existencia propia, sino por la intervención de aquéllos que tienen acceso a su came. El signo es el instrumento mágico que copula con el intelecto y nos fusiona con la idea. ¿,Realidades o alucinaciones? Ambas son ¡ealidades en el momento en que se dan. La poesía nos ahrma o nos desestructura a través de una mano mitad hombre mitad Dios. El poeta busca el reflejo del sonido primigenio exento de todo atributo hrnnano, cuyo último fin, es alcanzar la indisoluble continuidad entre el concepto y su música. El poeta es un mago del malabar, de la combinación y de la claridad, pero también de las más oscuras profundidades. Es el portador de la hiel más amarga o de la cariciamás sublime. Un alquimista de laubicuidad de la materia. Su canto acecha y siemb¡a; se hinca en nuesfo ser como un depredador-parásito. Sus melismas nos conducen hacia la corriente que todo Io aÍastra con la simplicidad y la
*Maestro ile úúsica, coñpo:itor )) poeta. fiye en Barcelona, EsPaña
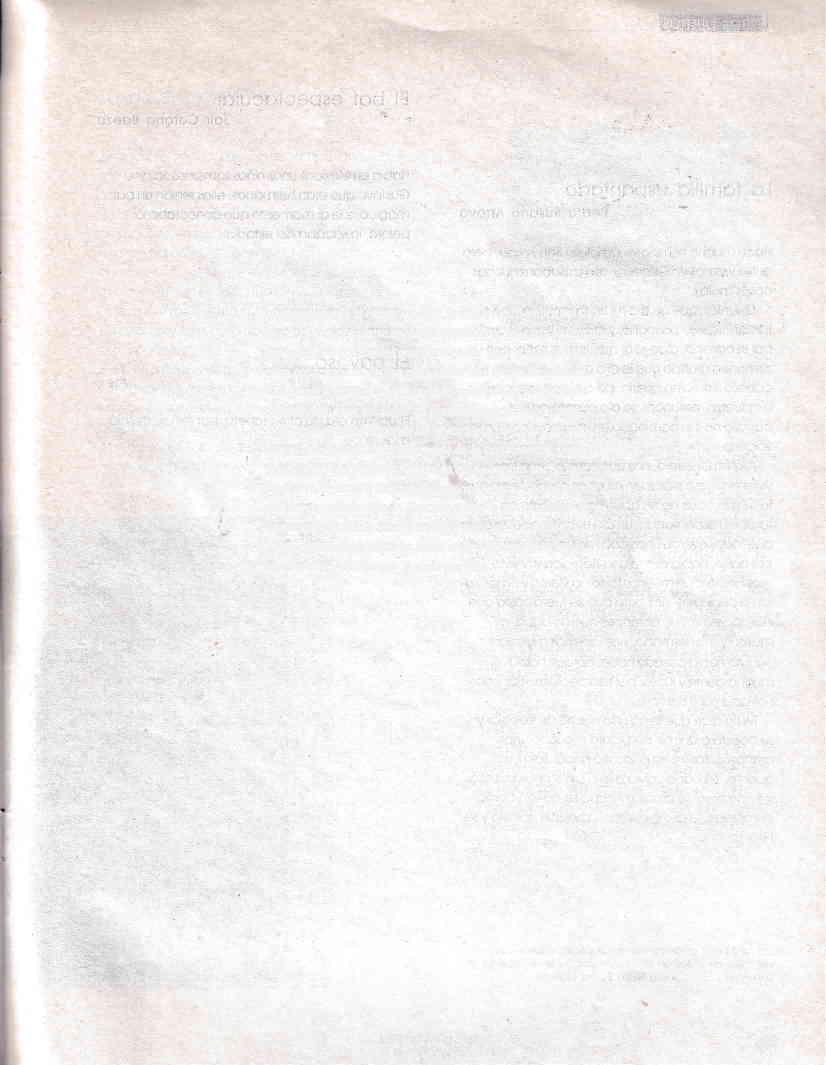
trasparencia de la otra atención: la intuición. Se ábre así un tercer ojo en el vientre capaz de producir el milagro; la lágrima b¡ota de la emoción del que tiene poder para ir más allá de la pura epidennis biológicapara hallar una cuaÍa dimensión. Los vocablos sólo cantan cuando encuentran su perfecto ensamblaje. Hay un lugar de presentimiento subyacente; un lugar de verdades escondidas ent¡e cada palabra y su pie[. Letras que manan de la otIa parte de la consciencia. Una porción no conraminada dormida cn su propio sueño que nos der,uelve al certero camino del conocimiento. Somos a toda voluntad y a lodo deseo. CoIremos tras la inmortalidad de su impacto intentando mantener su presencia. Y en esa titánica lucha, el héroe se refucrce entre unas cenizas anunciadas de una batalla que siempre la supo perdida.
Lo fomilio espontodo
Pedro Susono Arroyo
Hoce mucho tiempo vivíomos en Son Felipe, pero ontes vivimos en Guerrero, olló posobon muchos cosos molos,
Cuenton que un dío mi tío Cormelo se fue o tomor, regresó borrocho, y cuondo ibo posondo por el comino, dice juror que ibo un señor con un sombrero gronde que le dijo que montoÍo en su cobollo, mitío no querío, pero el hombre lo subió o lo fuerzo, enlonces se dio cuento que el cobollo no ibo com¡nodo en el suelo, sino que ibo volondo.
Alló en Guerero, nos quedomos buen roto viviendo, pero posobon muchos cosos de espontos, En lo coso de mi obuelito en Puente de lxtlo tombién espontobon, Un dío hubo uno fiesto en lo que todos oyeron unos codenos; mi momó querío ir ol boño, hobío cerco uno homoco y ohívio reolmente o un muerto, todos lo vieron y empezoron o decir groseríos poro que se fuero hosto que desoporeció, Fue entonces que mi popó, mi momó y mis hermonos nos venimos o l\,4exicoli. Aquíno hobío posodo nodo, porque hobío mucho genle y luces, por eso decidimos quedornos oquí poro sierapre.
Mi tío dice que llegó uno noche de trobojor y se ocostó o dormir, de pronto escuchó unos oroñozos, solió y no encontó nodo, sólo un guonte. l\4i popó volvió o escuchor el ruido, soliÓ, vio uno hojo de órbol, mi popó se quedó como porolizodo, le dijo groseríos, lo hoio se quemó y se hizo cenizos.
El bot espectoculor
Joir Corono Boezo

Los niños que opoTecen en estós póglnos fuelon olumnos del to ler de creoción literoro Arcoiris y estuvieron boio lo supe¡vlslón de lo poeto [.4orio Edmo Gómez
Hobío en N/exicoli unos niños llomodos Joir y Gustovo que eron hermonos, ellos teníon un bol mógico que ol momenlo que conectobo lo peloto, lo socobo del estodio.
Alex
El pqyoso ero de ofro ploneto, por eso se comío o los niños.
El poyoso
Lo piedro ozúl

Alon Londeros
Andobo yo cominondo por el compo, cuondo me enconfé con uno piedro ozul muy brillonte, Lo ogoré y me lo llevé o mi coso, Lo tenío guordodo poro que nod¡e lo viero, pero mi hermono lo descubrió; y me dijor ¿Qué es? Esto es uno piedro que me enconté lo vez que fuimos ol compo, creo que tiene super poderes, porque cuondo estobo escribiendo rompíel lópiz o lo mitod muy fócilmente, Mi hermono me dijo que eso ero muy roÍo, pero que no se pueden tener super poderes, Lo olro noche se metieron o robor en lo coso, me desperlé, miré o los lodrones, les ogoré los monos y los oventé por lo venlono, mi popó se despertó. De pronlo lo piedro yo no estobo, ol olro dío todos sobíon de sus poderes mógicos. Aunque se hoyo ido, yo sé que volveró olgún dío,
Los tenis mógicos
Roso lselo Sónchez
Moriono se dormío mLIy torde. Uno noche ontes de dormirse tomó un voso de leche y se dirigió o su como, cuondo todo es¡obo en s¡lencio, sintió unos posos, bojó o ¡o solo V desde ese momento yo no pudo dormir. Al volteor ol sillón se enconlró con unos lindos tenis bloncos, ello dijo: ¿De quién serón? Luego se los puso, ol momento se sintió roro, A lo moñono siguiente I!4oriono fue ol boño ontes de irse o lo escuelo yvio en el espejo que ero mós olto y que su ropo le quedobo chico, después solió del boño, tomó su mochilo y se fue o lo escuelo; ol enlror o su solón sus omigos se sorprendieron ol verlo mós gronde, ese dío fue inolvidoble poro ello; ol regresor de lo escuelo conversó con su momó, le comentÓ de lo que le hobío sucedido, su momó le diio: Y esos tenis ¿dónde estón? Ello se dirigió o su recómoro con lo intención de mostrórselos, pero los tenis yo no estobon, Ello se tronsformó en lo niño que ero ello: uno niño pequeño, bueno y dulce,
Al onochecer contemplobo los estrellos, todo hobío vuelto o lo normolidod,
El otro lodo del mundo
Fob¡olo Guodolupe Flores Voco
Hobío uno vez un des¡erto muyolejodo del mundo, ohíhobío mucho silencio, nodo exisfo, sólo e¡ sol, lo oreno y los monloños. Todo ero muy lejono y solitorio. Lo bueno es que ero muy hermoso.
Después de muchos oños se fue o vivir ohí un señor onciono. Él sobío muchos histor¡os muy hermosos. pero ero muy serio y muy enojón, Un dío estobo sentodo ofuero mirondo el cielo y vio uno estrello relucienie. eso estrello boió y le d¡iol "no porque estós solo tienes que ser osf. Entonces él comprendió y nunco mós vo¡vió o sentirse fiste o enojodo.
El poeto

Sergio vélez Londeros
Hoce mucho tiempo vivío en un chozo un poelo llomodo Jul¡o, De tontos poesíos que hizo sólo tres se publicoron. Él querío hocer uno de terrory que se publicoro. Le puso muchos gonos, y cuondo se durm¡ó empezó o soñor lo que posobo en el poemo,
Él soñobo que entrobo o uno cosito muy chiquilo, pero por dentro ero como uno mons¡ón, boió ol sótono que ero muy feo y ohí se le oporec¡ó un fontosmo que le dijo que no entroro, pero el poeto lo ignoó. Adentro se encontrobo uno bestio que se comío o los personos, y los olmos de los que moríon en los gorros de eso bestio, vogobon por el mundo sin desconsor en poz. El poeto entró y lo bestio se lo comió, d¡cen que nunco despertó de su sueño, ofos dicen que hizo un vioje ostroly otros, que se murió. Pero éso, es ofro historio,
El chico volodor
Joel Guodolupe Godínez
Ero uno vez un chico que querío volor. Se subio o los sillos y se oventobo, siempre se coío. Posó el tiempo y él seguío hociendo lo mismo; hosto que un dío d¡jo: me voy o oventor de un edific¡o, Se oventó y no pudo volor, Cuondo ibo coyendo vio uno plumo, lo ogoró y le dijo: lQuiero volor!.,, y empezó o volor. Poso el tiempo y Io plumo desoporeció. Bueno -dijo e¡ niño- disfruté mucho, cuondo yo seo gronde voy o ser oviodor. Y

Publicado en 1952 por Editor¡al Cultuia, Canc¡ones para cantar en /as ¿ráróas hace de José Gorostiza el poeta fundamental del s¡glo xx mexicano" En este breve libro de apenas veinticinco poemas, Gorostiza se muestra con un preciso manejo del lenguaje y las formas poéticas tradicionales. Tenemos allíromances de pie quebrado con rima consonante, romancillo hexasílabo, sexteto alejandrino, quint¡lla de silva, etcétera.
En Ia autopresentació n que Gorostiza escribió para la antología Galeria de poetas nuevos de México (1928), compilada por Gabriel Maroto, se ref¡ere a éste como "un libro de liquidac¡ón esp¡r¡tual" y remata:
Es bien pobre como poesía, lo sé. Pero dentro de su deb¡lidad arqu¡tectón¡ca, sus numerosostoques de mal gusto, su temperalura de emoción directa, tiene no sé qué, de cohes¡ón e ¡nd¡v¡dualidad que ha de ser el esquelelo de mi obra futura.
El desdén con el que José Gorostiza ve su primer libro de poemas, contrasta con la acog¡da generosa que la crít¡ca le d¡o. Villaurrutia habla de su autor como el poeta de "más fina y contenida
emoción" y Pablo Laredo alaba la excelencia formal del libro y la vasta cultura del poeta. Más de treinta años después, en Las peras delolmo (1957) Octav¡o Paz precisa: "La poesía juvenil de Gorostiza no es menos compleja que la de madurez. La ambigüedad de sus primeros poemas no es distinta a la de cenizas. "Muerte sin f¡n": se trata de la misma turbadora fansparencia.
Este es un libro de juventud y exploración gozosa e intel¡gente de la lírica popular ciel renacimiento en su vertiente española. 1925, año de su publicación; Andre Bretón da a conocer El manifiesto surreal¡sta. Antes Elliot había hecho lo prop¡o con The waste land (1922) y Valéry con El cementer¡o marino (1920\. Sin embargo, estas lecturas -sumadas a las de López Velarde, Tablada, Joyce y Alfonso Reyes de /f,gtenia cruel- no se refleja en ccB. Habría que esperar catorce años para que en Lefras de Méxlco se publicara "Muerte sin f¡n" "diamante en la corona de la poesía mexicana" (Alfonso Reyes) donde todas esas influencias se man¡festarían.
De los numerósos críticos que han estudiado la obra poét¡ca de Gorost¡za, de Andrew P Debicki a
Ramón Xirau, casi todos se han concentrado en su poema mayor "lvluerte sin fin".
Este hecho, s¡ b¡en expl¡cable, no deja de ser lamentable. A más de setenta años. la poética de Canc¡ones para cantar en /as barcas todavía espera ser descubierta. Rafael Albert¡ y Federico García Lorca son dos presencias subyacentes en ese l¡bro. Estos poemas de aparente ingenuidad, dotados de un r¡tmo ligero y eficiente sonorización, se encuentran -en su género- entre los mejores de nuestra lengua.
"iouién me compra una naranja?", "Pescador de luna", "Pausas I y ll" y los brevísimos "Dibujos sobre un puerto" son ya obligados en toda antología de poesía en lengua española que se prec¡e de serlo. El Gorostiza de ccB se deja tamb¡én ver en un texto ¡nédito, rec¡en dado a conocer en la revista Equlsj Culturay socidad en su númerotres. Fragmentos del diario del poeta, fechados en 1935, muestran a un Gorostiza "convencido de la importanc¡a del equ¡librio esp¡r¡tual que el amor concede" (Monsivá¡s).
"Las ocho de la noche en quietud y el silencio de la oficina desierta -escribió Gorostiza en la página de su diario- "Noche, madre sombría" en "Borrasca", publicado por primera vez en cca. El doloroso transitar de la vida se palpa en una y otra obra. El 10 de nov¡embre de este año (1998) el poeta habría cumplido 97 años. Y
Sergio Rommel Alfonso Guzmán*
Vivir la ince Pronósticos rtidumbre: para un nuevo milenio

La ciencia ficción mexicana ha pasado a una nueva etapa a finales de los años noventa. La comunidad que se presentara, con su traje de g rad ua ci,ón, en Más allá de lo imaginario (1990) ya no representa el centro de la ciencia flcción nac¡onalaunque siga en activo. Es notorio que la llegada de sangrejoven, mucha de la cual proviene del mundo de la contracultura dark de fln de siglo, deluniverso de los fanzines donde la cienciaficción es una veta más del gran árbol de la creación, ha dado un sentido núevo, una orientación distinta a este género literario en sus formas de percib¡rlo, escribirlo y promoverlo, Una sensibilidad menos cientifica, menos racionalista, que ama la oscuridad del horror sobrenatural lo mismo que la fantasía épica, las leyendas de los asesinos en serie y la estética dadaísta, ha puesto en eltrono del gércto al ciberpunk. Ser virtual cuenta más que serconcreto. Más vale un páiaro digital¡zado en pantalla, que cien pájaros reales volando.
Pero elterreno donde se edifica esta nueva cienciaficción estan movedizo e incierto como elque pisaron sus antecesores. La cultura mex¡cana sigue siendo reacia a darle la bienvenida, con todos sus derechos y obligaciones, a un género que no rermina de asimilar y al que aún se mira con franca suspicacia. Porsu parte, los jóvenes autores de ciencia ficción prefieren vivir bajo las reglas delghetfo y prefieren rolarla en los circuitos conocidos -fanzines, ferias, c,hafs de internet- antes que
lanzarse a conquistartodos los caminosdel universo. Estarcon quien piensa comotú y ama las mismascosas quetú amas, es formidable pero no perm¡te elcrecimiento individual, la s¡ngular¡dad creativa.
La cienc¡a ficción actuales más arriesgada en lenguaje y estructuras narrat¡vas, pero sigue muy atenta a no rompersus propios esquemas de gusto y opinión, El c¡berpunk es una via de creac¡ón, si, lo mismo que elterror y la fantasia pura, pero ninguna escuela o movimientoes el horizonte f¡nal, definitivo. Ni la ciencia ficción anglosajona (oor más medios de infl uencia/ingerencia que tenga a su favoo puede ser el único espejo para defin¡r nuestraforma de explorar un génerotan iconoclasta como éste, tan diverso en temas y tramas y extrapolaciones,
Y sia esto agregamos los altibajos de las actividades relac¡onadas con la difusion de esta literatura en l\.4éxico, el panorama es alentadoren términos de creación y promoción grupale individual, pero la incertidumbre reina como siempre en cuanto a proyectos, foros, encuentros, muestras yfestivales que apenas van queriendo consolidarse cuando prácticamente desaparecen. Premios van y vienen, Coleccioneseditoriales mueren porfalta defe en la recuperación de sus costos, La crisis generaldelpa¡s es un poltergelsfque acosa sin cesar a los proyectos mejor intencionados. Pero los intentos no se detienen. Alcontrario: proliferan.
Lo positivo aquies que la masa crítica de creadores/promotores/lectores alcanzada a últimasfechas ya es imparable
en su fusión/fisión de posibilidades y proyectos. Hoy ya no son unas cuantas almas perdidas. Ahora se cuenta con una conciencia h¡stórica de pertenencia a un movimiento globaly, almismotiempo,se responde a este movimiento cienciaf ccionero mundial con caracterishcas propias, con antecedentes notables y con aspiraciones distintivas, complementarias. Y esto ya es toda una ventaja a nivel nacionali los autores de cienciaficción de principios del siglo x,r no viven en el vací0. en Ia no-existencia de un género invisible para elresto de la literatura mexicana. La república de las letras nacionales puede repudiaresta zona creativa y especulativa, pero no puede ignorarla. Ya no. Y talactitud no es una concesión de su parte. Es un fiunfo de la terquedad, una victoria moral porsimple y puro empecinamiento de los que practican estegénero cada vez con mayor rigor literario. La ciencia ficción mexicana ha logrado establecer una presencia realen la cultura mexicana actual: marginal, tal vez; minor¡taria, quizás; pero presencia alfin que actúa y se mueve en pos de su propia agenda de intereses y necesidades. Elpunto faltante es darelgran salto: pasarde la lucha de egos y de los estériles sectarismos al trabajo permanente, a la madurez creativa, a la apertura de nuevos espacios y nuevas formas de escritura. No aceptar pasivamente, ¡as corrientes de moda de la cultura dominante sin aportar nuevas ideas y conceptos que la impacten en sentido contrario: de la periferia alcentro. Esta actitud es ya un punto de partida de la ciencia ficción nacional de cara al siglo xxr. No quedarse
Gabriel Trujillo Muñoz*

en elescenario local repitiendoesquemas importados, sino hacerde lo local una plataforma creativa que impacte a nivel latinoamericano, a nivel intemac¡onal. Ser, de nuevo, como Carlos Olvera lo pedia, mex¡canos en el espacio.
Y los ejemplos de esta nueva actitud pueden rastrearse en elimpacto que están causando los jóvenes y notanjóvenes narradores. Siya Mauricio José Schwarz y Paco lgnacio Taibo ll son autores con reconocimiento más allá de las fronteras nacionales, otros se van sumando a la lista en los años noventa, en la década finaldel siglo xx. los fiapas del caos (1998), una antología de cuentos recientes, ha sido señalada en España porAlvaro Uribe, como una obra donde "se intenta ofrecer el estado actualde la cienciaficción mexicana". Y lo mismo va para la antologia aún más reciente, Cuenúos conpactos cyberpunk (1998), que Uribe describe como un conjunto de "narraciones aceptables", donde "el mejor relato es el último, "Tijuana express" de José Luis Ramírez, una nerviosa amalgama de hablares mexicanos y spang/ish, evocación dolorosa de un amor perdidoy de una huida hacia adelante, que recomiendo especialmente." Y a Uribe se le pueden sumarcrÍticos, tanto en España como en Ios Estados Unidos, delnivelde Miguel Barceló, Andrea Bell, Darrell B. Lockhart, quienes no pierden de vista a la ciencia ficción producida alsurdel Río Bravo.
Porello, esta lectura crít¡ca, esta atención cada vez más esmerada sobre el panorama general de este género en lvléxico, sobre ciertos textos particularmente afortunados ("Wonderama" de Bernardo Fernández y "Contar estrellas" de Gerardo Sifuentes)es una señalde que la ciencia ficción nacionalestá creciendo no sólo en cantidad y oportunidades, sino en tratamiento estilistico y conceptual de sus relatos. Como decostumbre, novelas son las que hacen falta, textos de envergadura mayorque difundan una visión más profunda e intrincada en cuanto a escenarios, trama y personajes. EIgénero aún se mueve en el relato corto con una soltura e ingenio que pocos han logrado transferir a la novela.
En los casos que sise ha logrado este salto narrativo -Gerardo Porcayo, Ricardo
Guzmán Wotffer, H. Pascal, José Luis Zárate, Blanca Martinez, Pepe Rojo o Gabriel Trujillo Muñoz-, las novelas resultantes son una mezcla genérica donde la cienciaficción es un elemento más asediado por la preeminencia de la literatura de terror o la fantasía épica. Esto ha dejado un campo abierto para que autores provenientes de otras zonas de la narrativa nacional incursionen en la ciencia fcción o, almenos, tomen ciertas terminologias o preocupaciones inherentes al género mismo (elfin del mundo, la tragedia emlógica, la deshumanización tecnológica, la inteligencia artif¡cial, elencuentro con otras especies en el universo)y las incorporen en sus obras. Esta apertura, esta zona franca en que se ha convertido la ciencia flcción mexicana crea oportunidades de todo tipo y, a la vez, desdibuja un perfil único para ubicar algénero en nuestro pais.
Asi, la ciencia ficción no es, en México, una sola comunidad de autores, editores y aficionados, como sucedeen otros países. Es, desde luego, esta comunidad antes mencionada, peroen ellasedeja de lado toda pretensión de monopolio o control. Campo abierto para que autores del nainstream lilerutio, a los que la etiqueta deciencia flcción no les interesa niles entusiasma, exponganobrasclaramente futuristas pero ajenas al movimiento cienciaficcionero actual. Hablo de narradores de la talla de Sandro Cohen, Carmen Boullosa o Guillermo Scheridan, que en la segunda mitad de los años noventa han recreado elfuturo que nos espera desde sus propias búsquedas literarias, desde sus muy personales intereses narrativos. La ciencia ficción como acc¡dente afortunado antes quecomo columna vertebralde sus ficciones.
Por último, la comunrdad de aficionados, editores y autores de este género en el pais, responde a las tensiones y resistencias propias de un movimiento en plena expansión, que se reconoce en un cierto número de "voces de peso' pero que carece de liderazgos abso ullslas 0 totalizadores. Esta s tuac ón prvlieg ¿ca por lcs saberes especia izadcs que r'racer gala y al misno tiernpo !gua tari¿corsu viTcL ac o" / s. accesc s 1 'esl'c¿ o'es ,ra i^lÉr'lel e 0a C¿iaCIe',:l'.]¿S ;O:lradit-
torias (populismo más conocimientos restringidos más gustos sibaritas mástodo se vale más exigencias decalidad más anarquía más discipl¡na y rigorcientíf¡co, etcétera), caracteristicas que se reflejan en la escritura de sus textos ya sean estos cuentos, relatos, ensayos, o críticas. A la cienc¡aficc¡ón mexicana hay que verla como una literatura de la experiencia/experimental/expresiva que, a su vez, es s¡ntética/simból¡ca/simbiótica. Género de afic¡onados especialistas y de profesionales autodidactas. Artilic¡al y artiflciosa, espontánea y natural, la ficción científica carecede fronteras específicas. En nuestro pais, por su cada vez más obvia presencia en la cotidianidad de nuestras vidas, se ha vuelto un género popular, una literatura propia, cercana, comprensible. Els¡glo xxt, de seguro, la verá como lo que realmente es:la literatura costumbrista de nuestra época. El reflejo puntilloso y veraz de una realidad que ha multiplicado sus alcances, que ha roto con lo concreto y se ha transformado en una mundo mediático, en una virtud virtual, en una red donde todo se desvanece en el aire y todo renace a imagen y semejanza de cada quien. La ciencia f¡cción nacional ha dejado atrás la marginalidad. En ciertaforrna y aunque la mayorparte de los críticos literarios aún no lo reconozcan así, este género es elvaso conceptualy creativo delnuevo milenio. La plataforma de a imaginación que no se cansa de soñar lo peory lo mejorde nosotros mlsmos. La mirada akoz y despiadada, hermosa y evanescente. queestestgo o-\.:e9 ¿j: :¿ todo lo que viene. Escribirla leer'a : promoverla implica respondera : -,e ,': con lo nuevo. Ser La vangua.a e ls pensamiento en una iieraiu'a :,3 a::-lls embe esa ¡ et:.js,as- a. =' a .-¿' :a a ciencia fcció¡ mrnc,¿ a 'a:: l:"srs:e e. dejar de ser as rc z:'::s :-:-:':-3:os e¡ e fuigci^ ce :a 2 \ a-aaz¿' z:aÍ,al
ara a'u , *aa-aaa a¿'::':aic ae d-x'- --- ))- i1'=:-- t:: , : :- lisc-es
ZaDaia e l:t.]ro es ce q! en c i.abaja. De :u ea iransrorme su ¡-¿grr¿ción en a,rgntuia ¡afativa e¡ iustic ¿ poética. Y
II, IVANHATTAN
Salía con una fotógrafa mex¡cana ycuando llegó elverano tuvimos que separarnos. Me preguntó a dónde iría en las vacaciones: "a Nueva York", le düe, pero no me creyó. En realidad se me ocurrió hacer el viaje en un café, de pronto düe que iría a Nueva York. Un pintor localque estaba en la mesa cerró un poco los ojos altiempo que levantaba las cejas, en élera un gesto hab¡tual. Esa vez tenía dinero en el banco asíque decid¡que realmente ir¡a. Mimadre lne dijo que teniamos una prima allíy que me consegu¡ria su teléfono. Unos días antes de salirtenia mucha gripa y cuando por fin abordé elavión ardía en flebre. Fue un v¡aje dificil en un/etcolosal viejo y destartalado. A mi lado se sertó una pareja de españoles que había pasado un tiempo en Mexicalidando terapia de rehabilitación para adictos a las drogas. Llegamos por la mañana al aeropuerto J.F. Kennedy, y luego tomé un autobús que me llevó a Manhattan.
La ciudad medeslumbró. Las embajadas, los puentes, elrí0. l\4anhattan, un panteón interminable que ondeaba sobre las colinas, elcolor y la energia de la ciudad. Charlé con un taxista de Colomb¡a que regresaba a su pais cada ¡nvierno yque bailaba salsa el fin de semana en Queens.
También hablé con miprima, que viv¡a con su novio, un profesionista de lrlanda, y con sus am¡gos irlandeses; pero sobre todo anduve mucho por la ciudad en el
*San Diego State Uki.)ersity.

metro, en taxi, en autobús, a pie. Así conocí la sede de la oNU, un país independ¡ente dentro de lac¡udad, que tiene su prop¡a moneda y sello postal. Luego me enamoré sin quererde la guía turística que en esta ocasión era de Rusia. También visitéCentral Park, los museos, Washington Square, China Town, la Plaza Rockefeller, la QuintaAvenida, T¡mes Square, la Juliard Schoolof l\4usic yel East V¡llage, el barrio donde vivían los pintores y escritores de los cincuenta: Ginsberg, Pollock, Kerowac, Mothen¡rell, etcétera. Ese fue un recorrido convencionaly turístim.
Después hice un segundo viaje y esta vez conoci l\4anhattan pordentro, más Ínt¡mamente. Primero pasamos una semana en elestado de Nueva York, en una casa en medio de algo parecido a un bosque. El ruido de las chicharras por la mañana era fenomenal y parecía produc¡do por un v¡ejo generadorde sonidos de
Hernán Gutiérrez Bernal* Fotos de Hernán Gutiérrez Bernal
Stockhaussen. Conocimos elRio Hudson y luego West Pointy Catskill l\.4ountains, donde se llevó a cabo el concierto de Woodstock, y másde una vez nos subimos altren que iba a Manhattan. Manhattan es en realidad una isla estrecha y alargada y los trenes la conectan porel norte con el Bronx y por el sur con Brooklyn. En una ocasión nos bajamos en la vieja estac¡ón del Bronx, pues queríamos ver la exposición de fotografía de Mónica en elmuseo local. El andén era v¡ejo y estrecho y estaba construidosólo de madera. La negritud anegabatodos los espacios ycuando salimos a lacalle nos encontramos con familias enteras que salían delestadiode beisbolde los Yankees. Luego tuvimos que adentrarnos y pasar baio unos edificios viejos y desteñidos que nos hacían sentir inseguros,
En cierto sentido Manhattan es igual que San Juan de Puerto Rico. Es una isla rodeada de mitos soc¡ológicos:el indice de criminalidad es muy bajo en ese radio de poblac¡ón. Aunque la gente de Nueva York suele serdura e indiferente, creo que el Bronx, y también Harlem, son Ia excepc¡ón. Aquilagente es más cálida y caminar bajo elterraplén lleno de latinos me dio la sensación de caminar por las calles del centro de Caléxico. Habia un calor instintivo y primordial circulando por las aceras, elmismo amorbásico y la misma sencillez. Cuando nos separamos del grupo quesalía delestadio sentimos un poco de miedo, asíque le sugería m¡chica quecaminaraconfam¡liaridad, comosi

hubiésemos crecido allí. Luego comencé a inventarle historias de cuando jugaba /¡andbal/ en las paredes de éste o aquél edific¡o cadavérico. Por fln, llegamos al museoy nos encontramos con mi prima. La exh bición era muy buena: un grupo de estudiantes becarios de Puerto Rico, Brasil, República Dominicana y l\¡éxico, entre otros, ocupaba una sala completa; y en la otra, kes fotógrafos latinoamericanos de renombre. Luego, miprima se molestó en explicarnos elsentido de su instalac¡ón y la de los otros artistas.
Eltren que entra por el norte de Manhattan hace, desde mi punto de vista, un recorrido fantástico. Desde ahíse ven algunos edificios de los proyects, negros y solos, sobresalientes como las torres de basalto en eldesierto de Nuevo l\¡éxico. Decenas de puentes de metaly de piedra, un río angosto, y muchas estaciones sul gererls. Si te sigues de largo cruzas por Harlem desde lo alto y esa es otra experiencia colorida y fascinante: cientos de edificios anaranjados y rectangulares, con un pequeñojardÍn enfrente donde todos se reúnen a conversar. Hay ahi una cultura de la calle viva, que tiene muy poco de turistica, pues la pobreza se cuela a toda hora por las esquinas y las ventanas, pero que se antoja ver de cerca.
Recorrer por las calles y barrios de Nueva York, o salir a conocer algún punto de interés, es como perderse en un n'ruseo. De algún modo sabes que todo Io que ves está ahí por algo. Tampoco es poco común sentir un poco de claustrofobia, pues lascallesson estrechasy los edificios cuadrados, altos e interminables, pero siempre aparece una iglesia en una esquina con arquitectura delirante, o un ediflcio de apartamentos, una mezquita, o b¡en algo que llame mucho la atención.
Caminarporla mila de los museos es también una experiencia rel¡giosa. Ciertamente losque están frente a Central Park, como el Smithsonian de diseño o el Guggenheim, por los espacios interiores y las arboledas, pero igualel l\,40I\¡A por las ventanas altas y urbanas, y eljardín escultórico donde la gente pasa las tardes
leyendo. Es como caminaruna milla adentro de un templo, o de una ciudad sagrada. Existe la misma energía, la misma paz, sabiduria o tranquila exaltación. Creo que ¡,4anhattan es hermosa, indeflnible y magnética, una de esas ciudades de donde no dan ganas de salir nunca porque fue armada por las manos más diversas: las corrientes delgolfo que han llenado los bosques y las calles de árboles y plantas tropicales, el ingenio irlandés, la rabia italiana, el sabor mexicano, la disciplina estadounidense, el capital judí0, el mamagallismo colombiano, el ritmo dominicano, la dulzura puertoriqueña, o la historia holandesa, alemana, árabe, francesa o indigena. Algunas calles que cruzan Central Park me recuerdan la ciudad de México con sus puentes de p¡edra, sus enredaderas y bosques; el barrio italiano, ciertos clichés como p/afeaus de la cosa nosfra;o WallStreet, cierta elegancia indestructible, unívoca y universal; y, por último, el Harlem hispano, elmismo espkitu de las calles de Santo Domingo o San Juan, pero elevado aotra potencia porla nostalgia, las dificultades, el anhelo: hay gente jugando al dominó mientras en las aceras escucha merengue, tiendas de santería, de rnúsica mexicana, restaurantes de todos nuestros países. Hace años, cuando le preguntaron a Rubén Blades que porqué vivía en run siendo que le interesaba tanto la cultura novela, historia, música latinoamericana, respondió que él no vivía en Estados Unidos sino en Nueva York. Así que lo que más me interesaba de l\ilanhattan era conocercómo burbujeba la cultura latinoamericana en la ciudad, cómo la habíamos reordenado. Deseaba conocer las librerías, los teafos y los cafés, donde se cocinaba esta nueva cultura neoyorrican, pueblayorquina, etc.
Desafortunadamente mi prima, se juntaba sólo con irlandeses, y aunque en el segundo viaje me llevó a conocer Harlem y los clubsde salsa de lacalle 54. entendímejor lo que estaba pasando cuando leÍ , "Ciudad Gótica", un ensayo de fulara Negrini, profesora de la Columbla
Un¡versity. Según ella, la influencia de Latinoamérica en la cultura no era decisiva, sino más bien epidérmica. l\4ás allá de la salsa Io latinoamericano en la isla estaba lejos de conocerse.
Lo que existía era una extraña amalgama de posmodernidad, academicismo, cultura populary mediatización que lo volvia, según ella, confuso y muy poco atractivo. Esas parecen ser las contradicciones de clase que se leen como subtexto en la ciudad: hay una ¡ucha desesperada por sobrevivir. En eue el imperio permite la amalgamización pero nunca pierde devista sus puestos importantes, la hibridación es sólo periférica y la incursión de un agente exógeno en el sistema es sólo permisible si se le adecúa al programa. No hay estrella de cine, cantante de salsa, ejecutivo o artista "sobresaliente" que no esté siendo monitoreado, screened, integrado.
Pero en Nueva York lo opuesto es perfectamente posible. Los académicos latinoamericanoso latinoamencanrstas mas brillantes, ocupan puestos claves en las univers¡dades de Columbia a City College; los cantautores inventan géneros nuevos y son paramenicanistas y bollvarianos; los senadores son pro-Cuba y antiembargo; los gobernadores (excepto el último)son siempre demócratas liberales; los profesores envian a sus alumnos a hacer prácticas de campo a Cuba; las iglesias son de izquierda; Jaime Sabines pudo leer en St. John the Divine cualquier día del añ0, y Carlos Fuentes yokosescrtores del boorn en la universidad judía.
Por otra parte. la ci¿se ¡',eora. es oeci' el pueblo híbrido, es uno de los más duLces y liberaies que he conoc do en rur. sólo comparab e alde San Francisco. En Nueva York todo es sccialmente ' posible. cualquier expenmento, cua quler causa, empatí4, arnor. arte, idea o práctlca de vida. Hacer un viaje a otra ciudad es como conocer a gente nueva. lnvarlab emente terrnlna conociéndose uno mejor por las semejanzas y diferenclas con e otro. Y
¿Cuál es el verdadero sentido de hacerle arreglosconstantes al lenguaje? Esta pregunta me la planteo cada vez que me coloco enfrente de cualquier caligraf ía textual. Trátese ya de un planteamiento científ¡co, de un ensayo filosófico, de una disertacjón metafísica, de un canto poét¡co o de un cuento, o de un informe burocrático o inclusofrente a un comunicado, un olcio institucional o una memoranda.
¿Quién está dekás delendemoniado y a la vez angelicalofcio de ed¡tor?
Podríamos contestar quesetrata de aquella persona que con un aceptable cúmulo de "cultura" o de datos sobre la cultura, o sobre las culturas, -las variadas, múltiples y siempre cambiantes-, y que con un amplio, o mejor, amplísimo bagaje lingüístico, a decirde otra manera, que tiene acceso rápido a varios diccionarios y que no le teme a utilizarlos ni perderse en ellos buscando una cosa y encontrando otra. ¿No fue Steven Wright quien dijo que creyó que "el diccionario era un vasto e inmenso poema acerca de todas las cosas"; y que sabiendo los giros sintácticos, lasreglas gramaticales,sin hacer mucho caso de ellas pero no por ello desconociéndolas, inicia una Iaborde lima, un trabajo de escultura columnaren
'Paela y ed¡tor.
RnorocnnFíA DE uN EDtroR

Para Lucy Ortega Villa y Gerardo Ávila
signos de admiración I y muchos de interrogación, -Gómez de la Serna ya nos preveia sobre esa perdida de los s;gnos en nuestro idioma, la capacidad de admiración y la terquedad mentalen la interrogación. ¿No es acaso el mundo una gran edic¡ón a la espera de un gran editor para su mejor arreglo y reparto?
Trabajar la edic¡ón como qu¡en enseña elalfabeto a los preescolares. Un inmenso cuidado con lo que se dice, cómo se d¡ce y a quién, elaborando una tenue pero resistente red de información: la a se escribe ondulando la mano, la u se pronunc¡a besando alv¡ento, la o nos hace exclamar hasta en nuestra madurez Jas sorpresas de la vida e inesperados
hallazgos. Ser editor implica el esclarecimiento de un terreno abrupto, con escol¡os y protuberancias, diques y huecos.
Se dice que lo más importante para el editores elautor. Nada más falso. Elautor sin eleditor, es nada. Eleditor sin el autor, se pone a escribir. Se alimenta a símismo, pone la materia prima de su trabajo. El panadero escoge los mejores huevos, el azúcar, harina, aviva el fuego del horno y somete alcaloraquella masa que resultará en esa orfebreria efímera que es elpan. El editorhace lo mismo con ellibro.
Se dice que el editor "orquesta" a una serie de especial¡stas, y reúne materia literaria para luego darle un "orden" coherente. Sí, perotodavía más. A un
Tomas Di Bella*
editorse le conoce por las respuestas que dé a las siguientes preguntas: "¿Qúé tipo de papel usará usted para su portada?" 0 si no: ¿Cuántas tintas Y de qué tiPo Y sobre qué texturas las quiere? HaY editores que señalan con el dedito. Hay otros quetienen tinta en elalma, carne de papel, aliento de imPrenta, ojos de percalina.
Un editor sabe que su trabajo lleva las rres eses. Es secrelo, sl/encroso y so/rtarlo Como el obrero siderúrgico que siente que el alma se le aviva al iluminarse con el chispazo del metal alrolo vivo, eso mismo le pasa aleditorfrente alhallazgo de una gran palabra, pero sin que nadie lo sepa, aislado y sin ruido.
Un editor se imagina a su libro en la pradera de los estantes corno un caballo al galope en la planicie: a lo lejos se le ve el lomo con sus crines erizadas bajo elrayo del Sol, entre la brisa de la campiña. Un editorsabe que su librotambién llevafolios, como las hojas inmensas de los arces en elotoñ0, cayendo una tras otra para una lectura secreta y cósmica. Y que su materialde trabajo está compuesto por fuentes tipográficas sacadas de una colección de siglos, de letras con patines para que elojo se deslice y Ia mente ejercite el don imaginativo.
El editor es un diseñador que entra a la casa dellibro, abre ventanas y puertas para darle luz a la estancia: espacios blancos como páramos para descansardel viaje. Acomoda cornisas para que los visilantes no pierdan de vista el lugarque visitan: elnombre del libro, el autor, el capitulo. Arregla el índice como un dedo

queseñala qué cosa, cuántas y cómo se llaman, de qüé tratan. Imagina también el tamaño de la casa, no vaya a serque los inquilinos sean demasiados y elespacio muy pequeñ0.
Un editor ve pasar al libro como a un tren en el horizonte: Pasaieros de signos, imágenes, juicios, ideas; una presentación como la máquina que bufa Y lanza bocanadas de vapor al aire; vagones cargados de materia pr ma que el lector se asoma a digerir; y un vagón final, el último, e colofón, donde viaja elencargado de decirnos qué es ese tren, dÓnde se hizo, con qué materiales y en qué fecha partió a su destino.
Un editor manda su libro a la imprenta como quien manda a su crio a la escuela. Después de vestirlo, alimentarlo, acicalarlo, darle una última revisada antes de que salga de la casa editorialy antes de que
caiga en manos del imPresor, que se encargará de reproducirlo 1 000, 5 000, 10 000 veces. ¡Ay de cualquier enor, de algún gazapo! El editor tiene pesadillas donde a su progenie le falten la orejas, o está manco, o tiene dos cabezas: un monstruo de ciencia ficción, un clon que repite la misma tara miles de veces.
Un editores un puente entre una aldea y otra, una puerta de acceso entre una frontera y otra; un mensajero entre una persona y otra. AIIá hay un lenguaje ajeno, una simbología extraña, una mercancia desconocida. De este ladc, al pasar por la aduana edjtorial, será la lengua familiar, lo raro descifrado hacia lo reconocible, la presentaciÓn formal estrechándose las rnanos.
Un editor es el develador de identidades ocultas y empuja a la luz a inéditos tímidos. Es elpropiciadorde asamblea de diálogos, el que construye esa plataforrna de'a cornJnicación que es er ,tbro. y qJie''l urde las formalidades inevitables para que vivaelidioma.
Eselprimero en llegar, (éllee o criptico, lo nuevo, lo inédito) y el Últ nro en irse (entrega personalmente su producto a impresor, esperándolo del otro lado de a máquina, como quien espera ver a su bebé en el cunero de a sala de partos).
Gómez de la Serna tanrbién dilo que un escritores como eltoro de afaena.sÓlose le aplaude cuando está muerto Y es arrastrado por eL ruedo. A un ed tor nunca se le aplaude pero el o no e importa. Sabe que su fortaleza está en ese estado casi fantasmal: solamenle sl el libro tiene errores se acordarán de é1. Y
Cortázar al ¡zá1.

Existen momentos e¡ la vida de los honrbres, en los que el azar puede convertirse en ei Cra¡ Aliado o -en el peor de los casos- en su gr¿n enemigo. Llega de improviso, y los ori1la a vivir de acueldo con sus dictados, coiocrindolos en situaciones realmeffe asombrosas que más tarde -dependiendo de Ia experiencia retribuida los prejuicios o la estrechez de pensantiento de cada individuo, enlistará derltro de1 Cran Catálogo de manias "adqüiridas" con Ios años.
lulio Cortázar (1914- t 984) que de esto conocía bastante manifesló en ¡lna ocasión su posición a1 respecto: "El azar dijo ento¡ces sabe hacer muy bien las cosas.
Mejor que Ia lógica". Cuánta razón tenía el maesto.
Asi, de este modo, con el auxilio de éste o aqué1, (no logro reconocer al ver-dadero culpable) t'ue como descubri a1 Cortázar dramatLlrgo, extraviado en el fondo de una hilerade libros acomodados anárquicamente por los empleados de una tienda de autoservicio.
En dicha ocasión, mis manos, 'laladas" por un inusitado ímpetu como si acatamn órdenes disti¡tas a las mías rccorrie¡on Ia última hilera de lib.os que momentos antes cuando me aveDturé por primera vez a recorrer la iibrería-pasillo había mirado con enorme desdé¡. La colorida portada de un libro de bolsillo al frente de ésta con las predicciones de este año (1999) para los nacidos bajo el signo de Virgo, me contuvo de seguiradelante. AI fi nal del reco¡rido, y de manera inesperada, mi mano regresó
sosleniendo un lib¡o entre los dedos. Se trataba de un lib¡o hasta entonces ignorado por lni, escrjto por Julio Corlázar. Contenía dos obras para teatro. su tílulo Nado a Pehu.tjó (tn acfo) y Adiós. -Ro¿ll?.!o, (Editorial Katúú, r984).
Generalmente se vnelve difici1 escribir respecto a obras de teatro que no han sido vistas montadas aniba de un esceüario- La ventajapuede ser en esta ocasión, que el propio autor hace acolaciones y sugereDcias de nlontaje precisas. que Ie permiten al lectol imaginarias como si realmente estuvieran sucediendo en escel1a.
Según se nos advierte en ia contrapoftada del libro, ¡/ada a Pe|ruajó y Adiós Robínson, son dos obras distintas:
Laprimera. desarollada en un acto lárgo, nos hace.iltgar con los personajl.s cotidianos que enfrentamos todos los días de nuestra vida. Vistos éstos desde la pcrspectiva de un "realismo fantástico" que Julio Cortázar maneja de manera magistraj. Es también, una obra de humor ñnísimo y crítico que nos desmenuza la enajenación cotidianaen la que nos desenvolvemos; la segundapodría decirse que es un guión pala la televisión o cine, donde los hechos suceden con talvé igo, que sólo desarrollándose bajo cualquiera de estos dos sistemas entenderíamos lo que es la vuelta de Robinson Cruzoe a su isla, una vez que esta ha sido "invadida po. la civilización".
Desde mi punto de vista, ), de acuerdo con Ias características y requerimie¡tos técnicos en los montajes, ambas obras se antojan hal1o dificilde ¡epresentar, debido, en prime¡
té1]nino. a la temática abordada en éstas, y al poco éxito comercial que pudieran alcatzar en determinado momenfo. Por lo ante¡ior, el montaje sólo sería Iactible en foros estudiantiles donde la recuperación ecoDómica no sea fundamental.
Si bien la calidad literaria no es lamisma a la que nos tiene acostumbrados Cortázar, puesto que se trata de géneros distintos, sí, en cambio, consen,an las caractedsticas esenciales y las obsesiones del autor: la ftagilidad deltiempo y el"sacrificio" de sus personajes (sLrs antihé1.oes).
De este modo, l/ada a Pehuajó, se anto:a para.Jna puesta tipo teat.o del abslrrdo, debido a 1as indicacjones que el propio autor sugiere, así como a las descripciones que hace de los peisonajes de la obra. "La disposición de las mesas y los colores (puesto que la obra se desarrolla en el interior de un restaurante) -indica Coñázar deberá sugerir, sin énfasis, un tabler.o de ajedrez, además de un mostador oñcinesco o de recepción de hotel".
Respecto a 1os personajes: la señora de López, que es vegeta¡iana; la Tu.ista Americana, que sólo come cosas vivas; el Pol10, que se molestaporque lo cambian por un plato de hongos; el señor López, que todo lo devora; el vendedor, que oliece metáforas de mesa en mesa; el ujier, que cuida aljuez para que no caiga víctima de las debilidades mundanas (cor¡o disfruta¡ de un helado)j eljuez, que nunca almuerza cuando decapitan á alguno de sus condenados, y quejamás e¡ toda su vida ha comido un helado; el empleado, que pone trabas a todos los efectos con
destino a Pehuajó; y el cliente, que batalla duraite toda la obra para enviat una caja con libros a Pehuajó, son. en conjunto, el refleio de Ia madurez po1Ítica alcarzada po¡ Cortáza¡ como gran inoitador, gran provocador, y, en última instancia, gran liaterno de Latiroamérica. A través de ellos habla de la jusricia, la discri¡¡inación y la estal'a moral, qL¡e aún ahora, continúa vigente en el seno de algunos países del continente. Por ello. Nada a Pehuajó, al igual que prácticamente todo si¡ trabaio ljrerario, es rma obra sin teivindicaciones parciales, con una entrega total conlra la maquinarja apiastante de un orden desvitalizador y anacrónico. Su rebelión es eJ abmzo, elencuentro en lo más alto de las punciones vitales.
Po¡ lo que respecta al segundo Iibleto,ldiós, -Robir.rotx, trata del viaje de \'uelta de este singula. personaje creado por Daniel Defoe, y su "bueli esclavo" Viernes, a Ia isla de sus amores. llamada ahora "lsla de Juan Fernández".
Un Robinson Cruzoe bastanle inocentón, que no se percata del daño que está padeciendo la isla, encandilado
Por el supuesto progreso que en ellase vive, se ve si gnificativanente superado por la profundidad de ¡eflexión de Vienles, atribulado Por las contantes reacciones de aceptación de su amo, y eL trato que sufre éste cuando cae en manos del régimen que entonces gobierna a la isla.
En ella -que l¡uy bien podemos ubica¡ en el archipiélago malvino- "el gobierno tiene siempre preparados cief os ambientes especiales para los huéspedes distinguidos (como Robinson),
a fin de sus¡rae.los de los contactos iDnecesarios".
Al final de la obra, un patético RobiDson Cruzoe, empieza a tomaa conciencia y a notar "que hay soledades peores que el estar simplemente solo", se ve opacado por un Viemes que actuando a manera de su conciencia le señalay le invita a¡eflexionar cada iDstante, acerca de su enclenque situación en esta parte del mundo: "...pobre Robinson Cruzoe -le señala tenías que volver aquí conmigo pa.a descubdr que enlre millones de hombres y de mujeres estabas tan solo como cuando naü{iagaste en la isla...(...) En Juan Femríndez no hay lugar para ti y los tuyos ... no hay sitio para los náufiagos de la historia, para ios amos del polvo y el humo, para 1os herederos de la nada".
El montaje de esta obra sí que repaesenta un ¡eto para cualquier director que intente llevaria a escena. (Ignoro si alguna vez fue escenificáda o realizada eri cualquiera de los medios anleriormente mencionados). La imagino mientras leo, y no la adivino rcpresentada eú fo¡o alguno más que en mi imaginación.
Quizá-como Rayaela en su momento ésta sólo sea una antiobra teatual más. Lo dudo.
Ambas obms, e¡¡ su conjü[to, res]onden al espíritu de un escritor de amplias facultades y grandes afectos. Su pluma, convefiida en a1ma letal contra la injusticia de su tiempo, desc¡ibió fielmente sus ideas socialistas.
No cabe duda que Cort¿ízar supo comprender el verdadeto sentido de la revoh¡ción cubana, y posterio¡mente Ia de Nicaragua: "con la victoria aseveró en aquel entonces-
coorpreDdi que el Socialismo, que desde entonces me había parecido ura coriente histórica aceptable -incluso necesaria , era la única. coniente de los tiempos modernos que se basaba el1 el hecho humano esencial- En el simple principio de que la humanidad empeza aa merecer verdaderamente su nombre, el día que haya cesado laexplotación del hombre por el hombre".
Es esta pues, la realidad de un escritor para quien como Mallarmé " debía cuh¡rina¡ en un libro". Estas dos obras, Nada d Pehuctjó y Ac¡iós, Roólzsoz, son apenas una pequeñísima parte de ella. Aunque similares, también permiten entrever las he¡idas de un azar incierto, que hace pocos días me favoreciem con sutoque de g¡acia; que me condujo de la mano a tuavés de aquel pasillo solitario, hacinado con libros y revistas de todo tipo, hasta el nicho donde esperaba oculto aquel libro de suma importancia para mi ahora, y que recomiendo ampliamente para que de algún modo u otro sean llevadas a escena por algún director comprometido con esta manera de pensar. Y
José Luis Campos
Jnf[ ü0rlazú a

Julio Cortaza¡ Nada a pehuajo (un acto) adios, Robinson. 67 pp. primera ediciór: 5 000 ejemplares editorial Katun, S.A. 1984. serie imaginación y realidad
ISBN 968-8s0-014-3
Supercán o la tiendita del horror de Rubén Díaz
Tirar los perros. Perearla. Tener perrito. Sel un buen peüo.
Ya Octavio Paz se reñrió a la unicidad de la palabray a la multiplicidad de los sentidos, a esa extraña y maravillosa relación entre significado y sig¡ificante. Lo que es y 1o que representa. Lo que queremos decir y Io que el otro percibePerro sustantivo, pe1ao adjetivo, peno verbo. Perro alquimista, perotr ansfbrmer, perrcmago. Perro del ciego; perro que conduces las iínimas alot¡á
muerdes, dime: ¿A dónde, a dóndc estará. migran superhéroe. nrigran supercán...1
Perro: conciudadano del n]undo. Artista de circo. Pradoja colecliva de Ia dualidad animal/humano.
Mascota del ego y del d11¿7ego Rey dellirrlr?g: lamidas por tristezas, ladridos por col1lentos.
Bienvenido a la Iiendita del hoflor de Rubén Diaz. Bie¡rveniclo ai teatrito dcl absurdo.
Arquitecto de profesión, museógrafo de olicio, pe¡cusio¡1is¡a por herencia antedi luviana, tbtógmfo.
Sin más amuleto colgado del curello que una cámara rcal o inaginaria-, Rubén se precipita siempre al abismo.
lado del río. Perro-Zassle, pefto-Pluto y peto-Falcor en La historia sinfn: pefio, anónimo héroe, moraleja sempitema de la flíbula de la vida. Perro cinematográfi co, amigo dei hombre, compañero de aventuras y soledadesPerlo extensión de uno mismo, Iealtad fi lme, conjugación plural de anhelos condicionados. Perro salvaje, pedigriperro: peno dama, vagabundo pelro. Experimento skinneriano del laboratorio doméstico. Terror de los vecinos. Tiro al bla¡co de infantes. Dibujo animado; nana sustituta de Ia mediata¡de. Per¡o aLa¡ma r despefiador: perro suardián. Firuláis, Chiquita. trille7r Daisy, a dogs¡h na no¡ e. Perlo que ladras y no
A ese vacio que adcmás dc ausencia cs illenitud, sea ésta la l isión corpórea de bailarirras suspendidas en el vértigo del movimiento irlstantáneo o la contemplación de 1a luz que estalla debajo de la pérgola de cualquier edificio.
Su apreciación, por ellde. es marginal. Su nrirada se extravia cn la perifélia de lo que conslrue la ¡nirada misma. ED sus tbtosra as un detalle no es parte del rorlo: e el detalle la tot¿l \ minriicilri¡ revisión de lLr \ istlr: .i reconocimiento. \\r a¡1r.:.a a:. antla las calLes ci¡¡ ¡ i.¡r.r¡r¡rnia del qlre bu:!¡.ir irl
¿n¡led¡cl¡1ei er¡¡Lr¿r:r_.. \ oL-scii\in esr: derir¡- n,r :ir3r: \_ com.r :.,d... l.r! r¡.raii..s s¡1 de inoo:e rr:¡r:;¡,::1. :r¡ :e ii3guaT:'; .:i:,. ir:.!r e:l a !:siuxtt,:3rtic¡i¡ ie 1., q rii .la\rnleaa.
H¡r, ,Li \ c-rroa :;i:!:Lri:a !-i ieidrtr ail i,tr:¡r \.].lt :i
c3Í¡-.lai!l: di airaa ra
.¡t¡¡r i¡.¿ ¡r.-s il¡nr¡eros ¡i i i!u. el riirno Je nlelodias
thcilLrnas. No puede. EI pelro llodos los pelros). eslá nruerto. \o inrpo a si eslá \ l\ o: .stá nr cfio. Ya tendido iolIc la planch¡ de url .:uirLiüno a Inedio paltir', ]a ú ulll¡do. \'a corr rLrra bala if.r:1¡da cn el cereblo. r a con ujt alrlc!l cluc sc tifmenlaba
P:tltismo dc fin de siglo ¡¡ nccasari¡ ni rnclanlenmlnr(-rrl. 1 an-quard ista. ( Eslii \,ilrr aluc toc10s vol\,emos sohra lL)i misnlos pasos).
IñLrFción \ iol,rnta- bof'etada :ln nr3! roalLLe ürelodramático qLre eL rolpe misno. Voces en el nragncttifino sin prorresas dc r cnta dc alguna cspecic. So¡ilo.luio dc la dcscspcración. B¡lada del predicador q e se rrieg:1¡ si lnismo.
E¡ este discLI So lirlográfleo no hal conseios. Nada de ohictivos mcsiánicos ) arribistas. \ada d e ..1¿rl¿?r,.r.\' locando insistelrtemente a la pucfta dc su casa un die donringo. -\ada de n¡da. Sólo laiegación de la negació¡r la denragogia de un sollsla \ u¡ pasaje de la intro) eccióü a11istica de un lirtógratb canruUaseado de conciudadano dcl nrLurdoPiiiiiiii...C¡rral ec¡uir ocado: el Supercán se ha ido t no regresará despllés d. los cofierciales. Y
Adriatrá Sing

Desmangae
A la importante labor pedagógica que realiza el oaestro Roberto Limón en el Ce¡tro Hispanoame cano de Guitara, habrá que suma¡ sus actividades de difusión a través de la revista
Desmangtrc de la que es dircctor.
lln srl edición nitmero tres (verano de 1998\, Desmdngue se convielte en la plataforma de uÍ amplio homenaj e a1 compositor mexicano Manuel M- Ponae, a cincuenta años de su muerte, Destaca en el núme¡o Ia eltrgvista que Juan Aduro Brennan realizó al guitarrista mexicano Antonio López Palacios, quien ha dedicado sus últimos años a grabar la obra musical de Ponce y a difundirla a través de conciertos. Para López Palacios "¡o hay guitaraista clásico, suitaüista de concierto, que no conozca el nombre de Poice, y que no toque o haya intentado tocar alguna de sus obras... En este momento, en todo el múldo hablando de sus discos compactos; creo que deberl existir alrededor de diez discos dedicados íntegramente a la música para guitarra de Poice" (p.6).
José Alberto lJbachpublica la p.inera pafie de su catálogo de música mexicana pam guita[adel sig]o xvl]l hasta ¡uestros dias" en el que se recogen 70 flchas de autores mexicanos "con idomación fundamental sobre sú obra. un co[cenhado de las obras esctitas para guilara y orquesta y otro dedicado a las sonatas", Sin lugar a dudas,. este catálogo contribuye a1 conocimiento y difusión de la obra par'a guitalaa de aütores
mexicanos. no sólo los más renomhrados conro.lul i:in Carrillo (1875). Carlos Ch¿ivez (1E99) ) Blas Calindo ( I9l0). sino muchos otros.
Editada cLridadosanente ) sir scr publicación especializa(la De\nungte' R(t)í\tú del (eI¡It o H¡spa oat¡tcricana de G¡1i¿r¡¡¿l cs : a Llna altcrnativa d!'inlormaciL;n ) dilirsión de la rnúsica guitarislir-l en nucslro estado. Este pro)'ecto cditorial no hubiera sido posiblc sirr le r isión 1 el tr¡bajo generoso dc RobcI-to Li¡rón.
Sergio Rommel Alfonso
poética de l-r{illo lvluñoz se cmpatenta con la de José Ernilio Pacheco. I la "delensa" que (iabriel Zaid hacc dcl segundo. lambió1r podcmos ¡plicárla al prinreror "lla) una inconrprcnsilin desaonce ¿n1e hacia la poúsia rluc si sc enliende. paradój ic¿lmenIe rcsulta quc los proltsores leian con más cuidado )' ac¿hahan enlendicndo más 'la clue no se enlendia'. I-es dah¡ ocasirin para pedir becas. in\,cstigar \ organizar' loda untt industria hcrnreneutica. En camLrio. la poesia cllle si sc cntiendc' los loma desprevenidos. 'No e¡liendcn nada porque creen entender'.
F-n .411¿r?j¿.r. cl tono teslimonlal cohra primacia sohre ot¡os discursos.
'-\ l¡ llrz de l¡ malic a so) rn honrhre/con m¡l s¡ho¡ de' hoca". dicc cl poeta. quicn encuent1a en la est¡ra dc lo colidieno su loz nrás nitida ) |otcntc. No cllco¡ltralnos erl él ob¡csiones e\óticds ni uni\ ers¡lismos inrpostados: Por el conlrário- en "Cartc dc qucrencia" rel eJa su r ocaci,.in a lo co¡ocido r a Io írlimo:
AAanjes
La apuesta de Cabriel Trujillo Muñoz es por uná poesía que sí se entiende. Asume el ejercicio creativo como un aclo de gozo. El legocljo en los mundos que lapalabra hace posillle, y en Ia palabm en sí. Es dicha estética, el mayor obstáculo para los crÍticos, pala los especialistas er litemtura que llaman "simpleza" a lo que yo llamo 'transpalencia". La aparente obviedad de los textos los desconcierlay decepciona. Se e¡cuentran desamados ante la inulilidad de las herramient¡s interpretativas aprendidas en la escuela. En este sentido. la
In la eJquin.i I)onde la lLrz cae x plcno j a niDgune hora del día Ilago sonrbra
Esta _nrrer,¡ ro¡rc¡-í¡t dc poemas' cle liabliel'l'rr¡lilic. son r,isio¡cs lúdicas ] cliálanas a cierlos tel¡¡s lecunentes crl su \,esta ohr¡: [-a ]ralabra. la lu7. el irinerario cotidiano. foesi¡ que sí se eütiendc. a jena I oscLrriLntisrr,.rs innecesar-ios r amptrlosos. Pocmas consumaclos cloncle hallanros "ia r,crdadcra pocsia e¡ cida ul]a de sus palobras" (Nielzsche). V S.R.A.
m,A\'&r-E
11tlan¡e!
Gabriel Trujillo Muñoz Uni\ersidad ALrtónoma Nlelropolit¿na. Véxico, D.I] 1997, ,t6 pp.
Portaaria
Dotado de una voz personalisima e iÍtensa, con Porttútia (199'7) losé layiel VillaÍeal (1959) se confirma como uno de los poetas vivos más significativos en 1a literalura mexicana. Si bien, su poesía, no es -como quería Neluda "para que se la coma todo el mundo", ya qüe sus largos y rítmicos \rersos, profLlsos en e¡Lrdición y vocabulario culto, vuelven en momentos su lectura un ejercioio complicado y hermético, por otro lado, los frutos deleitosos y jugosos que tras un largo itiner-ario lectural nos esperan son inconmesurablesDe Villaüeal nos sorprende por un lado la efte atmósfera naúativa que imprime a sus textos. Poesía épica. Digna de ser cantada, heroíca, qüe tiende en los poemas homéricos y en las Lusiadas su antecedente más fresco. También es sr.ryo un discurso dramático, trágico, donde lacrueldad asume un papel protagóÍico en la histo¡ia.
Hay que "Exultar por la barbarie cometida" (p.34)
puesto que en todo crimen va implicita aiguna forma de belleza.
Siguiendo a Elliot, Villaneal asune que laobiigaci6n directa del poeta es con su lengt¡a. Por eso, d,esd,e Hístoria de la coro ació (lgg2),hasta Portuaríct (199'7), hace sl]y a la vocació11 por explorar y extender el lenguaie. Si elreto del listoriador "es hacer inteligibles con 1a imaginación, las zonas irraciolules del pasado" (Edmundo O'Gonnan) es delpoeta ser simplemente, testigo impávido que "obseña justo después de la hartura" (p.36), sin emoción alguna, como "el pueblo se entrega al proceso digestivo, y Iosjudiciales' de ayer y hoy -"concluyen su trabajo". Y s.R.A.
Portuaria

Porlu.trio
José Ja!icr Villareal. L¡rci0¡es ERA- NI¡\ico. D.f 1997. I00 pp
De ciefto rhodo: lq litetulura de Bdja Califotn¡a*
Hace unos nteses. en el marco del Il E¡cuelltro de Escritores de Baja California, Humberto Félix Berumen, Jaime Cháidez v Sergio Rommel conversarcn sobre la naturaleza y el papel de Ia crítica lite¡aria en el estado. En esa ocasión.
+7¿xta |e¡do e lu tr¿.te tddón
Humberto se dehnió a sí mismo como un crítico a la Evodio Escalante: "ague1aido" y "razorad,o". En De cierto nxodo. la ¡¡teratura de Baja Cal¡fomia F élixBetúmer se confln¡a como tal, aunque habría que añadir otro adjetivo: apasionado, porque la crítica -querámoslo o no está heohacomo lo reconoce Humbefto: por "una serie de lecturas pemonales. Tan arbitrarias, intencionadas y subjetivas como cualquier otra lectüa" (pág.8)
¿Cuál es el papel de la crítica? Y de maneraespecífica, ¿cuáles Iaimportarcia de un libro como el que hoy se presenta? En entrevista publicada en eJperiódico E/ linancíero (21 de mayo de 1998) Evodio Escalante responde: "Si no hay una crítica rigurosa no hay nada en una oultura, sea en las artes plásticas, er lamúsica, en el cine o en la Iiteratum. La critica es una especie de atmósfera que permite el crccirnie0to se o de la planta Iitera¡ia".
En la primera sección del libro, "Escenarios", !-é1ix Berúnen efecfua un inte¡so alegato a favor de las literatu¡as "de tiera adentro", es decir, aquéllas que se gestan y difunden desde la p;ovincia, ilera del centro del país. Este signo distintivo del fin de siglo mexica¡o no se explica únicamente con laaparición de algunas individualidades (Altiedo Espinoza y José Javierllllaüeal para citar dos ejemplos) sito tiene que ye¡ con un contexto más amplio: la exteosión de la oferta de educación superior a más sectores de población; el incremento en 1a oGna de bienes y sen-icios culturales ¡ -habr ía que resalrar "1a
fundación de numerosos ralleres literarios" (pág.13) de donde ha surgido en buena parte la nómina de los escritores que viven ) producen desde la p(ovincia. A partir del texto de Norma Klahn, Félix Bcrumen proponc el tema cuestionable pero inleresanle de la descentralización esté¡ica, para explicar'1lna nueva promoción de esc¡itores que, a diferencia de las pr'omociones anteriorcs...haü optado por' escribir () en nluchos casos publicar) dcsde la liontera misma \ siü tener que abandonar sus lugares Ce residerrcia" (pág.24). Entrc ellos hab¡ia que mcncionar a Jesús Gardea. Daniel Sada, Rosina Conde v Francisco José Amparán. cscritores que se ñiden de tú a tú con aquéllos que !'icrcen su oficio desdc la capital del pais.
En la segunda sección del libro, Iélix Bcrúlnen¡eúne ''los tr-abajos que buscan incidir direclamcnte sobre el panoran'ra de lo que ha sido la lileralum bajacal iibrniana". ( pág.8) Arriesgaüdo omisiones. Humberlo realiza síntesis sumarias l' recucntos brevísimos de Ia nanati!a v poesia bajacaIitbt niaüas, quc tienen como n¡érito olreccr ai Iector una pelspeotiva ampJia si bien forzosamcnte incompleta sobre el ej erc ic io escritural en el estadr¡. Esros ensayos se co¡\ ierten c¡ llchcros iúlormati\¡ls de srxn lalor fara eit!dit)\ |i)\1cl-iores soble l¡ iter¡tura ba-iacal ilirmil¡.r. H35rr 3 que ano¡al eqilr ¡l¡Lr i h¡ir inlpl¡13n¡r' a:r :i ¡ r¡llrLl ser¡iLl¡: ¿ii.,'.,. :' rl a.ir.i-.r.r.i ,,...,:,, ¡:¡.,r rr d.Cl¡frri Ji.itlr l-r "\eil.l: '. f a t\ Berunen lonr;r F¡a ¡:.:llLr I liL ¡ i1j
figuras casi míticas de1 ambiente intelectual en Baja Califomia. La ingenuidad poética y el pintoresquismo narrativo de Mada Luisa Melo, la gestoría incansable de Rubén Vizcaíno Valencia y su mito genial de la califomidad, los ensambles policíacos y criminológicos de Ia revista. El detec ttue ínlemac¡ondl de Joaquín Aguilar Robles y e] exilio doloroso y no asumido del todo- deAlfonso Vidal. En éstos y ei resto de los ensayos que conforman la sección, Humberto yuxtapone a la miradadel crítico literario la del historiador. Sabe bien que no podemos extraer la obm literaria (ni a su autor) del entorno en el que sugen, Para serjusto con ellos.
Finalmente, en "Reseñas", las preferencias lecturales de Humbefio FélixBe¡umefl se hace¡ más evide[tes. Están ahi, los autorcs (como Luis Humberto Croshwaite) y sus obms que más lo entusiasman. A la capacidad de concreción y síntesis (siempre envidiables en ul1 redactor de reseñas) habria que agradecer a HumbeÍo su mirada total, informada, sus juicios breves y certeros, su casi toque amoroso a los textos, que por su bien lograda estructura, merecen ser leídos.
De cíerto modo: ¡a literatura de Baja Cal¡fbrnia no es un libro más para llenar bodegas empolvadas en las instituciones cultuales del estado.
Es ya, una lectwa imprescindible, una preferencia obligada, un manual de estudio, si que¡emos comp¡ender (y por tanto ejercer) más respoísablemente el oflcio litera o en este rincó[ -aterador y maravillosode la patda.
"Se requerirían muchas aspirinas críticas -escribió Evodio Escalante para que Ia cultura no se coagule en centos de !oder". D¿ ¿iello todo... es ura de ellas; mitada "aguerrida" y "razonada", copartícipe, más no cómplice "sin atenuantes, eufenisr¡os o cofiapisas de ninguna clase". (pág.7). Y
S.R.A

De c¡et ¡o mado La l¡teruturll Ll¿ Ba¡a (:.tlilbrniu Hulnberlo l_óLix Berumen llni\'ersidad Au1ónoma de Baia California. llf ericali. Baja Caliiirrnia. 1997,219 pp.
Eicuenfro: Manuil d¿ Orución
Añpliamente reconocido por el pútrlico católico, Ignacio Larraiiaga se ha convefido en el líde¡ indiscutible de una ¡ueva espjritualidad en España y América Latina. Orador solicitado y famoso conductor de "Talleres de oración y vida", es también autor de verdaderos áeJ, .§el/¿rs ente los de.vofost Muéstrame tu rcstro, Del sufl¡miento a la paz, Sube conmigo y El silencio de María. Dicho éxito, no deja de ser extraño en una sociedad Pretensiosamente secularizada. al final de un siglo que pregona la decadencia y extinción de las ideologías.
Para explicaraos el despefi ar espiritual que sucede en segmentos diversos de lapoblacióq necesitamos comenzar por reconceptualizar elvocablo religión. Ya Paul Tilich había señalado que "Lareligión no es una función especial de lavida espiritual del homb¡e, sino la dimensién de la profundidad en todas sus funcio[es". Hoy, teológicamente es posible hablar de un cristianismo sin Dios y de una espiritualidad no religiosa.
La espiritualidad que La1aañagapregona en sus conferencias y libros rem ite a la "filosofia de Cristo" y al "cristianismo interior" ampliamente difundidos er la Europa del siglo xvi por Erasmo de Roterdam. Erasmo, que si bien no rompió ohoialmente con la institución de la Iglesia Católica, sí sostl¡vo la posibilidad de vivir una espiritualidad al ma¡gen y con independencia de ella, se convieÍe así en u11 antecedente impoÍa¡le de los Íumeiosos "grupos de oración" que se multipiican en el seno y paralelos a la Iglesia, no sin dejar de ser obj eto de sospecha por la misma.
Encuentro: Manual de Orac¡ón de lgnaci,o Lúaañ¿ga, se ha converlido en una espeoie de nuevo catecismo para aquéllos que buscan profundizar en alguna manera su modo religioso. Su éxito se debe a que identifica cor precisión ciertos rasgos peculiares del hombre contemporáneo: la soledad, el abu¡rimiento, la sensación de vacío, la falta de orientación y sentido, etcétera."Mi compañía es la soledad / mi alimento la angustia / todo es luto / ¿,Dónde estás Padre
Mio?" (pág.29) Frente a una organización socialde intensidad inusitada, doñde se valora sobrema¡era el act¡1 rsmo, Larranaga propone:
No esb) hacicndo nadano csto¡ aprLrándone simplemenre. eslo) anle ii. Señor. ( pág.59)
Contra los fanáticos combates por la posesión exclusiva de la verdad absoluta, Lanañaga seña1a:
''Dame la humildad para no querer imponer rni verdad ¡lacalldo la verdLrd dcl hermano, dc saber callar .n cl mo¡renlo oportuno, de saher esperar a que el de expresar por comple¡o su verdad. Dame la sabiduría para conprcnder quc ningún ser humano cs capaz de captar enteramerte la verdacl toda, ¡_ que no o des¡tino que no tenga alguna pafe de verdad. Dame la sensatez para recorloccr que tambié¡ yo equivocado en algún aspeclo de la verdad, y para dejarme enriquccer con Ia verdad del o1ro. Dame. en fin, la generosidad para pensar que también el busca honeslamente la verdad y para mirar sir prcjuicios y con la benevolencia las opiniones ajenas (pás.65).
Espiritualidad para el hombre "modemo", con buenas dosis de psicologia de bolsillo y sentido común. Y s.R.A.
I,€ §iért3 §0d§
Manual de oración

Mamal de oración
Ignacio Larrañaga
Impresora Múltiple, SF México, D. I l51 pp.
Entre amigas... cartas al río
Si uno quisiera encontrar uo lugar seguro donde ser humano, un lugar propicio dentro de la coniente del río que lleva nuestra vida, estoy ciefta de que ese sitio estaria en la amislad. Para muchos, hombres y mujeres, este espacio abierto en el agua existe, por que lo han considerado importante y, trabajan cuanto pueden para evitar que desaparezca en el fluir de los días; con su apabullante maraña de inmediateces vulgares, que la mayoría de las veces absorben el tiempo libre que necesitamos para simplemente ser, 10 que nadie nos exige, ni demanda, ni solicita, ni obliga: amigos.
Seramigo es una actividad humana, dorde ejercemos nüestra suprema libeftad: la capacidad pára dar y recibir, teniendo confianza en navegar precisamente en esa zona del caudal dondecompafimos con algunos, el sentido y signiticado de la experiencia de estar vivos en el "mundo".
Cuando escuché a una amiga platicarme entusiasmada, sobre la reciente compra de
un Iibro de Editorial Lumen, corstituido por el epistolario de dos mujeres intelectuales de talento excepcional, que habían mantenido durante 25 años una amistad muy enriquecedora y, para ambas estimulante en sus respectivas obras, mi pdmer impulso fue pedirle que lo leyera rápido para que me 10 pudiera prestar cuanto antes. Ella sondéndose asintió, mientras agregaba "lo haré, pero considera que tieÍe mas de 450 paginas". Dos meses después, lo tenía en mis manos-
El dia que comencé a leerlo, estaba en casa bajo un eucalipto muyjoven que se encuentra en la parte posterior del patio, lugar desde donde puedo disfrutar el desierto cachanilla al ca¡:rbiar la dirección de la mirada. Estando ahi, por un instante me senti muy cercana a Ia adolescente que había sido en Monterey, recordé cómo entonces me sentaba a leer baio uÍ gra¡ nogal, sintiendo a la lectura como un viento capaz de trasladarme más allá de la barda que cercabael jardín de la casa familiar Al romperse [a burbuja de la evocación, fi i animo estaba ligero y feliz, me sentía agradecida con Iavida...con las vidas de Hannah y Mary, estas dos escritoras que oon su experiencia confirmaban 1o que desde aquellos años creí y posteriormeñfe he vivido: la amistad duadera entre müjeres intelectuales. Un poco más tarde, ese mismo día, llego hasra donde eslaba concentrada en la lectúa, una amigade quien no esperaba visita, sorprendida. me levanté, invitándola a pasar a casa, pero ella baslante intranquila n're dijLr: \'ine e r ene por aieo mur impon¿¡-
te, volvió la vista al suelo, yo también, lo que vimos fue un cachorro chow chow, y lediie sí, mientras ella agregaba: "Y entonces pensé... que tú que tienes patio... volvi a deci¡le que sí interrumpiéndola, luego nos reímosjuntas; mis hijas resplandecieron gritando a todo pulmón ¡Gracias mami!, escuchando su algarabía, nosot¡as entramos a casa para tomar café y piaticar sobre el destino y peripecias de aquel cachorrito que acababa de adoptar. Su presencia, en esa ocasión, confi¡maba de imprevisto y en los hechos cotidianos, que la amistad es simplemente un lugar de reciprocidad, de grandeza desinteresada que nos ilumina el eljúbilo y en Ia desdicha. La amistad que mantuvieron Hannah Arendt y Mary Mc Carthy fue su "espacio enel río", cuidado celosamente durante un cuarto de siglo. Pero ¿,Quienes eran Arendt y Mc Carthy, estas nuevas amigas que había encontrado y a qüienes empezaba a conocer? flannah Alendt fue filosofa. Nació en 1906 en Alemania. Se doctoro en filosoña en la Universidad de Heilderbelg. Por su origenjudio se vio e¡ la necesidad de emigrar a los Estados Unidos. ahí dio clases en las Universidades de Califomia, Chicago, Columbia y Pdncenton. De 1944 a 1946 fue directora de Invesligaciones para la Conferencia sobre las Relaciones Judías, !, de 1949 a 1952 de la Recons¡n-rcción CulturaL Judia. Su obra ha marcado el pensañienro social )- polirico de la segunda úiLad del sigLo e inclu¡ e tirulos tomrl
Loi orise¡e¡ del roraliÉrismo.
L¡ c¡n¡iición huma¡aEiiiúa¡n en Jerusaléí. La r id: ¡ie 1¿ menre.
Por otra parte Mary Mccarthy nació er 1912 en una familia de origen fulandés, donde se combinaban la ascendencia cató1ica, judía y protestante. Se graduó en el Vassar College, y, de 1945 a 1956 impa¡tió clases en el Bard College.y en el Sarah Lawrence College. Desarrollo una extensa labor en el campo de l¿ cdtica. esc¡ibió excele¡tes reportajes, pero destaca ante todo como novelista con obras como Una vida encantada, Memorias de una joven católica, El grupo, Pájaros de América y Retratos de Watergate.
Importante es señalar que la cor¡espondencia que aba¡ca este libro comprende de 1949 hasta 1975, trata lemas muy diversos y en ocasiones "triviales", pero es ante todo un diálogo iüteligentisimo sobre la historia y 1a cultura de Europa y los Estados Unidos desde los años posteriores a la segu¡da guerra mundial, las secuelas de la¡evolución intelectual del 68 y el espectáculo, en 1973, del caso Watergate.
Arendt mu¡ió en diciembre de 1975 de un ataque cardiaco. Se encontmba trabajando en su r'rltimo lihro: La vida del espíritu. del cual había concluido 1a las dos primeras pa es: Pe samienlo ]. Voluntad. En su rnáquina de escribi¡ eflcon¡raron la primera página con la qLre darja inicio a la terce¡a paner -luicio, en ella se leian dos riaas de las cuales, 1a última eslaba tomada de la segunda pane del libro Fausfo de Goethe, l bien podría sernir como su epitaflo: -Si pudiera apaÍar de mi camino 1a magia- o1r'idarme por compieto de todos sus sonilegios; si pudiera mostranne ante ti, ioh
Natu¡aleza!, como un hombre nada más, cierto que valdria la peüa ser un hombre" Mc Carthy después de su fallecimienlo se dio a ladificil tarea de editar y anotar las conferencias Gifford para La vida del espíritu. Esto la hizo posponer su propia creación duiante tres años. Ella decía que mantenía un diálogo imaginario con ella, que a veces como en lavida se convertía en debate. Al finalizar este trabajo en el posfacio escribe: Creo que la

echa¡é de menos de verdad, que seotiré eldoloren el lugar del miembro amputado, cuando lo haya terminado. Vivió 14 años más. Ella tue quien decidió, un año antes de su muerte encomendar a Carel Brightman que se abocara a rcunir todas las caitas en un lib¡o, en el colaboro Mc Carthy hasta el25 octubre de 1989 fecha en que ocurrió su deceso
¿Podría decirse algo más sobre esta amistad? Machismo, pero será el lecto¡ quien podrá
Baja California
Ritos y mitos cinematográfrcos
Autor: Gabriel Thujillo Muñoz
De venta en:
Departamento de Editorial de la UABC, Avenida Álvaro Obregón-s/n, c.p.21100. Edif,cio de Rectoría. Tels. 51 82 63 y 518222 ext.3272#
encontrarlo en las cartas de estas dos escritoras, para quienes la lealtad fue siempre uno de los más valiosos componentes de su larga y entrañable relación de amigas. Y Katery Mónica García
Efitte amigas. Cortespondencia entre Eannah Arendt y Mary Mc Carthy
Epistolario Palabra en el Tiempo,252
Ediforial Lumen, 1998
Yub¡i
l-a revistá.I?úaldelárea de humahidadélles !¡F pu!ücaciél trime¡trát&ia'uniyeÉilai tiutúnona de qaja Catifornia, destinada a establecer un puente de comunicación entre la comunidad artística y cultural de la universiOaO y et priOtico er¡gqnercI ü§ kabájoa de flosoffa, hii¡oi¡a, antio¡ofooia;arirjycUttufasén3bor{gdosdesde una perspectiva 6r[tica y propositrva. Es un espacio que nos permite conocer y dar seguimiento a la obra de los artistas de La revista yubai, del áfeade humalidades,cs !ña pubiicació* trilneskalde- laUniversidadAut!$érna tüBajáCEmornia,.déstinada a estabtecer unpuerte de,c0hunicación enke ta ¿omuñidádiadíbtid ycultrirat.¿ela,u¡ivir,l¡!ás¡plpúf fieleirgenerat. Los habajos ilé ÍtOsofíái hiitoria, ant¡opglogía, .a¡le y eultúra sgn¡abriiOuqol U*rO. *a nrl¡pectva crítié y propos¡tiva.. Es.un esjia-cio,que.nos pernite conoser.ySar segqimiento. q-laobiade los.arlisfaS:de lá.redón norte dei pais.

Los t,álajos plopüestos serán evalu¡dós 0¿r éspecialistá s;.a trayés del Comité Editorial de fa revtsta,y deberantener lassiguiettes caacterísticas: l.lodo propuesta debe ser inédtk.
z-La eite¡sió¡ ¿ebe liniltarse enke la seis y qu¡¡." .rarui¡as esiiÍtas a doble esoacio- Si se tiene una colaboración más exrensa podtrra publica,se e¡ dos partes Lnvie su arLcutc por duplicado.
a)fn el caso de c0laborar con poesia, si el poema es muy extenso p,Jeden env¡arunft¿gmerto que noex(edade doscuartillas, stéste corsra de más de tres poemas, todos serán tomados en cuenta para edici0nes posteriores, pero sólo tres podrán publicarse e¡ un mismo núrnero-
b)Sise trata de novela, envie fragmentos autóno ¡1os (que no e¡cedan de 15 cuartillas), que puedarl ser lefdos como indepenorentes.
c)lgualmante si se trata de cuento, que su extensión sea menor de 15 cLartillas.
3 "pára ld edicitu de t ilbai c0ntamos con et 0Í0grám a pagé.Mákii p*,lo cualsiustedtrabaja en computadora,le pedimos nos envÍe su colaboración grabada en Wilidé d 7i0 biir: ,"!{ ierminaeidrr. ooe o :rfi y¡e p¡€feieíi¡¡ .' acompa¡iada de dos impresione§.
4.El lenguajc dé lis¡rtcllps,dehe iei lo m¡ás da¡oy selic¡*o¡osibte; ciimrin, l ,cooo e.l qúe.ufiinos i [,Éntábiar'uÉ eéflversacióñ, jrd§r,ma]ao¡ fuefti;i '¡{!ilf ;.§m qler io-a,éJlq.lá.ch¡rla seaiofáledentqt§ re¿0l¡érda&e, i!l¿r; hást¡ doirtéseailqsible; (l uso le teCnici*ros.sinetnbarg¡; cuúdi. q§tos selñ jmratsr¡ndi¡lsi ne..!qrá exp.licarsésu lisdf itiqosediade. ei, -{rso de P3rénle§§; 0¡ie¡;ageris¿og q ¡qtás l¡icds ¡ádina', , I t , 'r i, ,' :l spuede i.duitse LUB pequeña üstabibüográfic¿: h es citas deben s€r suficertes {.¡ul'..a,S§9g$ein lr.!1.ry§.-eruIrúimq se ñedeaiil,&¡ a.u¡rroetár:rc¡U var§e§o§cle§ulfá&§:ó¡terúd0í&!,!.{pv§ióribüriotráfi&.airié.qit¡léñiii, ,ry¡§1llteÍiqlx retiremia;etyorin4¡s iitier¡mer,|re li.e.erpi,ru oue eso entorpece la leclrra y cansa al lectór.
ó.En caso de a'rotar Ia tefe.enc¡€ del artfuulo. ésta deoerá indtcarse con un supelíndice, ndmerado en orden crec€nte c0 nforme se citen en ertexto.
7.la bibliogratla Mera citarsede la siguiente manera:
GARCíA Diego, Javie., Esle¿á, Canttjy la rcyoluctón const¡tuconalista ea el D;sh tto l,torte de la laj¿ Cahforn¡|, ¡sr:6nsgr¿¡i.do tne 0 ito. pp. ó, I 0. 11.15.
BE¡lfiff,FeÍ\ando, El lbro de tos desasbes.Méxica, Fra,19BB, p.35. MORENO Meña, Jos¿ ^. [Los niñosjo.naléros agrícotas: un futuro ilrciertuA, Semlterc de ¡dea|núm.3, ju nio-agosto, 1993.
8:En ieladó0 con Irs.títirt0s,.¿s ir€feribte aelec.inár uno.co¡tóy guesea accesibley atracrivo Dara todos los lectores. Considere que un buen rliuto y eluso de subtftu los constituyen una forma infalible de captEr la atenc¡óo det lector. ElC0mité Editoriatde yr¿rls€ tomará la libertad de sugerrralautor camb¡os en el tftulo del artkulo y adecuaciones en su formato cuando lo consrd€re necesario.
9.Es recomendable acompañar su articulo de unJuego or iginal de fotografias, así corno dibujos, itustraci0n€s y, en gene.al, todo aquel rFaterial gráJico que apoye su trabajo.. : l0.to3 aüto¡es dqb€rátpredsá¡" €n úias cüan&i ¡íneas sus datos peaio¡a-' les, ¡ncluye[l.do dirección y teléfono doÍje pueden ser localizados, .. U.Lqs a¡tíeulill qúe'§s rropqilerl,paÉ itjs¡Jbtiiació í leb'en:¡nr,i¿isá al. '- ' e{¡tqr res!0isauq.de.'rririi0 ¿l.i ro.l)rtiínadót senerat detla,ár¡rra . thivetsfta&ie?qs¡lqqnqrfe eldifhíride.Recr0¡ía,¡.i¡, O¡iogán. ' , y &liE0.qg{ili; §/:rr.I ! §f:q}E sxr.3?l{.y 3?io, err uexieá}i, -.§9., qa:fqv.qs:!eI*{nalei}.f€!isla@!¡{dret,rab.;oi¡,., ¡,,,. I §1'{."§gib$¡J1,0¡. l§sgreqC.pgtar.{ tiasanqsili¿beipo¡ .:i.'fa¡! eoilto,&lé{ti¡¡,qieisrinil¡roite:. ,, .r : : i.i.... ,, ': rt.ti.1.rtr:r-rr.:,..f....:ria. .r,:r ,.j,I - i rñ§i,l,.]l r:r':lt' :
t qlerr*Lr¡d ArÉai¡É,la dG B{¡ eren . .':

CICNC ias sociales en las escuelas cle nletlici na y en 0tras carre ras relacionadas con elsectorsalud, surgió de la rrecesidad delcanlbio en la fornnción del estud iante , al encontrar en los hechos de la realidad
SOCIA l, apoyo para i ibro da una icl ntegra ea general al estudiante cle rnedicina sol¡re la necesidad rnos alequipo cie salud. Este I delconocinriento de las disciplinas sociales y propicia una coyuntura para straplir aciórr ctt eleje¡6i¡ io *or ial.
Ratól

Qué üene en el27
Intreüst¿ con Gust¿vo llendoz;r Hunrlprlo lélir Benurer
Accrra de un valle que surgió mediu del desierkr ddé lirijrlla
Homen¿je a Jesús Gardea \úri¡ lil¿ror-¿
Ohra plás1ica de lllanuel

Luis Yilloro: el llfrdo Lurero pode*
Erleerin de plavasrerE?a r a * fitr[",t'!m**]
