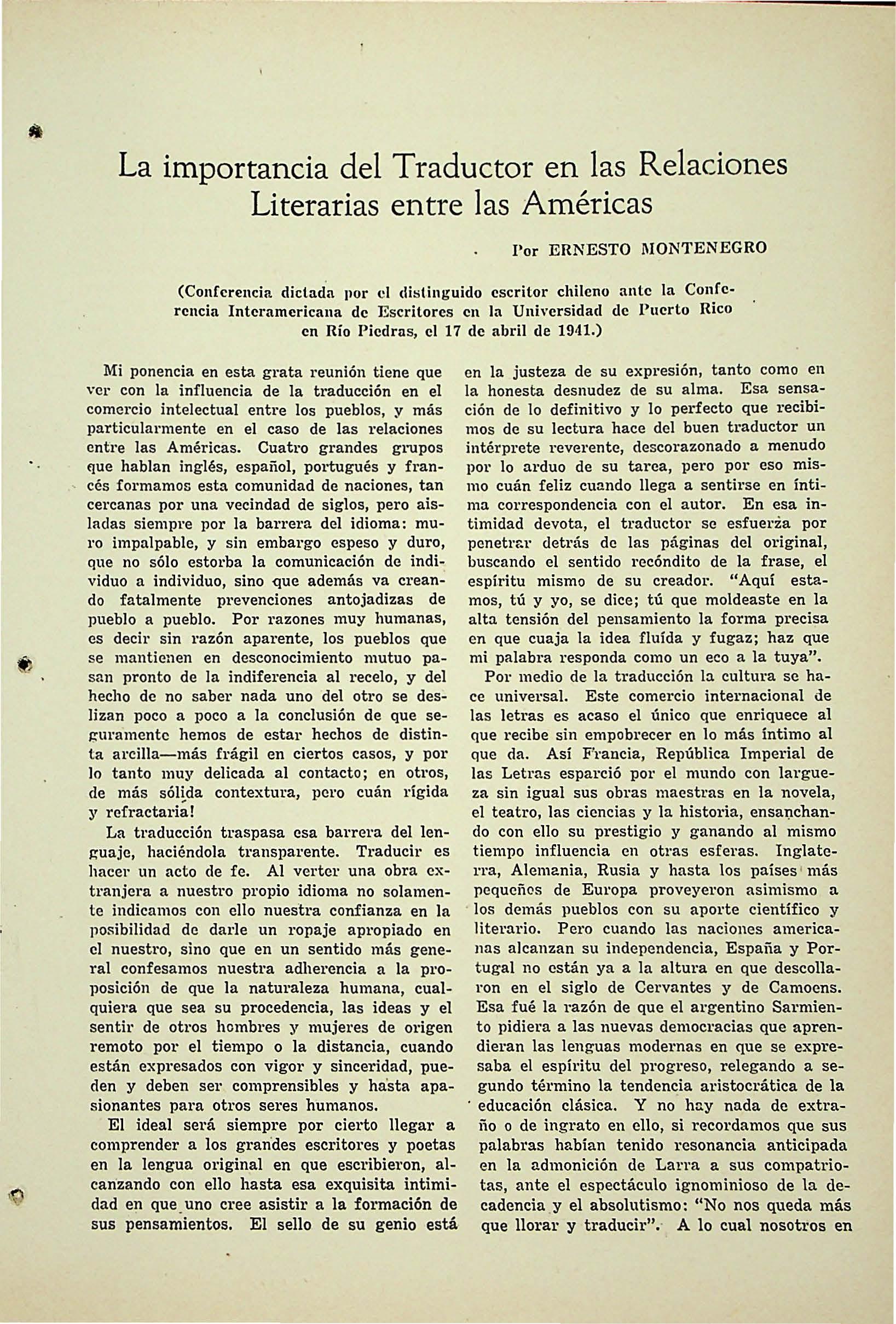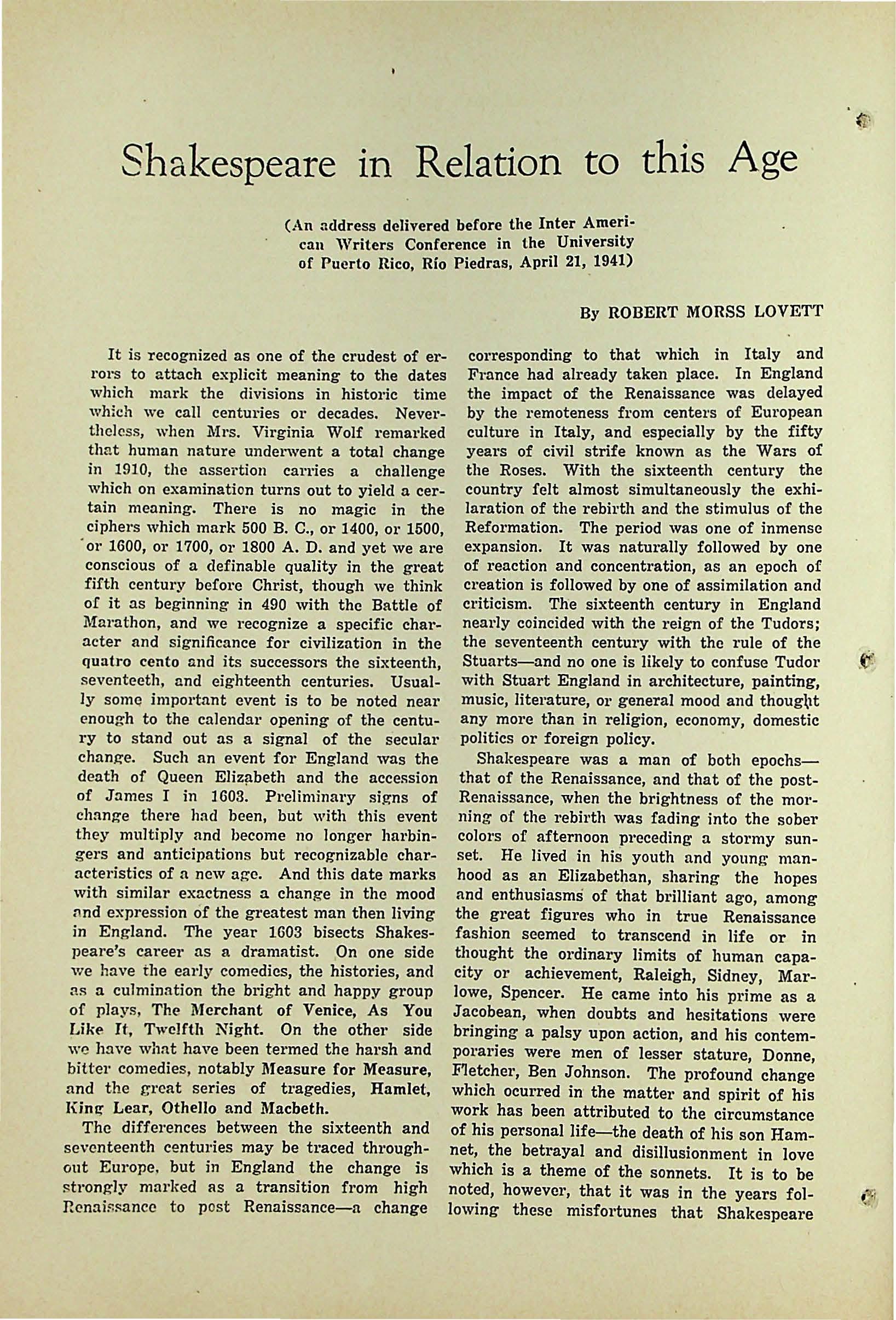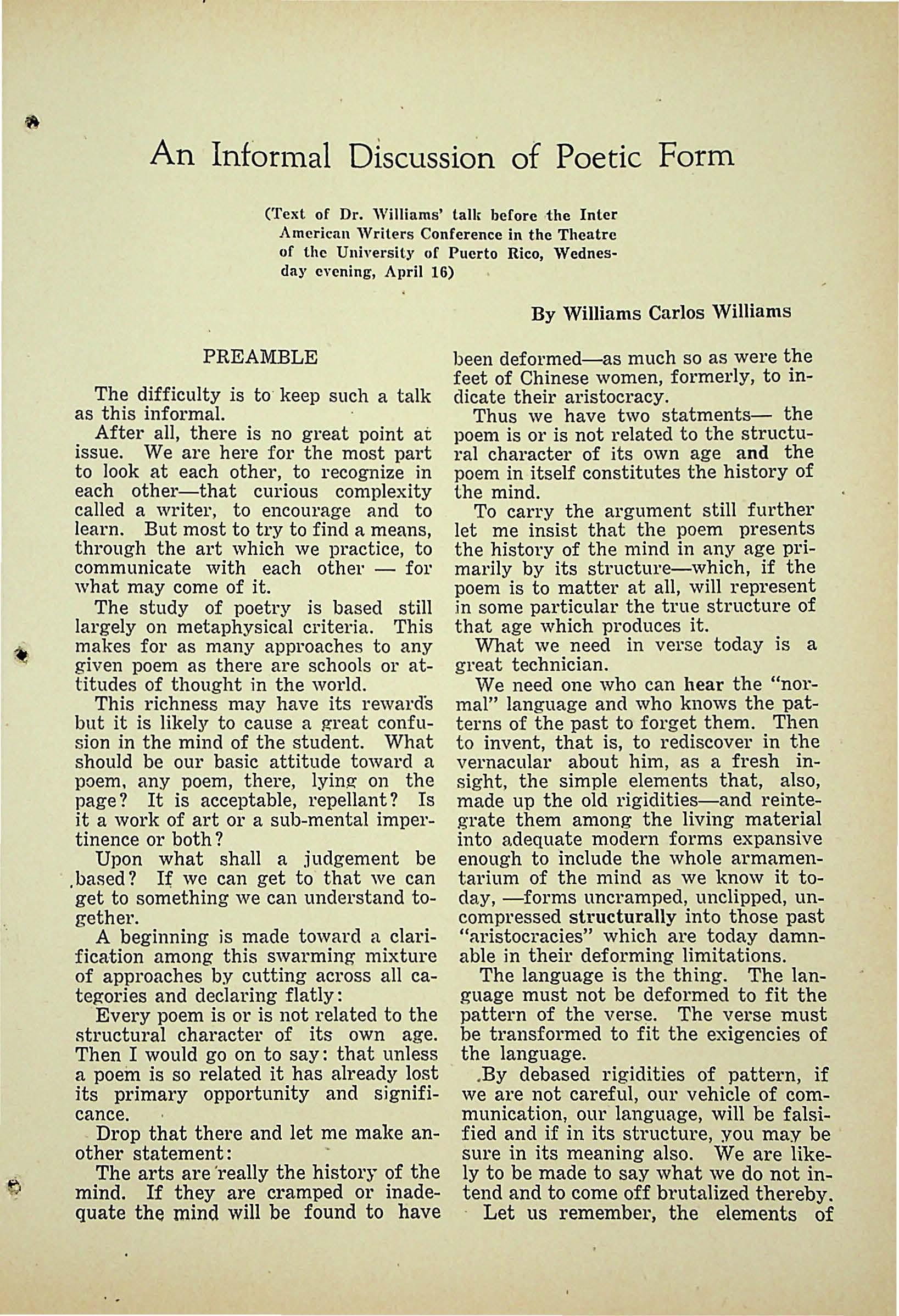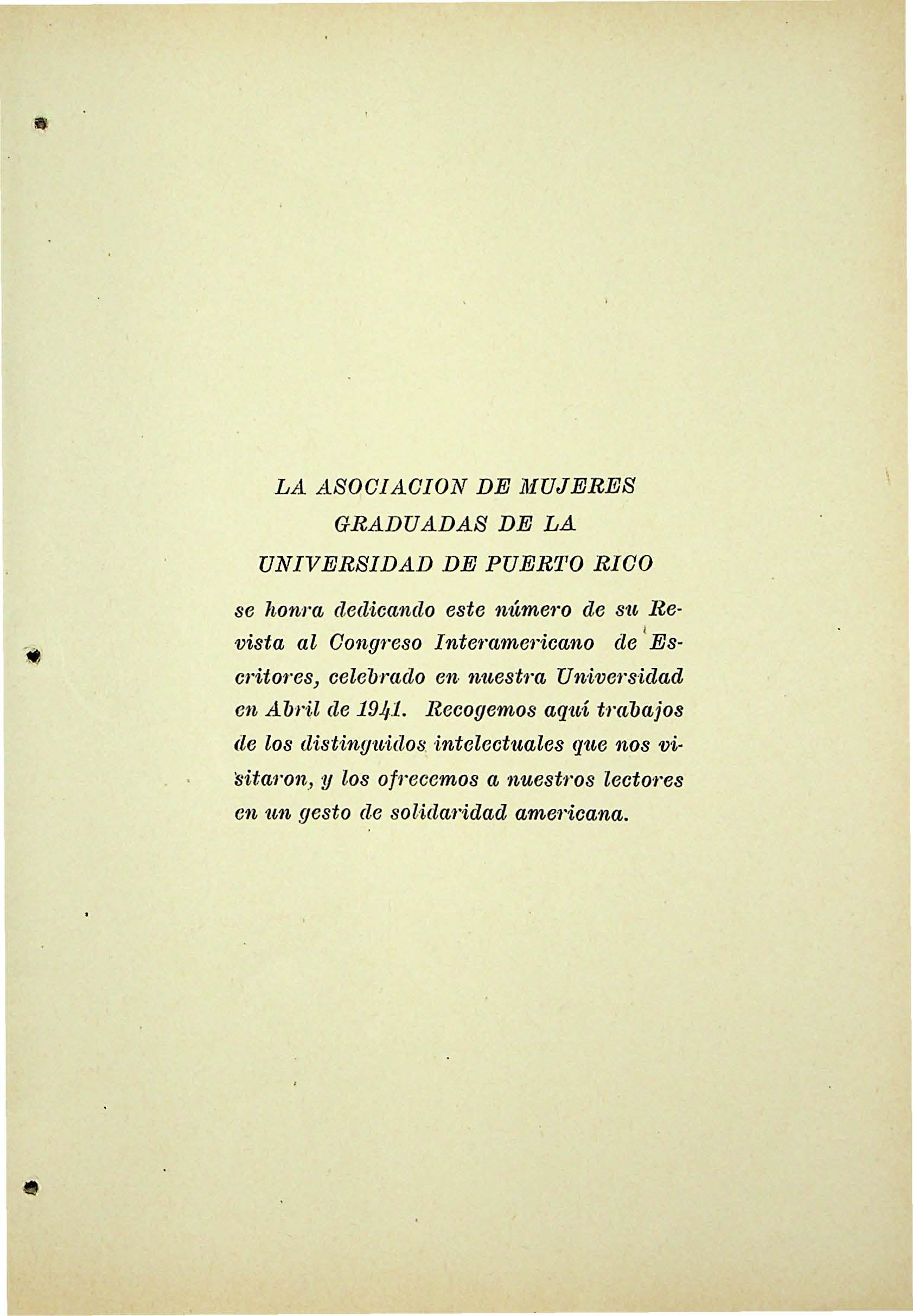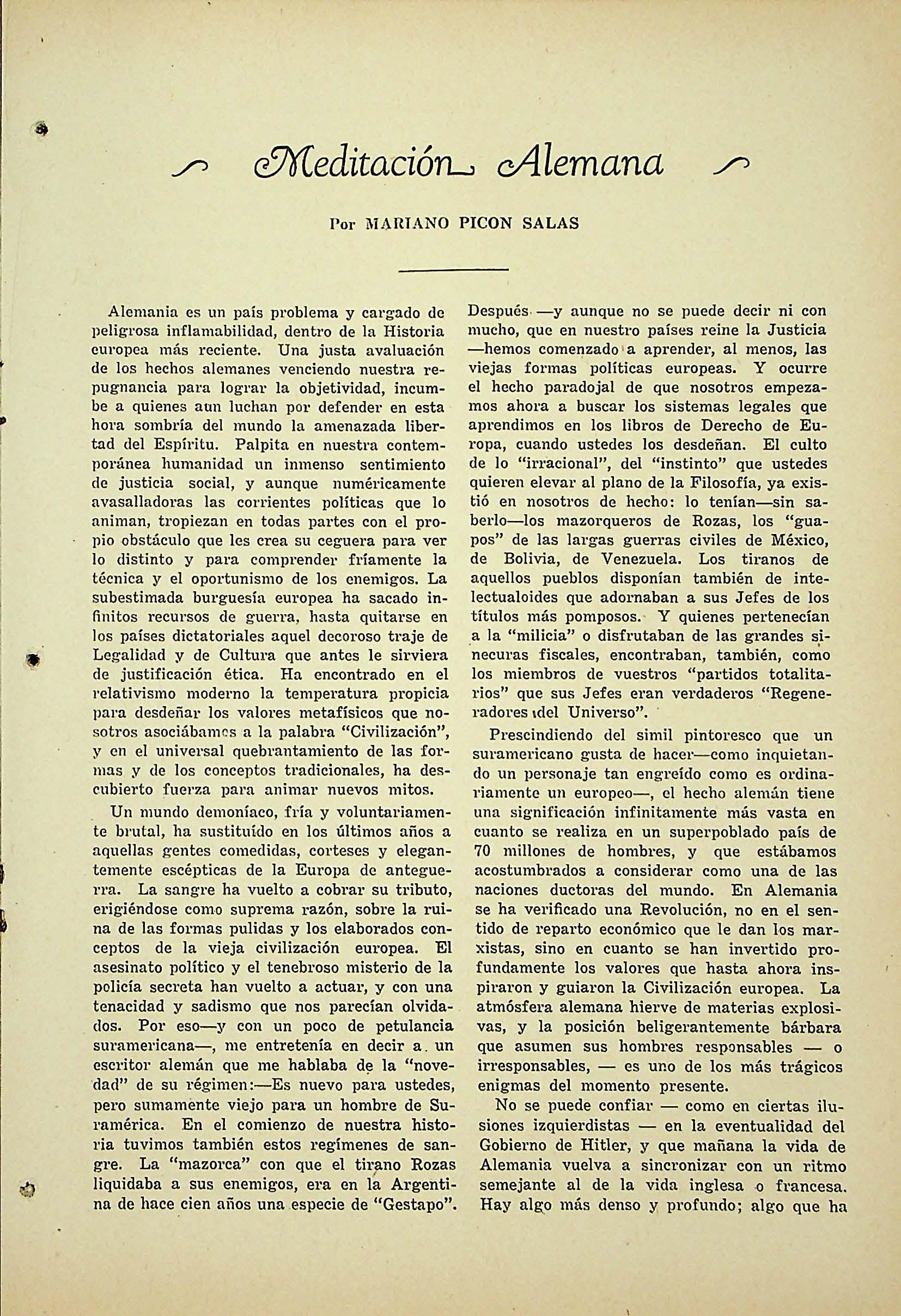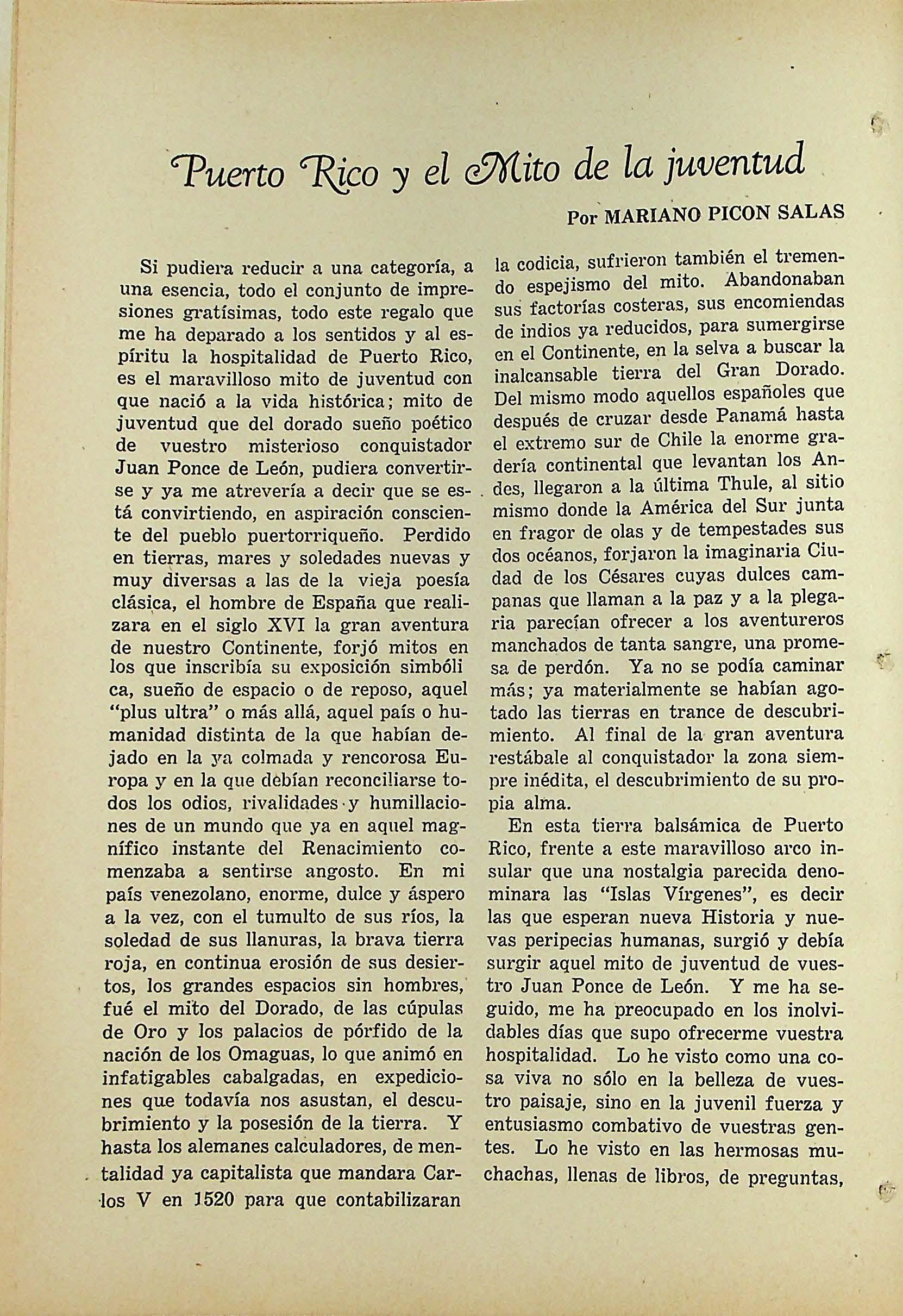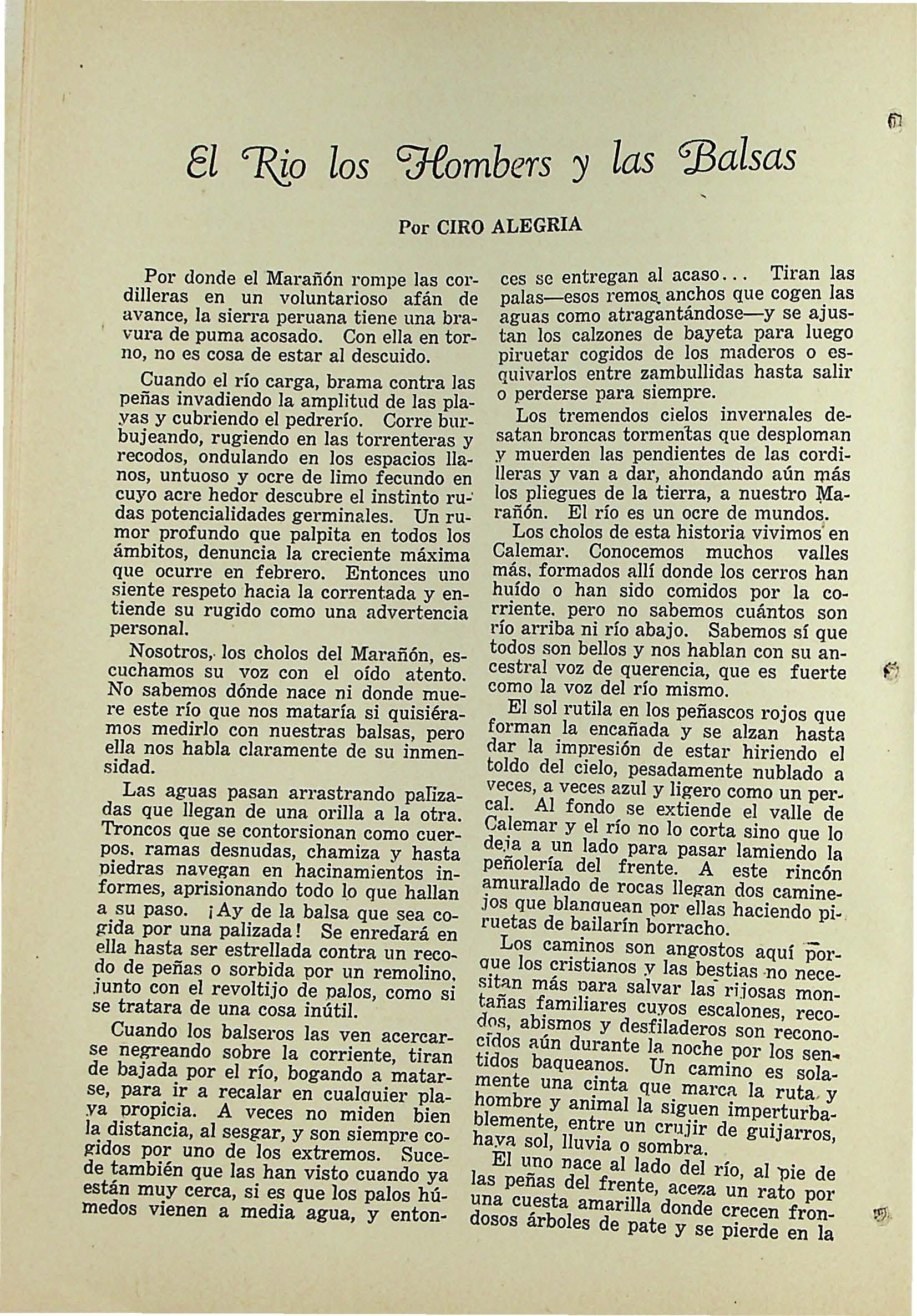REV I STA DE LA
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
TORRE DE LA UNIVERSIDAD
JULIO, 1941
RE V -1 STA PUBLICADA TRIMESTRALMENTE POR LA
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
AÑO 111 - VOL. IV
JULIO DE 1941
SAN JUAN, BAUTISTA, ISLA DE PUERTO RICO
• ENTERED AS SECOND - CLASS MATTER MARCH 28, 1939.
AT THE POST OFFICE AT
SAN JUAN, PUERTO RICO, UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1879
3
DEDICATORIA ---------------------------------------------------------La Representación de Hispanoamérica en la Conferencia Interamericana de Escritores -
5
Dra. Concha Meléndez --------------------------------------
El Río, los hombres y las Ilalsas -
Ciro Alegría ----------------------------- 10
FI Poeta José María de Heredia -
Jorge Mañach---------------------------- 12
Puerto Rico y el Mito de la Juventud Meditación Alemana -
Mario Picón Salas-------------------
28
Mariano Picón Salas -------------------------------
29
La Importancia del Traductor en las Relaciones Literarias entre Las Américas Ernesto Montenegro --------------------------------------------------
35
La Representación de Estados Unidos en la Conferencia Interamericana de Escritores -
Nilita Vientós Gastón --------------------------------------
41)
Dos Poemas de Archibald l\Iacleish ---------------------------------------~
4.2
An Informal Discussion of Poetic Form -
William Carlos Williams-----------
43
l\1orris Bishop--------------------------------
46
Shakespeare in Relation to this Age- Robert Morss Lovett__________________
50
How to Write a Biography -
Sobre los manuscritos presentados en la Conferencia Interamericana de Escritores -
Dra. Concha !lfeléndez -----------------------------------------
58
Lr1 r.lSOCIACION DE MUJERES GRr1DUADAS DE LA UNIVERSIDAD DE PUER'l.'O RICO se honra dedic<tndo este número de stt Revista al Congreso Interctmericano ile ' Escritores, celebr<ulo en nties·t ra Un-iversfrlad en Abril <le 194.1. Recogemos aqwí tntbajos <le los disUnguülos. 'i ntelectuales qiie nos visitaron, y los ofrecemos a nuestros lectores en tin gesto <le solidaridad americana.
La Representación de Hispanoamérica en la Confe, renda lnteramericana de Escritores Por CONCHA MELENDEZ La Conferencia Interamericana de Escrito- de Buenos Ai~es y el Saturday Review of Literes de Ja Universidad de Puerto Rico puso an- rature. Sus juicios sobre Sarmi~nto y Alberte mí con toda su angustiosa realidad, el con- di, sobre todo, tienen la precisión que surge flicto del escritor de Hispanoamérica, siempre del conocimiento total y la simpatía ennobleobligado a deja1· su verdadera vocación en se- cedora. gundo término, mientras pone lo mejor de sus Como cuentista, Montenegro se ha inspirado energías en el menester con que resuelve sus principalmente en el folklore. Ejemplo de su necesidades materiales. Mientras Jos invita- gracia y habilidad de nalTar es el El viento dos de los Estados Unidos decidieron inmedia- norte, una alegoría de las tielTas chilenas. tamente su viaje y nos enviaron Jos temas ele Ernesto Montenegro es miembro de la Cosus conferencias, los hispanoamericanos tarda- misión Chilena de Cooperación Intelectual y ron mucho en contestar y cuando lo hicieron, fué delegado de esa misma Comisión en Ja Arfuá para decirnos qu~, sólo al aproximarse los gentina. En 1940 fué invitado por la Institudías de Ja Conferencia podrían aseguramos su ción Carnegie para dar una serie de conferenvenida : Alfonso Reyes, nuestro más alto hom- cias en las principales universidades de los Esbre de letras, creyó venir hasta diciembre, tados Unidos. cuando el giro que tomó entonces la política 2-Mariano Picón-Salas mira con ojos amomexicana, Je aprisionó con dificultades . . Jorge rosos a Chile refugio de sus años de destierro Mañach, senador por Ja provincia de Oriente, y escenario de su formación intelectual defisólo ayer pudo decirme que venía con toda se- nitiva. Nació Picón-Salas en Mérida de Veguridad: la política amenazaba destruirle la nezuela, en 1901. La tragedia civil del régiilusión ' de visitarnos, ilusión de artista que Je men de Juan Vicente Gómez le empujó a la instiga hace años. Y así, Jos demás. Pór eso generosa tierra chilena, donde se incorporó a la presencia de esos cuatro hombres hispano- la juventud de Santiago, colaboró con el gruamericanos que nos visitan, representa el po Indice, obtuvo su grado de Doctor en Filotriunfo de la voluntad sobre las circunstancias · sofía y Letras, y dictó cátedras en Ja Univeradversas en que trabajan su obra nuestros ar- sidad en las Facultades de Filosofía y Bellas Artes. Su primera novela Odisea de Tierra tistas. 1-Ernesto Montenegro. Comenzaré subien- Firme (Madrid, 1931) se desenvuelve en tres do del extremo sur de nuestras tierras, del le: valientes escorzos venezolanos: Relación con jano Chile, combinación de frias ventisqueros, las Antillas, Tiempos federales y Vuelta a las sobriedad de desierto y fertilidad d~slumbra Antillas. El último de ellos, con intensos redora en su Valle Central. Ernesto Montenegro lieves autobiográficos, es Ja expresión del donos trae el movimiento inegular de los litora- lor· de Venezuela durante Ja dictadura gomeles chilenos, que sirven de término a la Cordi- cista, Venezuela, la Tierra Firme de Ja Odisea llera de la Costa, en cuya vertiente oriental se escrita por este nuevo Ulises, que esperaba el desdobla el Valle, dulce como Ja chirimoya, y advenimiento de los hombres nuevos que hablan de redimirla. como ella, perfumado. En 1935 recogió Picón-Salas una serie de Nos trae también la energía de la Cordillera de Jos Andes, otorgadora de fuerza y singula- estudios bajo el título Intuición de Chile y ridad a aquellos de sus hijos que saben expre- otros ensayos de una conciencia histórica. Essarlas. La actividad intelectual de Montene- tán aquí sus mejores interpretaciones de Hisgro se ha encauzado en tres dire~ciones: el pe- panoamérica. La primern parte incluye los riodismo, el cuento y la enseñanza. Su labor temas chilenos y la interesante conferencia periodística en los últimos tiempos, ha culti- Hispanoamérica, posición crítica: crisis de la vado el más eficaz internmericanismo: artícu- cultura, como afirma él mismo "dando a esta los sobre libros y homb1·es de las dos Américas palabra el sentido de integración y armonía publicados en el New York Times, La Nación vital que debe tener". "Reclamo para la cu!-
6
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
tura", dice al terminar el ensayo, "y, como consecuencia para la pol!tica de América, una idea en el sentido hegeliano, porque es lo único que puede hacernos salvar esta etapa de pequeños intereses, de pequeñas necesidades; la politica miope en que se debate sin espacio, perspectiva, ni ámbito histórico, la vida criolla. La lucha por la cultura fué en nuestros países más difícil, porque sobre el ideal ecuménico de Bolívar, prevaleció el interés regionalista de los caudillos. Estamos en el momento de recobrar con criterio realista, con sentido totalizador, esa aspiración inicial de la América .española". Atento a lo americano, sin descuidar lo universal, Picón-Salas nos da In ejemplar actitud conveniente. Así lo comprueba su libro Preguntas a Europa. publicado en 1926. De regreso a Venezuela, ha comenzado una intensa obra en el Ministerio de Educación Nacional, al mismo tiempo que su técnica de investigador y su profundo conocimiento ile los problemas de Venezuela, se funden en sus dos últimos libros: Formación y proceso de la literatura venezolana yCinco discursos sobre
el pasado Y presente del~ Nación Venezolana. El espíritu de esos libros se aclara en estas palabras del prólogo de los Cinco Discursos: "Que estas páginas sirva.n, no. a los desengaii:idos ni demasiados sabios, smo a los que están metidos en In patética esperanza de una Venezuela mejor, a los jóvenes, a los que no han perdido la fe, a los que conservan el alma íntegra y no mut~la,~a por tantas pruebas y tan reciente tragedia. 3-Ciro Alegría. Ciro Alegria es un joven escritor peruano--nació en 1909 en Quilca, ~I dea de la zona de Marañón-hoy en el dest1el'ro en Santiago de Chile por su filiación aprista. Estudió en Trujillo, como César Vallejo, otra de las expresiones verídicas, drama y rebeldía, del Perú contemporáneo. Como Vallejo, cumplió condena en la Penitenciaría de Lima, siendo al fin desterrado en 1934. Se inició Ciro Alegría en la literatura, escribiendo versos. Su poesía es, como la de José Eustacio Rivera, anticipo de su i·ealismo novelesco, pero tiene una nota de angustia ausente en la exaltación de dios joven animadora de los sonetos de Rivera:
Yo dejé mi pasado entre cactos y ce1Tos y magueyes de angustia y ahora estoy aquí, rendido igual que un animal extraño. Azoramiento de hombre andino en los primeros contactos con la ciudad; nostalgia de las soledades serranas, del "caballo fraterno" de ojos tatuados de relámpagos, compañero en las alturas puneñas y en el asalto de los desfi1aderos. El poeta del grupo 'que n.. s visitará, concentra el alma Urica del Perú-el sentimiento de
la soledad densa de los altiplanos,· el dolor del indio que aún ignora la injusticia social que la aisla; In dureza andina de tormentas eléctricas, aguaceros fustigantes o sequías trágicas. El breve poema El caballo fraterno es a mi ver transcripción de matices del altiplano labrado en el espíritu del hombre que lo habita:
Viento puneño se trenzó en sus crines y en sus cascos chispeaban pedemales.
Cedro y nieve le hicieron la color reluciente. Caballo hermano, bueno cual retazo de viento. De un relincho domaba cuanto cerro saltaba al paso y los caminos eran hechos polvo por sus ojos tatuados de relámpagos. Se hacía acompañar de espuelas para marcar el trote franco. Juntos atravesamos mil caminos, equilibramos nuestra angustia en los desfiladeros y nos envolvieron soledades donde era sombra la única presencia.
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
7
Los dos vivimos sobre la amplia puna · que afilaba peñascos, batía truenes y aguaceros
fria y enhiesta,
Se llamaba Canelo y era todo él un corazón latiendo. Caballo hermano aliora es 111ás grande que nunca tu recuerdo Ahora que voy a pie, por los caminos y escucho tu relincho cemo un largo lam ~ nto. En 1935 obtiene Ciro Alegria el premio ele la Editorial Nascimiento eje Santiago de Chile con su novela La Serpiente de Oro. Ciro Alegría hace aquí del Río Marañón omnipresencia indiscutida, personaje central de su novela. Los cholos ele los valles del Marañón son hombres recios, audaces, que no esquivan la lucha con el río porque st~s vidns son "cosa del Río"; las crecidas del Marañón se han convertido en calendario viviente para ellos; el amor es también, canto de río. Archivo de leyendas del Marañón, el viejo Matias tiene la voluntariosa dureza de las corrientes. De su boca oye Osvaldo l\fartínez Calderón, ingeniero de Lima, cómo en el fondo del río, el Collush, monstruo de cien manos, exige las victimas que el río se traga. El más bello baile regional es el simulado cruce, sobre cuerdas, por encima del Marañón. Las balsas adquieren también volumen de primer término en la novela. Son el· instrumento vencedor o el despojo trágico del Río. El árbol dador ele madera para construirlas es sagrado: "árbol de balsa" y su destrucción se castiga con la muerte. U na balsa solitaria arrastrada por turbias crecidas es para los cholos sugestión de muerte heróica, acicate de lucha con las aguas poderosas. Las mujeres de estos valles se enamoran al murmullo del río. El balsero Arturo conquista a la Lucinda en uno de sus viajes al pueblo de Shicún. Cuando la Lucinda le miró por primera vez, rendida, "sintió un río desde su vientre a su garganta, salvaje y bello en su ímpetu' . Vivir junto al río, amando al hombre dominador de sus aguas es, para todas las Lucindas de los Valles del Marañón la suma de la felicidad. Ciro Alegría habla a través del balsero Lucas Vilcas que es él misino: "Yo solamente quiero decirles que la buena moza Lucinda hace buen juego con la Florinda y la Hermelinda. Por ellas, llegado el caso, haríamos lo que el Arturo con la suya. Sus bellos nombres nos endulzan la vida. Son
como la coca. Las queremos mucho los cristianos de estos valles." Osvaldo llfartínez Calderón ha venido a buscar riquezas a este Oriente incógnito. Desea arrancar al M_arañón el oro mezclado en sus arenas. Idea la .gran empresa. Se llamará La Ser[licntc de Oro y con sus máquinas realizará el portento. Después de un examen de las arenas, don Osvaldo descansa a la sombra de un higuerón. De pronto una fina serpiente amarilla va a esconderse en la espesura después de dejar su veneno en el pinchazo agudo prendido en el cuello del ambicioso. El i·ío se había vengado del hombre amenazante. En 1938 la Editorial Zig-Zag de Santiago ele Chile, publica Los perros hambrientos. En esta segunda novela ele Ciro Alegría los cholos valientes de los valles orientales quedan atrás mientras se adelantan los tímidos cholos e indios corcliller:mos. Se cu.mple en esta novela, la representación de un hecho conmovedor que observé en las punas del Perú: la intimidad del hombre, con los animales que viven con él en una misma dimensión comprensiva, sintiendo los mismos goces y los · mismos dolores. · Sólo un profundo conocedor de este hecho como Ciro Alegría pudo describir esa misteriosa realidad; lanzarse a la tentativa de sorprender el pensar de los perros domésticos; hacer la apología de su lealtad superior a la hi.1mana. La novela es, en primer término, una serie ele biografías de ¡Jerros: Zambo, Wanka, Güendiente, Güeso, Pellejo, l.\fañu, se afirman en el relato con fuerte relieve. Ciro Alegría asegura que "estos esforzados habitantes de la cordillera andina" son mestizos como sus dueños los hombres. El viejo aleo del Perú antiguo fundió su sangre con la de lo;¡; perros traídos por los españoles y hoy es el pe.q ueño perro de voz aguda y abundante pelo, ahuyentador del pavor en las soledades andinas. La historia de Güeso, la más dramática, es
8
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
reflejo de Ja de su amo, Julián Celedón, quien con su hermano Bias hace vida de bandolero. Muere Güeso, después de innumerables aventuras lo mismo que su dueño: atravesado por un tiro de Jos gendarmes perseguidores de los bandoleros. El episodio andino causante de igual tragedia, en hombres y :mimales, es la sequía. La naturaleza respira sed de muerte. El viento silvante, las noches negras, el cielo diurno bruñido, resplandeciente, están llenos de presagios hostiles. Hombres y animales, solidarios aún, mostraban en los ojos" un dolor en que latía dramática grandeza. Tremaba en ellos Ja agonía. Eran Jos ojos de Ja vida que no quería morir". El paisaje andino acompaña al i·elato con sus cerros retorcidos, sus peñas azules y negras y por donde ascienden las nubes. El silencio de Ja cordillera "hecho de piedra y de inconmensurables distancias" sólo se interrumpe por Jos gritos ingenuos ele las pastorcitas como Ja Antuca llamando a la nube, al viento: Caracteriza a esta novela la forma directa y a Ja vez poemática en Ja p1·esentación de Jos temas. El autor nos hunde en ellos con unas pocas evocaciones. Ved el comienzo del primer capítulo: "El ladrido monótono, la1·go, agudo hasta ser taladrante, triste, como un lamento, azotaba el vellón albo de las ovejas conduciendo Ja manada". La bella estampa de la pastora Antuca de "dulce y pequeña voz" se antepone a la "desolada amplitud de la cordillera". Es lo poem:ítico en claro idilio, que no ha de i·epetirse después en los intensos aguafuertes de la sequía. Esta forma directa, modernísima, se acoge al clásico resorte de breves historiaslns de los perros-intercaladas en el conjunto como unidades independientes Hay en Los perros hambrientos más calor humano, que en La Serpiente de Oro. En ambas novelas la síntesis admirable y la poesía dominadora nos dan revelaciones del alma peruana, de sus más viejas esencias, y lo hacen sin arqueología documental, mostrando la tradición con ademán amoroso, en el propio manantial andino. Ahora Ciro Alegría ha sido premiado de nuevo por la Editorial Farrar y Rinehart por su novela El mundo es ancho y ajeno, y él mismo comentará pronto en Puerto Rico esa obra que venció en concurso de novelistas de todo el continente. 4-Jorge lliañach. Mi admiración por la obra de Jorge Mañach tuvo expresión cum-
plida en un ensayo que aparece en mi lib1:0 "Signos de lberoamérica. De él son los parrafos que inserto aquí como homenaje a mi noble amigo. Jorge Mañach tiene la pasión de la cultura y la pasión de su tierra. Su polltica milit~~ te de Jos últimos años, fué, según confes1011 propia, derrotero. apartado de su vocación, ~a crificio en los m,omentos difíciles de su tierra en duelo. Refiriéndose a su gestión literaria-periodismo, ensayos, conferencias-Mañach se define a sí mismo como un soldado de Ja cultura. El humilde título no aciert.-i a encubrir su bien conquistado rango de capitán en los caminos literarios de Hispanoamérica. , Un intenso periodo formativo que asum~ carácter internacional, le equipa con la entera visión necesaria para el contraste, la síntesis y Ja afirmación en su obra de periodista y conferenciante. Estudia el bachillerato en Madrid. Sigue cursos de pintura en la Academia de San Alejandro, de la Habana. Se gradúa en el Colegio de Leyes de Harvai·d, Estados Unidos, obteniendo el honor · de una beca de viaje de aquella U niversidacl. Oye cursos de derecho en París. Recibe, en fin, el título de Doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana. Su primer libl"O, GlosariÓ, selección de crónicas publicadas en el "Diario de la Marina", de La Habana, apareció en 1924. La más antigua de estas glosas es una impresión de Santiago de Compostela, escrita en 1921. Un muchacho de veintitrés años entonces, Mañach muestra aquí ya los relieves característicos de su prosa-hoy una de las miis perfectas de Hispanoamérica. Apunta la recia fi. liación con Ja prosa clásica española del Siglo de Oro, con la mejor del Siglo XVIII; esencias apretadamente asimiladas en el caudal propio, enriquecidas con matices más modernos, desde Larra a Eugenio D'Ors y Ortega y Gasset. Mas la lectura de estos prosistas fué para Mañach acicate mejor que influencia. Pocos escritores han logrado tan temprano como él, tan cabal dominio de su instrumento expresivo. Y ese instrumento es originallsimo, viril, elegante, con cierta castellana· austeridad que la presencia ele la imagen nueva suaviza por instantes. La prosa de Mañach se mantiene así tan lejos de la melodía modernista como del arte sostenido por recursos esencialmente poéticos de Benjamín Jamés, por ejemplo. El título Glosas sugiere a Eugenio D.'Ors
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
una de las admiraciones de Mañach adolescente. Pero las glosas del cubano son más ágiles, escritas en un amable tono epistolar insinuado por la ficción o realidad de una silueta femenina, una mujer inteligente en dorada madurez intelectual y física, a quien el glosador se dirige. Estampas de San Cristóbal de · La Habana es a mi ver el libro ·más valioso de Mañach desde el punto de vista artístico. Impresiones habaneras publicadas en "El País" ele La Habana, durante julio y agosto de 1925 asumen ya en forma de libro, estructura armónica, derivada de la unidad temática, y de un resorte novelesco feliz, como es proyectar las tradicionales estampas desde el psique de un viejo habitante de la ciudad. Mañach había descrito el entierro del personaje-a quien llama Luján-en una de las crónicas del Glosario y adelanta alU la promesa de evocar en un libro tan peregrino carácter. Estudiar.do el proceso histórico de Cuba, l\fañach concluye que el desarrollo ele la instrucción fué lenta, mientras la cultura siguió una trayectoria ascendente, que llega a su vértice en el momento inmediatamente anterior a las guerras por la independencia. Es que, en un pueblo sometido, la cultura engendra la acción, y la acción sumerge temporalmente la meditación. Cuba, según Mañach, sufre las consecuencias del agotamiento del espíritu colectivo en la concentración libertaria. La Histm'ia cobra lo que da. La revolución política triunfante va seguida, fatalmente, de un período de pobreza ideológica, de "privanza de los apetitos sobre el ideal". Urgía la necesidad de un contenido trascendente en la patria ganada. No se comprendió la urgencia, se desechó el espíritu colectivo y el individuo se afirmó reclamando sus derechos de conquista. Mañach describe el estado social que se prolonga hasta el instante de su conferencia, con estas palabras aristadas de noble sinceridad: "Al desinterés siguió la codicia ; a la disciplina, el desorden pugnaz; a la integridad de aspiración ideal, una diversificación infecunda; a la seriedad colectiva, el "choteo'', erigido en rasgo típico de nuestra cubanidad. La conspiración contra Machado, la revolución después, transformaron al contemplativo que hay en Mañach, en el político de graves militancias, inevitables para su cubanidad. "Viví-me escribe desde Nueva York-" entregado totalmente al ·drama de Cuba, y fuera del "Martí" (que fué en cierto modo un refugio, y en parte también un acto indirecto
Rrco
9
de estimulación cívica) la lucha por una Cuba mejor me absorbió enteramente, en la actividad conspirativa primero en el periodismo y la acción polí.tica después". Durante el período de 1931 a 1932, Mañach escribe para la colección Vidas españolas e his1>anoamcricanas del siglo XIX publicadas por Espasa-Calpe, su vida de Martí. Cuando le , conocí en La Habana un año antes, estaba al final ele la · serie de investigaciones necesarias ¡mra tan difícil biografía. Dificil he dicho, y pocas veces ha tenido el adjetivo mayor cabalidad. La fascinación arcangélica de Martí actua en cuantos se le acercan, nubla los límites precisos, mientras quedan sin definir los valores más firmes de su producción literaria. La generación de Mañach-Marinello, Félix Lizaso, entre otros-situándose en una posición de adecuada perspectiva, ha comenzado la noble escultura martiana, que nos develará a su término, al verdadero Martí. Marinello definió ya la po-esia del Apóstol en un ensayo que es, en sí, un poema, Félix Lizaso reunió el epistola11o, la mejor huella a seguir en la dilucidación ele toda intimidad. Mañach, en su Martí, el apóstol, construye síntesisarquitectura fina y sólida a la vez-qu·e ser· virá ele punto inicial para la serie de estudios especializados, agotadores ele los temas martianos en una juiciosa estimativa. La obra de l\fañach reúne por primera vez en un solo libro, la fisonomía material, espidtual y psicológica de l\fartí: el hombre visto desde dentro y estudiado hacia afuera al hilo ele las conmociones de la sensibilidad, animadorns de la conducta visible. Reconstruyendo la vida de Martí en sus di· mensiones espaciales y temporales exactas, Mañach nos da al mismo tiempo, admirables estampas de La Habana, México, Caracas, Guatemala, Costa Rica, con un amoroso sentido de americanidad que el Maestro le aplaudiría hoy. Los colaboradores de Martí-Máximo Gómez, Maceo, Juan Gualberto Gómez principalmente-se destacan cual medallas esculpidas· con tino envidiable en el movimiento del relato: Máximo Gómez "talludo y seco, con la perilla insurgente bajo las alas del bigote corvo"; Antonio Maceo, "rostro de Ayax tallado en ébano, de te1·ciopelo el ademán y la palabra." Una galería de retratos de más íntima luz, se alínea en estricta relación cronológica con (Pa1a. a la pdgina 27)
El
'Ria los GJeombers
y las 6]3alsas
Por CIRO ALEGRIA
t . n al acaso. . . Tiran las Por donde el Marañón rompe las cordilleras en un voluntarioso afán de ce¡ se ~~o~ef.:mos.. anchos que cogen. las avance, la sierra peruana tiene una bra- ~;uª:;;;omo atragantándose-y se tJUSvura de puma acosado. Con ella en tor- tan Jos calzones de bayeta dpara uego . ºd s de Jos ma eros o esno, no es cosa de estar al descuido. piruetar cogi 0 b 11" das hasta salir Cuando el río carga, brama contra las quivarlos entre zi_im u 1 peñas invadiendo la amplitud de las pla- 0 perderse para siempre .. Los tremendos cielos mvernales deyas y cubriendo el pedrerío. Corre burbujeando, rugiendo en las torren~eras ! satan broncas torme~tas que desplo~a? recodos ondulando en los espacios ll...- Y muerden las pendientes de las, coi ~1nos, untuoso y ocre de limo _fec~ndo en. Íleras Y van a dar, ahondando aun mas cuyo acre hedor descubri; el mstmto ru- los 'pliegues de la tierra, a nuestro :¡\'.Yadas potencialidades germmales. Un ru- rañón. El río es un o.ere ?e n:m_ndos,. Los cholos de esta h1stona vivimos en mor profundo que palpita. en tod?s. los ámbitos, denuncia la creciente max1ma Calemar. Conocemos muchos valles que ocurre en febrero. Entonces uno más. formados allí dond7 Jos cerros han siente respeto hacia la correntada Y e~ huído o han sido comidos p_or la cotiende su rugido como una advertencia rriente. pero no sabemos cuantos son personal. río arriba ni río abajo. Sabemos sí que Nosotros . Jos cholos del Marañón, es- todos son bellos y nos hablan con su ancuchamos ~u voz con el oído atento. cestral voz de querencia, que es fuerte No sabemos dónde nace ni donde mue- como la voz del río mismo. El sol rutila en Jos peñascos rojos que re este río que nos mataría si quisiéramos medirlo con nuestras balsas, pero forman Ja encañada y se alzan hasta ella nos habla claramente de su inmen- dar la impresión de estar hiriendo el sidad. toldo del cielo, pesadamente nublado a Las aguas pasan arrastrando paTiza- veces, a veces azul y ligero como un perdas que llegan de una orilla a la otra. cal. Al fondo se extiende el valle de Troncos que se contorsionan como cuer- Calemar y el río no lo corta sino que lo pos. ramas desnudas, chamiza y hasta de.i a a un lado para pasar lamiendo la piedras navegan en hacinamientos in- peñolería del frente. A este rincón formes, aprisionando todo I.o que hallan amurallado de rocas llegan dos caminea su paso. ¡Ay de la balsa que sea co- jos que blanauean por ellas haciendo pi- . gida por una palizada ! Se enredará en ruetas de bailarín borracho. Los caminos son angostos aquí ·porella hasta ser estrellada contra un recodo de peñas o sorbida por un remolino. aue los cristianos :v las bestias ·no neceiunto con el revolti.io de palos, como si sit:m más oara salvar las· ri.iosas montañas familiares cuyos escalones, recose tratara de una cosa inútil. Cuando los balseros las ven acercar- dos, abismos y desfiladeros son reconose negreando sobre la corriente, tiran cidos aún durante la noche por los sen4 de bajada por el río, bogando a matar- tidos baqueanos. Un camino es solase, para ir a recalar en cual_auier ~la mente una cinta que marca la ruta, y ya propicia. A veces no m!den bien hombre y animal la siguen imperturbaJa distancia, al sesgar, y son siempre co- blemente, entre un crujir de guijarros, gidos por uno de los extremos. Suce- ha:va sol, lluvia o sombra. El uno nace al lado del río, al "pie de de también que las han visto cuando ya están muy cerca, si es que los palos hú- las peñas del frente, aceza un rato por medos vienen a media agua, y enton- una cuesta amarilla donde crecen frondosos árboles de pate y se pierde en la
!lf'·
DE LA UNIVERSIDAD . DE PUERTO RICO
oscuridad de un abra de los cerros. Por allí vinen los forasteros y nosotros vamos a las ferias de Huamachuco y Cajabamba, llevando coca de venta o a . pasear simplemente. Los vallinos somos andariegos, acaso porque el río¡nuevo Dios !-nos plasma con el agua Y la arcilla del mundo. El otro baja de la puna de Bambamarca, por el abra de la quebrada, cuya agua canta espejeando entre los peñascales y tiene tanta prisa como él de juntarse al Marañón. Ambos se pieraen bajo el umbroso follaje del valle, entrando el camino a un callejón sombreado de ciruelos mientras el agua se reparte en las acequias que riegan las huertas y nos dan de beber. Por él llegan los indios-que lagrimean con los mosquitos hechos unos zonzos y toda la noche sienten reptar víboras como si huhieran tendido sus bayetas sobre un nidal-a cambiarnos papas, ollucos o cualquier cosa de la altura por coca, ají, plátanos y todas las frutas que aquí abundan. Ellos no comen mangos porque creen que les dan tercianas y lo mismo pasa con las ciruelas y guayabas. A pesar de esto y de que no están aquí sino de pasada, los cogen las fiebres y se mueren titiritando como perros friolentos en sus chocitas que estremece · el bravo viento jalquino. Esta no es tierra de indios y solamente hay unos cuantos aclimatados. Los indios sienten el valle como un febril jñdeo y a los mestizo:'\ la soledad y el silencio de la puna nos duelen en el pecho. Aquí sí pintamos como el ají en su tiempo. Aquí es bello existir. Hasta la muerte alienta vida. En el panteón, que se recuesta tras una loma desde la cual una iglesuca mira el valle con el ojo único de su campanario albo, las cruces no 9.uieren ni extender los brazos en medio de una voluptuosa laxitud. Están sombreadas de naranjos que producen los frutos más dulces. Esto es la muerte. Y cuando a uno se lo traga el río, igual. Ya sabemos de la lucha con él Y es antiguo el cantar en el que tomamos sabor al riesgo: "Río Marañón, déjame pasar: eres duro y fuerte,
11
no tienes perdón. Río Marañón, tengo que pasar: tú tienes tus aguas, yo mi corazón." Pero la vida siempre triunfa. El hombre es igual al río, profundo Y con sus reveses, pero voluntarioso siempre. La tierra se solaza dando frutos Y es una fiesta de color la naturaleza en todas las gradac_iones del verde lozano, contrastando con el rojo vivo de las peñas ariscas y el azul y blanco lechoso de las piedras y arena de las playas. Cocales, platanares y yucales crecen a la sombra de paltos, guayabos, naranjos y mangos entre los que canturrea voluptuosamente el viento haciendo circular el polen fecundo. . , Los árboles se abrazan y mecen en una ronda interminable. Centenares de pájaros ebrios de vida cantan a la sombra de la floresta y más allá, junto a las peñas y bajo el oro del sol, están los gramalotales donde se engordan los caballos y asnos que han de ir a los pueblos llevando las cargas. La luz refulge en los lomos lustrosos y las venas pletóricas les dibujan ramajes en las piernas. Cada relincho es un himno de júbilo. Las casuchas de carrizos entrelazados y techo de hoja de plátano se amoclorran entre los árboles a la vera de las huertas. Son de líneas rectas como que están armadas sobre tallos de sinamomos esbeltos. De ellas salen los cholos pala en mano, o lampa en mano, o hacha en mano rumbo al quehacer, o solamente checo en mano para tenderse a remolonear, mientras el aire hierve al sol, bajo cualquier mango o cedro amigo. Porque ha de saberse que los árboles que respetan nuestras hachas son los , cedros y ante su abundancia se quedan los forasteros con la boca abierta. A veces, cuando hay buén humor, se corta alguno y se hace una pequeña mesa o un banco a golpe de azuela, pero lo más frecuente es encontrarlos en pie, prodigando su amplia sombra a las casas y las lomas, los senderos y las acequias y desde luego al cristiano que va en pos de ella. Y el palo venerado es el de balsa. Ce(Pasn a la pág. 27)
_C1Vf
,
El c-roeta ]ose vo'-ana
de, CJferedia
Por JORGE MA?:!ACH
La conferencia que voy a leer no es nueva. Hube de darla por primera vez, con ocasión del Centenario de Heredia, en el Instituto ~e las Españas de la Universidad de Colum~ia, ante un público compuesto en gran medida de extranjeros, estudiantes universitarios los más de ellos. Se me ha de perdonar por eso el tono informativo y didáctico que en la confe1·encia domina y que, de haberla escrito ahora expresamente para ustedes, hubiera sido del todo impertinente. No he querido, sin embargo, rehacer la conferencia. En primer lugar, porque siempre he hallado un poco agobiador decir dos veces la misma cosa con dis. tinto acento; pero sobre todo, porque cuando hice en Nueva York esta lectura, no faltó quien dijera y hasta lo trasmitiera periodísticamente a algún diario cubano, que mi conferencia sobre Hercdia había sido un poco negativa. No negaré que lo sea, en efecto, un poco. El patriotismo no puede nunca obligarnos a la insinceridad, y cuando se tiene por oficio, como yo entonces lo tenía, el ejercitar en los estudiantes y en uno mismo cierto rigor crítico, indispensable para la jerarquía de la estimación en el mundo riquísimo de las letra~. ninguna devoción filial hubiern justificado que, por tratarse de un poeta cubano, de un poeta de mi patria, disimulase mi juicio con falsos y desmedidos entusiasmos. Aparte de que Heredia tiene ·realmente tanto tamaño poético que nos podemos permitir con él el lujo de darlo a la contemplación sin pedestales. Esa misma conferencia de Nueva York que se dijo un ¡ioco "negativa" he querido, pues, leerla hoy aquí, aprovechando vuestra gentil invifación. No sólo es un deber de fidelidad y de franqueza, sino un acto higiénico, el decir las cosas en casa como uno las dice en el extranjero, cuando se está libre de esas coacciones sutiles que la tradición o la parroquial unenimidad imponen. Al cabo, lo que hay de verdaderamente bueno en la literatura de un país es aquello que 2·esulta exportable, lo que halla mercado en la apreciación distante, y ::caso el mejor servicio que pudiéramos ha-
omento a nuestras letras, co. ccrlc en to d0 m • ¡ d · · mo a tocdoan ciarlas extranjcria. , Pero basta ya de premnbulo. La conferen· cia de marras comenzaba asi. , El 7 de mayo venidero se c.elebr~ra en to. a uellas partes del orbe h?Spámco en que das q "dad y vocación para el i·ecuerdo, haya se1·em , • centenario de la muerte de J ose e1 primer N María Heredia, el gran poeta cuban?-. ?~ otros, pues, venimos con algu~a antic1pac1on al homenaje, no fuera a ~uedarse~os. ahogado entre las prisas y agobios academ1cos con que más adelante cerramos nuestras tareas académicas. Hasta por circunstancias puramente locales y secundarias Heredia merecía el recuerdo de una institución como la nuestra, dedicada a Ja inteligencia recíproca de lo norteamerica¡¡o y lo hispánico. Heredia fué tal vez el primero de los desterrados políticos ilustres en este país. Enseñó español ·en una escuela de Nueva York. Publicó aquí por primera vez sus poesías para que sirvieran de texto a los jóvenes norteamericanos en el estudio de la lengua. Y dedicó a las cataratas del Niágara un poema magnífico, que anda 2·eputado por vuestros propios críticos como el mejor que jamás se haya escrito en lengua alguna sobre esa maravilla de la naturaleza americana, que hoy ha perdido ya tanto prestigio ¡ior culpa de las lunas de miel. Pero claro que lo que principalmente nos obliga al recuerdo de Heredia es el ser la suya una de las figuras mayores de la literatura hispánica moderna. Con el venezolano Don Andrés Bello y con el ecuatoriano Olmedo, fcrma Heredia esa trilógía auroral de la poesía hispanoameiicana de la independencia, acatada por todos los manuales desde que Don l\fa1·celino Menéndez Pelayo la acreditó en una obra pionera. Ya entonces-en 1895º?servó el gran crítico que era Heredia "quiza el poeta americano más conocido en Europa, Y el que de la crítica europea ha obtenido más unánimes Y, calurosos elogios, desde
1u1unes¡·~:ioc~~:i~~br~:r~: ~ari:oe~¡';;~
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Lista hasta Villemain y Ampere". Con el advenimiento de Rubén Darío perdió Heredia esa primacía de prestigio extra-americano, pero aún entonces la retuvo en sentido cronológico, porque ha seguido siendo recordado como el primer cantor de las nuevas tiel'l'as-sin excluir a los Estados Unidos-que acreditó en Europa la potencialidad de la voz poética americana. En Cuba, en fin amamos a Hcredia con una suerte de devoción patriótica: es nuestro clásico, nuestro poeta nacional: el vate libertario de la voz henchida cuyos versos nos ap1~endemos de muchachos en la escuela a la par del himno. · Lo que Heredia pueda significar hoy estrictr.mente-al margen de todas esas valoraciones históricas-trataré de sugerirlo al final, acallando en cuanto pueda las recomendaciones íntimas del patriotismo. Antes quisiera darles a ustedes una relación breve de su vida. Una ·relación breve, digo. Hay una tendencia a preocuparse excesivamente de la vida de Heredia, y hasta a querer exaltarle por la calidad de ella. Ligero sería, por supuesto, desconocer todo lo que la biografía sirve para iluminar ciertos misterios estéticos; pero acaso los pn1ritos de investigación nos hacen olvidar en exceso que Heredia, en definitiva, no vale por su vida, sino por su canto; y que si. bien su vida es interesante, como toda vida lo es, nada tiene de egregio. Heredia fué un normal> Un normal romántico, pero normal al cabo. Y si, como hombre, tuvo rasgos generosos, y hasta momentos de noble valor, tampoco le faltaron instantes de los que Nietzsche hubiera llamado "demasiado humanos", dicho sea con ánimo, no de empañar su memoria, sino de situarla en una perspectiva de inteligencia. De padres dominicanos que se trasladaron a Cuba cuando la invasión haitiana de aque11a parte de la Española, nació Heredia en Santiago de Cuba, el 31 de diciembre de 1803. U na tradición francesa le asigna vida 'feliz a los nacidos en ese día de San Silvestre, último del año; pero esa vez la tradición se equivocó, porque la vida que tan accidentalmente empezaba en aquel rincón de Cuba estaba más destinada a la tristeza que al gozo, como cumplía a una buena vida romántica. Un signo de inseguridad, de nomadismo, se cierne sobre toda ella desde su comienzo. El padre de, Heredia, don José Francisco de Heredin y Mieses, servidor administrativo de la
13
Corona de España en América, fué destinado a un cargo oficial en Pensacola. Piratas ingleses apresaron, en la travesía, la embarcación en que se trasladaba con su familia a aquel punto de la Florida. Tras las vicisitudes consiguientes, se le dió nuevo destino, esta vez de Oidor en la Audiencia de Caracas. La goleta estuvo a punto de naufragar, y se fué de arribazón a Santo Domingo. Cuando el Oídor se disponía a embarcar de nuevo para Venezuela, estalló allí, el movimiento revolucionario de independencia, y el magistrado tuvo que aguardar a que una pacificación, destinada a ser muy efímera, le permitiese tomar posesión de su cargo. Entretanto, el niño José María hace sus ·primeros estudios en Santo Domingo, mostrando una precocidad inaudita, primera señal de lo breve que los dioses habían tasado su vida. Sus preceptores se asombran del dominio de latines que le permite ya, a los nueve años, tradµcir fácilmente a Horacio. Es esta raíz humanista la primera de su cultura: el padre, hombre de algunas letras clásicas, se la cultivará con esmero. "A José María-encargará paternalmente a la madre unos años más tarde-que estudie todos los días su lección de lógica, y lea el capítulo de los Evangelios, de las cartas de los Apóstoles y los Salmos, como lo acostumbraba a hacer conmigo todas las tardes ; que repase la doctrina una vez por semana y el Arte poética de Horacio que le hice escribir". . • Por lo demás, ya el niño ha tenido también un contacto primitivo con In literatura francesa al través de las fábulas de Florian, que incitarán sus primerós versos. Y ya el padre tiene que prohibir que lea a Montesquieu. Anotemos esa doble influencia formativa: clásicos latinos e iluministas franceses. En 1812, la familia se reúne toda en Caracas, a donde ya había podido trasladarse el Oidor. La pacificación sangrienta de Boves y Morillo es precaria. Bolívar sigue amenazando desde los repliegues andinos con "la guerra a muerte". Los generales españoles rigen con mano airada una tierra que se les va de las manos. El espíritu jurídico-y posiblemente también, en el fondo, el espíritu liberal y amel'icano-del Oidor se resiste a las violencias cuarteleras, intercediendo en defensa del pueblo. La nueva campaña de Bolívar ocasiona una evacuación dramática. La familia vive largos meses en un ambiente de fu-
14
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
. Y tragedias neoclásicas arregladas del . ria, de rencor, de incertidumbre. En el al- l1ano, francés. Es el momento en que vemos cuaJar ma de José Mai·ía Heredia, quedarán grabadecisivamente el romanticismo en sus temas dás esas primeras imágenes de la niñez: genn sus actitudes. Termina sus estudios de tes que se matan por la libertad, gentes que Y e • d" • n oprimen en nombre del orden, y un padre cul- Derecho. Huyéndole (segun ice s1? .conve cernos) a la amada infiel, s~ va a vm~· ~ hato y razonador-un padre del siglo XVIIIcer carrera en Matanzas, ciudad provmc1ana. que buscará caminos medianeros en días de Mientras se abre camino, ¿qué va a hacer pasiones extremas. Al fin en 1817 salen de aquel infierno suda- en Matanzas un .hombre joven e inquieto sino mericano. Al padre, la Corona lo ha nombra- amor y politica? Vientos de fronda col'ren do fiscal en llléxico. De paso, viene la fami- por Ja Isla. Los movimientos de independenlia a Cuba. El niño ya tiene quince años y cia ya han triunfado en el Continente; sól.o va ganando en todo: comienza a estudiar De- Cuba y Puerto Rico siguen con su sambemrecho en la Universidad de la Habana. a es- to de "siempre fieles". La juventud briosa Y cribir para el teatro con temas de Walter novelera de Cuba se siente un poco abochorScott, a hacer verses de amcr. Es to, sobre t o- nada de sí misma, de su patria pasiva y apado, el amor, o por lo inenos el enamorar, ocu- cible. En Ja sombra provinciana se urde una pa mucho su vida. La favorita figura en sus conspiración, bajo el nombre apocalíptico de libros bajo el nombre de Belisa, tomado del Rayos y Soles de Bolívar. Se descubre la pastoralismo erótico de Meléndez. Luego la conspiración, y a Heredia complicado en ella. llamará Lesbia. Antes -de partir para Méxi- El poeta se pone a buen recaudo en cusa de co, el joven galán le toma juramento de fide- una familia aristocrática. Escribe, por un lidad eterna, como es de rigor. Pero ya an- lado, un poema lleno de indignación patriótiticipa en un poema que su Lesbia le será in- ca, en que se promete luchar eternamente por fiel. Va preparando así la necesidad román- ' la Iibei·tad de su patria; por otro lado, le ditica de tener que Imbiar más tarde de un rige al juez instructor de la causa, una carta, "obra de la prudencia y de la reflexión", pre"amor funesto" que ensombreció su virl!l. En aquella primera etapa de México (de sentando sus descargos, dechrando que sólo 1819 a 1821) madura velozmente--hasta el había querido contribuir a hacerle ambiente punto en que un temperamento romántico lo- pacífico a la idea de independencia. El ligra jamás madurar. Toman cuerpo sus ideas bcrtarismo del poeta se inicia bajo una luz liberales. Al padre, venerndo y confidente, equívoca. De nada le vale la defensa. Tiene que fule dice entonces en una carta su alborozo por el restablecimiento en España de la Constitu- garse clandestinamente ¡mm los E starlos Unición de 1812. Una oda a España Libre, en dos. PJensa que pod1·á t•cg resar pronto a su que se grita "Libertad" a todo pulmón lírico, isfa; pero es en realidad el comienzo de un con aliento quintanesco, inicia su caudal de destierro que va a dura!' (nalvo un brcvlsimo poesía civil. En 1820, trabaj:ido por los de~ y tardío paréntesis) todo el resto ele su vida engaños burocráticos y la tuberculosis, muc- y casi la mitad de ella. En los Estados Unire el padre. Heredia que, adoraba en él, tie- dos le aguardan dos enemig-cs implacables: ne su bautizo de dolor verdadero y hondo. A el frío y el inglés. Desde que avistó la isla partir del epitafio retórico que entonces le helada de Nantucket, en Ja goleta de un cadedica, seguirá recordándolo tiernamente a lo pitán ebrio, el frío le tiene aterida la carne largo de su obra. Y ya aquel dolor le arran- tropical. Huye enseguida de Boston al sur, ca su primera gran ci·eación poét ica: la me- pero sus cartas y sus versos siguen maldiditación ante el Teocali o templo azteca de ciendo del clima. El ingl6s también le agoCholula, en que, súbitamente un muchacho de bia. "Te diré que se me oprime el alma-le 17 años hace a la poesía eterna. escribe a tu tlo Ignacio-y quisiera hasta moVuelve con su madre a Cuba. Se embriaga rirme cuando me figuro que mi esperanza otra vez de literatura, de ardores y de me- consiste en vivir hasta la muerte entre ·esta lancolías amorosas. Escribe versos amato- gente, oyendo · su horroroso leng·uaje.•. rios o simplemente galantes; versos de libC?·ta- Creerás que en siete meses de .c ontinuo esturismo teórico, como el dedicado--eon byronia- dio apenas he logrado hablar un poco, incono utopismo-a Ja lucha de Jos griegos contra rrectamente, y que casi me quedo en ayunas el turco; traducciones al español y aún al itn- cuando me hablan?. . • Apenas comprendo
-·'".
~1
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
15
cómo un pueblo tan grande se ha convenido un bello elogio - y traducía .el discurso de Webster en Bunker Hill. en usar tan execrable jeringonza". El proceso que se le seguía al poeta en CuPor lo que valga, apunto aquí de paso la pequeña sospecha personal de que los román- ba culmina al fin en una ' condena benévola ticos no eran lingüistas. No podían serlo. de destierro a España. Heredia sin embargo Aprender una lengua es siempre, en gran me- considera "inícua la sentencia que le cierra. dida, plegarse a ·u na expresión ajena, desdo- las puertas de su patria. En la famosa epísblarse psicológicamente; pensar con otra ca- tola A Emilia-la joven amiga en cuya casa beza. Toi:lo lo cual es, por definición, una halló as'ilo en los días torvos-evoca con deimposibilidad del hombre romántico, eterna- solada nostalgia el paisaje dorado de su isla; pero se enorgullece de no poder volve1· a vermente anegado en su yo. , El esfuerzo de Heredia, sin embargo, no lo: fué baldío. En Brooklyn, descubre al falso De mi patria Ossian, y se aplica a traducirlo . El místico Ilajo el hermoso y dcsnublado cielo, ciego de Macpherson, con sus paisajes melanNo puedo resolverme a ser esclavo cólicos, sus ruinas y su pathos del destino huNi consentir que todo en la natura mano, alentará en él aquel don de la meditaFuese noble y feliz, menos el hombre. ción sentimental que tan hermosamente estrenara en la oda al Teocali. Chateubriand La condena ha definido ya, al menos, poétitambién cae por entonces en sus manos. En Atala, el bautista del Romanticismo francés camente, su yocación libertaria, y el poeta había pintado el paisaje americano al gusto hasta siente un contento byroniano (Proyecto) de su imaginación. La descripción del Niá- de verse "libre y activo en el sumiso mundo". gara debió de fascinar a Heredia, según conCiertas recomendaciones de un amigo ante jeturó sagazmente Menéndez y Pelayo. Ena- el Presidente de México, Guadalupe Victoria, morado de la naturaleza, acaricia la pe1·spec- parecen abrirle halagadoras perspectivas en tiva de visitar la catarata como en una luna aquella república. Antes de abandonar los de miel lírica. Estados Unidos, Heredia hace en Nueva York Pero es una inspiración de mayoi· sustan- la primera edición de sus poesías, (1825). Es cia la que allí le agua1·da; una emoción de el cimiento de su fama. Don Andrés Bello, grandeza desatada, la percepción del poder que aguarda su gran hora de creación en Londivino, y la' sugerencia de la marcha ciega y dres, elogia en las páginas del Repertorio fatal del destino humano hacia el abismo de Americano los versos del poeta destinado a dolor. Esa emoción, a la vez épica, mística compartir con él y con Olmedo los laureles y lírica, le di'c,ta la famosa Oda al Niágara, prerrománticos hispanoamericanos. También la una de sus dos o tres obras maestras, y segu- voz aprobadora de don Alberto Lista llega ramente uno de los poemas más bellos en len- de España a Cuba, donde los versos del poegua castellana. Lo escribe al borde mismo ta comienzan a recitarse en voz baja, a fede la catarata. Lo transcribe, con premoni- cundar rebeldías, a formar alma cubana. Y ción de posteridad, al libro en que los turis- eso que faltaba en aquella edición de Nueva tas ·y los enamorados ponen sus firmas de vi- York el Himno del desterrado que Heredia sitantes. Allí lo descubre unos meses más escribirá en el mar, camino de México, y que tarde el cubano Tomás Gener, y el juicio que terminaba con estos versos luego famosos: del poema escribe a Cuba es el primero-y no el más generoso-en una larga serie de ¡Cuba! al fin te verás libre y pura loas entusiastas. Tres años después, apare- Como el aire de luz que respiras, cerá una traducción excelente del poema al in- Cual las ondas hirvientes que miras glés en la revista que dirigía en Boston Wil- De tus playas la arena besar. liam Cullen Bryant. "La tradición sostiene -escribe Mr. E. C. Hills-que Bryant colaboAunque viles traidores le sirvan, ró en la traducción de la oda". Quedaba así Del tirano es inútil la saña, reciprocado de mano ilustre el interés por las Que no en vano entre Cuba y España cosas norteamericanas de nuestro Heredia, , Tiende inmenso sus olas el mar. que se estudiaba entretanto la vida de Washington-sobre quien escribiría más tarde un La, segunda etapa en México. comprenderá 1
'
16
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
todo el resto de In breve vida . del poeta: desde 1825 hasta 1839. La trajinada independencia ha salido allí de los fantaseos imperial~s ele !turbe para caer, como en todas las republicas flamantes de Hispano-América a la sazón en espasmos oligárquicos o demagógico~. Es una época turbulenta, agria de resentimientos cleric:iles y de impaciencias masónicas; una época en que el liberalismo b_usca dese3perad:uuente los caminos de la realidad. llercdia no se olvida de su Cuba, de su sol Y sus pnlmer:is. Al principio, esboza programas de actividad por la independencia de la isla. Pero todo conspirará en torno suyo par:: hacerle sentar cabeza. Ingresa en la carrera judicial, que tiende a desarrollar su sentido legalista y pacífico. Se casa con mujer sensata y doméstica. Una nueva condena, est:a vez a muerte, por "correspondencia criminal" con los autores insulares de In conspiración llamada del Aguila Negra, tiene algo de inverosimil. Heredia está tocando desengaños libertarios en la carne dolorida de México. Su intervención en los asuntos públicos de aquella república muestra siempre un ncento sosegador, ordenador. Ha llegado a Oidor de la Audiencia de México. Hace periodismo liter:irio, comentando lo francés , tragedias que no acaban de ser originales, predicación política serena, más atenta a la just.icia que a In libertad. La edición de Toluca (1832) de sus poesías, incluye ya poemas religiosos apologéticos. La fibra rebelde del romanticismo todavía le lleva a una aventura peligrosa. En 1832 se alza con Santa Anna, gran aventurero. Es un episodio épico en pequeño, que está a punto de costarle la vida y le vale una diputación a In legislatura del Estado de Méidco. Pero allí otra vez se serena. Sn conducta pi:rlamentaria es alta, digna, valerosa; pero la duda de la libertad le roe, acumulando en su alma limaduras de decepción. Así y todo, espíritu jurista, se aleja de Santa Anna, cuando éste torna su demagogia oportunista hacia la reacción. Se va oscureciendo políticamente, judicialmente. Ya toma los caminos pacíficos de la enseñanza pública. En 1836, la crisis de su libertarismo-siempre un poco circunstancial- se consuma. Desengañado y enfermo, el poeta siente agudamente la nostalgia de Cuba, del orden, de su madre lejajana. Y le escribe entonces al General Tacón, el capitán-general despótico que gobierna a Cuba, una carta sumisa, en que · abdica
de sus viejas ideas separatistas-"las imp~·u dencias de mi primera juventud"-y le pide permiso para volver a Cuba. . . Es una página triste de su ep1stolar1? Y ~e su vida, y sus consecuencias la h~cen aun n~as penosa. Tacón, el gencralote ferreo a quien la juventud ilustrada de Cuba detesta, c~nce de de buen grado el permiso, y a Heredia no se Je ocultarán las razones: "Yo sé muy bien -le escribe miis tarde a su madre-que uno de los móviles más poderosos de su condescendencia. . . fué el deseo de ciar en mí un fuerte desengaño a In juventud exaltada". Esa juventud le hace n Heredia el vacío a su llegada a Cuba. El cantor ele la libertad había pactado con el diablo. Heredia está sólo unas semanas en la isla. Regresa a México triste. Las sombras se acumulan sobre la vida que hubiera querido ser fulgurante. Perdido su antiguo valimiento en las esferas oficiales, tiene que aceptar empleos cada vez más humildes. La miseria ronda su hogar, y la tuberculosis acelera sus estragos. Aun confía en el regreso definitivo a la patria. Allí, el "aguaquito, ñame Y quibombó", quizá le alarguen la vida. Pero ya se pone a bien con Dios por vía poética y sacramental. Y el 7 de mayo de 1839 muere en la ciudad de México. Años niás tarde los cubanos que viven de su verso ilusionado, intentan en vano recobrar los restos del poeta. Se había rescatado su gloria, pero el polvo de su materia humana se hnbía perdido en el anónimo. ¿No hay algo de casual simbolismo en ello? ¿No nos invita a pensar en el contrario destino, en la vocación dispar de la carne y el espíritu que ciertas vidas presentan? Es difícil no reconocer hasta qué punto la vida de Heredia fué por un lado y su voz por otro. Heredia fué, sin duda, un alma limpia, férvida y generosa. Su error fué el error romántico de querer ser también un alma heróica. Nacido con una vocación esencialmente privada, Intima, se vió comprometido, por circunstancias locales e icleologismo de época, en posturas políticas indeliberadas pero fué sobre todo, la víctima de aquel absolutismo romántico que insuflaba en los espíl"itus más genercsos tentaciones de universalidad, y que inducia al poeta, por ejemplo, a ser también héroe político. La historia de casi todo el siglo XIX, en nuestra América, sobre todo, padeció enormemente de ese totalismo románti-
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
co. Las almas débiles, así cargadas, acababan por sucumbir en el camino de la realidad. El instinto· acababa yéndoseles por un lado y el alma por otro. No era lo heróico; pero era lo humano. Esto nos trae ya, por la vía más esencial, a la consideración de la obra poética de Heredia. ¿Cuál es, por lo pronto, su ubicación histórica? Menéndez Pelayo dejó opinado que no debiera tenérsele por poeta romántico. Su "verdadera filiación-escribió-está evidentemente en aquella escuela sentimental, descriptiva y filantrópica que, derivada principalmente de la prosa de J. Jacobo Rousseau, tenía a fines del siglo XVIII insignes afiliados en todas las literaturas de Europa, y entre nosotros uno no indigno de memoria en Cienfuegos ... " La distinción es exacta; pero acaso más formal que de ·fondo. Nacido al clima natural de la colonia con su norma de retraso literario, Hcredia era desde luego un producto de la tradición dieciochesca hispánica, mezcla de ilustracionismo francés y de neo-clasicismo peninsular. El gran crítico cubano José María Chacón y Calvo ha señalado con mucha nitidez el proceso de las influencias en él, distribuyéndolas en tres momentos: "el de su primera estancia en México, época de formación y de influencia humanísticas";. "el del estudio asiduo de los poetas salmantinos", inomento que "coexiste con el primero, pero que se extiende a gran parte de la vida del poeta'', y el momento del "inicio de la tendencia romántica", caracterizada en Heredia por su "culto al pseudo Ossian, traducciones e imitaciones de Byron, Millevoye y Lamartine". Ya este proceso muestra el ingreso del poeta cubano en el romanticismo franco de escuela. Pero en todo caso, parece que debiera darse de lado a lo accesorio, a esos coeficientes formativos, para atender a lo esencial. En este sentido Heredia es desde mucho antes un romántico acabado. La demostración de ello no dejaría de tener un interés profundo. Porque si se establece que en América pudo haber poetas esencialmente románticos, mucho antes de que las condiciones sociales o las influencias de ultramar las adscribiesen al movimiento, habría que infe1ir que el romanticismo no es meramente un contagio, ni un producto de ámbitos revolucionarios, sino algo más profundo: una revolución universal del alma humana nacida de todo un largo proceso hist6dco de . represión psico16-
17
gica y expresiva. Y si tal hipótesis fuere atendible, el mejor modo de verificarla sería estudiar el romanticismo, no en sus figuras europeas, siempre más complejas por su misma riqueza de nutrición cultural, sino en las figuras americanas, más simples e ingenuas. Heredia se nos manifiesta como tal romántico esencial desde su punto mismo de madurez precoz en México, porque representa, con americano candor, lo más característico de la psicología, de la actitud, del mecanismo creador románticos. Sabido es que esa psicología consistió, radicalmente, en un egocentrismo irremediable, a virtud del cual el individuo necesitaba, no sólo estarse sintiendo intensamente a sí mismo de continuo, sino que también le estuvieran sintiendo, o al menos presenciando, los demás. De la necesidad de sentirse agitado surgió el cultivo idolátrico de la emoción, de la pasión, particularmente del amor y del do101" De la urgencia por verse presenciado en la emoción se derivó una actitud confesional y comunicativa, una suerte de exhibicionismo espiritual, que llegaba a menudo al impudor; una tendencia a la queja, al grito, al énfasis; y no pocas veces, cierta simulación más o menos consciente de la intimidad, a fin de presentarla más agitada y dramática de lo que en realidad era. Del panyoismo romántico, de la proyección del yo sobre el mundo externo, se siguió a su vez un hTeprimible empeño de emocionalización cósmica, en que las ideas, la historia, la realidad social, la naturaleza, venían a convertirse en órganos, testigos o cirineos del alma apasionada. Recordemos, finalmente, que lo que principalmente par~ce haber distinguido el mecanismo creador del artista romántico, particularmente del poeta, fué la simultaneidad en él de la emoción y de la expresión. Se escribía, o por lo meno5 se necesitaba simular que se escribía, en estado de "inspiración" o trance emocional. La poesía no era fundamentalmente ·creación, sino desplante y desahogo. Pues bien: Heredia responde muy netamente y desde muy temprano a esta psicología. Cierto que ella no cuaja, ni por tanto se manifiesta inequíivocamente, hasta que, pasada la adolescencia, se siente el hombre dueño de su vida y el poeta de su gesto. Pero ya en les versos amatorios y sentimentales que escribe en Cuba antes de su primera estanci~ en México se echa de ver el alma llamada a girar en torno a sí misma, a alimentarsi; de
18
. REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
ficciones sentimentales y mantener ante el mundo un perfil dramático. El tono egocéntrico el prurito constante por sentirse espectado, la necesidad consiguiente de aparentar una vida y una intimidad emoci?nal aún más agitadas de lo que su propio temperamento y la s vicisitudes de su existencia reclamaban, nornmn todos sus gestos, así epistolares co· mo poéticos. En el fondo, y éste es el equívoco en que Heredia me parece exceder al general equ!vo· co romántico, era nuestro poeta un moderado, valga la palabra. En el amor, le adivinamos más enamorado que amoroso, y más ganoso de domesticidad que de aventura; en lo patriótico y político, carecía de la fe ardiente que mueve montañas, de la honda conson.a ncia con lo entrañable colectivo, y su sentido legalista, heredado de su padre, promovido por su propia profesión y aconsejado por su propio temperamento apacible, le disponía mal para el libertalismo apostólico en que, por circunstancial paradoja, incidió su verso. Finalmente, aunque el "pirata del ideal" de Bv1:0n le seducía en los momentos de pura retÓrica, todo en su fondo conspiraba más bien hacia un ordenancismo social asustadizo y hacia una concepción perfectamente ortodoxa, en lo religioso, del destino humano. No creo yo que estos caracteres hagan a Heredia menos romántico, sino todo lo contrario. En líneas generales me parece bastante evidente que todo el 1:0manticismo padeció de ese desdoblamient~ retólico, de esa ficción de personalidad. La concepción herediana de la poesía refleja muy típicamente el inspiracionismo romántico, si es que podemos tomar como testimonio de ella el poema que Heredia le dedicó al oficio, en 1825. Es el concepto sublime y t.rascendental de la poesía como "alma del universo", como una especie de aliento abrasador que "todo lo inflama" y que permite a la imaginación privilegiada de cósmicos parentescos, penetrar "con alas encendidas" en el mundo del misterio, aunque no sea más que para encontrar en él tan sólo como Heredia, un "horror profundo", una suerte de vacío metafísico que refleja en gran escala el gran flato ex.istente en el alma misma del poeta. Pero, a pesar de ese tedio, de ese .desencanto, la "sublime inspiración" se apodera de él y le "arrebata", le "agita". En ese estado de convulsión es cuando el poeta canta. Ese "espíritu de vida" gratuíta y como sin sentido,
ulterior que llena el universo, lo deja también henchido a él, infundiéndole su dramática belleza. El poeta que l? ca!?~ª queda eternizado, puesto que se ident1~1ca con lo inmanente e ilimitado. ¿No . ~·1ven todavía en la memoria del mundo Racme Y Byron, Anacreonte y Tibulo, Pínda~·o Y H;,rrera Meléndez Y "el ilustre Q u 1 n tan a ' el mllena1·io Homero Y Milton "más que todos elevado"? Estos son los dioses ":ª.~o res de nuestro bardo. Y él mismo acar1c10 la "dulcísima ilusión" de abrasarse también en el aliento cósmico hasta sobrevivir eternamente como esos mentores de su canto. No sospe;ha que los versos suyos nacidos con má s vocación de perennidad serán más bien aquellos que dora suavemente el crepúsculo mexicano o se abrasan en la luz puramente teITitorial de su islita lejana. Si esa dulcísima ilusión no se hubie1·a i·ealizado en unos cuantos poemas verdaderamente perdurables, no estaríamos hoy honrando fuera de Cuba el centenario del Poeta. Cuando se revisa-eomo voy hacerlo suscintac mente-su legado poético, tenemos que confesar que el gran aliento universal de la belleza no se apoderó de Heredia por modo tan contínuo como quisiera nuestra patriota beatería. Pero en media docena de poemas fué una visita inequívoca. Y con eso basta para nuestro orgullo. La poesía es de las pocas cosas que hay en el mundo que tienen su valor fuera de la cantidad.
a
Aparte la poesía de meras circunstancias, que no fué . poca, y la de mera imitación y ejercicio, que es también sobrada, Heredia dejó principalmente poesía de tema amatorio y sentimental, poesía religiosa y civil y una poesía híbrida de meditación y descripción que es su capital rendimiento. No fué Menéndez y Pelayo demasiado sc>vero cuando opinó que los versos eróticos de Heredfa '.' debían desecharse a carga cerrada o poco menos". Pero nos será p,ermitido discrepar de las razones, un tanto ingénuas, del insigne crítico. No creo que "quizá Heredia amó demasiado para ser un buen poeta amatorio", ni que el desaliño de esos versos suyos se deba a la intensidad conque le dominó "el tumulto de los sentidos". El prosaísmo de forma, es casi siempre indicio de un prosaísmo esencial. La experiencia amorosa es siempre la más difícil de elevarse a rango poético por lo mucho que tiene de individual y privati-
DE LA UNIVEltSTDAD DE PUERTO RICO
/
• •.
1
va, siendo así que toda poesía lo es en la medida de su universalidad. Una pareja de enamorados es un hecho poético a condición de que no la observemos demasiado, de que no fisguemos en la intimidad de sus deliquios; a condición de que nos aluda, cuando solo la miramos de soslayo a la universal primavera de que todos alguna vez participamos. Visto demasiado de cerca y directamente, el amor se hace trivial cuando no ridículo. Pues bien, es esa falta de distancia, por lo pronto, lo que suele vaciar de poesía los versos amatorios de Heredia. Nos sitúan casi siempre demasiado de lleno en la i¡1era anécdota de éxtasis o de despecho, de ilusión o de nostalgia, lia·ciéndonos sentir intrusos y un poco abochornados, como en una violación de correspondencia. "Son cartas de amor que ganarían mucho· con estar en prosa'', dijo Cánovas. Y en prosa están realmente. Al mejor Heredia amatorio lo descub1~mos cuando no escribe en trámite amoroso ni bajo el imperio de la pasión, sino cuando ésta se ha destilado ya, por la lejanía, en una suerte de esencia nostálgica, como en el admirable soneto "Recuerdo" en que, por obra de ese mismo equilibrio emocional, la sustancia romántica se reviste de cierta clásica serenidad, asumiendo ese último sentido religioso que toda poesía verdadera tiene, esa vaga onda de vinculación universal entre las almas y las cosas. A eso, Heredia no llega en su verso amoroso sino por rara excepción y precisamente cuando menos en trance amoroso se nos revela. Pero es, que además, en esta zona de la inspiración hercdiana-como en otra de que luego hablaré-hay algo que suena falso. Al principio, el erotismo del joven está satmado de cierta moralina y racionalismo dieciochesco. Muestra, por ejemplo, una impaciencia hacia la volubilidad y frivolidad femeninas que es ya un poco romántica por lo intolerante. La época que proclamó los derechos del hombre no se mostró igualmente dispuesta a reconocer los derechos de la mujer, entre los cuales el de la volubilidad es verdaderamente constitucional y uno de los que responde a un instinto más sagaz. Los poetas románticos, simulaban querer que las mujeres fueran como ellos: de un entreguismo absoluto, absolutamente inequívocas. En el fondo, sin embargo, no sabrían vivir sin su crueldad, porque el romántico es masoquista: lo que de veras le place es que le hagan sufrir. Cuando Heredia antes de partir por primera vez para
19
Méjico se despide de su Lesbia que probablemente no fué más que una criollita. tímida Y torpe, incapaz de suscitar todavía voluntariamente ninguna tragedia amorosa, el poeta galán se empeña en forjarse ya con ella todos los elementos de una "pasión funesta". Ya se instalan en su verso el llanto y la "suerte cruda" y el refugio de la "luna amiga", única enamorada segura de los poetas románticos. Ya Heredia se siente hombre fatal y le pregunta a la niña azorada. ¿por qué t!? uniste a mi suerte cruel, que ha emponzoñado de tus años la flor? Adivinamos, más que una exageración, una verdadera simulación de intimidad. Episodios posteriores, más documentados, pondrán muy de manifiesto la necesidad que Heredia tenía de aparentar una vida amorosa más intensa que su i·eal experiencia. Algún amigo de Heredia dejó ' testimonio de que el poeta "cuando joven, era muy enamorado". Pero ser enamorado no es ser amoroso y todos los indicios sugieren que nuestro poeta, como dice Lasserre de los románticos en general, estaba más enamorado del amor que de la mujer. "Las muchachas se molestaban mucho con él-añade el informante-porque en sus poesías se imaginaba correspondido en sus afectos y tenía citas con ellas y pasaba las horas de la noche en amorosa conversación". Y el propio Heredia, por su parte, escribe: Desquerido, sino triste, anhelante, y abrasado en amor, no tengo amante. ¿Se quiere nada más romántico:/ Para la generalidad de los hombres, el amor es algo que llega a su momento y que no se echa de menos cuando aún• no ha venido. Para el romántico no. El romántico vive-o cree vivir·-en necesidad constante de pasión o de celo. Y claro, este amor endémico y como profesional, este- amor eternamente disponible, más bien nos parece ser parte de la necesidad romántica general de sentirse agitado. Cuando el romántico no puede satisfacerla positivamente, es decir, con experiencia de amor o de dolor, tiene que llenar de todas maneras su vacío íntimo y elabora esas sustancias negativas-gases del espíritu ' romántico-que
20
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
son la melancolía y el tedio. El romántico no mo. El i·ecuerdo del Dos de Maya le arranpuede ser feliz, porque Ja felicidad es preci- cará una vibrante elegía quintanesca. Desde samente la ausencia de emociones definidas. 1822 quiere Ama el dolor por Jo que tiene de enfático, y encender en los pechos mejicanos la melancolía porque es una suerte de dolor aquesta hoguera que mi pecho abra za provisional o residual que la imaginación del de amor de libertad. poeta se encarga de potenciar. Junto a los versos eróticos de Heredia están siempre, como un repuesto, los versos senti- y no se detiene ni ante la recomendación del mentales que expresan la desolación de Ja in- homicidio político que tanto escandalizó a timidad vacante. Una de sus composiciones Mcnéndez' Pelayo. Llega por fin el momento más ambiciosas, de 1825, se titula "Placeres de poner esas convicciones a pl'Ueba. En 1823, de la rnelnncolía". Lleva lema de Quint¡ma: cuando ya la conspiración en que andaba me"Yo lloraré, pero amaré mi llanto--amaré mi tido estaba descubierta, escribe su poema "La dolor". Los fragmentos a que se quedó redu- Estrella de Cuba" que evidencia cierto pesicido el poema tratan, como es <le suponer, de mismo político, cierta irritación ante Ja pasila fatalidad del dolor en la vida humana y de vidad del pueblo que se habla negado a suJa melancolía como único refugio. E! tem- blevarse sin más ni más peramento mis mo-nos dice el poeta-es, en hombres como él, causa de dolor, Que si un pueblo su dura cadena no se atreve a romper con sus manos, por su ex'ccsivo ardor, que al fin agota bien le es fácil mudar de tiranos, del sentimiento la preciosa fuente. pero nunca ser libre podrá. Una manera romántica de decir que el ardor constante acaba por frustrar toda honda emo- La cuarteta estaba destinada a cobrar gloria ción de amor, que era lo común en Jos román- e incorporarse al arsenal retórico del separatismo. Y el poema terminaba con una vibranticos. te metáfora, que era todo un programa de viUna insustanciación semejante se cree ad- da: vertir en la poesía civil, política o patriótica de Heredia, aunque en menor grado y cons¡Libertad! A tus hijos tu aliento tancia porque aquí si que le dió la vida moen injusta prisión más inspira· tivos reales de emoción. Tuvo, como todos colgaré de tus rejas mi lira, ' los románticos, el culto genérico de Ja liberY la gloria templarla sabrá. tad, a1Taigado, por una parte, en Jos conceptos filcsóficos del siglo XVIII, por la otra, en En 1824 el poeta anda ya en el clestieno. La el sentimiento general de insumisión, de rebeldía contra el orden externo de las cosas que co.ndena política ha exacerbado de resentifué parte del equipo espfritual de su genera- mientos aquel entusiasmo libertario, algo imción.. En su poesía "Libertad", Heredia ex- provisado y teórico, de su primera etapa de poeta civil. Ahora, la nostalgia de la isla ve~ pone ese elemento conceptual: dada le va a dar a su poesía patriótica un tono menos puramente oratorio, menos resabiEl hombre vió la luz altivo y bello do de lo quintanesco, más personal e íntimo de libertad con el augusto sello sobre su frente varonil grabado. en · fin. Su primera i·eacción es de soberbi~ b:ronniana. En su poema "Proyecto", de ese La libertad es "el gran resorte de la humana ano, hace su decisión de luchar eternamente mente" y como el progreso de la razón no pue- contra la tiranía. De paso nos revela el otro de contenerse, el poeta profetiza el triunfo de fondo romántico de su libertarismo: el gusto la libertad. La cosa no puede ser más sim- de la i~su_misión. Sumisión es estar debajo Y ple. Esta convicción, favorecida por . todos el rcmantico necesitaba siempre dominar, solos vientos jacobinos de la época, dispuso des- breponerse. Así, Heredia comienza su proye~ de muy temprano a Heredia en contra de la to con una confesión: opresión política. Ya en 1820 celebra con precipitado entusiasmo "el arrepentimiento" Y amé desde mi infancia tormentosa de Fernando VTT Y su conversión al liberalislas mujeres, la guerra, el océano,
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
21
0
es decir, todo lo que representase cierta inseguridad dramática o una ausencia de disciplina: "el piratismo ideal" de que hablaba Mcnéndez y Pelayo. Mucho había en esto de ¡1ose byroniana. Pero en su famosa epístola de ese n1isn10 año "A Emilia" su poesía ya dn aquella otra nota patriótica más peculiar y conveniente y convincente, al recordar con te1;nura el dorado paisaje cubano, tan distinto de los campos nórdicos que le tenían aterida el alma: ..• Mis ojos doloridos no verán ya m'ecerse de la palma la copa gallard!sima, do1·ada por los rayos del sol en occidente; ni a la sombra del plátano sonante el ardor burlaré del medio día inundando mi faz en la frescura que espira el blando céfiro .•. vc1·sos estos todavía muy desceñidos y acadépero que ilustran ya aquella dimensión "interna"-como la ha llamado Chacón y Calvo- de la poesía civil de Heredia que, no menos que la otra, había de fecundar honclámente la conciencia cubana, iniciándola en el orgullo de su propia tierra. rnic ~s
En 1825, la "vuelta al sur", camino de Mé~ jico, le llena de agradecimiento el pulmón herido por los fríos del Norte. Ante el perfil lejano de l::i isla en el horizonte, entona su "Himno del Desterrado", en que la contemplación orgullosa de si. mismo se conjuga con una valoración ideal de lo seguro, de lo firme e inmutable, que es peculiar en él, como veremos al tratar de su poesía meditativa. Espiritado y elocuente, el poema termina con el célebre vaticinio: Aunque viles traidores le sirvan, del tirano es inútil Ja saña, que no en vano entre Cuba y España tiende ·inmenso sus alas el mar. Todo este libertarismo optimista, sin embargo, estaba destinado a quebrantarse paulatinamente en su destierro mexicano. Ya vimos las circunstancias que concurrieron a esa transformación. En 1829 su poesía "Desengaños" es una larga explanación biográfica de su trtulo. Mira ya su episodio conspirador como una aventu"a ideal, mal pagada por el "tor11e abatimiento" del pueblo. Y confiesa que
•.. en extra njero cielo sentía apagar el generoso anhelo que tan indigna gratitud pagaba De la vana ambición desengañado, ya para siempre abjuro el oropel costoso de Ja gloria y prefiero vivir simple, olvidado, de fama y crimen y furor seguro. Todo este procesp de su poesía civil-libertarismo teórico en Jos años sin responsabilidades, separatismo mesiánico y ardiente en los días de resentimiento personal, de1Totismo progresivo a medida que el hombre entraba en contacto con las realidades tenacesnos sugiere la opinión, muy heterodoxa tal vez, de que Heredia no fué esencialmente un poeta civil, como lo fué, por ejemplo su compañero de gloria romántica, Olmedo. La poesía civil de Heredia es circunstancial, como s'u poesía amorosa; no la mueve ninguna hon~ da convicción política; no está cargada, a pesar de su profetismo ocasional, de ninguna fe profunda en el destino superior de la libertad, ni en la fecundidad de !a violencia histórica. Su libertarismo es también una reverberación romántica. Nacía de un fondo ideológico y psicológico completamente apriorístico-valga la expresión-que se desvanecía ante la claridad de lo real. Goethe confesó que los románticos hablaban de libertad porque les s"ducía la palabra, sin que se preocupasen mucho de precisar sus posibilidades de rea!izac10n. Y es harto sabido, que en general, los románticos se ganaron reputación de reaccionarios por la frecuencia con que, ante las exig·encias de Jo concreto, se producía en ellos un desistimiento del ideal vagamente acariciado. Heredia, romántico can<l~r·<'SO de América, no pudo ser excepción. No fuero.!\ los románticos los más seguros libertadores de América aunque otra cosa suela parecer. Así y todo. de Heredia ha vivido l;i ilusión, no el desistimiento. Su poesía patriótica-tan escasa (le primores formales como de riqueza e intensidad-alcanzó, sin embat·go, a menudo, tal energía de formulación en lo clebllmente sentido, que sus versos se hicieron lemas obligados en todas las lápidas de la libertad cubana y le crearon a la idea separatista en la isla, un ambiente ideal del cual se alimentaron las juventudes destinadas a realizar el sueño de aquel que ya se había cansado de soñar. Martí no cesó de evocar a Heredia con generosidad de iluminado, prestándole de su propia
22
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
sustancia; y Varona pudo decir que él Y todos los cubanos de su generación "aprendieron a sentir por Cuba, a ver sus notas peculiares, típicas, en la obra de He1·edia. Es que Heredia tuvo por destino ser el primer vocero poético de nuestra vocación de patria. No nos engañemos, sin embargo, esa no. es la gran poesía de Heredia. Seguramente se puede decir que no lo fué nunca en los románticos cuando hicieron poesía oratoria, de arenga o de epinicio. La musa romántica era esencialmente lírica y elegiaca. Heredia es más poeta verdadero cuando canta, no lo que triunfa, sino lo 'qUe muere; no cuando trata de comunicar sus emociones para enardecer a los demás con ellas, sino cuando se vuelve sobre las suyas propias y las toma de apoyo para inducir los sentidos universales e inmutables de toda experiencia. No es entonces un poeta filosófico, porque no parte de la abstracción, sino de estados emocionales en los que, al modo romántico, cree hallar testimonios de las pocas certidumbres accesibles al afán humano. Y es este poeta patético-meditativo el que todavía, a despecho de verbalismos, platitudes y énfasis sonoros, logra contagiarnos esa emoción i·eligadora o religiosa del mundo que parece ser, en última instancia, la médula de toda poesía.
En esta zona de inspiración, son tres sus temas fundamentales: la historia, la naturaleza, Dios; es decir, las tres dimensiones trascedentes de toda apariencia: el tiempo, el espacio y el Más Allá. El estímulo principal de su poesía de tema histórico es la contemplación de los vestigios del pasado. Su meditación Ante el Teocali de Cholula es el ejemplo clásico y el más insigne. Sensibilizado por Ja muerte reciente de su- padre, que le ha dado una referencia personal en su alma al estóico sentimiento español de la fugacidad de las cosas humanas, el poeta se alza en plena adolescencia, a un grado de madurez emocional y meditativa realmente increíble. A la caída de la tarde, contempla la ruina del templo azteca al pie de los volcanes. Describe el escenario y la hora con pinceladas vigorosas que rinden, sin embargo, una trémula calidad evocadora. El silencio y Ja quietud le predisponen a la meditación. La sombra deT crepúsculo va invadiéndolo todo, y acaba por anegar al poeta.
un largo sueño . de glorias engolfadas y perdidas Todo lo humano ha perecido. Sólo. l~ .pirám~ de azteca-testigo del viejo dolo1· mut1l-perd . 'nvulnerada por el tiempo. Sea ella perp~~:01 recuerdo a la posteridad "de la demencia y del furor humano". , La ruii;ia, como se ve, juega todavia aqm un papel simbólic<> Y didáctico; pero ya co~ plicado con aquella sugestión de. d~cadenc1a que tan grata la hizo a los roma~t1~os. . En Atenas Y Palmira, Heredia hab~ara imagm~ tivamente de "el silencioso gamo de las ruinas". Pero el amor de Heredia a las .r~inas no es realmente el del segundo romant1c1smo, que amaba la i·uina por . lo que tenía d_e acabado de ' residuo silencioso de un pretérito envuelto · en el misterio. Su emoción es más bien por lo que la ruina tiene de vic:orioso sobre el tiempo, por cómo ha logrado afirmarse contra la demoledora eficacia de los .siglos. Es el amor a la ruina en lo que tiene de heróico, que se echa de ver también en su poema A la gran pirámide de Egipto: Escollo vencedor del tiempo cano, Isla en el mar oscuro del olvido, Misterio enti·e misterios distinguido, de un inmenso arenal grnn meridiano! Montaña artificial, resto tremendo, Estructura sublime y poderosa, Del desierto atalaya poderosa, De la desolación trono estupendo! En tu cumbre inmortal se d;i.n la mano La eternidad que fué con la futura: La voz de lo pasad<> en ti murmura, De una tierra ya muda escombro vano! El verdadero protagonista de esa poesía es el tiempo; los vestigios invulnerados son met·os testin1onios de su implacable gl'8ndeza. En Placeres de la Melancolía el poeta declarará explícitamente: ¿ Quién placer melancólico no goza Al ver al tiempo con alada planta Los días, los años y los siglos graves Precipitar en el abismo oscuro de lo que fÚé? Es un sentimiento cruzado de lo estoico y lo romántico, en que la emoción de la caducidad
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
humana, de su insignificancia ante la eternidad, se combina con el gusto romántico de la fuerza y con el afán secreto de perduración del yo, triste de no poder rivalizar con la inmutabilidad de esos grandes vestigios. En Heredia, sobre ese elemento melancólico que es la tristeza de lo que fenece, priva el elemento heróico de admiración por lo que dura . . El suyo es todavía el romanticismo fuerte de la primera época. Fondo no muy distinto es el de las poesías de la naturaleza. Gusta del espectáculo natural en sus momentos poderosos, dramáticos; exaltación del poeta en soberbio afán de competencia con ella. En una tempestad es una de las composiciones más espiritadas y hermosas de Heredia. Escrita en presencia de la gran fuerza natural, dominándola, alzando su voz sobre ella, como la alzará después sobre el fragor del Niágara, el poeta se siente vibrnr en máxima tensión: tutea al huracán; recibe de su "soplo abrasado" aliento para describir, con palabras de una gran energía dramática, la violencia desoladora de la tempestad, su marcha impetuosa hasta llegar el momento absoluto en que parece que se borra el mundo y el poeta realiza su sueño romántico, tratando a la naturaleza de potencia a potencia: "el huracán y yo solos estamos"! Teatral, se dirá. ¿Cómo no, si la poesía romántica busca siempre instalarse en lo sublime? Irresistiblemente cómico es ya para nosotros el famoso comienzo de la Oda al Niágara: Templad mi lirn, dádmela que siento En mi alma estremecida y agitada Arder la inspiración! Este imperativo retórico, tan frecuente en Heredia, es la manifestación de aquella prisa lírica, de aquella necesidad de inmediación entre el motivo y el canto, que es caractetísti· co del mecanismo creador. Lo romántico es ese· escribir "bajo los efectos de la inspiración": de ahí la embriaguez, el desbordamien· to expresivo, e~a suerte de cegazón intelectual y de insuficiente madurez en la poesía de la época. No se saldrá de ella hasta que el poeta se avenga a cantar, como decía Bécque1· que habla de cantar. No dentro de la emoción misma, sino en el recuerdo de ella. · La poesía se hará entonces reflexión poética: un volver a sentir, un recordar lo sentido; y devendrá más y más moderna en la medida en que aumente esa distancia entre la emoción
23
primera y el trance expresivo. La poesía romántica, para la cual inspiración y expresión eran simultáneas, e1·a esencialmente una poesía de improvisación. La Oda al Niágara fué, como sabemos, escrita sur place. Y resultó inevitablemente, una catarata de palabras llena de ruidos retóricos. Pero, ¿quién negará In fuerza descriptiva de aquel verso que, un momento sereno y contenido, como las aguas que se acercan a un abismo, acaba por despeñarse él también en un torrente verbal donde los vocablos, lujosos de aliteraciones onomatopéyicas, cobran ímpetu y sonoridad inigualables? Del torrente poético se alzan también vapores de meditación, irisadas nubecillas de recuerdo. ~nte el paisaje nórdico, abrupto y escueto, no puede el poeta contener un recuerdo de· su dulce Cuba: ¿Mas qué en tí busca mi anhelante vista con. inútil afán? ¿Por qué no miro alrededor de tu caverna inmensa las palmas, ¡ay!, las palmas deliciosas, que en las llanuras de mi ardiente patria nacen del sol a la sonrisa, y crecen, y al soplo de las brisas del Océano bajo un cielo purísimo se mecen? Es un mo111ento nada más, un intruso momen· to sentimental. Pero el poeta vuelve enseguida a su Niágara, símbolo del "alma libre", generosa, fuerte" que lo contempla; percibe el poder de Dios manifiesto en la potencia fragorosa de las aguas, y elevado al plano de la simbolización metafísica, su voz se carga ele solemnes asociaciones en una estrofa soberbia:
Ciego, profundo, infatigable corres, como el torrente oscuro de los siglos en insondable eternidad .. ! Al hombre huyen así las ilusiones gratas, los florecientes días, ·y despierta al dolor. La vida se desliza inconsciente, como. las aguas del lago, hasta ir a despeñarse de súbito en el abismo del dolor inevitable. El poeta viene a la evocación de sus propias tristezas y el poema descriptivo-filosófico se hubiere disuelto así, con merma de su vigor, en el eterno confesionalismo romántico, si no lo levantase de nuevo al plano heróico una nota final, en que el poeta pide la eternidad del Niágara para su propio canto:
24
REVISTA
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
Dentro de pocos años Ya devorado habrá la tumba fría A tu débil cantor. Duren mis versos Cual tu gloria inmortal! Pueda piadoso Viéndote algún viajero, Dar u~ suspiro a la memoria m!a! Fuente menos vocativa de inspiración en Heredia es la emoción religiosa. Era capaz de ella como lo son, por necesidad y hasta por definición, ..todos los poetas. Y esa emoción se henchía frecuentemente en él, como en todos los románticos, de latitudes panteístas. Pero no e'n balde se había formado Heredia en la tranquila sedimentación teológica de la América colonial, ni por otra parte, asistió en vanO:-literalmente-al volteriano racionalismo de su época. En él, cori10 en Chateaubriand, como en Vigny y '.Lamartine, se da pues una emoción religiosa a la defensiva, íntimamente polémica: la lucha desesperada del espiritualista contra la incredulidad a que le urge un mundo nuevo de audacias racionales. No es el suyo todavía el catoiicismo desesperadamente asido a una tabla dogmática de salvación, sino un cristianismo, que, sin poder sustraerse a los imperativos del siglo enciclopedista, intenta su justificación por vía rncional. y claro que la emoción religiosa se ve así en gran medida obliterada o falseada de intelectualismo. La emoción religiosa se da pura, tranquila, segura de su raíz interior, o no se da. En lo metafísico también, amor que razona no es amor. Sospecho que a esta circunstancia de época se une, para explicar la falt.a de lumen, de temblor sacro, en una palabra, de dimensión mística en la poesía .religicsa de Heredia, una circunstancia biográfica también: el hecho de que la mayor parte de esa poesía, si no he reparado mal, se produce en sus años postrimeros de mala salud, de desencanto y cercanía de la muerte. Es refugio en la frustración, más que hogar de fe. Tiene algo de la confesión de última hora en el incrédulo de toda la vida, aunque esto en rigor Heredia nunca lo fuera. Salvo en algunas expansiones de religiosidad panteísta, como la que hallamos en su Himno al Sol, sus poemas religiosos son todos argumentativos: en la penuria final de sus entusiasmos, el poeta se defiende contra la más trágica de las soledades, la soledad interior de sí mismo. Necesita llenar de sentido, de algún sentido metafísico, este trágico vacfo. que se va abrien-
do Junto a él, ante él. Por otra parte, la aguda conciencia de su acabamiento prematuro Je fuerza, por ese misterioso requisito· de justicia tan hondo en el hombre, a postularse a sí mismo un mundo teleológico, un alma vocada a la eternidad. En fin, el espectáculo mismo de un mundo natui·al armónicamente regido suscita en él, como en los místicos más razonadores pero menos místicos, una explicación poética. El poema A la Religión es una apología de la del catolicismo y de toda fe en lo ulterior. La prueba de validez de ésta la halla el poeta en la emoción misma ante la naturaleza: Cuando con tanta estrella desparcida brilla sin nubes el nocturno. cielo, quisiera suspirando alzar el vuelo y a su· perenne luz ·junta1· mi vida. Este secreto instinto me revela en soledad y calma que no es la tiel'l'a . el centro de mi alma. El "secreto instinto" descubría así una verdad que, casi con las mismas palabras, ya había señalado Bartolomé Leonardo Argensola. Como en el famoso soneto del aragonés, la precaridad de la justicia en el mundo es tam'Dién garantía de certeza en la vida futura. La religión es un consuelo del mal de Ja vida, explica el romántico dieciochizado: nada tiene que ver con el ' fanatismo que usurpó su nombre. Pero estas mismas reservas inerman la pasión afirmativa con que siempre se da el misticismo verdade-· ro. En el poema "Contemplación'', el espectáculo del cielo estrellado, la gran fuente mística de Fray Luis de León, ·no le inspira a Heredia más que platitudes morales. Criatura de una crisis histórica, Heredia está escindido entre Jos testimonios solemnes ele lo in1nutable y ese "prcgTcso de las ciencias" elogiado en unos versos fáciles de engreimiento racionalista. En su invectiva Contra los Impíos, sin embargo, tiembla la ira del espiritualista contra. el racionalismo arrogante, que preten~e pnvarle de su razón de ser, que es su razon de sentir, y termina afirmando Ja persistencia de Ja fo iluminadora , sobre. el "mundo misterioso". que no ilumina el sol, ni el tiempo ~ide. 0
. Como casi todos Jos rom ánticos, Heredia se SJent~ llamado al gran poema filosófico. El totahsmo romántico no se contenta con menos que este verter en símbolo y alegol'ia la
DE .LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICQ.
cabal significación de lo existente. Pel'o Hel'eclia n~ lo hará a(m en ia fol'ma simbólica que el Fausto acl'edital'á más tarde, sino en forma dil'ecta, todavía tradicional, todavía escolástica. El tema que elige es también el menos solicitado por los sentidos: nada menos que la preocupación de la inmortalidad-"glorioso tema, de infinita importancia", nos dice con pl'osaísmo candol'oso. Santayana, que por ser a la vez buen filósofo y excelente poeta conoce bien el paño, nos ha recol'dado cuantas veces, al meterse a filofar, el poeta se pierde en los arenales yermos de la mera versificación. Y, sin embargo, hay poesía y filosofía en Lucl'ecio, en el Dante, en· Goethe. La hay, nos dice el pensador hispano-inglés, cuando ·el poeta condensa en intuición vigorosa alguna honda aprehensión de la realidad a que el filósofo sólo llega por via discursiva. Pel'o la versificación del razonamiento pol' s í sola no es poesia. Desgraciadamente, el poema de Herediaque es acaso su más ambiciosa empresa poética-es fundamentalmente discursivo. Es un alegato a favor de la inmortalidad. No sé que se haya tenido nunca mucho en cuenta, para explicarse a • Heredia, al abogado actuante que en él había. Cuando sus poesías meditativas no arrancan, como la Meditación del Teocali o la del Niágara, de un estado emocional; cuando nacen en el plano de la abstracción y por obl'a de una pura voluntad intelectual, su poesía tiene mucho de elaboración forense. Así en este largo poema, en que el poeta va desarl'ollando, con un cuidado metódico completamente indigno de un poeta romántico, los principales argumentos clásicos en favor de la vida futura y algunos de su pl'opia cosecha no exentos de sustancia y fineza. Ejemplo de éstos es aquel que ' deduce de las pasiones mismas, y en particular del pudor, del rubor, la necesidad de una vida posterior de sanciones. No nos avergonzaríamos -dice- si un fondo misterioso de nuestra. sensibilidad no intuyese la existencia de normas éticas permanentes. Sí: la inmortalidad explica sola del hombre los misterios, y sin ella son sus instintos pavoroso enigma y sus virtudes miseri¡.ble sueño, final nobilísimo que nos parece resumir los e~os de conceptismo calderoniano resonantes en todo. el poema. Abandonó el poeta en éste su camino privativo, su vía natal de intuición, para condensar también en versos. prodigiosa-
25
mente fáciles los sorites de las escuelas. Y, sin embargo, no puede negársele al empeño, en su conjunto, una gran nobleza y vigor intelectual, testimonio de un espíritu profundo muy distinto del Hereclia puramente emotivo y verbalista que han acreditado en exceso los juicios de manual. Ni puede desconocerse que hay en esta miríada de versos filosofantes, sobre la aptitud admirable para el manejo plástico de las abstracciones, logros incontables de vigor, de elegancia, de aura sugestiva. En la literatura hispanoamericana escrita en castellano no se habfo logrado jamás con tanta .discresión tamaña empresa. Y si Heredia, en vez de ser el poeta insular de un e111peño ya en su ocaso, hubiera sido poeta de metrópolis robusta, andaría aún hoy disputándole vigencia a los Milton, los Wordsworth y los Goethe. llfo he extendido demasiado, pero de propósito, en .. algunos lugares menos transitados de la obra herediana. Debo ahora resumir muy apretadamente estos pareceres, que quisieran ser el tributo de franqueza al poeta en su centenario. El problema que Heredia plantea, brevemente formulado, es éste: ¿se trata de un caso de arqueologia literaria o de actualidad y peren' nidad poética? ¿Qué valor, qué calidad hay en Heredia que satisfaga al gusto de hoy? ¿ Cuales que den satisfacción inequívoca a un gusto permanente? Y desde luego, el intento de contestar esas preguntas nos llevaría a una cuestión de orden estético capital para nosotros: las calidades de época de un poeta-en Heredia, las calidades románticas - ¿pueden ser calidades perdurables? ¿Cuándo la calidad de época se hace calidad eterna? · Apenas puedo más que esbozar en esta ocasión unas respuestas provisionales, intentadas para el propio sosiego crLtico y hasta patriótico. Heredia es, casi exclusivamente, un poeta ele calidades neoclásicas y románticas, más de éstas, a mi juicio, que de aquéllas; pero casi siempre oscilante entre la deliberación fría del neoclacisismo dieciochesco y el ardiente abandono del primer romanticismo. Esta inseguridad interior de la poesía de Heredin es, probablemente, u~a de las causas de la incertidumbre estóica que en nosotros mismos suscita. Lo romántico en él · es, desde luego, lo mejor: su pasión generosa, su grito ávido, su inquietud metafísica. Pero yo debo confesar que lo romántico en él es demasiado tipi-
26
• 1
REVISTA -
AsoCIACION DE l\IIUJERES GRADUADAS
co psra complacer al gusto actual, hecho precisamente de una reacción contra el romanticismo. Con un dogmatismo inevitable, que no quisiera que resultase denmsiado pedante, podrlamos decir que Heredia ilustra insuperablemente el error romántico en general; e1Tor, clnro cst.'i desde nuestra sensibilidad actual para lo poético que es la sola de que podemos valernos. Ese error nos parece consistir en una inversión de los medios de expresión. Intmtaré aclarar esto. Hoy no creemos que la función del poeta sea en modo alguno explicativa, exhortatoria o ronfesional, como creían los románticos. No está el poeta para ilustrarnos sobre nuestro destino, para esclarecer el sentido de la vida o señalarle propósitos a la e}dstencia individual. No está en rigor, para nada trascendente o muy excepcional. El romántico se tomó demasiado en serio. Olvidó que Ja misión del poeta es presencial y presentativa; que no es él sino un potenciador de la comdn experiencia humana y que su voz nos llega más hondo mientras más fielmente recoge nuestra propia voz. Este hombre que a veces ~iente In vida un poco mt.s intensamente que los demás hombres, no es poeta sino porque ruede expresar intensamente esa experiencia. Al fin y a 1 cabo, lo que vive y perdura de los grandes poetas no son tales o cuales ideas o programas vitales, sino los pasajes o versos en que captaron concisamente aquellos momentos de su experiencia que todos hemos vivido o podido vivir. El poeta es el gran consciente de la existencia, pero no su explicador. Al contrario, la poesía se evapora desde el momento en que intenta explicar algo. La vida es en rigor inexplicable, y lo que el poeta har e es señalar dramáticamente su misterio. No l11w verdadera poesía a base de claridad. O, por me.ior decir, la claridad poética consiste en recordarnos fielmente la ocsuridad de lo Yital. Poesla es presentar con claridad el misterio. Esta inexplicabilidad esencial de la materia poética es lo que determina que la poesía no pueda ser racional, esto es, discursiva. La poesía es presentación, y esta presentación sólo puede lograrse de dos modos, que son los métodos de la expresión poética: o directamente-y entonces tenemos una poesla descriptiva o narrativa-; o alusivamente, es decir, por medio de simbolos, de imágenes. La elección de uno y otro modo de expresión no es arbitraria. Cuando la experiencia que se
quiere presentar es principalmente extemapaisaje, suceso- el hecho externo tiene suficiente claridad para ser presentado directamente, y el arte del poeta apenas si consiste más que en la plenitud concisa. Claro es que nunca la materia poética es puramente externa, ya que de lo que principalmente se trata es de presentar Ja experiencia del hombre entre las cosas, y toda poesía verdadera es siempre, en mayor o menor grado, lírica'. Pero los romántfoos exageran esto hasta el punto de borrar enteramente la frontera entre las dos grandes zonas de la experiencia. A fuerza de personalizar la Naturaleza, la desnaturalizan. De tanto referir a si mismos la vida, el mundo, el suceso, acaban por suprimir enteramente el espect.<\culo del universo, y su propia gracia inundándolo en un monstruoso desbordamiento de su propio yo, sobre el misterio peculiar de la creación perfectamente traducible en las imágenes de los sentidos. superponen el misterio distinto del alma, que pide imágenes diversas, imágenes de intuic1on. Heredia incurrió demasiado en ese antropomorfismo romántico. Lo que no quita para que sus momentos más inequívocamente poéticos sean aquellos en que lo externo se Je presenta asistido de intimas resonancias; en que se dé un más justo equilibrio de Ja sensación y la emoción. Para comprender la inversión romántica de que hablo, es de notar que eri la poesía íntima o subjetiva suelen Jos poetas de aquella actitud hacer todo lo contrario que con la poesía descriptiva: la objetivizan en exceso, inventan una especie de naturalismo de la intimidad convierten en espectáculo impudoroso la an~ gustia y la ternura humanas. La inversión· ·romántica consiste así en que nos da Jo descriptivo en términos demasiado líricos y Jo lírico en términos demasiado descriptiv~s.' Resuelve Ja claridad del mundo en imágenes ensoñadas, y el misterio del alma en intentos · directos de comunicación. En tanto en cuanto la sensibilidad moderna haya tenido razón en rectificar esta inversión de la presentación poética a que los románticos se entregaron, la poesia de Heredia es una poesía periclitada. Habla un lenguaje poético distinto del nuestro, y necesita asistirse, para su estimación, del fervor patriótico o del regodeo en las puras sonoridades verbales, en los meros ritmos externos. Pero has;i: qué punto sea la nuestra una posición estetica llamada a permanencia, y no una me-
....
,;.
,
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ra fatiga de época, es cosa que ser ía riesgoso decidir. Lo único que podemos hacer es no mentir; dejar testimonio franco de nuestra sensibilidad. Cuando todo se haya dicho, sin embargo;l·etendremos en Heredia un poeta que es, por momentos, magnLfico. Mag·nífico por aquella potencia abarcadora ele su mirada aquilina sobre el paisaje; por el brío de la imaginación y del verbo en ' él; por su don magnífico de plastificar o licuar en palabras y melo. EL RIO, LOS HOMBRES Y LAS BALSAS (Viene de la· pág. 11)
nizo de color, el muy rogado, crece contando los años y es propiedad del dueño del Jugar en que nace. ¿Quién pelearía por un palto o un naranjo y hasta por un cedro? Nadie. Pero por un palo de balsa es otra cosa. Ha habido peleas serias en las que ha relucido el cuchillo y ha corrido la sangre. Una vez el cholo Pablo mató al Martín por cortarle un palo mientras él se hallaba ausente. Volvió el Pablo del pueblo y echó de menos su palo y averiguó . . . . Seguidamente fué donde el Martín. E staba en Ja puerta de su choza. · -¿Quién mia cortao el palo? ... Y el cholo Martín, haciéndose el mosca muerta y riendo: -¿Luan cortao? .. . El Pablo se ajusta la faja como para pelear y dice: -Claro que luan cortao, no se va dir solito ... Y el Martín, mascando su coca como si tal cosa: -Estoy por crer que! palo se jnyó solito ... La Represent ación de Hispanoamérica en la . . . (Viene de Ja pág. 9) Jos episodios sentimentales : los padres de l\fartí, doña Leono r Pérez y don Mariano Ma1·tí; las mujeres que •amó: Blanca Montalvo, la ara g·oncsa rubia , su rama de almendro florecida; Rosario de Ja Peña, Ja inspiradora· del romántico "Nocturno" de Manuel Acuña; Concha Padilla, Ja actriz mexicana; María García Grnnaclos, la niiia de Guatemala, y Carmen de Zayas Bazún, la esposa eleg ida en una equivocación que lo ll evó a s u único fra caso: la t entativa <le un hogar deshecho por In incomprensión.
27
días ; por su manejo, a menudo soberbio, de las estructuras sonoras; y por los instante2 -que alg una vez se da11 en todos sus poemas mayores-en que renuncia a su g ran facilidad y se siente sobrecogido del misterio, de lo que no se puede expresar. Y cuando todo s e haya dicho, quedará por decir, con unción filial, que l fore dia nos es sagrado, porque en su canto fué el primero en libera rnos.
Entoces el Pablo no pudo más y sacó su cuchillo abalanzándose sobre el Martín. Un solo golpe al pecho y no tuvo tiempo ni de gritar "ay". El Martín es difunto hace cuatro años. Los palos de balsa escasean cada vez más. Quedan algunos y los dueños los cuidan amorosamente, pero crecen haciéndose aguardar. ¿Si no fuera por ellos, cómo cruzaríamos el Marañón? Su unión forma las balsas, esas cuadrangulares armazones que pasan el río hasta podrirse o ser llevadas por él y pueden contar mil historias. Río arriba, hay un valle que se llama Shicún donde los ·palos abundan. Los dueños hacen negocio vendiendo balsas Y los compradores se vienen con ellas por el río. Todos los calemarinos hemos ido a Shicún muchas veces, pero no todos hemos vuelto. i Balsa: feble armazón posada sob1,e las aguas rugientes como sobre el pelig1·0 mismo! En ella va la vida del hombre de los valles del Maraí'jón, que se la juega como en un simple tiro a cara o cruz de moneda. Hay por último, en la biog1·::.fía de l\fañach, un esquema de la g es tión literaria de Martí en sus diversos planos;, con ventanas certeras a Ja estilística que ofr,, cen ni futuro inves tigador asimientos de orientación sagaz. Cuando l\fartí leyó el Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, escribió un elogio del ral"O libro. Em para él la obra de Galván, novela, poema, e historia. Historia, nov;:-ln y poe- ' ma es el libro de Maflnch : novela dor.(le se funden sin violencias la g racia imaginativa y el hecho histó1·ico, porque ambos coinciden aquí, donde la historia tiene calidad novelesca.
·'Puerto ~ca y el ¿7'((,ito de la juventud Por. MARIA.NO PICON SALAS
Si pudiera reducir a una categoría, a una esencia, todo el conjunto de impresiones gratísimas, todo este regalo que me ha deparado a los sentidos y al espíritu la hospitalidad de Puerto Rico, es el maravilloso mito de juventud con que nació a la vida histórica; mito de juventud que del dorado sueño poético de vuestro misterioso conquistador J uan Ponce de León, pudiera convertirse y ya me atrevería a decir que se está convirtiendo, en aspiración consciente del pueblo puertorriqueño. Perdido en tierras, mares y soledades nuevas y muy diversas a las de la vieja poesía clási.ca, el hombre de España que realizara en el siglo XVI la gran aventura de nuestro Continente, forjó mitos en los que inscribía su exposición simbóli ca, sueño de espacio o de reposo, aquel "plus ultra" o más allá, aquel país o humanidad distinta de la que habían dejado en la ya colmada y rencorosa Europa y en la que debían reconciliarse todos los odios, rivalidades· y humilladones de un mundo que ya en aquel magnífico instante del Renacimiento comenzaba a sentirse angosto. En mi país venezolano, enorme, dulce y áspero a la vez, con el tumulto de sus ríos, la soledad de sus llanuras, la brava tierra roja, en continua erosión de sus desiertos, los grandes espacios sin hombres; fué el mito del Dorado, de las cúpulas de Oro y los palacios de pórfido de la nación de los Omaguas, lo que animó en infatigables cabalgadas, en expedidones que todavía nos asustan, el descubrimiento y la posesión de la tierra. Y hasta los alemanes calCuladores, de mentalidad ya capitalista que mandara Car·los V en J 520 para que contabilizaran
la codicia, sufrieron también el tremendo espejismo del mito. Abandonaban sus factorías costeras, sus encomiendas de indios ya reducidos, para sumergirse en el Continente, en la selva a buscar la inalcansable tierra del Gran Dorado. Del mismo modo aquellos españoles que después de cruzar desde Panamá hasta el extremo sur de Chile la enorme gradería continental que levantan los ~~ . des, llegaron a la úl~i1:1a Thule, al_ s1t10 mismo donde la America del Sur Junta en fragor ele olas y de tempestades sus dos océanos, forjaron la imaginaria Ciudad de los Césares cuyas dulces campanas que llaman a la paz Y a la plegaria parecían ofrecer a los aventureros manchados de tanta sangre, una promesa de perdón. Ya no se podía caminar más; ya materialmente se habían agotado las tierras en trance de descubrimiento. Al final de la· gran aventura restábale al conquistador la zona siempre inédita, el descubrimiento de su propia alma. · En esta tierra balsámica de Puerto Rico, frente a este maravilloso arco insular que una nostalgia parecida denominara las "Islas Vírgenes", es decir las que esperan nueva Historia y nuevas peripecias humanas, surgió y debía surgir aquel mito de juventud de vuestro Juan Ponce de León. Y me ha seguido, me ha preocupado en los inolvidables días que supo ofrecerme vuestra hospitalidad. Lo he visto como una cosa viva no sólo en la belleza de vuestro paisaje, sino en la juvenil fuerza y entusiasmo combativo de vuestras gentes. Lo he visto en las hermosas muchachas, llenas de libros, de preguntas,
e5neditación_, cA.lemana Por l\J41HANO PICON SALAS
Alemania es un pa ís probl ema y cargado de peligrosa inflamabilidad, dentro de Ja Historia europea más reciente. Una justa avaluación de Jos hechos alemanes venciendo nuestra repugnancia para lograr Ja objetividad, incumbe a quienes aun luchan por defender en esta hora sombría del mundo Ja amenazada libertad del Espíritu. Palpita en nuestra contemporánea humanidad un inmenso sentimiento de justicia social, y aunque numéricamente avasalladoras las corrientes políticas que Jo animan, tropiezan en todas partes con el propio ·obstáculo que les crea su ceguera para ver lo distinto y para comprender fríamente Ja técnica y el oportunismo de los enemigos. La subestimada burguesía europea ha sacado infinitos recursos de guerra, hasta quitarse en los países dictator iales aquel decoroso tra je de Legalidad y de Cultura que antes Je sirviera de justificación ética. Ha encontrado en el relativismo moderno Ja temperatura propicia parn desdeñar Jos valores metafísicos que nosotros asociábam os a Ja palabra "Civilización", y en el universal quebrantamiento de las formas y de los conceptos tradicionales, ha descubie1·to fuerza para animar nuevos mitos. Un mundo demoníaco, fría y voluntariamente brutal, ha sus tituido en Jos últimos años a aquellas g entes comedidas, corteses y elegantemente escépticas de Ja Europa de anteguerra. La sangre ha vuelto a cobrar su tributo, erigiéndose como supl'Cma razón, sobre la ruina de las formas pulidas y los elaborados conceptos de la vieja civilización europea. El asesinato político y el tenebroso misterio de la policía secreta han vuelto a actuar, y con una tenacidad y sadismo que nos parecían olvidados. Por eso-y con un poco de petulancia suramericana-, me entretenía en decir a . un escritor alemán que me hablaba d\l la "nove·ctad" de su régimen :-Es nuevo para ustedes, pero sumamente viejo para un hombre de Suramérica. En el comienzo de nuestra histo1·ia tuvimos también estos regímenes de sangre. La "mazorca" con que el tirano Rozas liquidaba a sus enemigos, era en l~ Argentina de hace cien años una .especie de "Gestapo".
Después. -y aunque no se puede decir ni con mucho, que en nuestro país~s reine la Justicia -hemos come"zado •a aprender, al menos, las viejas formas políticas europeas. Y ocurre el hecho paradoja( de que nosotros empezamos ahora a buscar Jos sistemas legales que aprendimos en los libros de Derecho de Europa, cuando ustedes los desdeñan. El culto de Jo "irracional", del "instinto" que ustedes quieren elevar al plano de Ja Filosofía, ya existió en nosotros de hecho: lo tenían-sin saberlo-los mazorqueros de Rozas, Jos "guapos" de las largas guerras civiles de México, de Bolivia, de Venezuela. Los tiranos de aquellos pueblos disponían también de inteIectualoides que adornaban a sus Jefes de Jos títulos más pomposos. · Y quienes pertenecían a la "milicia" o disfrutaban de las grandes si.necuras fiscales , encontraban, también, corrio Jos miembros de vuestros "partidos totalitarios" que sus Jefes eran verdaderos "Regeneradores 1del Universo". Prescindiendo del simil pintoresco que un suramericano g usta de hacer-como inquietando un personaje tan engTeído como es ordinariamente un europeo-, el hecho alemán tiene una sig·nificación infinitamente más vasta en cuanto se realiza en un superpoblado país de 70 millones de hombres, y que estábamos acostumbrados a considerar como una de las naciones ductoras del mundo. En Alemania se ha verificado una Revolución, no en el sentido de reparto económico que le dan J.os marxistas, sino en cuanto se han invertido profundamente los valores que hasta ahora inspiraron y guiaron Ja Civilización europea. La atmósfera alemana hierve de materias explosivas, y la posición beligerantemente bárbara que asumen sus hombres responsables - o irresponsables, - es uno de los más trágicos enigmas del momento presente. No se puede confiar - como en ciertas ilusiones izquierdistas - en la eventualidad del Gobierno de Hitler, y que mañana la vida de Alemania vuelva a sincronizar con un ritmo semejante al de la vida inglesa ·O francesa. Hay alg_o nuís denso y profundo; algo que ha
" 1
,1 1
·,I
30
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
penetrado en la médula misma de la nación ale111ana. Nos puede ser simpático o antipático, pero existe y actúa con incontrastable evidencia. Muy distantes estamos del poético tiempo ~n que can rousseauniana lernura Madame de S tecl presentaba los alemanes al conocimiento y clasific::ción de los franceses. Más allá del Rhin, la buena señora fué a descubrir en aquellos días tan decidores y serios de las guerras napoleónicas, · la soñadora comarca de la Religión natural, de las brumas poéticas y de la Filosofín. El alem:ln de Madame Stael era el hombre que hubiera amado Rousseau. Frente a la ceñida y demasiada sabia lógica francesa, aparecía como un sensitivo y como el "virtuoso sentimental", de acuerdo con los emocionados cánones del Romanticismo. "Los alemanes-decía Madame Stael-son generalmente sinceros y fieles; no faltan nunca a su palabra y el engaño no conviene a su naturaleza". Veinte años después de Madame Stael, el corrosivo Reine decía que la escritora francesa había visto a Alemania como un "nebuloso país de espíritus o de hombres sin cuerpo que se pasean virtuosamente por los campos cubiertos de nieve, y no se preocupan sino de !\foral ~· de Metafísica". El alma alemana ensimismada en un vago sueño de música, es lo que quiere definir y encontrar Madame Stael. "Y estcs pobres alemanes-parece decir Ja compasiva señora-han tenido que soportar varios siglos el peso de una tradición clásica que les resultaba tan inadecuada. Ha sido neccsal'io que viniese una época capaz de amar y gustar de las pue~tas de sol y de los nocturnos, de sumirse en el misterio cósmico y de lanzar su canto entrecortado, para que penetl'emos su misteriosa alma. Y por las otoñales avenidas del Palacio Ducal de Weimar, o bebiendo Ja clara cerveza de la "Hostería del Caballo Blanco" o entre Jos pinos bávaros o en Ja tertulia del Consejero von Goethe--a quien parece no haber comprendido-, In acuciosa escritora busca esa alma nórdica, tan diversa del alma del Mediod!a. Vulgarizó l\fadame Stael uno de los mitos alemanes, que en nuestro tiempo tan poco poético vuelve aún a tener eficacia: el mito del eterno verdor y de Ja eterna juventud alemana. Germanía es Ja tierra joven y providencial que Ja primavera puebla de renovadas resinas, y cuya fresca savia hace i·eflorecer el tronco carcomido de la vieja civilización romana. Entre Jos pueblos decadentes, Alemania actúa para mejorarlos con el impulso de
su sang1·e alborozada. Así, cuando al final del invierno el oscuro bosque alemán se llena de brotes y de canciones y fermenta la cerveza de marzo, Jos señores de Suabia, de Baviera y Franconia partían a buscar más allá de los Alpes, su turbadora quimera imperial. Un día del siglo XV-siglo de trágica anarquía alemana, se le dice al astuto Rey de Francia, Felipe el Hermoso, la posibilidad que tiene de ceñir la pomposa Corona· ele los Em1icradores del Sacro Imperio. Pero el frí" calculador que estaba formando pedazo a pedazo su Reino y guardando su dinero, contesta con una frase que diferencia ya la sagesse francesa de la hinchazón alemana: -Eso-contesta el Rey-es demasiado alemán ("Nimis germanice"). Taciturno y profundo genio alemán, que en el tiempo de Madame Stael se conformaba idílicamente con las revoluciones poéticas y iilosóficas. Su concentrado romanticismo le ha hecho vivir, más que cualquiera otro pueblo europeo, de los mitos fantástic-0s. Lo que se ha llamado el cinismo de la inteligencia alemana es esta inmersión y docilidad ante Jos mitos: mito metl\físico, mito de Ja sangre, mito del "ideal", mito de la fuerza y el poder. El mito metafísico nos enseña que el germano, antes de que pudiera filosofar, ya intuía más profundamente que otras razas, el misterio cósmico. Mientras que el supel'ficial hombre del Mediodía, el hombre del mundo demasiado claro, necesitaba materializar plástic:amentc sus dioses, Jos dioses ele .Germanía eran los espirítus impalpables que viven en el fondo de los espesos bosques. Su ocupación y el designio que le señalan a Ja vida es el eterno combate, combate espMtual que desde la tierra sigue hasta el Walhalla o reino de las sombras. Combatiendo deben morir uno a uno todos los dioses-en aquel terrible crepúsculo que han cantado los cobres de Ja orquesta wagneriana-para que de su trágica derrota surja una humanidad más aplacada y feliz. (Y cuando el alemán de hoy habla del "Tercer Reich", casi supone mesiánicamente que ya se ha realizado Ja muerte de Jos dioses pam empezar el reinado de los hombres.) Por lo demás, entre los pueblos europeos, es el único que se atreve a apropiarse de Dios y - como el Kaiser o Hitler - Jo -0bligan a nacionalizarse alemán. En las proclamas guerreras de Guillermo 11 él reservaba para su pueblo la volu~ttad y alianza divinas, así como Hitler ha escrito en significativa frase de "Mein Kampf": "Creo obrar según el espíritu
DE "LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
del Todopoderoso, nuestro Creador y combatir por defender su obra". Con este mesianismo del pueblo alemán se relaciona su impúdico y terrible mito de la sangre. "Lo divino se revela inmediatamente en la sangre que bate en nuestras arte.rias", dice uno de los más considerados teólogos nazis, Hauer. Y "al misterio sagrado de la sangre alemana" dedica el general Ludendorff su revista y su movimiento religioso neopagano. Humorísticamente decia un escritor que la discordia entre los alemanes y los judíos proviene de que ambos se consideran "pueblos elegidos". En el antiguo Israel como en la Alemania de Hitler existió la misma pasión nacionalista, y algunas exclamaciones del Führe1· se parecen extrañamente a la de aquellos profetas coléricos y xenófobos del Antiguo Testamento. "Nosotros-dice el Führer-somos la especie superior con que la bondad del Todopoderoso se ha dignado gratificar esta tierra". "Y no hay virtud mayor que la de ser alemán", agrega el teólogo Hauer. El mito del "ideal" ha sido definido en una frase ingeniosa de Keyserling: "el alemán es .el hombre que busca el ideal por el ideal; es necesario tenerlo, no importa cuál sea". La exaltación ele la mera y abstracta energía y vitalidad como ley del más fuerte, fué una de las forma s que tomó en Alemania la Filosofía evolucionista, y constituye uno de los modemos ideales germánicos. En los historiadores y teóricos del Pangermanismo - un Treitschke, un Lamprecht - la fuerza por la fuerza s in ninguna otra calificación moral o intelectual se basta a si mis ma. Y los teóricos del Derecho ya han distinguido como, a diferencia del francés, para quien el Derecho es "una relación de libertades", el alemán lo concibe como "subordinación, fuerza y función". Este sentido peculiar del Derecho germánico que se expresa en conceptos como los "Willkuhr" (voluntad personal ilimitada) y "Faustrecht" revive actualmente entre los nacistas. Con ello se quiere borrar lo poco de Derecho Romano y de tradición jurídica clásica que aún subsista en Alemania. Que de su nebulosa comarca poética estos mitos hayan descendido a convertirse en acciones, es el terrible problema de la Alemania presente. Y ocurre que algunos de los poetas que animaron estos mitos no soportaron el choque de la realidad. Spengler, como el sacrificado Wnn de la mitología nórdica, Spengler que nmmció con acento trágico la
31
llegada de los nuevos Césares, murió en el mayor olvido. · En Alemania se imponía la charlatanel'Ía trágica del pseudo filósofo Rosenberg. Era el pseudo Spengler como Hitler era el pseudo César. Humanismo y democracia, igualdad jurídica de los hombres, son formas y conceptos de la Cultura Occidental contra los cuales se ha alzado satánica y orgullosamente el alma germamca. No importa que Kant al definir el valor absoluto de la personalidad humana, determinara también la igualdad última de todos los individuos "en cuanto son pe1·sonaiidades humanas". No importa que Goethe elevase a categoría filosófica el concepto de lo universal-humano. Kant y Goethe representan las dos mayores tentativas de armonizar e integrar lo particular alemán dentro de la doble tradición universalista que venia de la Antigüedad clásica y del Cristianismo. Cierta i·eticencia sorda que en las esferas nazis se advierte contra Goethe, a quien-infantilmente y desde la posteridad-se le pone a luchar con Schiller y con Nietzsche, se explica en cuanto Goethe se proclamó varias veces "ciudadano del mundo", y miró demasiado el arte italiano y las ideas francesas. El problema histórico de Alemania es que su civilización no se edificó, como la de Francia y la de los países meridionales, sobre un seguro subsuelo cie formas culturales antiguas. A pesar de las invasiones bárbaras, en la Galia de Clodoveo seguía subsistiendo el Derecho Romano, algunos de los organismos de la vieja administración imperial y la vida urbana de Provenza, elementos todos que contribuyen a ese admirable proceso orgánico de asimilación y de s!.ntesis -que se llama la Historia francesa. Florecían ya las ciudades italianas del Medievo; mandaban al Oriente sus flotas, levantaban sus enhiestos "campaniles" y pintaban de p1·ofundos símbolos sus "camposantos" rodeados de jardines, cuando en Alemania el germano, aún semibárbaro -como en el tiempo de San Bonifacio-, seguía venerando sus encinas. Este carácter tardío de la cultura alemana en contraste con la larga elaboración de los países meridionales, hacía decir a Goethe en una de sus conversaciones con Eckerman: "Se necesitarán muchos siglos para que se pueda decir de los alemanes: "ellos fueron bárbnros". Y el matrimonio éle F'austo y Helena en el Segundo Fausto, encarnn simbólicamente la gran idea de · Goethe y de los mejores alemanes: la voluntad y In pasión germánicas integradas y ar-
32
REVISTA -
ASOCJACJON DE MUJERES GRADUADA'i:l
monizadas en las antiguas y bellas formas se torna trágica cuando, como en el Régimen actual, quebranta todas las instituciones Y las meridionales. , Del fondo común clásico-cristiano se incor- formas que nos hablamos acostumbra~o a conpora en la Civilización occidental la noción siderar universal y firmemente adhendas a la unive!'snlista-<ltica y jul'ídica--del hombre. esencia misma d~ la Civilización. En este Los hombres iguales ante Dios, la "humana sentido, se ha i·ealizado en . Alemania una ~e condición" de Montaigne, los "Derechos· del volución que tiende a hacerla más Alemama, hombre" representan distintas etapas de una es decir más anticristiana y diversa a noso.mi sma idea de Justicia. La democracia es co- tros. Tardíamente el Papado y las derechas mo una aplicación política de aquella concep- de los paises católicos empiezan a comprención del Evangelio. Pero más que las "seme- der Ja vehemente anticatolicidad que acumula janzas" entre los hombres interesan al genio en este momento el alma alemana. Del hombre; alemán pa!'a llegar a su concepción jerárqui- Ja superstición de las diferencias pasa a los ca y orgullosamente al'istocrática de la Socie- gl'andes conceptos y a !ns instituciones. Hay ya dad, las "diferencias". Mientras que a la me- un "Dios alemán" como se trata de formar un surada inteligencia francesa le basta como Arte y un tipo de Universidad Nacional Soley la del honnete homme a la que puede cialista. Un profesor nazi, Krieck, . proclama amoldarse el genio, el orgullo alemán levanta la muerte del Humanismo clásico y recomienel mito inhumano del Superhombre; trata de da reemplazar la vieja Universidad humanisestablecer siempre -eomo dice Simmel- las ta por otra de tipo político-racista, donde el diferencias entre un imbécil y Beethoven. Pe- estudiante convertido en soldado se prepare a ro ¿es que es necesario expresar estas dife- trabajar por la expansión alemana. "Porque l'encias? El latino las advierte, pero no con- la historia del buque-fantasma-dice un poeside!'a cristiano ni estético destacarlas. El ta-es un mito nórdico y representa la perpeansia de since1idad alemana se convierte por tua insatisfacción y la nostalgia y la necesiello en crueldad. Explicando este sentimien- dad de espacio de nuestra raza". Es típico de to, tan profundamente germamco, escribe la confusión de sentimientos que hoy experiGeorg Simmel: "Si para llegar a la humani- menta el · alma alemana, interpretar poéticadad ha habido una evolución, debe haberla mente una pasión tan c11ncreta como la del también dentro de la humanidad. La esencia Imperialismo que pasaría a llamarse en esta de la evolución, en contraposición con la fija- lengua simbólica, "nostalgia de espacio". El ción definitiva de las especies, es que cada ser Del'echo dentro de esta concepción del mundo concl'eto representa, por decirlo asi, un grado no es precisamente un límite, porque según de la . evolución que lo que se llama especie la definición de Her!' Frieck, Ministro del Fuhno es más que una reunión prácticamente con- rel', "el Derecho es lo que nos sirve al pueblo , veniente de seres semejantes, los cuales vat1an alemán; la injusticia es lo que no sirve ni pueinfinitamente entre sí por mezclas y oposicio- . blo alemán". , 1 nes, por pl'ogresos y retrocesos" Y hacien* * * do práctica la teoría, en un reciente congreso En la ruptura con la tradición clásico-crisde juristas alemanes, reunidos bajo la presi- ' tiana que le daba forma, y cuya conciliación dencia de Karl Schmitt, llega a proponerse dentro de lo germánico fué el gran sueño de que se suptima del Derecho Alemán la noción los grandes poetas y pensadores de Alemania jurídica de hombre. "La noción jurídica de un Goethe, un Hoerderlin se patentiza el prede hombre, de acuerdo con el artículo lo. del sente desamparo del alma alemana. "GerCódigo Civil-dijo uno de esos imponderables mánica ha sido nuestra reforma religiosa, juristas nazis oscurece y falsea las diferencias nuest1·a música y la heróica veracidad de que designan los términos de compatriota, nuestra Filosofía;• lo demás hemos debido busciudadano, extranjero, judio". Las diferen- carlo fuera", decía Nietzsche. Y volvía a Ja cias entre los hombres--dijo otro de los ju- Grecia clásica sus ojos como a la eterna crea1·istas-"son realidades instituidas por Dios". dora de las ideas y de los arquetipos. Todavia Olvidó decir que también Dios había querido lo más bello y claro que tiene Alemania ha las semejanzas entre los hombres". venido-como la Ifigenia de Goethe-por los Esta superstición de la diferencia y la je- caminos luminosos del Mediodía. A esta alrarquía que era cómica cuando, como en los ma germánica, tan discola, huraña y ardiencuentos alemanes, había que distinguir la "Se- te, la tradición ch\sica le daba forma, le ofreñora Portera" del "Señor Consejero Secreto", cía linea, cauce y reposo. Durero pasó los
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
. t'l
Rrco
33
Alpes y pudo verter en la disciplina del dibu- y desmesurada propaganda-simpatizando con jo italiano su prodigioso mundo alegórico. En los judíos. La falta de forma y de medida halos jardines, las fuentes y el barroco casi aé- bían producido en este caso un efecto psicolóreo del "Zwinger" de Dresden hay una gracia gico completamente contrario. Para volver a ocupar su sitio de preeminenmc1·idional que ordena la fantasía nórdica. De la misma manera bailan el minué francés- cia dentro de la Civilización occidental, Alecon música de Mozart.-las gráciles porcela- mania tendrá que leer de nuevo a Goethe y a nas del Rey de Sajonia. En cuanto al gran Kant, olvidando las necias declamaciones de Consejero von Goethe, recibe en · Weimar, en Rosenberg, que es filósofo privado del Fühsu clásico salón poblado de los recuerdos y los rer. Aprenderá otra vez en sus grandes espiridibujos ·de Italia. Las· ruinas y la campiña tus que lo "germano" no tiene por que oponer-' romanas le devolvieron el sentimiento de la se a lo "clásico" y a lo "cristiano"; que, con10 "Elegía" antigua, y entre el mar y los viñe- en el shrtbolo profundo de Goethe, puede otra dos de Sicilia le parecía revivir la Odisea. En vez realizarse en obsequio ele la unidad de Euaquel retrato famoso que le representa con ropa, el matrimonio de F'austo y Helena. Si amplio sombrero y airosa capa, en toda la ello se retarda mucho, las materias explosivas majestad de su belleza juvenil, abstraíd~ fren- con que en los últimos años se ha cargado el te al paisaje italiano, es como el más alto sím- alma alemana, serían ya incontenibles. bolo del joven alemán cuya alma despierta Con ojos de vate y de profeta y una eloante la evocación de los dioses y de los mitos antiguos. cuencia tempestuosa e intempestiva que acaEn Goethe como en Nietzsche, lo "clásico" so le venía de aquellos eslavos, místicos y 1·ees la gTan disciplina estético-moral que pue- formadores religiosos que ardían también en de apaciguar y ordenar esta inquieta y turbu- su sangre, un gran alemán-Federico Nietzlenta alma del hombre del Norte. Y, pre- sche-proyecta su mirada sobre el panorama cisan1ente, su ''anticlasicis1no", su "irracio- de nuestra Civilización. Era en el último ternalismo", hace tan trágica la situación espi- cio del siglo XIX cuando los cañones que habían tronadó en Sedán, la gorda comodidad de ritual de Alemania en este momento. Cuando un escrito1· de la emigración alema- la burguesía, el materialismo científico y la na dice que los mediocres que habían bebido ilusión de una cultura popular, adormecían al demasiada cerveza y se revolvían en un resen- hombre europeo en un sueño o falsa potencia. timiento sin destino, están marcando su predo- Cubierto con la grasa de su optimismo vulminio en la Alemania de esta trágica hora, da gar, crédulo en el Progreso indefinido-en el una imagen apasionada pero no inexacta, de lo .. Progreso que caía sin merecerse-,se estaba que un hombre y una sensibilidad culta pueden petrificando el mundo. De la montaña, de su sentir ant.c el Nacismo. No es sólo la injus- retiro alpino, donde todavía es limpio el ake, ticia y el orgullo satánico; es también la fal- baja el nuevo profeta con su lección heróica e ta de formas. La incontinencia y el exceso inactual. (El mensaje de Nietzche, como el alemán, su oscura tenacidad sin objeto, una de todos los que penetraron el misterio, no . como psicosis persecutoria, impregnan todas puede interpretarse solamente con la luz de la las manifestaciones públicas y posibles del es- fría razon. Para llegar a la clara imagen plritu nacista. Antiintelectualista, anticlási- apolínea del mundo humanizado y ordenado en ca, esta nueva voh.mtad diabólica se expresa bellas formas como fué en algunos momentos con análoga demasía y violencia en los cha- maravillosos de la his~oria griega, se requiebacanos discursos de Hitler en dialecto aus- re también aquella embriaguez e inme1·sión triaco, en los escritos de una prensa que ig- trágica que en la primitiva Grecia se asoció al nora lo que ocurre en los demás pueblos o culto de Dionysos. "A la alegría por el Dolo transmite según. las órdenes del Dr. Goeb- lor" parece ser una lección de Nietzsche. Es bels, en aquellas pinturas grotescas contra los una gran palabra de poeta y las palabras de judíos que desarmonizan horriblemente en un los poetas anticipan la Historia.) Porque harecinto dedicado a la Ciencia, como el "Museo bía sentido su responsabilidad de gran solitade Higiene" de Dresden. Y un suramericano 1·io y había convivido con los dioses de las alque las vió conmigo, un suramericano que .. a .· tas montañas, él ya no podrá alternar en la liconsecuencia de sus lecturas sumarias casi se mitada y conforme sociedad de los contempohabía hecho un profesional del antisemitismo, ráneos. Busca, sin encontrarlos, para ofrecersalió de all!-como en justa reacción de la "fea les el mundo que ha descubie1to, "los más pu-
34
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
ros, los menos conocidos, los más fuertes, las era Dios se libró de Ja terrible mofa del Dia::!mas de Ja Medianoche, que son más claras y blo. Y porque vino Cristo, para que se cumm:ís profundas que todos los días." Abruma- plan las profecías, debe llegar también el Ando de su propio mensaje baja a Weimar pa- ticristo. Pero ante Ja cuestión actual que le ra confundirse, aún viviendo, con las grandes planteamos, Nietzsche nos contesta con las pasombras augustas y universales de Alemania; labras eternas de sus libros. Al particularisla sombra de Schiller o la sombra de la Liber- mo nazi y al grito demagogo, opone Zaratustad moral, la sombra de Goethe o Ja sombra. tra su culto heróico de la verdad. "Habéis de la Vida más bella. La sombra de Nietzsche servido al pueblo y a la superstición del puehabrá de llamarse la del' gran Heroísmo go- blo, pero no habéis servido a la Verdad", dezoso. cía Zaratustra. Y él no amaba a "aquellos Frau Elizabeth Forster Nietzsche había ad- que trafican con la fuerza", porque no es en quirido para cuidar a su hermano, aquella ca- torno de "los inventores de ruidos nuevos, sino sa de campo que mira hacia los pinares, las de los inventores de valores nuevos que gravita colinas y los grandes recuerdos de Weimar. el mundo, y el mundo gravita en silencio." . Sent:ido en el claro verendnh, en aquella silla La fuerza que busca Zaratustra es fa que sode brazos-que aun el apresurado turista no mete lo temporal a lo espiritual; no la que, puede sino mirar religiosamente--, el gran so- como ahora, quiere hacer de las almas de los litario seguía su monólogo. Su rostro, como hombres un rebaño de almas. Y como lo llael de los que han recibido la visita de un Dios, maban "cruel", explicó Zaratustra que su se ib:i haciendo cada día más trágico. La re- "Crueldad" empezaba consigo mismo, para covcl:ición h:iblaba en la creciente crispación de nocer y ser veraz. En el alto clima de monsu cara, en los ojos enormes y como desor- taña de su heroísmo, Zaratustra sólo amaba bitados ante el espanto del mundo. El viejo al "hombre que sangra al contacto de la versirviente de la familia que ahora cuida el dad reconocida". La Fuerza que buscaba pa"Museo Nietzsche", nos muestra las fotogra- ra una humanidad decadente es la que pueden fías que Frau Elisabeth tomó del "Señor Pro- ~ponerle unos cuantos grandes espíritus ( Geisfesor" (porque para aquel criado, Nietzsche tigen), que reinarán "no porque lo quieran, es el Señor Profesor) y que día a día, mes a sino porque han ' sido hechos pa1·a reinar." mes, nos revelan un terrible proceso del al- Vasto y poético sueño de una Humanidad más ma. Nunca antes de la muerte de Frau Eli- bella y más austera, una Humanidad que se sabeth en 1933, se habían mostrado estas fo- parecería a la que nos viene a través ·de Jos tog1•:ifías. Y el propio viejo sirviente que es- cantos, los mármoles y los mitos griegos, y tá en Ja famili:i Nietzsche desde hace más de que en el clima ideal de Weimar venía a juncuarenta años, nos cuenta que gentes venidas tarse con la enseñanza estético-moral de Schide los más lejanos rincones del planeta visi- ller Y con los grandes símbolos de Goethe. "Cuidado en confundir la fuerza con Ja ilutan la casa del Señor Profesor. "Sus libros están traducidos a todas las lenguas. ¿Qué sión de la fuerza; cuidado en confundir lo es lo que habrá enseñado el Señor Profesor?, etemo con lo temporal", seguia diciendo Fese pregunta el fiel criado. También suele ve- derico Nietzsche. "Al culto de la fuerza n.ir el Führer. Y cuando el Führer llega, se afirma su "Gaya Ciencia"- hay que oponer c1e1Tan las puertas del Museo y Casa de como complemento y remedio el de la CultuNietzsche, porque el Führer quiere estar solo ra." Y cuando el triunfo contra Francia en 1870, enceguecía de orgullo y de cerrada pai. Qué habrá pensado Nietzsche de esa como sión nacionalista el alma de sus compatriofalseada devoción que ahora le profesan los tas, ofrecía unas palabras que sesenta años detentadores del poder, en Alemania? La después tornan a ser actuales: "Es en este desgracia de todo profeta es que encuentra momento-escribía-cuando Alemania necesisu :111tiprofeta, su Anticristo. Ni Jesús que ta de luchadores".
La importancia del Traductor en las Relaciones Literarias entre las Américas Por ERNESTO J\IONTENEGRO (Conferencia dictada 110r el dbtinguido escritor chileno ante la Conferencia Interamcricana de Escritores en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el 17 de abril de 1941.)
\~
Mi ponencia en esta grata reunión tiene que ver con la influencia de la traducción en el comercio intelectual entre los pueblos, y más particularmente en el caso de las relaciones entre las Amér icas. Cuatro grandes grupos que hablan inglés, español, portugués y francés formarnos esta comunidad de naciones, tan cercanas por una vecindad de siglos, pero aisladas siempre por la barrera del idioma: muro impalpable, y sin embargo espeso y duro, que no sólo estorba la comunicación de individuo a individuo, sino que además va creando fatalmente prevenciones antojadizas de pueblo a pueblo. Por razones muy humanas, es decir sin razón aparente, los pueblos que se mantienen en desconocimiento mutuo pasan pronto de la indiferencia al recelo, y del hecho de no saber nada uno del otro se deslizan poco a poco a la conclusión de que se¡:rurament c hemos de estar hechos de distinta arcilla-más frágil en ciertos casos, y por lo tanto muy delicada al contacto; en otros, de más sólida contextura, pero cuán rígida y refractari~! La traducción traspasa esa barrera del len~uaje, haciéndola transparente. Traducir es hacer un acto de fe. Al verter una obra extranjera a nuestro propio idioma no solamente indicamos con ello nuestra confianza en In po~ibilidad de darle un ropaje apropiado en el nuestro, sino que en un sentido más general confesamos nuestra adherencia a la proposición de que la naturaleza humana, cualquiera que sea su procedencia, las ideas y el sentir de otros hombres y mujeres de origen remoto por el tiempo o la distancia, cuando están expresados con vigor y sinceridad, pueden y deben ser comprensibles y ha's ta apasionantes para otros seres humanos. El ideal será siempre por cierto llegar a comprender a los gran'd es escritores y poetas en la lengua original en que escribieron, alcalizando con ello hasta esa exquisita intimidad en que _uno cree asistir a la formación de sus pensamientos. El sello de su genio está
en la justeza de su expres1on, tanto como en la honesta desnudez de su alma. E sa sensación de lo definitivo y lo perfecto que recibimos de su lectura hace del buen traductor un intérprete r everente, descorazonado a menudo por lo arduo de su tarea, pero por eso mismo cuán feliz cuando llega a sentirse en íntima correspondencia con el autor. En esa intimidad devota, el t raductor se esfuerza por penetrr.r detrás de las páginas del original, buscando el sentido recóndito de la frase, el espí.r itu mismo de su creador. "Aquí estamos, tú y yo, se dice ; tú que moldeaste en la a lta tensión del pensamiento la forma precisa en que cuaja la idea fluí da y fugaz; haz que mi palabra responda como un eco a la tuya". Por medio de la traducción la cultura se hace universa!. Este comercio internacional de las letras es acaso el único que enriquece al que recibe sin empobrecer en lo más íntimo al que da. Así F'rancia, República Imperial de las Let ras esparció por el mundo con largueza sin igual sus obras maestras en la novela, el teatro, las ciencias y la historia, ensanchando con ello su prestigio y ganando al mismo tiempo influencia en otras esferas. Inglaterra, Alemania, Rusia y hasta los países • más pequcñcs de Europa proveyeron asimismo a · los demás pueblos con su aporte científico y literario. Pe1·0 cuando las naciones americana s alcanzan su independencia, España y Port ugal no están ya a la altura en que descollaron en el siglo de Cervantes y de Camoens. Esa fué la razón de que el argentino Sarmiento pidiera a las nuevas democracias que aprendieran las lenguas modernas en que se expresaba el espíritu del progreso, relegando a segundo término la tendencia aristocrática de la · educación clásica. Y no he.y nada de extraño o de ingrato en ello, si recordamos que sus palabras habían tenido resonancia anticipada en la admonición de Larra a sus compatriotas, ante el espectáculo ignominioso de la decadencia .Y el absolutismo: "No nos queda más que llorar y traducir".· A lo cual nosotrns en
36
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
Amé rica podríamos agregar ahora, al juzgar el res ulta do de sus consejos: "Y volver a llo- . ra l· a mares al leer mucho de lo traducido." Durante un siglo ca si nuestra Amédca sigue a medias el consejo de Sarmiento, en cuanto s e aprende el suficiente francés para traducir no sólo la s obras originales de ese idioma sino también por su intermedio muchas otr a s de Ja litera tur a universal. Aun autor es ing leses e italianos llegan a nosotros en esa s versiones de t ercera mano. La traducción de los Cuentos de Poe por Baudelaire est a blece a aquel autor como el norteamericano representativo en Ibero América. Más ta1·de s e lee a los g randes escritores rusos y escandina vos en francés, o en traducciones tomadas de es te idioma. Muchos autores ibero am ericanos se hacen editar en París, porque aclem,\s de ser la metrópoli intelectual del mundo, Ja capital de Francia es un centro de distribudón para América. Y cuando la liter a tura norteamericana comienza a producir obras de madurez, alg unas de esas obras señeras, ''. Walden" de Thoreau, por ejemplo, nos ll egan por la vía de París, vertidas del francés al español. Preciso es reconocer que la mayoría de esas traducciones eran· más laudables por la intención que por su acierto. Casi siempre se trat a de g entes de buena voluntad, cuando no de emig rados faltos de otra ocupación, que se fii:ura n ser t ítulo suficiente un conocimiento libresco del idioma extranjero del que van a traducir. Con excesiva frecuencia tales traductores caen en el error de suponer que un buen diccionario puede reemplazar al conocimiento ·íntimo y familiar de un idioma extraño. En pur idad, una buena t raducción rep1·esenta un e ~ fuerzo técnico y mental cons iderable. El Pad re Is la recr ea o devuelve el acento español al Gil Bias. La Biblia del Rey Jaime, la versión de los Set enta, da el tono a casi toda la literatura inglesa posterior. La interpretación que Richard Burton da a las Mil y una Noches, descorre un velo sorprendente que ha de mos t rar el alma atrevida y caqdorosa de los pueblos orientales. Y en el caso de la poes ía, una traducción feliz representa una labor heróica de penetración e interpretación. Así el caso de las Rubayatas de Ornar Khayam en la versión inglesa de Fitzgerald; y el del venezolano Pérez-Bonalde, que al traducir a Reine y a Poe verso a verso s~br.e el ritmo original, nos dió un alto ejemplo de abnegación y moralidad artísticas. Pero también sabemos por desgracia que
esas hazañas son de una peregrin~ rareza , Y que el común de nuestras tr~duc_c,1ones es. el producto híbrido de la precipitac1on Y la ignorancia, forzadas a veces por el h~mbre,. pero también a menudo por una vamdosa hgei·eza. Tenemos la confesión de un .novelista español que pasó temporadas traduciendo para Maucci de Barcelona una novela francesa por semana, a razón de doscientas pesetas por volumen. Y en casos innumerables, el traductor, aun cuando trabaje sin premura, no est ii lo suficientemente seguro de la lengua propia para no dejarse influenciar por 1~ ajena e introducir así giros y vocablos mestizos de una servil progenitura. Dejando a un lado esos lnmentnbles episodios, debo detenerme sin embargo en nlgunas consideraciones 1·clativas a las cualidades intelectuales de un buen traductor. Debido a que durante siglos esas actividades estuvieron confinadas a las lenguas clásica s, se estimó suficiente el conocimiento teórico de esas lenguas, asistido cuando más por la cr ítica comparada y el cotejo indirecto con otras fuentes. Pero ahora cuando traducimos las lenguas vivas y cuando las literaturas modernas se democratizan progresivamente en el asunto y en el lenguaje, no hay excusa alguna para que en la traducción nos confinemos a los métodos clásicos. Sin la posibilidad de consultnr a las gentes, era inevitable que aquellas traducciones sufrieran variantes y enmiendas. continuas, como lo prueban las glosas y escolios de las var ias versiones de cada autor griego o latino, o de las Escrituras. Todo eso es ta n innecesario como pedantesco cuando encaramos las lenguas modernas. El árbitro supr emo del traductor moderno es el pueblo que habla el idioma cle ctml traduce. Por lo tanto, un traductor de hoy se hallará tanto más cerca de la perfección cuanto mayor sea su contacto con la tierra del autor, su modalidad y su espíritu , según se reflejan en su pueblo. Al conocimiento teórico del idioma debe sobreponerse el de los giros · corrientes y de las cosas familiare s, incluyendo el caló, refranes e idiotismos (argot o. slnng) del pueblo representado en la obra. De otro modo, la traducción podrá ser hasta correcta en un rígido sentido gramatical, pero a menudo le faltará ese calor, ese aliento humano que en la obra escrita es como el latido mismo de la vida. En otros ·casos, al apoyarse en un conocimiento aislado del vocabulario, el traductor se expone a caer en una de esas trall1¡1as comunes· a todos lo~ idiomas
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
del mundo, y de las cuales sólo puede salvarnos una larga convivencia con las gentes qut hablan ese idioma como su lengua familiar. Mencionaré solamente dos casos harto reveladores. Uno es el de cierto académico español, fino escritor y p~eta, autor de buenas traducciones del francés, quien tomó con corazón ligero el verter el tomo segundo del Esquema -de Historia de Wells del original inglés. La lengua llana y expresiva del polígrafo Wells fué demasiado para los conocimientos librescos del español. Así. pues, cuando aquel dice que las gentes de la Edad de Piedra enterraban los despojos de la caza para 'comerlos más tarde, el traductor. cÓrta por lo nuís derecho, siguiendo el ejemplo del Duque de Wellington. "Su Alteza no habla mu~' bien el francés, decía su secretario, pero puedo asegurarles que lo habla con mucha sangre fría". Con la misma sangTe fría el traductor del caso corrompe a su autor, arrastrándolo a un acto nefando y macabro: "Los hombres de la época neolítica desenterraban a sus muertos y se ·los comían." La frase sustantivada "Buried their kili" perdió al traductor. En el ejemplo que sigue se trata de un caso más divertido, aun cuando creo que habría costado trabajo hacer que el autor original viese la gracia del error. Tenemos que ver esta vez con un meritorio investigador mejicano que en algún l"ato de buen humor o por razones más respetables se puso a la tarea rle traducir unas historias - humorísticas de Mark Twain. Todo fué tolerablemente bien mientras no dió con una historieta intitulada: El Reloj, en la cual el autor cuenta muy gravemente cómo fué que tuvo dificultades con esa prenda por haber olvidado darle cuerda. Tnadvertidamente lo llevó al relojero, y éste lo manipuló en tal forma que el reloj, poseídn rle una actividad febril, se fué adelantandG hasta scñalm· el domingo a mediados de la se11ana. Pero el tt·aductor ignoraba la ex;,::... ~ sión vernácula run clown, o no consideranck. el estado de Ja cuerda un motivo suficiente pi-. ra todo el embrollo, acudió al diccionario prohablemente y vió que run era correr y down. abajo, con lo cual tradujo de corrido: "Se le cayó al suelo". Era una explicación muchG más lógica, hay que reconocerlo; pero hay qm: reconocer también que con ella desbarató por. completo el aparato humorístico del autor, hecho de exageración y de absurdo. \~
Por la inversa, tenemos el ejemplo de la viuda de Hornee Mann, que con generoso en-
37
tusiasmo se da a la tarea de traducir el "Facundo" de Sarmiento al inglés, sin sospechar acaso que ese libro carnudo y sanguíneo pedía un temperamento no menos cálido Y robusto. Igualmente adversa ha sido la suerte de obras hispano-americanas vertidas hasta hoy al inglés en Estados Unidos. "María" de J. Isaacs fué despojada cie descripciones Y escenas allí donde el traductor tropezó con dificultades en el nombre de las plantas tropicales o en el lenguaje criollo. Pero no seria justo envolver en esa acusación a la veintena de traductores que han puesto al alcance del público norteamericano muchos de los libros sobresalientes de nuestra -América, pues .a lgunos de ellos realizaron obra meritoria y hasta eminente, a(m a despecho ele las diferencias de gusto y estilo que hacen tan azarosa la traducción integral de nuestra literatura al idioma inglés. Creo vivamente en las posibilidades de acercamiento espiritual entre los pueblos de América por la vía de, las traducciones. En una época en que Ja palabra Propaganda ha tomado tan torcido cariz, y cuando más sentimos la necesidad de establecer una comunidad de ideaÍes y de propósitos, el intercambio de la literatura representativa de las diferentes razas y leng·uas que dominan en las Américas me parece uno de Jos medios más honrados y eficaces de alcanzar esos fines. Las amenidades diplomáticas están circunscritas a ciertos círculos y no alcanzan hasta el pueblo; las relaciones comerciales sirven activamente en el terreno práctico, pero tampoco llegan a tocar las fibras más sensibles en las masas; y queda encomendada a esos emisarios libres, a los cscl"itores y los artistas, la misión de representar a las gentes de su habla y de su sangre en los valores puramente humanos, con todas sus virtudes, pero sin disimular sus debilidades o sus faltas. Al influjo cordial de esas obras de creación nos olvidamos por completo que estamos leyendo de vidas remotas y de sucesos que no nos afectan de inmediato. La verdad es que, sea que se trate de nuestras ¡rentes o de gentes extrañas, nuestra simpatía hacia ellos va más prontamente cuando llegamos a conocerlos en sus fallas igual que en sus méritos y hasta en sus errores, cuando dejamos caer sobre ellos el manto de nuestra piedad con el impulso que moviera a la hija del patriarca bíblico. Al venir a proponer aquí que recomendemos la difusión de las obras de creación literaria en cada una de las lenguas capitales del Hemisferio, no creo proponer una aventura,
38
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
sino meramente la continuación metódica y sistemática de algo que es ya una realidad incipiente. A In veintena de novelas, colecciones de cuentos, biografías y ensayos hispa" noamericanos que ya circulan traducidos en lengua inglesa, corresponde un número mucho mayor de obras norteamericanas pasadas y presente~ que ya hicieron su camino hasta los lectores ibero americanos en portugués y español. De "La ...etra Escarlata", los Cuentos de Poc, "Los Ultimas !lfohicanos" y "La Alhambra", hasta las obras de Mark Twain, Dreiser, Upton, Sinclair, Louis Bromfield, Falk London, O. Henry, Sinclnir Lewis, Sherwood Anderson, Emerson, Walt Whitman, Dos Passos, Faulkner y Hemingway, están circulando ya y son ávidamente acogidas por los públicos de todo el continente. Fué esa en parte una empresa tan inescru1mlosa como adventicia. En el curso de Ja disolución económica que siguió en nuestros países a In Depresión en Estados U nidos, de 1930 al 38, un curioso fenómeno cultmal hizo su aparición al incentivo de Ja crisis: creció afanosamente el apetito de la lectura.. Leer era un placer más barato que otros; leer era también un medio de olvidar por el momento preocupaciones y responsabilidades, e incidentalmente por lo menos, aparecía como un medio de adquirir conocimientos para enfrentar Ja lucha por la vida con mayores probabilidades de buen éxito. .Los editores latino americanos respondieron a esa- actitud con una avalancha de libros baratos, y necesariamente traducidos a la ligera e impresos con descuido. La borrosa línea entre las obras de dominio público y las de propiedad individual se iba borrando casi por completo. Comerciantes oportunistas sintie1·on una repentina vocación de impresores por cuenta propia y aprovechándose del renombre ya hecho de ~u cho~ autores europeos y norteamericanos, pi;oced1eron a hacerlos traducir sin permiso y sin paga. Fué la rapiña organizada bajo el eshndarte de la Cultura con mayúscula. En ciertos casos los títulos eran alterados para hacerlos más atrayentes; en otros se convertía en volumen un puñado de artículos de diario o de revista de autor en boga, y a menudo se les recortaba o añadía a sus obras para formar tomos uniformes con otras obras igualmente pignoradas. Por fortuna los editores de reputación continuaron adquiriendo libros y dándoles a traducir a personas de cierta competencia. Tra-
ducir del español puede ser un placer literario; traducir al español es una necesidad intelectual. (No sé hasta qué punto ese aserto puede aplicarse al Brasil y al portugués.) España misma lo había comprendido así., y hasta comienzos de la revuelta de F'ranco aparecían allá en buen número las traducciones de obras científicas, literarias o. filosóficas de origen reciente. Citaré como ejemplo "La Decadencia de Occidente", cuya versión del alemfm apareció en Madrid simultfü1eamente con la edidón original en Berlín. Peco antes de la caída de Ja República Española, Jos editores de Jlfndrid y Barcelona comenzaba ya a emigrar a Hispano América, pues el Nuevo Mundo fué para ellos mejor mercado que España misma. Es bien sabido que por su formación intelectual los pueblos de América están abiertos a todas las corrientes literarias y artísticas, y que un eclecticismo fervoroso, cuando no una rotación de doctrinas y escuelas, se · enseñorea del favor de nuestro público. Dos o más siglos de ensimismamiento peninsular resulta1·on en que las lenguas y Ja cultura ibérica dejaran de parecerles suficientes a las nuevas generaciones americanas. El "llorar y traducir" de Larra se transformó parcialmente en un "traducir e imitar" para Jos que vinieron en seguida. Aquí encaja el caso singular de un escritor que, nacido en Sud América y avecindado en ella hasta después de los treinta años de edad, concluye por mudarse a Inglaterra por el resto de sus dias y resuelve expresar en inglés las experiencias recogidas en sendas y campamentos por un espíritu profundamente observjldor y reflexivo. El anglo-argentino Guillermo Enrique Hudson nace en una estancia de la vecindad de Buenos Aires en 1839· se cría entre gauchos y va con ellos a Ja Pa: tagonia, el Chaco y la Banda Oriental; pero como su formación íntima ha transcurrido dentro de Jos muros de un hogar de tradición británica, leyendo a los gigantes de su literatura, empapando su espíritu en Ja BibHa y el Book of Common Prayers, cuando su vocación concluye por imponérsele, Hudson decide que el único idioma en que puede expresar su sentir y su pensar, fiel y libremente, es la lengua "extranjera" que oyó en el sagrado recinto del hogar. Pero los nombres y lugares de su obra novelesca entera, algunos de sus libros de viajes y las páginas cristalinas de su autobiografía, sus personajes, las líneas, el color y · 1a resonancia del ambiente, todo pide
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
39
a cada instante que se lo vierta a la lengua procedería en forma semejante a The Book vernácula ele la Argentina, su patria nativa. of the Month Club o el Literary Guild. Como Otro tanto puede dech-se de muchas obras organismo consultivo y coordinador yo pronorteamericanas pasadas y presentes. Se pondría a la Sección de Cooperación Intelecve y se siente ya que en América, en el conti - tual de la Unión Panamericana. nente americano, florecen forma s de vida pro¿Qué organización técnica y qué capitales pias; que la anchura del Nuevo Mundo, sus llevarían a cabo la ingente empresa de interríos como mares, sus frutos abundantes, sus cambio de auto1·es y de libros entre las Amégentes dadivosas, nos están fraguando un co- ricas? No serían necesariamente oficiales, mún sentir una modalidad distinta de la eu- pues confío en que los principales editores del ropea. Por eso Walter Owen, al traducir la continente querrían tener parte en una · actiepopeya gauchesca "Martin Fierro", con intui- vidad editorial bien organizada, que, se restivo acierto la puso en el inglés recio y cam- paldase en el prestigio de un grupo de escripechano del cowboy de las praderas del Oeste tores de reputación . continental. En los paínorteamericano-lengua melliza de la del gau- ses iberoamericanos existen ya organismos cho sudamericano. Y allí donde un gaucho profesionales de suficiente prestigio para que dijo "Entiérrenme en campo verde, donde me cooperen en esa obra. Las Sociedades de Espise el ganado'', responde como un eco frater- critores y los Pen Clubs ya existentes en tono la canción del cowboy: "Bury me in the da América podrían federarse con fines grelong, long prairie". miales y encargarse de velar por el decoro He ahí por qué yo decía al comien~o ·que de- literario, sancionando moralmente siquiera a bíamos recurrir a esa clase de obras para al- los editores (publishers) que no respeten la canzar el verdadero entendimiento de pueblo integridad de una obra nacional o extranje1·a, a pueblo. Por ahora la preferencia parece a los que burlan la propiedad literaria o esindicada para las obras ele imaginación y de peculen indebidamente de ella. creación literaria, tales como novela, cuentos, A fin de discutir estos planes y demás que teatro, biografía, junto con las obras inter- se.an aprobados en esta Conferencia, propongo pretativas de carácter histórico y social. La respetuosamente que se proceda a iniciar conliteratura científica' y técnica tendrá igualmen- sultas y gestiones con miras a convocar un te una influencia muy provechosa en las ·rela- Congreso Panamericano de Escritores dentro ciones de Estados Unidos con nuestros países; de un plazo prudencial, y que en la agenda de pero por el momento se trata de fomentar el esa Asamblea figure el estudio de una selecconocimiento de la personalidad humana a fin ción ele autores destinada al intercambio conde desarrollar una recíproca estimación. En tinental, tanto en obras originales como en el orden de las obras interpretativas, diré que traducciones. Estas series podrían limitarse The Rise of thc American Civilization de Char- a una docena de obras por año. les y Mary Beard, junto con Main Currents in Finalmente, ese Congreso debiera venir preAmerican Thought de Vernon L. Parrington parado para discutir y proponer un convenio me parecen los libros más adecuados para exPan Americano de Propiedad Intelectual (Coplicar las corrientes de ideas y fuerzas, o de pyright) con el fin de poner término a la anai·ideas-fuerza que han movido al pueblo nortequía y la explotación que hoy imperan en alnorteamericano en el curso de su historia. gunos países. En pocos casos es tan evidente No creo pertinente señalar muchas de las como en éste que la protección a los autores obras de imaginación que deberían formar el extranjeros comienza por beneficiar al autor núcleo de una Biblioteca de Autores Norteanacional, en cuanto evita la competencia desmericanos en los idiomas español, portugués leal de obras que no tengan derechos de autor. y francés, aún cuando podría adelantarse coConcluyo estas palab1·as con la expresión de mo p1·oposición general que un escritor que ha alcanzado a la vez popularidad y autoridad mi profunto agradecimiento a la Comisión Oren Estados Unidos, siempre que ambas condi- ganizadora ele esta Conferencia, que me honró ciones tengan permanencia, cuenta con bue- con su invitación a la Universidad de Puerto nas probabilidades de ser bien acogido y com- Rico que nos tuvo por huéspedes y, pagando prendido en el resto del continente. Estimo público tributo a mis ilustres colegas norteameque esta delicada labor de selección debla ser ricanos e hispanoamericanos, saludo al pueblo encomendada a una comisión de escritores, edi- y los esci:itores ele Puerto Rico, doblemente hertores y bibliotecal'ios de toda América, la cual manos nuestros por el idioma y por el espíritu.
La Representación de Estados Unido~ en la Confe~ renda lnteramericana de Escritores Por NILITA VIENTOS GASTON
Cuatro son los escritores norteamericanos que formarán parte del Congreso de Escritores: Archibald MacLeisch, Morris Gilbert Bishop, William Carlos Williams y Robert Morss Lovett. El más conocido de ellos es Archibald MacLeisch. Nació este notable escritor en Glencce, Illinois, el 7 de mayo de 1892. Obtuvo en 1915 el grado de Bachiller en Artes en la Universidad de Yale y en 1919 el de Bachiller en Leyes en la Universidad de Harvard. El distinguido crítico Ludwig Lewisohn en su obra "Expression in America ", publicada por la editorial '~Modern Library' bajo el título de "Story of American Literature'.', considera a Archibald MacLeisch "un poeta muy irregular pero altamente dotado y original". Añade: "Si dijera que entre todos los poetas norteamericanos contemporáneos él es el que más se ha adentrado en el porvenir diría bastante". "MacLeisch ha logrado una manera y uh estilo propios. Su efigie está ya tallada". Justo y certero juicio. "Conquistador", el poema que obtuvo el Premio Pulitzer para poesía en 1932, basado en la crónica de la conquista de Méjico de Berna! Díaz del Castillo es una de las obras poéticas de la literatura norteamericana que más posibilidades tiene, a mi juicio, de perduración. .Mas Archibald MacLeisch no sólo se ha distinguido como poeta. Su prosa ha recibido altísimos elogios por su elocuencia, gracia y dignidad. Pero en mi opinión, Archibald MacLeisch se ha distinguido sobre todo co-
mo ciudadano. Pocos artistas contemporáneos han comprendido de tan clara manera y sabido expresar con tan noble elocuencia el importante y obligatorio deber que en esta confusa y dolorosa "época de crisis en que nos ha tocado en suerte vivir ha de cumplir el intelectual. Su clara inteligencia y su fina sensibilidad le han hecho comprender que hoy la inteligencia tiene más que nunca la ineludible responsabilidad de hacerse sentir. Con palabra fustigadora y vibrante que nos recuerda. la de Julián Benda en "La Traición de los Intelectuales" ha amonestado a los hombres de pensamiento de esta generación en los Estados Unidos. En un artículo publicado en "The Nation" el pasado año, artículo muy comentado que aparece incluído en su última obra "A Time to Speak" nos. dice: "Los intelectuales de los Estados U.nidos y de otros países-literatos, hombres de ciencia, eruditos-han pretendido des-· entenderse de todo esto. (Se refiere al desorden en todos los aspectos de nuestra cultura). Han tratado de convencerse a sí mismos de que la quema de libros, el destierro de artistas y la in· vención de mitologías eran simples episodios, expedientes, escenografía; de que la verdadera crisis .era la de comestibles, la de brazos, la creada por fuerzas políticas o por el colapso económico. Estaban convencidos de qüe no tenían por qué inmiscuirse en el asunto. Los intelectuales se equivocaron. Tales cosas no eran simples episodios ni producto de ideas casuales.
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
41
Son por el contrario, la esencia misma tal vez del hecho de que casi todos los .de la revolución de nuestro tiempo. Sin actuales cultivadores ele la novela son este atentado contra los hábitos del in- ensayistas disfrazados de novelistas. telecto, contra la seguridad del espíritu, Conocemos únicamente su documentala revolución no habría podido en for- da biografía de Pascal en que estudia con la honda comprensión que sólo da ma alguna consumarse . . . " "Anta este desorden"-'-añade-y no la simpatía todos los aspectos de la ante ésta o aquélla disensión política personalidad éle Bias Pascal, el genial partidista o crisis económica del mo- francés que junto a una mente clara mento; ante este ataque directo, explí- y lógica, típicamente francesa poseyó, cito y deliberado al mundo, a la vida y mejor sería decir padeció, de una sed a la obra del hombre de estudio, los cul- de infinito y de una angustia tan intentivadores de la ciencia y la erudición en sa ante el inexplicable misterio de la Estados Unidos se han mantenido indi- vida que sacrificó, actitud muy poco ferentes. Y si no indiferentes, inacti- francesa, su inteligencia a su fe. El físico, el matemático, el hombre vos; cuando más, en calidad de observadores; a medias vigilantes, temerosos de mundo, el místico, el polemista, el e inactivos. Y es por esto por lo que filósofo, el santo, todas las contradictola historia formulará la pregunta: ¿ Có- rias y múltiples facetas de aquella tl'ámo pudieron ser pasivos espectadores de gica figura que nos legó páginas inmoruna guerra en contra de ellos mismos?" tales sobre la grandeza y la miseria de Los hombres de pluma de nuestra ser hombre, aparecen erudita y admiépoca, por sublimar la inteligencia, la rativamente expuestas. Morris Bishop ha logrado revelarnos el alma atormencondenaron al desastre. MacLeisch es, pues, un escritor hon- tada que escribió los P ensamientos y el damente preocupado por el hombre, el místico que se esconde tras la lógica· ele hombre de carne y hueso como diría las "Cartas Provinciales", Unamuno, el que nace, sufre y sabe que Consecuente con este entusiasmo por tiene que morir. Por eso nos ha dicho la biografía, Morris Bishop ha escogido refiriéndose a las escuelas poéi;icas: como tema para su disertación en el "There is nothing worse for om· frade Congreso "La Biografía Histórica". than to be in style; He that goes naked Basará su disertación en una biografía goes farther at last than another . . . hipotética de Don Juan Ponce de León. (Who recalls the address now of the William Carlos Williams nació en Imagists ?) But the naked man has al- Rutherford, New Jersey en 1883. Se ways his own nakedness; People re- graduó de doctor en Medicina en la member for ever his naked links". Y Universidad de Pennsylvania en 1906 por eso alguien ha dicho refiriéndose a y ha hecho estudios especiales en peeste escritor que "inclina su cabeza por- diatría en la Universidad de Leipzig. que siente el peso de los vivos". La personalidad de este escritor que se Monis Bishop nació en Williard, ha distinguido como poeta y como noNueva York, en 1893. Desde 1921 en- velista tiene un singular interés para seña Lenguas Romances en la Univer- los puertorriqueños: su madre riació en sidad de Cornell. Se ha distinguido la ciudad de Mayagüez y allí vivió hascomo biógrafo, la forma literaria que ta su matrimonio. En la obra poética goza hoy de más popularidad a causa (Pasa a la pág. 57)
Dos Poemas de Archibald Macleish IMMORTAL AUTUMN I speak this poem now with grave and l~ve_I voice In praise of autumn, of the far-horn-wmdmg fall. , 1 praise the flower-barren fields, th~ clouds, the tall . · Unanswering branches where the wmd makes sullen no1se. I praise the fall it is the human season now. No more the foreign sun does meddle at our eart~ Enforce the gi·een and bring the fallow lan~ to b1rth Nor winter yet weigh ali with silence the pme bough. But now in autumn with the black and outcast c1•ows Share we the spacious world, the whispering year is gane There is more room to Iive now the once secret dawn Comes late by daylight and the dark unguarded goes. Between the mutinous brave burning of the leaves And winter's covering of our hearts with his deep snow We are alone; there are no evening birds we know. The naked moon, the tame stars circle at our eaves. It is the human season; on this sterile air Do words outcarry breath the sound goes on anq on 1 hear a dead man's cry from autumn long since gone. I cry to you beyond upon this bitter air. MEN On a phrase of Apollinaire. Our history is grave, noble an tragic . We trusted the look of the sun on the green leaves We built our towns of sione with enduring ornaments We worked the hard flint for basins of water. We believed in the feel of the earth under us We planted corn grapes apple-trees, rhubarb Nevertheless we knew others had died Everything we ha ve done has been faithfull and · dangerous. We believed in the promises made by the brows of women We begot children at night in the warm wool We comforted those who wept in fear on our shoulders Those who comforted ús had themselves vanished. We fought at the dikes in the bright sun for the pride of it We beat drums and marched with music and laughter We were drunk and lay with our fine dreams in the straw We saw the stars through the hair of lewd woman. Our history is grave noble and tragic Many of us have pied and are not remembered Many cities are gane and their channels broken We ha 1•e li\'ed ::t long time in this land and with honor.
An Infonnal Discussio.n of Poetic Form (Text of Dr. Williams' talle before ·the lnter American Writers Conferencc in thc Thcatrc of thc University of Puerto Rico, Wcdnes· day cvening, A11ril 16)
By Williams Carlos Williams PREAMBLE The difficulty is to keep such a talk as this informal. After ali, there is no great point at issue. We are here for the most part to look at each other, to recognize in each other-that curious complexity called a write1·, to encourage ancl to learn. But most to try to fincl a means, through the art which we practice, to communicate with each other - for what may come of it. The study of poetry is basecl still largely on metaphysical crit eria. This makes for as many approaches to any given poem as there are schools or attitudes of thought in the world. This richness may have its reward's but it is likely to cause a great confusion in the mind of the student. What should be our basic attitude towarcl a poem, any poem, there, lying on the page? It is acceptable, repellant? Is it a work of art or a sub-mental impertinence or both? Upon what shall a juclgement be .based? I{ we can get to that we can get to something we can unclerstand together. A beginning is made towarcl a clarification among this swarming mixture of approaches by cutting across ali categories and declaring flatly: Every poem is or is not related to the structural character of its own age. Then I would go on to say: that unless a poem is so related it has already lost its primary opportunity and significance. Drop that there and Jet me make another statement: · The arts are 'really the history of the mind. If they are cramped or inadequate the mind will be found to have
been deformed-as much so as were the feet of Chinese women, formerly, to indicate their aristocracy. Thus we have two statments- the poem is or is not relatecl to the structural character of its own age and the poem in itself constitutes the history of the mind. To carry the argument still further Jet me insist that the poem presents the history of the mind in any age primarily by its structure-which, if the poem is to matter at ali, will represent in sorne particular the true structure of that age which produces it. What we need in verse today is a great technician. We need one who can hear the "normal" language and who knows the patterns of the past to forget them. Then to invent, that is, to rediscover in the vernacular about him, as a fresh insight, the simple elements that, also, made up the old rigidities-and reintegrate them among the living material into adequate modern forms expansive enough to include the whole armamentarium of the mind as we know it today, -forros uncrampecl, unclipped, uncompressed structurally into those past "aristocracies" which are today damnable in their deforming limitations. The Janguage is the thing. The language must not be deformed to fit the pattern of the verse. The verse must be transformed to fit the exigencies of the language. .By debased rigidities of pattern, if we are not careful, om· vehicle of communication, our language, will be falsified and if in its structure, you may be sure in its meaning also. We are likely to be made to say what we do not intend and to come off brutalized thereby. · Let us remember, the elements of
44
REVISTA -
ASOCIACION :@E MUJERES GRADUADAS
compositions are always free and available- if we have the genius to find them; it is only in their outworn entanglements of past usage that they tyranize over us and need breaking down and not in their essence. The cleansing and rehabilitation of the language gives the poet much of his seriousness of purpose facing the world. So before reading a few poems by way of illustration-Iet me go back a moment for emphasis, here and there, and ti:Ie elaboration of one or two points: l. There are many ways of looking at a poem, ali of them misleading unless foundf:d upon structure. 2. A-poem is a use of words (as emphasized by G e r t r u d e Stein) which when taKen with the structure together comprise its form-the elements of form being: the line (Wbat is it to be?) :md the word, its selection, position and sequence in the line. Bnt now something extraordinary takes JJlace which is the essence of poetry : the form achieved. becomes itself a "word", the most significant of the poem. Note: !magism, which had a use in focusin¡r the attention upon the importance of concrete imagery in the poem, lost its place finally because as a form it completely lacked structural necessity. The image served for every thing, so that the structure a weaker and weaker free verse, degenerated finally into condition very nearly resembling in meaningleness that of the sonnet. The "objectivists" attempted to remedy this fault by fusing with each image a form in its own right - but there were few successes-or have been few so far. , The structural approach has two phases, the first, the selection of forms from poems already achieved, to restuff them with metaphysical and other matter, and, the second, to parallel the 'inventive impetus of other times with structural concepts derived from our own day. The first is weak and the second strong. Note: This does not imply that the
men who take the positions one way or the other are either weak or strong. The thing to remember is that weak and strong are both phases of the structural approach. . . The weak approach (to the mtr1cacies of poetic form) is typified by t~e teaching attitude. Tea~hmg-that 1_s, the academy-is predommantly weak m this respect. It .can't be otherwis.e and this, in fact, is 1ts strength. It rs the throne of precedent. But ~ecause _of this it tends to arrogate to rtself mrstakenly, prerogatives which, sometimes it does not serve. The strong approach-made through the vernacular by attention in its moduiated character, inventing from thatis relegated too often to the services of outlaws. Over long periods the weak approach tends to culminate in. the strong, establishing the peaks of hterature. Note: The validity of this entire proposal (that structure is of such preeminent importance in a poem) has been questioned, by the academy, the point being raised that Villon did not invent but took over the bailad, · a form hackneyed by court use in bis day almost a popular game. But Villon dignified it to such powerful aclvantage that his use of it constitutes in itself a unique meaning, an excellent example of just that strong approach throbgh the vernacular which I wish to show. New concepts will always call for new forms and new forms demancl new structures. The basis of new poetic forms will always be the Ianguage of that age which demands of them its fullest expression. Piense remember that modern poetry is not selective-as poetry in the past has been. It is inclusive· and comprehensive by its definition: to raise or enlarge the imagination to new areas of understanding. It says n o t h i n g of what shall be admitted. Nothing is excludecl. How can it be? Every conceivable thing is material for poetry under the structural definition. If, in a work of art, it is by the nascent form that the fullest and most timely significance is expressed-what function might not Latin America exer-
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
cise toward the United States and Ganada in this respect? To introduce us to Spanish and Portugese Iiteraturepure and simple. And if to that literature, to make us familiar with its forms as contrasted with our own. For instance: What influence can Spanish have on us who speak a derivative of English in North America? To shake us free for a reconsideration of thc poetic line. You can suggest to us that we are not English, that the Elizabethan triumphs, cxcept for their magnificence,, concern us not at ali. That is, in their formal quality tliey do not concern us. Specifically, by showing us a shorter, four stressed Iine rather than the pentameter; by showing us a great dramatic talent, Lope de Vega, who did not use the iambic pentameter-give that hint which will tend to free us to our own uses. For in many ways 16th and 17th century Spain ancl Spaniards are nearer to us in the U. S. today than, lJerhaps, England evcr was. It is a point worth at least taking under consideration. We in the United States are climactically as by latítude and weather much nearer Spain than England, as also in the volatility of our spirits, in
PUERTO
meo y
45
racial mixture-much more Iike Gothic and l\foorish Spain. Even more specifically, we have a problem before us in the U. S. to find a verse form that will be suitable for the theatre. We know it can never be blank verse. It may very well be that hints from the romancero ór at least Lope's shorter, swifter Iine will finally discover something more acceptable to our temperament, manner of thoµght and speech. • We know what we should have but what we should do we don't kno\v how to get it. We know how to do it. It looks as though om· salvation may come not from within olll"selves but from the outside. And if everything else that I have said is wrong-headed, destructive to that precious soul of things which the 1:rne poet should cherish !, if I have been mechanical and crass in my concepts, relying for my argnment on mere tcchniques and materials, well, in that case, from the old and alien sonl of America itself, may the reliques of its ancient, its pre-Colnmbian cultures still k[ndle something in me that will be elevated, profonnd and common to us ali, Americans. There is that path still open to us.
EL MITO DE LA JUVENTUD
(Vicen de la pág. 28.)
de inquietud y en los fuertes muchachos que se paseaban por el campus de vuestra Universidad. Internándome por la isla lo he visto en la "pava" de vuestros jíbaros, de vuestros campesinos que han creado y están creando una raza en que se concilian todas las divergencias étnicas; una raza ya trabajada y amalgamada por la tierra y el aire de Puerto Rico. Y si algún modesto consejo quisiérais aceptar ál forastero que no se siente tampoco forastero sino moradol' de ca¡¡a vecina y hermana de la
vuestra, es que fortifiquéis en el pueblo puertorriqueño tan maravilloso ideal de juventud. Venciendo los odios, acercando a los hombres en la comunidad de la Justicia, los pueblos de hoy quieren encontrar aquella fuente de Juventud, inextinguiblemente fresca y renovadora que buscaba el maravilloso viejo Juan Ponce de León. Y sentir en vuestra compañía la extraordinaria fuerza moral y .p oética de ese mito es lo mejor que podía darme y me ha dado Puerto Rico.
HOW TO WRITE A BIOGRAPHY By l\10RRIS BISHOP
(Addrcss dclh·crcd bcforc tite First InterArncric:m Writcrs' Conferencc, University of Puerto Rico, April ,21, 1941). Sincc t his is a ~onfercnce on creative writing, I must make an . initial assumption. You are, or want to be, creative writers. You havc written a book, you are writing a book, you want to write a book. To this assumpt ion some of you may make a feeble protest. You murmur: "But why should I write a book?" Well, why not join the great majority ? You don't want to be queer, do you? The question that then presents itself is: what kind of a book? Hcre you must con~ult your own spirit. If, like so many Puertorriqueños, ~·ou wish to capture a moment of beauty in t.he most beautifu¡ words that you can find , if you long to record emotion rather than fact, you will write poetry. If it is your mental habit to tell yourself long stories about people; if, in imagination, you see yc;iur acquaintances transforming themselves and lending strange lives in your own mínd, you "'ill write fiction. But if thc fact interests ~·ou more than fancy, if the best imaginations of the novelist seem dull beside the fantastic performances of truth, you will do well to choose biography. For the inventions of the fic.tionist are peor things in comparison with the facts of time and space, which I would venture to call the imaginations of God. Good. You will write a biography. But what kind of a biography? Perhaps an autobiogTaphy. There ~s at pre• sent a considerable vogue for the autobiography of adventurers, Iiterary physicians, farranging newspaper correspondents, and so on. The trouble is that to write an autobiography you must record a tich, full , and interesting life. So you must set about Ieading a rich, full, and interesting lifc. Perhaps it is hardly worth the trouble. If you spend thirty or forty years leading such a rich and exhausting Iife, and if, then, your autobiography does not sell, where are you? You might as well have taken it easy. Perhaps, again, yóu dete1·mine to write a sound scholarly biography. For such a ·deter-
mination I honor ánd rcspect you. Your purpose will be to add to the world's store of incontrovertible fact. Your watchword will be : the truth at any cost, and nothing but the truth. Your method will be that of the scholar: the cautious, circumspect testing of authorities, the application of the rules of evidence, at whatever cost to your book as a work of art. You will argue each problem as you go along, supporting your views with footnotes, exact references to authorities, appendices and piéces justificatives. And when it is done, you, or some learned group, will pay to get it publ.ished. It will sell about 300 copies, mostly to college libraries. It will be reviewed in certain learned publicatious, with perhaps a notice in tite New York Times under "Other Books of Special Interest". You will have your reward in the esteem of tite few. Not even your best friends, uot even your own family, will rend tite book. They won't even buy it. It is a curious fact that your frieuds will do anything in the world for you. Thcy will spend their time and money for you; they will nurse you; they will suffer for you. But they won't buy your books. There is a third sort of biog raphy, one which appeals to the scholarly writer who is, pcrhaps, more wdter titan scholai-. It is a kind of biography which has had many manifestations in recent years, beginning, perhaps, with Maurois' Ariel in 1923. It has many of the characteristics of fiction, including that of general popularity. Ev'ery reader knows it well, though the English Departments of our co!leges regard it as a bastard form, when, indeed, they admit its existence nt all. Let us call it Biofiction, on the analogy with biophysics, biochemistry, biophysiography. It may be more bio than fiction or more fiction than bio. But in any case it is based solidly on fact, and it permits a good deal of invention, · a good deal of decoration which must not distort the essentiál form.
,,
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
I nssume, then, that you are thinking of writing a biography. You are now confronted with ;rn important question: your choice of subject. Perhaps this will be no problem. Perhaps you have an old and d~ar enthusiasm. Perhaps there is sorne individual, in history or within your personal experience to whom you burn to do justice. It may be an ancient sage; it may be your father. In any case, you want to tell people something important about someone you admire, or possibly detest. I know no better example of the biography conceived in !ove, and written with passion, fidelity, and acumen, than Martí el apóstol, by our guest of this week, Jorge Mañach. More commonly, however, your subject does not impose itself upen you. You think you have the equipment for .your task, and you hunt a congenia! subject. You wiU seek out, then, someone with whom you can happi!y spend two or three or a dozen years. The reco1·cl of hi s life must be avai!able to you. And I would counsel you to give a thought to your presumable readers. If you wish to intcrest thc average render in the United States, you should recognize that this mysterious person do es not want to read abo u t someone whose nnme, at Ieast, he does not alrcacly know. "But how, then, <loes the average render evcr learn nny na mes at all?" you will cry. That is a haffling question, into which I have no time to cntcr. Let it suffice that if you are g·oinrr to attract his nttention, you must tell him about some man whosc namc nlready nwnkcs nn echo in his mind. Thcre are, unfortunntely, fcw men connectcd with Puerto Rico who are known to the North Americnn render. There is, however, one: Ponce de León. Everyone knows bis name, although ncarl~· everyone mispronounces it. It stnnds above innumerable hotels, filling stations, and · orange-drink stands in fabulous Florida. Everyone knows the great story of the Fountain of Youth. If you choose to tell the life of Ponce ele León you will have won your first great battle : to create a favorable predisposition in the mind of your possible readers. Instead of genera!izing further, Jet me now adopt the case system, in vogue in so many of our educational institutions. Lct me take, ns our case, n hypothetical biography of Ponce de León. The procedure in the particular case may be helpful to those who are attempting other subjects; the special problems that 1
47
arise will resemble in type the problems that will confront the writer of any biography. First, you will want to discover if your work has already been done far you. You find that there is only one biography in English, that of Frederick Ober, which was pubblished in 1908, and is now out of print. It was a book of no great pretention: it will not interfere with your purpose. There is only one biography in Spanish, that of the Doctors Perca, published in Caracas in 1929. This is a very useful little study, but it is totally unknown in the United States. It will be a great help to you, and no hindrance. Second, you asse~ble all the material on Ponce you can find. You discover that the printed sources are scánty. The early chroniclers tell us something, but rnost of them i·epeat the same stories. A good deal of material on the interminable legal battle between Ponce de León and Cerón and Díaz, who were sent from Spain to supersede him, has been published in the Boletín Histórico de Puerto Rico, but this endless argument will be of little interest to the i·eaders of biofiction. You must, then, look far new material. Idcally, you should go to Spain and spend a few years hunting in the Archivo de Indias at Seville. This is what Professor R:unírez, of your Dcpartment of History, did, in the preparation of his thesis on the administration of Ponce de León. But even if you can afford the time and money, you cannot now go to Spain. In the circumstan·ces, I would ndvise you to cultivate the acquaintance of Professor . Ramírez, who knows more about Ponce and his times than any person now living. You may find something in the microfilms made in the Arcl1ivo de Indias by the Library of Congress. You should consult the John Carter Brown Library in Providence, and the Hispanic Museum in New York. Ami you should make sorne exploration of Santo Domingo, far it is rumored that a store of early records still exists there, 'Untouched. You must also, of course, soak yourself in the writers of Ponce's time. You should find this a pleasant task. I know of no hi~torian more reaclable than Oviedo, that shrewd, witty, sardonic companion, that superb sto1·yteller, that wise and mocking judge of human · behavior. Oviedo deserves to be as well known as Herodotus, and sorne day he may be. The other early chroniclers, Herrera, Pedro Martir, Las Casas and the rest, hnve left
48
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
us precious records of fact. You will read thcm ali, for what they say of Ponce, and for what they tell of the life and mind of the conquistadores, the habits of the Indians, the nature of the new lands, and ali the background for your tale. You have, then, your material in hand. your problem now is: how to expand the few kncwn facts about Ponce into a three-dollar book? One wny is to load your work with back¡;round, local color, and authentic but unreJated stories. We know, for instance, that Ponce carne over with Columbus in 1493-and that is ali we do know. You can spend three pages describing the farewell to Cádiz, and a chapter on thc crossing of the Atlantic. "No doubt Ponce saw..." you say, and then you !et yourself go on tossing caravels, dolphins, and flying fish.,The trouble with this method is that you fill your book with padding, and cven the uncritical render recognizes it as padding. Before he is half through the book he is sick of your no doubts, and assuredlies, ::md if the young Ponce's experiences was t.hat of a writer of 1542. But if you are writing biofiction and not pure biography, you have another recourse. You may frankly invent. Not capriciously, however. Good biofiction is distinguished from bad by soundness oí invention, based on thorough knowledge, determiped by reasonable probability. You know ali that can be known about Poncc, about his background, about the lifc oí the conquistadores and the Indians. i\fake them talk. Invent probable, reasonable conversations. Go further and invcnt incidents that might well have occurred, and that are illustrative of character and behavior. If you go still farther and invent characters, you are really getting into the realm of historical fiction. Force your imagination. Picture Ponce de León Yividly to yourself. Wake up at night and think about him. .Get him clear; work hai·d. We haven't much to go on, beside the infcrence from bis actions. Oviedo calls him "honrado caballero y noble persona". Castellanos, the backwoods Ariosto, who was of the next generation, describes him thus: Algo fué rojo, de gracioso gesto, Afable, bien querido de su gente, En todas proporciones bien compuesto, Sufridor de trabajos grandemente,
En cualesquier peligros el más presto, No ~in estremos grandes de · valiente, Enemigo de amigos de regalos, Pero muy envidiado de los malos. Build up the fine secondary characters. Of his wife we know only that she was a "moza de un mesonero" in Hispaniola. Here you will have to use a lot of creative imagination. But there is the great Columbus himself, about whom it is possible to hold various judgements. You must make one and stick to it. And there is Columbus's son Diego, nervous, pettifogging, trying in vnin to fill bis father's shoes, and to prove bis worth by 01·ders and decorations. An Cristóbal de Sotomayor, the fine gentleman, thc courtier too gentle for the wilds, wearing the shreds of bis court clothes in the dripping jungle. And Diego Salazar, the roaring swashbuckler, whom the Indians feared more than a hundred others, even when he lay crippled by the lecher's plague. And Juan González, the lengua, who ran naked with the Indians and assisted in their councils. And that great character, Becerillo, the red dog with black muzzle, who picked out any wanted Indian from a group, and brought him back alive or tore him to bits, as commanded. He received a crossbowman's pay and a half on the books. You must know: the fine stories about Becerillo; they must be part of your island !ore. But perhaps you do not know the quaint description of him by Castellanos: Al palo va venciendo nuestro hierro, A las macanas duras el cuchillo; Ayudaba también un cierto perro, Llamado según dicen Becerillo, El cual traía ya todo su cerro No menos colorado que amarillo; Del cual perro nos han contado cosas Que se pueden tener por espantosas. You must also put in plenty of background. Picture the island as it probably was in 1500, not as it is today. Remember that the flora and fauna have enormously changed; most of your trees and flowers and animals have been introduced from other parts of the world. Put in plenty oí insects; North Americans !ove to read about insects. Play up Ponce's life in Hispaniola from 1493 to 1508, important youthful years. Sprend yourself on the life of the Indians, for Ponce was the friend and protector of these vanished aborigines.
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
49
Let yourself go on Ponce's two trips to the Youth brings into om· story thc themc of mainland, his discovery of Florida, for there you•h anel ag·e and the fear of death, the hope you touch the precedent knowledge and con- that relentless time may relcnt, the dream of tinental pride of your presumable readcrs. a magic to cheat the mathcmatical universe, Establish, as well as you can, the places where nnd ali the pitiful protest of pitiful humanity. he landed. Describe the Timucua Indians, of It is the Fountain of Youth that gives us sud· denly a glimpse into the secret spirit of Ponce. whom, as it happens, we know a good deal. And give everything you've got to the Foun- It is this story that links him to Faust, that tain of Youth. It is, in fact, something of a makes him material for poetic tragedy. (Inproblem. The Pereas, in theit· book, scoff at deed, it is this theme that made him the subthe whole story, saying that it was a medicinal ject of Eugene O'Neill's worst play.) sp1ing. Others say that Ponce could have beYou will, finally, do your best bit of fine lieved no such foolish tale; he was merely writing on Ponce's death. He was wounded seeking a new territory over which to rule. by thc arrows of the fierce Flo1idians, in CharBut Oviedo says: "I have seen the Fountain's lotte Harbor, where now the well-fed fisher• work, in turning Ponce childish." Other men gather, ami the aged come to sit motion· chroniclers suggest that Ponce actually be- less in the sun. He was carried to Havana, lieved in it, as the Indians and many of the · and there died of bis wound. In Florida Pon· Spanish did. The Spaniards under Menéndez ce found no fountain of youth; he found de Avila, a half century later, are said to death. have rolled in eve1·y mudpuddlc in Florida, just Your work is done. What have you got? on thc chance. And Castellanos reports: Perhaps a sober, factual account, deriving its interest from the facts. Such a book will inEntre los más antiguos desta gente terest scholars, who are not, after ali, nume· Había muchos indios que declan 1·ous. From the point of view of the general De la Bimini, isla prepotente, render, the faults of such a book may be dryDonde varias naciones acudían, ness, diffuseness, the stalling of the narrativa Por las virtudes grandes de su fuente, by the argument of each disputed point as it Do viejos en mancebos se volvían, occurs. Y donde las mujeres más ancianas Or perhaps you will have a more or less Deshacían las rugas y las canas. romanticized biofiction. Your inventions will fill the gaps between the known facts; your Bebiendo de. sus aguas pocas veces. interpretation of Ponce's character will bulk Lavando las cansadas propo1·ciones; lnrge. The virtues of such a book will be proPerdían fealdades ele vejeces, c!uct of your honesty and your imngination. Los rostros adobaban y las teces, Its faults may be that your inventions are not Puesto que no mudaban las faiciones; in kcy, that they are not vigorously enough Y por no desear de ser doncellas imagined, and that they rebuff the render who Del agua lo salían todas ellas. reads for "instruction without nppea!ing to the one who reads only for pleasure. Decían admirables influencias Whatever its virtues and its faults, your De sus floridos campos y florestas; book is done. Wrap it up securely and send No se veían aún las apariencias it off to a publishcr. And pray. U the pubDe las cosas que suelen ser molestas, Iisher sends it back, send it to another pt.b· No sabían que son litispendencias, lisher. There are plenty of publishers. If a Sino gozos, placeres, graneles fiestas; dozen publishers return it without any encouAl fin nos la pintaban de manera raging words, you may fairly conclude that Que cobraban allí la edad primera. your book is not marketable, in the competiIt is too soon, perhaps, to come to a con- tive book world. This may make you feel bad. clusión whether Ponce believed in the Foun· But if you are a real w1·ite1-, you will not care tain of Youth. At lcast, it would be more inmuch, because you will be busy writing anteresting if he did. For the Fountain of other book.
Shakespeare in Relation to this Age (An address delivered before the Inter Ameri· c:m "'riters Conference in the University of Puerto Rico, Río Piedras, April 21, 1941) By ROBERT MORSS LOVETT It is recognized as one of the crudest of er- corresponding to that which in Italy and rors to attach explicit meaning to the dates France had already taken place. In England which mark the divisions in historie time the impact of the Renaissance was delayed whlch we call centuries or decades. Never- by the remoteness from cente1·s of European t helcss, when l\'lrs. Virginia Wolf remarked culture in Italy, and especially by the fifty that human nature underwent a total change years of civil strife known as the Wars of in 1910, the assertion carries a challenge the Roses. With the sixteenth century the which on examination turns out to yield a cer- country felt almost simultaneously the exhitain me:ming. There is no magic in the laration of the rebirth and the stimulus of the ciphers which mark 500 B. C., or 1400, or 1500, Reformation. The period was one of inmense · or 1600, or 1700, or 1800 A. D. and yet we are expansion. It was naturally followed by one conscious of a definable quality in the great of reaction and concentration, as an epoch of íifth century before Christ, though we think creation is followed by one of assimilation and of it as beginning in 490 with thc Battle of criticism. Th:e sixteenth century in England lifara thon, and we recognize a specific char- nearly coincided with the reign of the Tudors; acter and significance for civilization in the the seventeenth century with thc rule of the quat.ro cento :rnd its successors the sixteenth, Stuarts-and no one is likely to confuse Tudor seventeeth, nnd eighteenth centuries. Usual- with Stuart England in architecture, painting, ly some imporbmt event is to be noted near music, literature, or general mood and thougl1t enough to the calendar opening of the centu- any more than in religion, economy, domestic ry to stand out as a signa! of the secular politics or foreign policy. change. Such an event for England was the Shakespeare was a man of both epochsdeath of Queen Eliz¡ibeth and the accession that of the Renaissance, and that of the postof J:imes I in 1603. Preliminary signs of Rennissance, when the brightness of the morchange there had been, but with this event ning of the rebirth was fading into the sober they multiply and become no longer harbin- colo1·s of afternoon preceding a stormy sungers and anticipations but recognizablc char- set. He lived in his youth and yonng manacteristics of n new age. And this date marks hood as an Elizabethan, sharing the hopes with similar exactness a change in thc mood and enthusiasms of that brilliant ago, among nnd expression of the greatest man then living the great figures who in true Renaissance in England. The year 1603 bisects Shakes- fashion seemed to transcend in life or in peare's career as a dramatist. On one side thought the ordinary limits of human capawe have the early comedies, the histories, ami city or achievement, Raleigh, Sidney, Mara s a culmination the bright ancl happy group lowe, Spencer. He carne into his prime as a of plays, The l\ferchant of Venice, As You Jacobean, when doubts and hesitations were Like It, Twclfth N'ight. On the other side bringing a palsy upon action, and his contemwe have whnt have been termed the harsh and poraries were men of lesser stature, Donne, bitt:er comedies, notably J\feasure for Measure, Fletcher, Ben Johnson. The profound change and the g reat series of tragedies, Hamlet, which ocurred in the matter and spirit of his Kín~ Lear, Othello and l\lacbeth. work has been attributed to the circumstance Thc differences between the sixteenth and of his personal life-the death of his son Hamsevcnteenth centuries may be traced th1·ough- net, the betrayal and disillusionment in love 011t Europe. but in England the change is which is a theme of the sonnets. It is to be strongly marked as a transition from high noted, howevcr, that it was in the years folP.C'naif.~ancc t o post Renaissance-a change lowing these misfortunes that Shakespeare
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
-~,
produced his happiest comedies. There is indccd no greatcr fallacy than to interpret a dramatist's work in terms of his personal fortunes. It is, howevcr, legitimate to see in that work a reflection of the psychological cnvironment in which he lives. Especially a dramatist who owed his contemporary success to his responsiveness to the intercst of his public, cspecially a dramatist so sensitive to currents of thought and feeling as Shakespeare was, we expect to find reflccting thc marked change in the character between the two successive cpochs in which he livcd. A dominant characteristic of the sixteenth ccntury in England was patriotism and a sense of national unity which carried the country through the storms of the reformation without civil war, which reached its highest peak in the enthusiasm which gathered about the pcrson of Elizabeth as the symbol of national pride. Lord Howard of Effingham, the admira! in command of the fleet which defeated the Armada was a Catholic. Philip Stubbs was a puritan who when his right hand was strnck off for non-conformity, snatched off his hat with his left and cried "God save the Queen". In the next century we find the country sp!it between Cavaliers and Roundhcads ; and the king, so far from being a symbol of unity, becomes one of division, losing-in one case his head, and in an?ther his crown. The great bulk of Shakespeare's work in his earlier pet~od was directly connected with t.his theme of national unity, treated through thc splendid series of history plays from Richard II through the three Henrys to Richard III. All these plays r~flected the national tragedy of a disputed succession in the Wars of the Roses. One reason for the popular acceptance of the Tudors in spite of their detestable personal characters was that they saved England for a century from this tragedy. Elizab~th's popularity was pa1·tly dependent on her repeated negotiations for marriage and the hope which they gave the country of an heir to the throne. When this hope faded even Elizabeth's security was threatened. The claim of the Earl of Essex to the succession was taken seriously because of the general desire to have something settlcd before Elizabcth's dcath, and after Elizabeth had cxtinguished that claim on the scaffold thc same deslrc was responsible' for acquiescence in thc accession of the Scottish king. In all this political 8kil'mishing Shakespearn's plays had
51
a value as propaganda. He was deeply committed to the cause of Essex through his friendship with the Earl of Southamption, who was Esscx's Iicutenant. Thc play Henry V was cmasculated by thc censor bccause the chorus celebrating Henry's i·eturn from France containcd a tribute to E ssex on his less glorious rcturn from Ireland. The play Richard II, with its sad story of thc deposition and death of kings, was thought to be so dangerous in bringing to the minds of thc pcople the possibility of removing a sovereign that its performance was forbidclcn. It was illegally acted before Esscx and his men on thc evening beforc their mad attempt to take thc city of London in 15QO. Thc Earl of Southampton paid the players out cf his own pocket for their risk. But apart from and transceding ali this p1·eoccupation with politics was Shakespeare's devotion to England which he shared with his countrymen, i·aised to enthusiasm by the sense of national danger and deliverance. No utterance of pah·iotism ever surpassecl in fervor the dying speech of J ohn of Gaunt in Richard II.
This ro.ya! throne of kings, this scepter'd islc, This earth of majesty, this seat of Mars, This other Eden, demi-paradise; This fortress built py Nature for herself Against infection and the hancl of war; This happy breed of m.en, this !ittle wor.lcl; This precious stone set in the silver sea, Which serves it in the office of a wall, Or as a moat defensive to a house, Ágainst the envy of less happier lands; This blessed plot, this earth, this realm, this (England, 'l'his 1mrse, this teeming womb of royal kings, Fear'd by their breed, and famous by their (birth, Renowned for their deeds as far from home,For Christian scrvice and true chivalry,As is the sepulchre in stubborn Jewry, Oí the world's ransom, blessed Mary's son,-
In this passage we see reflected Shakespeare predominant, political conception-a beIief in monarchy by divine right as a cause and a symbol of national greatness i·eflected in human greatness. It was a conception characteristic of the política! thought alike of the Renaissance and of the seventh century, but in the earlier period Shakespeare could look on the king as the guardian and saviour
52
REVISTA -
ASOCIACION 'DE MUJERES GRADUADAS
of his pcoplc, a sacrificc for them. Henry V, was Shakespcare's ideal king, never more so than in this soliloquy in which he dwells upon lhc rcsponsibilities which he must bear alone. Upon the king!-lct 11& 011r lives, our sonls, Our debts, our cnrcful wives, our children, and Our sins lay on thc king! We must bear ali. O hard condition, twin-born with greatness, S11bject to the breath of cvcry fool, Whose sense no more can feel but his own (wringing! What infinite heart's-ease must kings neglect That private men enjoy! And what ha ve kings that private ha ve not too, Save ceremony, save general ceremony? ... Tis not the balm, the sceptre, and the hall, The sword, the mace, the crown imperial, The intertissued robe of gold and pearl, The forced title running 'fore the king, The throne he sits ·on, nor the tide of pomp That beats upon the high shore of this world. No, not ali these, thrice gorgeous ceremony, · Not all these, laid in bed majestical, Can sleep so soundly as the wretched slav~ Who, with a body fill'cl and vacant mind, Gots him to rest, ci·am'd with distressful br~ad, Ne ver sees horrid night, thc child of hell; But, like a Jackey, from the rise to set Sweats in the eye of Phocbus, and all night Slecps in Elysium; next day, after dawn, Doth rise and help Hyperion to thfa horse; And follows so the ever running-year, With profitable fabour, to his grave: And but for ceremony, such a wretch, Winding up days with toil and nights with (sleep Had the fore-hand and vantage of a king. The slave, a member of the country's peace, Enjoys it; but in gross brain Iittle wots What watch the king keeps to maintain the (peacc Whose hours the peasant best advantages. In the period which follows we find no suc11 dignified conception of kingship. The kings in Hamlet, l\facbeth and King Lear show the degradation of monarchy: ali are lords of misrule, symbols of disunity in their realms. In Hamlet the tiiumph of young Fortinbras has been cited as a happy ending in that a real king, a Henry V, has descended on the scene, and as showing Shakespeare's glorification of the man of action over the man of thought, but surely Hamlet's praise oí Fortinbras is selí directed irony. In Coriolanus we see the
collnpse of Shakespeare's . political faith, the brenking down of the conception of leadership through ·personal greatness. Faith in kingship and in national unity was not the only loss which the seventeenth century nnd which Shakespeare suffered with his time. A dominant theme in Elizabethan poetry was !ove, and truth in !ove or coustancy was thc great motive in thc long array oí sonnet cyclcs, beginning with Astrophel and Stella. Shakespeare's early plays contain notable examples of what we cnll true love-Benedick and Bcatrice in Much Ado about Nothing, Rosalind and Orlando in As You Like it, Romeo and Juliet, Katharine and Pctruchio in The Taming of thc Shrew, Viola ilf Twclfth Night. No theme called forth Shakespear's young eloquence more winningly than this, as witness the second scene oí Act II in Romeo and Jnlict. The most reasoned discourse on this theme is as we should expect that of Portia in The Mcrchant of Venice. You see me, Lo1·cl Bassanio, where I stand, Such as I am: though for myselí alone I would not be ambitious in my wish To wish myself much bett.e r; yet for you I would be trebled twenty times myselí; A thousand times more fair, ten thousands (times More rich; That only to stand in high in your account I might in virtues, beauties, Jivings, friencls, Excced account: but the íull sum oí me Is sum of something, which, to term in gross, Is an unlesson'd girl, unschool'd, unpractis'd: Happy in this, she is not yet so old But she may learn; and happier than this, She is not bred so dull but she can learn; Happiest oí ali is, that her gentle spirit Commits itselí to yours to be directed, As from her lord, her governor, her king. Shakespeare had, it is clear, a shattering expe1ience in !ove, yet he has left in the midst of the record oí it the most straightforward and emphatic cxpression of l1is own faith in sonnet CXVL: Let me not to the marriage of true minds Admit impediments. Love is not ]ove vlhich alters when it alteration finds, Or bends with the remover to remove: O no; it is an ever-fixed mark That looks on tempests, and is never shaken; It is the star to every wandering bark,
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
53
Whose worth's unknown, although his height be contemplated with heart searching cloubt, (be taken. ·culminating in morbicl fear. Preocupation Love's not Time's fool, though rosy lips and with death is a function of self consciousness. (checks Again John Donne must be citecl as first witWithin his bending sickle's compass come; ness to this terror of death which became Love alters not with his brief hours and weeks, more pervading as the century advanced. Ilut bears it out even to the edge of doom. Death is a necessary acljunct of tragedy and Ií this be error, and upon me prov'd, no one usecl it more lavishly than ShakcsI never writ, nor no man ever lov'd. peare in his early dramas of the school which has been entitlcd the tragedy of blood, but In no respect is the change from Elizabe- only in thc later plays do we find that morthan to seventeenth century more apparent bid dwelling on death which is the product of than in the change of attitude of poets toward intense self-consciousness.. The well known this theme of constancy. It is as if in the soliloquy of Hamlet is too hackeyed for quosearch for novelty they determined to reverse tation, but it is exactly the illustration needthe doctrine and preach inconstancy as a vir- ed, in its tone of sombre contemplation antitue. J ohn Donne was a leader in this inno- cipating Sir Thomas Browne. I quote the last vation, followed with reckless cynicism by the lines, ancl remind you that "conscience" obCavalier. Now the conception of !ove in viously means consciousness. Shakespeare's plays of the new century is quite in accord with the new fashion. In Thus conscience does make cowards of us ali; All's Well That Ends Well we have !ove capAnd thus the native hue of resolution tured by a trick repeated in Measure for Is sickled o'er with the pale cast of thought; Mensure, which is a comedy of disloyalties. And enterprises of great pith and moment, Troilus and Crcssida, however, must take first With this regard, their currents turn awry, place among the plays of disilusionment with And lose the name of action.!ove not cxcepting Anthony and Clcopatra which might be taken as a satire on constancy. The difference in mood between the sixTt is significant that Anthony and Clcopatra furnished a favorite theme in the seventecnth tecnth ancl seventcenth centuries may be sumr.entury, in Drydcn's play, Ali for )ove and a med up in a word. The mood of the sixtecnth ccntury was optimism. The mood of the world well lost. A theme of as frequent recurrencc as love seventeenth century was one of increasing is death, and equally a test of the change in pessimism. I have nlready suggested one which Shakespeare participated. The typical cause of this in the political situation in EnElizabcthan attitude was one of joy in the irland and in Europe , complicated by the reprcsent world with calm confidence in the li¡rious controversy which was to acld a fury worlcl to come. Death helcl no tenor for this of fanaticism to war. But decper than this assured faith. Moreover, the Elizabethan age was a wholly natural reaction from a time of was impersonal in the sense that the great great deeds and greater hopes to one of dismen of that cpoch were too deeply absorbed appointment and disllusionment, a worldin large conceptions ancl achievements to con- wcariness in which nothing seemed worthcern themselves over much about the details while. The sixtecnth century was in !ove of their expe1·ienccs, including death. It was with life: the seventeenth in spite of fear was an age of action rather than thought. Consi- trying to be in love with death, the inevitable. dcr how !ittle wc know ancl with wha t pain- This pessimism is an intellcctual wt>llschmcrz ful scholarship acquired, of the personal lives in Hamlet. of Spenser, Marlowe, Raleigh, or Shnkespeare himself, compared with the wealth of knowI have of late,- but whercfore I know not, lcclge we possess of Milton, Clarendon, Sir lost ali my mirth , forgonc ali custom of Thomas Browne. Seventeeth century literaexercises; and, indeed, it goes so heavi!y ture in England is large!y biography and autowith my disposition that this goodly frame, biography. It was an age of self consciousthe earth, seems to me a sterile promonness, of self study, intensified by the permeatory; this most excellent canopy, the air, tion of the Puritan spirit which quenched delook you, this brave o'erhanging firmament, light in the present and made the future to this majestical roof fretted with golden
54
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
firc, - why, it appears no othcr thing to me t.han a foul and pestilent cong1·egation of vapours. What a picce of work is man! How noble in reason! how infinite in facul· tics! in form and moving, how cxpress and admirable! in action, how like an angel! in apprchension, how like a god! the beauty of the world! the parngon of nnimals And yct, to me, what is this quintessence of dust? man dclights not me; no, nor woman neither. I am not, of course, saying that Hamlet is Shakcspcare, but rather that the clmracter of Hamlet would have been inconceivable to Shakespeare the Elizabethan. This weariness becomes a complete and devastating arraign· ment of lifc in Macbeth. Tomorrow, and tomo1·row, and tomorrow, Creep in this petty pace from day to day To the last syllable of recordcd time; And ali our yesterdays have lighted fools The way to dusty death. Out, out brief can· (die! Life's but a walking shadow; a poor player, That struts and frets his hour upon the stage, And then is heard no more! it is a tale Told by an idiot, full of sound and fury, Signüying nothing.
The primcgcnitive and due of birth, Prcrrogative of age, crowns, sceptres, lnurels, But by degrec, stand in authentic place? Take but degree away, untune thnt string, And, hark, what discord follows! each thing (meets In mere oppugnancy: thc bounded waters Sould lift their bosoms higher than the shores, And make a sop of ali this solid globe: Strength should be lord of imbecility, And the rude son should strike his father dead: Force should be right; . or rather, right and (wrong,Between whose endless jar justice resides,Should lose their names, and so should · justice (too. Then everything ineludes itself in power, Power into will, will into appetite; And appetite, an universal wolf, So doubly seconded with will and power, Must make perforce an universal prey, And last eat up himself.
Do not the last lincs perfectly define the demon of irresponsible force which has seized the old world today: do they not prophesy its inevitable if delayed nemesis? It is a striking observation that though Shakespeare's greatest plays both in dramatic power and in criticism of life were writDoubtless, there are many who will exclaim ten in the seventeenth century, we constant. a t this point that these quotations mark ly think of him as an Elizabethan. This desShakespeare as a man of our age as well cription holds even though most of his laas of seventeenth century. And indeed that test plays show signs of that decadencc century had much in common with our own. which was to overtake the English drama Shakespeare contemplated social change in at the hands of Beaumont and Feltcher, Websthe spirit of a conservative of our own day. ter and Ford. Indeed sorne of these plays This social philosophy is expressed in the are accepted only with question, and in part, speechcs of Ulysses in Troilus and Crcssida. as his. But among these more or less cspecially his realization of the weakness of doulltful works, The Winter's Tale and Tite social bonds \vith the decline of monarchy and Tempest are incontest,a bly Shakespeare's and hierarchy, and this philosophy is the classic make a 1·eturn to the spacious days of Eliza. conservatism of ali time. He must have liked beth. One of the large conceptions which to hear Ulysses talk-else why did he Jet him marked the English Renaissance was that of talk so long? His opposition to revolution, expansion beyond the seas. The imaginative and to the rule of violence in human affairs appeal of America was growing dim in a which was to come to Europe immediately practica! age of commcrce and colonization, after bis death, appears in the speech which and it was for Shakespeare to revive this apwe cannot help feeling was written, like the peal in the last years of his life, in a play tragedy oí King Lear, in protest against the which is of special interest to us because the decay of authority in thc last days of Eliza. scene is laid in here among the Western· Inbeth. dies. The Tempest marks Shakespeare's keen in· How could communities, terest in the affairs oí the day. It was producDegrees in schools, and brotherhoods in cities, ed at court in 1613 on the occasion oí the marPeaceíul commerce from dividable shores, riage of the princess Elizabeth, daughter of
t.',.
.
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
James I, to the Elector Palatine. It may have been wl"itten, however, with reference to another royal marriage which was projected at the same time, that of Henry, l'rincc of Wales, who died prematurely befoi·e his sister's wedding-and thc hope of England died with him-the hope that Henry as king would redeem the land from the curse of the I-Iouse of Stuart, whose heir was now the unfortunate Charles. Prince I-Ienry's passing was lamented in an extraordinary outburst of elegaic poetry, such as followed the death of Sir Philip Sidney, · whom indeed the princc resembled as a sort of beau ideal. Like Sidne.y he was interested in the growth of the empire beyond the sea. The age of discovery and exploration was being succeeded by one of scttlement ancl commercial enterprise. Instead of El Dorado and the Fountain of Youth the names of San Juan, St. Augustine, and Jamestown were in men's mouths. The interest in the colonization of Virginia was high as early as 1605, and the royal family and gentlemen of the court werc taking shares in the cnterprise. In that year Captain George Weymouth returncd from New England bringing with him five Indians. In The Tempcst Trinculo refers to people in England who will not give a doit to· i·elieve a lame beggar but "will lay out ten to see a dead Indian." In 1607 Jamestown was established, thc first permanent Eng·lish settlement in America . . A letter from Prince Henry's gunner who was among the colonists addressed the prince as heir appa1·ent of Great Britain, France, Ireland, aud Virginia. Meamvhile the whole plan of colonization was subjected to severe satire by playwrights. In 1605 J onson, Champman and l\farston produced Eastward Hoc, which resulted in suppression by censorship. It became a sin as well as a crime to speak evil oí the colony. Prince Henry's chaplain, Rev. Daniel Price, preached a sermon at' Paul's Cross l\fay 28, 1609, "to the inditement of ali that persecute Christ, with a reproofs of those that traduce the honourable Plantation of Virginia". In view of Shakespeare's close relations with the court, and especially with Prince Henry's friends, the Earl of Southampton, Lord Hunsdon and other who were shareholders in the plantation, it can scarcely be doubted that Shakespeare wrote The Tcmpest with an eye to the dcfense of the new world that was coming into being. Shakespeare <lid not lay his scene in Virgi-
/
55
nia, nor yet in the Bermudas, for Ariel speaks of fetching dew from "the still vex'd Bermooth's " but he drew local color from both for his :nythical island farther south. A tract by Sylvester Jordan in 1610 called "A Discovcry of the B~rmudas'' has sorne material which Shakespeare used, as has "A True De"claration of the Estate of the Colonie in Virginia", also published in 1610. If we grant that Shakespeare wrote The Tcmpcst because of interest in America he undoubtcdly consulte'd the first hand reports which were appearing. The source of Thc Tempest is thus to be found in one of these, William Strachey's "True Repertory of the Wracke and Redemption of Sir Thomas Gates Knight." This tract gives an account of a shipwreck in the . Bermudas, the rebuilding of the ship, and the subsequent continuation of the voyage with the landing of provision in Virginia. Thc first scene of The Tcmpest reproduces exact· !y the situation in "A True Repertory". The rebuke of the crew to the passengers: ("You mark our labor . . . You do assist the storm"), the shrieks, the prayers, the jumping overboard, the renewal of hope, the pumping, Ariel's play of light about the masts, the splitting of the ship, the safe landing, the falling asleep and the· mysterious sounds are drawn from the "True Repertory". Even the nautical language and knowledge, so much admü¡ed by critics are there. Strachey refers to trie shipwreck as "this tragicall Comedie", which is a true description of the play, and he uses the word "tempest", not only for the storm at sea but later for the dissension on shore when the remainder of the supplies were landed in Virginia, a double meaning which Shakespeare may nave had in mind. Propaganda for the Virginia plantation was concerned not only with defending the land from the charge of barrenness, but also with counteracting the reverse opinion that no work was necessary. The colonists in Virginia were notoriously idle, expecting to Iive on supplies from England, to the disgust of the noble investors who sent them out. Shakespear ·reflects this contrnversy with touches of satire in Act Il when Adrian and others are teasing Gonzalo. Adrian says: "Though this island seem to be a desert-uninhabitable and almost inaccessíble: Yet it must be of subtle tender and delicate temperance. The air breathes upon us here most sweetly." Sebastian puts in "As if it had lungs, and rotten ones", and Antonio, "Or as 'twere perfumed
56
REVISTA -
ASOCIACION DE MUJERES GRADUADAS
abundance without toil, but may it not also be a part of the higher purpose of the play which was to revive the imaginative appeal of the new world? An · imaginative appeal which inspired the utopias? Shakespeare in presenting this play at court had an immediate object in reflecting the interest in America shared by so many oí bis friends , which, as contemporary journalism shows, was much in the public mind. That he used also, consciously or not, the power of l' the commonwealth, I would by contraries his genius to raise that object into the higher Execute ali things: for no kind of traffic sphere of poetry is only to say that here, as Would 1 admit; no name oí magistrate; Letters should not be kown; no use of service, in Hamlet, Lear, Macbeth, and the history Of riches, or of poverty; no contracts, plays, Shakespeare was true to his method, Successions; bound of land, tilth, vineyard, taking suggestion from the life of his time (none : and sublimating it into universal application. No use of metal, corn, or wine, or oil: Many critics have seen a personal allegory No occupation; ali men idle, ali: in The Tempe~t. Prospero breaking his magic And women too; but innocent and pure: wand and dismissing his attendant spirits, is No sovereignty:Shakespeare retiring from the scene oí his magic creations and saying farewell to the Seb.-And yet he would be king on't. actors who had done his bidding. Interesting as this parallel is it is wholly fantastic. But Ant.-The latter end of his commomvealth for- that Shakespeare in The Tempest as in The gets the beginning. Winter's Tale is returning from the seventeenth century, with the pessimism and foreGon.- All things in common nature should boding, of the great tragedies and the bitte1· (produce cynical comedies, to the glad confident mornWithout sweat or endeavour: treason, ing of his youth is so clear as to call for no (íelony, demonstration. For one thing the great gift Sword, pile, knife, gun, or need oí any oí song, which was of the essence of Eliza(engine, bethan genius, is shown íully in these late Would I not have; but nature should plays. "Come unto these yellow sands", "Full (bring forth, fathom five thy father lies", "Where the bee Of its own kind, ali foison, ali abun- sucks", ali are among Shakespeare's best. If (dance an allegory be required it is in Galiban, the primitive native of the island, who also reTo feed my innocent people. presents the evil forces which assail those Since Gonzalo is the type of character who venture there, in Prospero who has called known to later dramatists as the raisonneur, the new world into being to reconcile the who speaks in the sense which the logic of quarrels and redress the balance of the old, the play shows to be right, we might iníer and above ali in Miranda, the type of virginity from this passage that Shakespeare was a who cries in the very spirit of the discovery Communist, but such an interpretation is be- of the future of peace and i·econciliation: lied by everything we know of him personally, and by the general tenor of the political O, wonder! thought of his plays. The passage undoubt- How many goodly creatures are there here! edly has a satiric intention directed toward How beauteous mankind is! O brave new world, thc idl e aventurers who expected to live in That hath such people in it. by a fen". Gonzalo in opposition declares: " Here is cverything advantageous to life". Antonio rcplies "True, save means to !ive". The discovery of America had revived the fashion of planning the ideal commomvealth, with Sir Thomas More's Utopia, Bacon's New Atlantis, Harrington's Oceana and to this íashion Gonzalo yields when later in the scene he sketches his new society:
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO :ij.ICO
fP
La Representación de Estados Unidos en la ... (Viene de la pág. 41.)
de William Carlos William se alude- a nuestra isla. "Al que quiere" es el título original, en español, de una de sus obras. En 1926 s~ le concedió el Premio Dial por sus servicios a la literatura norteamericana. El tema escogido por William Carlos Williams para el Congreso es el siguiente: Discusión informal sobre la forma poética. Robert Morss Lovett nació en Boston, Mass. en 1870. Ha sido profesor de Literatura Inglesa en las universi~ dades de Harvard y Chicago. At1nque cultiva varios géneros literarios tiene señalada preferencia por la crítica. En-
57
tre sus obras recordamos "La Historia de la Literatura Inglesa" escrita en colaboración con W. B. Moody, un ensayo sobre la novela ele Edith Wharton y una "Historia de la Literatura en Inglaterra" en colaboración con Helen Sard Hughes. No es ésta la primera vez que este distinguido escritor nos visita. El año pasado, invitado también por la Universidad de Puerto Rico, dictó el 23 de abril, con motivo de la celebración del anivers~rio del nacimiento de Shakespeare una conferencia sobre la permanencia del gran poeta inglés en la literatura universal. Morss Lovett ha preparado para el Congreso un ensayo sobre "La Tempestad" de Shakespeare.
Divulgaciones Culturales del Anuario Bibliográfico Cubano (Director: Dr. Ferrnín Peraza, Apartado 572, La Habana) VENEZUELA Y HUMBOLDT Ya hemos aplaudido en más de una ocasión en estas "Divulgaciones", la labor que viene realizando la Dirección de Cultura venezolana para exponerla como ejemplo vivo, ante lo que debían hacer otros centros similares de "Nuestar América". Hoy tenemos que tributarle nuevamente nuestro homenaje, por la publicación de la obra "Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente'', hecho en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 y 1804 por A. de Humboldt y A. Bonpland'', redactado por Alejandro de Humboldt, que acaba de editar en la colección "Viajes y naturaleza". He aquí las palabras iniciales de la
introducción: "El Ministro de Educación Nacional-Dirección de Culturaofrece al público de Venezuela y de América esta primera fiel edición, en español, del "VIAJE A LAS REGIONES EQUINOCCIALES DEL NUEVO CONTINENTE", por A 1 e jan d ro de Humboldt, el genio de los descubrimientos", incorporándola a las colecciones de la Biblioteca Venezolana de Cultura, en la seguridad de que cumple labor de utiliqad máxima para el conocimiento científico de nuestro continente, a la vez que rinde homenaje al sabio incomparable que supo mantener vivo el interés por las regiones del Nuevo Mundo y conservar el recuerdo de Venezuela a través de todas sus experiencias de investigador y de viajero".
Sobre los manuscritos presentados en la Conferen~ cia lnteramericana de Escritores Por Concha Meléndez
Contesto en estas aclaraciones a Jos telegrama la fecha y hora en que sus que me han escrito preguntándome por trabajos iban a discutirse. Hubo que suprimir después las disel resultado de la selección de los trabajos que se presentaron en Ja Confe- cusiones de mesa redonda asignadas a a Mac Leish y Giro Alegría por tener rencia Interamericana. El fin principal de esta Conferencia, que ausentarse ellos antes del día en según lo entendimos los organizadores, que estaban anunciadas sus sesiones. Se fué estudiar la literatura contemporá- había entregado a Giro Alegría la .nonea de Puerto Rico a base de manus- vela "Solar Montoya" de Enrique Lacritos enviados-previa convocatoria- guerre y "Entrada en el Perú" de Conpor los escritores puertorriqueños que cha Meléndez. Alegría se llevó los madesearon concurrir. La Comisión de nuscritos prometiendo escribir a Jos auManuscritos fijó un plazo para recibir tores sus impresiones. El día 16 de abril, el Dr. Jorge Malos trabajos, que expiró el catorce de marzo de 1941. Acordó en su segunda ña.ch comentó poemas de Julia Burgos, reunión mandar los manuscritos que se Francisco Manrique Cabrera, Carmen ~ eligieran para discutirse a los escrito- Alicia Cadilla y Francisco Matos Paoli. res que habían de presidir las ·discusio- Esta discusión, aunque no pudo abarnes de mesa redonda. Este acuerdo no car el estudio completo de cada· uno de Jos libros, sirvió de materia para conpudo cumplirse por dos razones: sideracio.nes interesantísimas sobre el 1-Por la lentitud con que los escricarácter intemporal de las esencias poé- . tores mandavon sus trabajos, de modo ticas y Ja forma de la poesía contemque algunos de Jos mejores manuscritos poránea. Al final eJ. Dr. Mañach entrellegaron después del tiempo que fijó Ja gó un ejemplar de su libro "Martí, el convocatoria. Apóstol" a cad,a uno de los poetas co2-Por la indecisión en que estuvie- tnentados. · ron los escritores invitados respecto a El 17 de abril Williatn Carlos Wilsu venida-dudosa en algunos casos Jiatns comentó cuentos en inglés de Gerhasta dos días antes de salir en avión trude Sachs y Gregario Mercado. Se depara la Isla-por los compromisos po- tuvo principalmente en "Bachelordom's líticos o profesionales en que estaban Crisis" de Gregario Mercado, que Je envueltos. sirvió para un delicioso margen hutnoDentro de estas limitaciones se re- rístico y para reconocer en este cuenpartieron los manuscritos entregándose tista talento de narrador digno de culsolamente tres o cuatro a cada presi- tivarse. dente de las discusiones, el mismo dia El 18 de abril Ernesto Montenegro de su llegada. Se informó a los auto- -a quien por ser el cuentista del grupo res de estos manuscritos por carta o hispanoamericano se le asignaron los ~
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
59
~
cuentos en español-comentó en térmi- ducción al inglés de "El Pueblito de nos generales el libro de Carmelina Antes" de Virgilio Dávila, hecha por Vizcarrondo, "Minutero en Sombra". su hijo José Antonio. Afirmó Montenegro acertadamente, que El Dr. Robert Morss Lovett comentó más que cuentos, son estas narraciones un libro ele poemas de Mary Auffant estampas poemáticas, realizadas con y cuentos de Esther Wellman. frescura, originalidad y solidario acerLas discusiones terminaron el 22 de camiento al dolor de los humildes. Mon- . abril con un comentario general de entenegro empleó gran parte del . tiempo sayos de Luis Villaronga, Ana María en consideraciones generales sobre la O'Neill y José Ferrer, por el Dr. Marialiteratura hispanoamericana. No co- no Picón Salas. Alrededor de esta dismentó una antología de versos escritos cusión surgieron interesantes problemas por niños puertorriqueños recopilada que no pudieron discutirse debidamente, por Francisco Manrique Cabrera, aun- por la brevedad del tiempo disponible. que me había hablado de ella con elogio El Dr. Picón-Salas dedicó ejemplares compara.ndo algunos de los poemitas ele sus obras "Preguntas a Europa", con "haikais" japoneses. "Proceso de la Literatura Venezolana" El Dr. Morris Bishop se ocupó el 21 y "Odisea de Tierra Firme" a los aude abril de traducciones de Madeleine tores de los ensayos. Williamsen y José Antonio Dávila. Lo Tuvo además una breve conversación que había de decirse sobre el trabajo con Esther Feliciano, autora de unas de la señorita Williamsen me interesa- preciosas Nanas que también leyó el '•> ba sobremanera, por tratarse de la ver- Dr. Picón-Salas con los otros manuscrisión inglesa de los "Veinte Poemas de tos que se le asignaron. Amor" de Pablo Neruda. No pude oír Como se verá por este resumen de la primera parte de esta discusión por los trabajos relacionados con la discunecesitarse mi ayuda en otro sitio al sión de manuscritos, este aspecto de la mismo tiempo. Llegué a la Biblioteca Conferencia no fué inútil a pesar de del Edificio de Hostos en el momento las limitaciones-señaladas al comenen que el Dr. Bishop elogiaba la tra- zar-con que se realizó.
~·
â&#x20AC;¢
CASA BALDRICH S. SRAU 93. SAN JUAN
,
f
'•X•,.,.,.,..,:~:::~~:':''«-~'-1
:¡: ASOClACION DE MUJERES ::: :¡: GHADUADAS :!: ::: de la :i: :¡: UNIVERSIDAD DE P . R. :l:
J
::; ¡:;!.:·;:.
•
.•. ·¡·
'.:;~·_'.: ·:· o
:¡:
* ·i·
Presidenta:
Isab~i~~11:~::¡::1 :.:uilcir ¡ ::!:
1l1ft1·9ot Arce Bl<inco
1 1
.:.
.¡.
Secretat·ia: Nili tct V·i entós Sub Secretaria : Julilct Córdova. Infante
Tesornra:
:~:
Oritict Olive1 ·fls de Cctrrerns
~
Sub Tesorera: Leticia L01·enzi
:¡:~ ·:·
:.~
:¡: '.j: ·:·
* Zoraül:e~~~d;:~(:~~l~:.ti;; ~!. ¡~
.
:¡:~ ·:·
TOl'O
Rept·csentantes de Distritos:
:!: :¡:~
Mctrfo Isa bel Colón La-iul-l'ón
Maríci Lu.isci Arcela.y
:;:
Emmct OHveras Ph'ilip7Ji Amalia H igue;·a de l\llangmil. Ccmncn Roclríguez M arga.rüa. Pascual
:¡: :!:
P. O. Box 932 Calle Salvador Brnu 42 San Juan, P. R.
:¡: :¡: • :;: ~
*
;·~ ···
1
* 9 :;: ·:·
~l.~
i
:1:
ivlaría. F e n · e r .:'i.:'.: Ca:nnen Górnez Tejerct ~ Betty del To1·0 Urrntia. ;¡; Celesthm Zalcluondo ·:·
·=·
:¡:
~
:!:
* ~
·:·
·•• o
Vocales : l-1 enninfo A ce vedo Carmen Bculillo de l-Iernánde.~ Sofía Brenes
:¡:
:::'.:!_:.:.
i ·¡· y :¡: :¡:y :;:
:¡:
;!: ·1•
·!·
:¡; :¡;o ·:·
:::
.;••:..:··:..:-:··:··:··!··:-:··:-:-:-:..:..:..:··:-:..:··:-:••!•·:-:··:··:··:...:-·:··:·y