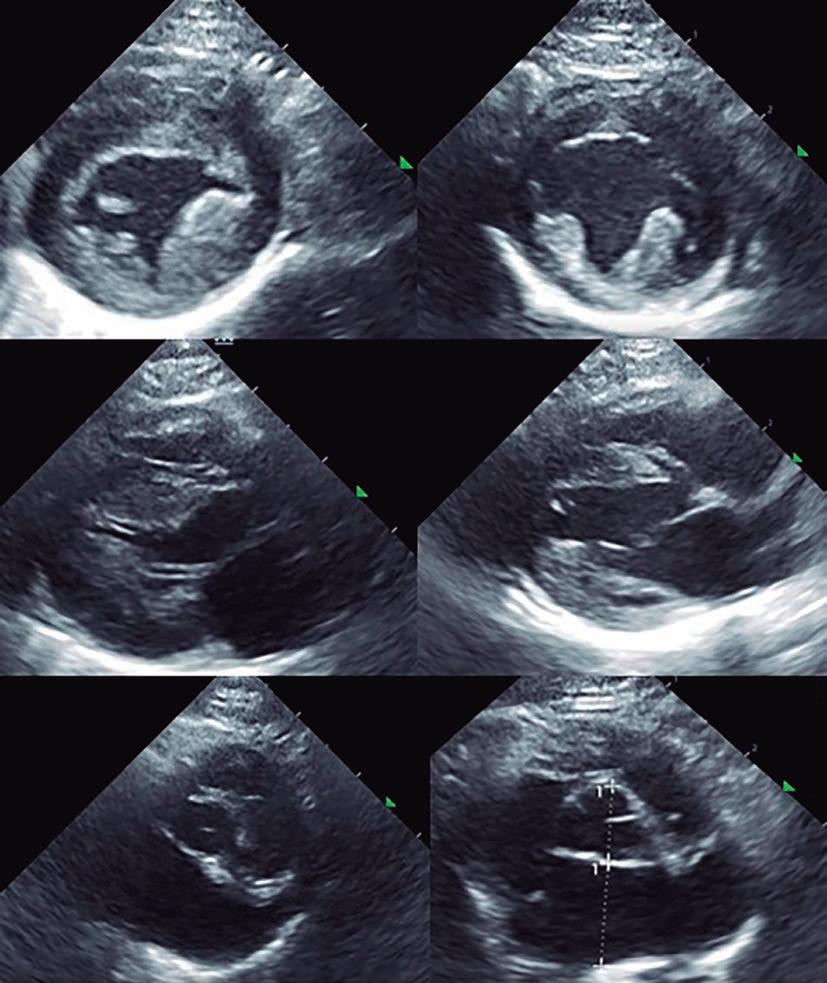19 minute read
Dermatosis nasales más frecuentes en el perro
from Argos 239
by Grupo Asís
Calcinosis cutis: fisiopatología, diagnóstico y manejo
Un diagnóstico temprano de la calcinosis cutis es de vital importancia, ya que las lesiones dermatológicas que conlleva pueden ser indicadoras de patologías sistémicas. Para lograrlo, es preciso conocer la fisiopatología de la enfermedad y los tipos de calcinosis que podemos encontrar en la clínica veterinaria.
Alejandro Ojeda Camacho1 , Jose Antonio Olmo López2 , Isaac Carrasco Rivero3 .
1Hospital Veterinario Parque de Berlín, Madrid. Simbiosis Centro de especialidades veterinarias, Getafe. 2Clínica Veterinaria Baitara, Alicante. 3Hospital Veterinario Anicura – Glòries, Barcelona y Hospital Veterinari Canis, Mallorca. Imágenes cedidas por los autores
En esta revisión abordaremos las calcificaciones o calcinosis entendiéndolas como el depósito de sales de calcio en tejidos blandos y, más concretamente, el acúmulo de este mineral en los diferentes estratos de la piel, lo que se conoce como calcinosis cutis. Es de vital importancia saber reconocerlas y manejarlas, ya que en muchos casos pueden ser indicadoras de patologías sistémicas. Por tanto, un diagnóstico temprano puede condicionar el éxito en el manejo de dichas patologías.
Actualmente se desconocen algunos aspectos de la patofisiología de la calcinosis cutis, aunque se han propuesto diferentes teorías que pueden explicar su desarrollo: • Algunos procesos inflamatorios crónicos y de hipoxia juegan un importante papel en el desarrollo de esta patología, ya que dan lugar al acúmulo anormal de calcio intramitocondrial, la liberación de proteínas fijadoras de fosfato y la posterior muerte celular. Estas proteínas sirvem de núcleo de precipitación para la formación final de cristales de hidroxiapatita.1 • El cortisol presenta un papel metabólico importante en la reorganización de estructuras proteicas (fibras de colágeno
y elastina), que son un núcleo con mayor capacidad para atraer sales de calcio y la formación de cristales de hidroxiapatita1 , tal y como se ha observado en casos de hiperadrenocorticismo. • Otras alteraciones metabólicas, como el hiperparatiroidismo renal secundario, pueden dar lugar a elevaciones del calcio sérico que exceden la capacidad de saturación del calcio y producirse precipitados, o provocar la calcificación de tejidos con o sin niveles elevados circulantes de calcio, como en el caso de la pérdida de capacidad inhibitoria frente a la calcificación de diferentes proteínas como osteoprotegerina, osteopontina, proteína Klotho, proteínas Matrix Gla y fetuina A.2
La calcinosis cutis se clasifica en cuatro tipos diferentes en función de la presencia/ ausencia de lesión tisular y de los niveles séricos de calcio y/o fósforo, así como de la extensión del depósito mineral (tabla 1).
Por otra parte, en función de su etiología u origen se clasifica en los siguientes grupos:
• Distrófica. El depósito de calcio se produce sobre un tejido lesionado, en cuyo caso los niveles de calcio y fósforo séricos se encuentran dentro de los valores de referencia. - Circunscrita. La acumulación mineral se produce de forma localizada. - Asociada a zonas de traumatismo crónico en zonas de apoyo de perros jóvenes de raza grande, al uso de collares de estrangulamiento y en cicatrices quirúrgicas con uso de sutura de polidioxanona.3 - La presencia de un proceso inflamatorio crónico es común en muchos casos, y puede observarse en tejidos blandos tan poco comunes como la conjuntiva4 y la lengua5 o los conductos auditivos externos por otitis crónica. Algunas lesiones que aparecen en tejidos blandos como quistes, abscesos o neoplasias, como en el caso del carcinoma prostático, también pueden calcificarse sin necesidad de aumento de niveles de fósforo o calcio séricos.
- Universalis. La acumulación mineral se produce de forma generalizada o multifocal. Se asocia a: - Patologías endocrinas: hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, - Inflamaciones: cuerpos extraños, pododermatitis, etc. - Infecciones: blastomicosis, leptospirosis6, demodicosis, paecylomicosis7, histoplasmosis. • Metastásica. El depósito de calcio se produce sobre tejidos blandos debido a altos niveles de calcio y/o fósforo circulantes y un producto Ca x P > 560 mmol/L (70 mg/dL) sin necesidad de lesión previa.8 Esto puede ocurrir en diferentes tejidos blandos como los vasos sanguíneos, tendones, pulmones, mucosa gástrica, tejidos neoplásicos, riñones, vejiga y también la piel. - Enfermedad renal crónica (ERC) (causa más frecuente en gatos que en perros).9 - Hiperparatiroidismo primario o secundario. - Hipervitaminosis D. - Hipercalcemia maligna. • Idiopática. Se incluyen en este grupo los depósitos de calcio sobre un tejido blando sin evidencia de alteración inflamatoria o metabólica concomitante.
Si la calcinosis cutis es de tipo distrófico, el depósito de calcio se produce sobre un tejido lesionado, en cuyo caso los niveles de calcio y fósforo séricos se encuentran dentro de los valores de referencia. La calcinosis cutis universalis se produce típicamente en el perro en relación con la enfermedad de Cushing espontánea o iatrogénica.
Tabla 1. Tipos de calcinosis cutis en función de la presencia/ausencia de lesión tisular y de los niveles séricos de calcio y/o fósforo, así como de la extensión del depósito mineral.
Tipo Lesión tisular Niveles de Ca o P
Distrófica Sí Normales
Metastásica No Anormales
Idiopática No Normales
Iatrogénica No Normales
Subclasificación Localización del depósito mineral
• Iatrogénica. Se produce por el uso de sustancias con calcio sobre tejidos blandos por vía percutánea como, por ejemplo, el gluconato cálcico subcutáneo, o por la ingestión de harinas de hueso, o de anticongelante o la exposición a fertilizantes. También se han descrito en zonas de inyección de tratamientos como progestágenos.10
Otros conceptos menos frecuentes, asociados a procesos de mineralización de tejidos blandos, son la calcinosis tumoral y la aterosclerosis. La primera se caracteriza por el depósito de sales de calcio en tejidos blandos periarticulares, principalmente en puntos de apoyo, pero no de forma exclusiva.11,12 Se manifiesta en pacientes jóvenes, en los que puede causar signos clínicos ortopédicos o neurológicos.12 Pueden asociarse a ERC o hiperparatiroidismo renal secundario en caso de calcinosis tumoral hiperfosfatémica, o no presentar una causa concreta (normofosfatemia). Por ello, no presenta una clasificación clara como calcinosis distrófica circunscrita ni como calcinosis metastásica. La aterosclerosis, por su parte, se conoce como la acumulación de diferentes sustancias en las paredes de vasos sanguíneos, principalmente arterias. Estas sustancias pueden ser lípidos o sustancias minerales que dan lugar a la mineralización de las paredes vasculares, habiéndose descrito estas lesiones en perros de raza Schnauzer.13
Diagnóstico
El diagnóstico se basa en el tipo de lesiones observadas y en la historia clínica. Así, la calcinosis cutis universalis se produce típicamente en el perro en relación con la enfermedad de Cushing espontánea o iatrogénica. Mientras la terapia con glucocorticoides parece predisponer a los perros al desarrollo de calcinosis cutis, no queda claro si hay una dosis específica o combinación de factores que inicia la deposición de minerales. Por otra



Figura 3. Pioderma bacteriano secundario en un animal con calcinosis cutis. Figura 4. Imagen citológica donde se puede observar un material fino, granular y basófilo en el fondo, con cristales de calcio.
Figura 5. Imagen histológica de una lesión de calcinosis cutis en un paciente con hiperadrenocorticismo (imagen cedida por Gloria Albinyana).
parte, se han descrito casos de calcinosis cutis en regiones ventrales secundarias a la penetración percutánea tras el contacto continuado con productos químicos ricos en calcio, algunos fertilizantes y anticongelantes.14
Aunque no conocemos con exactitud si existe una predisposición racial, sí que en varios estudios algunas razas como Labrador, Rottweiler, Akita, Pit Bull, Staffordshire Terrier, Pomerania, Pastor Alemán, y Bulldog Inglés están sobrerrepresentadas.15
La edad de presentación dependerá de la causa subyacente, de manera que es mayor en perros con calcinosis cutis secundaria a hiperadrenocorticismo endógeno que en perros con hiperadrenocorticismo iatrogénico.
Hallazgos clínicos
La calcinosis cutis suele presentarse en el perro en forma de múltiples pápulas y placas alopécicas eritematosas, costrosas y nódulos firmes (figura 1), de tacto granuloso o arenoso, de color blanco amarillento a rosa-amarillento (figura 2). Con cierta frecuencia, se ulceran y se producen infecciones secundarias (figura 3).
Puede haber varias regiones corporales afectadas. La zona dorsal del cuello y los flancos son las que se ven más frecuentemente implicadas en los casos de hiperadrenocorticismo, aunque pueden verse afectadas la zona inguinal, axilar y la cabeza.15 Se piensa que esta forma de calcinosis cutis en perros es de naturaleza distrófica, porque los niveles de calcio y fósforo en sangre son invariablemente normales.
A partir de esta presentación clínica, el diagnóstico diferencial más probable incluye pioderma superficial o profundo, demodicosis, dermatofitosis, granuloma eosinofílico, y granuloma acral por lamido.
Citología cutánea
Es una técnica muy útil, rápida y poco invasiva que, junto a las lesiones y el historial clínico, nos puede orientar o incluso confirmar el diagnóstico en un caso de calcinosis cutis. En algunas ocasiones, cuando nos enfrentamos a pápulas con grandes relieves, podemos intentar obtener parte de ese material blanquecino y realizar impronta, aunque en la mayoría de los casos la muestra más representativa será tomada por punción con aguja fina, o bien de una pápula o de una placa eritematosa firme. A diferencia de lo observado en otras lesiones inflamatorias o neoplásicas, no es raro sentir una elevada presión y crepitaciones durante la punción de una lesión calcificada.
Tras la tinción se puede observar un material fino, granular y basófilo en el fondo con cantidades variables de mineral de calcio (figura 4). Las células inflamatorias asociadas pueden variar desde una reacción supurativa (más de un 95 % de neutrófilos), piogranulomatosa (neutrófilos y macrófagos) a una crónica, más mixta (con aparición de linfocitos y células plasmáticas).
Estudio histopatológico
En muchos casos el diagnóstico definitivo se realiza mediante el estudio histopatológico de una muestra de biopsia de las lesiones, en las que se observa un material basófilo localizado principalmente sobre la dermis y las zonas de la membrana basal. Las sales de calcio se depositan en las fibras de colágeno y elastina, y a menudo están rodeadas de una reacción inflamatoria de granuloma por cuerpo extraño, con un infiltrado de histiocitos, macrófa-
gos tipo epitelioide y células gigantes multinucleadas. Mediante la tinción especial de Von Kossa se puede confirmar que el material basófilo observado con la tinción de hematoxilina- eosina corresponde a depósitos de calcio (figura 5).
Mediante el examen histopatológico es dificil llegar a un diagnóstico etiológico. Así, un estudio demostró que no hay diferencias observables entre el patrón histopatológico de calcinosis cutis de los perros con hiperadrenocorticismo endógeno y con hiperadrenocorticismo iatrogénico.1

Aunque no conocemos con exactitud si existe una predisposición racial, sí que en varios estudios algunas razas como Labrador, Rottweiler, Akita, Pit Bull, Staffordshire Terrier, Pomerania, Pastor Alemán, y Bulldog Inglés están sobrerrepresentadas.15 La calcinosis cutis suele presentarse en el perro en forma de múltiples pápulas y placas alopécicas eritematosas, costrosas y nódulos firmes, de tacto granuloso o arenoso, de color blanco amarillento a rosa-amarillento.

Tratamiento
En primer lugar, se debe encontrar y tratar la causa subyacente siempre que sea posible, ya que llevará a la potencial recuperación de las lesiones de calcinosis cutis en algunos meses.
En segundo lugar, se deben tratar las infecciones secundarias si la citología así lo revelase. Se administrarán antibióticos sistémicos idealmente en función de los resultados de un cultivo microbiológico y antibiograma, ya que, en muchos de estos casos, estaremos ante animales inmunodeprimidos. Recientemente se ha publicado un estudio donde utilizan la fotobiomodulación como complemento al tratamiento antimicrobiano sistémico y/o tópico.16
En caso de tratarse de calcinosis metastásicas puede ayudar la utilización de quelantes de calcio vía oral, como el hidróxido de aluminio o el cloruro de amonio; y también antirresortivos óseos inhibidores de la acción de los osteoclastos, como bifosfonatos con la finalidad de corregir los niveles de calcio y de fósforo.
En las calcinosis graves puede ayudar a la resorción de las lesiones la aplicación tópica de dimetilsulfóxido (DMSO) al 90-99 %.17 Se recomienda aplicar diariamente con guantes y, si son zonas muy extendidas, intentar alternar las zonas cada día. Si lo utilizamos en zonas amplias, se recomienda monitorizar los niveles de calcio en sangre.
En algunos casos es preciso retirar quirúrgicamente las placas de mineral depositadas porque es imposible su reabsorción o eliminación mediamente otras medidas.
En general, el pronóstico dependerá de la cronicidad de las lesiones y de la detección temprana de la causa subyacente, pero no es muy agradecido. De ahí la importancia de conocer la fisiopatología de la enfermedad y los diferentes tipos de calcinosis que nos podemos encontrar en la clínica diaria.
Bibliografía:
1. Doerr KA, Outerbridge CA, White SD, et al. Calcinosis cutis in dogs: histopathological and clinical analysis of 46 cases. Vet Dermatol 2013;24(3):355-61, e78-9. 2. Bäck M, Aranyi T, Cancela ML, et al. Endogenous Calcification Inhibitors in the Prevention of Vascular Calcification: A Consensus Statement from the COST Action EuroSoftCalcNet. Front Cardiovasc Med 2019;18; 5:196. 3. Kirby BM, Knoll JS, Manley PA, et al: Calcinosis circumscripta associated with polydioxanone suture in two young dogs. Vet Surg 1989; 18:216–220. 4. Robin MC, Raffestin S, Etienne CL, et al. Conjunctival calcinosis circumscripta in a dog: Treatment combining surgical resection and amniotic membrane grafting. Vet Ophthalmol 2021;24(2):203-208. 5. Collados J, Rodríguez-Bertos A, Peña L, et al. Lingual calcinosis circumscripta in a dog. J Vet Dent 2002;19(1):19-21. 6. Munday JS, Bergen DJ, Roe WD. Generalized calcinosis cutis associated with probable leptospirosis in a dog. Vet Dermatol 2005;16(6):401-6). 7. Holahan ML, Loft KE, Swenson CL, et al. Generalized calcinosis cutis associated with disseminated paecilomycosis in a dog. Vet Dermatol 2008;19(6):368-72). 8. Muller A, Degorce-Rubiales F, Guaguère E. Metastatic calcinosis (including calcinosis cutis) in a young dog with multiple urinary tract abnormalities. Vet Dermatol 2011;22(3):279-83 9. Muller A, Degorce-Rubiales F, Guaguère E. Metastatic calcinosis (including calcinosis cutis) in a young dog with multiple urinary tract abnormalities. Vet Dermatol 2011;22(3):279-83 10. O’Brien CR, Wilkie JS. Calcinosis circumscripta following an injection of proligestone in a Burmese cat. Aust Vet J 2001;79(3):187-9. 11. de Souza GV, Minto BW, Dias LGGG, et al. Uncommon Atlantoocciptal Localization of Tumoral Calcinosis in a Dog. Top Companion Anim Med 2022; 46:100589. 12. Spotswood TC. Tumoral calcinosis in a dog with chronic renal failure. J S Afr Vet Assoc 2003;74(1):29-32. 13. Lee E, Kim HW, Bae H, et al. Radiography and ct features of atherosclerosis in two miniature schnauzer dogs. J Vet Sci. 2020;21(6): e89. 14. Paradis M, Scott DW. Calcinosis cutis secondary to percutaneous penetration of calcium carbonate in a Dalmatian. Can Vet J 1989;30(1):57-9. 15. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. Muller and Kik’s Small Animal Dermatology. 7th ed. 2013;831-832 p. 16. Apostolopoulos N, Mayer U. Use of fluorescent light energy for the management of bacterial skin infection associated with canine calcinosis cutis lesions. Vet Rec Case Rep 2020; 8: e001285. 17. Beale KM, Morris DO. Treatment of canine calcinosis cutis with dimethylsulfoxide gel. Proc Ann Memb Meet Am Acad Vet Dermatol Am Coll Vet Dermatol 1998; 14:97.

Dermatopatía pustular en un perro con leishmaniosis, dificultad diagnóstica y tratamiento
Las dermatopatías pustulares son relativamente frecuentes en el perro. A través de la revisión de un caso clínico haremos un repaso a las pruebas diagnósticas necesarias para identificarlas y a las dificultades que aparecen durante el tratamiento.
Alejandro Ojeda Camacho / Hospital Veterinario Parque de Berlín, Madrid. Simbiosis Centro de especialidades veterinarias, Getafe. / Imágenes cedidas por el autor
Mara es una Cocker Spaniel hembra castrada de 5 años, remitida al servicio de dermatología por la presencia de lesiones cutáneas pruriginosas (PVAS 6/10) de 6 meses de evolución, que han ido empeorando progresivamente. Está vacunada al día, y es desparasitada trimestralmente con milbemicina oxima/prazicuantel y mensualmente con pipetas de permetrina. En el último año, los propietarios han estado en Ávila, Segovia y Alicante. En el momento de la consulta se encuentra en tratamiento con cefovecina, ciprofloxacina y oclacitinib.
Exploración
Mara se presenta apática, con hipertermia de 39,4 °C, pérdida de peso con una condición corporal 3/5. Linfadenopatía grave en poplíteo y submandibulares. En el examen dermatológico observamos alopecia/hipotricosis de generalizada a difusa por el tronco, costado, extremidades y región fronto-temporal (figura 1). Además de lesiones papulo costrosas y pustulares (figura 2), dermatopatía descamativa en codos y corvejones, e hipopigmentación de la trufa. Diagnóstico diferencial: foliculitis bacteriana, dermatofitosis, demodicosis sarna sarcóptica, leishmaniosis, adenitis sebácea, dermatosis pustular subcorneal estéril, linfoma cutáneo, reacciones de hipersensibilidad, reacción medicamentosa.

Figura 1. Se observa alopecia/hipotricosis de generalizada a difusa por el tronco, costado, extremidades y región fronto-temporal. Figura 2. Lesiones papulo-costrosas y pustulares.

Evolución
Al iniciar la terapia se observó una mejoría parcial, principalmente del prurito (PVAS 2/10), pero a los siete días Mara se volvió a rascar de forma intensa, y las lesiones cutáneas no habían mejorado. Ante el aspecto y la evolución del cuadro clínico, se decide tomar muestras para estudio histopatológico, en las que se observa una intensa dermatitis hiperplásica perivascular, intersticial crónica con espongiosis. Además, las pústulas
subcorneales presentan un infiltrado neutrofílico con queratinocitos acantolíticos, sin agentes infecciosos asociados (tinción GRAM y PAS negativas). Así mismo, tanto el cultivo microbiológico profundo como superficial fueron negativos. Se solicitó al laboratorio inmunohistoquímica de leishmaniosis, obteniéndose un resultado negativo. Ante la persistencia de las lesiones cutáneas a pesar del tratamiento leishmanicida, y la posibilidad de coexistir un cuadro penfigoide sumado a una leishmaniosis clínica, se le añadió prednisolona a 1 mg/ kg SID1 al tratamiento. Se observó una respuesta altamente satisfactoria (disminución del prurito, así como de las lesiones, en más del 80 %) en la primera semana de tratamiento. Después de un mes con prednisolona a 1 mg/kg SID, la mejoría fue prácticamente completa y tanto su analítica de sangre como su proteinograma se normalizaron.
El principal problema es que en muchos casos hay que utilizar terapias inmunosupresoras en perros con enfermedad infecciosa sistémica; el pronóstico será siempre reservado.

Figura 3. En la citología cutánea pustular se observa un patrón piogranulomatoso, con ausencia de agentes infecciosos.
Pruebas diagnósticas y tratamiento
• Raspado cutáneo/tricograma: negativo a parásitos sanguíneos y esporas fúngicas. • Citología cutánea pustular: patrón piogranulomatoso, no se observan agentes infecciosos (figura 3). • Analítica general: anemia leve no regenerativa con leve hiperglobulinemia. • Proteinograma: hipoalbuminemia leve. • IFI leishmaniosis. 1/400. Diagnóstico: el diagnóstico inicial más probable es el de leishmaniosis cutánea en un animal clasificado como Leishvet II. Se retiró el tratamiento anterior y se instauro alopurinol 10 mg/kg BID, antimoniato de meglumina a 35 mg/kg BID los primeros tres días, y luego a 50 mg/kg BID durante 28 días. Además, se utilizó lokivetmab a 1 mg/kg para intentar controlar el prurito.
Seguimiento
Durante 3 meses Mara logró mantenerse estable gracias al alopurinol -10 mg/kg BID- y una mínima dosis eficaz de glucocorticoides -0,25 mg/kg SID-. Cuando se intentaba reducir la dosis de glucocorticoides, el prurito volvía a aparecer y rápidamente aparecían pequeñas lesiones pustulo-costrosas. Los controles de leishmaniosis se realizaron cada 3 meses durante el primer año, sin obtenerse ninguna anomalía en sus analíticas sanguíneas, y su título de leishmaniosis se mantuvo en 1/100 durante los posteriores controles. Sin embargo, Mara regresó al año y medio del diagnóstico, por la aparición de lesiones costrosas muy pruriginosas en la zona perineal. Se tomaron muestras para citología y cultivo microbiológico de estas lesiones donde se aisló la presencia de Staphylococcus pseudointermedius meticilina resistente (figura 4). Se pautó un tratamiento tópico a base de champú con clorhexidina cada 48 horas sin obtenerse una mejoría evidente al cabo de 10 días.
Discusión y conclusión
Las dermatopatías pustulares son relativamente frecuentes en el perro. La principal causa son las infecciones bacterianas superficiales. No obstante, podemos identificar cuadros pustulares en algunas enfermedades autoinmunitarias (como el pénfigo foliáceo y la dermatosis pustular subcorneal estéril), en dermatofitosis y leishmaniosis. En ocasiones, un primer abordaje citológico nos puede aproximar mucho al diag-
nóstico, como por ejemplo en los casos de pioderma o pénfigo foliáceo. Pero puede suponer un desafío mayor el diagnóstico en otras enfermedades inmunomediadas o infecciosas, como la leishmaniosis. La dermatitis pustular sigue siendo una presentación clínica poco frecuente en pacientes con leishmaniosis (0-13 %)2 , y actualmente, no se conoce completamente su patogenia y/o la implicación directa del parásito en estos procesos, lo que dificulta en muchos casos el diagnóstico. En ocasiones será difícil diferenciar entre una leishmaniosis pustular y una enfermedad inmunomediada inducida directa o indirectamente por el parásito o coexistente con esta (como el pénfigo foliáceo). Además, pueden existir únicamente pequeñas diferencias histopatológicas, siendo necesaria la utilización de pruebas específicas como las tinciones inmunohistoquímicas, en aquellos casos en los que no se observan amastigotes con las tinciones clásicas. En el caso de Mara, al obtener una inmunohistoquímica negativa, se pensó que estábamos ante un caso de leishmaniosis coexistente con una enfermedad pustular inmunomediada, como el pénfigo foliáceo.
La escasez de publicaciones hace que esta patología no solo sea un gran desafío para el clínico, a nivel diagnóstico, sino también a nivel terapéutico. El principal problema reside en que en muchos casos es necesario utilizar terapias inmunosupresoras en perros con una enfermedad infecciosa sistémica, por lo que el pronóstico debe considerarse siempre reservado. El uso de inmunosupresores en un perro con leishmaniosis puede desembocar en un grave empeoramiento clínico, y fatal desenlace. Aunque, el uso de glucocorticoides parece que no reactivó la leishmaniosis en el caso de Mara, no pasaron desapercibidos otros efectos adversos asociados al uso crónico de este fármaco, así como al uso indiscriminado de antibióticos sistémicos, como fue la proliferación de una cepa multirresistente de Staphylococcus. Probablemente, podría haber sido una opción utilizar otros fármacos inmunosupresores como la ciclosporina, sin embargo, el coste económico no era una opción para los tutores del animal. Cabe destacar que la dermatitis pustulosa asociada a la leishmaniosis se ha diagnosticado también en perros en los que no se han podido visualizar amastigotes en lesiones de la piel mediante técnicas de IHQ, sin embargo, estos animales sí suelen tener alteraciones clínico-patológicas compatibles y un título elevado de anticuerpos. Un aspecto peculiar de este problema atípico es que la respuesta a la terapia antileishmania específica por sí sola no suele ser satisfactoria, se necesitan glucocorticoides para controlar los signos clínicos, incluido el prurito. La respuesta parcial al tratamiento leishmanicida y la necesidad de glucocorticoides para controlar los signos clínicos, así como la falta de demostración de los parásitos en la piel lesionada, sugieren que esta dermatitis pustulosa se relaciona probablemente más con un problema inmunológico asociado a la enfermedad sistémica que con un daño directo de la piel causado por el propio parásito.

Figura 4. Se tomaron muestras para citología y cultivo microbiológico de estas lesiones donde se aisló la presencia de Staphylococcus pseudointermedius meticilina resistente.
Bibliografía
1. Bardagi M, Monaco M, Fondevila D. Sterile or nonantibiotic responsive pustular dermatitis and canine leishmaniosis: a 14 series description and a statisticial association study on 2420 cases.
Vet dermatol 2020; 31: 197-e41. 2. Colombo S, Abramo F, Borio S et al. Pustular dermatitis in dogs affected by leishmaniosis. Vet dermatol 2016; 27:9-e4. 3. Koutinas AF, Scott DW, Kantos V et al. Skin lesions in canine leishmaniosis (Kala-Azar): a clinical and histopathological study on 22 spontaneous cases in Greece. Vet Dermatol 1992; 3: 121– 130. 4. Ginel PJ, Mozos E, Fernández A et al. Canine pemphigus foliaceus associated with leishmaniosis.
Vet Rec 1993; 133: 526– 527.