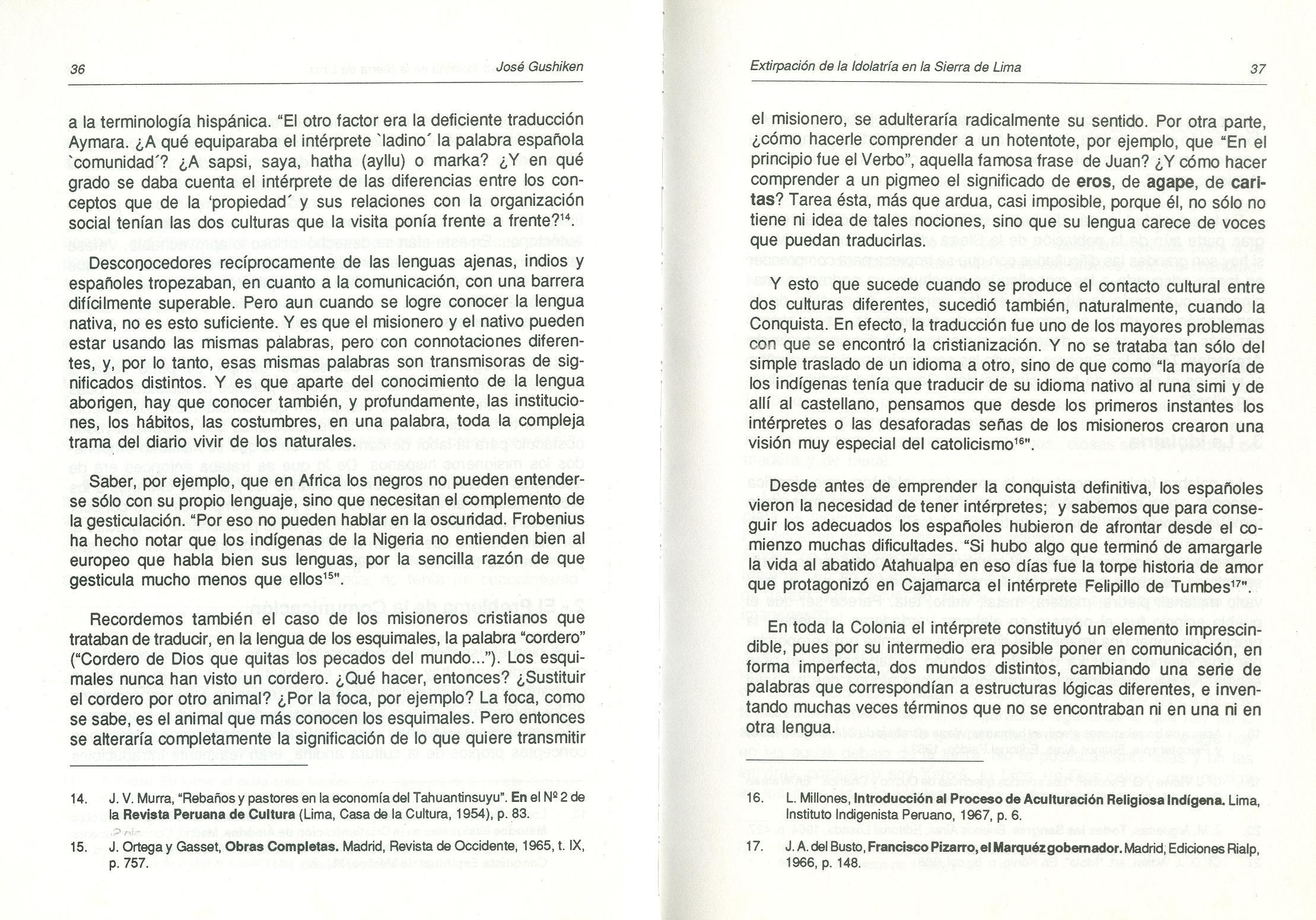
6 minute read
5.- La Religión y el Medio Social
a la terminología hispánica. "El otro factor era la deficiente traducción Aymara. ¿A qué equiparaba el intérprete l a d i n o' la palabra española 'comunidad'? ¿A sapsi, saya, hatha (ayllu) o marka? ¿Y en qué grado se daba cuenta el intérprete de las diferencias entre los conceptos que de la 'propiedad' y sus relaciones con la organización social tenían las dos culturas que la visita ponía frente a frente?14 .
Desconocedores recíprocamente de las lenguas ajenas, indios y españoles tropezaban, en cuanto a la comunicación, con una barrera difícilmente superable. Pero aun cuando se logre conocer la lengua nativa, no es esto suficiente. Y es que el misionero y el nativo pueden estar usando las mismas palabras, pero con connotaciones diferentes, y, por lo tanto, esas mismas palabras son transmisoras de significados distintos. Y es que aparte del conocimiento de la lengua aborigen, hay que conocer también, y profundamente, las instituciones, los hábitos, las costumbres, en una palabra, toda la compleja trama del diario vivir de los naturales.
Advertisement
Saber, por ejemplo, que en África los negros no pueden entenderse sólo con su propio lenguaje, sino que necesitan el complemento de la gesticulación. "Por eso no pueden hablar en la oscuridad. Frobenius ha hecho notar que los indígenas de la Nigeria no entienden bien al europeo que habla bien sus lenguas, por la sencilla razón de que gesticula mucho menos que ellos15" .
Recordemos también el caso de los misioneros cristianos que trataban de traducir, en la lengua de los esquimales, la palabra "cordero" ("Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo..."). Los esquimales nunca han visto un cordero. ¿Qué hacer, entonces? ¿Sustituir el cordero por otro animal? ¿Por la foca, por ejemplo? La foca, como se sabe, es el animal que más conocen los esquimales. Pero entonces se alteraría completamente la significación de lo que quiere transmitir
14. J. V. Murra, "Rebaños y pastores en la economía del Tahuantinsuyu". En el N 2 2 de la Revista Peruana de Cultura (Lima, Casa de la Cultura, 1954), p. 83.
15. J. Ortega y Gasset, Obras Completas. Madrid, Revista de Occidente, 1965, t. IX, p. 757.
el misionero, se adulteraría radicalmente su sentido. Por otra parte, ¿cómo hacerle comprender a un hotentote, por ejemplo, que "En el principio fue el Verbo", aquella famosa frase de Juan? ¿Y cómo hacer comprender a un pigmeo el significado de eros, de ágape, de caritas? Tarea ésta, más que ardua, casi imposible, porque él, no sólo no tiene ni idea de tales nociones, sino que su lengua carece de voces que puedan traducirlas.
Y esto que sucede cuando se produce el contacto cultural entre dos culturas diferentes, sucedió también, naturalmente, cuando la Conquista. En efecto, la traducción fue uno de los mayores problemas con que se encontró la cristianización. Y no se trataba tan sólo del simple traslado de un idioma a otro, sino de que como "la mayoría de los indígenas tenía que traducir de su idioma nativo al runa simi y de allí al castellano, pensamos que desde los primeros instantes los intérpretes o las desaforadas señas de los misioneros crearon una visión muy especial del catolicismo16" .
Desde antes de emprender la conquista definitiva, los españoles vieron la necesidad de tener intérpretes; y sabemos que para conseguir los adecuados los españoles hubieron de afrontar desde el comienzo muchas dificultades. "Si hubo algo que terminó de amargarle la vida al abatido Atahualpa en eso días fue la torpe historia de amor que protagonizó en Cajamarca el intérprete Felipillo de Tumbes17" .
En toda la Colonia el intérprete constituyó un elemento imprescindible, pues por su intermedio era posible poner en comunicación, en forma imperfecta, dos mundos distintos, cambiando una serie de palabras que correspondían a estructuras lógicas diferentes, e inventando muchas veces términos que no se encontraban ni en una ni en otra lengua.
16. L. Millones, Introducción al Proceso de Aculturación Religiosa Indígena. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967, p. 6.
17. J. A. del Busto, Francisco Pizarro, el Márquez gobernador. Madrid, Ediciones Rialp, 1966, p. 148.
38 José Gushiken
Por otro lado, la relación entre el conquistador y el aborigen fue de dominación-dependencia, relación que no se compadece con el diálogo, que en definitiva sólo lo pueden entablar quienes se encuentran al mismo nivel 18 .
En la actualidad, a más de cuatro siglos de la dominación europea, gran parte aún de la población de la Sierra utiliza el idioma nativo; y si hoy son grandes las dificultades con que se tropieza para comprender en forma adecuada a tos monolingües quechuas, ya podremos imaginarnos cuál sería la situación en los primeros momentos de la penetración española, cuando el afán de dominio de los invasores era más grande que su deseo de comprensión19 . En la novela de Arguedas, Todas las Sangres, uno de los personajes exclama: ¡Señor, el indio es el mismo de hace cinco siglos! Casi no he podido hablar con ellos20" .
3.- La Idolatría
La palabra ídolo procede de la voz griega eidolon, que significa "imagen", que es un sinónimo de psyhké (alma) y que más tarde tomó la acepción de "imagen de un dios falso 21 " .
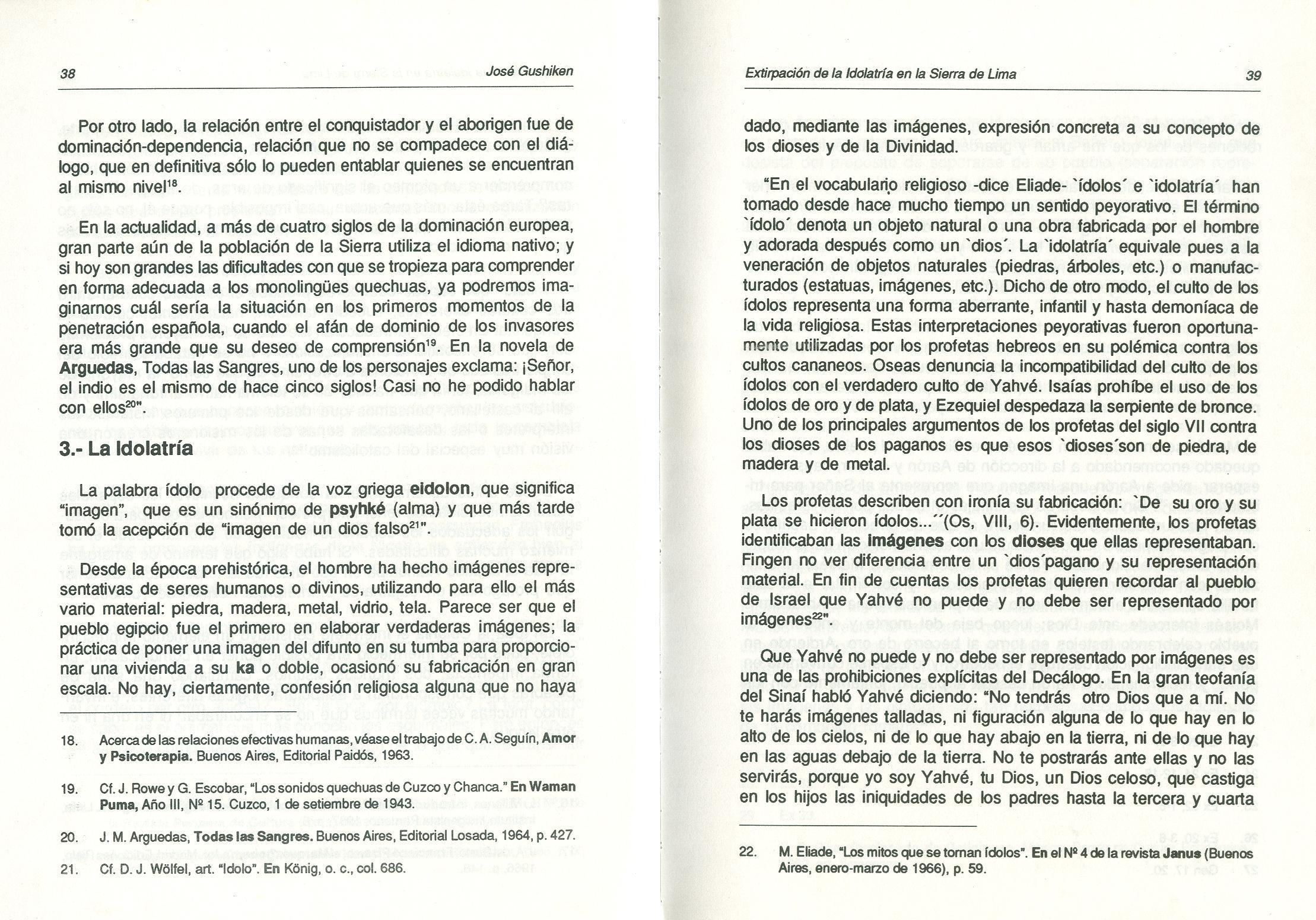
Desde la época prehistórica, el hombre ha hecho imágenes representativas de seres humanos o divinos, utilizando para ello el más vario material: piedra, madera, metal, vidrio, tela. Parece ser que el pueblo egipcio fue el primero en elaborar verdaderas imágenes; la práctica de poner una imagen del difunto en su tumba para proporcionar una vivienda a su ka o doble, ocasionó su fabricación en gran escala. No hay, ciertamente, confesión religiosa alguna que no haya
18. Acerca de las relaciones efectivas humanas, véase el trabajo de C. A. Seguín, Amor y Psicoterapia. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1963.
19. Cf. J. Rowe y G. Escobar, "Los sonidos quechuas de Cuzco y Chanca." En Waman Puma, Año III, N 2 15. Cuzco, 1 de setiembre de 1943.
20. J. M. Arguedas, Todas las Sangres. Buenos Aires, Editorial Losada, 1964, p. 427.
Extirpación de la Idolatría en la Sierra de Lima
dado, mediante las imágenes, expresión concreta a su concepto de los dioses y de la Divinidad.
"En el vocabulario religioso -dice Eliade- Í d o l o s' e 'idolatría' han tomado desde hace mucho tiempo un sentido peyorativo. El término ' í d o l o' denota un objeto natural o una obra fabricada por el hombre y adorada después como un ' d i o s '. La 'idolatría' equivale pues a la veneración de objetos naturales (piedras, árboles, etc.) o manufacturados (estatuas, imágenes, etc.). Dicho de otro modo, el culto de los ídolos representa una forma aberrante, infantil y hasta demoníaca de la vida religiosa. Estas interpretaciones peyorativas fueron oportunamente utilizadas por los profetas hebreos en su polémica contra los cultos cananeos. Oseas denuncia la incompatibilidad del culto de los ídolos con el verdadero culto de Yahvé. Isaías prohibe el uso de los ídolos de oro y de plata, y Ezequiel despedaza la serpiente de bronce. Uno de los principales argumentos de los profetas del siglo VII contra los dioses de los paganos es que esos dioses'son de piedra, de madera y de metal.
Los profetas describen con ironía su fabricación: ' De su oro y su plata se hicieron ídolos..."(Os, VIII, 6). Evidentemente, los profetas identificaban las imágenes con los dioses que ellas representaban. Fingen no ver diferencia entre un dios'pagano y su representación material. En fin de cuentas los profetas quieren recordar al pueblo de Israel que Yahvé no puede y no debe ser representado por imágenes22" .
Que Yahvé no puede y no debe ser representado por imágenes es una de las prohibiciones explícitas del Decálogo. En la gran teofanía del Sinaí habló Yahvé diciendo: "No tendrás otro Dios que a mí. No te harás imágenes talladas, ni figuración alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta










