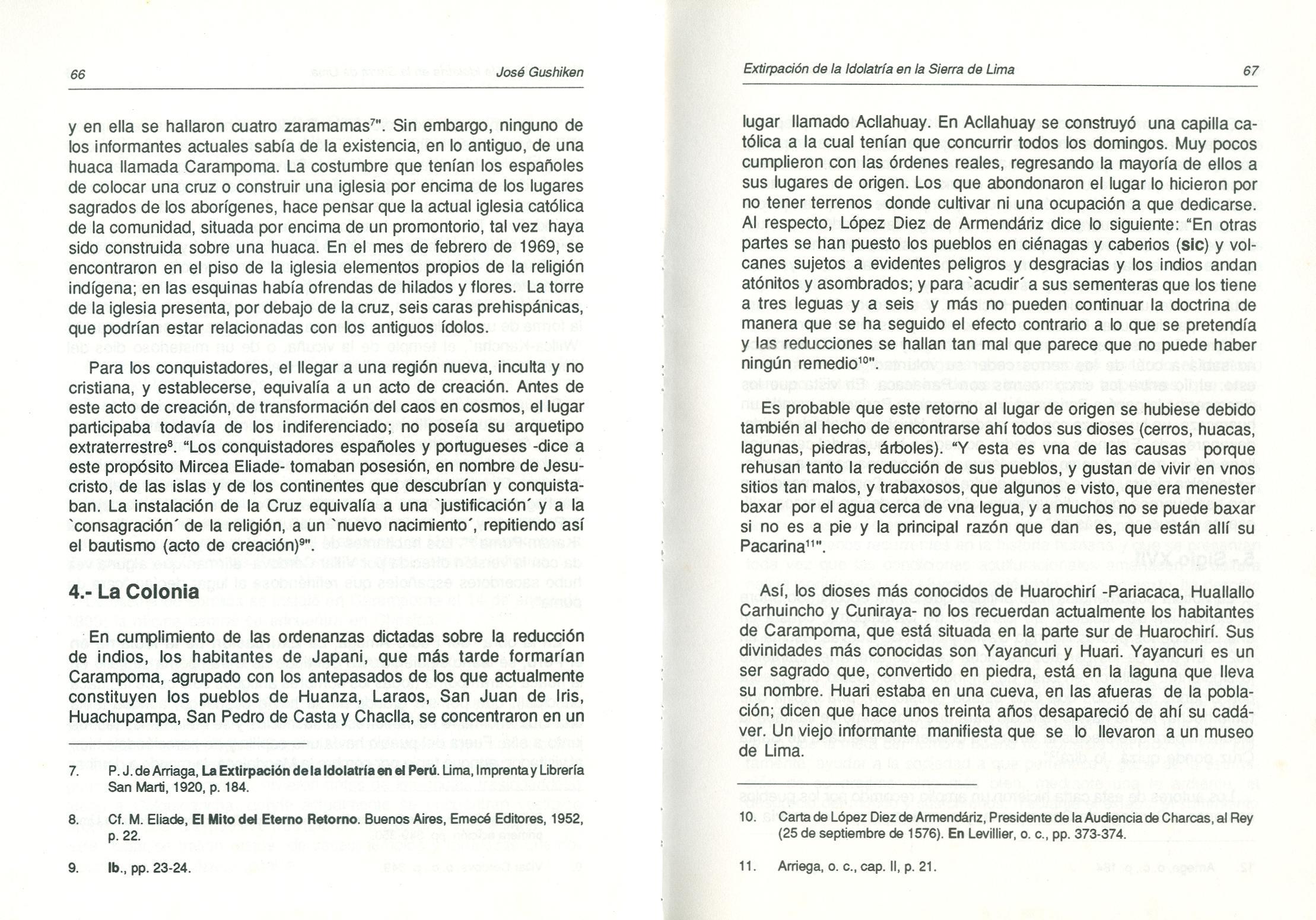
10 minute read
2.- El Problema de la Comunicación
66 José Gushiken
y en ella se hallaron cuatro zaramamas7" . Sin embargo, ninguno de los informantes actuales sabía de la existencia, en lo antiguo, de una huaca llamada Carampoma. La costumbre que tenían los españoles de colocar una cruz o construir una iglesia por encima de los lugares sagrados de los aborígenes, hace pensar que la actual iglesia católica de la comunidad, situada por encima de un promontorio, tal vez haya sido construida sobre una huaca. En el mes de febrero de 1969, se encontraron en el piso de la iglesia elementos propios de la religión indígena; en las esquinas había ofrendas de hilados y flores. La torre de la iglesia presenta, por debajo de la cruz, seis caras prehispánicas, que podrían estar relacionadas con los antiguos ídolos.
Advertisement
Para los conquistadores, el llegar a una región nueva, inculta y no cristiana, y establecerse, equivalía a un acto de creación. Antes de este acto de creación, de transformación del caos en cosmos, el lugar participaba todavía de los indiferenciado; no poseía su arquetipo extraterrestre8 . "Los conquistadores españoles y portugueses -dice a este propósito Mircea Eliade- tomaban posesión, en nombre de Jesucristo, de las islas y de los continentes que descubrían y conquistaban. La instalación de la Cruz equivalía a una 'justificación' y a la 'consagración' de la religión, a un 'nuevo nacimiento', repitiendo así el bautismo (acto de creación)9" .
4.- La Colonia
En cumplimiento de las ordenanzas dictadas sobre la reducción de indios, los habitantes de Japani, que más tarde formarían Carampoma, agrupado con los antepasados de los que actualmente constituyen los pueblos de Huanza, Laraos, San Juan de Iris, Huachupampa, San Pedro de Casta y Chaclla, se concentraron en un
7. P. J. de Arriaga, La Extirpación de la Idolatría en el Perú. Lima, Imprenta y Librería San Marti, 1920, p. 184.
8. Cf. M. Eliade, El Mito del Eterno Retorno. Buenos Aires, Emecé Editores, 1952, p. 22.
Extirpación de la Idolatría en la Sierra de Lima
lugar llamado Acllahuay. En Acllahuay se construyó una capilla católica a la cual tenían que concurrir todos los domingos. Muy pocos cumplieron con las órdenes reales, regresando la mayoría de ellos a sus lugares de origen. Los que abondonaron el lugar lo hicieron por no tener terrenos donde cultivar ni una ocupación a que dedicarse. Al respecto, López Diez de Armendáriz dice lo siguiente: "En otras partes se han puesto los pueblos en ciénagas y cábenos (sic) y volcanes sujetos a evidentes peligros y desgracias y los indios andan atónitos y asombrados; y para 'acudir' a sus sementeras que los tiene a tres leguas y a seis y más no pueden continuar la doctrina de manera que se ha seguido el efecto contrario a lo que se pretendía y las reducciones se hallan tan mal que parece que no puede haber ningún remedio10" .
Es probable que este retorno al lugar de origen se hubiese debido también al hecho de encontrarse ahí todos sus dioses (cerros, huacas, lagunas, piedras, árboles). "Y esta es vna de las causas porque rehusan tanto la reducción de sus pueblos, y gustan de vivir en vnos sitios tan malos, y trabaxosos, que algunos e visto, que era menester baxar por el agua cerca de vna legua, y a muchos no se puede baxar si no es a pie y la principal razón que dan es, que están allí su Pacarina11" .
Así, los dioses más conocidos de Huarochirí -Pariacaca, Huallallo Carhuincho y Cuniraya- no los recuerdan actualmente los habitantes de Carampoma, que está situada en la parte sur de Huarochirí. Sus divinidades más conocidas son Yayancuri y Huari. Yayancuri es un ser sagrado que, convertido en piedra, está en la laguna que lleva su nombre. Huari estaba en una cueva, en las afueras de la población; dicen que hace unos treinta años desapareció de ahí su cadáver. Un viejo informante manifiesta que se lo llevaron a un museo de Lima.
10. Carta de López Diez de Armendáriz, Presidente de la Audiencia de Charcas, al Rey (25 de septiembre de 1576). En Levillier, o. c, pp. 373-374.
68 José Gushiken
Gabino Villarroel, oriundo de la comunidad y uno de los propietarios de la empresa de ómnibus que viaja de Lima a Carampoma, conoce una historia que narra las hazañas de Pariacaca. "De Pariacaca lo sé un pequeño resumen nomás, cuando traficaba con mis carros a el Umallaco. De un pedrón, en una pampa que se llama piedra huaraca; la piedra huaraca trae esto, no; preguntados todos los oriundos de allí, me dijeron que piedra huaraca -es que los cinco cerros que se encuentran en las tierras de Tuna Chunicancha, hay cinco cerros y...-; Pariacaca, que está adentro, y el cerro Huichuca, que está al frente, un cerro elevado, Huichuca. Y este cerro Huichuca era mujer, ¡la Huichuca! Pariacaca era hombre y los cinco cerros eran hombres. Estos se disputaban por la Huichuca, y entonces la Huichuca no sabía a cuál de los cerros ceder su voluntad. Entonces, viene esto: el lío entre los cinco cerros con Pariacaca. En vista que los cinco cerros lo ganó a Pariacaca, y en venganza Pariacaca mandó un huaracazo, un huaracazo con una piedra a la Huichuca, para destruirla, desaparecerla. Entonces esa piedra no llega a la punta del cerro sino llega más o menos a como media legua; a una pampa cae esa piedra. Es la única piedra, que le dicen la piedra Huaraca. Como lo mandaron con esa huaraca, que antiguamente al honda le decían huaraca, allí; ese es lo que sé, más no".
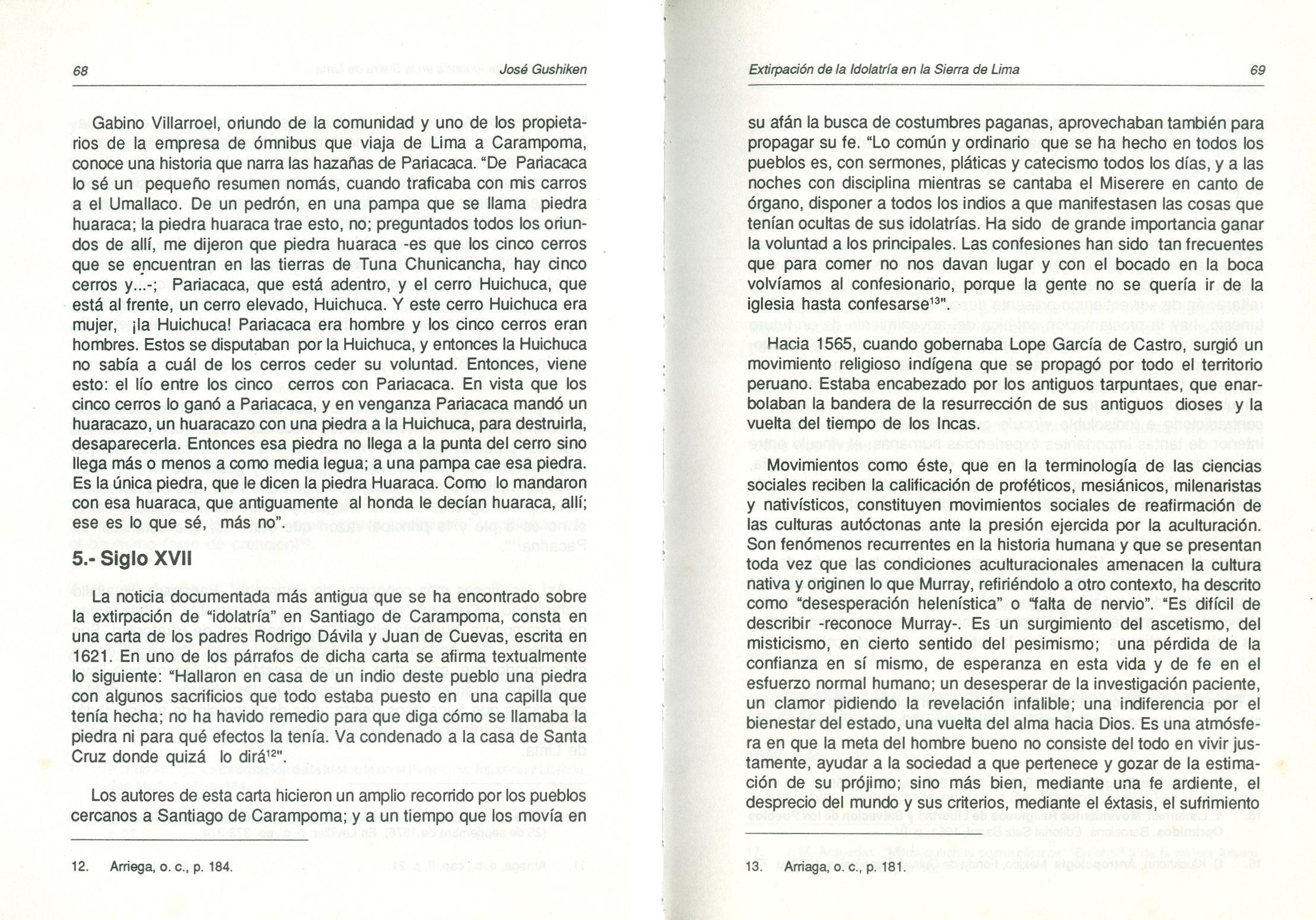
5.- Siglo XVII
La noticia documentada más antigua que se ha encontrado sobre la extirpación de "idolatría" en Santiago de Carampoma, consta en una carta de los padres Rodrigo Dávila y Juan de Cuevas, escrita en 1621. En uno de los párrafos de dicha carta se afirma textualmente lo siguiente: "Hallaron en casa de un indio deste pueblo una piedra con algunos sacrificios que todo estaba puesto en una capilla que tenía hecha; no ha havido remedio para que diga cómo se llamaba la piedra ni para qué efectos la tenía. Va condenado a la casa de Santa Cruz donde quizá lo dirá 12 " .
Los autores de esta carta hicieron un amplio recorrido por los pueblos cercanos a Santiago de Carampoma; y a un tiempo que los movía en
Extirpación de la Idolatría en la Sierra de Lima 69
su afán la busca de costumbres paganas, aprovechaban también para propagar su fe. "Lo común y ordinario que se ha hecho en todos los pueblos es, con sermones, pláticas y catecismo todos los días, y a las noches con disciplina mientras se cantaba el Miserere en canto de órgano, disponer a todos los indios a que manifestasen las cosas que tenían ocultas de sus idolatrías. Ha sido de grande importancia ganar la voluntad a los principales. Las confesiones han sido tan frecuentes que para comer no nos davan lugar y con el bocado en la boca volvíamos al confesionario, porque la gente no se quería ir de la iglesia hasta confesarse13" .
Hacia 1565, cuando gobernaba Lope García de Castro, surgió un movimiento religioso indígena que se propagó por todo el territorio peruano. Estaba encabezado por los antiguos tarpuntaes, que enarbolaban la bandera de la resurrección de sus antiguos dioses y la vuelta del tiempo de los Incas.
Movimientos como éste, que en la terminología de las ciencias sociales reciben la calificación de proféticos, mesiánicos, milenaristas y nativísticos, constituyen movimientos sociales de reafirmación de las culturas autóctonas ante la presión ejercida por la aculturación. Son fenómenos recurrentes en la historia humana y que se presentan toda vez que las condiciones acultu raciona les amenacen la cultura nativa y originen lo que Murray, refiriéndolo a otro contexto, ha descrito como "desesperación helenística" o "falta de nervio". "Es difícil de describir -reconoce Murray-. Es un surgimiento del ascetismo, del misticismo, en cierto sentido del pesimismo; una pérdida de la confianza en sí mismo, de esperanza en esta vida y de fe en el esfuerzo normal humano; un desesperar de la investigación paciente, un clamor pidiendo la revelación infalible; una indiferencia por el bienestar del estado, una vuelta del alma hacia Dios. Es una atmósfera en que la meta del hombre bueno no consiste del todo en vivir justamente, ayudar a la sociedad a que pertenece y gozar de la estimación de su prójimo; sino más bien, mediante una fe ardiente, el desprecio del mundo y sus criterios, mediante el éxtasis, el sufrimiento
70 José Gushiken
y el martirio, en obtener perdón por su indecible indignidad, sus inconmensurables pecados. Hay una intensificación de ciertas emociones, un aumento de sensibilidad, una pérdida del vigor14" .
El surgimiento de los cultos de liberación, de estos movimientos religiosos de libertad y salvación de los pueblos oprimidos, como los ha llamado Lanternari, constituye una de las manifestaciones más palmarias del estrecho vínculo, del vínculo dialéctico existente entre la vida religiosa y la vida social, política y cultural. En todos ellos, junto a la reiteración de ser el tiempo presente desconcertante, amargo y triste, funesto, hay la proclamación enfática del advenimiento de un futuro radiante, la llegada de un nuevo orden de cosa enteramente distinto, de una época dorada que no sabrá de males ni de aflicciones. "Tal vez sea en los movimientos religiosos de los pueblos oprimidos, mejor que en ningún otro fenómeno, en donde más claramente se refleje el contradictorio e indisoluble vínculo que existe en el más recóndito interior de tantas importantes experiencias humanas: el vínculo entre las realidades de hoy y los fines futuros, entre historia y escatología, vínculo que interesa y compromete asimismo directamente el mundo de las ideas y la conciencia de nuestro contemporáneos15" .
De las generalizaciones de la antropología social, una de las mejor establecidas, según Kluckhohn, "es que, cuando la presión de los blancos sobre los aborígenes llega a cierto punto, se producirá un renacimiento de la religión antigua o bien surgirá un culto parcialmente nuevo de tipo mesiánico. En ambos casos el credo aborigen predica los valores antiguos y profetiza la retirada o la destrucción de los invasores16" .
En el Perú, en los últimos tiempos, se han encontrado mitos con algunas de las características que menciona Kluckhohn, pero sin la
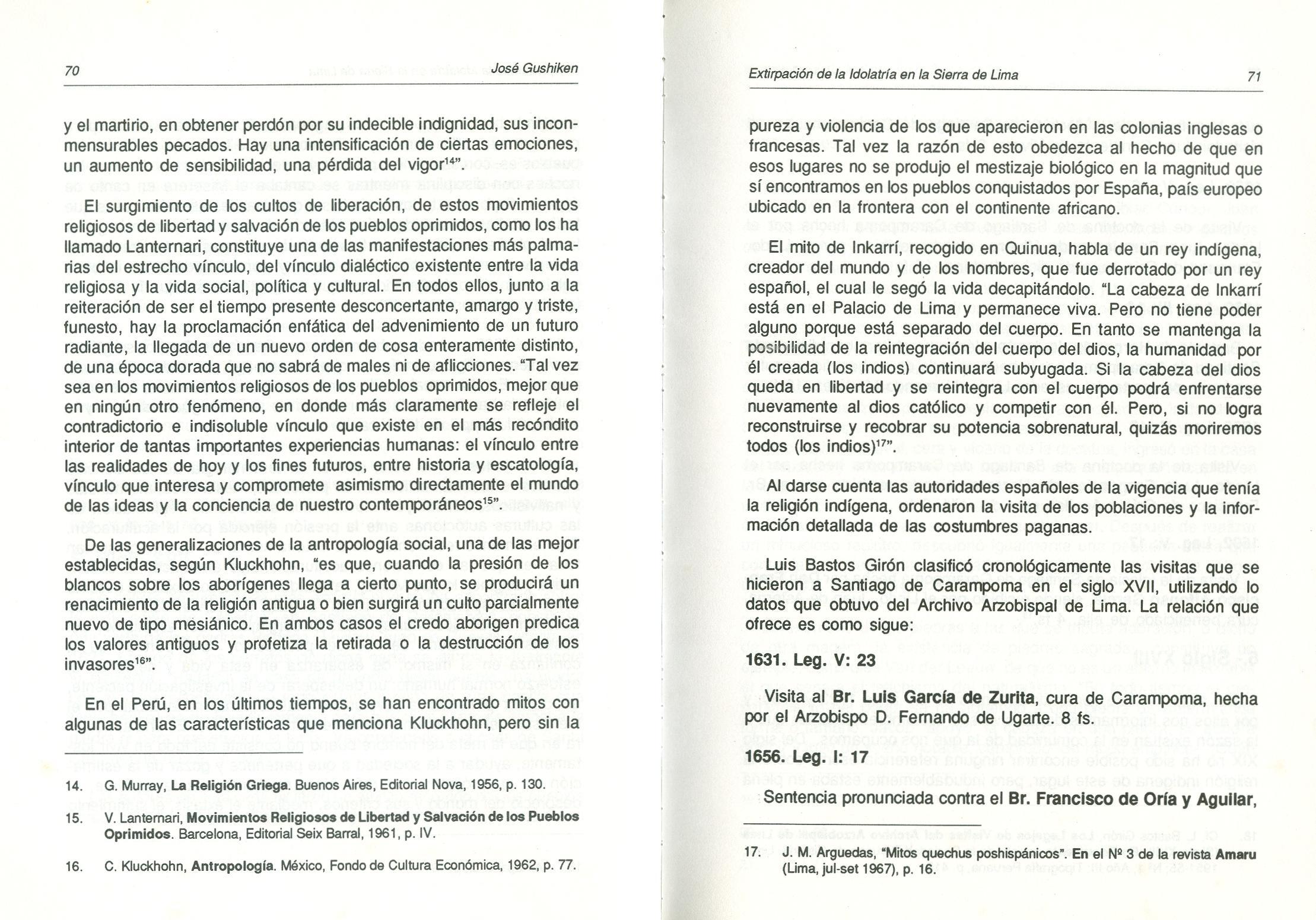
14. G. Murray, La Religión Griega. Buenos Aires, Editorial Nova, 1956, p. 130.
15. V. Lanternari, Movimientos Religiosos de Libertad y Salvación de los Pueblos Oprimidos. Barcelona, Editorial Seix Barral, 1961, p. IV.
Extirpación de la Idolatría en la Sierra de Lima
pureza y violencia de los que aparecieron en las colonias inglesas o francesas. Tal vez la razón de esto obedezca al hecho de que en esos lugares no se produjo el mestizaje biológico en la magnitud que sí encontramos en los pueblos conquistados por España, país europeo ubicado en la frontera con el continente africano.
El mito de Inkarrí, recogido en Quinua, habla de un rey indígena, creador del mundo y de los hombres, que fue derrotado por un rey español, el cual le segó la vida decapitándolo. "La cabeza de Inkarrí está en el Palacio de Lima y permanece viva. Pero no tiene poder alguno porque está separado del cuerpo. En tanto se mantenga la posibilidad de la reintegración del cuerpo del dios, la humanidad por él creada (los indios) continuará subyugada. Si la cabeza del dios queda en libertad y se reintegra con el cuerpo podrá enfrentarse nuevamente al dios católico y competir con él. Pero, si no logra reconstruirse y recobrar su potencia sobrenatural, quizás moriremos todos (los indios)17" .
Al darse cuenta las autoridades españoles de la vigencia que tenía la religión indígena, ordenaron la visita de los poblaciones y la información detallada de las costumbres paganas.
Luis Bastos Girón clasificó cronológicamente las visitas que se hicieron a Santiago de Carampoma en el siglo XVII, utilizando lo datos que obtuvo del Archivo Arzobispal de Lima. La relación que ofrece es como sigue:
1631. Leg. V: 23
Visita al Br. Luis García de Zurita, cura de Carampoma, hecha por el Arzobispo D. Femando de Ugarte. 8 fs.
1656. Leg. I: 17
Sentencia pronunciada contra el Br. Francisco de Oria y Aguilar,










