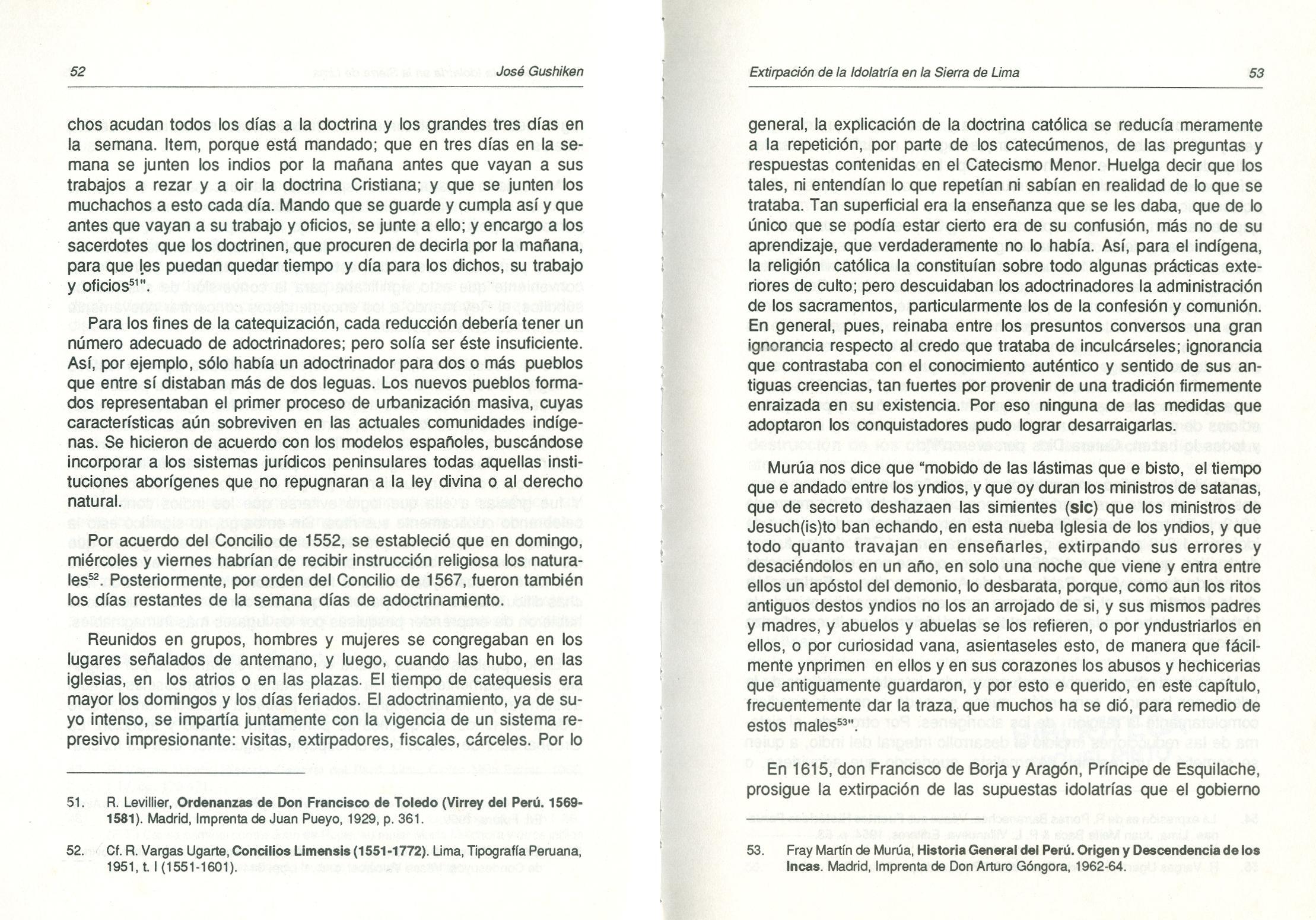
8 minute read
9.- Consideraciones Temático-Metodológicas
52 José Gushiken
chos acudan todos los días a la doctrina y los grandes tres días en la semana. ítem, porque está mandado; que en tres días en la semana se junten los indios por la mañana antes que vayan a sus trabajos a rezar y a oir la doctrina Cristiana; y que se junten los muchachos a esto cada día. Mando que se guarde y cumpla así y que antes que vayan a su trabajo y oficios, se junte a ello; y encargo a los sacerdotes que los doctrinen, que procuren de decirla por la mañana, para que les puedan quedar tiempo y día para los dichos, su trabajo y oficios51" .
Advertisement
Para los fines de la catequización, cada reducción debería tener un número adecuado de adoctrinadores; pero solía ser éste insuficiente. Así, por ejemplo, sólo había un adoctrinador para dos o más pueblos que entre sí distaban más de dos leguas. Los nuevos pueblos formados representaban el primer proceso de urbanización masiva, cuyas características aún sobreviven en las actuales comunidades indígenas. Se hicieron de acuerdo con los modelos españoles, buscándose incorporar a los sistemas jurídicos peninsulares todas aquellas instituciones aborígenes que no repugnaran a la ley divina o al derecho natural.
Por acuerdo del Concilio de 1552, se estableció que en domingo, miércoles y viernes habrían de recibir instrucción religiosa los natural e s 5 2 . Posteriormente, por orden del Concilio de 1567, fueron también los días restantes de la semana días de adoctrinamiento.
Reunidos en grupos, hombres y mujeres se congregaban en los lugares señalados de antemano, y luego, cuando las hubo, en las iglesias, en los atrios o en las plazas. El tiempo de catequesis era mayor los domingos y los días feriados. El adoctrinamiento, ya de suyo intenso, se impartía juntamente con la vigencia de un sistema represivo impresionante: visitas, extirpadores, fiscales, cárceles. Por lo
51. R. Levillier, Ordenanzas de Don Francisco de Toledo (Virrey del Perú. 15691581). Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1929, p. 361.
52. Cf. R. Vargas Ugarte, Concilios Limensis (1551-1772). Lima, Tipografía Peruana, 1951,1.1 (1551-1601).
Extirpación de la Idolatría en la Sierra de Lima
general, la explicación de la doctrina católica se reducía meramente a la repetición, por parte de los catecúmenos, de las preguntas y respuestas contenidas en el Catecismo Menor. Huelga decir que los tales, ni entendían lo que repetían ni sabían en realidad de lo que se trataba. Tan superficial era la enseñanza que se les daba, que de lo único que se podía estar cierto era de su confusión, más no de su aprendizaje, que verdaderamente no lo había. Así, para el indígena, la religión católica la constituían sobre todo algunas prácticas exteriores de culto; pero descuidaban los adoctrinadores la administración de los sacramentos, particularmente los de la confesión y comunión. En general, pues, reinaba entre los presuntos conversos una gran ignorancia respecto al credo que trataba de inculcárseles; ignorancia que contrastaba con el conocimiento auténtico y sentido de sus antiguas creencias, tan fuertes por provenir de una tradición firmemente enraizada en su existencia. Por eso ninguna de las medidas que adoptaron los conquistadores pudo lograr desarraigarlas.
Murúa nos dice que "mobido de las lástimas que e bisto, el tiempo que e andado entre los yndios, y que oy duran los ministros de satanás, que de secreto deshazaen las simientes (sic) que los ministros de Jesuch(is)to ban echando, en esta nueba Iglesia de los yndios, y que todo quanto travajan en enseñarles, extirpando sus errores y desaciéndolos en un año, en solo una noche que viene y entra entre ellos un apóstol del demonio, lo desbarata, porque, como aun los ritos antiguos destos yndios no los an arrojado de si, y sus mismos padres y madres, y abuelos y abuelas se los refieren, o por yndustriarlos en ellos, o por curiosidad vana, asientaseles esto, de manera que fácilmente ynprimen en ellos y en sus corazones los abusos y hechicerías que antiguamente guardaron, y por esto e querido, en este capítulo, frecuentemente dar la traza, que muchos ha se dio, para remedio de estos males53" .
En 1615, don Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache, prosigue la extirpación de las supuestas idolatrías que el gobierno
53. Fray Martín de Murúa, Historia General del Perú. Origen y Descendencia de los Incas. Madrid, Imprenta de Don Arturo Góngora, 1962-64.
54 José Gushiken
anterior inició; labor puramente negativa y destructora que con gran celo y afán llevaban a cabo esos "arqueólogos al revés 54 " que eran los extirpadores. Juntamente con el Arzobispo Lobo Guerrero, convoca el Príncipe de Esquilache a una reunión de personas notables, tanto ecleseásticas como seculares, en la que se acuerdan las medidas que se habrían de poner en práctica. Lobo Guerrero, muy preocupado por el rechazo de la doctrina, dirige una comunicación al Rey, con fecha 23 de abril de 1613, manifestándole lo siguiente: "Avisado he a V.M. cómo se ha descubierto que todos los indios deste Perú están oy tan idolátricos como al principio, cuando se conquistó la tierra. Creo a estado la falta en los que han doctrinado, que solamente an atendido a su provecho e intereses y no al bien de las almas destos desventurados. Hago todo mi posible porque sean industriados en nuestra Santa fé católica, embiándole Padres de la Compañía que lo hagan y otras personas doctas y eminentes en la lengua y proveyendo edictos de gracia a los que su voluntad vinieren confesar sus culpas y todos lo hazen. Quiera Dios perseveren55" .
Esquilache realizó una verdadera campaña contra los ritos paganos. En una carta que le envía al monarca con fecha 27 de marzo de 1619, le informa que 20,839 personas fueron absueltas del crimen de idolatría; 1,618 procesadas por dogmatizadoras; 1,769 ídolos fueron destruidos, quemándose 1,365 cadáveres que se veneraban. Durante el período de este virrey, Pablo José de Amaga escribe su Extirpación de la Idolatría en ei Perú. Amaga cree que la supervivencia de la idolatría se debe fundamentalmente a la deficiencia en la enseñanza religiosa.
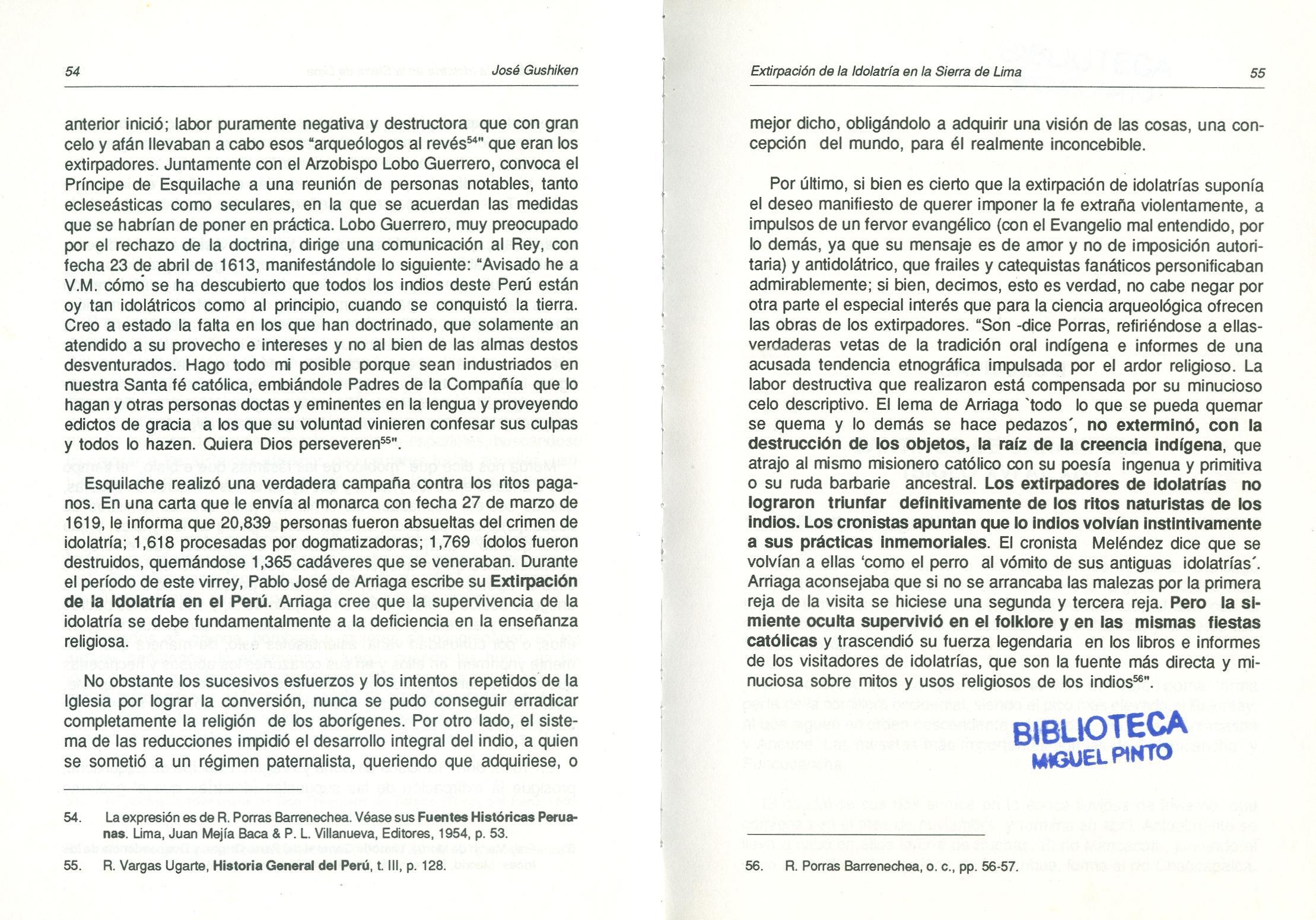
No obstante los sucesivos esfuerzos y los intentos repetidos de la Iglesia por lograr la conversión, nunca se pudo conseguir erradicar completamente la religión de los aborígenes. Por otro lado, el sistema de las reducciones impidió el desarrollo integral del indio, a quien se sometió a un régimen paternalista, queriendo que adquiriese, o
54. La expresión es de R. Porras Barrenechea. Véase sus Fuentes Históricas Peruanas. Lima, Juan Mejía Baca & P. L. Villanueva, Editores, 1954, p. 53.
Extirpación de la Idolatría en la Sierra de Lima
mejor dicho, obligándolo a adquirir una visión de las cosas, una concepción del mundo, para él realmente inconcebible.
Por último, si bien es cierto que la extirpación de idolatrías suponía el deseo manifiesto de querer imponer la fe extraña violentamente, a impulsos de un fervor evangélico {con el Evangelio mal entendido, por lo demás, ya que su mensaje es de amor y no de imposición autoritaria) y antidolátrico, que frailes y catequistas fanáticos personificaban admirablemente; si bien, decimos, esto es verdad, no cabe negar por otra parte el especial interés que para la ciencia arqueológica ofrecen las obras de los extirpadores. "Son -dice Porras, refiriéndose a ellasverdaderas vetas de la tradición oral indígena e informes de una acusada tendencia etnográfica impulsada por el ardor religioso. La labor destructiva que realizaron está compensada por su minucioso celo descriptivo. El lema de Amaga 'todo lo que se pueda quemar se quema y lo demás se hace pedazos', no exterminó, con la destrucción de los objetos, la raíz de la creencia indígena, que atrajo al mismo misionero católico con su poesía ingenua y primitiva o su ruda barbarie ancestral. Los extirpadores de idolatrías no
lograron triunfar definitivamente de los ritos naturistas de los indios. Los cronistas apuntan que lo indios volvían instintivamente
a sus prácticas inmemoriales. El cronista Meléndez dice que se volvían a ellas 'como el perro al vómito de sus antiguas idolatrías'. Amaga aconsejaba que si no se arrancaba las malezas por la primera reja de la visita se hiciese una segunda y tercera reja. Pero la si-
miente oculta supervivió en el folklore y en las mismas fiestas
católicas y trascendió su fuerza legendaria en los libros e informes de los visitadores de idolatrías, que son la fuente más directa y minuciosa sobre mitos y usos religiosos de los indios56" .
BIBLIOTECA
MIGUEL PINTO
C A P I T U LO II
S A N T I A GO DE C A R A M P O MA ( S I G LO X VI AL XIX)
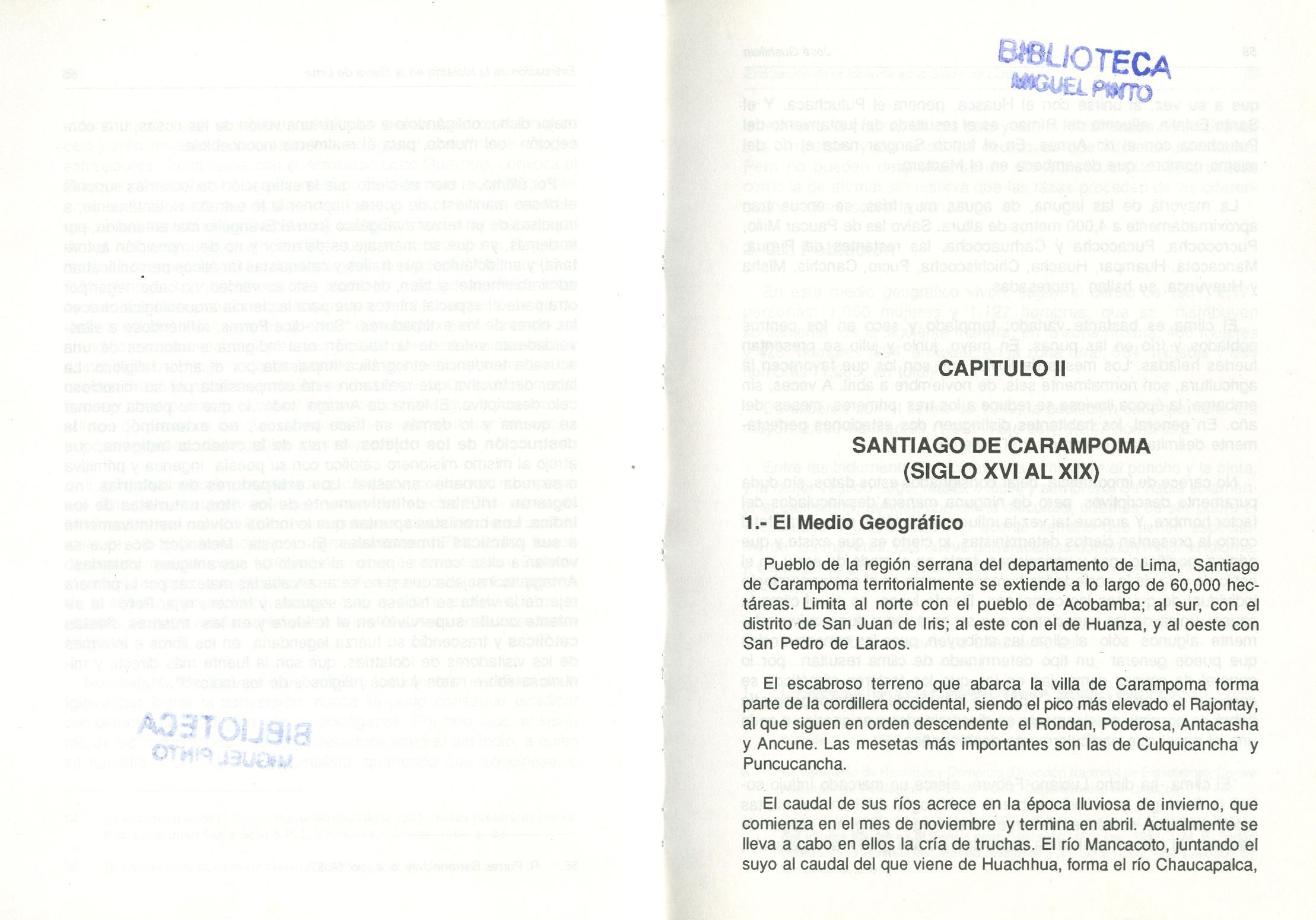
1 .- El Medio Geográfico
Pueblo de la región serrana del departamento de Lima, Santiago de Carampoma territorialmente se extiende a lo largo de 60,000 hectáreas. Limita al norte con el pueblo de Acobamba; al sur, con el distrito de San Juan de Iris; al este con el de Huanza, y al oeste con San Pedro de Laraos.
El escabroso terreno que abarca la villa de Carampoma forma parte de la cordillera occidental, siendo el pico más elevado el Rajontay, al que siguen en orden descendente el Rondan, Poderosa, Antacasha y Ancune. Las mesetas más importantes son las de Culquicancha y Puncucancha.
El caudal de sus ríos acrece en la época lluviosa de invierno, que comienza en el mes de noviembre y termina en abril. Actualmente se lleva a cabo en ellos la cría de truchas. El río Mancacoto, juntando el suyo al caudal del que viene de Huachhua, forma el río Chaucapalca,










