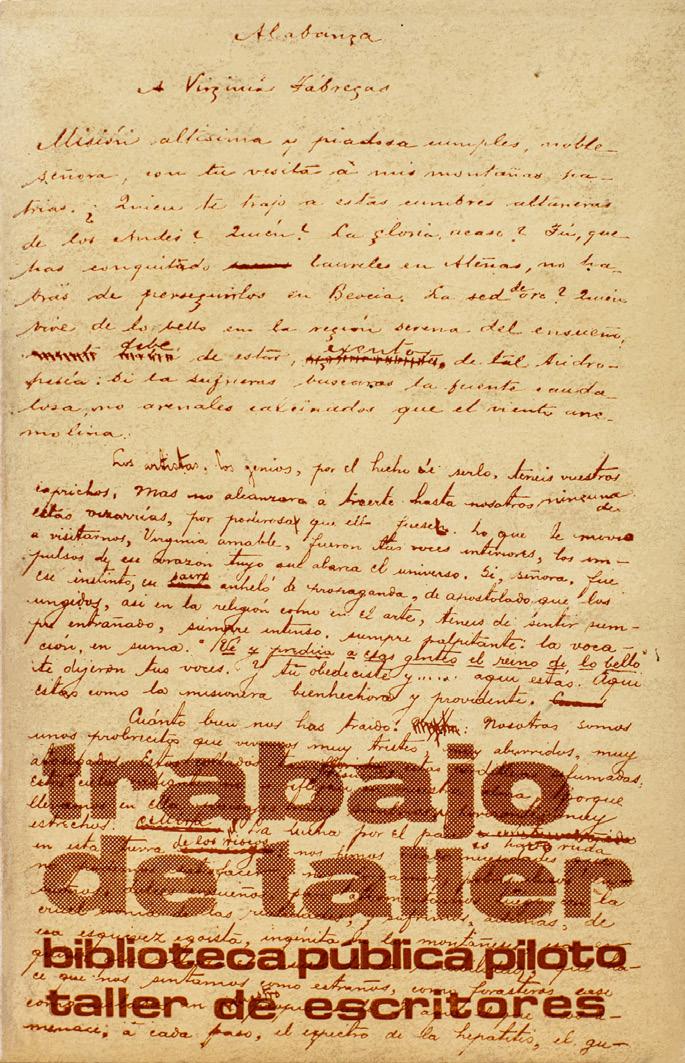
168 minute read
Conloquiahaiga
Liliana Giraldo
Supongo que el primer carro de rodillos no tenía ruedas con balines, y que la primera máquina para cortar los mangos en tiritas no era de un aluminio tan terso, ni contaba con manivelas tan fáciles de mover como las que se ven ahora. Estos objetos eran diferentes a los que la técnica hace hoy en serie: revelaban rasgos de quien los hizo, hablaban de la precisión con la que el hacedor concebía lo que quería, hablaban de su fuerza, de su deseo de saber, de su ignorancia, de sus objetos, porque con pedazos de estos estaban hechas aquellas invenciones.
Advertisement
Hace varios años llevé a una clase de tejido un aparato pequeño hecho con material que había en la casa: trozos de madera, pegante y un pedazo de metal confinado debajo del lavadero. Sirve para organizar los hilos antes
de tejer, hacer sencilla la templada y la peinada de la urdimbre y así evitar enredos. Lo llamo urdidero. Un estudiante lo cogía y miraba por un lado, lo volteaba y miraba por el otro, se detenía en las junturas, lo observaba de cerca y de lejos. Luego me contó que con frecuencia recorría basureros buscando material reciclable y a veces se topaba con cosas raras, que él no entendía para qué eran, pero que parecían tener alguna funcionalidad. El urdidero era de una rareza similar a la de aquellas cosas —como raros pudieron ser el primer carro de rodillos o la primera máquina para sacar tiritas de los mangos—. Se lo puede comparar con un objeto surrealista, un ensamble único de piezas de materiales distintos que tiene la facultad de suplir una necesidad, pero que muchos pueden encontrar absurdo.
Así como los pedazos de objetos con que se construyó el urdidero, pudieron ir a la basura, este artificio, al ser desconocido, ajeno a la mayoría, podría correr el mismo destino si alguien se lo encuentra sin nadie que responda por él. No sucede esto con un bafle, por ejemplo, o una canasta o un marcador, porque la gente ya sabe para qué sirven, lo que hace más probable que intenten usarlos en caso de que se los encuentren. De suerte que hay elementos, que aun cuando no hayan llegado a la obsolescencia, para muchos son inútiles desde el principio, pues los desconocen. Están hechos con un remiendo aquí y otro allá, un fruncido en un lado, una muesca en el otro, un pedazo de tela añadido
a un trozo de madera… Por eso parecen surrealistas, como una obra de Svankmajer, como un rompecabezas que se arma con piezas de otros quedando entre ellas vacíos, resquicios por donde pasa la luz.
Dado que en el acto de hacer esos objetos no hay una sucesión ordenada de conductas tradicionales, y que el producto no es un objeto en serie sino una primera versión, lo llaman hechizo. Como si su hechura no fuera verdadera, como si fuera solo una tendencia, igual que cuando dicen cobrizo, enfermizo, asustadizo. Esto equivale a decir que tiene cara de hecho, pero no el abolengo de lo hecho. Y se olvida que lo hecho no tendría abolengo si no hubiera sido hechizo alguna vez. Antes de haber sido hecho tendió a ser, tal cual tiende un sueño. Además, al ser extraño al conocimiento tradicional, a lo establecido, puede ser tildado de herejía. ¡Y qué miedo morir en el fuego!
Fotogenia
G. Leonardo Gómez Marín
Si no fuera porque tengo una convicción feroz, «matemática» diría mi padre, de que esa noche todos, de alguna manera, empezamos a cambiar un poco, ya me habría largado de este sitio. O, por lo menos, tendría el valor para destruir este armatoste que me costó casi medio salario hacer funcionar de nuevo. Pero debo intentarlo o de lo contrario voy a perder el juicio.
«A», de Armando; «L», de Luis, «M», de Miriam y «A», de Andrea. «A-L-M-A». ¿Alma?
Puede ser tan solo una azarosa combinación sin sentido; por más que dore la historia el inicio siempre me remite a Andrea: fue cosa de agitar el papel unos segundos y al contemplarlo de cerca me pareció que esa mirada capturada en la fotografía fuese la de una
persona distinta y ella hubiese ido a parar quién sabe dónde. Sé que suena enredado, pero es posible que por alguna razón, otra Andrea que era y no era ella, fue la que se quedó entre nosotros. ¿Y si no vienen?
Recuerdo que la conocí en segundo de primaria. Ingresamos juntos al colegio salesiano y aunque durante algunos meses llegamos a vernos con cierta rivalidad porque teníamos las mejores calificaciones, siempre la tuve por una «niña buena», educada con principios, como decía mi abuelo. La veía a diario con su uniforme impecable, con sus gafas menudas y el cabello recogido en una trenza o sujetado con una hermosa hebilla de plata. Armando también era lo que uno podría llamar un «buen tipo» y no puedo negar que sentí un poco de lástima por la forma como la vida le desbarató sus fórmulas y cálculos, que era como al parecer solía concebirlo todo, con una rigurosidad inexorable.
Ese año yo estaba repitiendo el grado décimo, el cual perdí porque como dijo mi madre, se me dio la regalada gana. Para algunos se trató de una excusa con la cual podría evadir el juego de balotas que, inevitablemente, dos años después me llevó a vestir las prendas de parches boscosos que con frecuencia deshonran el famoso «tricolor nacional». La verdad es que tenía una pereza enorme por salir a la calle a encontrarle un sentido a
este país enfermo, a sortear las trampas del éxito y los tales proyectos de vida que, de ninguna forma, pude entender. El colegio era un buen refugio como para abandonarlo así de fácil y pese a mis malas notas del año anterior empecé a gozar de una presunta sagacidad que el rector creyó honrar con un nombramiento como monitor del Club Científico. Un ego estúpido se apoderó de mí y me dediqué a presumir con desparpajo un acervo de ideas e inventos que con cierto empeño había logrado desentrañar del taller de mi padre luego de su huida hacia Venezuela. Me convertí en un zángano intelectual que entendía perfectamente los teoremas y razonamientos de los profesores pero no vacilaba en desafiarlos con preguntas inesperadas para ufanarme de su incompetencia y los múltiples errores que año tras año arrastraban en sus planes de estudio, los cuales no pasaban —decía yo— de ser unas notas tomadas del viejo cuaderno que el padre Albeiro dejó en herencia a su ahijado Ramón y de este pasó al intrépido y recién egresado de la universidad, el ingeniero químico Armando Baena.
No vendrán. No vendrán.
Fue en esos meses que a algunos integrantes del Club Científico nos escogieron para representar al colegio en una Feria de la Ciencia en Jamundí. Y fue esa noche, luego de la foto junto al premio, que algo
muy extraño empezó a suceder con el grupo. En el profesor Armando, por ejemplo, se instaló un extraño mutismo que contrastaba con su habitual elocuencia. A Andrea la acometió un afán repentino por probar algún licor y, como le dijera al oído a Miriam, unas ganas incontrolables de «hacer cosas raras». Si yo no hubiera estado allí y si no la conociera como dije antes, difícilmente habría creído lo que ocurrió esa noche. Claro que, insisto, no era solo Andrea, también conocía a Luis, un muchacho humilde y sencillo, dispuesto a compartir hasta un confite con los demás integrantes del grupo; a Miriam, la pobre Miriam, una flaquita sin gracia cuya figura parecía estar siempre en el momento indicado para hacer que cualquier otra resultara, inevitablemente, más bella. Era una muchacha noble, se leía fácilmente en sus gestos y en sus ojos.
Al no encontrar en nosotros los cómplices que demandaba su repentino afán de desafiar el mundo, Andrea trabó amistad con estudiantes de otros colegios que se disponían a realizar una fiesta de integración en una discoteca contigua al hotel donde nos hospedábamos. El profesor Armando, en medio de su mutismo, intentó persuadirla y ella, por un momento, sólo por ese instante, recobró su cara de «niña buena» y le suplicó varias veces hasta conseguir el permiso para regresar a las once. Él le advirtió que a su regreso tocara en su puerta para saber que ya se dirigía a la habitación
y ella asintió alegremente mientras sujetaba su antebrazo con ambas manos, un gesto que todos advertimos como una expresión habitual de gratitud.
Debe ser por la lluvia. La lluvia lo trastorna todo.
Al parecer, Andrea sí regresó a las once de la noche y cumplió su promesa de avisarle al profesor Armando; pero no utilizó la señal acordada sino que ella misma, con unas prendas de menos y unos tragos de más, quiso entregarle la mayor prueba de su presencia. No me imagino los segundos eternos que debió padecer «el ingeniero» cuando, sin cálculo alguno, se sintió asido por el cuerpo encabritado de su alumna ejemplar. Quién sabe si la miopía le permitió apreciar entre las sombras aquel terciopelo negro que formaban sus vellos en la piel cobriza de su espalda o esos sus labios color de fresa que lo buscaban con prisa. Imagino que manoteó en el aire para salir de lo que debió parecerle una verdadera pesadilla, mientras Andrea se removía sobre su vientre, buscando esas fórmulas y combinaciones vitales de poca complejidad, que no se aprenden frente al tablero.
Él debió alcanzar sus gafas, se resolvió a apartarla y murmuró algún enojo, de esos que pocas veces pudo lograr con nosotros en las monótonas y aburridas horas de clase. De seguro encendió la lámpara que había junto a la cama, extendió el brazo como un amo enfadado cuando le señala a su mascota que debe salir
de la habitación e impartió la orden de abandono. Pero Andrea, o quien quiera que haya estado metida en su cuerpo, comenzó a gritar como una loca, mientras en sus ojos brillaba una felicidad perversa. Varias puertas crujieron enseguida y fue el propio administrador del hotel quien reveló ante nosotros la escena de un hombre sin camisa intentando acallar con sus manos los chillidos y la agitación del cuerpo semidesnudo que se estremecía en la cama. Armando volteó a mirar hacia nosotros con su cara sudorosa y enrojecida, empezó a buscar en su mente alguna palabra, algún gesto de terror o de asombro. En ese instante Miriam mostró sus ojillos de perra rabiosa y se le dejó ir encima golpeándolo varias veces con un extintor que encontró junto a la puerta. De no ser por la intervención del administrador lo hubiese matado allí mismo, pues le pegaba con una furia incontenible que aún hoy no me explico en qué parte de su cuerpo endeble y enfermizo se albergaba.
Para «el ingeniero» la pesadilla se prolongó cuando el Juez de Menores anunció su sentencia a doce años, luego de la declaración escrita enviada por la presunta víctima y del falso testimonio de Luis, según el cual «el profesor Armando le dijo delante de nosotros que cuando regresara de la fiesta pasara por su habitación, luego le dijo al oído que necesitaba conversar con ella a solas». Dicen que Armando pagó su condena y ahora anda por ahí vendiendo libros e ilusiones, de esas que
prometen ganancias adicionales trabajando en «su tiempo» libre y desde su propia casa. La genialidad se esfumó con el golpe, la elocuencia para desglosar fórmulas y compuestos se transmutó en un tartamudeo incorregible.
Ninguno de los integrantes del club logró su cometido científico, Luis se volvió un estafador profesional que no tiene escrúpulos para embaucar a cualquiera y es un ludópata dispuesto a jugarse hasta a su propia madre con tal de tener algún peso en el bolsillo. Miriam ha estado detenida un par de veces por riñas callejeras y agresiones con arma blanca y Andrea deambula por bares y cantinas tratando de mantener la imagen de Caperucita Roja que alguna vez protagonizó en dos videos de porno mediocres. Contra cualquier augurio y pese a la desconfianza de mi madre, me hice Contador Público. En estos diez años he logrado mantener una notable «tranquilidad económica» y, sobre todo, algunos períodos de ocio en los que el cine y la fotografía se han convertido en mi verdadera vocación tardía.
Hace tres meses pude trasladar al apartamento una serie de cuadernos y varias cajas con equipos de fotografía de mi padre, los cuales logré salvar del exterminio silencioso que mamá realizó durante todos estos años. Varios aspectos me han llamado la atención entre estos cuadernos amarillentos, en especial una
serie de dibujos y alusiones a una cámara fotográfica que según he podido descifrar, fue su «mejor invento». Es una vieja Polaroid modificada, que después de lo de Jamundí, estuvo archivada en una caja grasienta, entre cables y tornillos, que pesa como un demonio y con los accesorios que le puso mi padre tiene el aspecto de un monstruo de seis patas.
He leído también sobre las pruebas y experimentos en la fotografía de animales y objetos, los cuales según su teoría, «sufren algún cambio extraño cuando son sometidos al flash fulminante de La Mulata». Enseguida me vienen recuerdos a medias de la enfermedad repentina de Paco (un alegre french poodle que custodió mis primeros juegos de pelota) y de Salomé, una gata apacible que una mañana cualquiera se despertó iracunda y volvió añicos las porcelanas de mi madre, antes de huir por la ventana y perderse entre los árboles de la cañada. También pueden ser meras coincidencias, es cierto. ¿Y si no?
Hace un mes me invadió la cándida sagacidad de décimo grado y armé toda una empresa para tratar de desentrañar el misterio de aquella noche en Jamundí. Los cité esta noche aquí en mi apartamento y llevo más de una hora esperando. Pero no llegan y, tal vez, no llegarán. Deben estar conformes con sus días y no tienen que vacilar entre activar el obturador para hacerse un autorretrato —como el que dejó mi padre aquella
noche— o mandar al diablo los embelecos fotográficos y concluir sus «proyectos de vida». ¿Y si no hay ningún misterio? ¿Si, en últimas, obramos por «libre albedrío», sin motivaciones divinas o sobrenaturales? Cuando casi me convenzo de una explicación «racional» del hecho —casi doce años después— un detalle en la foto de Jamundí me desconcierta: soy el único integrante del Club Científico que no mira hacia la cámara.
Parece que alguien llama a la puerta. ¿Serán ellos?
La profesora Oliva
Luz Helena Jaramillo
—Profesora… ¿me da permiso de dar un mensaje?
La profesora Ester, con la tiza en la mano, ya iba a comenzar a escribir en el tablero los ejercicios de álgebra cuando desde la puerta la sorprendió la pregunta afanosa. Pero la muchacha, parada a la entrada del salón de clase, sin esperar la respuesta, siguió diciendo: —Que todas las que quieran estar en la Banda de Música pueden ir el sábado a las diez de la mañana a la Escuela de Nuestra Señora, que allá va a estar la profesora Oliva para escoger a las niñas de la Banda.
Se fue tan rápido como llegó, y me quedé con los ojos fijos, como esperando a que volviera, o como si el mensaje se hubiera quedado girando ahí en la puerta. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero cuando
«regresé» al salón, la profesora Ester ya llevaba medio tablero de ejercicios.
Era un salón muy amplio; los pupitres estaban dispuestos en filas, y al frente, el tablero verde que parecía que se nos venía encima. La puerta de ingreso, al extremo izquierdo, dejaba ver parte del patio y también la campana que anunciaba el comienzo y el fin de las clases. Las ventanas, en ambos costados, eran altas y luminosas y por ellas se entraba parte de ese cielo azul por el que hui muchas veces al futuro de mi vida.
«La Banda… ¡debe ser maravilloso estar allí!», me quedé pensando, mientras mi mirada, esquivando el tablero, se quedaba fija en una de las ventanas.
Yo sabía tocar el piano, y en ocasiones me habían escogido para interpretar algunas piezas en los actos públicos del colegio; las profesoras, incluida la profesora Oliva, me habían escuchado. Pensar en esto me dio la seguridad de un puesto en la Banda, y entonces elegí no sólo la marimba, sino las melodías que sabía que a la gente le podrían gustar.
«Pero… ¿la profesora Oliva? Si ella es profesora de geografía…»
Cuando volví la mirada hacia el tablero y lo encontré lleno de ejercicios, sentí angustia, pues no había copiado nada en mi cuaderno. Miré hacia los lados y
vi a mis compañeras inclinadas sobre sus cuadernos, escribiendo apresuradamente antes de que la profesora Ester comenzara a borrar. Decidí entonces bajar mi cabeza simulando estar escribiendo, y cuando ella comenzó a hacer preguntas, escondí mi rostro siempre detrás de la cabeza de mi compañera de adelante, para no encontrarme con su mirada y sentirme descubierta con la página en blanco.
Tan pronto nos dio la espalda, para borrar y continuar escribiendo, miré el reloj y entonces me di cuenta que aún faltaba más de media hora de clase, tiempo que sentí que se alargaba desesperadamente; no entendía nada de lo que veía en el tablero ni tampoco me decidía a escribir en mi cuaderno.
Era innegable, el asunto de la Banda me había trastornado.
La profesora Ester dejó por fin a un lado la tiza y nos ordenó reunirnos en grupos de a cinco para resolver los problemas; me precipité a buscar a Margarita que más que mi mejor amiga, era como mi hermana.
Yo no era una mala estudiante, y sabía que una vez calmada podía resolver los ejercicios, pero ahora dependía desesperadamente de mis compañeras. Por el contrario, Margarita tenía grandes dificultades en casi todas las materias, con excepción del inglés, pues había estudiado su primaria en un colegio bilingüe. Mientras
las escuchaba, miraba con insistencia la campana, y cuando sonó, la sentí como una leve palmadita que me anunciaba que podía marcharme en paz. Empaqué mis cuadernos y esperé a Margarita para irnos juntas a la casa. Su mamá venía siempre a recogerla en carro, y como mi casa quedaba en la ruta que ella seguía, me había ofrecido llevarme todos los días. Era una médica muy prestigiosa, de lo cual me enteré, no por cuenta de Margarita que nunca lo mencionó, sino por las reverencias que recibía de todas las profesoras, y en especial de la Rectora, que no disimulaba su complacencia en tener entre sus alumnas a la hija de una persona importante. Pero mis compañeras y yo disfrutábamos de la amistad de Margarita; nos invitaba con mucha frecuencia a su gran casa, en donde nos mostraba las fotografías de las ciudades que había visitado en sus viajes y nos describía con detalle lo que había quedado guardado en su recuerdo. Las invitaciones incluían además el deleite de escuchar su colección de discos, que nos acercó a los Beatles, a las Bandas sonoras de películas como «La Novicia rebelde», «El doctor Zhivago» y muchas otras. Cuando la puerta de su casa se abría, sentíamos que algo nos estaba esperando, para sorprendernos y llevarnos a soñar. Mucho tiempo después pude entender que ese mundo maravilloso era cuidadosamente preparado por su mamá, quien como hada madrina se esmeraba en quitar del camino
cualquier asomo de fracaso que pudiera empañar la vida de Margarita. Sí… un hada madrina de quien quedó en mi recuerdo el color miel de sus ojos, que se volvían más cristalinos cuando hablaba de su hija mayor, muerta un año antes de que Margarita llegara al colegio. —¿Vas a ir el sábado? —le pregunté mientras nos acercábamos al carro.
—Pues…yo creo que sí —me respondió como por responder. —¿Y qué te gustaría tocar? —seguí preguntando. —¡Ah!… yo ni sé. —Yo sí quiero tocar la marimba —lo dije con firmeza. —¿Y qué es lo que va a haber el sábado? —preguntó su mamá con curiosidad.
Yo iba en la silla de atrás, y Margarita, sentada en la silla de adelante y ojeando una revista, parecía no escuchar. Me acerqué por detrás y le comenté a su mamá todos los detalles.
—¿Y quién va a escoger a las niñas? —me preguntó. —La profesora Oliva, la que nos da geografía.
Cuando volví a recostarme en la silla, me quedé pensando en la profesora Oliva y en sus clases de geografía. Su taconeo la anunciaba mucho antes de que
llegara al salón, lo cual nos daba el tiempo suficiente para terminar de charlar y volver a nuestros puestos. Era alta, de piel morena y cabello más bien escaso y muy ensortijado, de un tono como rojizo. Casi no recordaba nuestros nombres, a excepción del de Margarita y otros pocos, pero a la mayoría nos llamaba por el apellido, cosa que no dejaba de molestarme, pues se me venía a la cabeza el que llevaban grabado en el uniforme los muchachos que estudiaban en la Academia Militar, a quienes me encontraba casi siempre a la salida del colegio y de los que pensaba si con tales botas y uniforme encima, serían capaces de estudiar. También recordé las veces en que nos señalaba con el dedo y nos hacía salir al tablero a mostrar en el mapa las capitales de los países.
Ya en el colegio, en el tiempo del descanso, no había tema distinto al de la Banda y pude darme cuenta que la gran mayoría acudiría el sábado. También supe que algunas de las que no se iban a presentar lo hacían porque no encontraron el apoyo en sus casas: «no hay plata pa esas cosas que no tienen que ver con el estudio», les respondieron de una vez. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que dijo mi compañera de al lado, cuando le pregunté si iba a ir ese sábado: —¡Qué voy a ir a eso, si pa eso no eligen sino a las ricas y a las bonitas!
El viernes por la tarde me puse de acuerdo con Margarita para irnos juntas a la Escuela de Nuestra Señora. Me dijo que su mamá nos llevaría en el carro y, después de recogerme, pasaríamos por Marta Cecilia que estaría esperándonos.
Marta Cecilia sobresalía mucho porque era alta, bonita y además muy buena bailarina. Margarita la invitaba a su casa para practicar lo que le enseñaban en sus clases de baile. Su familia era de Santa Marta y la habían enviado a estudiar a Medellín. Su amistad con Margarita fue creciendo debido especialmente a la lejanía de su familia, y a que encontró en la mamá de Margarita una amorosa acudiente.
Ese sábado estuve lista desde muy temprano. Había soñado con este día y lo esperaba ansiosamente. Por eso mi angustia comenzó a crecer con cada minuto que transcurría, y seguramente mi rostro la reflejó porque una vez que el carro llegó y me subí, Margarita y su mamá se dedicaron todo el trayecto a tranquilizarme, a darme confianza, y lo lograron, porque aunque todavía había que recoger a Marta Cecilia, ya había dejado de mirar el reloj.
Faltaban cinco minutos para las diez de la mañana cuando llegamos a la Escuela de Nuestra Señora. Era una edificación antigua, de un sólo un piso. Se ingresaba por un zaguán, que iba descubriendo un gran
patio con curazaos de flores rojas, moradas, blancas, amarillas, que brotaban de inmensos materos en cada una de sus esquinas; tuve la sensación de que estaban ahí dándonos la bienvenida.
Las muchachas, que ya habían llegado, formaban grupos en los corredores. Se peinaban, se pintaban ayudándose las unas a las otras, hablaban y reían al mismo tiempo. Se sentía mucha algarabía. Yo estaba con Margarita, Marta Cecilia y otras más que se fueron acercando. Margarita sacó de su bolso el rubor y me aplicó un poco en cada mejilla, luego me pasó el espejo para que me mirara, pero yo me veía bien y rápidamente se lo devolví. Solo pensaba en la Banda y en la marimba, mientras que mis compañeras parecían estar más bien en un bazar.
De pronto se empezó a escuchar el taconeo, y tuvimos la certeza de la presencia de la profesora Oliva. Venía desde el fondo de uno de los corredores y traía un micrófono que movía al compás de su marcha; llegó directo a tocar la campana y, sin saludarnos ni contarnos nada acerca de la Banda, nos mandó a organizarnos en el patio «por orden de estatura».
Después de unos minutos, ella misma se encargó de enviar hacia atrás a algunas, entre las que estaban Margarita y Marta Cecilia. Yo estaba en la mitad del patio y ahí me dejó. Pasó al centro del corredor y explicó
que las elegidas deberían ir pasando al frente, donde ella estaba. Tocó nuevamente la campana, pidió silencio y comenzó a señalar con el dedo:
—¡González, pase al frente! —¡Salazar, pase!
Y así, siguió seleccionando.
Las elegidas cruzaban hacia el corredor de adelante, en medio de aplausos y felicitaciones. Por momentos se me parecía como a un reinado de belleza, por la forma en que desfilaban y se llevaban las manos a la cara. A algunas incluso se les alcanzó a ver un asomo de lágrima. Más de una se sintió señalada, pero el dedo raudo se encargaba de cambiar el movimiento para señalar a otra que estaba más adelante o atrás o al lado.
Yo miraba al frente, al rostro de la profesora Oliva.
Cuando habían transcurrido varios minutos, empecé a sentir un poco de confusión, porque me di cuenta que su mirada sólo se dirigía hacia la parte de atrás. Fue entonces cuando me empecé a empinar, pensando que tal vez ella no me alcanzaba a ver, y por eso no me llamaba. Como esto no parecía funcionar y yo veía que las elegidas siempre venían de atrás, empecé a llamarla:
—Profesora Oliva...Profesora Oliva…
Creo que incluso moví las manos para que me viera, pero fue en vano. La profesora Oliva nunca me miró, aunque la llamé, finalmente, con la voz quebrada.
De pronto oí cuando llamó a Margarita, por su nombre; me alegré, pero también me confundí.
Me acordé que ella no sabía tocar ningún instrumento.
Y vi también pasar adelante a Marta Cecilia.
Recordé entonces las palabras de mi compañera.
No sé cuánto tiempo transcurrió, pero de pronto, dejé de oír la voz de la profesora Oliva, dejé de mirarla, ya no me empiné más, ni la llamé, simplemente sentí que no me podía mover. Me di cuenta entonces que el patio había quedado desocupado porque pude ver la sombra de los curazaos reflejada en el piso y la fui recorriendo lentamente hasta subir por la matera y encontrarme con las flores rojas, moradas, blancas, amarillas…
Destellos entre sombras
Mariela Rave
La anciana despierta al amanecer. Con su cabello pegajoso, el sudor brilla en su piel trigueña. Ese señor vino por mí, quiere que esté a su lado… No llores, no llores��� Emilio, Emilio… No puedo quedarme más���� Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre…
Pasa el tiempo sin que perciba la presencia de quienes se acercan a su lado. En una ocasión se siente dando vueltas en el aire, como en un torbellino. ¡No!, ¿qué pasa? No ve nadie a su alrededor. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme!, grita en ocasiones, intentado incorporarse. Se hace daño en las muñecas con las cuerdas que la amarran. Entonces, un hombre se acerca, le coloca una inyección y la deja inconsciente.
La mujer pasa los días y las noches entre sobresaltos, pero con menos agitación que antes. De pronto, despierta con los ojos llorosos por el sueño que acaba de tener. Corría al encuentro de su padre, quien iba hacia ella con los brazos abiertos, pero al momento de alcanzarlo deja de verlo.
Papaíto, qué triste me siento desde que usted desapareció� Mamaíta dice que no va a volver porque se fue muy lejos� Ha despedido a varios trabajadores para irnos también, pero yo no quiero hacerlo� Sueño que usted regresa y si no estamos, ¿cómo nos va a encontrar? (ríe). Papaíto, ya cogí la última, voy a saltar� Sí���, más vueltas, más vueltas… (ríe)� Lléveme a otro árbol, quiero coger más frutas�
Con el paso de los días se va apaciguando su inquietud, pero permanece más tiempo dormida. Las pocas veces que ha venido Emilio, ha coincidido con uno de esos momentos.
Hoy está más despierta. Mira a su alrededor con desconfianza. —¡Suéltenme! —replica a gritos, una y otra vez—. No tienen derecho a tenerme amarrada y secuestrada. —¿Secuestrada? —cuestiona una voz aguda—. ¡Qué son esas cosas, por dios! ¡Fíjese bien!, esto es un hospital… — y ajusta fuerte las cuerdas sobre las manos y los pies.
—A mí no me crea boba —vocifera la anciana—, lo dice para que deje de gritar, pero no voy a dejar de hacerlo. ¡Auxilio…! —Cálmese, señora Julia. Vea que, además, se hace daño…
—No me voy a calmar —insiste ofuscada—. Quítenme lo que tengo en la cara. No puedo respirar. —¡No! Debe seguir así —masculla la otra, dando vueltas a su alrededor sin mirarla.
¿A dónde se fue? Qué olores tan asquerosos� ¿Estoy en un sótano?
Su corazón acelerado la lleva al recuerdo de varios hombres grandes que entran a su pieza, luego de terminar su desayuno. La sacan y apresurados la montan a un carro. Oye los gritos y el llanto de los hijos. Los edificios y pitos cambian por ramas de árboles entre nubes. Luego un bamboleo del vehículo golpea fuerte su cabeza. No siente dolor, solo cae y cae, hasta que todo se oscurece.
De algún modo, las circunstancias que vive actualmente hacen que el padre irrumpa una y otra vez en sueños, jalando recuerdos de una vida remota. Tal vez por eso confunde a veces sonidos irregulares con palabras enredadas, hasta que de pronto, la llevan a un ritmo olvidado, ¡el trabalenguas! Vuelve al instante en
que ganó el pescuezo relleno prometido por su papá, por haber dicho el más difícil, según él. Con un breve brillo en sus ojos murmura:
Yo tengo una marranita cabecepescuececulicrespita,
Con cinco marranitos cabecepescuececulicrespitos, quien me la desencabecepescuececulicrespare, le pagaré la desencabecepescuececulicrespadura, porque será el desencabecepescuececulicrespador mayor.
Sonríe bajo.
En una ocasión, la sábana que la cubre es retirada bruscamente, exponiendo su desnudez. —¡Qué es este atropello! ¡Respétenme! —ruge la anciana, a la vez que siente agua sobre su piel y unas manos estregando con rudeza su cuerpo—. Dejen de torturarme —añade con excitación. En silencio, los dos desconocidos empiezan a balancearla de un lado a otro—. No hagan eso, me están mareando. ¡Voy a vomitar!… —reclama angustiada. Su pecho sube y baja, llevando el compás de su corazón alocado. Y una letanía escapa de su boca. Le ponen otra sábana y la máscara. Se alejan.
Miserables, ya sé dónde estoy… ¡Me tienen secuestrada!, como pasó con papá� Qué hice yo para merecer esto… Qué frio… Sus dientes castañean. ¿Dónde
están mis hijos? Ingratos, que no me buscan� Papaíto, tal vez sea hora de encontrarnos… Y una lágrima resbala a la almohada, algo raro en ella. Ahora sé lo que usted sufrió� Perdóneme, si creí que nos abandonó� Por mis tíos entendí el miedo de esa noche, al salir como si fuéramos delincuentes, dejándolo todo para vivir de arrimados� Tener que trabajar de sirvienta y acostumbrarme a cosas nuevas, como aprisionar mis pies en un zapato cuando en el campo ni los mayores los usaban� Cómo extrañé bañarme en el río al regresar de la escuela� ¡Vamos, métete conmigo, el agua está rica!, (ríe). No, papaíto no se va a enojar, él sabe que me gusta el agua, y la ropa ya se habrá secado� Sí, te voy a mojar… (ríe).
Sus horas de sueño se van espaciando, pero sigue sin lograr distinguir el día de la noche. Solo ve una atmósfera de penumbra, y una pálida luz que cuelga del techo. Hasta que una vez al despertar percibe algo extraño, como si un brillo lo impregnara todo, lo que la traslada a la tarde soleada de un sábado, al lado de su padre, cuando conoció una baraja. —Cuando terminemos de comer el algo, les voy a enseñar un juego… —afirma don Genaro, sacando unas cartas y poniéndolas sobre la mesa del comedor. El olor de los panes recién cocidos se esparce desde el fogón de leña, mientras la madre sirve el chocolate recién batido. Y luego, como lo prometido es deuda, al terminar continúa—: Esto se llama baraja española y sirve para muchos
juegos. El que les voy a enseñar hoy se llama Tute. Muestra las figuras y sus valores: espadas, corazones, tréboles y oros. A pesar de ser un hombre de pocas palabras, con sus hijos las explicaciones son amplias y sin apuro. Todos aprenden algo, pero los menores se retiran pronto. En ese entonces Julia tenía ocho años.
Con el paso de los días, ella mejora con cada juego, y los mayores van perdiendo interés. —Usted es una niña muy inteligente —declara, mirándola fijo y con ternura—. Existe la creencia de que los juegos de cartas no son para las mujeres… —detiene el juego. La niña lo mira con expectación, percibe que algo importante va a pasar—. Pero yo no pienso lo mismo —sonríe—, de todas formas, no lo juegue fuera de la casa, la tratarían mal y me pondría triste si eso pasara, ¿entiende? —ella mueve la cabecita varias veces arriba y abajo. Y el juego continúa.
Le encanta la sonrisa de su padre cada vez que ella hace pucheros al perder. Quizá por eso los hace a menudo, para ver su negro bigote espeso abrirse como una cortina ante la brisa, y dejar ver su amplia dentadura blanca, junto al brinco de hombros y su furtiva mirada amorosa. El recuerdo de esa carcajada se convirtió en un calmante para las noches de insomnio, sobre todo en las que extrañaba su beso en la frente antes dormir. Deseaba ser la primera en salir a recibirlo cuando volviera. Porque volvería, de eso nunca tuvo duda.
Pasados unos días oye una voz familiar: «Mamá…, mamá...». La anciana voltea esperanzada en la cama. —Ayúdame, Gloria —suplica con voz temblorosa—. Sácame de aquí. —Pero su entusiasmo decae al verla con antifaz.
—Tranquilícese, mamá —declara ella, acariciándole el cabello—. Por ahora no puedo sacarla. —Mira, me tienen secuestrada —y le muestra las ataduras en las manos.
—Mamacita, ya le he dicho que no está secuestrada —lo dice en voz baja, mirándola con melancolía—. Esto es una clínica, no entiendo por qué no me cree. —A mí no me engañan —murmura la anciana y se voltea para la pared. La hija mira con desconsuelo al otro.
—No se preocupe, señora —agrega el desconocido—. Venga, conversemos allí.
Debo ser cuidadosa…, muy sospechoso que mi hija no me quiera ayudar. Creen que porque cuchichean no los oigo� ¡Increíble…!, dijeron algo de millones��� ¡Dios!, qué mareo…
La anciana palidece y sus ojos se voltean, el hombre corre a su lado. A Gloria le parece mentira verla así. De
ser una mujer alegre y fiestera, con una voz de mando difícil de contradecir a pesar de su baja estatura, donde el amanecer la encontraba con arepas asadas y la noche la esperaba para cocer o planchar para sus diez hijos, ahora solo quedan retazos de ella... —Madrecita, debo irme —afirma aumentando la voz, y se aleja rápido agitando la mano —. No puedo quedarme más… —No me abandone… —susurra con debilidad, y siente que la esperanza de salir de allí se va con ella.
Su cuerpo ya no le parece suyo. La sed y el hambre la colman. El baño al desnudo y las vueltas al aire se repiten, sin que vuelva a aparecer su espíritu combativo.
Y aunque las elucubraciones viajan por rumbos inciertos, siempre arriban a un puerto. Así que cuando el yerno aparece con el mismo ropaje de Gloria, para hacerle saber que por ahora no es posible sacarla, Julia le grita furiosa: «¡Fariseos, los odio!». Está segura de que fue él quien convenció a la hija de semejante monstruosidad. Incluso piensa en la posibilidad de que a su padre también lo haya secuestrado algún familiar.
Recién asesinado el progenitor persistió un tiempo en negar su muerte, con la idea de que él volvería. Al parecer, el inquietante pasado de su desaparición no ha dejado de perseguirla.
A los pocos días Gloria regresa. Entre la hija y los dos desconocidos pasan a la anciana a una silla y le quitan los amarres, pero no la máscara. Mientras la joven la peina, las rodea un silencio incómodo.
Emilio, mi buen hijo, debió conseguir el dinero� Mamá también lo hizo… Vendió la taberna para salvarlo y, aun así, los secuestradores lo mataron… Ya me llegó la hora, que sea lo que Dios quiera�
De pronto, la anciana dice desafiante—: Quiero que me saquen de este sótano... ¿Por qué me tienen secuestrada? —Mamá, haga un esfuerzo, acuérdese.... —agrega, mirándola con ternura—. Mire, ya pronto va a regresar a la casa.
Las últimas palabras encienden una chispa en la mente de la mujer y destellos de imágenes salen a la superficie más comprensibles. Con la mirada húmeda y brillante en lontananza, brota en ella la esperanza de vivir.
Pero, por un instante centellea la figura del padre. Entonces traga y, con el dorso de la mano, limpia rápidamente la lágrima que se escapa del ojo derecho. Sonríe a la hija.
Héroe callejero
Byron Eastman
Cruzar el umbral de la salida de mi casa era el paso a la libertad. Sí, el paso entre la vida de disciplina de mis padres y la calle, donde me sentía un poco más libre, pero en una libertad condicional porque mi madre me tenía prohibido irme a más de una cuadra. Solo me alejaba para ir al colegio que quedaba en los bajos de la iglesia, o a la iglesia misma para asistir a misa, a la Semana Santa o a las fiestas a las que iba acompañado de mis padres. Recuerdo en esas festividades el cine manga con las películas de vaqueros y música por los parlantes. Al salir de mi hogar llevaba los ojos de mi madre pegados a la espalda. Aun así, el disfrute siempre era el máximo. Al abrir la puerta, al frente, vivía Margarita, una niña que me gustaba pero había que cruzar dos
avenidas de doble carril para llegar a ella y hacérselo saber. Las advertencias de los riesgos de ser atropellado por cruzar la avenida principal del barrio me impidieron que tuviera las agallas para hacerlo y normalmente opté por irme a divertir con mis hermanos y amigos. La diversión tenía forma esférica y yo estaba encargado de la encomiable misión de guardarla para que el divertimiento no se detuviera.
Arrancando desde mi hogar salían a mi paso la casa de don Antonio, un trovador frustrado; la de Chila, una amiguita de juegos cuando el fútbol daba alguna tregua; la de la modista, amiga de mi madre, así como también, una carpintería, la carnicería, y un liceo de mujeres; que antes era una casona con ventanas altas.
Don Alfonso, el carnicero, era un tipo de semblante rojo y redondo, quien envolvía la carne en periódico. Yo le solicitaba que envolviera la posta en la sección de deportes cuando mi madre iba a preparar un sudado.
Al doblar la esquina, se revelaba un inmenso estadio con aspecto de calle y líneas discontinuas amarillas pintadas en el medio, rodeado de casas. En este bloque quedaba la casa de mi amigo Mauricio, a quien el papá, que era camionero para la costa, le traía de contrabando de Maicao, lociones Brut, Paco Raban, Azzaro y otras en forma de carros deportivos y también juguetes con los que nunca jugué.
En la misma acera, se elevaban las viviendas de tres personajes de mi niñez y juventud, Josio, el «pinchao» y Lola. José Octavio, al que llamábamos Josio, fue un amigo que, desde muy joven, consumió marihuana y su hermano de Estados Unidos lo surtía de ropa y de música. Cuando el dinero no era suficiente para su vicio, me visitaba para que le prestara plata mientras me dejaba «empeñados» algunos de sus álbumes roqueros con la condición de pagarla antes de una fecha fijada, si no, pasarían a ser míos. Yo deseaba que no llegara con mi plata, aunque fuera la reservada para los balones, porque quería quedarme con parte de su colección musical americana, escasa en el país o muy costosa y de menor calidad.
En medio de la misma fila de viviendas asomaba la de Dolores, a quien llamaban Lola, la rompe-balones. Tenía un antejardín con flores muy bien cuidadas y una fachada impecable con una puerta metálica con imán para atraer los balones que iban a dar contra ella y hacían un gran estruendo al golpearla. Daba la impresión de que la señora estuviera parada detrás de esta esperando el portazo para salir a coger las pelotas y quedarse con ellas.
Al final de la cuadra se mostraba la del ‘pinchao’, el único que tenía un carro particular en esa manzana, un Plymouth azul y blanco con tapas niqueladas en las llantas y con cola de tiburón, que con un paño hacía brillar todos los días y que sobaba más que a su esposa.
Lo más esperado de la semana era el partido de fútbol. Los miembros de los equipos eran escogidos por los dos mejores jugadores que serían los capitanes. Dos pares de piedras a cada lado demarcaban el tamaño del campo creando líneas imaginarias y convirtiendo la vía en el centro de la emoción. Allí, se reforzaba la hombría sopesando fuerzas, no permitiendo espacio para las niñas, creándose el trabajo en equipo y mostrando el liderazgo.
Para comenzar, se determinaban los tamaños de las porterías, que, con pasos medíamos la distancia entre los «palos», equivalente a «seis pies». Listos los «arcos», se definía qué equipo se quitaba la camiseta para diferenciarse del otro. La terminación del cotejo se daba cuando el primero de los dos bandos hiciera seis goles, por lo tanto, el tiempo de duración variaba, dependiendo de la conformación de los equipos, pero teníamos varios enemigos que lograban que esa terminación se precipitara. La arpía de doña Dolores era uno de los criterios de terminación intempestiva por substracción de materia, con la retención del balón, que realmente era una pelota de carey que comprábamos en una tienda de variedades. Nosotros especulábamos de lo que hacía con ellos: destrucción con un cuchillo, conjuros en un caldero, o regalos a sus nietos a quienes divertía de cuenta nuestra. El otro adversario eran los carros, no muy frecuentes en la época, pero suspendían momentánea-
mente el partido mientras esperábamos su paso o, en fatídicas ocasiones, pisaban el esférico y lo reventaban. Y el último opositor siempre fue «Trompechucha», un muchacho de otro barrio con mal aspecto, con la cabeza rapada, cicatrices en el rostro, como de rasguños, y nariz con joroba. No nos gustaba jugar con él y en venganza, surgía intempestivamente para acabar con el entusiasmo y salir corriendo.
La alegría se acababa con cualquiera de ellos, pero con la perversa matrona implicaba vacaciones para el terreno de juego mientras recogíamos plata, ahorrando de nuestros «algos», para comprar otro balón.
También era el momento de darle la oportunidad a las chicas y a otros pasatiempos. A veces nos íbamos a verlas salir del liceo para intentar hablarles, o por lo menos disfrutar de su paso. Otras veces, jugábamos stop o declara la guerra, bola envenenada, yeimi, de poste en poste, chucha americana, entre otros. O aprovechábamos para hacer cometas de varillas de cañaduzal o globos de papel de seda, engrudo y mecha de trapos. También jugábamos trompos, Yo-Yo, bolas y la vuelta a Colombia.
La situación con los oponentes no planteaba solución: los carros seguirían pasando; en el caso de Lola, había que esperar a que dejara de respirar y de cortar balones o poner a alguien para atraparlos cuando
salieran en dirección de su casa y con «Trompechucha», rezar para que no se hiciera su aparición porque su sola apariencia nos atemorizaba y ninguno hacía nada para impedir que entrara a nuestro terrero y cambiara la dirección de una posible anotación. Con todo lo anterior deberíamos convivir para disfrutar de nuestra vida callejera.
Un día tuvimos un partido muy reñido que, después de más de una hora, continuaba empatado a cinco tantos. El equipo que hiciera uno más, ganaría el encuentro. Los ánimos estaban encendidos y ya queríamos que la contienda se liquidara pronto. De la casa de Mauricio, la empleada al vernos tan acalorados, nos trajo limonada. Para tratar de que finiquitara la partida, que se alargaba más de lo normal, tomé la bola desde nuestra portería, y decidido a hacer el gol, logré con giros de cintura y manejo de esta, sacarme a todos los del otro equipo que se agolparon en nuestro medio campo para tratar de acorralarnos. Desde mitad de la cancha tuve la meta enemiga sola ante mí. Pateé con tanta gana que el esférico se elevó más del metro legal para considerarlo legítimo y, a pesar de pasar por el medio de la dos piedras, supe que no era válido pero lo peor fue que viajó en dirección de la portezuela metálica de la malvada bruja y la golpeó con tal bullicio que todos temblamos del terror al saber que el gozo terminaría en ese instante y habría que esperar una semana para ahorrar para otra pelota.
Fue entonces que, cargado con toda la energía que tenía, volé para llegar primero que la hechicera. Corrí como nunca y al llegar a recogerla del caño de la acera, ella abrió el portón de lata, que con un chirrido de bisagras le dio paso a un par de pies encorvados y varicosos y a un bastón que se plantaron en la entrada. Con mis manos aferradas a mi objetivo, comencé a mirar sus curvadas piernas y a subir despacio por su amorfo cuerpo revestido con un talego negro que iba desde más debajo de las rodillas hasta su cuello, en donde una cara regordeta con un par de ojos agrandados por sus anteojos de vidrío grueso que me miraban como viendo a un bicho, le daba el aspecto de pérfida que siempre había temido encontrarme y que se convirtió en la protagonista de mis siguientes pesadillas nocturnas. Por instantes que parecieron horas, nos miramos fijamente, al tiempo que ella comenzó a soltar insultos de los cuales logré identificar «bellacos… malcriados… desocupados… vagos…», mientras con su tercer pierna de palo, trató de pegarme, pero esquivé con gran habilidad. Solo le dije una expresión contundente «¡este balón es mío!». Tomé el tesoro rescatado y salí corriendo al encuentro de mis amigos, quienes me abrazaron y miraron a la malévola anciana desafiantemente, al tiempo que ella seguía manoteando.
Ya podíamos continuar el espectáculo, pero el final llegó con la peor frase que podíamos oír en aquel momento «muchachos, mi mamá dice que se entren
ya.» Era la voz chillona de mi hermana que con acento burlón nos llamaba desde la esquina. El «clásico» quedó en punta para seguirlo en otra ocasión que se jugaría a un tanto. El equipo que lo hiciera ganaría.
Ese día llegó. Los dos equipos descansados y recargados con nueva energía buscarían ganar a como diera lugar. Pusimos a un amigo a cuidar la ruta de los tiros para impedir que llegaran al portal de la cruel señora, que esa ocasión se sentó, con funestas intenciones, en la entrada de su propiedad para que nadie le ganara la carrera. La pelea estaba casada. El encuentro inició y ya llevábamos una hora de juego y ninguno había podido ganar. La adrenalina estaba en el punto más alto y cualquier cosa desencadenaría una pelea por el mucho roce entre los jugadores. Yo apliqué la misma estrategia de la vez pasada y, de nuevo, funcionó. Me saqué a todos los jugadores del equipo contrario y me encontré con la portería sola frente a mí. Esta vez, para asegurar el resultado, pensaba estar un poco más cerca del pórtico y pateé con la parte interior de mi pie derecho para darle dirección a la esfera plástica. Vi que la trayectoria era la correcta y se dirigía al medio del «arco».
Faltando un metro para que atravesara en medio de ella, de la nada, apareció como un fantasma, el carade-rata de Trompechucha, que sin que pudiéramos hacer nada, se metió a la cancha, atrapó el balón y salió
corriendo con él. El grito de desconsuelo de todos fue impresionante. Yo lo vi alejarse y todos al unísono me dijeron «¡corré!», recordando la hazaña con la bruja la vez pasada.
Me llené de cólera y fortalecido salí tras él y de nuevo mi cuerpo tuvo alas y mis pequeñas piernas se convirtieron en zancadas. Pasamos la casa de la infame veterana que se quedó mirando nuestro recorrido, luego la de Josio, que parado en la acera, con sus ojos rojos nos miró pasar sin darse por enterado qué pasaba y llegamos a la del pinchao. Al acercarnos al tiburón azul y blanco, parqueado al frente, lo alcancé y lo agarré por la camisa, al tiempo que trató de voltear para mirar quién lo retuvo y, en ese momento, mi mano se alzó al cielo, se cargó de energía y de ira y descendió en forma de puño justiciero. Cayó sobre su ceja y su ojo izquierdos y terminó clavándose definitivamente en su nariz. Él perdió el equilibrio y el mundo lo recibió implacable.
Desde el piso, me miró con horror y desconcierto. Sintiendo algo mojado que chorreaba por su nariz y boca, llevó su mano instintivamente para palparse, al tiempo que su cara con la mancha roja se reflejaba en la llanta brillante del carro, como a través de un lente ojo de pez y solo apartó sus aterrados ojos de los míos para mirar su mano ensangrentada. Volvió a contactarme con la mirada y sin decirnos nada, nuestros ojos hablaron y se dijeron todo lo que tenían que decir.
Todos, que me siguieron, al llegar y ver ese cuadro de él en el piso y yo, de pie, a su lado envalentonado, se quedaron petrificados esperando en silencio la reacción agresiva del bravucón y el insulto emanado de su boca ensangrentada. No dijo nada, solo lloró, se paró y salió llamando a su mamá. Tomé el motivo de la disputa, que dejó abandonado y lo elevé sintiendo que era un trofeo, una copa. Todos se abalanzaron a felicitarme por la hazaña, mi pequeño gran triunfo. Un nuevo héroe de la calle había hecho su aparición y la vida en este barrio no sería la misma. ¡Muerto el rey, que viva el rey! Ya el partido no importaba porque, tanto a Lola como a «Trompechucha» les quedó claro quién era el dueño del balón.
A su salud: besos y cerezas
Yanet Helena Henao Lopera
Todo se volvió recuerdo. Hasta la tregua matinal que solía hallar entre las sábanas (ahora mortajas que incuban el olor de mi propia muerte). Cada día, enredada entre los hilos del desvarío, la memoria zozobra en una copa de aguardiente. En mi sangre persistió la tara del alcohol. Una herencia de la cual ni mi viejo, ni su viejo, ni el viejo de su viejo son culpables. Simplemente, los machos de esta familia nacemos así… con la vida destilada entre delirios. Y morimos también así… extraviados en la posibilidad de un último trago.
Mis horas discurren —casi todas— sobre una torre de bultos, apilados de a tres en un rincón de la tienda de la esquina. De esto hace ya como… ¿seis años? (desde
que fui «apartado» de mi oficio de profesor). Aunque, cuando uno decide morirse, el tiempo deja de importar. Dice don Mariano que los costales son cargas de maíz y de arroz, pero a mí me parecen más suaves que el catre donde me tumbo en cada amanecer.
Alcanzar esta cima no fue fácil. Su anterior dueño, el «gato», la acaparó por mucho tiempo. ¡Claro, el hombre madrugaba más! Caía a la tienda antes de las nueve de la mañana. A mí me tocaba disimular con un tinto (que siempre me entró en reversa), mientras él, allá arriba, muy sentadote y sintiéndose el rey del mundo, se ufanaba con una botella enterita en la mano (además porque él sí tenía con qué pagar).
Una mañana, la suerte jugó de mi lado. Como al «gato» se lo habían llevado para urgencias, aproveché el papayazo y me tomé la cima. ¿Ley de compensación? ¡Qué va! Lo que pasa es que la vida nos jode cuando toca y a ese gato marrullero ya le tocaba el turno. Desde el trono, mi oficio emergente comenzó a producir algunos réditos. Tendrían que ver las caras de los patos (y de los no tan patos): ¡eso monstruo! gritan. ¡Esa es, esa es! Y yo, desde lo alto, con el diafragma inflado —después de aceitarme con un guarilaque— elevando más la voz para que todo el barrio escuche mi repertorio.
«No comiences a besar porque así empiezas, ya verás que son igual que las cerezas…»
Así se van los días, viendo a las señoras comprar lo del diario; a los estudiantes mecatearse la mesada; a las niñas del liceo —metidas en sus uniformesde cuadros rojos— secreteándose, al paso de algún muchacho que les gusta (como el tal Willibís ese que las trae loquitas). A don Mariano no le choca mi presencia, porque yo soy decente. Mi único problema es que, cuando el bolsillo está corto, los abonos al apunte se retrasan, el fiao se agota y el don (¡todo un señor, eso sí!) me derroca sin dársele nada. Pero la necesidad —cosa milagrosa— trae ideas y, de alguna manera, consigo la marmaja para ponerme a paz y salvo y, de nuevo, abrir el crédito.
Los vecinos no paran de pedir mis canciones, en especial los viernes en la noche, cuando se toman sus guaros en el mostrador de la tienda. Yo les sigo la corriente, aunque me chocan por ordinarios (en el oficio de beber, digo). ¡Cómo será, que piden pasante! Desde un vaso de agua hasta un pedazo de salchichón. ¿Cómo se renuncia al final anisado de un blanco, para quedarse con el sabor a carne revuelta con ajo? ¿O con el afrecho imposible de un pedazo de coco? O… ¡peor aún! ¿con las pepas de crispeta metidas entre las muelas? ¡Qué sacrilegio! Para beber se necesita, además de paladar, mucho estilo… así la facha desdiga.
«Deja besarte chiquilla, tus labios rojos, como cerezas; quiero libar de tus labios miles de amores y de ternezas…»
Estilo. Eso es lo que tiene el tal Willibís. El hombre se mantiene como un dandi, ¡pa’qué! A veces se porta bien conmigo y me compra un aguardiente, a cambio de que me ponga mosca cuando el tal mecánico ronde por la esquina de Juanita. ¡Esos dos se van a salir matando por esa culicagada! Lo que el Mecánico no sabe es que él ya está en la mira de más de uno en el barrio. Escuché por ahí que lo iban a cascar, si seguía fumando mariguana en la esquina del plan. Los de la ciento catorce ya se la sentenciaron y esos, aunque buenos muchachos, no se cargan con aspavientos. Seguro las mamás se les quejaron del sahumerio obligado que les tocaba aspirar a mañana y tarde. A veces siento pena por ese muchacho. La mamá los dejó a él y a su papá, estando el niño muy pequeño. La vieja no aguantó las palizas del borracho del marido (¡hay cada degenerado sin clase!). Una mañana, doña Omaira dejó al pelao a cargo de una vecina, diciéndole que más tarde regresaría, que iba para una entrevista de trabajo. Pero la noche agarró a doña Evangelina, a su perro y al niño, sentados en la puerta de la casa, esperando por la madre que nunca más volvió. El que sí llegó, y caído de la perra, fue el taita quien, al no encontrar a su mujer en la casa, acabó con el poco entable que tenían. Gracias a la bondad de doña Evangelina, el niño se salvó de la ira del viejo esa noche.
Desde este trono se conocen muchas historias. La mayoría llegan con la brisa de la tarde, cuando los
fogones de las casas han ardido tanto que sucumben a su propio infierno; o de las bocas laxadas de los señores que, con su aliento aguardentoso, expulsan cada chisme…; o de esa rara jerga, entre señas y palabras a medio decir, con la que los pelaos se cuentan sus rollos.
Pero hoy no estoy para cuentos. Hoy tengo una de esas rascas lindas. Estoy charlando con el gato. Le pido perdón por haberme enojado con él cuando lo soltaron del Mental. El tonto me voló la piedra porque, después de varios meses de para, dizque había regresado limpio, dispuesto a renunciar a su herencia de sangre. ¡Tanto tiempo reinando desde la torre de costal y no aprendió que contra la naturaleza no se pelea! ¡Ah…, pero el empeño le duró poco! Un sábado que lo mandaron a comprar la panela para el chocolate del desayuno, el hombre recayó en el trono y de ahí sólo pudo tumbarlo la muerte, nueve meses después. Por lo menos él tuvo una mujer que le financiara el crédito (a veces pienso que ella lo hizo a propósito para facilitarle el trabajo a la pelona); la mía —mi mujer—, en cambio, se largó con otro, cuando entendió que este rey jamás abdicaría.
Hombre gato, ¿yo por qué te estoy viendo, si vos estás muerto? Dejá de reírte y más bien pasame una cobija� ¡Me estoy muriendo de frío! Debe ser porque no he comido nada� ¿No ves que esa legión de hormigas se metió en mi bolsillo y me robó el paquete de galletas que me dieron en la tienda? ¡Sí… miralas, ahí están! ¡Cuidado te pican!
Se están trepando por las paredes… ¡Te van a comer, gato!��� ¡Ja ja ja… yo sí soy bobo… las hormigas no comen fantasmas! ¡Llevátelas… llevátelas con vos!
Son las cuatro de la mañana. El «gato» aún no se va. Las sábanas están más mortajas que nunca. El frío no se me quita y el último trago me lo tomé hace mucho. El catre me atenaza. No puedo moverme. Me estoy congelando. Hombre gato, bajate del techo que me tenés mareado� ¿Quiénes son esos dos que acaban de entrar? ¿Los conocés? ¿Por qué se tapan la cara y visten de blanco? No me digás que son… podrían ser… ¿¡Fantasmas como vos!?
—Enfermero, ¿qué tenemos? —Paciente ingresado a urgencias por intoxicación alcohólica, doctor. Se cumplió el protocolo, pero su condición era crítica. Hora de muerte, una y treinta y tres minutos.
Y punto
Marta Catalina Acosta
Hiciste un mundo alrededor tuyo con dos esferas como las de Aristóteles pero a la inversa: la esfera del éter era la más interna, era la tuya, ahí vivías, intocable, inalcanzable, imposible� En la esfera exterior estaban tus hijas girando, mas no como seres errantes, sino con unas órbitas bien definidas por ti, por el único sol que conocieron�
Cada detalle de sus vidas lo marcabas con tu ritmo de perfección� El amor les permitió resistir en silencio, un silencio que se prolongaba hasta la mente de la más pequeña: en su interior tampoco podía percibir lo que pasaba, no podía pensar ni en tu enfermedad ni en tu muerte� Ese era tu mandato, entonces se entretenía con otros asuntos, como ser una rica rodeada de pobres�
Claro que estos planetoides tenían algunos movimientos además del de rotación y traslación, movimientos tan sutiles que eran casi imperceptibles, un murmullo en medio del espacio vacío�
Después de quince años se encontró con Lina, una amiga de la escuela, y vino la pregunta de siempre... Le dio pena decirle que su papá la mantenía. Al verla recordó cuando fue a su casa y descubrió la colección de Barbies. Lina era hija de una criada y nunca había visto tantas muñecas juntas. Quince años después, Laura sintió la misma vergüenza.
En el parque vio primero al perro, se le pareció a Candy, la cachorrita que regalaron porque su mamá no la iba a permitir en la casa, y punto. Con el perro venía Lina, su dueña, y con ella, muchos recuerdos en fila y sin tomar distancia. Sobre todo recuerdos del cambio que comenzó con un abandono y un desquite; el padre se ausentó por un tiempo; la madre aprovechó para mudarse de residencia con la ayuda de dos de sus hermanos, los tíos de Laura: Jorge y Felipe, Los viciosos. Cuando Víctor regresó encontró su casa vacía.
El patio de la antigua vivienda parecía una ampliación del garaje, por lo que cabían más de tres carros, aunque tenían dos; el resto del espacio era aprovechado por Laura y sus hermanas para montar en bicicleta o tenderse sobre cojines a mirar las estrellas.
No hubo tiempo para nuevos colegios y ahora Carmen transportaba a sus hijas. Laura empezó a ir en carro a estudiar. Una novedad para todos. De repente parecía no pertenecer al mismo grupo con el que estudiaba antes de la mudanza; según sus compañeritos, se había convertido en una «rica creída».
Tendría que esperar hasta terminar el año para que la cambiaran de colegio, pero ella no quería uno de «ricas»; aunque podía ser mejor porque así dejarían de pedirle dinero para comprar dulces y mecato o para los pasajes. Sabía que no podían ser pasajes de avión, nunca se atrevió a preguntarles, luego supo que así le decían a la tarifa del bus. No quería ceder a sus exigencias pues más se convencerían de que era rica; y si se negaba, ya sabía la respuesta: «Tan amarrada, sabiendo que usted tiene plata».
Se le dificultaba aprender a escribir con letra pegada. Ni siquiera podía crear una comunión entre las letras. La escuela era pequeña, recuerda que le gustaba pasar repetidamente, y como un juego, frente a la puerta que daba a la calle, se sentía menos atrapada junto a la salida.
Esperaba que sonara el timbre, quería correr, pero sabía que estaba prohibido, que solo se podía caminar durante la salida. Por la noche tardaba mucho en dormirse. Carmen era robusta, inercial: nada modificaba su rumbo. Laura no pensó en comentarle la situación.
Cada vez se le hacía más afilada la mirada de la casa del frente que con su entrada cómoda y sombreada acogía, entre sentados y parados, a más de diez estudiantes esperando oír la campana. Ahora, al bajarse del carro, los veía como si estuvieran en primera fila para presenciar su tortura; parecía que supieran algo que ella desconocía y se lo dijeran con la mirada; incluso el que vendía mangos en la puerta se le hacía implicado.
Por tratar de no llamar la atención, por correr, sin que lo pareciera, podía hacer algo aún más notorio, como agacharse por debajo de un árbol innecesariamente. La calle era poco transitada, lo que permitía que se llenara de uniformes grises y medias, de zapatos arrastrados y miradas inquisitivas. Laura hubiera pasado fácilmente desapercibida en otras circunstancias porque físicamente no tenía nada particular, solo la simpleza en el vestir y el pelo corto.
Le daba miedo pedirle a su mamá que, por favor, la dejara en la esquina, desde donde se ahorraría algo de la popularidad no deseada. A Carmen le bastaría con una mirada para hacerle saber lo que pensaba. O en un caso más extremo, le tocaría decir: «Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo». Luego, tal vez, un suspiro de Laura, le haría cerrar con la expresión: «Y punto», lo que alguien se había atrevido a dudar en silencio.
Nunca supo por qué insistía en pitar para poder pasar por el medio y abrirse campo entre la multitud.
Con rabia parecía verla mejor, observaba su anillo, los empates de la filigrana de oro en la mano que aprisionaba la palanca de cambios, veía cada uno de los vellos del antebrazo rollizo, detrás de este los muslos aplanados sobre la silla estirando la tela azul oscura del pantalón, los zapatos casi siempre de otro color acelerando más de la cuenta como decía su papá.
Sabías que su sol se apagaría pronto, que no podrías iluminar más su camino� Solo tenías una oportunidad para enseñarles a resistir, exigiéndoles como adultas� Saltando al futuro buscabas ahorrar tiempo� Querías planetas cuyas órbitas ya fueran estables, algo que se logra en millones de años� Eso era precisamente lo que no tenías, tiempo, y tampoco parecía haber suficiente para aceptarlo�
Luego volvía a su estado habitual, si yo pudiera ser como Tata a la que mi mamá siempre me pone de ejemplo. Tata, la hermana que jugaba con ella. Tal vez porque le llevaba siete años, solo lo hacía después de rogarle por un buen rato. Laura, al igual que su familia, no tenía amigos en el nuevo barrio. Muchos fines de semana iba donde su abuela a jugar con dos primas de su edad.
«¿Y es que a Carmencita se le olvidó que se crio comiendo gordos toda la vida?», decía su tía cuando ella quitaba de la carne algunos de los que con el tiempo aprendió a tragar. Tampoco volvió a mencionar el
champú. Donde su abuela el pelo se lavaba con jabón Blancoazul, aunque tardó un tiempo en comprenderlo.
Casi siempre se bañaban las tres juntas. En la primera ocasión que preguntó por el champú, sus primas parecieron no entender lo que decía. En la segunda notó un rechazo similar al de la vez que indagó por las naranjas para el jugo de la mañana. Luego vino un polvo amarillo en remplazo que, a veces, consumían sin diluir, tomándolo directamente de la palma de la mano.
Carmen, Carmencita, su mamá, la única que terminó una carrera profesional, la única a la que el abuelo llevó al altar en el matrimonio, la única que ayudaba a mantener a los viciosos, también era la única con un cáncer terminal así nadie lo mencionara.
Con sus primas creía estar conociendo mejor a sus compañeros de estudio a los que imaginaba comiendo gordos y sin champú. A la salida del colegio los observaba caminando juntos, suponía que después vendrían los juegos, tal vez se ayudarían con alguna tarea o saltarían lazo, algo que ella nunca aprendió.
A la abuela parecía no incomodarla que las niñas patinaran sobre las baldosas amarillas y rojas desde la puerta del frente hasta la lavadora del fondo con unos «cuatro ruedas» carrasposos, algo impensable en casa de Laura. Tampoco decía nada cuando Jorge imponía su deseo de que le diera dinero o cuando junto con Fe-
lipe subía a la terraza a fumar aquella cosa extraña que no era cigarrillo.
De noche, compartiendo la cama con una de sus primas, Laura soñó que su mamá organizaba una obra de teatro para ella y sus hermanas, pero tan pronto como salían al escenario, abandonaba la presentación manejando el carro por el pasillo del medio entre las sillas llenas de gente desconocida.
Se despertó, sintió alivio al saberse donde su abuela y a la vez miedo por no estar con su madre que hacía poco había tenido una recaída. Recordó la serpiente que le hizo, como un regalo-sorpresa para cuando volviera a la casa.
Una vez estando su madre hospitalizada, Laura le hizo una muñeca con un par de medias siguiendo las indicaciones de un programa de televisión mañanero. En otra oportunidad aprovechó para coserle una serpiente con cuatro medias nonas. A su mamá le gustó la idea y también le dio una muñeca. Todavía las conserva: dos muñecas de trapo como dos recuerdos.
Rezando, volvió a quedarse dormida. A la mañana siguiente, madrugaron para ir a misa, el padre dijo: «Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo». Este sermón lo deberían oír mis compañeros de la escuela para que no me sigan molestando porque voy en carro y eso que no han visto
el muñequero, pero con lo de la Primera Comunión me tocó invitar a Lina y a Marta a la fiesta porque donde le diga algo a mi mamá me mira como cuando le pedí que no me dejara en la puerta de la escuela sino en la esquina. Ella hasta me entra al salón cuando voy tarde. Eso es lo peor: todos los niños en clase y de repente sienten un carro atravesando la cancha, porque llegó la creída, la única que va en carro.
No quiero que vean la colección de Barbies que mi mamá me trajo de Estados Unidos el diciembre pasado. Cómo irán a hablar de eso en la escuela, porque ni siquiera estoy en vacaciones. Mi mamá dijo que hiciera la Primera Comunión en noviembre que es el mes de las Ánimas y como nadie la contradice, al lunes todo mundo va a saber que soy más rica de lo que creían y les voy a caer peor.
Al menos la fiesta es en el parquecito, porque así, tal vez, no tienen que ir a la casa. Sobre todo Lina, que estudia en la escuela porque le queda cerca al edificio donde la mamá trabaja de sirvienta. Me daría mucha pena que vea todo lo que tengo. Tampoco quiero que empiecen a preguntar de quién son los carros o que si yo nunca he cogido un bus. Qué bueno contestar que claro, que monto mucho en bus, pero no tengo idea de por dónde pasan y además decir mentiras es pecado.
Donde su abuela todo quedaba cerca, por eso no pudo experimentar un viaje en bus. En el nuevo barrio
ni siquiera había transporte público; a la criada le tocaba caminar veinte minutos para encontrar una ruta, tal vez por eso la unidad residencial se llamaba «Retiros del Bosque». Con sus primas conseguía historias para contar en el colegio, sobre comprar en tiendas cercanas, hacer mandados, ir a bazares.
En «Retiros del Bosque» solo planeaba esconderse el día de los niños, cuando con la pijama roja de su mamá y varias varitas de madera forradas con papel brillante, que hacían las veces de flechas, tuvo que salir a pedir confites rodeada de disfraces comprados, y no improvisados como el de ella.
Les presento a Diana Cazadora, concebida no solo para cazar animales salvajes sino también a Laura, que nunca pudo esconderse pues se sentía traicionando a su madre de solo pensarlo. Sabía que si pedía un disfraz de moda, su mamá le contestaría: «Uno no puede ser como todo el mundo, y punto».
Años antes se quiso disfrazar de La Princesa Leia� En vez de una princesa que ayuda a salvar la nave, la galaxia o el universo, su mamá la disfrazó de payaso, con uno de los dos disfraces, casi iguales, que había cosido para sus hermanas mayores. Tiempo después también cosió su despedida, una muñeca de trapo para su hija, lo único que Laura quería salvar cuando se imaginaba la casa nueva invadida por las llamas.
En las fotos todavía sobreviven. Tata, un payaso con las mangas por los codos y las botas por las rodillas. Laura, un payaso mirando feo, una forma de no callar más. No supo qué pasó con ellos, tal vez se deshicieron a la cuenta de tres, y cuando volvieron a buscarlos, ya no estaban. Se alegró, nunca imaginó que una pijama roja vendría en remplazo pero en el fondo sí sospechó que sería el último disfraz que le pondría su madre.
Carmen no manejaba mucho dinero, parte de su salario lo cedía para pagarles una pensión a Los viciosos. Víctor le daba lo suficiente para que con su capital no pasara lo mismo con una única excepción: la noche antes de tomar uno de los varios vuelos que realizó a Houston para internarse en el MD Anderson Cancer Center. Ella aprovechaba entonces para comprar las Barbies.
La muerte te hacía muecas que te tomaban por sorpresa� Tu cuerpo se rebelaba, parecía mandarse solo� Lo único que podías controlar era a tus hijas, por eso debías hacerlo al máximo� Intocable, inalcanzable, imposible, mantenías tu poder desde la cima de la distancia, dentro de la esfera transparente construida con los cristales congelados de las lágrimas que nunca fluyeron porque el silencio no las dejó condensarse� Decirles la verdad te haría vulnerable� Nada más peligroso que la pregunta inocente de un niño para provocar el llanto que una madre no sabe cómo permitirse frente a él�
Con el cáncer renunció al trabajo pero nunca a liberar el secreto de su enfermedad ante sus hijas. Secreto que era traicionado por las caras familiares, cuando después de cada operación insistían en el éxito del procedimiento, o cuando al quitarle el catéter expresaban que ya no era necesario con los ojos tan llenos de tristeza como optimismo fingían en la voz.
La muerte terminó de sellar el silencio de su enfermedad, un silencio más sagrado que cualquier rito funerario. En silencio, Laura oyó decir que había aguantado tantos años por sus hijas y en especial por ella, la menor. En silencio recordó lo que tan solo después de mucho tiempo se permitió escuchar dentro de sí, quiso haberle dicho: me angustiaba no ser capaz de ayudarte, por eso te cosía un regalo cuando estabas lejos, tenía que hacer algo con esas ganas de decirte que te quería, que podías contar conmigo, pero ¿cómo? si yo era una niña.
Luego de su muerte se confeccionó su propio perrito, uno con parches rojos y blancos, parecido a Candy, para que siempre la acompañara, le gustaban los animales, sentía que podía confiar en ellos, en su pelaje libre de disfraces y uniformes.
Desde la mudanza, Laura no quiso volver a hacer trabajos extraclase en equipo con sus compañeras, para no tener que ir a la casa de nadie. Se imaginó tantas veces a su mamá pitando cuando fuera a recogerla y,
mientras tanto, a la anfitriona, una niña por lo demás pobre, preguntando: «¿Cuántos carros hay en su casa?, ¿ustedes dónde viven?» y lo que más parecía impresionarles: «¿…nunca ha cogido un bus?». Que las amiguitas conocieran su colección de muñecas Barbie le parecía aún peor, pero el día de la Primera Comunión, Lina fue a su casa, la misma que se encontró quince años después. Además de sentir vergüenza, se alegró de verla.
Los cristales del silencio pudieron crecer tanto en tus hijas porque solo en el silencio profundo que todo lo enfría, detiene, petrifica, no entrarían en resonancia hasta reventarse� La muerte te ayudó a guardar el silencio, con el «Y punto» más certero, el final. Buena parte de tu fuerza gravitacional venía de ella, siempre a tu lado, esperándote más de lo que se suponía� Por ella tus hijas eran tan obedientes, por ella «nunca daban que hacer», pero la menor todavía te acusa y te admira, todavía cree que todo ese poder venía solo de ti�
Encerrada por bulimia
Beatriz Zuluaga
Cuando estoy dormida Lina vela, cuando yo leo ella escribe, cuando yo escribo ella lee.
Todos quieren que me sienta mal porque vomito pero estoy tranquila porque cuando lo hago Lina come, entonces sé que no me estoy matando, tan solo la estoy alimentando. Cuando yo muera será ella la que viva y por eso no me pesa.
Me imagino cómo le costará de trabajo a ella que es zurda pintarse las flores en el dedo anular de la mano izquierda, pero se acostumbrará y lo hará cada vez mejor porque estas son un rasgo definitivo de mi personalidad … diez uñas … una negra, una rosa, una negra y una rosa.
Se sorprenderá cuando sienta al mismo tiempo dos ganas muy diferentes de orinar, la suya como una
urgencia repentina incontenible y la mía como una pequeña necesidad constante en la que de su cuerpo saldrán a lo sumo diez gotas. Ya no le alcanzará el tiempo porque tendrá que trabajar cuando trabaja y trabajar cuando descansa, y no podrá tampoco hacerlo porque tendrá que descansar cuando descansa y descansar cuando trabaja.
La vida se le anudará en cada instante y por ratos ya no sabrá ni lo que hace, si ya hizo las cosas o no las ha hecho. Cuando pueda amar y odiar al mismo tiempo el pastel de sesos creerá que va por buen camino pero estará equivocada, cuando menos se lo espere estará como yo en esta casa a la que llaman manicomio y será ella la que estará dos horas mirando las lentejas que no quiere comerse aunque quiera devorarlas… terminará por su naturaleza de Lina comiendo la comida de todas, las enfermeras, los psiquiatras y de postre a la directora y como al fin y al cabo también soy yo concluirá después con un vómito gigante que cubra todo el hospital.
En el alto de Pichilingo
Clara Inés García
Estoy al fondo del corredor de entrada, divisando el camino empedrado que lleva al río. Espero sentado. En esta vieja silla, y ante la mesa redonda que mi abuela ideó empotrar sobre un viejo pilón de maíz que le sirve de base, y así engalanar su forma. Es el mismo lugar donde mi papá pasaba horas haciendo cuentas y repasando el estado de las distintas actividades. Era también su espacio preferido para tomar café con los vaqueros al final de las tardes y desde allí llenaba la casa con sus contagiosas carcajadas. Pero yo no estoy haciendo cuentas.... tampoco río. Tengo un nudo muy enrevesado en mi interior y en mis manos un documento elaborado por mí para la firma. ¡Ah, esta tierra! Ha significado mucho para nosotros. Aquí nacimos todos, cuatro generaciones. La primera
bocanada que respiramos al nacer fue la de este aire, caliente y seco; aprendimos a gatear sobre estas baldosas, única superficie que permanece siempre fresca; desde que pudimos caminar, también dirigimos nuestros pasos al corral a tomar la leche tibia recién ordeñada. A mí.... A mí me mandaron a estudiar a Bogotá a hacer el bachillerato y luego la universidad. Aun así, ¡yo amo todo lo de aquí! A su gente, campesinos-vaqueros, campesinos-pescadores, campesinos-sembradores llenos de la alegría de guabinas y bambucos. Y Martín mi amigo... mayordomo y amigo.
Martín relata con frecuencia el día en que me colé en sus afectos. Fue cuando cumplí siete años y mi papá me regaló un potranco. Tiene fija la imagen de cuando llegué corriendo al establo, donde él bañaba a los caballos recién llegados de la vaquería, y lo llené de preguntas: que si le gustaba El Tomate como nombre para mi potrico, que cuál era la mamá, que si también era roja, que cuánto más debía crecer El Tomate para poder ser amansado... Yo recuerdo también cuando Martín acercó dos butacas, nos sentamos y con su expresión cálida y alegre respondió a todo. Él tenía 17 años. Pero 10 años de diferencia no impidieron que, si al principio me cuidara como un adulto a un niño, con el tiempo, nos hiciéramos amigos.
Sonrío siempre al recordar que, joven aún y creyéndome ya sabedor y fuerte, osaba retar a Martín en las
faenas de los corrales: —¡que venga a ver quién enlaza y tumba la res mas resabiada! —. Yo le veía esa mirada entre burlona y condescendiente mientras preparaba el rejo; y ¡zuaz! siempre me ganaba. Fue la época en que las diferencias de edad comenzaron a diluirse.
Pero.... ¡infortunados los tiempos que he vivido! Desde los primeros inventarios que atendí después de la muerte de papá, se lo manifesté: «me amilana la situación, Martín. No tengo el dinero para recuperar y mantener bien la finca. Me tocará tener bajito el ganado y reducir los contratos». Martín sabiamente me aconsejó asociarme con mi tío, que tiene platica, que conoce de ganado y que también quiere esta tierrita. Nada bastó.
Y ahora, yo aquí sentado frente a este papel.... listo a dar el paso.
Cómo añoro esos momentos despreocupados cuando, junto a Martín, recorría cada rincón de estas sabanas escudriñando cada matorral en el rebusque del ganado o rastreando las cañadas, generalmente secas, en busca de restos de agua para saber dónde cavar jagüeyes. Eran largas cabalgatas en las que nos dejábamos invadir por esa sensación de formar parte del paisaje, de ser partículas dentro de esta amplia y suave topografía delimitada en el horizonte por las crestas de las dos cordilleras. No olvidaré nunca la vez que, ya noche, resolvimos apearnos en el Alto del Pichilingo
y sentarnos a conversar aprovechando la brisa fresca y el espectáculo que el firmamento nos brindaba. Con Martín había compartido ratos conversando entre cervezas, chapuceando aquí y allá temas de la localidad o de las vidas ajenas y adobando la charla con anécdotas picantes de nuestras vidas. Pero esa vez, tal vez por el vuelo que toman los sentimientos cuando están iluminados por las estrellas, nos metimos en honduras del alma. En lo que se había querido ser y no fue, o en lo que sí fue o puede llegar a ser pero a costa de qué. Si yo conocía a un Martín bondadoso y amable, pausado y mesurado en sus cosas, esa noche se me develó su agudeza psicológica nata, silvestre, para aclararse a sí mismo sus conflictos. De mí él también conoció algo más. Le conté de los temores y las dudas en los que me debatía. Unas, eran las expectativas que me abrían la gran ciudad y la universidad y otras, todas las que esta tierra me proporcionaba. Esa noche sentimos que éramos aún más amigos. Días después simbolizamos ese lazo colgándonos al cuello el par de colmillos de reptil fosilizado que encontramos al lado de un peñasco.
Eso fue el día en que saqué a Martín de un parrandón en El Palmar. Allá lo encontré ante una de las mesas, limpiándose la sangre del navajazo que le habían metido en la pelea. Lo llevé al puesto de salud. De regreso, paramos a conversar. Nos arrimamos al peñasco que da contra el río. Ahí estaban, medio enterrados, medio asomándose. Mientras los limpiaba le dije: «Martín, yo
no soportaría que a usted en una de esas peleas que entabla borracho, lo maten. No lo quiero perder. Lo quiero como al mejor de mis amigos». Se le aguaron los ojos. Y me dijo: yo también siento por usted una querencia muy especial, una cercanía� Es que nadie me ha mostrado ese como respeto a mi persona que usted me da��� y esa preocupación por mis torpezas��� y como que no me juzga� Nos dimos un abrazo. ¡Ah! ¿Por qué será que la vida nos pone dilemas tan bravos? Hay momentos en que se deben tomar decisiones que no quisiéramos. De niños y adolescentes todo son ilusiones, proyecciones optimistas. Crecemos, nos hacemos responsables de nuestras vidas y sorteamos dificultades, aunque también a algunas las soslayemos, las aplacemos o creamos poder embolatarlas. Pero ahora, por primera vez, no le puedo hacer el quite a ...
Todavía no logro comprenderlo del todo. ¿Cómo puede ser posible? Mi familia tuvo siempre buenas relaciones con todos ellos. Es más: mi bisabuela, por allá en los años mil novecientos cuarenta y tantos acogió en esta tierra a varias familias de campesinos que venían huyéndole a una de las tantas violencias de este país y les cedió un terreno para que se asentaran y formaran su caserío, El Palmar. Muchas décadas han corrido y siempre hubo acá trabajo, buen trato y justos salarios. Cuántas veces jugué al billar con muchos de ellos en el bar de don Eloy. Cuántos bocachicos asamos
y saboreamos a la orilla del río. Cuántas cervezas hemos compartido en la tienda de doña Inés; y hasta bailoteos en los días de fiesta cuando era soltero. ¡Pero no! Las cosas no estaban definidas para siempre. ¡Me invadieron! Mi primera reacción fue preguntarle a Martín... Tengo ese diálogo grabado en mi memoria: —Martín, ¿por qué? ¡No entiendo! —Yo a ratos tampoco entiendo estos tiempos... lo único que sé es que han cambiado mucho las cosas... —¡Pero si las relaciones han sido siempre buenas! —Sí, es verdad. Pero ahora los jóvenes piensan de otra manera.
—¡No me venga a decir que usted apoya esta invasión! —Sólo le estoy tratando de explicar cómo piensan los otros... no más.
—¡Martín, usted lo sabía! Usted no hizo nada para evitarlo.
—Pero es que a esa gente con sus ideas no la tranca nadie.
Mi desconcierto no podía ser mayor. Miraba los ojos negros y siempre tranquilos de Martín. Quería escudriñar sus profundidades.
—Martín, algunos de sus sobrinos lideraron la invasión...
Martín callaba. Yo le veía las ganas de dar explicaciones, pero también la tensión en los músculos de su mandíbula al no saber cómo hacerlo.
Vinieron entonces las negociaciones con los campesinos y el Estado. Me tocó entregar la mitad de la tierra. Pero lo que más me horadaba las entrañas era la duda, esa sombra pavorosa que se interpuso entre Martín y yo. Yo insistía en taladrar sus pensamientos, y Martín persistía en que: unas han sido las costumbres de nosotros los viejos, y otra cosa es lo que piensan y hacen hoy los jóvenes�
Y ahora yo aquí... esperándolo...
Escucho allá en la cocina su voz. Pronto ha de venir. Todavía puedo arrepentirme. Hacerme el bobo y sólo conversar. Lo he pensado mil veces. Pero por donde lo mire, siempre llego a lo mismo. Él ha debido advertirme que me iban a invadir. ¿Por qué no lo hizo? Siempre que le pregunté recibí como respuesta su silencio, eso sí, lleno de tristeza y de un desasosiego que yo no sabía interpretar. Hasta el día en que se atrevió y me dijo: es que yo también soy campesino, don Aldemar��� Y ahí sí empezaron mis vacilaciones. Eso es: atenazado entre dos lealtades contrarias. ¡Qué infelicidad! Y tenemos que escoger. Entonces yo entendí que también estaba
atrapado. Quería a Martin como al mejor de los amigos, pero ¿cómo dejarlo aquí a la cabeza de los campesinos que me trabajan? Ya nunca sabría yo qué pudiera fluir en su cabeza cuando se presentasen otros conflictos....
Percibo sus pasos. Lo veo entrar por la puerta lateral. Llega con sus 55 años y su figura delgada pero musculosa. Alto y con su espalda recta, pocas canas, piel tostada. Ojos negros que me miran por instantes, sin mediar palabras. ¿Se imaginará para qué lo llamé? Me saluda. Se acerca y toma asiento. Ahora soy yo el del silencio. No sé cómo decirlo. ¿Cómo se pueden combinar explicaciones y sentimientos tan encontrados para llegar a lo que dice este papel? Se lo expongo lo mejor que puedo y le extiendo la hoja para su firma. Es la cancelación de su contrato.
En adelante todo me supo distinto. Como sin sal. Y así se han deslizado tres décadas. La finca la cedí en arriendo y en la ciudad me reconecté con mis colegas. Llené mis tiempos y pensamientos con números, diseños y cálculos de estructuras. Y con el mismo frío en el alma que en las calles, rondé buscando un café y una buena charla. Me sumergí en los libros de otras geografías e historias y el único calor que mantuve vivo fue la compañía de mi mujer.
Las viejas vivencias se conservaron, pese a todo, como huellas que no han dejado de asediarme... A veces
pienso en los inventarios. Ese ritual anual de trabajo y habilidad, de alegría y celebración en que participaban las familias de los trabajadores y la mía. Era como una fiesta en la cual niños, adolescentes y mayores, desde lo alto del muro de piedra renegrida, animaban con sus risas y voces a esos hombres sudorosos de camisas mojadas adheridas a la piel que, bajo el sol ardiente, trajinaban en el suelo de tierra seca y boñiga revueltas. Desde el muro y las empalizadas los corazones palpitaban al ritmo del movimiento de sus cuerpos y de sus miradas siguiendo a la presa en movimiento; y se contenían en los instantes en que los músculos de esos vaqueros desplegaban toda su potencia, enlazaban y apuntalaban el rejo al botalón y tumbaban al animal; la aplicación del fierro candente y ese olor a cuero quemado acompañado de un triste mugido se sentían como un paréntesis, que se cerraba luego con la alegría del grito de «vaaaaca de fierro y señal»... ¡Me duelen esas imágenes!
Y por muchos años que hayan pasado, me ha sido imposible borrar lo importante. No volví a vivir las faenas en los corrales, ni a hacer las travesías en canoa por el río, ni a deleitarme con un buen pescado asado envuelto en hoja de plátano, como don generoso de los pescadores cuando arrimábamos a alguna playa o a sus bohíos. Pero lo peor... ¡es innegable! Liquidé el contrato con Martín. Destruí también nuestra amistad. No supe manejar aquello. No lo volví a ver. No sabía si era mi mirada
sobre él la que había cambiado o que yo no encontraba la manera de mirarlo sin acabar de tener claras mis razones.
Supe que Martín había comprado una casita en un pueblo vecino al Palmar y que con dificultad se había adaptado a los nuevos ritmos y quehaceres. Más tarde vinieron las limitaciones que le comenzaron a imponer el paso de los años y una mujer enferma a quien cuidar. Su salud comenzó a fallar. Con asfixias crónicas pasaba ahora los días, sentado en una mecedora debajo del mango de su solar, rumiando pensamientos y con la mirada triste, me contaban.
Hasta hoy, que recibí una llamada. De manera escueta alguien me decía que Martín vivía sus últimos días. Quedé anonadado. Muchas imágenes me embistieron, punzantes. Viajé. Acabo de llegar; algunos de sus familiares hablan quedo en las afueras. Entro. Martín ya está muerto, con esa cara enjuta y achicharrada por el sol, pero con una expresión serena y sosteniendo en su mano aquel colmillo, cuyo par yo hacía tiempo había olvidado.
Los zapatos de Sirilo
Julia Reyna Durán
El helicóptero de la policía cumplía a diario, desde las seis de la mañana, la misión de vigilar la zona. Partía de la base militar antinarcóticos, ubicada en el norte de la ciudad de Santa Marta. Bordeaba las estribaciones de La Sierra, las que terminaban cerca de los caseríos nuevos contiguos a los paisajes donde el sol se baña en el mar. Debía cruzar hasta el departamento de Bolívar, vigilar Los Montes de María y aterrizar en la base militar adecuada de emergencia, autorizada por la política de la seguridad democrática. Los ciudadanos y turistas en la costa Caribe discutían si los estaban protegiendo de la llegada de los guerrilleros, de los narcos, de paramilitares, de los chamizos o de los delincuentes en busca de refugio para cobijarse con la impunidad.
El señor Gonzalo se levantaba temprano a esperar a Sirilo con los guiños del amanecer. Suponía que el helicóptero vigilaba su estancia. Una casa grande, a una altura de cincuenta metros sobre el nivel del mar, a medio kilómetro de distancia a la playa. Techo de teja roja, paredes blancas y portones de madera fina. En este punto bajaba la altura del vuelo y luego ascendía de nuevo a cumplir su objetivo, haciendo un triángulo celeste, demarcado por las estribaciones de la Sierra, las torres de interconexión eléctrica y la infraestructura del oleoducto.
Las torres eléctricas numeradas eran puntos de referencia de los caminantes en las vías empedradas, comprendidas entre la torre diez y la torre quince. Esta última merecía especial atención en el escenario del vuelo. Se rumoraba que, en las casas de las inmediaciones de la quince, la más cercana a las montañas, existía el escondite de los maleantes contratados por ilegales, para ajuste de cuentas y otras tareas afines a los negocios. La misma sensación de vigilancia sentían los vecinos de los barrios nuevos, La Paz y Vista Hermosa, puntos de inicio y fin del conglomerado popular cercano a la playa de Bello horizonte. Ellos eran transeúntes, vendedores de playa, meseros, camareras, abuelas que sostenían la economía de los hogares sin padre y cuadrillas de albañiles, esperando por una volqueta que los recogiera para trabajar en la construcción de la
vía principal que separaba el desarrollo turístico de sus viviendas.
Todos los sábados muy de mañana, el señor Gonzalo servía café para él y Sirilo, mientras esperaba el recorrido aéreo y el ruido que despertaba el entorno veraniego. La primera vez que el señor Gonzalo lo vio, cargaba sobre sus espaldas trozos largos de madera seca para venderlos como leña. Sirilo había llegado de la Guajira al barrio Vista hermosa, donde descargó los miedos y acomodó las ilusiones en una casa a medio construir. En la semana cortaba los árboles, él sabía que infringía una norma, pero argumentaba que Régulo el cuidandero le permitió entrar para llevarse los restos de Trupillo del suelo. Era un árbol nativo, despreciado, porque la frutilla, al darla a los animales, los hacía caer enfermos. Crecía en las vías, interrumpiendo el paso, en el frustrado condominio a causa de la resección de la construcción. Cuando el helicóptero estaba cerca, Sirilo se escondía entre los matorrales. Era hombre de pocas palabras. Tenía completas las arrugas de la cara. La maleza superaba la altura de su existencia. Trabajaba sin parar y a su criterio, cuando creía haber cumplido lo convenido, daba fin a la labor y cobraba un jornal al señor Gonzalo. Un sábado, se inició la conversación matutina en ambiente cordial, como de amigos: —¿Por qué insiste en que le pague el día, si trabaja solo cuatro horas?
—Yo llego a las cinco de la mañana, señor, en cuatro horas hago todo lo que Usted me pide —dijo Sirilo mostrando sus manos negras de tierra—. Traigo mi herramienta, escojo los árboles buenos que no debo tumbar. Corto y recojo, mire como quedó el frente de su mansión.
Mostró el machete grande, filudo pero desgastado, y luego lo soltó para recibir el dinero. Sacudió las botas ahuecadas, dio las gracias por el café mientras se despedían con un apretón de manos, hasta el próximo sábado.
Pasaron tres meses y Sirilo no volvió. La maleza expelía un olor que se mezclaba con el del café y la espera infructuosa del señor Gonzalo que al terminar el ruido del helicóptero se recluía en la vida cotidiana junto a Adela. Hasta que una mañana del mes de Julio, dejó los recuerdos que lo impacientaron y decidió no esperarlo más. La averiguación que le encargó hacer a Régulo, el cuidandero, fue infructuosa. Sirilo no regresó por la leña. Y los fabricantes de los fritos, a quienes les proveía el insumo para fritar las arepas de huevo, tampoco sabían de él. Ya no lo veían subir por la calle larga, ofreciendo la leña. Fue la única información que hasta ese momento consiguió.
Esa mañana, Gonzalo y Adela, al trote, se dirigían a la playa Bello horizonte. La brisa de la Sierra animó
el paso, los sapos y las iguanas les hacían compañía. Pero un encuentro inesperado interrumpió la carrera deportiva. Los sorprendió la mirada de ojos brillantes y la sonrisa de siempre. —¡Sirilo! —exclamó en voz alta, el señor Gonzalo.
—¿Cómo está? ¿Por qué no volvió? —Conseguí trabajo cerca de la torre diez, en una de las construcciones nuevas. Trabajo de lunes a viernes, me dan uniforme, guantes, casco, zapatos. Cumplo ocho horas diarias.
Adela observó las botas raídas con los dedos desprotegidos, mientras él saludó de mano y la miró con respeto. —Otra vez arriesgando sus pies. Gonzalo le regaló a usted unos zapatos para que caminara cómodo por estos callejones empedrados. —¡Patrona! Los zapatos negros, de material, yo los tengo en la casa, desde hace un año que me los dio. — Señaló como si estuviera viéndolos—. Están en su espacio, sobre una tabla empotrada en la de la pared. —Adela quiere que usted desayune con nosotros — dijo el señor Gonzalo. —Gracias, no crean que los desprecio. Es que mi mujer me espera con el desayuno los sábados. —Terminó
el encuentro coloquial con el compromiso de volver el sábado siguiente, advirtiendo que iría cada mes.
Cuando el señor Gonzalo lo esperó, el sábado convenido, pasaron cuatro horas, y el incumplimiento le causó tanta ansiedad que lo impulsó a emprender una nueva búsqueda. Ahora quería saber más de él restándole importancia a si podría venir a trabajar o no. Adela le insistió en que no se llamaba Sirilo, no entendía por qué nunca averiguó el nombre verdadero y por este motivo pensaba que sería más difícil encontrarlo. El había dicho su nombre en enero, cuando llegó por primera vez, en busca del trabajo. Tres palabras sonoras lo componían, pero el señor Gonzalo captó solo la última, que interpretó como Sirilo.
Régulo no le sabía el nombre, lo conocía como el vendedor de leña. Ante la insistencia de don Gonzalo, reinició la pesquisa, lo preguntó en la iglesia, en los fogones de leña, en la tienda grande, alejándose cada vez más del condominio, hasta que recordó el dato del cambio de oficio cerca a la torre diez, en la construcción de una fundación religiosa para albergar niños en riesgo.
Después de indagar, llegó a una casa sin terminar que tenía sellos, cerrada por la Inspección. Los vecinos viendo el interés respondieron las inquietudes. Después de lograr la información, Régulo corrió hacia la casona grande para participarles del hallazgo.
—No lo espere más, deme agua por favor —con la voz y la mirada de llanto. —¿Lo encontró? ¿Qué supo? —Sí, patrón. Dicen los vecinos que dos hombres, no eran militares, pero traían arma, gorras ve y chaqueta de dril, corrían tras otro hombre quien no vestía camisa, ni zapatos, solo pantaloneta y gafas deportivas. Dijeron que el tropel venía de la torre quince, eso fue después de que el helicóptero terminó el recorrido y se dirigió a su destino lejano. El perseguido entraba en las casas y salía por los techos, cuando descendió por el callejón entró en pánico, y como ya no había más casas buscó refugio. Los perseguidores apuntaban las armas y entonces él entró a la construcción donde Sirilo hacía actividades de albañilería.
Régulo se cogió la cabeza para justificar una pausa. —Más agua por favor —dijo y continuó:
Me contaron que él trabajaba sin descanso cargando y descargando material para los cimientos y columnas. Ese mismo día, como todos los 16 de julio los habitantes esperaban la improvisada caravana en honor a la patrona de los conductores y a la vez proclamada reina de las fuerzas militares, la Virgen del Carmen. Fue ese día cuando el casco y la concentración en su labor le impidieron a Sirilo escuchar la algarabía de
los compañeros de cuadrilla. Solo sintió un abrazo fuerte, dominante, por su espalda, no alcanzó a ver al perseguido acurrucado evadiendo los disparos, dicen que Sirilo no los oyó por la sordera que ocultaba en su casco, no se percató del hecho. Tembló cuando vio a los armados, gritó, pero fue impotente porque el hombre lo agarró tan fuerte que lo inmovilizó. —Tres huecos quedaron en el lado izquierdo de la camisa, mientras su cuerpo se desplomaba, los ojos brillantes se cerraron. El perseguido apartó el cuerpo de Sirilo del suyo como si se quitara un escudo de protección. Huyó hacia la torre diez, atravesó la vía principal y se esfumó. Ante el estruendo y del impacto de la acción, se agitaron las emociones de hombres y mujeres. Pero los criminales emprendieron la fuga en sentido contrario al perseguido, subieron por el mismo recorrido hasta la guarida en la torre quince esfumándose.
Después de un silencio largo, Régulo abrió un cartel funerario como prueba de la veracidad de lo informado y agregó que el constructor pagó el funeral. «La parroquia Nuestra Señora de los Remedios invita a la eucaristía y al funeral del Señor Francisco Iguarán Sirilo. Barrio La Paz. Junio17- 2005.» Afirmó que, en la funeraria, vieron a la señora quien entregó para que calzaran al difunto con los zapatos negros, bien lustrados.
Adela dejó escapar el llanto, y escondió su dolor refugiándose en el alto de la casona. El rostro del señor Gonzalo se transformó y aparecieron la tristeza e impotencia de los dos como si hubiesen decretado un minuto de silencio, hasta que Régulo, con tono de voz bajo, dio continuidad a la conversación. Las palabras se le quedan atoradas en la garganta, don Gonzalo, y yo lo comprendo. Él, en silencio, alzó la mirada y vió el helicóptero cuando atravesó el sector en su vuelo militar.
Poesía
Georges René Weinstein
Juego de dados
Hemos heredado la existencia, y la jugamos, cada vez, en dos instantes.
Si se elige el bus… que parte a las seis y no a las siete, podemos arribar hasta el destino en lugar de rodar por el abismo.
El momento siguiente no se sabe, es un nuevo reto, y la moneda va diciendo: ¡Cara o cruz!
Se «hace juego» con los rojos o los negros; y si sólo falta un riesgo, «no va más», el instante que nos falta se queda en la ruleta.
El azar es la ventaja de la Banca.
Ventanales
Siente terror a las alturas y se enlistó en oficios varios para limpiar los vidrios.
Lo paraliza el miedo: guarda desde niño aversión a los cristales y edificios, mas lo empuja el temor al desempleo y la escasez.
Es el dinero el aliciente que lo impele, vislumbra un domingo con sus hijos y la esposa en algún parque o en la orilla de un arroyo, recostados en la grama y adormecidos por la brisa.
Observa a través de las vidrieras: dormitorios, muebles, porcelanas y lámparas lujosas. Se detiene en los cuartos
de los niños, sueña y se embelesa y se cuestiona… y manipula los juguetes con la mente.
Ha visto a una mujer desnuda que no percibe su presencia, o es, quizá, la sádica incitándolo tras el cristal que los separa. Siente deseos y temor… se confunde y gira la cabeza.
Es de noche, y en el hogar lo esperan su mujer y tres pequeños. Los abrasa, y caen de sus manos diez monedas… quizás doce, que no mitigan su penuria.
Giran aún en su memoria las preguntas, y hay espejismos aguardándolo en otras mansiones y ventanas.
Sin los andamios, besa el viento se aferra de las cuerdas y se olvida de las tablas y se olvida de los vidrios.
La abuela
Sentada, remendando sus últimos recuerdos. Sus manos y sus ojos tras la aguja diminuta que se fugó del hilo y reposa en los pliegues de su falda, debajo del ovillo.
La abuela desenreda la madeja de memorias, y temerosa del mustio atardecer da las últimas puntadas al bordado antes de marchar. En el cuarto la aguardan muchas sombras.
Dejó profundas huellas, tejidas en su vida, y sus manos agotadas quisieran reposar, mas, la aterrorizan muchas dudas inculcadas desde niña; sus pies la acompañaron sin saber a donde iría, y sus pasos son ahora,
diminutos... vacilantes; su mirada vaga en alguna lejanía. ¿Y dónde estará su pensamiento?, ¡nadie sabe, ni pregunta, ni imagina!
Los ojos retraídos, la conciencia jadeante no alcanza a entender la controversia, su mente reflexiona y duda y no se atreve, porque el miedo la obsesiona. ¿sus actos fueron buenos, fueron malos?, ¿hacia dónde oscila la balanza?
Gloria Isabel Ramírez Echeverri
Sembrada
Sembrada mitad boñiga, mitad ángel. con gotas de sudores y cielos azulados.
Sembrada mitad calle, mitad morada. Con luces de neones, Y pálidos resplandores.
Sembrada mitad pellejo, mitad alma. con azadón a golpes, y caricias derramadas.
Sembrada mitad vida, mitad muerte. con caminos iluminados, y partidas despiadadas.
Sembrada mitad a mitad, para ser arrancada irremediablemente.
Aliento
Del átomo al ser hay un eterno retorno, Una memoria ancestral, Ha sido piedra, árbol, caballo… Al fin será hombre.
Un recuerdo lejano trae un sabor antiguo Mezcla de dulzura y nostalgia, Dispersas las piezas En símbolos y formas.
Un sonido advierte que la memoria es pasado y futuro. Que lo que sucede está obligado a repetirse, Porque todo regresa a su origen.
Origen donde se tejen sílabas, Formando palabras, Leña, vasija, hogar… Al fin lenguaje danzante A la luz de un farol.
Indiferencia
Busco en medio de la gente, grito una súplica ¡ayúdenme! sigue estática como piedras, solo siento atónito mi corazón.
Tirito de frío y de angustia, nada sucede a mi alrededor, nadie dice nada, nadie me escucha.
Vuelvo y hablo, ahora más bajo que antes, mi voz temblorosa se va perdiendo cada vez en medio de una multitud gris y sin rostro.
Figuras que parecen sombras, revolotean a mi alrededor, van quitándome fuerzas, cristalizándome en una imagen fantasmal que se desvanece en medio de una lucha inútil.
Siento que voy en caída, espero una voz que me detenga, pero nadie contesta.
Digan algo, malditos, mil veces malditos, sigo cayendo, todo por su culpa,
no los disculpo, todo es tormento.
Vacíos, enteramente vacíos, nada los conmueve, ni siquiera la agonía que puede detenerse.
Crítica Literaria
Los restos del día: Kazuo Ishiguro
Gloria Piedrahíta Saldarriaga
Los Restos del Día es una novela de 253 páginas, se publicó por primera vez en 1990 y la última edición (la novena), en el año 2017. La componen un prólogo y siete capítulos. Narrada en primera persona por el señor Stevens, mayordomo de la mansión Darlington Hall de Inglaterra. El autor utiliza un lenguaje sencillo, muy fácil de entender y de enganchar al lector, con una historia diáfana, interesante y poco común para nosotros, como es la vida de un mayordomo, hijo de un hombre que también tuvo esta misma profesión.
Kazuo Ishiguro, premio nobel 2017, no utiliza en esta novela recursos literarios complejos en su escritura, no se observa la menor intención en confundir al lector con
artificios literarios que lo lleven a entender o descubrir bajo múltiples lecturas aquello que él quiso expresar en su escrito.
En Los Restos del Día, Ishiguro presenta con gran detalle cada una de las funciones que el mayordomo Stevens ejerce, y muestra con mayor claridad la atención y dedicación por las funciones encomendadas. Destaca que ser mayordomo implica tener un fuerte sentido de fidelidad a sus patrones, en este caso, al punto de perder su identidad y fundir su propia vida en el trabajo.
El señor Stevens se reconoce como un mayordomo profesional, dedicado, fiel, honesto y servil a la casa del Lord Darlington. Dice Stevens que solamente los ingleses pueden ser mayordomos, por ser esta una de las profesiones que requiere la mayor dedicación, esmero y confidencialidad que difícilmente otras personas con ciudadanías diferentes son capaces de ejercer.
Llama la atención en la novela los múltiples detalles que se deben tener en cuenta para el manejo de una mansión: los espacios y sus dotaciones, la limpieza de las vajillas, las copas, los cubiertos, la mantelería, la ropa de cama, el aseo y las adecuaciones para la atención desde un refrigerio, una cena, o a los huéspedes de la alta sociedad europea y norteamericana por varios días. Se aprecia la responsabilidad del mayordomo, en la adquisición de los insumos para el aseo, los alimentos
y tomar la decisión de los diferentes menús según los eventos de la casa, lo mismo que los vinos y demás bebidas para el consumo diario de los habitantes y visitantes. También contratar y coordinar el trabajo de los demás empleados: veintidós en el caso de Darlington Hall.
El mayordomo Stevens se niega la posibilidad del amor con la señorita Kenton. En múltiples oportunidades ella le demostró su afecto y a menudo, en las horas de la tarde, lo invitaba a su habitación a tomar una tasa de chocolate con el pretexto de hablar del comportamiento de los demás sirvientes y planear algunas tareas conjuntas. Las conversaciones eran cálidas y de gran disfrute para ambos, aunque era evidente la imposibilidad del mayordomo por mostrar un asomo de afecto por el ama de llaves; él consideraba que era falta de lealtad con su patrón enamorarse de una mujer y peor aún de una empleada de la mansión Darlington. Con el propósito de lograr un sentimiento de celos, la señorita Kenton recurrió a comentarle a Stevens, su relación con un hombre de apellido Benn. De nada le sirvió encararle su amistad y posteriormente su compromiso de matrimonio.
Otro aspecto de dureza, o fidelidad a su profesión como él lo llamaba, se evidenció en la relación con su papá: éste que también fue mayordomo en una gran mansión inglesa, debió emplearse, ya muy
anciano, como sirviente en la casa de los Darlington, bajo las órdenes de su hijo Stevens. Estando allí, el padre de Stevens, se sintió enfermo, casualmente en el momento en que tenían un grupo de huéspedes importantes: funcionarios especialmente alemanes que se encontraban definiendo los lineamientos de las relaciones con Inglaterra, previo inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el momento más álgido de la reunión el padre de Stevens cayó gravemente enfermo, el anciano fue atendido por las cocineras y otros sirvientes hasta el momento en que llego el médico y les dijo que ya había fallecido. La coordinación en la atención de los huéspedes aquella noche, y su gran sentido de responsabilidad, le impidieron a Stevens, atender la enfermedad, agonía y muerte de su propio padre.
La fidelidad de Stevens hacia el señor Darlington lo lleva a restarle importancia a la relación que su patrón tuvo con el fascismo y a la participación del señor en la conspiración para lograr una alianza entre Inglaterra y Alemania antes y durante la Segunda Guerra Mundial. En sus reflexiones posteriores este hecho lo lleva a pensar que fue fiel a su patrón, pero desleal con su país.
Esta narración me trajo a la memoria dos novelas que leí hace algún tiempo: La Puerta, de Magda Szabo y La Elegancia del Erizo, de Muriel Barbery. Ambas novelas muestran una vida de entrega incondicional al servicio de otros. La Elegancia del Erizo narra la
vida de Renée, una mujer portera de un edificio de la aristocracia parisina, ella cumple sus funciones de portera y aseadora veinticuatro horas diarias, tiene su vivienda a la entrada del edificio, allí alberga una amplia biblioteca que le permite refugiarse en los ratos que no hay funciones por cumplir. La Puerta describe la vida de Emerence, una mujer que atiende el aseo de una vecindad, decide emplearse por días en la casa de una escritora. Esta novela centra su historia en la relación entre estas dos mujeres, a mí me llama la atención la gran capacidad de Emerence por atender la limpieza de la vecindad y cocinar y asear en la casa de la escritora, sin importarle las largas jornadas que ambos empleos le implicaban.
Después de la muerte del señor Darlington, la mansión fue adquirida por el señor John Farraday, un multimillonario norteamericano quien no dudó en contratar al mayordomo Stevens y a algunos de los empleados que allí trabajaban.
En una temporada de verano, en las vacaciones de la familia, el señor Farraday le ofrece a Stevens tomar unos días de descanso y utilizar el auto de la casa. El ofrecimiento incluía el pago del combustible. Una vez hechos los preparativos y planeado los recorridos y alojamientos, Stevens decide emprender el viaje a una ciudad llamada Weymouth, para visitar a la señorita Kenton, antigua ama de llaves de la mansión Darlington Hall.
La novela trascurre en no más de seis días, tiempo que dura el viaje a encontrase con la señorita Kenton, ahora la señora Benn, por quien él aún guardaba un sentimiento de afecto, además iba con la intención de solicitarle que trabajara de nuevo en la mansión. Durante este desplazamiento el señor Stevens describe los pueblos y los paisajes por donde pasa, aunque el mayor énfasis lo hace en recordar su estadía como mayordomo en la mansión Darlington Hall. La descripción de los paisajes es bastante hermosa, muestra en los pueblos la tranquilidad y la belleza de esta zona inglesa y de los habitantes, la amabilidad, solidaridad y las afectaciones sufridas con la guerra.
Es notorio el agrado de Stevens en su encuentro con la señora Benn (antes señorita Kenton). Ambos recordaron los buenos momentos que pasaron juntos; Stevens fue incapaz de expresarle sus sentimientos, tampoco su deseo de que ella retornara a trabajar a su lado. La dama sigue ligada a su esposo, en una relación aceptable y distante, de la cual tienen un hijo y una hija.
En varios momentos de la novela, se menciona la forma como él entendía la dignidad. Mantener la dignidad exige contención, anular el ego, controlar los sentimientos. Con esta argumentación justificaba su servidumbre con sus patrones.
La obra termina al final de un día con una conversación de Stevens y un desconocido en Weymouth, quien
también fue mayordomo. En la conversación Stevens identifica la soledad en que ha vivido, tal vez este sea el momento de empezar a combatirla. Reconoce que el mundo que amaba y su seguridad desaparecieron con la guerra. También le expresa a su compañero de diálogo que toda su vida ha sido servidor de patrones equivocados, es decir que toda su vida estuvo errado, porque la dignidad se da cuando sabes elegir a quién servirle.
Del odio al dolor (La venganza)
Luis Fernando Escobar
Tres escritos con un vínculo que los une: la venganza. En dos de ellos, «La Venganza» de Manuel Mejía Vallejo y en Ventarrón de José Restrepo Jaramillo, un asunto común a resolver: una madre víctima del engaño es deshonrada, embrollada por la jerigonza amatoria de un hombre. Por otra parte, en «El Duelo», de Guimaraes Rosa, la venganza se origina en una relación de infidelidad. Aquí se enfrentan el infiel y el marido propietario de los cuernos. En los dos primeros, los hijos producto del engaño propinado a sus madres, siguen las huellas de su progenitor con el propósito de matarlo.
Abundan las descripciones del ambiente, los paisajes, los personajes con que se encuentran. En medio de sus
diálogos y desplazamientos se van dibujando los rasgos de la personalidad de cada uno, lo que los mueve y lo que los impulsa a realizar el acto de venganza que se han propuesto.
Traigo aquí la manera como cada uno caracteriza a su personaje:
Una descripción de la vida de Ventarrón «Fluía así la vida vibrátil del muchacho; le salía de los ojos y de la boca; le brotaba de las manos y los pies. Admirable humana máquina, que trepidaba jocunda sobre las calles silentes de Altamira. Un año le daba músculos, otro le daba carnes, el siguiente le estiraba los huesos, y todos llevándolo de la mano —lo asomaban poco a poco al desfiladero de la vida, por donde su alma iba trepando con conocimiento del dolor y el placer, ojo abierto para la inútil humanidad que a su lado se rompía entre silencios de resignación.»
Así describe Guimaraes Rosa a uno de sus personajes centrales: «Turibio Todo, nacido a orillas del Borrachudo, era fabricante de sillas de montar, tenía pelos largos en las narinas, y lloraba sin hacer morisquetas; palabra por palabra: papudo, vagabundo, vengativo y malo»
En «La Venganza», así se describe al padre que va a ser asesinado: cojo y alto. Para encontrarlo, una vida entera. Al verlo no me dije: «Tiene una pierna más corta que
la otra» sino: «Tiene una pierna más larga». «Largas, gruesas, musculosas, aún la encogida, rematada en la bota de triple tacón. La cojera hacía parte de su mismo vigor, le infundía una insolente superioridad física».
Vemos cómo a partir de una descripción física el autor colige el temperamento de sus personajes. Muy certero en Guimaraes Rosa, que, con cuatro adjetivos, enmarca la personalidad de Turibio Todo. En Mejía Vallejo, el vigor se enfrenta al defecto y eso lo hace resaltar. Mientras tanto Ventarrón en la medida en que se desarrolla su físico, se sumerge en los avatares que le trae la vida, que marcará su temperamento.
En los tres escritos el odio es el resorte impulsor de la historia, el que induce la venganza. Ese odio, esa cuenta de cobro mueve a los personajes sin parar, los vuelve buceadores del mundo, hasta el desarraigo, en la búsqueda de que la sangre repare lo perdido, sea el bálsamo purificador de ese sentimiento. Cada uno lo hace a su manera:
Ventarrón actúa por cuenta propia, porque tiene mucho que cobrar: la pérdida de la honra de su madre luego de un engaño, aún del robo físico de sus pertenencias, que le duelen a Ventarrón, porque ese sufrimiento trasciende hasta esos rincones. Debe cobrar el amor frustrado, pérdida propiciada por Rosendo Pabón, su padre desconocido, que lo marca con la
señal indeleble de ser hijo natural. Y cobrar además su orgullo comprometido por ese mismo hecho, «haber nacido por la puerta de atrás de la religión y la ley». En el fragor del momento de llevar a cabo su cometido, solo dice «¡El hijueputa sos vos!», cuatro palabras que definen la carga que trae el vengador metida entre su pecho. Mientras nos va desenrollando la trama, el autor aprovecha para mostrarnos las costumbres, creencias religiosas y la cultura de ese pueblo apegado a los cánones de la moral.
Cassiano Gomes y Turibio Todo, ambos tienen algo para cobrar. El primero la muerte equivocada de su hermano a manos del Papudo, y este, el acto de seducción de Cassiano a su esposa, «mujer de ojos grandes bonitos, de cabra tonta». Erran por los caminos, buscándose, cabalgando por senderos paralelos, unas veces más cerca, otras más lejos, pero ni el cansancio de las bestias, ni de los cuerpos, los lleva a que su odio desfallezca. Más bien crece, se entroniza en sus corazones, así uno de ellos esté pronto a entregar su alma, debido al debilitamiento de su corazón. A pesar de la proximidad de la muerte, no flaquea, y arteramente el moribundo arma la trampa. Hace uso del ardid de socorrer a un inocente hombre, escaso de recursos, salvando la vida de su hijo enfermo, mientras siembra la semilla de odio que él trae en el otro. Por este medio, usándolo como una mano que se extiende en el tiempo y el espacio, cumple el cometido después
de muerto y asesina a Toribio Todo. En el camino en que se cumple el destino, el autor deja que la hiel que consume a su personaje se vierta en el revólver de quien lo va a vengar.
En el cuento «La Venganza», los dos contendores se enfrentan, se miran y reconocen, el otro sabe del odio mortífero que invade a su hijo, se escupen con palabras su hombría, se destapan las cartas cargadas de sentimiento, cargadas de dolor: «Son torcidos los caminos que andamos», «Pero de pronto en el Cojo no vi más que un hombre, solo un hombre, también desamparado, sin más camino que la muerte» Y los ánimos se desgonzaron, cayeron las armas y cada uno tomó su rumbo. Ya se había cobrado la venganza: El Cojo perdió su superioridad insolente frente a sus seguidores, quedó tan deshonrado como la madre que abandonó con un hijo cargado en su vientre y la promesa de volver, dejando a uno de sus mejores gallos. El muchacho se marchó, sintiendo que su odio se desvanecía al encontrar en el otro a un hombre tan desamparado como él, pero también dejando sembrada en el corazón de los pobladores del Tambo, la derrota del otro. Mejía Vallejo centra su narrativa en este cuento, en los personajes, en sus reacciones, sentimientos y coincidencias.
En «La Venganza» y en Ventarrón, los dos personajes centrales van adquiriendo la misma personalidad de
aquellos a quienes odian y desean asesinar. Su carácter evoluciona en la misma dirección y eso hace que en un momento vean al otro como ellos mismos, como un hombre con sus mismas debilidades, con sus mismos errores, con los que ellos detractan del comportamiento de sus progenitores. Un rasgo común en los dos los acerca a quienes desean asesinar: Ventarrón en medio de la rabia que le prodiga la discriminación de los padres de Graciela, se mete a su cuarto, la seduce y deja un vástago sin padre en la familia Vanegas. En «La Venganza», el personaje central, se mete con la mujer que administra la tienda, va con ella al cañaduzal y luego, una vez terminado el lance con el Cojo, su padre, le entrega su gallo Aguilán, y le promete que regresará por él.
En «El Duelo», los dos personajes van tomando el mismo sendero: Cassiano es un moribundo, que encuentra en quien sembrar su odio y Turibio Todo es un hombre que va errante con la muerte a sus espaldas, hasta que se encuentra con ella y solo le da la oportunidad de encomendarse a Dios. Este es un dato moral que nos suelta el autor en medio de la refriega.
Finalmente, en estas historias, el odio es saciado, pero queda el dolor, y es algo que puede pasar desapercibido en el cuento, queda en las mujeres ultrajadas, ellas no han tenido ningún resarcimiento, es más, ahora suman el dolor de la muerte de sus hombres.
Salambó (o la guerra como goce estético)
Alex Mauricio Correa López
Siempre he tenido una especial prevención hacia la obra de Flaubert; justificada o no, es una prevención, como muchas, abstracta e indefinible. Del autor he abordado principalmente los tres cuentos reunidos en un volumen, y que ya han sido trabajados en el Taller, encabezados por «Un Corazón Sencillo». Luego, injustificadamente también, pues no he leído aún la novela, abordé el magnífico estudio realizado sobre Madame Bovary por parte de Mario Vargas Llosa, La Orgia Perpetua.
Como no me podía quedar ignorante toda la vida, le llegó su momento a Salambó, por algunas sugerencias externas abordé la lectura de esta novela, que no pocos contratiempos literarios me ha causado.
La lectura inicial se torna pesada, excesivamente descriptiva para los tiempos que corren, de prosas escuetas. La misma sensación que me produjo comenzar a leer a Proust en algún tomo leído de En busca del tiempo perdido. Es acomodarse a un nuevo lenguaje, si se quiere un fraseo que se regodea, en este caso, en las descripciones.
Cartago fue una potencia de la antigüedad, y como toda potencia, aspiraba a la hegemonía interminable. Sabido es que estas hegemonías están cimentadas en el poderío militar y económico. Por ello, Cartago, para combatir a otras ciudades-estados, se agenció de los servicios de mercenarios que en su momento empuñaron la daga, la espada y el escudo para las labores brutales de la guerra.
Los mercenarios, luego de cumplir con su trabajo, quisieron cobrar por las vías de hecho, lo que hoy llamaríamos las prestaciones sociales. Cartago no se iba a dejar amedrentar por peticiones insensatas. Se resistía como bien podía a cualquier chantaje bárbaro. Estos hombres, hechos para guerrear, tenían sed de dinero y sangre, por tanto, con sus propios liderazgos quisieron sitiar por medio de la violencia a Cartago, la arrogante. En este contexto y a grandes rasgos se desarrolla la trama de esta historia. Adobada, eso sí, por otra de amor caprichoso, como no podría ser más con un autor que tenía aún la huella del romanticismo. Se ven implicados
Matho, un jefe bárbaro, y Salambó, la hija forzosamente proscrita de Amílcar Barca el prohombre rechazado por la sociedad cartaginesa y, a quien tuvieron que recurrir, cuando por sus propios medios no pudieron doblegar la violencia mercenaria.
La novela en su primer capítulo comienza con una profusa descripción de arquitectura, atavíos, guerreros y banquetes. El autor se esmera, moroso, en los detalles. Se pavonea con sus palabras mencionando la variopinta soldadesca estacionada en uno de los barrios de Cartago, la cual espera la cancelación total de las deudas de una república monetariamente exhausta. Los diálogos mínimos, las frases largas y las palabras justas y medidas dan cuenta de un lenguaje evidentemente literario que se complace en las enumeraciones y las elipsis, construyendo los símiles justos.
Había allí hombres de todas las naciones: ligures, lusitanos, baleares, negros y fugitivos de Roma. Se oían, junto al pesado dialecto dórico, las sílabas célticas que restallaban como los látigos de los carros de guerra, y las terminaciones jónicas chocaban con las consonantes del desierto, ásperas como gritos de chacal. Se reconocía a los griegos por su talle esbelto, al egipcio por sus hombros altos y al cántabro por sus gruesas pantorrillas. Los soldados carios balanceaban orgullosamente las plumas de su casco…
Se tumbaban en los cojines y comían, unos, acurrucados en torno a grandes bandejas, y otros, tendidos de bruces, cogían las tajadas de carne y se hartaban, apoyados en los codos, en esa actitud pacífica de los leones cuando despedazan su presa.
Allí hace su primera aparición la dueña del título de la novela, la hija de Amílcar. Tiene un fugaz contacto con Matho, el líder bárbaro, quien queda prendado de ella.
Salambó se encuentra recluida, casi como un mueble para rituales religiosos, y el tiempo dirá que también moneda de cambio, entregada a Narr Havas para compensar el apoyo que sus fuerzas han brindado a Cartago.
Las apariciones de esta joven son pocas y, si se mira a fondo su incidencia en los acontecimientos, no es relevante. Salambó es la excusa romántica de Flaubert, al igual que Matho, el libio. La rueda de la historia ya trituró el final y ella, como otros bárbaros y cartagineses relatados son accidentes en esa rueda, piedrecillas que no han cambiado el destino de las gestas. Los eventos, como todo lo pasado, fueron más tozudos y al atrevimiento del autor no llegaba la idea de cambiar el destino del mundo, aunque fuese en la literatura (idea literaria interesante por demás, la de cambiar la historia y las consecuencias infinitas que ello podría tener). El devenir histórico marca que los mercenarios fueron derrotados.
El autor personifica la tragedia en Salambó, importante para la novela, aunque insignificante e inexistente para la crónica. Aquí está el poder de la literatura, de la ficción. Dota de humanidad, personifica la historia, la saca de su rigor académico que generaliza, si se quiere; entrega al lector esta misma historia, contada desde lo anodino de algunos personajes que pudieron o no ser parte de esta desde el rigor histórico. En este caso Matho y Espendius (esclavo de este último) hacen parte de la realidad histórica.
Si la hija de Amílcar es creación de Flaubert, todo lo que tenga que ver con ella es de igual talante. Con lo cual Salambó es un recurso argumental para dotar de romanticismo la atrocidad de dicha guerra; para sacar del muladar de barro y sangre aquella flor de loto del amor romántico entre una bestia de la guerra, Matho, con la ingenuidad virginal de una mujer real para la novela y ficticia para la historia; cuyo destino y fin duelen a pesar o precisamente por ser un producto de la imaginación. Los designios de los personajes históricos se conocen; Salambó como creación del autor tenía un final con múltiples posibilidades, Flaubert escogió para ella el destino de las heroínas románticas; realidad y ficción unidas en esta breve historia de amor.
La novela está narrada en forma lineal, con una tercera parcialmente lejana cuando se trata de los personajes individualizados de la historia y totalmente aséptica, al
referirse a las masas poblacionales, los grupos humanos o los combates.
La obra en principio avanza despacio con un lenguaje y estilo que se detienen en la arquitectura, las calles, el mobiliario y el vestuario. Cuando inician las primeras escaramuzas, el autor está más preocupado, tal y como los guerreros cartagineses, por el lustre de los atuendos y el prêt-à-porter de los uniformes o como dirían ahora en tiempos de redes sociales, por el outfit. Tal era el asunto con el bien parecer de los ejércitos que aquellos quedaban en inferioridad, pues la indumentaria no ayudaba para la confrontación; primero muertos que sencillos, sería lo que pensaban ellos.
El autor en principio no describe los combates, sólo el antes y el después desolador. Con el paso de las páginas y el discurrir de la historia este pudor se disipa y comienza a dar cuenta de estrategias y enfrentamientos. El episodio más sobrecogedor del inicio de la novela es aquel en el que los bárbaros han sido obligados a replegarse y, en su recorrido en busca de pueblos afectos a su causa, se encuentran con la hilera de leones crucificados y semi destrozados por las aves de carroña. Si bien los mercenarios hacen chistes con el primer león, luego al ver la hilera de cadáveres, no tienen por más que atemorizarse por un pueblo que se deleita en la crucifixión de bestias.
Más allá del aparataje descriptivo se va desarrollando la historia de Salambó, quien fue engatusada por un sacerdote para que fuese a recuperar el manto sagrado de los cartagineses, el zaimph; un símbolo de la esperanza del pueblo, robado por Matho, y en la tienda de este último se conserva. La mujer fue persuadida en su inocencia para que se entregue a los bárbaros a cambio del trozo de tela sagrado.
Los mercenarios habían regresado de su destierro con nuevos aliados y renovadas fuerzas para el sitio de Cartago, ello ocasionó el terror y el hambre de la población por meses. En el ínterin los aristócratas de Cartago llaman a Amílcar, autoexiliado, para que los socorra. Era tal el desespero que este pueblo sacrificará a sus niños para complacer a Moloch y evitar desastres mayores.
Flaubert se va moviendo de manera marcada a lo largo de la narración entre rebeldes y cartagineses; sin embargo, en el capítulo XI titulado «En la tienda», se da un recurso interesante, si se quiere, moderno para la época. Salambó se encuentra en la tienda de Matho en el campamento mercenario tratando de recuperar el zaimph. El capítulo se está narrando desde el punto de vista de los bárbaros. Las fuerzas de Cartago al mando de Narr Havas atacan por sorpresa el campamento rebelde. Salambó es rescatada y el narrador nos lleva en el caballo usado para tal fin, tanto a la mujer como
a los lectores, a las tiendas cartaginesas donde se halla la avanzada, terminando el capítulo con la narración desde el punto de vista de Cartago.
Eran otros tiempos y eran otras las maneras de morir en el campo de batalla, era la época del combate cuerpo a cuerpo, de las estrategias que dibujaban las formaciones militares como figuras geométricas, mientras hoy se pueden dañar multitudes con la comodidad fría y distante de un dron. La novela marcha al ritmo despiadado de la maquinaria de una guerra que fue. Lo que hace que este libro no sea el equivalente a un libro de orden histórico es que, primero, se traslada de la guerra a unos personajes plenamente individualizados con todos sus avatares argumentales, que evidentemente están marcados por el conflicto y por las invenciones del autor. Y, en segundo lugar, el valor estético de la obra; no habría un historiador que pudiese narrar estos acontecimientos con mayor logro estético que el que logra Flaubert.
De las novelas de corte bélico que he tenido la posibilidad de leer en mi humilde carrera como lector, es en esta novela donde encuentro mejor logradas las descripciones y las atrocidades son contadas, aunque suene molesto decirlo, con una elegancia tal que aterran, pero a la vez permiten imaginar con detalles lo que se está leyendo. Llegan a la mente las pinturas de Goya que horrorizan y también sobrecogen por el poder de
sugestión que captura el alma de los desastres bélicos. Y es que lo que cuenta Flaubert no tiene censura ni moderación, y puede que para nosotros que, en estos tiempos hemos visto lo que nos ha tocado ver, no nos parezca tan aterrador; no obstante, los contemporáneos del autor tal vez encontraron perturbador lo que allí se describió, por eso se explica que Flaubert haya escogido eventos y culturas lejanas de cualquier litigio emocional con los suyos, para evitarse inconvenientes con los censores y críticos del momento para así, escritor desatado, regodearse tranquilo en la guerra y sus goces estilísticos.
Muestra es este fragmento de alguno de los cruentos combates, que se suceden principalmente en la segunda parte de la novela, con la intervención decidida de Amílcar Barca:
Los elefantes penetraron en aquella masa de hombres, y los espolones de su petral la dividían, las lanzas de sus colmillos la revolvían como rejas de arados; cortaban, rajaban, descuartizaban con las hoces de sus trompas; las torres, llenas de faláricas, parecían volcanes en movimiento: no se distinguía más que un inmenso montón en el que las carnes humanas formaban manchas blancas; las láminas de bronce, placas grises, y la sangre, cohetes rojos; los horribles animales, al pasar a través de todo aquello, trazaban surcos negros. El más furioso era conducido por un númida, coronado por una diadema de plumas. Lanzaba jabalinas con
una celeridad espantosa, acompañándose a intervalos regulares de un largo silbido agudo; las enormes bestias, dóciles como perros, durante la carnicería miraban siempre hacia él.
El siguiente trozo sucede como coronación posterior del Desfiladero del hacha, lugar en el que los mercenarios fueron sitiados por la hambruna, donde carne muerta y bestias se funden en un campo sembrado de muerte:
Sobre la extensión del llano, leones y cadáveres estaban tumbados, y los muertos se confundían con los vestidos y las armaduras. A casi todos les faltaba la cara o un brazo; algunos aparecían aún intactos; otros estaban completamente desecados y cráneos polvorientos llenaban los cascos; pies descarnados sobresalían de las cnémides; los esqueletos conservaban sus mantos, y los huesos, calcinados por el sol, formaban manchas relucientes en medio de la arena.
Los leones descansaban con el pecho apoyado en el suelo y las dos patas alargadas, parpadeando bajo el rebrillo del día, aumentando por la reverberación de las rocas blancas. Otros, sentados sobre su grupa, miraban fijamente al horizonte; o bien, medio envueltos en sus largas melenas, dormían hechos un ovillo, y todos parecían satisfechos, en una actitud cansina y aburrida. Estaban tan inmóviles como la montaña y como los muertos. Caía la noche; anchas franjas rojizas cubrían el cielo al occidente.
En el anterior aparecen los leones. En uno de los fragmentos citados al inicio de este escrito, se menciona que los mercenarios devoran trozos de carne; quizás corderos o tal vez faisanes y bueyes, como mustios leones reposados. Al final de la historia los leones hastiados se atragantan de carne mercenaria esparcida por el campo de batalla. No obstante, son los cartagineses quienes para asustar a los bárbaros crucifican leones. Percibiendo este curioso juego con los leones que se presenta en la novela me es difícil sentir compasión por los mercenarios o por los cartagineses. Cada uno expresa sus ambiciones con la guerra y sus muertes, mis afectos se dirigen (aparte de a los leones) hacia Salambó, una impostura histórica. La representación de los inocentes, de aquellos que no escogieron la guerra. La imaginaria y fugaz Salambó como la dolorosa e ingenua certidumbre de una novela histórica.
Bibliografía
Flaubert, G.(1984) Salambó. Madrid: SARPE.
Los misterios gozosos
Georges René Weinstein
El cuento ocupa un lugar aleatorio entre un conjunto de siete relatos que componen el libro Lo Amador, con extensión cercana a cien páginas. Editorial Instituto Colombiano de Cultura, universidad de Cartagena. 1980. Considero prudente, primero, poner en contexto el entorno del relato:
Roberto Burgos Cantor fue un escritor costeño (del norte de Colombia), atípico y marginal, porque no gustó del jolgorio y de las multitudes. Su pasión fue escribir. Con Lo Amador inicia la edición de su obra, a los 32 años de edad. Los textos podrían estar sustentados en hechos y personajes reales, como se manifiesta en el episodio del bracero.
El barrio Lo Amador (hoy con unos 3000 habitantes) recuerda su fundación temprana en 1914,
en las estribaciones del cerro de La Popa, estrangulado entre la avenida Pedro de Heredia y el barrio Torices. Conformado por unas 16 manzanas y varias calles angostas –que parecían constreñir, aún más, a sus moradores–, fue, y es, un centro de talleres de mecánica y lugar de artesanos, modistas, peluqueros, albañiles… y, en su mayoría, gente no alfabeta y de pocos recursos económicos. En la segunda mitad del siglo pasado Cartagena llegó a ser el principal centro de presentación de películas en el país: melodramas con los que muchas multitudes creaban afectos y liberaban sus sentimientos tras los desenlaces felices o tristes; fueron famosas las cintas cinematográficas protagonizadas por Pedro Infante. De ahí surge la importancia del teatro Laurina, el oasis en el que, tal vez, chapoteó Onissa. Hoy existe la Fundación Laurina, para acercar a los jóvenes a los quehaceres del arte.
Burgos Cantor, en Lo Amador, se apropia de ídolos populares de la región actuantes entre 1945 y 1976, como el lanzador Petaca Rodríguez –beisbolista con el que Colombia obtuvo por primera vez un título mundial, los boxeadores Mario Rositto y Kid Chocolate (exponentes de dos facetas del caleidoscopio de la cotidianidad y de la idiosincrasia costeña). Clavillazo (actor cómico), Pedro Infante (actor y cantante), Benny Moré (cantante), Camilo Torres (sacerdote y guerrillero) y José Raquel Mercado (bracero y dirigente sindical). De forma explícita, ellos reflejaban los ideales
y las expectativas de muchos jóvenes del conjunto social. Así mismo, Burgos Cantor parodia los reinados fastuosos de las clases pudientes con un emotivo reinado barrial.
Estos referentes realzan el entramado de las narraciones y, de cierta manera, exteriorizan y compendian frustraciones profundas de los personajes que dan movimiento a los textos del libro. Solo es una sospecha, pero sucesos como el del bracero podrían significar que los cuentos presentan matices de crónicas. El encuentro del cadáver de José Raquel (Mercado), el bracero del muelle de la machina –que tal vez tocó el saxofón– y fue líder sindical es casi textual, y similar al informe periodístico que describió su asesinato, ocurrido el 19 de abril de 1976.
Curiosamente, lo material y lo económico está simbolizado por el poder que confieren los radios de tubos y los automóviles marca Studebaker. Una incertidumbre la locura en la puntuación que podría parecer adrede, bien para destacar que se trata de personas poco avezadas al hablar, o para apuntalar la dicción apresurada y cortada de los cartageneros; pero casi igual sucede con otros individuos que conviven en la mayoría de las cuartillas. Además, las expresiones locales y propias de la costa son pocas. Y no podría afirmarse que Burgos Cantor se apoya en la ausencia de puntuación, como lo hacen, con un propósito
íntimo, algunos autores, sino que la puntuación es deficiente en algunas partes del libro; también existe una falla idiomática con el empleo indebido del queísmo. Lo anterior conlleva a una lectura pesada y con interrupciones continuas que obligan al lector a extraviar muchas veces el ritmo de su lectura.
En «Misterios gozosos», Burgos Cantor autoriza a un narrador que parece omnisciente, pero que apenas conoce lo que suele ocurrir entre los lindes del barrio; nada sabe del pasado y del devenir de Onissa. Podría considerarse, más bien, como un relator–testigo con identidad desconocida.
Los personajes de primer plano –los protagonistas– son Onissa y el marinero; los que desatan la trama, Albertico Tirado, su hijo y Atenor Jugada; los que causan la aversión y el desenlace, los muchachos y las mujeres del barrio. Otros, como Rosalio Martelo y Alejo son habitantes de otras páginas, ajenos al relato y mencionados sin necesidad; el periodista, al fracasar en el intento de escudriñar las intimidades de algunos habitantes de Lo Amador, solo se asoma en medio párrafo.
En la década de los setenta del siglo pasado, en Lo Amador se presentó una afluencia inusitada de habitantes, tal vez permanentes, quizá trashumantes; de pronto tuvo que ver, tal migración, con la prepon-
derancia del teatro Laurina, que en su programación continua presentaba cantantes y películas dramáticas. ¿Podría tal circunstancia haber propiciado la llegada de Onissa, que solo cargaba –como nos lo cuenta el relator– una maleta de cartón amarrada con alambre ese mediodía transparente de agosto? También nos revela su anterior lugar de estadía, la situación económica por la que atravesaba, sus aspiraciones y sus creencias religiosas: nadie podría decir de dónde vino. Quienes visitaron la pieza que alquiló al lado de la peluquería dicen que las estampas de arcángeles, santos, artistas de cine y cantantes, pegados con almidón, cubrían las paredes hasta el techo.
La cotidianidad de Onissa, como la refleja el narrador –que la vigila durante el día– es muy simple: vivir encerrada en la pieza, guardar silencio y recibir periódicamente al marinero –del que apenas sabemos por el apelativo del oficio.
Las visitas ocurrían cada vez que el barco atracaba en Cartagena. Nada más se puede afirmar de la relación entre ambos. ¿Serían esos encuentros por amor, o motivados por la energía vital a la que ella necesitaba dar satisfacción adecuada?
La maestría que Burgos Cantor desborda en este relato consiste en insinuar un rumor insignificante, anodino, recreado por Albertico Tirado y su joven
ayudante de mecánica, Atenor Jugada, hasta desbordar varias pasiones dormidas en la gente de Lo Amador. Artificio que, luego, los muchachos del barrio se encargan de divulgar en los episodios que dan amplitud al relato. Según parece, el insaciable instinto de Onissa, exacerbado por las tardanzas del intermitente marino, la arrastró –por las razones que atestigua el Gaviero: en la carne perdura la memoria de los cuerpos a los que se une– a involucrarse con los hombres del barrio.
Al no poder tener cerca el cuerpo y las caricias de Onissa, los jóvenes se empeñaron en ser, cada uno, el galán por el que ella cedería a su aislamiento; y para descargar sus rabias describieron, de manera individual, la desnudez poetizada de la mujer –de la que no sabemos la edad–. Las madres y las esposas al digerir los chismes, e imaginar el peligro que podría cernirse sobre sus escriturados territorios sexuales, desencadenaron aversión general hacia ella.
En «Los misterios gozosos» se desnudan, entre otras pasiones, la envidia y el orgullo menoscabados que encienden a los muchachos, atrincherados en la puerta de la pieza contigua a la peluquería y dispuestos a demostrar su hombría o su poder de conquista. Las dudas, el temor y el miedo de las esposas, que no concebían a sus maridos conociendo la cama de Onissa, propiciaron los desmedidos ataques que culminaron con su huida, un día cualquiera.
Siempre la espera y el silencio, el hermetismo y la espera… la espera, hasta el momento en el que el marino la abandona –al entregarle su cuerpo intacto, en el suelo, dichoso pero ausente–. Nada se supo acerca de su muerte; pero, según atestigua el relator, lo acompañaba una felicidad no explicable, un verdadero misterio gozoso.
La tensión es constante, el orden del relato es aleatorio en el libro, porque Atenor Jugada había sido asesinado cuarenta y cinco páginas antes. El final corresponde a un cuento bien estructurado que genera sorpresa, y la posible reflexión de algunos lectores que terminan inquiriendo: ¿por qué el último párrafo dice: «En el barrio todavía la nombran: bruja, puta o santa, depende de quien la olvide», y no culmina con una frase más cargada de afecto: «depende de quien la recuerde»?
La muchacha que baila alrededor de las piedras (Herodías)
G. Leonardo Gómez Marín
Entre las innumerables fuentes en las que bebe la literatura, el relato bíblico es, quizá, uno de los más recurrentes, pues a lo largo de la historia nos ha permitido conocer y reconocer desde diferentes puntos de vista la riqueza argumental de muchas de las historias que se tejen alrededor de un testamento que aún se mueve entre lo nuevo y lo viejo, entre lo humano y lo divino, o entre la ira y el perdón.
Desde esta perspectiva, «Herodías», de Gustave Flaubert, es una recreación literaria de uno de los hechos fundacionales del discurso cristiano en la narrativa bíblica, toda vez que describe la connotación
sociopolítica de la obra de Juan el Bautista, profeta que antecede el ascenso de Jesús y su relación con lo que simultáneamente sería el surgimiento del cristianismo y el declive del imperio romano. Pero, más allá de la dimensión religiosa y política que da contexto al relato, es indudable que «Herodías» constituye un eslabón importante en la obra de Flaubert, no solo por su cercanía con «San Julián el Hospitalario» y «Un corazón sencillo», que dieron lugar a ese conjunto que hoy conocemos como los relatos de Flaubert, sino porque condensa uno de los rasgos fundamentales del estilo del autor francés y, diríase también, de la gran literatura, y no es otro que mantener el hilo de una narración en la que aparentemente no pasaba nada, pero bajo la cual subyace una segunda historia: la más fuerte, la historia real o, por lo menos, la que al final estremece al lector.
Según referencias bibliográficas, «Herodías» es un relato escrito por Flaubert entre 1875 y 1877, cuya publicación más reconocida en castellano se dio en 1980 por la editorial Bruguera. Es un relato extenso, de aproximadamente 120 cuartillas, que desde el punto de vista estructural se desarrolla en tres partes o momentos. Esta fragmentación da la idea de un texto adaptable para la representación escénica, ya que no hay ningún desplazamiento de los personajes por fuera del palacio de Herodes Antipas, y la acción, al mejor estilo de la tragedia griega, está matizada por una reflexión conti-
nua del círculo político familiar y del destino, de modo que hay una tensión permanente entre lo que piensan y dicen los personajes y lo que podría pasar si dijeran o hicieran algo más.
Las casas se amontonaban en su base, dentro del cerco de un muro que ondulaba siguiendo las desigualdades del terreno; y por un camino en zigzag tallado en la roca, la ciudad se unía a la fortaleza, cuyas murallas tenían ciento veinte codos de altura, con numerosos ángulos, almenas en los bordes y de trecho en trecho torres que eran como florones de aquella corona de piedra suspendida sobre el abismo.
Con este párrafo empieza la primera parte del relato que luego hace una relación de los orígenes de Ioakannan (Juan el Bautista) y el desamor de Antipas por Herodías, recreado en una serie de fuertes discusiones conyugales. Se describe la primera visión de la muchacha en una de las terrazas cercanas al palacio, se habla de la intervención de Fanuel en favor del profeta y se anuncia la llegada inadvertida del procónsul Vitelio. En la segunda parte se recrea el recibimiento de la comitiva romana, que al parecer coincide con la celebración del cumpleaños de Antipas, y asistimos a una lección histórica de lobby político con las disputas entre fariseos y saduceos por lograr los mejores beneficios del Imperio. Hacia la mitad de esta segunda parte se revela también un hecho importante desde el punto de
vista histórico y es el ocultamiento de armas y caballos en galerías secretas del palacio, hecho que alimenta la tensión política entre Herodes y la comitiva de Vitelio. Finaliza con la maldición de Juan el Bautista a propios y visitantes, así como la escena de una visión en la que Antipas observa más de cerca el brazo de la hermosa muchacha de la terraza acompañada por una anciana.
Un gran festín por el cumpleaños de Herodes, alusiones a Jesús y al profeta Elías, en medio del banquete ofrecido a la comitiva, y una retahíla de acusaciones por parte de los fariseos, son los elementos con los que se abre la tercera parte del relato. Aparece Salomé, la bella muchacha cuyo cuerpo ha sido develado sutilmente en los primeros momentos de la historia y se da el desenlace final del relato que termina con la exhibición de la cabeza de Ioakanann, hito histórico de la cultura universal y del cual han surgido grandes obras artísticas, principalmente de la pintura, la música y el teatro.
El brazo tras la cortina
Con relación a los personajes, si bien el autor centra su relato en el drama de Herodías y Antipas, poco a poco se configuran los perfiles de Juan el Bautista y Salomé como personajes determinantes en el desenlace de la historia. La muchacha, que permanece a la sombra de las conversaciones de los personajes principales y
las descripciones detalladas del narrador, cobra una fuerza vital para el relato en la última parte, pues hace el contrapeso de seducción y misterio al carácter irascible y mezquino que parece rodear a Herodías. Por su parte, Antipas es presentado como un rey en decadencia:
Sus hombros se encorvaban bajo una toga oscura con ribete violeta, su cabello blanco se mezclaba con la barba, y los rayos del sol que atravesaban el velo iluminaban su frente apesadumbrada.
Como personajes secundarios se destacan la comitiva romana con Vitelio, el procónsul, acompañado de Lucio, Aulio y Marcelo; Eleazar en representación de los fariseos, Jonatás y Jacob en el bando opuesto, el de los saduceos. El criado Mannaei, Iacim «El babilonio» y Fincas, el intérprete, son personajes accesorios, pero en alguna medida determinantes para configurar la trama de la historia, pues a pesar de su condición servil, en sus gestos y acciones revelan el sentir de sus guías. Son el brazo armado del imperio, o la carne de cañón, según se le mire y, ante todo, la mano que ejecuta el trabajo sucio. Aquí una descripción magistral de uno de ellos:
Se presentó un hombre desnudo hasta la cintura, como los masajistas de los baños. Era muy alto, viejo, flaco, y llevaba al costado un cuchillo en una vaina de bronce. Su cabellera, levantada por una peineta, exageraba la longitud de su frente. Cierta somnolencia le empalidecía los ojos, pero le brillaban los dientes y los pies se posaban suavemente en las losas; todo su
cuerpo tenía la agilidad de un mono, y su rostro la impasibilidad de una momia.
Respecto a los elementos estrictamente literarios del relato, se destaca una narración con abundancia descriptiva del lugar en el que se desarrolla la historia y los objetos con los que interactúan los personajes. En este sentido, el autor ratifica su capacidad para condensar la atmósfera de un relato a partir del juego visual que configura la actuación de los personajes y «contar sin contar» o contar «como quien no quiere la cosa». Ejemplo de esta destreza es la alusión al homicidio que precedió el adulterio de Herodías y que en boca de Antipas fue solo algo circunstancial:
…su cruel intención le pareció justificada. Esos asesinatos eran una consecuencia de las cosas, una fatalidad de las casas reales.
Lo mismo ocurre con el pasaje sobre los caballos, en el cual se alude a hechos que no tienen relación directa con el momento de la narración, pero que indudablemente dan cuenta de la carga memoriosa de los objetos y en particular de los animales:
Había allí tal vez un centenar de caballos blancos que comían la cebada en una tabla colocada a nivel de su hocico. Todos tenían la crin pintada de azul, los cascos en mitones de esparto, y los pelos de entre las orejas ahuecados sobre el frontal como una peluca. Con su cola, muy larga, se golpeaban suavemente los jarretes (…)
Eran animales maravillosos, flexibles como serpientes, ligeros como pájaros. Partían con la flecha del jinete, derribaban a los soldados mordiéndoles en el vientre, salvaban los obstáculos de las rocas, y durante todo un día mantenían en las llanuras su galope frenético; una palabra los detenía.
«Herodías» es un relato de una gran riqueza literaria y cuya fuerza narrativa logra equilibrar la forma y el fondo de la historia. La mezcla de un lenguaje cercano al texto bíblico, cuando Juan el Bautista maldice a sus captores, establece el contraste con los momentos en los que el narrador despliega su caudal lingüístico para referirse a los gestos y reflexiones o para introducir sutilmente aspectos emocionales de los personajes sin describirlos en forma directa:
Una toga de púrpura liviana la cubría hasta las sandalias. Como había salido precipitadamente de su habitación, no llevaba collares ni zarcillos. Una trenza de su cabello negro le caía sobre el brazo y su extremo se hundía entre los senos. Le palpitaban las aletas de la nariz, le iluminaba el rostro un júbilo triunfal…
Con esta técnica, y si bien la narración está cifrada en las intrigas que conducen a la muerte de Juan el Bautista, podría plantearse también que «Herodías» tiene entre otras virtudes: la de ser un relato erótico, toda vez que si bien las acciones de los personajes dan cuenta de las tramas y conflictos de orden político y familiar, es realmente el juego de seducción de Salomé lo que logra
desacomodar a Antipas y provoca un desenlace de una gran carga emocional, en contraste con lo que siempre estuvo bajo el control de la razón.
Con el desarrollo del psicoanálisis, hoy se reconoce que la realidad es el deseo y el deseo es la realidad, así como el amor es pasión carnal o no es nada. En este sentido, el hastío de Antipas por Herodías está planteado desde un enfoque racional de la conveniencia y la inconveniencia política, y su tratamiento está dado en términos de reflexión o en las discusiones que ambos sostienen. Pero la pasión por la muchacha es algo que no se nombra en forma explícita: Salomé es olida, tocada, besada, penetrada, soñada; y el sueño, como el amor, al decir de Bachelard, es una unidad sin palabras.
En este aspecto se podría plantear que si bien Madame Bovary es la obra culmen de Flaubert, en «Herodías» se develan elementos clave en la construcción de un lenguaje que sabe mantener la fuerza de las emociones y los sentimientos, por encima de la visión heroica de los personajes.
La danza de Salomé
En comparación con José y sus hermanos de Tomas Mann, el Evangelio según Jesucristo de José Saramago o El Reino de Emmanuel Carrère, inspirados todos
en episodios bíblicos, Herodías tiene como virtud la capacidad de condensar en un texto muy breve una mirada particular sobre el conflicto judeocristiano en función de las concepciones griega y romana. Entre las consignas de «¡Larga vida al César!» y «El cuerpo no se desarrolla sin el alma, ni puede sobrevivirla», se presentan dos visiones opuestas y, si se quiere, contradictorias de la concepción religiosa y del mundo.
Griegos y romanos creían inmortales a los dioses, no a los hombres. «No existía. He existido. Ya no existo. ¿Qué importancia tiene?», reza el epitafio de una tumba en Roma. Por ello la visión del infierno que evoca Mannaei cuando se le ordena decapitar a Ioakanan tiene más relación con el descenso de Ulises al Averno, en la Odisea, que con el temor infundido por la tradición de los pueblos forjados con la sangre del desierto. Los judíos llamaban Sheol a sus infiernos y rezaban para que Dios estableciera su reino durante su vida, durante sus días, no después; pero a diferencia de los romanos y los griegos, que toleraban un poco mejor la injusticia, atribuyéndola al azar o al destino, los judíos se aferraban a la idea de que dios trata al hombre de acuerdo con sus méritos. De ahí la carga ideológica en las palabras de Juan el Bautista cuando habla de un salvador, lo cual para ese momento del relato bíblico parece confirmar que la resurrección es una quimera, al igual que el Juicio Final, y que la vida es para gozarla mientras se tiene.
Dice Joaquín Moriz, a propósito de la novela hispanoamericana, que la transformación de una sociedad jamás ha sido o será codificable; por tanto, cada revolución es irreversible e irrepetible y los hombres que la hacen siempre deben inventarlo todo de nuevo. «Herodías» es, pues, un relato que nos presenta el germen de una revolución en el sentido estricto de lo ideológico, de la amalgama de justicia y tragedia que se desarrolla en sus páginas, a veces con rasgos de justicia poética:
El viento cálido llevaba, con un olor de azufre, como la exhalación de las ciudades malditas, enterradas debajo de la ribera, bajo las aguas densas.
Todo lenguaje supone una representación y el lenguaje de la barbarie podría someternos a condicionamientos de tipo cronológico; pero el lenguaje de la imaginación logra romper la fatalidad al liberar los espacios de lo real y Flaubert es un autor que, con su lenguaje, opta por mostrarnos una visión distinta de la tragedia, no la sangre de la decapitación sino la sangre del deseo y los móviles que condujeron a esa barbarie.
Para la narración bíblica es determinante que Ioakanann pierda la cabeza por sus convicciones, porque más allá del lenguaje cifrado de las profecías está la visión revolucionaria del mundo. Para Herodes Antipas y para el lector contemporáneo de «Herodías», es un hecho que, más allá del relato bíblico y de toda la
carga ideológica cristiana que el mismo encarna; que a pesar de los siglos, de la transculturación y de los demás fenómenos sociológicos contemporáneos, en nuestra imaginación subsiste la efigie perdurable de la hija de Jezabel, la de la cintura danzante como si Policleto la hubiese tallado en un marfil puro; Salomé, la muchacha que danza alrededor de las piedras.
Ojos de perro azul
Marta Catalina Acosta
Releyendo las reseñas y los cuentos de Gabriel García Márquez se hizo obvio para mí, que el autor buscaba llevar al lector a una experiencia extática (de éxtasis) y lo digo porque en mi caso lo logró, pero creo que para que surja el efecto hay que leer muchos de sus cuentos el mismo día o sin mucho tiempo de por medio o, al menos, repasando las notas que sobre estos se tenían antes de retomar la lectura.
En caso de que lo anterior sea solo producto de mi imaginación, esta especie de «resumen-interpretaciónrepaso» de once de los catorce textos del libro Ojos de perro azul, es también un eco de la inquietud de Carmen Posada, que en su reseña nos dice: «‘Diálogo del espejo’ es un cuento que contiene profundidades conceptuales que merecen un análisis detenido porque, bien sean
aparentes o subyacentes, están los temas de lo onírico, de la circularidad de la vida y la muerte, del tiempo y el espacio, el yo y el otro, lo racional y lo irracional» y de las observaciones de otros compañeros como Carlos Mauricio Bedoya: «Hablar desde la muerte o con la muerte como personaje rebosante de vida, ¡interesante contradicción!, es una línea de estudio y trabajo de estos primeros relatos de la obra de Gabriel García Márquez». Además, comparto el deseo de Juan Carlos Gutiérrez, asistente al Taller de Escritores de la BPP, quien después de leer «Diálogo en el espejo» anota: «Quisiera en la mañana presenciar el choque de dos que se ven en el espejo de la vida: el que vive el sueño y el que sueña en la vigilia, es decir, el que pasea por ambos mundos con placer pleno».
Luego de mi experiencia, se me hizo obvio que uno de los temas fundamentales de los textos es el pensamiento paradójico según el cual el conflicto entre los opuestos es la base de toda existencia. Para mi deleite a los ocho días de estar pensando en el asunto, Gonzalo Soto Posada en su programa radial «En diálogo con los medievales» de la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos dice que «La mística es aquello que dota de sentido a la existencia (…) entrando en el ámbito de lo inefable, en el ámbito de lo indecible. (…) Para Dionisio Areopagita, Dios es el de muchos nombres, sin nombre; (…) es la belleza pero está más allá de la belleza, es el ser pero está más allá del ser, la verdad, la bondad,
es la nada porque no se puede identificar con una positividad ontológica. (…) el místico habla de un dios que ilumina encegueciendo, de una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna, de un camino sin camino, de un silencio que habla».
La única manera de nombrar lo inefable es no nombrarlo. En otras palabras, contradiciéndose hasta que el lenguaje cobre otro sentido, el único capaz de hacer lo imposible. En este caso la contradicción no se llama paradoja, sino oxímoron, que según la Real Academia Española, significa la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido. Luego de escuchar el programa me convencí de haber vivido una especie de éxtasis místico tal vez no por la experiencia de Dios, como por la de haber usado el lenguaje durante horas de manera diferente, no desde la lógica de la no contradicción si no desde su contrario, el pensamiento paradójico que es capaz de contener a la primera, pues es más amplio, más universal, más omnipresente como el dios que no sé si poner en mayúscula o en minúscula, pero que también sentí porque cuando el lenguaje no separa, une y ¿qué une?, pues lo que es y su contrario, y en la unión se es omnipresente, no hay partes, solo el todo, se es uno, ¿cómo no estar en uno?
Excluiré del siguiente resumen «De cómo Natanael hace una visita», «La mujer que llegaba a las seis» y
«Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo» porque no ejemplifican de manera tan contundente, como los otros once cuentos de esta sección, la conjunción de los opuestos. Gabo nos habla de un mundo que solo logra su total definición en los contrarios como también ejemplificó Oscar Hernández en su poema «Inventores»:
Quién lo fuera a creer Pero quien lo creyera Que el inventor del hambre Fue el mismo de la hartura Y el odio y el amor También quién puede creerlo Son hechos en el mismo taller El de la hartura llenó su panza-corazón Y le quitó la harina a su enemigo Y el ángel bueno y su pariente el diablo Es la historia de una sola familia La de la oveja negra Quién lo fuera a creer Si hasta pudiera ser que las estrellas Son mentiras azules doradas y lejanas O montes de carbón Con luz prestada Y quién fuera a creer que aquel abrazo Fue el hermano menor de aquella cuchillada
Quién lo fuera a creer Que el todo es idéntico a la nada Y dos hermanos iguales y distintos Qué cosa más casual Uno se llama el bien y el otro el mal Quien lo creyera�
Y otros autores en lo relativo a la vida y la muerte con frases como:
«La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos». Antonio Machado
«Pero la vida es corta: viviendo, todo falta; muriendo, todo sobra». Félix Lope de Vega
«Hay que esperar lo inesperado y aceptar lo inaceptable. ¿Qué es la muerte? Si todavía no sabemos lo que es la vida, ¿cómo puede inquietarnos conocer la esencia de la muerte?». Confucio
«Después de todo la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida». Mario Benedetti
Resumiendo, la dualidad entre la vida y la muerte es el tema de «La tercera resignación», «Eva está dentro de su gato», «Tubal-Caín forja una estrella», «La otra costilla de la muerte», «Amargura para tres sonámbulos», «Alguien desordena estas rosas» y «Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles». En cuanto el par de opuestos sueño-realidad tenemos, a «Ojos de perro azul» en lo
relativo a la luz- oscuridad o la información y la desinformación propongo a «La noche de los alcaravanes», en lo relacionado con la realidad y la imagen tenemos a «Diálogo del espejo» y en cuanto a presente-pasado está «Un hombre viene bajo la lluvia».
Claro que Gabo se encarga de otros opuestos como veremos a continuación y no solo de los opuestos, sino del límite que hay entre ambos en forma de espejo, agua, sueño vívido… como nos lo ejemplifica Carlos Osorno en su reseña de «Ojos de perro azul»: «Digo que la historia es un juego de espejos no solo por lo obvio del encuentro de los sueños de ambos o de todos, o por el papel que el espejo juega en la historia, sino porque, en un sentido más poético, mientras él siempre olvida la frase citada al despertar, ella siempre olvida, cuando sueña, la ciudad en la que busca con empeño a su enamorado…»
En «De cómo Natanael hace una visita» se nos dice que «Sólo a un embolador se le ocurre decir que no sabe si es casado, antes de afirmar que es soltero». Y solo a Gabriel García Márquez se le ocurre decir que una muda habla o que muerto está muy vivo de la manera tan única como lo hace, lo que lo distingue de los ejemplos vistos con anterioridad.
Para poder seguir con mi análisis propongo la unificación de los once cuentos en un solo bloque del cual extraeré los fragmentos para ejemplificar cada caso.
El tema de «la vida y la muerte o presencia y ausencia» se presenta en ocho de los once cuentos, las páginas son de la edición «Cuentos completos» de Penguin Random House Grupo Editorial.
«La tercera resignación»: «Estaba en su ataúd, listo a ser enterrado y, sin embargo, él sabía que no estaba muerto». (…) «Tal vez el médico nunca habló de esa extraña ‹muerte viva» 13 «Ni siquiera tenía que respirar para vivir su muerte» 16 «Eva está dentro de su gato»: «Ella tenía miedo de sentirlo de nuevo a su lado después de haber saltado el muro de la muerte». 24 «…¿estaría en el limbo? Se estremeció». 29 «TubalCaín forja una estrella»: «Ya debo estar muerto. Hace rato que estoy colgado de esta soga…» 39 «Caramba, si casi me estoy pudriendo» 39 «…transfigurado por la fiebre, envuelto en un tibio aliento de ese mundo artificial que era el mío». 36 «La otra costilla de la muerte», «Tal vez cuando llegue hasta el muerto la descomposición orgánica, él, el vivo empiece a podrirse también dentro de su mundo animado». 50 «¡Era la consciencia del desdoblamiento! ¡Su doble era un cadáver!» «Diálogo del espejo» «…le echó una mirada aburrida desde el espejo», «Un ligero sobresalto le subió (…) al descubrir en esa imagen a su propio hermano muerto cuando acababa de levantarse. «Amargura para tres sonámbulos»: «No estaba dura como nos pareció al principio. Al contrario, tenía los
órganos sueltos (…) como un muerto tibio, que no hubiera empezado a endurecerse».
En cuanto a «forma y no forma» tenemos ocho de los once cuentos:
«La tercera resignación» que no tiene forma exacta, definida, y sabrá resignadamente que ha perdido su anatomía de veinticinco años y que se ha convertido en un puñado de polvo sin forma, sin definición geométrica». 17 Estaba en todo el mundo físico más allá. Y sin embargo, no estaba en ninguna parte». 29 «Eva está dentro de su gato» «…para ingresar ahora en un mundo extraño, desconocido, en donde habían sido eliminadas todas las dimensiones». 25, «Ahora estaba incorpórea, flotando, vagando sobre una nada absoluta, convertida en un punto amorfo, pequeñísimo sin dirección». 27 «… ahora en su nueva vida intemporal e inespacial…» 25 «Tubal-Caín forja una estrella»: «Pronto se convertiría en un ser pequeño, mínimo, que se desdoblaría y se multiplicaría por todos los rincones (…) multiplicándose cada vez más hasta llenar por completo la habitación». 38 «La otra costilla de la muerte»: «…mientras el cuerpo, liviano, ingrávido, traspasado por una dulce sensación de beatitud iba perdiendo consciencia de su propia estructura material, de esa sustancia terrena, pesada, que lo definía…». 45 «Diálogo del espejo»: «Allí, bajo las yemas —y después de las yemas, hueso contra hueso—,
su irrevocable condición anatómica había sepultado un orden de compuestos, un apretado universo de tejidos, de mundos menores, que lo venían soportando, levantando su armadura carnal…» 54 «Amargura para tres sonámbulos»: «…como (…) si hubiera perdido la facultad natural de estar presente».
En cuanto a «un momento y una eternidad o presente y pasado» tenemos cuatro de los once cuentos:
«Eva está dentro de su gato»: Hacía apenas un segundo –de acuerdo con nuestro mundo temporal –que se había realizado el tránsito (…) 29 Solo entonces comprendió ella que habían pasado tres mil años desde el día en que tuvo deseos de comerse la primera naranja. 32 «Tubal-Caín forja una estrella»: —Espacio y tiempo…Así sí; ¡cómo me gusta verlos patas-arriba!» 37 «La noche de los alcaravanes» Pero ni siquiera la presencia del sol nos interesaba. La sentíamos ahí, en cualquier parte, habiendo perdido ya la noción de las distancias, de la hora, de las direcciones. 101«Alguien desordena estas rosas» No parecía entonces la mujer que desde hace veinte años cultiva rosas en el huerto, sino la misma niña que en aquella tarde de agosto trajeron…105 «Nabo el negro que hizo esperar a los ángeles»: «Hace una eternidad que estoy aquí», dijo el hombre. «Hace apenas un momento que me pateó el caballo -dijo Nabo-…» 116 «Un hombre viene bajo la lluvia»… olía de nuevo como antes, como si fuera otra vez la
época en que había hombres que entraban sudando a las alcobas…121 Y como una excepción a lo dicho con anterioridad: «Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo» Ahora no me sorprendería que me llamaran para asistir a la misa del domingo pasado 132.
En cuanto a «Persona y animal u hombre y mujer» tenemos seis de once cuentos:
«Eva está dentro de su gato»: «¿Primaría el instinto animal, primitivo, del cuerpo, o la voluntad pura de mujer?», «La otra costilla de la muerte»: «Detrás del árbol estaba su hermano, el otro, su gemelo…» 44 «… estaba su hermano vestido de mujer frente a un espejo…» 44, «Resignado, oyó la gota (…) que golpeaba en el otro mundo, en el mundo equivocado y absurdo de los animales racionales». 51 «Diálogo del espejo»: «… dentro de su alma un perro grande se había puesto a menear la cola». 59 «Nabo el negro que hizo esperar a los ángeles»: «Nabo empezó (…) a decir que oía, junto a la oreja, la respiración de los caballos ciegos…» 113 «…como si fuera un caballo, como si la patada le hubiera comunicado la torpeza (…) de los caballos». 114 «Un hombre viene bajo la lluvia»: «La otra se puso en pie, seguida minuciosamente por la mirada de ella». 120 «…como si en vez de un hombre hubiera estado examinando un pájaro». 121
La muerte de la acacia
Diana Estella Barrera Agudelo
Pedazos, limaduras de intimidad se cuelan de la casa de doña Genoveva a la ciudad para ser convividas específicamente con los habitantes de ese barrio viejo «Prado». Pese a que se descubren grandes secretos, todo lo que se revela deja preguntas más profundas. Tanto vecinos como narrador y lector desconocemos, de los personajes principales, sus ardores reales, sus dolores más hondos, esos que se permiten cada uno de los personajes en los cuentos de Oriane tía Oriane, El muñeco y Ciruelas para Tomasa. En «La muerte de la acacia», la intimidad no es narrada a puerta cerrada de la casa, más bien de tanto confinamiento sale polvorienta esparciéndose y llegando a los ojos, oídos, tacto y olfato de las gentes de la ciudad.
Esta sensación de no conocer las honduras de los personajes principales se da primero porque el narrador nunca da la palabra, ni a ellos ni a nadie, es sólo su voz la que recoge las interpretaciones de lo sucedido y nos cuenta. En segundo lugar se da porque en esencia los personajes son o viven de apariencia, se valen, en el caso de doña Genoveva, de las amigas para que digan sólo lo que ella quiere que se hable sobre sí, por esta misma razón compra los diarios de la ciudad y «así protegida doña Genoveva podría llevar la existencia que le divertía» mientras que don Federico Caicedo se escuda en la asociación de exalumnos para dejar en claro su «pulcritud» y apariencia de hombre ejemplar. Si no fuera por las dos apariciones contundentes del pariente, no lograríamos discernir algunas verdades de sus vidas.
Como se ha visto en sus otros cuentos, es categórica la finura de Marvel Moreno para jugar con el tiempo, pues esos saltos temporales, desarrollando en un lado lo que había dejado en punta en otro, hacen que esta historia «no tan simple» se convierta en un suceder de aconteceres asombrosos. No ingenuamente la autora trae del pasado la fuga de la madre de don Federico con un cantante de bambucos y a Genoveva Insignares, tía de doña Genoveva, que harta de ser mujer decide vivir como hombre e internarse en el monte, estas dos mujeres trasgresoras serán las que impidan mayores juzgamientos a lo que personifican don Federico y doña Genoveva en este cuento.
Llama la atención cómo la escritora dota de varios recursos al narrador:
1. Cuando en su relato el narrador generaliza (la gente, aquellas personas, alguien, nadie, etc.), hace sentir la voz del barrio, los hace personaje, la narración funciona cual coro griego, pues en estas voces no encontramos disensos, lo que piensa uno, al unísono, es el pensar de todos los otros. 2. Al incluirse, el narrador, pocas veces en lo narrado:
«…nadie supo por qué se fue cuando parecía haberse instalado definitivamente entre nosotros»,
«nos habíamos acostumbrado a pensar en doña
Genoveva como una persona bondadosa», «al cabo de todos esos años nos parecía de pronto como una deidad enigmática» hace que se comporte como un emisario, como ese que representa la voz del pueblo y cumple a cabalidad con su misión.
Aunque sus señalamientos y toma de postura:
«…de un conservador podía esperarse», «cosa curiosa, al menos en apariencia, don Federico no se mostraba molesto…», «el desalmado Santander», nos permite ubicarlo más en un bando que en el otro.
3. Que el narrador se refiera a algunos por sus roles (el sirvientico de las Aycardi, el alcalde liberal primo hermano de Daniel, los conservadores, los liberales,
la hermana natural, las amigas, el parientes, las matronas, el carretero, etc.) y que por el contrario llame por su nombre a los personajes que tienen poder (Daniel Gonzáles, el padre Sixtino, el padre
Justo, don Francisco, doña Genoveva) consigue instaurar más que con las caracterizaciones de los personajes y las situaciones desarrolladas, las temáticas religiosas, políticas, feministas y de poder con las que convive esta sociedad.
Inquieta lo determinante en la caracterización de los personajes que tienen nombre. Mientras que don Federico es controlador, fanático, conservador en política y católico, Daniel Gonzales es contrabandista y ejerce el poder por su cuenta, sabe de bebedizos y de hechicerías; es el personaje de Doña Genoveva en el que se presenta cierta dicotomía, pues siendo «una mujer educada en la más pura rebelión enciclopédica…» resultaba incomprensible tanta docilidad. Sin embargo «es la voz cantante de la ciudad», delega a Daniel Gonzales para que administre sus negocios y toma venganza por el acto atroz de su mutilación. Aunque verosímiles, estos personajes dejan una desazón, por no saber si realmente son lo que representan.
Uno de los recursos que me salvó de no caer en la ingenuidad como lector, fueron las alertas y los presagios de las gentes y las matronas: «… la acacia de doña Genoveva era un símbolo y una interrogación», «…y
las viejas matronas… profetizaban que tarde o temprano un mal viento soplaría en casa de don Federico», «…Temiendo que la súbdita paz fuera presagio de desdicha los vecinos se quedaron desvelados…», pues gracias a ellos me devolvía en la lectura una y otra vez siendo precavida de no quedar atrapada en tanto «mágico» realismo. Es así como para mí no fue demasiado tarde comprender a doña Genoveva, y aunque la perplejidad me acompañó durante las primeras lecturas, permanecer más en la estructura que en el contenido conquistó en mí otras posibles comprensiones.
Los misterios generalmente están encarnados en secretos trémulos y en verdades sublimes; el cuento «La muerte de la acacia» encarna uno de los más antiguos de la humanidad, el de la dualidad: «...veríamos crecer detrás del muro salpicado de vidrios mucho después de que alguien dijera haber encontrado en el mercado a un carretero vendiendo un anillo de oro con dos leones grabados, aquellas nuevas acacias misteriosas y provocantes floreciendo dos veces al año en una furia de pétalos rosa y amarillo». El cuento es una farsa sobre la polarización, pues todos y todo termina siendo algo más que los buenos y los malos, los liberales o los conservadores, los religiosos o los laicos, los machistas o las feministas, para evidenciar lo que como raza humana somos un cúmulo de contrariedades, alimentando a veces lo sublime, otras veces lo profano.
Los que se van de Omelas
William Alejandro Blandón Cortés
«Los que se van de Omelas», de Ursula K. Le Guin, además de un cuento, es una tesis sobre la felicidad, una puesta a prueba para el lector, de sus límites para alcanzarla.
Está narrado en una tercera persona engañosa (ya diré por qué) y nos adentra, inicialmente, en un edén. Omelas es una representación ideal de la convivencia humana: «Los niños correteaban de un lado a otro, elevando sus gritos estridentes por encima de la música y los cantos como vuelos entrecruzados de golondrinas. Todos los desfiles se dirigían a la zona norte de la ciudad, donde en el gran prado Campos Verdes, chicos y chicas desnudos en el aire brillante, con los pies, las piernas
y los ágiles brazos cubiertos de barro, ejercitaban a sus intranquilos caballos antes de la carrera»; esto también se ve en el momento en que introduce al caballo en una relación íntima con los pobladores de la ciudad: «Los caballos no llevaban arreos, excepto una brida sin bocado […] estaban muy excitados, al ser el caballo el único animal que ha adoptado nuestras ceremonias como propias», pues este suele ser una representación de sexualidad, pasión, libertad, y, en este caso particular, dichos atributos se convierten en una proyección del narrador de su paraíso terrenal, lo que él considera la perfección.
El narrador, que antes estaba deleitándose con la descripción de una ciudad tan magnífica, nos aleja del ensueño. Cuestiona la definición de alegría y su relación inherente con la simplicidad. Ahora se muestra ajeno a las costumbres de Omelas, casi como si hubiera mentido y decide que es el lector quien debe construir su ciudad ideal: «Tal como la describo, Omelas parece una ciudad de cuento de hadas, perdida en el pasado y en la distancia. Quizá sería mejor que la imaginarais según vuestras fantasías, […] porque ciertamente no puedo satisfaceros a todos»; pero hay dos cosas aquí: la primera, el narrador sí pertenece a Omelas, a su propia recreación, y la manera majestuosa de describirnos su ciudad lo demuestra; la segunda: antes mencioné una tercera persona narradora engañosa y es porque, aunque el narrador mantiene cierta omnisciencia y lejanía
en su contar, hay momentos en que apela al lector a que (inconscientemente), si lo desea, modifique su ideal y se adhiera nuevamente a la narración; entonces en ese momento en que el narrador se dirige a nosotros, nos convierte en acción dentro de la historia por medio de una segunda persona.
Luego de que el lector construya su propio ideal, la voz narradora se sumerge de nuevo en Omelas, negándole la felicidad completa, tornando la fantasía más real. No permite que el concepto de paraíso construido se mantenga inmaculado, acaso porque el lector no lo aceptase o porque el mismo narrador lo negase (en este caso, me atrevo a pensar que es un escepticismo universal respecto de un mundo material en el que no sucede nada malo): «¿Os lo creéis? ¿Aceptáis el festival, la ciudad, la alegría? ¿No? Entonces, permitidme describir un detalle más».
La historia, la humanidad de los ciudadanos de Omelas, pasa de lo sublime a lo aterrador. Aparece la mácula en la virtud, el sacrificio obligado, sin razón aparente, que debe ofrecerse para continuar en la cúspide (intelectual, anímica): Un niño «mentalmente débil» encerrado en algún lugar; confinado, maltratado, desnutrido, desesperado, abandonado, y cuya situación debe mantenerse tal cual para que exista la felicidad en Omelas: «Todos saben de él, todos los habitantes de Omelas. Algunos han ido a verle, […] Todos saben que
debe estar ahí. Algunos comprenden la razón y otros no, pero todos entienden que su felicidad, la belleza de su ciudad, el cariño de sus amistades, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus estudiosos, la habilidad de sus artesanos, incluso la abundancia de sus cosechas y la bondad del clima en sus cielos dependen totalmente de la abominable desdicha de ese niño». ¿Qué puede ser más cruel que el maltrato a un niño indefenso y que además clama por su libertad?
Omelas es un arquetipo, la representación de la vida «perfecta» y quienes se quedan, aceptan vivir con el «sacrificio»; los que se alejan, se rehúsan a vivir en una sociedad que permite el sufrimiento. Para algunos, estos últimos de seguro eligen una mediocridad emocional porque renuncian a la virtud, para otros es la libertad de sus corazones. Resulta curioso que de aquellos que se van de Omelas, ninguno tuvo la iniciativa de liberar al niño, como si fuera imposible hacerlo, como si fuera imposible derrotar el dolor, porque quienes se van deben seguir viviendo con ello. No por abandonar la ciudad olvidarán al niño y la crueldad que le infligen.
El cuestionamiento que provoca «Los que se van de Omelas» alcanza varios niveles: se puede mirar a nivel individual, como una introspección, una visión de lo que es la felicidad para cada uno; que hay que aprender a valorar el dolor experimentado para valorarla. Algunos deciden no hacerlo y toman caminos desconocidos,
se pueden sumir incluso en la depresión. Otro nivel puede ser global: no se puede negar la relación del niño con pueblos completos oprimidos por naciones, digamos, de primer mundo; el desarrollo que estas últimas han logrado a costa de la explotación, y cómo sus ciudadanos, tan civilizados entre ellos, den cuenta o no de lo que indirectamente provocan, viven con ello como en una burbuja.
A sabiendas de que el texto propone que el dolor es necesario para conocer la felicidad, queda una pregunta que cada quien debe hacerse en la intimidad: ¿vale la pena vivir en Omelas?
Nota adicional: la ciencia ficción, como el resto de literatura, trata sobre los asuntos más íntimos del hombre, usualmente en un trasfondo tecnológico, alternativo, a veces más intenso, otras más difuminado. Este trasfondo puede ser atractivo o repelente para el lector (dependiendo de sus afinidades lectoras, por lo general) y, para el escritor, su intensidad se puede deber al deseo de soñar un mundo futuro o diferente. Lo que sí es cierto es que todos los escritores sueñan un mundo diferente, algunos más coherentes que otros, pero diferente, al fin y al cabo. La ciencia ficción, a nivel literario, no es sinónimo de ligereza ni mucho menos mediocridad como a veces se piensa.
Sobre los autores
Sobre los autores
María de los Ángeles Martínez Jaén (España). Realizó estudios de sociología en la Universidad de Antioquia y diplomado en Derechos Humanos en la misma universidad. Ha publicado en medios especializados textos sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres. Con anterioridad asistió al Taller de Escritura Creativa de la Universidad de Antioquia, dirigido por Mario Escobar Velásquez. Cuentos publicados: «Sólo un día», en Obra diversa 3 (selección de textos del Taller de Escritores de la BPP, 2015); «Isaura Macual», en Generación (2019) y en Gotas de Tinta, revista digital, y «Habitación tomada (con perdón de Cortázar)», en Relatos de Cuarentena en la página web de la Biblioteca Pública Piloto.
Alex Mauricio Correa López
Medellín. Contador Público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Ganador y finalista de concursos de
poesía y cuento en dicha institución. Asistió a los talleres de escritores del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid dirigidos por Mario Escobar Velásquez y Edgar Trejos. Con el cuento «Superación personal» fue finalista en el concurso literario «Medellín en 100 palabras», versión 2018, de la Fundación Plagio – Metro de Medellín – Comfama. En Obra diversa 3 (selección de textos del Taller de Escritores de la BPP, 2015) publicó su cuento: «Cloto, Láquesis, Átropos». Poemas publicados: «Alegoría del poder», «La muerte a los doce» y «Mientras duermes» en la revista Árcades N° 10. Y sus reseñas «La eternidad para los hombres sin esperanza» (sobre Bartleby, el escribiente, de Herman Melville) y «La vida a bordo de un Chevrolet» (sobre El día de la Independencia, de Richard Ford) fueron publicadas en la revista Digital Gotas de Tinta, números 21 y 29 respectivamente.
Víctor García Vásquez Liborina (Antioquia), 1953. Abogado de la Universidad de Antioquia, jubilado de la Rama Judicial. Asistió al Taller de Escritura Creativa de la Universidad de Antioquia dirigido por Mario Escobar Velásquez y al Taller de Creación Literaria de la Universidad Pontificia Bolivariana dirigido por William Rouge. El cuento que se incluye en este libro fue publicado previamente en la revista virtual Gotas de Tinta, N°34, abril de 2020.
Gustavo Vásquez Obando Caramanta (Antioquia), enero de 1940. Jubilado de la Rama Judicial del Poder Público. Libros publicados: Lo que trae la neblina (Cuentos. Fondo Editorial de la Biblioteca Pública Piloto, Vol. 142, 2013). Cuentos suyos figuran en Obra diversa 2 (2010), Obra diversa 3 (2015) y en Casi un libro de amor (Selección de textos de los talleres literarios de la BPP, 2019). Ganador del Primer Concurso de cuento de las EE.PP de Medellín, en 2013, y del organizado por el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, en el mismo año. Finalista en el Concurso Premio Nacional de Cultura, modalidad cuento, de la Universidad de Antioquia, versión 2018, con el libro De recuerdos y de neblinas.
Estella Higuita Urán Caicedo (Antioquia). Maestra de la Normal Sagrada Familia de Urrao. Socióloga de la Universidad San Buenaventura. Magister en Educación, Orientación y Consejería de la Universidad de Antioquia. Cuentos suyos fueron publicados en Obra diversa 2 y Obra diversa 3 (selecciones de textos del Taller de Escritores de la Biblioteca Pública Piloto, 2010 y 2015), en la revista digital Gotas de Tinta y en el disco compacto de Literatura Antioqueña Clásica y Contemporánea del IDEA.
Luis Fernando Escobar Ramírez
Cali, 1950. Economista de la Universidad de Medellín. Especialista en Planeación y Desarrollo de la Université de París I – Panthéon – Sorbonne. Especialista en Bolsa y Gestión de Patrimonios de George Town. Tuvo una columna financiera en el periódico El Mundo, de Medellín. Ha publicado artículos sobre economía en la Revista Antioqueña de Economía de la Cámara de Comercio de Medellín. Asistió al Taller de Escritores de la Universidad de Antioquia dirigido por Mario Escobar Velásquez. Cuentos publicados: «Cuando el tiempo voló», en la sección Relatos de Cuarentena de la página web de la BPP.
William Alejandro Blandón Cortés Medellín. Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Antioquia. Cuentos publicados: «Tautología de una madre», en el libro electrónico Binarius III de la Universidad EAFIT (2013); «Tres llamadas perdidas», en Obra diversa 3 (2015). Finalista en el Concurso Nacional de Cuento Uniremington Cuéntale a tu país (2020) con el cuento «Un hombre en la acera». Su reseña «Un día perfecto para el pez plátano», de J.D. Salinger, apareció en Obra diversa 3, y «Lectura de Opiniones de un payaso», novela de Heinrich Böll, se publicó en RHS – Revista de Humanismo y Sociedad, de Uniremington (2015).
Isabel Bernal Restrepo
Medellín, 1985. Diseñadora de modas de la Colegiatura Colombiana, con postgrado en vestuario escénico de la Universidad de Barcelona. Tiene una marca de ropa especializada en danza. Asiste al Taller de Escritores de la BPP y desde 2020 al Taller de Creación Literaria de la Biblioteca de Comfama de Caldas (Antioquia) dirigido por Juan David Jaramillo. En la sección Relatos de Cuarentena de la página web de la BPP se publicó su cuento «Concierto Móvil».
Oscar Giovanni Giraldo
Medellín, 1976. Docente del municipio de Medellín. Sus cuentos «El uniforme viejo» y «La felicidad» fueron publicados en la revista Palabras de Maestros, en los años 2018 y 2019.
Marta Catalina Acosta
Medellín, 1977. Bióloga de la Universidad de Antioquia. Ha publicado los siguientes cuentos: «Santificar las fiestas» en Obra diversa 3 (2015), «Diez Minutos» en Antología de Relata (2015) y en Generación (enero 7 de 2018), «El ovejo» en Escritos desde la Sala N°24, y «Un jardín para Ruth» en Casi un libro de amor, recopilación de textos de los talleres literarios de la BPP (2019).
G. Leonardo Gómez Marín
Yarumal, 1978. Técnico en Gestión de Recursos Naturales. Cuentos suyos fueron publicados en Obra diversa 2 (2010) y Obra diversa 3 (2015), en la Antología de Relata (2012), en Escritos desde la Sala N°22. Libros publicados: Me negarás tres veces y otros cuentos (Editorial Universidad de Antioquia, 2015) y la novela Cuando la travesía era un sueño (2020), edición personal, digital e impresa.
Luz Helena Jaramillo
Medellín, 1952. Ingeniera Civil de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín. Cuentos publicados: «El regalo», en Obra diversa 3 y en Generación (13 de diciembre de 2015), y «La profesora Oliva» en la revista digital Gotas de Tinta.
Mariela Rave
Bello (Antioquia), 1960. Médica general de la Universidad de Antioquia. Asiste al Taller de Escritores de la BPP desde 2015.
Gloria Isabel Ramírez Echeverri
Medellín. Abogada de la Universidad de Medellín, con especialización en derecho laboral de UPB y en derecho privado de UNAULA. Licenciada en filosofía y letras de
la UPB. Participación como estudiante en el semillero de investigación «La escritura y la experiencia poética» de la Facultad de Filosofía y Letras de la UPB, cuyo resultado fue La divina noche (Antología comentada, 2006).
Carlos Mauricio Bedoya Bello (Antioquia), 1972. Arquitecto Constructor y Magister en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Doctor en proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Profesor de Construcción sostenible en la UNAL de Colombia, sede Medellín. Libros publicados: Mujer de oro (novela, Editorial Diké, 2016). Ha publicado cuentos en: Obra diversa 3; Selección de cuentos latinoamericanos, revista Fahrenheit, Bogotá, 2007; en la selección de cuentos La casa contada y cantada, Colección CONFIAR, y en Generación (2020). Su Relato – Álbum El Servilán se editó en 2020 por Vásquez Editores.
Liliana Giraldo
Medellín. Psicóloga y Magister en Investigación Psicoanalítica de la Universidad de Antioquia. Ha publicado artículos académicos, algunos de ellos relacionados con la noción de lo imaginario. El primer maestro que acompañó su inquietud por la escritura fue Jaime Alberto Vélez. Ha asistido a varios talleres. El texto suyo que aparece en este libro es el primero con aliento literario.
Byron Eastman Medellín, 1962. Ingeniero químico de la Universidad de Antioquia. Especializado en Alta Gerencia con énfasis en Calidad Total de la Universidad de Antioquia. Diplomado en Logística de EAFIT. Graduado en English as a Second Language de University Language Institute, en Tulsa, Oklahoma. Técnico medio en Artes Dramáticas de la Escuela Popular de Artes. Su cuento «Un entierro pequeño para una mamá grande» (2020) fue publicado en Relatos de Cuarentena de la página web de la BPP.
Georges René Weinstein Medellín, 1944. Químico de la Universidad de Antioquia. Ingeniero de Alimentos de la Universidad Lasallista. Postgraduado en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Diplomado en Empaques de Exportación del Instituto Belga de Embalaje. Poemarios publicados: Pisar sobre pisadas (2006), Ojos que se acercan (2006), Si la paloma pudiera volar (2007), Cristales de existencia (Hombre Nuevo Editores, 2012), Eternos emigrantes (Pulso & Letra Editores, 2013), Palabras al borde del amor (Hilo de Plata Editores, 2014). Ha publicado poemas en: Primera Colección Colectiva Iberoamericana de Hai Ku (Editorial Fundación Zen Montaña de Silencio, 2019), Obra diversa 3. Coordinador de la sección de literatura de la revista digital Gotas de Tinta, de Medellín.
Yanet Helena Henao Lopera
Yarumal, 1967. Tecnóloga en Sistematización de Datos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Cuentos publicados: «Las letras de Inri», en Colección Líneas Cruzadas (Hilo de Plata Editores, 2018).
Beatriz Zuluaga Medellín, 1974. Bachiller del Colegio María Auxiliadora. Artesana y manicurista.
Clara Inés García
Cali, 1949. Socióloga de la Universidad Javeriana de Bogotá. Especialista en Políticas Sociales de la Universidad de Grenoble, Francia. Investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia y profesora jubilada de esta universidad. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre regiones, conflicto, violencia y movimientos sociales en revistas y editoriales avaladas por COLCIENCIAS. Desde hace 9 años forma parte del Club de Lectura de los autores clásicos dirigido por Elkin Restrepo.
Julia Reyna Durán Buga, 1947. Trabajadora Social de la Universidad del Valle. Magister en Administración Educativa de la Universidad de Antioquia. Libros publicados: Gerencia Social: Un nuevo paradigma en la formación profesional, publicado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Antioquia (1997). Cuentos publicados: «El último día de Alcué», finalista en el Concurso de Cuento y Narración Oral: Historias en Yo Mayor, organizado por la Fundación Saldarriaga y Fundación Farenheit 451 (Bogotá, 2016).
Gloria Piedrahíta Saldarriaga Jericó (Antioquia). Administradora de Empresas y Especialista en Gerencia Social de la Universidad de Antioquia. Gestora de proyectos de desarrollo social en organizaciones sociales y comunitarias.
Diana Estela Barrera
Medellín. Magister en educación y técnica en teatro. Fue Directora General en la edición del audiolibro Los cuentos de don Manuel, ganador de la Convocatoria de Cultura y Patrimonio 2016, con la Fundación Colombia Mestiza. Igualmente fue directora en la creación de Fanzine en la Corporación Cultural Altavista, en 2018. Dos poemas publicados en el XVII Encuentro de Poetas promovido en 2016 por Comfenalco Antioquia.
Otras publicaciones
Trabajo de taller, Taller de Escritores de la Biblioteca Pública Piloto. Compilador: Manuel Mejía Vallejo. Fondo Editorial Biblioteca Pública Piloto, Volumen V, 1980. 177 p.
Trabajo de taller 2, Taller de Escritores de la Biblioteca Pública Piloto. Compilador: Manuel Mejía Vallejo. Fondo Editorial Biblioteca Pública Piloto, Volumen VI, 1986. 233 p.
Antología del Taller de Escritores, Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina; Carlos Mario Aguirre y otros, Medellín: Biblioteca Pública Piloto, Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia, vol 115, 2002, 331 p.
Obra diversa, Taller de Escritores Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina; Jairo Morales Henao, compilador; Medellín: Fondo Editorial Biblioteca Pública Piloto, vol 128, 2007, 175 p.
Obra diversa 2, Taller de Escritores Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina; Jairo Morales Henao, compilador; Carlos Mario Aguirre… [et al] Medellín: Fondo Editorial Biblioteca Pública Piloto, vol 136, 2010, 244 p.
Obra diversa 3, Taller de Escritores Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina; Jairo Morales Henao, compilador; Catalina Acosta Acosta… [et al] Medellín: Fondo Editorial Biblioteca Pública Piloto, vol 149, 2015, 384 p.
Trabajo de taller, Antología del Taller de Escritores de la BPP, 1980
Epílogo
Los textos reunidos en este volumen no solo tienen el mérito de aparecer por primera vez impresos, que es quizá el mayor logro para un grupo de personas que religiosamente nos reunimos una vez por semana para leer y comentar historias propias e historias prestadas de la literatura universal; tienen también la virtud de ser textos diversos, distintos, que dan cuenta de las búsquedas e intereses de sus autores, escritos pasados por el cedazo del tiempo y la crítica imparcial a las que han sido sometidos para hacer de ellos materia narrativa o «material novelable», como decía el maestro Carrasquilla al referirse a las posibilidades literarias de las gentes de Antioquia.
No todo lo escrito está destinado a publicarse, ni la infinidad de libros impresos es sinónimo de calidad y valía, pero sin duda, llegar hasta este punto, ver en letras de molde las frases que con paciencia y gozo cada uno de los autores fue construyendo, bien con su puño y letra o con la ayuda de equipos tecnológicos, es todo un
mérito. Y es por ello, también, que a su vez, cada cuento, cada poema, cada reseña incluida en esta selección de textos tiene su historia.
Están los «golpes de suerte» para los talleristas más nuevos, o cuyo ingreso al taller se dio en los últimos dos años. Son textos que tuvieron buena aceptación en el grupo y pudieron entrar rápidamente en capilla para el proceso de corrección y edición. Tienen el encanto de la prosa fresca, del autor que corre riesgos, que aprende a escribir mientras escribe; son textos que tal vez carecen de figuraciones y elementos literarios muy elaborados, pero tienen la virtud de la aventura, de marcar los intereses y mundos posibles para sus autores.
A la par, encontramos textos que han sido difíciles de asimilar y han representado para los talleristas una verdadera lucha con las «palabras rebeldes», al decir de Flaubert, uno de los clásicos que han sido objeto de lectura periódica en el taller. Estos textos tienen el mérito de haber sido elaborados y reelaborados, con las posibilidades que dichos ejercicios representan para el aprendizaje individual y colectivo, pues son la prueba de que la inspiración per se no existe y el trabajo más significativo de un taller literario es moldear las palabras a fuego lento, con el golpe continuo y firme del mazo de la crítica, en una mezcla de técnica y espíritu que dibuja piezas irrepetibles, hechas con la suavidad del metal
fundido y la resistencia del hierro tosco; formas bellas, que anhelan permanecer en el tiempo.
Entre unos y otros, están los textos más maduros, en los cuales la forma está dada por la experiencia y la habilidad de los talleristas. Casi en todos los casos son trabajos narrativos o de crítica literaria que se han hecho como parte de una obra o proyecto literario más amplio, en las líneas de cuento, relato, ensayo y, eventualmente, novela. Estos textos tienen la virtud de resaltar la heterogeneidad del taller, dan cuenta de perseverancia, continuidad y disciplina; pues no por tener publicado un libro de cuentos se es escritor y al decir de Manuel Mejía Vallejo, uno nunca se gradúa en dicho oficio. En tal sentido, los textos aquí incluidos de talleritas «avanzados» o que han tenido publicaciones por fuera del taller enriquecen la cotidianidad de las palabras, ese bello proceso que evocando el trabajo artesanal que se hace con las manos hemos dado en llamar cariñosamente Trabajos de taller�
Finalmente están los poemas y las reseñas, dos vertientes narrativas que han marcado el devenir del Taller de Escritores de la BPP desde su fundación hasta la fecha. No es posible una prosa sin poesía, como no es posible eludir el sentido de la crítica literaria. Bajo estas perspectiva brillan entonces textos que denotan lucidez y aliento poético, y que no por escasos son menos
valiosos. Somos un taller de narrativa que se precia de incluir en su «nómina» algunas voces poéticas y un trabajo continuo de reseñas, comentarios y crítica literaria bien argumentada, que nos ayudan a descubrir los múltiples sentidos de cada texto.
El hecho «eucarístico» de la edición, la comunión de textos, poemas y ensayos es desde luego un acto creador fundamental, en el cual ha jugado un papel importantísimo nuestro director del taller, el escritor Jairo Morales Henao. Gracias a su mano guía y a su oficio de lector consumado se logra la polifonía de voces que este libro contiene; es un trabajo que exige maestría, paciencia y virtud, pues la historia del taller, en sus más de cuarenta años de vida, nos ha enseñado que no hay un momento preciso para dar a luz a una publicación, además de las voluntades y conjunciones que determinan las posibilidades económicas de producir un libro, juega también el olfato literario del director para determinar cuando hay suficiente material publicable.
Y es precisamente en uno de los momentos más difíciles, cuando por más de seis meses el taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto debió cambiar su encuentro presencial de los miércoles por una sesión virtual, y que pese a las adversidades del aislamiento social, el director incita la decisión, que luego se hace unánime, de realizar la publicación de esta selección de textos. Tal decisión hizo posible entonces que el
proyecto encontrara eco en las directivas de la Biblioteca Pública Piloto y que un buen número de personas se dispusieran para hacer un verdadero trabajo «a pulso» en las tareas de corrección, diagramación, diseño, coordinación editorial, impresión y distribución.
Viejos y nuevos amigos del taller aparecieron para dar una mano: allí un aporte en dinero para sufragar los gastos de impresión, allá un empujón con trámites editoriales, más acá un aporte en especie, una sugerencia o una opinión sobre el diseño. Cada gesto de aprobación e impulso para hacer de esa idea tímida que nació en el 2017, han hecho de ella un verdadero trabajo colectivo y solidario, una suma de muchas historias.
Nunca antes fue tan difícil pensar en libros, cuando el mundo reclama una vacuna contra el miedo y cientos de personas viven el hambre física cada día; pero también nunca antes pudimos ser partícipes de un proceso que se convirtiera en el principal tema de conversación y análisis en las sesiones de trabajo de los miércoles, un asunto que ocupara de manera especial nuestra atención durante por lo menos cinco o seis meses de incertidumbres. La emoción de ver estas letras impresas, tiene hoy mayor importancia porque habla de un mensaje esperanzador, de un mensaje imperecedero: la utopía de un sueño en la distancia, como decía Aurita López, el sueño de un país donde el pan diario y los libros se reparten a manos llenas.
Y si usted, lector cómplice, ha podido llegar hasta este punto de la lectura, significa que toda esta historia ha tenido sentido, que la literatura cumple su propósito de ser aliciente para la imaginación, de permitirnos viajar sin salir de nuestras habitaciones, de acortar el distanciamiento social, de dar sentido a nuestras vidas, de gozar ante un festín de palabras, como este que usted tiene en sus manos.
G. Leonardo Gómez Marín
Asistente al Taller de Escritores de la Biblioteca Pública Piloto


