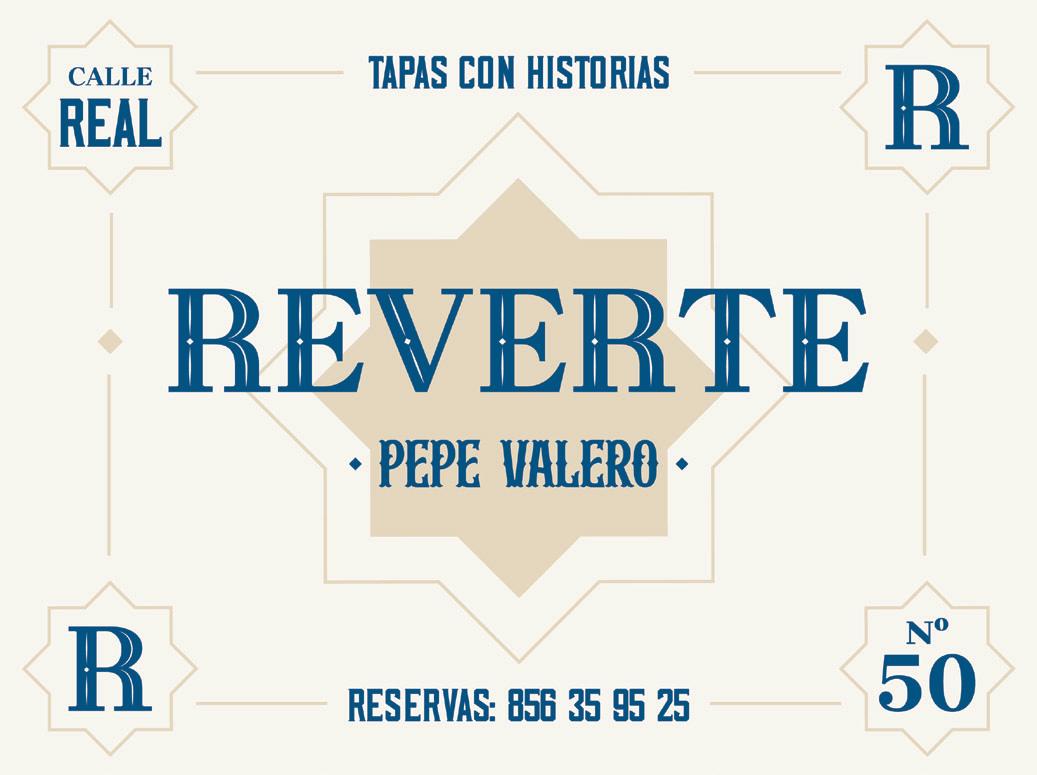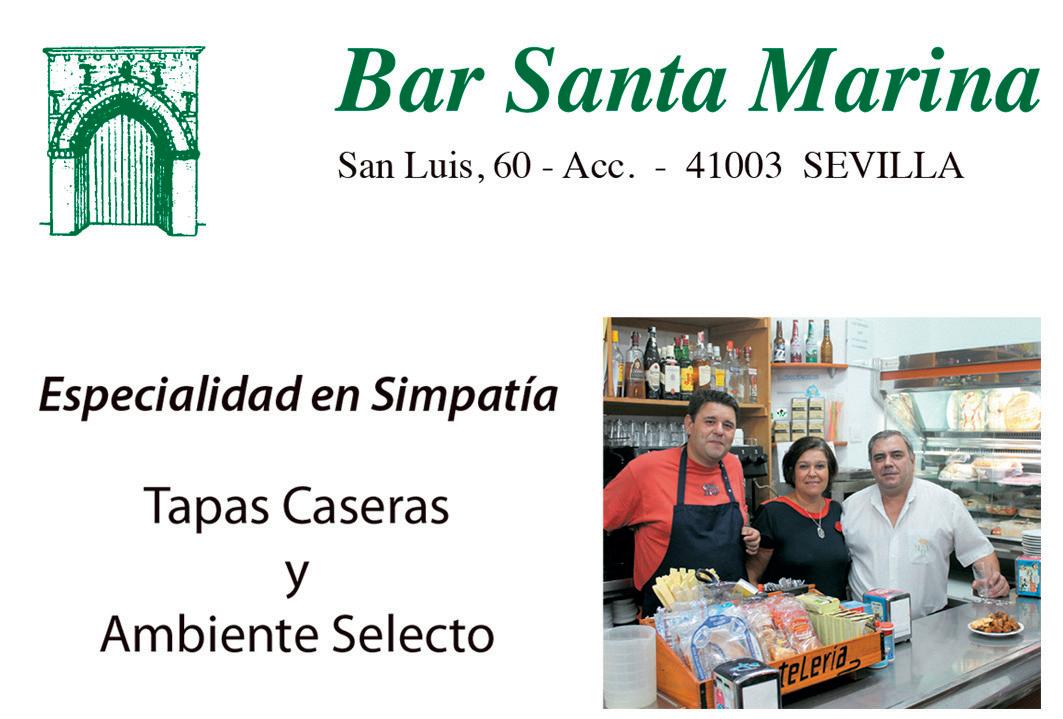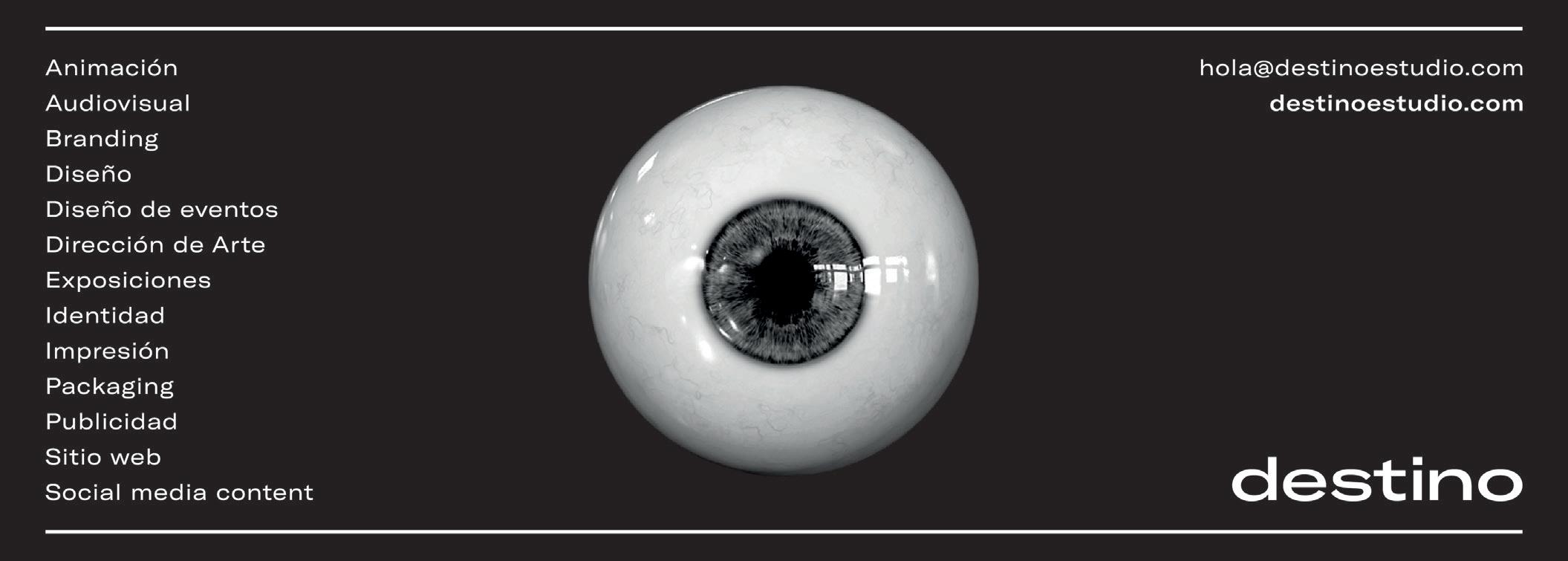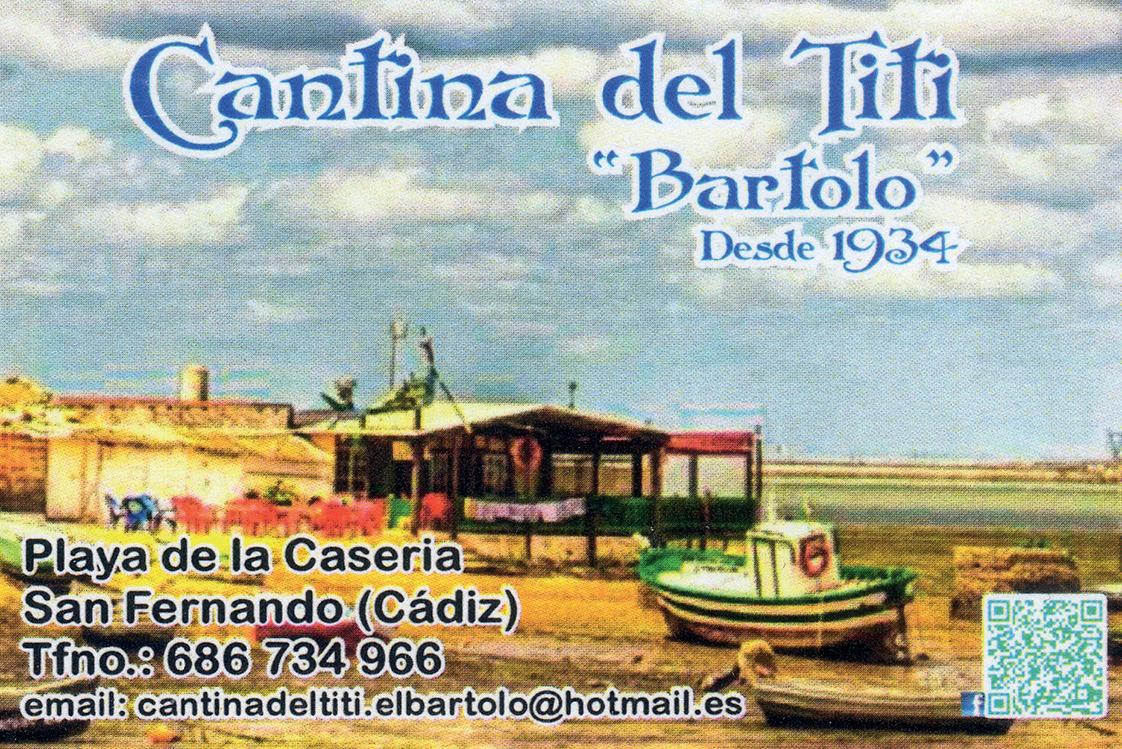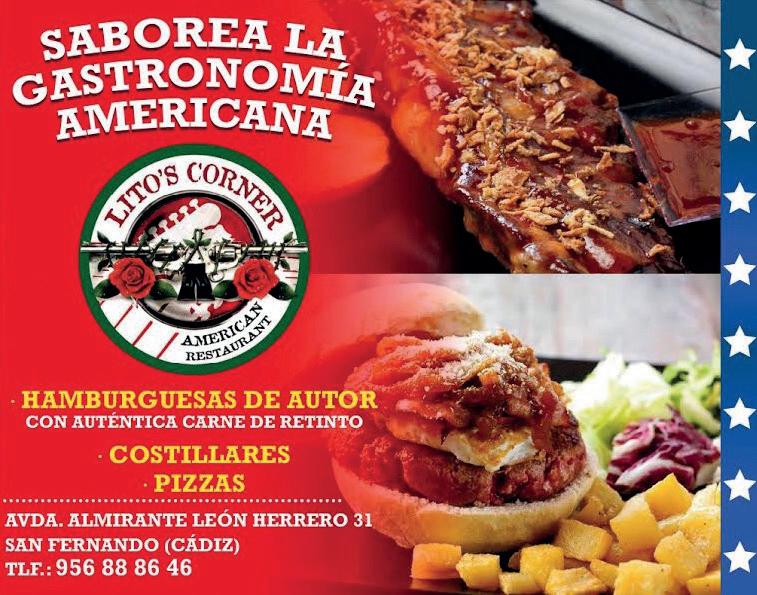3 minute read
Como decimos los flamencos
■ inmaculada bustos casanova. “filóloga y gestora cultural. flamenca por la gracia de mis padres. creadora del observatorio flamenco desde las bellas artes | El 85 aniversario del fusilamiento de Lorca ha llenado nuestras redes sociales de las últimas palabras que dejó escritas en carta a su amado, donde se manifiesta de la siguiente manera: «porque tienes energía, gracia y alegría, como decimos los flamencos, para parar un tren». Un testamento, sin duda, de enorme valor por la doble declaración de principios: la de sentirse plenamente flamenco y por acentuar esa singularidad del arte andaluz que no sería casi nada, o mucho menos sin ese modo de decir, sin la letra, esa gran resistencia.
“Para parar un tren» implica una fuerza imposible que aún así la imaginamos. Y es que en los códigos expresivos del flamenco lo imposible y la extenuación otorgan categoría estética. Esta comparativa, imposible de ejecutar, eleva el mensaje a la máxima potencia, a la máxima cumbre de los sentidos, y es allí donde el flamenco encuentra su caldo de cultivo.
Advertisement
Fue el primero en pronunciarse de un modo certero y reflexivo Bécquer, cuando llama a los cantaores «dioses penates -en la mitología romana, son los dioses del hogar- de mi especial literatura», mientras está recreándose en su añorada Sevilla y comparando a estos cantores con lo mejor de la poesía del siglo de oro, Herrera, Rioja, otorgándole el carácter de «especial». Significativo es, también, señalar el posesivo «mi» declarando sus fuentes vitales y literarias, así como su ideario. En el prólogo que le hace a su amigo Augusto Ferrán en su libro La soledad, hace una comparativa entre la poesía «de todo el mundo» y la
«poesía de los poetas» que él relaciona con la poesía popular, la del cantar de su Andalucía, colocándola en un lugar superior.
De la manera que decimos los flamencos constituye el universo en el que nos movemos y comportamos los mismos. Rasgos éticos y estéticos que están impregnados en el baile y en el cante como el arremangarse, el desplante, la guantá, el gesto altanero, la reconcentración en la mirada, el remolino tormentoso o brioso… por citar algunos de sus ejemplos más palmarios y usados en este mucho más que arte. ¿Qué otra expresión musical parece no querer sostenerse sobre la silla y moverse y romperse sobre ella pareciendo exorcismo o ritual de magia? ¿Y cómo decimos los flamencos?
Se te vean las carnes/ desprendías de tu cuerpo/ si tú vienes a dejarme.
Brutal. El flamenco no se anda con miramientos; es mucho más que directo: dardo, flecha, huracán, hielo. Acude al cuerpo y roza la tempestad sin miedo, sin medida ante cualquier sentimiento. Cuando se trata de lo fatal suele tener un espléndido caudal para mostrarse.
Les pone carne y sangre a las emociones de un modo diferente a otras tradiciones o lenguajes, y la recurrencia al mundo del cuerpo, a lo físico, es una constante por ser este un cauce recto y natural de penetración absoluta en el mensaje.
Por ver a mi mare yo diera/ un deíto de mi mano/ el que más falta me hiciera.
Lo mismo sucede con la ironía, la alegría y la forma de contestar, que en un flamenco tiene su particularidad. Ahí está Soledad Montoya deshecha pero altiva, rota pero orgullosa diciendo «¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco».
Un flamenco se ríe de su hambre y su sombra, y si a la vecina se le ha explotado la olla, nosotros armamos un tango y estamos pincha y pincha el chícharo desparramado trastocando el paisaje de miseria en picaresca y así el hambre es cante y travestimos la pena en jocosidad porque somos los reyes de la emoción y hacemos lo que nos da la gana.
Para un flamenco la comida no está buena o rica o exquisita, está que quita las tapaeras del sentío- tapaderas del sentido-, es decir, que hace estallar el cerebro de gusto o gozo; todo un alarde poético al calor de una camilla.
El flamenco suele sellar, de forma profunda y rotunda, calando el alma como un relámpago sintiendo el silencio mojarse el cuerpo, naciendo el cante ante esa verdad tan de carne.
Este arte se arroja y se arriesga, siempre, sabe perder la cobardía, y sabe ponerles fuego o claridad a sentimientos universales, incluso a los más difíciles y no expresados en otros corpus literarios, y he aquí una más de sus grandezas.
Recuerdo a don Antonio Mairena, en su travesía y lucha, regalarnos con frecuencia sus expresiones naturales, como la de usar el término levadura, hermosa figuración de la esencia, que relacionamos en primera instancia con el pan, para tratar la cuestión de los cantes. La transmisión oral me lega, de parte de don Antonio Reina Gómez, otra frase que le escuchó decir, «yo por ese hilillo saco el ovillo», que viene a denotar que cuando él escuchaba un cante él, después, lo cambiaba, le añadía, según veía qué formas musicales le venían mejor; los arreglaba.
Aprovechamos la ocasión, dado que el capitán de los Alcores era un enamorado de las letras, para anunciar el proyecto del Centro de Interpretación del Festival de Cante Jondo de Antonio Mairena, que Europa ha tenido a bien rescatar. Fondos europeos que no sabemos si se corresponden con el fondo de don Antonio Mairena, andaluz universal y primer hijo predilecto de la tierra de Andalucía, por si es necesario recordar (re-cordi-latín), que significa volver a pasar por el corazón.
La respuesta, mis amigos, está en el viento.