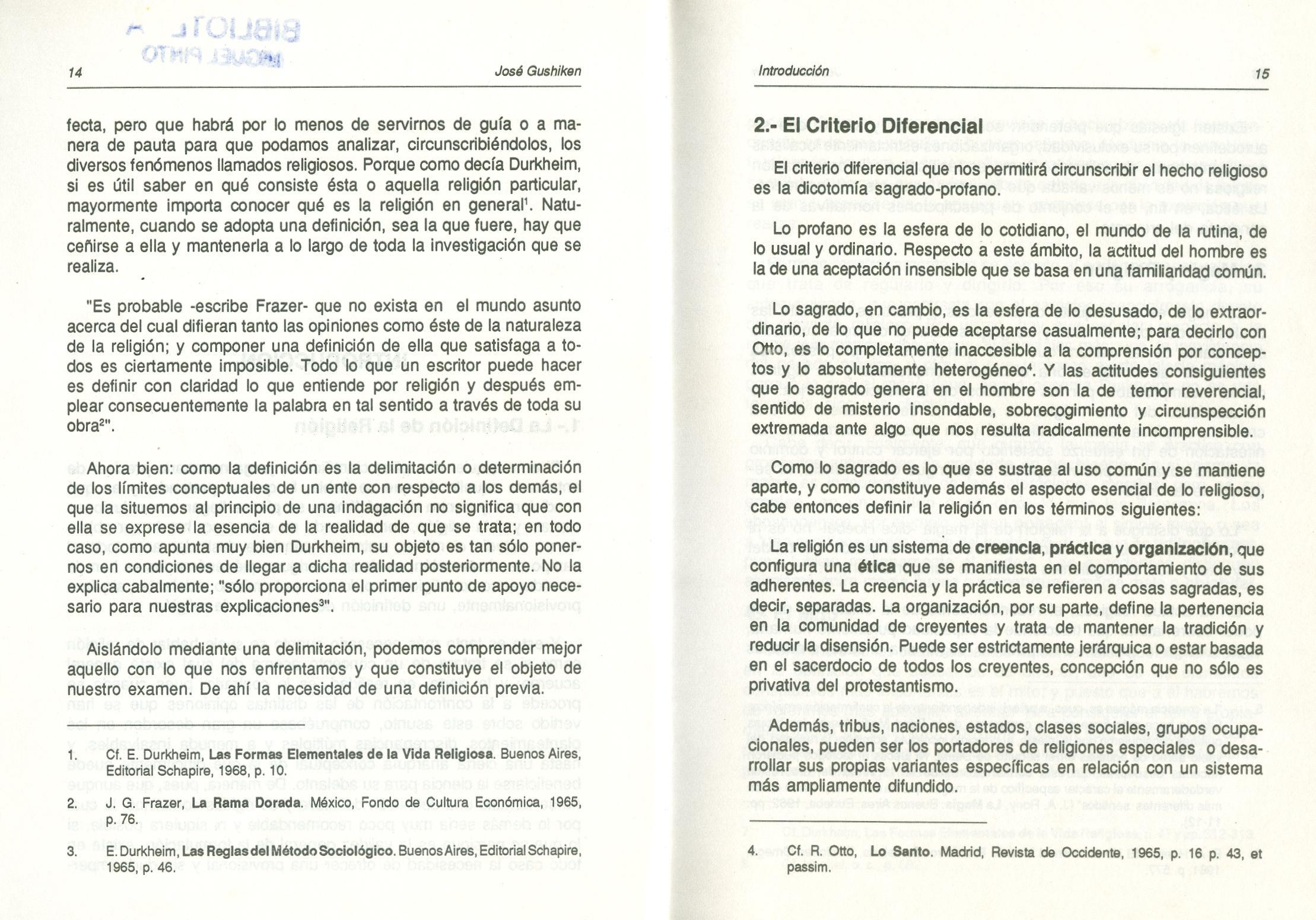
13 minute read
PROLOGO
14 José Gushiken
fecta, pero que habrá por lo menos de servirnos de guía o a manera de pauta para que podamos analizar, circunscribiéndolos, los diversos fenómenos llamados religiosos. Porque como decía Durkheim, si es útil saber en qué consiste ésta o aquella religión particular, mayormente importa conocer qué es la religión en general1 . Naturalmente, cuando se adopta una definición, sea la que fuere, hay que ceñirse a ella y mantenerla a lo largo de toda la investigación que se realiza.
Advertisement
"Es probable -escribe Frazer- que no exista en el mundo asunto acerca del cual difieran tanto las opiniones como éste de la naturaleza de la religión; y componer una definición de ella que satisfaga a todos es ciertamente imposible. Todo lo que un escritor puede hacer es definir con claridad lo que entiende por religión y después emplear consecuentemente la palabra en tal sentido a través de toda su obra2" .
Ahora bien: como la definición es la delimitación o determinación de los límites conceptuales de un ente con respecto a los demás, el que la situemos al principio de una indagación no significa que con ella se exprese la esencia de la realidad de que se trata; en todo caso, como apunta muy bien Durkheim, su objeto es tan sólo ponernos en condiciones de llegar a dicha realidad posteriormente. No la explica cabalmente; "sólo proporciona el primer punto de apoyo necesario para nuestras explicaciones3" .
Aislándolo mediante una delimitación, podemos comprender mejor aquello con lo que nos enfrentamos y que constituye el objeto de nuestro examen. De ahí la necesidad de una definición previa.
1. Cf. E. Durkheim, Las Formas Elementales de la Vida Religiosa. Buenos Aires, Editorial Schapire, 1968, p. 10.
2. J. G. Frazer, La Rama Dorada. México, Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 76.
3. E. Durkheim, Las Reglasdel Método Sociológico. BuenosAires, Editorial Schapire, 1965, p. 46.
Introducción 15
2.- El Criterio Diferencial
El criterio diferencial que nos permitirá circunscribir el hecho religioso es la dicotomía sagrado-profano.
Lo profano es la esfera de lo cotidiano, el mundo de la rutina, de lo usual y ordinario. Respecto a este ámbito, la actitud del hombre es la de una aceptación insensible que se basa en una familiaridad común.
Lo sagrado, en cambio, es la esfera de lo desusado, de lo extraordinario, de lo que no puede aceptarse casualmente; para decirlo con Otto, es lo completamente inaccesible a la comprensión por conceptos y lo absolutamente heterogéneo4 . Y las actitudes consiguientes que lo sagrado genera en el hombre son la de temor reverencial, sentido de misterio insondable, sobrecogimiento y circunspección extremada ante algo que nos resulta radicalmente incomprensible.
Como lo sagrado es lo que se sustrae al uso común y se mantiene aparte, y como constituye además el aspecto esencial de lo religioso, cabe entonces definir la religión en los términos siguientes:
La religión es un sistema de creencia, práctica y organización, que configura una ótica que se manifiesta en el comportamiento de sus adherentes. La creencia y la práctica se refieren a cosas sagradas, es decir, separadas. La organización, por su parte, define la pertenencia en la comunidad de creyentes y trata de mantener la tradición y reducir la disensión. Puede ser estrictamente jerárquica o estar basada en el sacerdocio de todos los creyentes, concepción que no sólo es privativa del protestantismo.
Además, tribus, naciones, estados, clases sociales, grupos ocupacionales, pueden ser los portadores de religiones especiales o desarrollar sus propias variantes específicas en relación con un sistema más ampliamente difundido.
16 José Gushiken
Existen iglesias que pretenden ser universales y sectas que se autodefinen por su exclusividad; organizaciones estrictamente localistas o militantemente proselitistas. Como es fácil colegir, la organización religiosa no es menos variada que los otros aspectos del fenómeno. La ética, en fin, es el conjunto de prescripciones normativas de la conducta del creyente.
3.- Magia y Religión
La magia es un conjunto de creencias y prácticas mediante las cuales pueden los individuos y los grupos tratar de controlar su medio circundante de tal manera que vean cumplidos sus propósitos. La eficacia de tal control es una eficacia incomprobada y en algunos casos incomprobable por los métodos de la ciencia empírica. Lo característico del acto mágico es el hecho de descansar en una creencia empíricamente inverificable5 y en constituir además la manifestación de un esfuerzo sostenido por ejercer control y dominio sobre las cosas. El primer aspecto lo distingue de la ciencia; el segundo de la religión.
"Lo que distingue a la religión de la magia -dice Hoebel- no es ni la bondad de la una ni la maldad de la otra, sino el estado mental del creyente, y sus consiguientes modos de comportamiento6" .
En la actitud religiosa, el reconocimiento de la existencia de un poder sobrenatural que trasciende la capacidad puramente humana, lleva consigo la sujeción a tal poder o, según sea el caso, a muchos
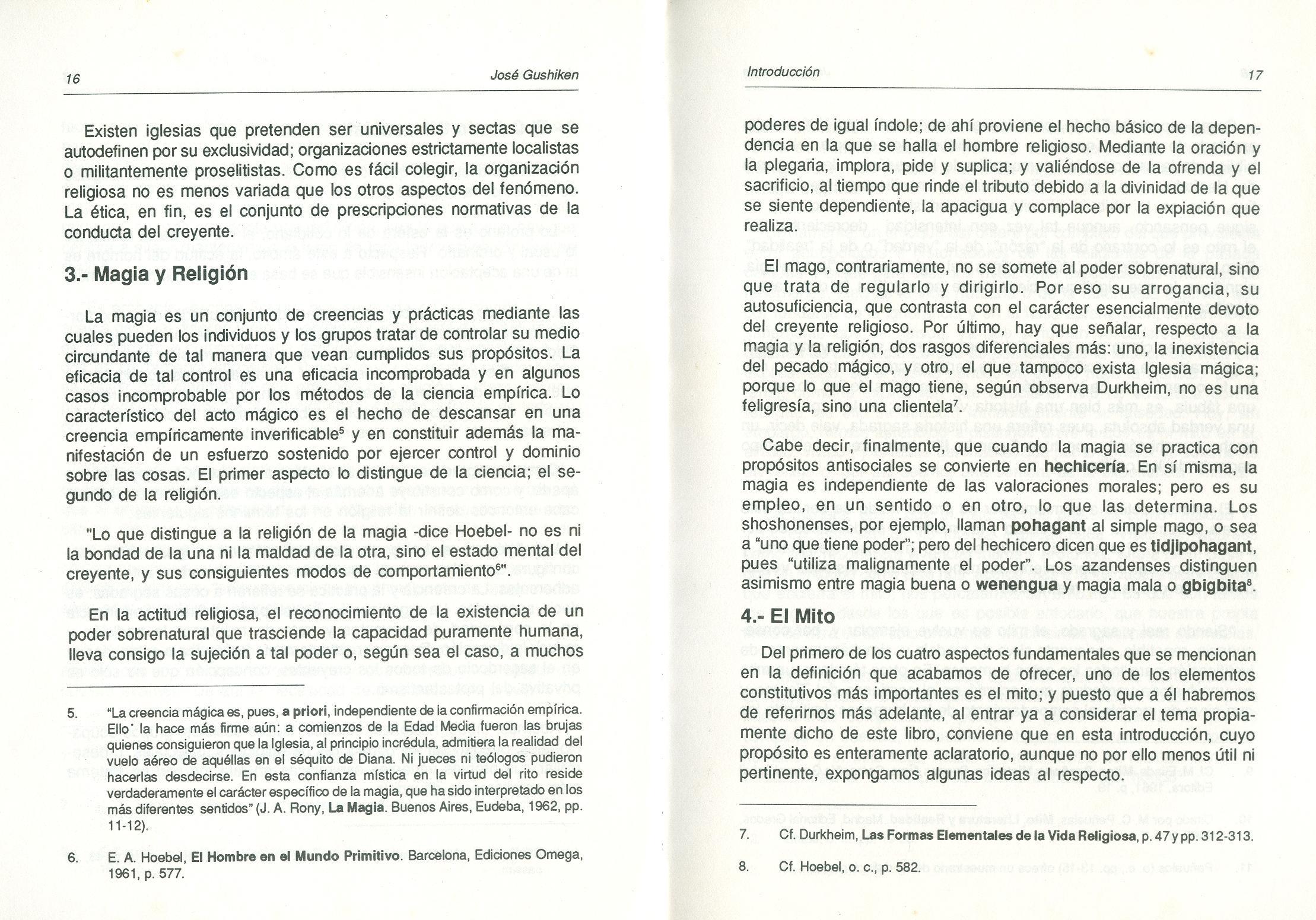
5. "La creencia mágica es, pues, a priori, independiente de ia confirmación empírica. Ello' la hace más firme aún: a comienzos de la Edad Media fueron las brujas quienes consiguieron que la Iglesia, al principio incrédula, admitiera la realidad del vuelo aéreo de aquéllas en el séquito de Diana. Ni jueces ni teólogos pudieron hacerlas desdecirse. En esta confianza mística en la virtud del rito reside verdaderamente el carácter específico de la magia, que ha sido interpretado en los más diferentes sentidos" (J. A. Rony, La Magia. Buenos Aires, Eudeba, 1962, pp. 11-12).
Introducción
poderes de igual índole; de ahí proviene el hecho básico de la dependencia en la que se halla el hombre religioso. Mediante la oración y la plegaria, implora, pide y suplica; y valiéndose de la ofrenda y el sacrificio, al tiempo que rinde el tributo debido a la divinidad de la que se siente dependiente, la apacigua y complace por la expiación que realiza.
El mago, contrariamente, no se somete al poder sobrenatural, sino que trata de regularlo y d i r i g i r l o. Por eso su arrogancia, su autosuficiencia, que contrasta con el carácter esencialmente devoto del creyente religioso. Por último, hay que señalar, respecto a la magia y la religión, dos rasgos diferenciales más: uno, la inexistencia del pecado mágico, y otro, el que tampoco exista Iglesia mágica; porque lo que el mago tiene, según observa Durkheim, no es una feligresía, sino una clientela7 .
Cabe decir, finalmente, que cuando la magia se practica con propósitos antisociales se convierte en hechicería. En sí misma, la magia es independiente de las valoraciones morales; pero es su empleo, en un sentido o en o t r o, lo que las determina. Los shoshonenses, por ejemplo, llaman pohagant al simple mago, o sea a "uno que tiene poder"; pero del hechicero dicen que es tidjipohagant, pues "utiliza malignamente el poder". Los azandenses distinguen asimismo entre magia buena o wenengua y magia mala o gbigbita8 .
4.- El Mito
Del primero de los cuatro aspectos fundamentales que se mencionan en la definición que acabamos de ofrecer, uno de los elementos constitutivos más importantes es el mito; y puesto que a él habremos de referirnos más adelante, al entrar ya a considerar el tema propiamente dicho de este libro, conviene que en esta introducción, cuyo propósito es enteramente aclaratorio, aunque no por ello menos útil ni pertinente, expongamos algunas ideas al respecto.
7. Cf. Durkheim, Las Formas Elementales de la Vida Religiosa, p. 47 y pp. 312-313.
18 José Gushiken
Como recuerda Eliade, para los escritores del siglo XIX el mito era todo lo que se oponía a la "realidad"; por ejemplo, el relato bíblico de la creación, la cosmogonía de los zulúes o la Teogonia de Hesíodo, eran "mitos9" . Este sentido, manifiestamente despectivo, que se le atribuía al mito, aún persiste. En efecto, hoy se sigue pensando, aunque tal vez con intensidad decreciente, que el mito es lo contrario de la "razón", de la "verdad" o de la "realidad". Pero como ya dijo Max Müller a fines del siglo pasado, "la mitología, signifique lo que signifique, ciertamente no significa lo que parece significar10" .
Si bien es cierto que las definiciones del mito son muy variadas11 y generalmente inconciliables, hoy se tiende a creer, juntamente con los fenomenólogos de la religión, que el mito, lejos de ser un error o una fábula, es más bien una historia verdadera; es la expresión de una verdad absoluta, pues refiere una historia sagrada, vale decir, un hecho transhistórico que tuvo lugar in illo tempore, en el tiempo sagrado de los comienzos.
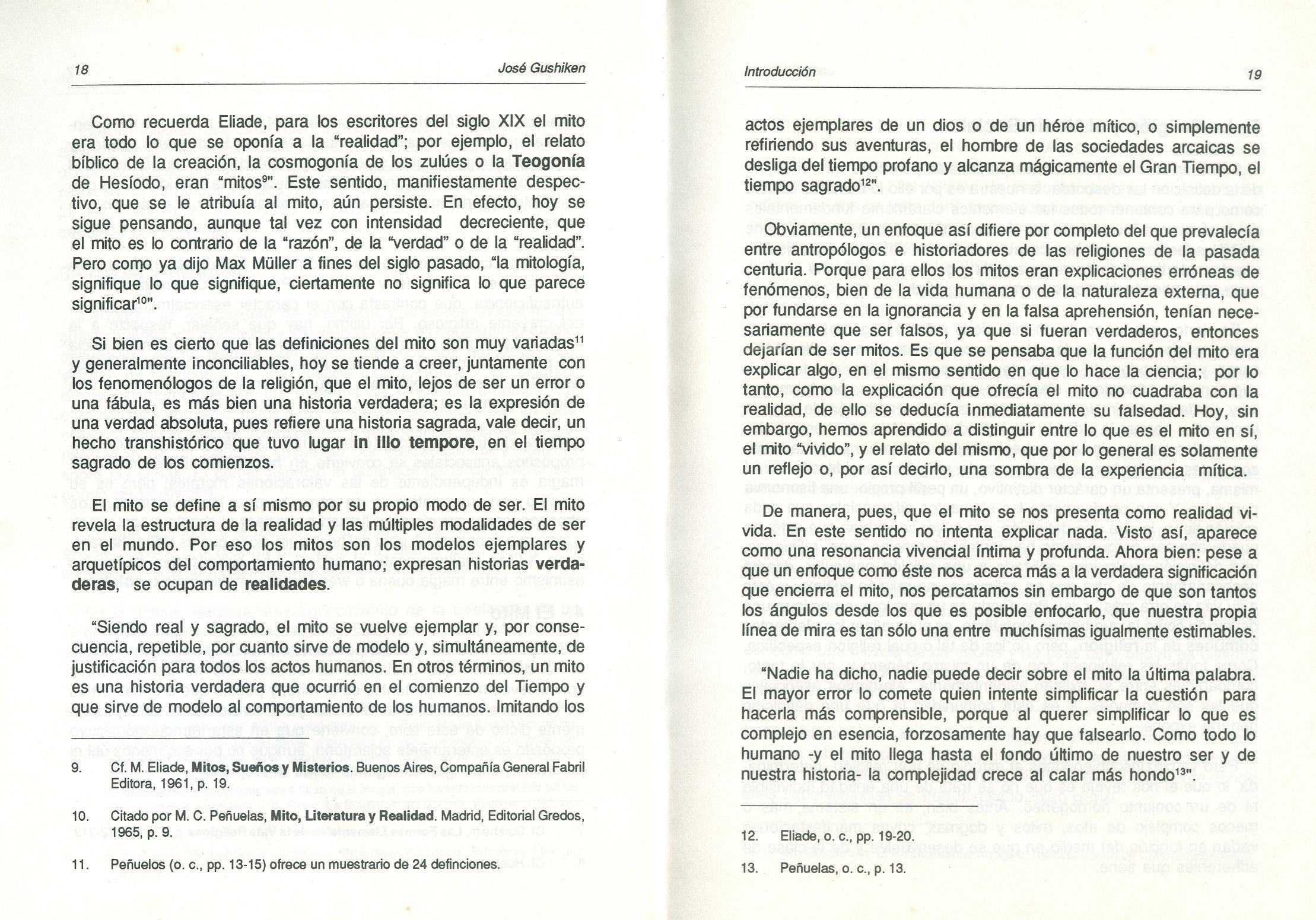
El mito se define a sí mismo por su propio modo de ser. El mito revela la estructura de la realidad y las múltiples modalidades de ser en el mundo. Por eso los mitos son los modelos ejemplares y arquetípicos del comportamiento humano; expresan historias verdaderas, se ocupan de realidades.
"Siendo real y sagrado, el mito se vuelve ejemplar y, por consecuencia, repetible, por cuanto sirve de modelo y, simultáneamente, de justificación para todos los actos humanos. En otros términos, un mito es una historia verdadera que ocurrió en el comienzo del Tiempo y que sirve de modelo al comportamiento de los humanos. Imitando los
9. Cf. M. Eliade, Mitos, Sueños y Misterios. Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1961, p. 19.
10. Citado por M. C. Peñuelas, Mito, Literatura y Realidad. Madrid, Editorial Gredos, 1965, p. 9.
Introducción
actos ejemplares de un dios o de un héroe mítico, o simplemente refiriendo sus aventuras, el hombre de las sociedades arcaicas se desliga del tiempo profano y alcanza mágicamente el Gran Tiempo, el tiempo sagrado12" .
Obviamente, un enfoque así difiere por completo del que prevalecía entre antropólogos e historiadores de las religiones de la pasada centuria. Porque para ellos los mitos eran explicaciones erróneas de fenómenos, bien de la vida humana o de la naturaleza externa, que por fundarse en la ignorancia y en la falsa aprehensión, tenían necesariamente que ser falsos, ya que si fueran verdaderos, entonces dejarían de ser mitos. Es que se pensaba que la función del mito era explicar algo, en el mismo sentido en que lo hace la ciencia; por lo tanto, como la explicación que ofrecía el mito no cuadraba con la realidad, de ello se deducía inmediatamente su falsedad. Hoy, sin embargo, hemos aprendido a distinguir entre lo que es el mito en sí, el mito "vivido", y el relato del mismo, que por lo general es solamente un reflejo o, por así decirlo, una sombra de la experiencia mítica.
De manera, pues, que el mito se nos presenta como realidad vivida. En este sentido no intenta explicar nada. Visto así, aparece como una resonancia vivencial íntima y profunda. Ahora bien: pese a que un enfoque como éste nos acerca más a la verdadera significación que encierra el mito, nos percatamos sin embargo de que son tantos los ángulos desde los que es posible enfocarte, que nuestra propia línea de mira es tan sólo una entre muchísimas igualmente estimables.
"Nadie ha dicho, nadie puede decir sobre el mito la última palabra. El mayor error lo comete quien intente simplificar la cuestión para hacerla más comprensible, porque al querer simplificar lo que es complejo en esencia, forzosamente hay que falsearlo. Como todo lo humano -y el mito llega hasta el fondo último de nuestro ser y de nuestra historia- la complejidad crece al calar más hondo13" .
12. Eliade, o. c , pp. 19-20.
20 José Gushiken
5.- La Religión y el Medio Social
Como en muchas definiciones propuestas pareciera que el objeto de la definición las desborda, la nuestra es por ello lo bastante flexible como para contener todos los elementos claramente fundamentales del fenómeno religioso, que por poco complicado que parezca, tiene múltiples facetas que deben considerarse, y de ahí que se precise de una fórmula lo suficientemente amplia y general, aunque no por eso vaga, que permita abarcarlas en su integridad.
Es cierto que luego de un minucioso estudio, digamos de tres o cuatro religiones, se puede estar en condiciones, conociendo el alcance y los modos de acción de cada una de ellas, de descubrir seguramente principios y elementos, si no comunes, por lo menos muy similares, aspiraciones idénticas, la misma ambición de regir la sociedad y normar la vida de los individuos, y otras muchas relaciones iguales que las vinculan estrechamente. Sin embargo, juntamente con estas similitudes esenciales, cada religión, considerada en sí misma, presenta un carácter distintivo, un perfil propio, una fisonomía particular. Y son precisamente los elementos diferenciales que cada religión tiene, lo que una definición, por mejor concebida que esté, no puede abarcar; porque como hay tantas diferencias como religiones, una definición cualquiera, aplicada a una religión particular, diferirá necesariamente de otra que se aplique a una religión distinta, y ésta a su vez de otra más; y así. Por donde se ve que lo que persigue una definición como la que hemos propuesto, es puntualizar los elementos comunes de la religión, pero no los de tal o cual religión específica. Como todas las religiones son de un mismo género y, por lo tanto, comparables entre sí, existen evidentemente elementos esenciales que les son comunes. Y es esta comunidad la que una definición general expone.
Pero ya circunscribiéndonos al estudio de una religión determinada, lo que él nos revela es que no se trata de una entidad indivisible ni de un conjunto homogéneo. Antes bien, es un sistema más o menos complejo de ritos, mitos y dogmas, cuyas manifestaciones varían en función del medio en que se desenvuelve y de la clase de adherentes que tiene.
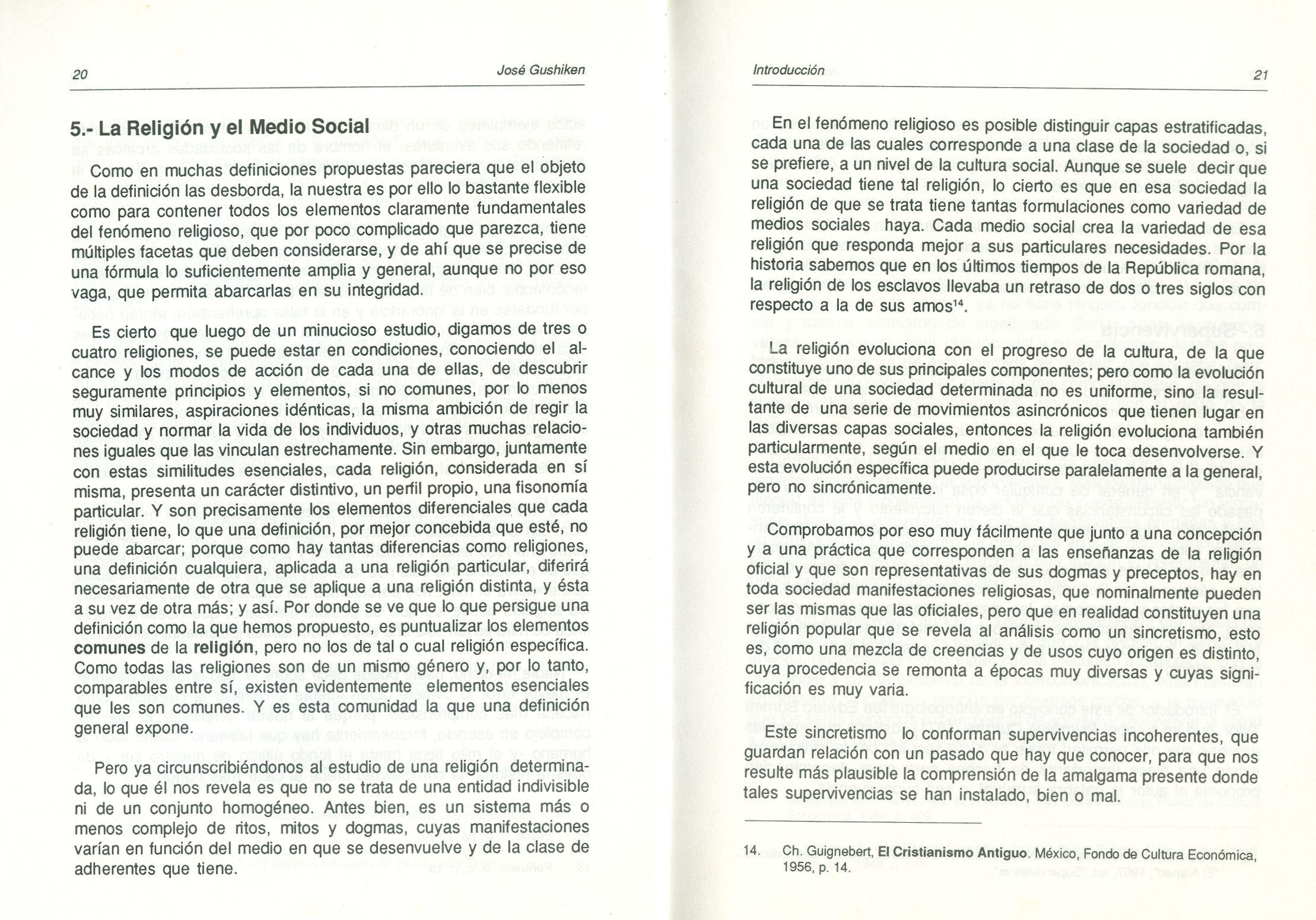
Introducción
En el fenómeno religioso es posible distinguir capas estratificadas, cada una de las cuales corresponde a una clase de la sociedad o, si se prefiere, a un nivel de la cultura social. Aunque se suele decir que una sociedad tiene tal religión, lo cierto es que en esa sociedad la religión de que se trata tiene tantas formulaciones como variedad de medios sociales haya. Cada medio social crea la variedad de esa religión que responda mejor a sus particulares necesidades. Por la historia sabemos que en los últimos tiempos de la República romana, la religión de los esclavos llevaba un retraso de dos o tres siglos con respecto a la de sus amos 14 .
La religión evoluciona con el progreso de la cultura, de la que constituye uno de sus principales componentes; pero como la evolución cultural de una sociedad determinada no es uniforme, sino la resultante de una serie de movimientos asincrónicos que tienen lugar en las diversas capas sociales, entonces la religión evoluciona también particularmente, según el medio en el que le toca desenvolverse. Y esta evolución específica puede producirse paralelamente a la general, pero no sincrónicamente.
Comprobamos por eso muy fácilmente que junto a una concepción y a una práctica que corresponden a las enseñanzas de la religión oficial y que son representativas de sus dogmas y preceptos, hay en toda sociedad manifestaciones religiosas, que nominalmente pueden ser las mismas que las oficiales, pero que en realidad constituyen una religión popular que se revela al análisis como un sincretismo, esto es, como una mezcla de creencias y de usos cuyo origen es distinto, cuya procedencia se remonta a épocas muy diversas y cuyas significación es muy varia.
Este sincretismo lo conforman supervivencias incoherentes, que guardan relación con un pasado que hay que conocer, para que nos resulte más plausible la comprensión de la amalgama presente donde tales supervivencias se han instalado, bien o mal.










