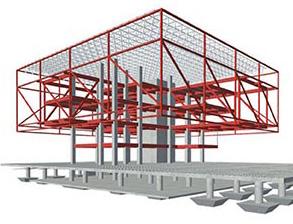Reflexiones para generar nuevas bases para la crítica de un proyecto arquitectónico en el siglo XXI ensayo Mgs. Arq. Jimmy César Toledo Castro Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra Hace ya más de veinte siglos, Marco Vitrubio Polión proponía los tres sistemas básicos sobre los que debería estructurase cualquier propuesta arquitectónica. Todos los arquitectos en algún momento de su formación han aprendido el firmitas, utilitas, venustas que supuestamente aseguraba de cierta manera la calidad de la propuesta arquitectónica llevada a la realidad. La construcción debía ser sólida, útil y bella. Durante los siglos siguientes el sistema complejo de la producción arquitectónica se estructura en base a los mismos parámetros: la función que debe cumplir la obra, la belleza o estética que debe tener la misma según los parámetros vigentes en el momento que se resumen en la forma, y la tecnología que según los materiales disponibles y las técnicas desarrolladas en función a sus conocimientos científicos desarrollados establecen las limitaciones que van caracterizando las posibilidades de la arquitectura en los diferentes periodos y lugares. Lo propuesto por Vitrubio era un reconocimiento temprano que la práctica arquitectónica era propia de un pensamiento complejo que marcaría el pensamiento epistemológico de finales del siglo XX. De manera intuitiva, reconoció que el verdadero conocimiento o dominio de la arquitectura radica en una interrelación entre la práctica y el razonamiento teórico. Si no se percibe la transformación desde los materiales en un hecho arquitectónico no se comprenderá totalmente la pertinencia de un buen diseño ni se percibirán las posibilidades reales de éste. Pero el arquitecto, si sólo se queda en la práctica constructiva podrá adquirir enormes habilidades, como un artesano, pero no podrá trascender a convertirse en un creador, un diseñador que proponga soluciones innovadoras a las necesidades que propiciaron el diseño. La práctica material se debe complementar con el razonamiento para poder comprender e interpretar las propuestas realizadas por otros diseñadores. De ese ejercicio mental aprenderá nuevas visiones para resolver similares necesidades. En su afirmación, Vitrubio, que no se puede ser arquitecto sin la interacción entre práctica y teoría sienta las bases para un nuevo tratado de arquitectura que superará en el futuro su misma firmitas, utilitas, venusta. Edgar Morín, cuando teoriza el pensamiento complejo en el siglo XX, propone que para entender un mundo con múltiples realidades se necesita un pensamiento reflexivo, es decir, tener la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real, transdisciplinariedad. Entonces se tendrá una visión más completa de la realidad, evitando su fragmentación. Esta heterogeneidad ya estaba presente en la propuesta del Tratado de Vitrubio con tres sistemas cuya interacción armoniosa 52
- ESQUICIO Nº14
conformaban el hecho arquitectónico. Del dialogo entre la función, forma y estructura puede aparecer la recursividad, la capacidad de redefinirse dentro del mismo proyecto para adaptarse y retroalimentarse. Las partes forman el todo y el todo define las partes cerrando un sistema. Después de veinte siglos se puede esperar que este sistema complejo se haya enriquecido aún más por la simple característica de la arquitectura que no se puede estudiar en sí misma sino en relación con su entorno, algo que hace también parte de la propuesta de Morín. El mundo ha cambiado en estos siglos y el avance tecnológico ha sumado muchísimas posibilidades en materiales que permitían abrirse a nuevas formas y cualidades estéticas, alcanzar nuevas escalas y dejar que la arquitectura se transforme en un alarde estético e intelectual que demandó el avance de nuevas herramientas informáticas para poder desarrollar los nuevos caprichos. Se consagraron grandes figuras de la arquitectura de lo imposible que le dieron un toque de espectáculo en el escenario urbano a una sociedad que cada vez más se manejaba por la imagen. Para muchos era una experimentación necesaria para tentar nuevos límites, para otros un divorcio de la arquitectura de su razón primigenia de su existencia dominada por la función. Lo que podemos concluir es que esta tendencia del predominio de la forma no aportó nada a las bases de la arquitectura. La evolución de una nueva conciencia en la sociedad es la que marca para el siglo XXI otras exigencias que están conformando las nuevas variables de la arquitectura. Se ha forjado en las cuatro décadas pasadas una nueva conciencia ambiental, que ha dado como resultado el desarrollo de una “ética ecológica”. Al hablar de ética se pudiera pensar que la subjetividad de la construcción valores que norman la conducta, no permitiría establecer parámetros universales para que se pueda establecer una nueva base al análisis y conformación de la arquitectura, pero en este caso las preocupaciones ambientales han logrado un amplio consenso que no se puede tomar como una disidencia al sistema sino una nueva tendencia que comienza a ser predominante. Esta “ética ecológica” propone una mediación entre el pasado, junto con toda la memoria y saberes que implica, con un futuro, mediado por el tiempo presente que es el momento de la acción. Las intervenciones que se hacen actualmente en el territorio no son importantes como un hecho físico actual sino por los resultados que tendrán en el futuro. Estamos frente a una nueva conciencia del impacto que tendrá el hecho arquitectónico en múltiples escalas. Cada hecho arquitectónico construido impacta en su entorno inmediato, en su entorno urbano y en la calidad ambiental de su ecosistema.