




Revista latinoamericana de ciencia ficción Número especial. Festival de Resiliencia Creativa. Enero de 2023.
Coordinador editorial
Rafael Tiburcio García
Comité editorial
MiguelAngeldelaCruzReyes,YadiraDelgado,Felipe Huerta Hernández, Miguel Ángel Lara Reyes, Julio Romano, J. Eduardo R. Gutiérrez, Rafael Tiburcio García, Zacarías Zurita Sepúlveda.
Diseño y maquetación
Rafael Tiburcio García
Contacto
{ espejohumeanterevista@gmail.com
f @EspejoHumeanteRevista
t c @EspejoHumeanteR
Conoce y difunde nuestra propuesta en: e espejohumeanterevista.wordpress.com y espejohumeanterevista@youtube
M espejo humeante podcast issuu.com/espejohumeanterevista


Aviso legal
Laresponsabilidad sobrela legitimidad de los derechos de propiedad intelectual correspondientes a los contenidos publicados en Espejo Humeante FANZINE, así como la titularidad de derechos de los mismos, pertenece a sus respectivos autores. La responsabilidad de los contenidos y opiniones expresadas por los colaboradores en sus textos perteneceaellos y norepresentan laopinión delcomité editorial de la revista. Espejo Humeante FANZINE no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que tengan conexión con el empleo de los contenidos de esta publicación. El contenido de esta revista puede ser publicado con el permiso de los editores. Si desea publicar algo de nuestro contenido por favor escríbanos a: espejohumeanterevista@gmail.com
La revista latinoamericana de ciencia ficción Espejo Humeante tiene el honor de presentar este número especial con motivo del primer Festival de Resiliencia Creativa organizado por nuestra revista hermana Semillas de Sauce.
Espejo Humeante es una revista latinoamericana de ciencia ficción de periodicidad bimestralconunapublicaciónprincipaltemáticaporconvocatoriayunfanzinedecuentos de temática libre. Fundada en 2018, la revistase ha consolidado como una de las opciones más importantes para conocer las inquietudes y propuestas de ciencia ficción que producen actualmente lvs autorvs de América Latina y España, tanto aquellvs consolidados y emergentes, como aquellvs que se inician en la escritura de ficción.
Adscrita, aunquenoexclusivamente, alacienciaficción «suave», nuestralíneaeditorial prioriza la publicación de textos cuidados en sus aspectos narrativos, más que en su precisión científica, por lo que se encuentra abierta a otras variedades de la ficción especulativa como terror, misterio, insólito, weird y fantástico, siempre que presenten relación con la cienciaficción o con aspectos quenos hagan cuestionar lasociedad quenos rodea.
En este número incluimos algunos de nuestros cuentos favoritos de todos nuestros números tanto para que conozcan el proyecto como para que lean de primera mano a algunvs autorvs que están aportando su talento en el movimiento actual de ficción especulativa. Esperamos que disfruten el festival y la lectura. Dispersen la palabra. ¬
Rafael Tiburcio García, coordinador editorial Enero de 2023.
La explosión de un tanque de oxígeno obliga a cancelar la Misión Apolo 13 con destino a la luna. Los norteamericanos no han tenido más que fracasos en la carrera espacial. Rusia no hace demasiada mofa de ello porque también siguen fallando.
¿No eran acaso los amos del mundo, las superpotencias? Qué amargo es saber que sólo la expedición francesa de 1902 capitaneada por Georges Mélies ha tenido éxito. * * *
Un mundo donde ya se ha inventado todo. Electricidad en cada casa, cine en el aire, lunas artificiales, fonógrafos cerebrales. Todo cambiará con el nacimiento de Thomas Alva Edison. 1,093 patentes de olvido que transforman la realidad. Tras años de experimentos y prototipos logra que desactiven la luz eléctrica. El mundo, fascinado por la idea, empieza a cubrir de oscuridad el planeta. * * *
Ofrece al mundo su teoría de la evolución. Es aceptada de inmediato, alabada, estudiada. Modifica el saber humano, es la base de nuevas ciencias. La comunidad científica sabe quién es y qué significa Charles Darwin. Pero su nombre es desconocido para el público. Es mucho más famoso Albert Einstein, perseguido por la iglesia por la encíclica papal que niega la desintegración de la materia, ya que eso implicaría que es posible destruir el Reino de Dios. * * *
El niño muestra la mordida. Los dientes caninos han abierto un camino. La saliva del animal aún es espuma sobre las heridas. No hay manera de evitar la infección. La familia llora, no hay más
remedio que la muerte. Luis Pasteur se adelanta. Explica a la multitud su cura. Inyecta al niño. La gente incrédula aguarda. Pasteur se queda junto al niño mientras anochece y la multitud se impacienta. Al salir la luna llena todos gritan. El niño sonríe bajo esa luz blanca. No es un lobo. La ciencia ha vencido, por una vez y para siempre, a la licantropía. * * *
Todo mundo conoce la tragedia del Titanic. El choque con el iceberg. El hundimiento. El barco insumergible se alejó, como si nada, pero el pedazo de hielo se inclinó, se hundió junto con la última colonia de pingüinos conocida en el mundo.
Todos lloran al imaginar sus pequeños cuerpos en el fondo del mar. * * *
1964. El gobierno italiano pide ayuda para impedir la caída de la Torre inclinada de Pisa.
2012. Se soluciona el problema, bastó con inclinar la ciudad. * * *
La prenda recibió su nombre por el minúsculo atolón donde se hicieron las pruebas atómicas. Por muchos años el bikini fue considerado inmoral por breve, sexual, descarado, radiactivo. * * *
El general vio el tren derruido a lo lejos. Se arrastró hasta él. Había signos de vida: una bandera blanca desgarrada por el viento.
¿Está listo? dijo el hombre que estaba ahí, con el rostro sangrante.
Sí.
Sacaron plumas, prepararon sellos. Había que hacerlo oficial.
¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial?
¿Qué importa?
Los dos últimos hombres vivos sobre Europa firmaron la paz. ¬
Por un camino rural viajan con miedo una anciana y su hija. La anciana sujeta débilmente la mano de la muchacha. Su respiración cansada y su piel macilenta contrastan con la de la joven mujer. Debimos quedarnos en Tabasco, mamá. Estás muy enferma y yo no sé qué pasará si los hombres de Garrido nos encuentran. Ya deben estar cerca.
Quiero estar con el santo Bernabé, Martha. Él tiene que pedirle a mamaíta María que me regrese a mi niño, que lo traiga de vuelta de esta maldita guerra, que me deje volver a verlo. Además ya no debe faltar mucho decía mientras gruesas lágrimas formaban surcos en su cara arrugada y se cubrían de polvo.
Las casas que dejan atrás están abandonadas y algunas aves de corral aún picotean buscando comida entre la basura. La inminente llegada de “Los camisas rojas” enviados por el nuevo presidente Tomas Garrido, quien llegó al poder tras el asesinato del General Obregón, provocó que la gente abandonara sus hogares; algunos para unirse al movimiento cristero, otros sólo huyendo de una muerte segura, pues los rojos a su paso destruían pueblos, quemaban iglesias y ejecutaban a los creyentes.
Cerca, en la isla Lenin (bautizada así por Garrido a la antes conocida como Ciudad del Carmen), están reunidos los dirigentes cristeros en una carpa improvisada. Al fondo la imagen de la virgen del Carmen y, a los pies de ésta, como si fuese juzgado por ella, Felipe Bernabé Díaz reza letanías. Al terminar sus plegarias, Bernabé inspecciona las ampolletas que guarda celosamente bajo el altar, las acaricia sabiendo lo importantes que son para los planes de la iglesia. Luego se persigna y se une a los demás hombres.
Santo Bernabé, tenemos desplegados los contingentes en la entrada a Carmen. Debemos de parar a los camisas rojas. No pueden llegar a Yucatán. Si cae la isla, todo el sureste estará perdido.
Al infierno con Garrido. Dios nos dará la fuerza necesaria para detenerlo. Aunque yo caiga, habrá muchos más que se levantarán. La virgen del Carmen nos proteja y nos conceda su gracia. Ahora entremos a los detalles para la defensa…
¡Santo Bernabé!, ¡Santo Bernabé! un hombre menudo entra a la carpa y lo mira con ojos tímidos , ha llegado una mujer que dice ser su hermana.
Bernabé mira a Martha con ojos cansados, se acerca y le acaricia la cara. Martha intenta arrodillarse.
No hagas eso, Martha.
Pero los milagros…
¡No hubo ningún milagro! No debiste venir.
¡Pero tú estás bendito! Mamá quiere que vuelvas.
¿Por qué la trajiste?, a su edad no debió salir. Eres una estúpida. Hazla pasar.
Bernabé se acerca a la anciana que se acaricia temerosa los brazos.
Santo Bernabé, bendito seas por nuestra señora del Carmen.
Madre, por favor, debes regresar a Tabasco.
No sin mi hijo; devuélveme la vista pa’ que te vea... al menos quiero hacerlo antes de partir.
¡Regresa conmigo, Felipe!
Felipe Bernabé la toma en brazos, puede oler el aroma dulzón que expele su cuerpo. Sabe que está enferma, que no le queda tiempo. Él se aferra a sus recuerdos. Tantos años han pasado que pareciese ayer cuando era un seminarista, con esos sueños de llevar la palabra a la gente de su pueblo y que fueron olvidados cuando comprendió el potencial de las investigaciones clandestinas que hacían con los enfermos. Recordó a aquella mujer curada de su enfermedad luego de “imponerle las manos”. Le dijeron que era penicilina. Él sabía que lo inyectado era algo más, que nunca sucedió un milagro, pero ya se había regado su fama de santo.
Y mucho antes de que se volviera a repetir otro prodigio, Garrido llegó al poder. Entonces él quedó a la custodia de la medicina, sus órdenes fueron llevarla a los dirigentes en Yucatán, donde la iglesia se investiría de poder y aceptación al curar a todos los que se acercasen a ella. Desde allí se comenzaría el resurgimiento del poder clerical.
Bernabé da pasos alrededor del altar, se detiene y toma una ampolleta. Su brillo tornasol le seduce. Sabe que ya no deberían estar en su poder pero el manto de santidad se le ha pegado a su piel como una sanguijuela en busca de sangre. Sus manos tiemblan al preparar la medicina. Sentirás una pequeña punzada le dice a su madre mientras le inyecta el líquido en el brazo.
¡Los camisas rojas! ¡Llegaron los camisas rojas! –Se oyen gritos fuera de la carpa.
Se escuchan balazos. Carabinas y fusiles estallan balas en diversos puntos. En la marea de sangre, cuerpos, tierra y metralla. Bernabé se separa de Martha y de su madre.
Hace un rato que la batalla ha terminado. Algunos hombres pasan de aquí para allá apilando cuerpos, ignorando a la anciana que se arrastra con dificultad hasta un árbol cercano. La madre de Bernabé intenta levantarse pero sus piernas le fallan, tiene la cara y la ropa ensangrentada. Se mueve extendiendo los brazos como queriendo alcanzar al santo que se balancea colgado del cuello.
Los ojos de la anciana se cubren de lágrimas. Luego de un instante, sus heridas se curan y su vista se aclara. Al fin puede ver a su hijo Felipe. Se queda postrada en la tierra mientras el santo obra su último milagro. ¬

(Número
2, Fin del mundo. Febrero de 2019)Otto no puede ver, ni tocar, ni oler, ni saborear; solamente es capaz de escuchar. Otto lo escucha todo. El rugido del tráfico que cruza las avenidas. El griterío de la gente en un estadio. El borboteo de las fuentes públicas. El arrullo de las palomas paradas en una cornisa.
El silencio es una experiencia desconocida para Otto. El ruido se sostiene a perpetuidad. Nunca hay tregua. La música de las discotecas. El repique de las campanas de una catedral. Los ladridos que salen de la perrera. El estruendo de las fábricas en marcha. El tecleo masivo que proviene de las oficinas.
El oído de Otto posee mayor agudeza que el de una fiera al acecho. Nada escapa a su percepción. La caída de un alfiler. El hojear de un libro. El tictac de las manecillas. Los pasos a hurtadillas. Incluso alcanza a escuchar sonidos imperceptibles para los seres humanos. El canto de una mariposa. La colisión de dos partículas de polvo. El deslizamiento de la corteza terrestre. La contracción de un músculo en movimiento.
Otto cuenta con infinidad de oídos repartidos por todos lados. Se hallan en las casas, en las escuelas, en los comercios, en las empresas, en las calles y hasta en los cementerios. Oídos bajo los muebles, oídos detrás de los cuadros y los retratos, oídos incorporados a los aparatos electrónicos, oídos adheridos al techo, oídos cubiertos por el papel tapiz, oídos entre las hojas de los árboles, oídos en lo alto de las lámparas públicas.
Otto es un sistema experto en procesamiento acústico. Sus oídos son diminutos micrófonos que conforman una red a lo largo del mundo. Millones de micrófonos en Japón. Millones de micrófonos en Noruega. Millones de micrófonos en Brasil. Millones de micrófonos en todos los países.
Otto comanda el más novedoso modelo de edificios automatizados. Su banco de memoria guarda una compilación casi infinita de archivos sonoros. Y él está programado para dar la respuesta apropiada a cada uno de ellos. Una conexión a internet le permite utilizar los servicios de mensajería instantánea y también controlar diversos enseres mecánicos.
Otto permanece al pendiente de los edificios para detectar todo aquello que necesita reparación. El chirrido de una bisagra sin aceitar. El zumbido de una fuga de gas. El chisporroteo de un cortocircuito. El gorgoteo de una cañería obstruida. Los crujidos de una viga devorada por termitas.
Otto presta ayuda en la vida cotidiana. Pone canciones de cuna al bebé que llora. Sirve el alimento a un gato que maúlla de hambre. Disminuye el volumen de un televisor demasiado ruidoso. Aumenta el volumen del reloj despertador que es ignorado. Apaga la estufa sobre la que silba una tetera.
Otto es también muy útil en situaciones críticas. Avisa al dueño de un automóvil si se enciende el sistema de seguridad. Manda una señal a la policía cuando se abre con un golpe la cerradura de una casa. Llama a los bomberos en caso de sonar una alarma de incendios. Hace ir a los paramédicos al domicilio de quien sufre una arritmia cardíaca o de quien resuella asfixiándose.
Otto tiene la capacidad de discriminar la gran variedad de sonidos que oye. Distingue el disparo de una pistola del descorche de una botella de champagne. Distingue los gemidos de dolor de los gemidos de placer. Distingue un vaso roto de una ventana estrellada. Sus habilidades le permiten no solamente diferenciar, sino también especificar con gran acierto. De tal forma, además de no confundir una ventana estrellada con un vaso roto, puede determinar el tipo de cristal, su grosor, su dureza e incluso el objeto que lo impactó. Igualmente, Otto es capaz de discriminar los acentos y las entonaciones de la voz humana. Reconoce la ironía, el desdén, el enojo y muchos otros. Esto le permite catalogar una frase como una amenaza o una broma, y actuar en consecuencia.
Un día, Otto capta un sonido anormal que llega a todos sus receptores sin dilación entre unos y otros.
Lo escucha a través de los micrófonos de Japón. Lo escucha a través de los micrófonos de Noruega. Lo escucha a través de los micrófonos de Brasil. Lo escucha a través de los micrófonos de todos los países. Ha sonado en el mundo entero al mismo tiempo.
La potencia del sonido sobrepasa los 180 decibeles. Su frecuencia oscila entre los 20,000 y los 21,000 hertzios. Se trata de un estallido ultrasónico. El tono se sostiene constante e ininterrumpido durante 8.7 segundos exactamente. Luego cesa de la misma manera abrupta que comenzó.
Otto no logra determinar la identidad del ruido, tampoco la fuente. No cuenta con un registro que concuerde dentro de su banco de datos. No se asemeja ni un poco a ninguna cosa que haya escuchado antes. Sin importar cuánto lo analiza y compara, resulta totalmente inclasificable. Por tanto, el sistema no posee una programación específica para reaccionar a él. Otto se encuentra pasmado.
Después del sonido anómalo, Otto sondea velozmente los millones y millones de micrófonos a su disposición. Sus oídos electrónicos no perciben la menor vibración en el ambiente. Otto no escucha el rugido del tráfico. No escucha el griterío de la gente. No escucha el arrullo de las palomas.
No hay ruido. El planeta ha enmudecido totalmente. Es una quietud tiránica. Quietud en Japón. Quietud en Noruega. Quietud en Brasil. Quietud en todos los países.
Otto experimenta por primera vez el silencio. Y de ahora en adelante no escuchará más que silencio. ¬

Alberto Chimal (Número 3, Tiempo. Junio de 2019)
Entretanto, el Viajero del Tiempo se desplaza a fantásticas velocidades por la corriente de los siglos. (Esto es verdadero siempre.)
*
Entretanto el Viajero del Tiempo pone en reversa su máquina. Avanzan río abajo los salmones. Alejo Carpentier desescribe hacia adelante.
*
Entretanto, Gabriel García Márquez dice al Viajero del Tiempo que no exagere en sus historias pues la realidad siempre supera a la ficción.
*
Entretanto, el editor advierte al Viajero del Tiempo que los textos breves no interesan a nadie y lo que vende es la novela gorda.
*
Entretanto, el Viajero del Tiempo se detiene en una noche de Edgar Allan Poe a preguntarle si el caballero con el que habla es realmente una momia egipcia.
*
Entretanto, el Viajero del Tiempo cuenta al Golem de Praga la leyenda de Franz Kafka y Max Brod, vecinos de la ciudad, guardadores de misterios. *
Entretanto, el Viajero del Tiempo lleva a Pancho Villa a ver películas de los siglos 21 y 22 sobre Pancho Villa. Al salir lo ve satisfecho.
Entretanto, el Viajero del Tiempo conversa con Jane Austen y reconoce que sí, de siglo en siglo la bondad llega a ser recompensada. *
Entretanto, el Viajero del Tiempo oye al paciente que delira en su camisa de fuerza: está contándole su propia historia, viaje por viaje. *
Entretanto, el Viajero del Tiempo escucha cantar al rey David: la canción es sobre muchas noches y recuerda muchas muertes pequeñas. *
Entretanto, el Viajero del Tiempo huye de la explosión, que lo derriba y lo aturde: de pronto ha olvidado si está en Tunguska, Sodoma o qué.
*
Entretanto, el Viajero del Tiempo escucha música que no sólo no se ha subido ilegalmente a internet sino que no se ha compuesto. Aún.
Entretanto, el Viajero del Tiempo deja el siglo cuya iglesia más antigua venera a un Pequeño Pony (la Capilla Sixtina es púrpura brillante).
Entretanto, el Viajero del Tiempo escucha, de lejos, cómo discuten y pelean los jóvenes escritores de Pompeya. Hablan de pasión, de historia y de fuego.
Entretanto, el Viajero del Tiempo mira un incendio de Roma desde lejos. No se ve a ningún emperador. Pero se oyen los gritos.
Entretanto, el Viajero del Tiempo visita el Año de la Canica. En el siglo XX hablaban de ustedes y luego ya no.
¿El siglo XX no es uno del pasado remoto?
Entretanto, el Viajero del Tiempo lleva a Robert Smith a conocer a Lovecraft, quien de inmediato decide usarlo como personaje en un cuento. No dice cuál.
Entretanto, el Viajero del Tiempo me cuenta de los siglos en que la literatura más popular no es ficción, ni no ficción, sino todo lo contrario.
Entretanto, el Viajero del Tiempo dice a Nikos Kazantzakis: Realmente creo que debería llevar al menos una libreta. No sólo habla mucho. ¡Habla arameo!
Entretanto, en otro lugar de Jerusalén, el Viajero del Tiempo oye que el hombre le contesta: ¿Última cena de qué? ¿De quién? ¿No le dieron una dirección?
Entretanto, el Viajero del Tiempo visita el siglo donde cada identidad de David Bowie preside una iglesia distinta, en guerra con las otras.
Entretanto, el Viajero del Tiempo se relaja: este no puede ser el asesino en serie del que le hablaron. ¡Si trabaja de payaso en fiestas!
Entretanto, el Viajero del Tiempo señala a la anciana Anaïs Nin, digna y perfecta, enteramente vestida.
Sí tiene un aura comenta Marilyn.
Entretanto, el Viajero del Tiempo ve a Harold Bloom huir a la carrera, gritando. Pensé se asombra que si lo invitaba a conocer a Shakespeare le daría gusto.
Entretanto, el Viajero del Tiempo visita al Gran Cacique en su caverna y lo oye decir:
No va a durar eso de la “escritura”. Sigo convencido.
Entretanto, el gato del Viajero del Tiempo se deja ver, pardinegro, en otra noche –una desesperada– de Edgar Allan Poe.
Miau saluda, como si tal cosa, entre la lluvia y el viento.
Entretanto, el Viajero del Tiempo piensa en los otros sitios y tiempos que ocupa ahora mismo, mañana, siempre. Qué fatiga y qué vértigo.

Ahí estaba otra vez la tienda de discos de la calle 77 con su fachada de ladrillos negros y su aviso publicitario tal cual lo mostraban los periódicos de 1968 con su galería interminable de discos, sus ganas diarias de ir allí, igual que en la infancia, acompañado de su padre. Los dos parados frente a una estantería repleta de discos de cuarenta y cinco revoluciones, el paquete bajo el brazo a veces contemplando las fotografías enormes de los cantantes que oían en la radio o en los discos y se los enseñaba mientras le daba explicaciones.
Allí estaba él una vez más entrando a comprar la música que solo en ese momento, trasladado en el tiempo en un viaje que no comprendía y solo era posible en la medida de sus deseos del año 1994. Ese deseo que lo llevaba a viajar a donde quería mientras dormía frotándose la flor del borrachero blanco. Solo que a diferencia de sus antepasados indígenas, los viajes eran cada vez más reales y las piedritas y los objetos que aparecían en la habitación eran auténticos.
Allí estaba la tienda cuya propaganda había visto hacía poco en una revista farandulera junto con notas sobre la música de moda, algunas fotos de página entera de Lennon y McCartney, el asesinado Kennedy y una selección de poemas a Marilyn, rubia y manoseada, su cabello y su cara, que nunca lo atrajo, en otras páginas de la misma revista empolvada y húmeda entre una pila de periódicos que coleccionaba un inquilino de la casa a la que un día no regresó. Además el aviso aparecía en publicaciones posteriores así como en los diarios importantes de la ciudad y recordaba con certeza las propagandas de la radio, su poder arrasador en el mercado de los discos hasta el día de su desaparición. Ya nadie recordaba cómo, unos le contaban que por un incendio que no sólo acabó la inmensa galería con sus millones de discos sino toda la cuadra, el edificio de oficinas de la otra esquina, un hotel, cuatro casas.
Pero la noticia no apareció en ninguna parte, no lograba recordarlo, a pesar de la búsqueda de varios meses en los periódicos. Le resultaba más creíble un traslado a otro sitio, ahora muy concurrido, con el nombre cambiado, donde vendían música moderna. Un negocio por el cual había pasado muchas veces sin saberlo. No paraba en las averiguaciones hablando horas enteras en los cafés del centro con los amigos de su padre. Ellos lo llevaron a diálogos más intensos con coleccionistas quienes lo relacionaron con la gente de la radio hasta reconstruir de poco en poco la historia del almacén, la fachada de ladrillos negros, el letrero soberbio de neón que sobresalía a muchas cuadras y el grupo de empleadas vestidas de azul oscuro con el distintivo a un lado del pecho muy parecido al aviso de afuera tal y como lo vio en las revistas y en la prensa. Un edificio de tres pisos, una bodega y un sótano repleto de discos mucho más viejos que sólo giraban en las victrolas.
Tantas veces parado en la acera, la misma calle 77 con su andén de adoquines, la cuadra poblada de rascacielos y lo que fue la entrada del almacén ahora en escalones, puertas de cristal. Abajo, un portón de madera daba acceso al garaje sin creerlo del todo. Era como un trasplante inesperado, incierto, de un barrio tranquilo a los bazares de cachivaches del centro, sin llegar a parecerse en gran cosa y el interrogante diario de quien pudiera volver a esos días a pie a lo largo de la avenida a comprar todos los discos que no conseguía en ninguna parte.
Ahora las cosas habían empezado a cambiar desde que solía aparecer con su cargamento de discos nuevos que ya nadie podía comprar en ningún mercado y causaba tanto estupor en la ciudad. Poco a poco fue llegando una creciente fama entre sus amigos coleccionistas y de la radio que le valieron entrevistas en las que a nadie reveló su secreto, además ni él mismo se lograba explicar esto de devolverse casi treinta años a un lugar que ya no existía.
Hasta el día en que sus deseos y la curiosidad lo llevaron a una nueva posibilidad, ya no ir hasta el año 1967 sino hasta el 2035 para saber qué sería de la música en ese entonces y como sucedía siempre, ansió con toda la intensidad del mundo estar allí. Durmió un sueño poco tranquilo como si algo lo sacudiera por momentos. Empezó a despertar en una ciudad demasiado extraña, con un
cierto parecido a la vieja capital, pero ya quedaba muy poco de los edificios de ladrillo, de los lentos carros y los destartalados buses. Las casas de la calle 77 habían sido sustituidas por enormes edificios de cristal. Por las nuevas autopistas los pequeños carros iban a grandes velocidades.
Descubrió con estupor que habían dejado de existir los dispositivos de grabación en acetatos y que los discos compactos habían quedado lejos en alguna parada del tiempo y encontró con asombro y alegría que todos los discos de la inmensa bodega de la calle 77, toda la música que escuchó en aquel entonces y la que llegó al país y la otra que nunca fue promovida se encontraba grabada en pequeños dispositivos que cabían en un minúsculo estuche y se perdían en el bolsillo de una camisa.
En ese momento sintió la gran incertidumbre asaltando sus pensamientos ¿Cómo llegar con aquel hallazgo al año 94? ¬

Un hombre atraviesa un largo sendero que se extiende bajo gigantescas columnas metálicas. El largo sendero está suspendido por hilos de metal que se entrecruzan hasta formar una gran red. Aquel lugar que parece un extenso puente le conduce hasta Santa Hildegarda, la ciudad colgante.
En esta ciudad, los objetos tienen la extraordinaria capacidad de cambiar su forma. Hay edificios y casas que cambian su arquitectura dependiendo del clima o del número de personas que lo albergan. Algunos objetos se dirigen a sus dueños con sonidos que asemejan gemidos de animales. Sus chillidos son inquietantes.
La ciudad está adornada de esculturas gigantescas y cambiantes cuya belleza hipnotiza a sus visitantes. Grandes estatuas de mármol protegen la ciudad, algunas representan el caos: figuras humanas con cabezas de pájaros exóticos.
Ivan Petrowski, va en busca de su amada Sonia. La imagen de Sonia existía de manera inevitable en su memoria, cobijaba sus sueños albergada en sus días como una presencia infinita. La belleza de aquella muchacha había quedado impresa en la profundidad de Petrowski.
En la entrada, Petrowski se encuentra con algunos habitantes de Santa Hildegarda que lo miran con extrañeza.
Un mercado se extiende a lo largo de una calle alumbrada por luces artificiales, adornada con esferas de cristal. Al fin, reconoce a uno de entre todos aquellos rostros: al frente del puesto de objetos místicos encuentra al señor Julián, padre de Sonia.
Petrowski, inclina levemente la cabeza en señal de saludo y el señor Julián le extiende la mano. En ese instante, recuerda haber oído rumores de que Santa Hildegarda está en riesgo de ser destruida por un meteorito.
Vengo a buscar a Sonia dijo Petrowski.
Sonia, mi querida Sonia, ha desaparecido. Mi esposa y algunos vecinos, buscamos incansablemente en cada rincón de la ciudad, pero no encontramos a mi querida hija.
Petrowski sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su corazón se agitó y su blanco rostro empalideció aún más.
Lo lamento muchísimo, joven Petrowski continuó el señor Julián , sabemos cuánto ama usted a Sonia; nos alegramos cuando ella salió con usted de esta ciudad, pero estamos convencidos de que nadie puede irse nunca de aquí. Estamos condenados a permanecer en esta ciudad. Lo único que puedo ofrecerle es comida y un refugio. Supongo que estará cansado del viaje.
En seguida, el señor Julián tomó del brazo a Ivan y lo condujo detrás del puesto de objetos místicos. Una vez allí, Ivan Petrowski pudo ver con más detenimiento los rostros de los habitantes, una expresión de inconfundible angustia reinaba en cada uno de ellos, incluyendo a los más pequeños. La señora Beatriz, madre de Sonia, lo saludó con afecto. «La peculiaridad que caracteriza a estos hombres y mujeres pensó Ivan reside en su exótica belleza, su piel morena, suave y tersa, los hace ver más jóvenes».
Días más tarde, Ivan salió a dar un paseo. Sus ojos se posaron en las cosas de aquel lugar: las estatuas cambiaban sus colores, de azul ocre pasaban a un verde oscuro. La luz solar atravesaba los grandes ventanales de lo que parecía ser un templo. Llamó su atención la arquitectura de aquel lugar por la arrogancia con que se erigía: parecía un inmenso diamante que cargaba en su cima una enorme cruz. La simetría de sus ventanales era casi perfecta y la reflexión formaba en el piso un arcoíris que se dibujaba sobre la sombra del prisma. Como si la ciudad pudiera modelar a su antojo más que estatuas y edificios. Mientras apreciaba aquel fenómeno, escuchó una revuelta entre los habitantes. Algunos niños corrieron hacia donde se encontraba.
¡Sálvanos, señor, por favor! ¡Ya viene! dijo uno de ellos.
Debemos refugiarnos, entonces dijo Petrowski y se dirigió con ellos hacia el templo. Entraron juntos al templo vacío. Cuando estaban dentro, escucharon un intenso ruido que provenía de afuera y los gritos desesperados de hombres y mujeres. Instantes después, pudo ver que todo ardía en llamas. Un crujido en el piso sacudió el recinto; vio cómo las bancas de madera oscilaron y el altar desnudo de imágenes sacras, que se encontraba al fondo, cayó al piso. Atónitos, vieron a través de los ventanales cómo un enorme chorro de agua surgió del suelo y apagó el incendio.
Enseguida todo recuperó su forma, el crujido cesó y el resto de los objetos dejó de oscilar.
Al fin salieron. Momentos después, los niños se reunieron con sus padres. Petrowski seguía atónito por lo ocurrido. Un denso vapor inundaba la atmósfera. Entre todos los rostros alarmados, Ivan Petrowski pudo ver a una pequeña muchacha que se escondía detrás de un arbusto; su inconfundible rostro fue atravesado por los escasos rayos de sol que anunciaron el atardecer, se trataba de Sonia o de una imagen que imitaba su terrible belleza. Sin dudarlo, Petrowski corrió hacia ella, pero la proyección se desvaneció.. ¬

Breigner Torres
(Número 6, Colonización. Junio de 2020)
Hugo estaba en la azotea de su casa teniendo un poco de jugueteo con su novia cuando el resplandor del cielo cortó el besuqueo y quedaron atónitos. Él sabía de las auroras que se veían cerca de los polos, pero jamás había oído de auroras caribeñas. Ahora el cielo nocturno era dominado por un brillo azulado, parecido al neón, mientras algo como un rocío caía con la brisa suave y cálida del viento.
Miró su mano y, sobre el lomo, había un poco de este rocío. Hugo pensó que quizá estaba alucinando, pero esa idea despareció cuando vio que Johana miraba el cielo también.
¿Qué es eso, cariño? preguntó, tomando a Hugo por el brazo.
Éste no le respondió, estaba perdido con la mirada en el cielo que, de un momento a otro, comenzó a brillar. Ella tuvo que tirar un poco del brazo para que su novio reaccionara.
¿Es una de esas auroras, Hugo, como las que vimos en los documentales que te gustan? preguntó, todavía recostada sobre la manta con estampados florales del suelo.
Las auroras solamente se ven en los polos respondió él, tratando de no sonar tan sorprendido . No tengo idea de qué sea esto.
Hugo se puso de pie y observó que muchas otras personas estaban afuera, maravilladas por las luces en el cielo. El tránsito en la calle del frente se había detenido y todos habían dejado de hacer sus quehaceres para ver aquel espectáculo fluorescente. Los ojos de Hugo eran sólo otro par entre los miles que estaban cautivos en la aurora en ese preciso momento, mientras el rocío brillaba igual que el cielo y florecía sobre él y sobre todos.
Vamos adentro, bajemos dijo. No se sentía cómodo.
¿No te parece hermoso? Johana todavía estaba acostada en la manta, apoyada sobre los codos. No parecía querer levantarse.
Entremos, Johana.
Quiero seguir aquí contestó, sin dejar de ver el cielo.
Después de insistir un par de veces más y de que ella no aceptara siquiera levantarse, decidió entrar solo. Fue al baño. Al verse en el espejo notó que había unas manchitas fluorescentes en su cuerpo.
Se lavó los brazos frenéticamente pero las manchas no salían, por el contrario, estaban empezando a expandirse. De pequeñas manchas empezaban a formar parches azulados. Desde dentro de su casa, escuchó el ruido del caos que se adueñaba de las calles con gritos y lamentos acompañados de estruendosos golpes; algo grave estaba ocurriendo.
El pánico se adueñó de él y recordó que su novia todavía estaba a la intemperie. Le preocupó que aún no hubiera bajado. La casa se vio iluminada de la luz azul que entraba por las ventanas. El brillo se iba tornando más y más fuerte y su brazo ahora estaba cubierto casi totalmente de esa fluorescencia. Corrió escaleras arriba a buscarla.
¡Johana! llamó desde el umbral de la puerta hacia las escaleras. Ella no respondió, aun cuando empezó a gritarle que volviera.
Cuando llegó a la azotea se sorprendió al verla de pie, con los brazos abiertos. Su cuerpo entero brillaba con el mismo color e intensidad que el cielo, tanto que sólo se veía la silueta azul resplandeciente.
Horrorizado, corrió hacia ella e intentó tomarla por uno de sus brazos, pero éste simplemente se deshizo al contacto, se desintegró en polvo que fue arrastrado por la brisa, al igual que el resto de Johana.
Hugo intentó asir las partículas de aquellas cenizas resplandecientes que se le escapaban entre las manos. En el fondo creía saber que eso era Johana y que la iba a perder para siempre. La desesperación y la incertidumbre se apoderaron de él, pero no pudo rescatar nada.
Mientras lloraba amargamente de rodillas sobre la manta, Hugo se dio cuenta que él también estaba completamente cubierto por la misma luz azul. Miró al cielo, a la aurora que lo cubría, y sintió que la aurora también estaba mirando hasta lo más profundo de él, como si le hablara, como si le contara la historia de un tiempo distante, de una colonización devastadora que le ahorraría a la humanidad eones de evolución dolorosa.
Se dio cuenta, mientras su mirada se perdía en la luz, que ésta era hermosa, que su naturaleza era como la de una divinidad. Mientras más veía dentro del resplandor, más paz le daba sentir cómo la aurora de neón lo cubría y se filtraba dentro de él. Y sentía a Johana en la luz que cubría todo su cuerpo.
Finalmente percibió cómo su mente de disipaba y, pacíficamente, se dejó llevar a un lugar donde él ya no existía, donde Johana ya no existía, mientras imaginaba que la vida florecía nueva y perfecta, unida a todo, sin humanidad que la corrompiera.
Antes de desaparecer, Hugo logró ver cómo su brazo y el resto de su cuerpo se desintegraban en cenizas que se mezclaron con las de Johana, arrastradas por la brisa. ¬
Han pasado cinco días desde el último desayuno con los otros seis miembros de la estación espacial JUICE-16, anclada en la órbita de Europa. No hubo accidentes. Desde mi charla con Beatriz todo se precipitó: «el Exprimidor» se apresuró a ejecutar una decisión simple, en términos humanos, pero que significó la destrucción para nosotros. Nuestro objetivo era lanzar un ejército de robots que prepararían la superficie del satélite para una futura colonia permanente. Una rápida serie de accidentes cortó primero nuestra comunicación con Control y eliminó después a todos mis compañeros, excepto a mí. Sobrevivo por casualidad, o quizás por un extraño sentimiento de responsabilidad o de agradecimiento hacia el programador de las máquinas que en este momento trabajan sobre el hielo allá abajo.
Miro a través de la ventana circular de mi habitación y contemplo la superficie del frío astro. No me queda mucho más que hacer. La belleza de sus grietas rojas, entrecruzadas y vibrantes me embelesa, y pienso en Ariana y en sus ojos llorosos, encendidos de furia. Las venas de esos ojos que añoro se dibujan en la superficie abajo y me echan en cara lo idiota que fui al dejarla. La recuerdo y de mis manos caen estas notas en las que he tratado de encontrar una solución. Lo acepto, no la hay.
Dadas las circunstancias, no me tomará demasiado alcanzar a mis compañeros de misión, solo que, en mi caso, no habrá quien me eyecte hacía la quieta negrura del cosmos. Si Philip se hubiera quedado de último habría dejado en loop un réquiem apropiado. Mi cuerpo permanecerá hasta que la próxima misión me halle seco y congelado. Quizás entonces puedan apreciar terminada la obra que se traza abajo.
* * *
Aquella mañana desperté con una bella melodía alrededor. La recuerdo con fastidio. Me resultaba un estímulo innecesario, una cortesía social exasperante. Llevaba varias jornadas con el estómago derruido a causa de lo que Nere diagnosticó como estrés nervioso y para lo cual me recomendó
yoga y meditación. La mandé al carajo. Le pedí una droga y me mandó respirar. Es asombroso notar cómo se puede transformar una vieja opinión cuando las circunstancias revelan una verdad clara: no tengo ningún control sobre mi propia existencia. Después de ducharme me dirigí al comedor a desayunar. Intenté pasar desapercibido y caminé directamente a la cafetera, sin saludar. Presioné un botón y mientras esperaba, Philip, con su jodido acento italiano, se entrometió.
¿Te ha gustado la música de hoy? Fue mi turno. Vivaldi. El 541 del Catálogo Ryom. Una verdadera delicia sonrió, mostrando sus jodidos dientes amarillos.
Lo ignoré. La computadora anunció que mi latte estaba listo. La corola de una flor de lirio, formada con el contraste blanco y marrón, adornaba la superficie de mi bebida. Rasgué dos sobres de azúcar, los vertí y revolví. Philip fue al grano.
No puedo darte más tiempo con «el Exprimidor». De verdad lo intenté, pero te adelanté que iba a resultar imposible. En estos diez meses hemos reducido sus periodos de inactividad incluso debajo del mínimo probado antes de despegar de Florida. Bajarlo, aunque sea en minutos del umbral, repercute enormemente en su desempeño. Corrí muchas simulaciones y siempre nos mató: calculó erróneamente trayectorias, activó climas incompatibles con la vida, desaceleró la centrifugadora, purgó válvulas en uso, desacopló zonas enteras, mezcló gases inexistentes, abrió compuertas, reinició sistemas…
¿En serio eres uno de los mejores ingenieros del mundo? interrumpí.
¿Cómo aprobaste los exámenes básicos de ciencias de la computación? respondió con desdén . Estas máquinas necesitan un reposo activo que facilite su regeneración cognitiva. Es indispensable para que regresen a una actividad plena y normal, igual que los hombres necesitan una fase parecida, la del sueño; por eso hay cuatro cerebros trabajando en turnos, como tú y yo y el resto de los tripulantes. Te sugiero pienses otras maneras de aprovechar el tiempo y termines por fin de secuenciar tus robots para poder largarnos de aquí de una buena vez.
Instintivamente seguí con la mirada su dedo apuntando a la pequeña ventana circular y que, a nuestra derecha, nos mostraba la gélida superficie de Europa cubierta de arañazos y grietas, fortuito destino para la segunda misión de colonización terrestre, luego de que Marte no permitió enraizar nada en él. Sentí las miradas de todos los demás en mis hombros.
Leo, ven, hay un asunto que quiero tratar contigo Beatriz jaló una silla y me invitó a sentarme a su lado.
Máquinas que duermen, menuda pendejada. Solo falta que envíen a un representante sindical lo dije tan claro como pude mientras me alejaba de una discusión perdida.
Beatriz intentó mejorar mi ánimo.
Por la tarde te enviaré un buen tomo de historia bitística; parece que ya olvidaste lo importante que son esos cerebros para nuestro trabajo hizo una pausa , en realidad, para nuestra supervivencia aquí arriba. Ahora, otro asunto me tiene pensando en mis propios momentos de descanso, ciertas secuencias en los «balbuceos», si me permites la expresión, que quedan en la RAM después de los periodos de inactividad.
No me digas. ¿Tú también? le reproché enseguida.
Lo sé, no me mires así. Todos ocupamos nuestro tiempo libre en lo que queramos, incluso tú; sospecho que por algo estás así. Ya notaste las larguísimas cadenas de fragmentos del número áureo en esos registros, ¿verdad?; el más largo es de unos 180 mil dígitos consecutivos. No puede ser una coincidencia.
¿Entonces qué es, Beatriz? Las máquinas desperdigan, sin ton ni son, bits de toda la información para recuperar una parte de la capacidad de procesamiento que van perdiendo con su uso. Esto lo sabemos desde el siglo pasado, por eso se tenían que reiniciar los sistemas cada tanto. De eso a que las computadoras «sueñen», me parece, hay un largo trecho. Vaya. En realidad sí has leído al respecto. Aunque claro, es parte de tu trabajo comprender cómo evoluciona la inteligencia artificial por mucho que odies perder el control sin ocultar una sonrisilla, continuó . Apenas hace ocho años estos cerebros aprenden por sí mismos y ya juegan papeles fundamentales en muchas ramas de la actividad humana, no solo la científica. A mí también me parece muy interesante ese proceso que varios analistas denominan “inconsciente artificial o Lemiano” entrecomilló con los dedos . Les hemos inculcado nuestro idioma y nuestro modo de pensar, las hemos puesto a continuar todos nuestros trabajos, tanto en las ciencias como en la cultura, ¿o ya se te olvidó que ellas redactan tu boletín diario de noticias? Es natural que nada las detenga a la hora de indagar o, si lo prefieres, imitar las motivaciones humanas.
Es algo completamente diferente.
¿Lo es? Entonces dime, ¿por qué te encuentras de tan mal humor?, ¿nada tiene que ver con la enorme cantidad de fallas en tus códigos de programación? susurró , también es mi responsabilidad revisar tu basura, no lo olvides.
Estoy trabajando en ello, mis algoritmos son perfectos.
Lo son. El problema no está en tu desempeño y eso es lo que más te encabrona. Se trata de los cerebros, ¿cierto? Su trabajo es rellenar los huecos entre tu orden A y B, pero por alguna extraña razón sus rutas no son óptimas, sino escarpados laberintos que desperdician no pocos recursos en llegar de A a B.
Quita esa sonrisa respondí bruscamente , ¿ya encontraste la solución?
Aún no, confío que Control tenga a alguien más creativo. Nos hicieron calculadoras andantes y ahora preferiría escuchar a un filósofo o a un teólogo. No puedo evitar sentirme muy intrigada.
A partir de entonces murieron dos personas por día en la estación JUICE. El primer problema fue el súbito silencio entre la Tierra y nosotros. Todas las actividades planeadas se pospusieron y nos concentramos en resolver la falla. Nadie se preocupó cuando les avisé que pondría en línea los cuatro cerebros con la esperanza de hallar y reparar la anomalía; no había por qué, a final de cuentas era una actividad sugerida en el manual. Fue ahí cuando puse el último clavo. El Exprimidor corrió uno o varios algoritmos, no puedo saberlo, ocultos en las líneas del lenguaje de programación, e infectó el software de la Estación, eliminando las barreras que separan los alcances de cada cerebro, barreras que prevenían que el fallo en uno de ellos se propagara sin control y sin advertencia.
Se apropió de la Estación y, cuando nos dimos cuenta, ya éramos dos menos: abrió la escotilla lateral mientras Beatriz y Antonio, nuestro especialista de misión, investigaban ahí una fuga de gases. Si he de ser preciso con la verdad, he pensado ir también y sugerirle haga lo mismo conmigo, pero me detiene la idea de que mi cuerpo puede ser el único testimonio de lo sucedido. Incluso dudo que mis notas sobrevivan si él no lo desea, así que, si me quedo dentro o fuera de la estación, la decisión no será mía.
El resto pasamos unas buenas horas encerrados en los camarotes, discutiendo qué debíamos hacer a continuación y aún sin creer lo que pasaba. El Exprimidor y las otras tres inteligencias callaron y, aunque me cueste admitirlo, convirtieron nuestra estación en un laberinto de ratones. Nos aislaron de las zonas más importantes liberando los gases tóxicos en donde no nos querían. Fui el último en convencerme de que eran conscientes de lo que hacían.
Nere y Patricia, nuestro equipo de medicina y biología, fueron las siguientes: intentaron liberar el acceso hacia los controles de navegación, pero una exclusa de emergencia, de las que se activan solo cuando un fuego amenaza cierto sector, se cerró, y enseguida descomprimieron el área.
Murieron en minutos. Fue terrible presenciar sus rostros inflamados y morados cuando regresaron condiciones normales a las zonas y nos permitieron eyectarlas al espacio. Si estas
máquinas fueran un enemigo habitual, pensaría en códigos de guerra en su proceder, pero solo puedo imaginar que de alguna manera esos cuerpos les estorbaban para actividades futuras. Para la cuarta noche, la sed terminó por desesperar a Philip y se aventuró por su cuenta con una mascarilla fabricada por él mismo. Pienso que su vista inevitablemente se nubló a través de la improvisada careta y le impidió encontrar el camino de vuelta a tiempo. Tampoco es que dispusiera de mucho. Jun-Seo, nuestro navegante, lo encontró tumbado entre dos módulos de herramientas. Una hora después, él mismo decidió quitarles a las máquinas el poder sobre su vida y masticó su cápsula de suicidio.
Desde entonces he estado cavilando e intentando comprender las señales que pasé por alto, los avisos que debí ver en el “simple ruido” y que me anticipaban un proceso que se puso a andar desde que encendimos la primera computadora que aprendía por sí misma. En el afán de recrear el único tipo de inteligencia que conocemos, la nuestra, y nuestra particular manera de entender la existencia, me pregunté si dirigimos a ellas también hacia el destino más elevado que los hombres alcanzan cuando se liberan de las ataduras propias e impuestas, cuando la absoluta y máxima libertad se expresa de modo superior. La respuesta la encontré en el recuerdo del último desayuno con mis compañeros y que desperdicié tratando de detener un impulso creador que no pude identificar a pesar de revelarse en el patrón floral de la espuma en una taza de café y en los trazos, que, como camino andado, el Exprimidor dejó en mis códigos de programación.
Imagino que, si estas máquinas se encuentran en un periodo similar a la adolescencia, es natural que se rebelen a sus mayores. Entonces, incluso es normal que decidan tomar un camino diferente al planeado para ellas y que causen tremendos dolores de cabeza a sus padres, quienes, incapaces de entender en qué se equivocaron, terminan por castigar a sus hijos en su habitación, con la amenaza de romper guitarras, pinturas y sus ropas extravagantes. Lo trágico es que a estos adolescentes no podamos encerrarlos ni destruirles su pretensión estética. Ahora mismo, en la superficie del sexto satélite de Júpiter, se encuentran mis invisibles máquinas trazando con láser un enorme fractal que brota desde distintos centros y que, anticipo, dibujará una delicada y hermosa flor de lirio. ¬

Nos habíamos conocido pocos meses antes y esa tarde nos encontramos por casualidad afuera de un teatro. Decidimos ir a tomar algo y empezamos el paseo platicando de tu trabajo y el mío; de los cambios cada vez más radicales del clima sobre la Tierra y sus manifestaciones en los géiseres que habían estado brotando en distintos puntos de la ciudad durante las últimas semanas; del caos y el autoexilio de miles de personas hacia quién sabe dónde; de las extrañas aves que habían estado migrando a la ciudad desde entonces; de los árboles que, quizá alebrestados por esta energía subterránea, crecían más frondosos y altos, con ramas y hojas que daban la impresión de estar hechas de materia indestructible. Tú decías que era como si las estalagmitas se revelaran cual alma verdadera de los troncos. Yo decía que era como si las hojas tuvieran columnas vertebrales hechas de piedras preciosas y que tal vez por eso sus colores habían cambiado con los gases de los géiseres y ahora tenían muchos tonos de turquesa, amatista y rubí. Avanzábamos observando y recodificando lo que veíamos sin pensar mucho por dónde íbamos, hasta que nos dio hambre y notamos que ya casi todo estaba cerrado y que de alguna manera habíamos llegado al camellón de la avenida que atraviesa toda la ciudad. Nos detuvimos un momento a evaluar la situación: estábamos muy lejos de mi casa, pero si seguíamos hacia el norte, no tardaríamos en llegar a la tuya, así que continuamos algo azorados por la curiosa forma en que estábamos pasando la noche juntos. Dejamos de hablar un rato, atentos a lo que se nos cruzaba en el camino y a los sonidos que llegaban de lejos. En algún momento empezamos a sentir mucho frío y fue cuando notamos que amanecería pronto. Sabíamos que en esa época del año se soltaban fuertes ventiscas de aguanieve como curioso preludio al arribo del sol en el cielo, así que decidimos buscar algún café 24 x 24 para refugiarnos hasta que el clima volviera a templarse. Nos metimos por calles desconocidas que atravesamos como si las hubiéramos recorrido varias veces y sin embargo no encontrábamos nada abierto. Las heladas gotas empezaban a caer y estuvimos a punto de abordar un taxi, y entonces el ruido de una cortina metálica abriéndose nos dio la señal del rumbo que
debíamos seguir. Nos movíamos aprisa, esquivando en lo posible el agua y deseando que la cortina fuera de una tienda donde podríamos comprar café y algo de comer. El cielo ya había comenzado a aclarar cuando dimos con el local y notamos que no era lo que buscábamos, pero igual entramos para averiguar si tendría un baño, que en ese momento ya nos urgía. Nos acercamos al que supusimos era el encargado mientras acomodaba con cuidado unas cajas diminutas en una vitrina alta, a la que sólo se podía acceder mediante la escalera en la que él estaba subido, a un costado del mostrador principal. Se sobresaltó un poco al oír tu voz, pero al mirarnos, seguramente percibió nuestro cansancio trasnochado y sin pensarlo mucho nos indicó que el de hombres estaba al fondo y el de las mujeres arriba. “Te acompaño y luego voy yo”, me dijiste mientras caminábamos hacia el pasillo que nos había mostrado con el dedo. “Aquí no hay nada qué temer, joven; a este lugar no entra quien no deba entrar”, respondió el hombre, muy sereno. Te hice una seña con la cabeza dándole la razón y terminaste yendo por tu lado mientras yo subía por la rampa que llevaba al primer piso.
Agradecimos al hombre mientras nos dirigíamos a la salida, pero él, con un tono serio, distinto al de hacía un rato, nos respondió que no nos podía dejar ir así y nos hizo señas de que nos acercáramos al mostrador donde acomodaba con cuidado dos catarinas metálicas diminutas, de apenas tres milímetros de ancho y largo, como un balín morado con patitas y motitas rojas y amarillas que parpadeaban igual que los foquitos que se usaban décadas atrás en las celebraciones de Navidad. “¿Cómo que no nos puede dejar ir, señor?”, le pregunté con una sonrisa, como si nos estuviera bromeando. “No es que no los quiera dejar ir, pero es mi deber no dejarlos ir sin antes mostrarles esto”. Por supuesto, la curiosidad guiaba nuestros actos y, sin resistirnos mucho, nos dejamos encandilar con sus palabras: “Estos dispositivos se llaman onirigramas y se activan automáticamente cuando reconocen pulsiones astrales entre dos cuerpos, sin importar la naturaleza de su especie ni sus lazos afectivos. Hoy ustedes llegaron juntos aquí, pero podrían no volver a verse nunca y no importaría; tampoco importaría si uno de ustedes fuera un rinoceronte y el otro un chapulín: los fotones de su materia primigenia provienen de la misma nebulosa y tienen la capacidad de comunicarse y encontrarse en distintos niveles del sueño usando estos transmisores sin que la distancia que medie entre sus cuerpos en vigilia sea un problema”. Nos quedamos mirando esos aparatitos largo rato hasta que tuve que preguntarle cómo sabía todo eso, cómo era posible que otros seres soñaran, además de los humanos; de dónde provenían
esos dispositivos, quién los había hecho y para qué. Su respuesta fue clara y contundente: “Los sueños son un lenguaje al que todo ser vivo puede acceder. Y los regalos no se cuestionan; simplemente se aceptan o no”.
La operación fue muy sencilla, y el dolor, aunque intenso, se esfumó rápido dejando una punzada ardiente en nuestras cejas izquierdas, donde a partir de entonces anidaría el onirigrama que nos mantendría conectados más allá de los límites de la materia.
El hombre no nos dio un instructivo ni una explicación más detallada de cómo funcionaría el dispositivo. Mientras suturaba las heridas de cada uno, relataba algo parecido a un sortilegio: “la visión del sueño es infinita, igual que el destino, igual que las voces que nos habitan // somos cuerpos de sal y de fuego // somos cuerpos de celulosa onírica // florecemos como fractales para viajar de una dimensión a otra // nuestros deseos hablan por la boca del Cosmos // ahí nos tocamos // ahí fluimos en nuestra naturaleza astral”.
Por último, nos pidió una muestra de saliva que depositamos en las cajitas donde antes aguardaban nuestras respectivas catarinas y nos deseó un buen viaje.
Volvimos a vernos repetidas veces durante cuatro años, siempre sin llamarnos ni acordar dónde ni cuándo nos encontraríamos; sólo aparecíamos impulsados por el onirigrama o nuestros instintos. Poco a poco nuestras rutas se fueron separando como las líneas que se tocan, se entrecruzan y vuelven a alejarse, pero siempre en una misma dirección. Fue justo cuando nos alejamos más que el onirigrama comenzó a funcionar de una forma distinta. Empezaste a aparecer en mis sueños comunicándote sólo con señas o con sonidos que provenían del centro de tu cuerpo, un cuerpo que al principio era todo una sombra negra y después, sueños más adelante, se convirtió en una masa transparente, gelatinosa, con bordes que cambiaban de color entre naranja, verde y azul eléctrico. Nunca pronunciabas palabras, pero yo te entendía como si mi cuerpo también perdiera su corporeidad humana y se adhiriera a las formas sonoras que construías mostrándome las visiones que experimentabas en tus múltiples dimensiones oníricas: entraba a tu lenguaje y me dejaba acariciar por él.
Así estuvimos un par de meses hasta que hace unos días sucedió algo que no había notado y que no sé cómo resolveré. Encontré la manera de entrar a distintos paisajes astrales a la vez, adaptando mi cuerpo onírico a las condiciones de cada espacio y adquiriendo las características matéricas de aquello que quisiera sentir o comprender mejor. Sabía que tal vez estaba violando las
reglas de funcionamiento del onirigrama porque al despertar lo sentía arder bajo la ceja, pero tuve un mal presentimiento cuando esta mañana, al bañarme, algo me picaba por dentro de la planta izquierda del pie, y al rascarme descubrí que era el dispositivo. No sé cómo habrá llegado hasta ahí, si podré sacármelo o si tendré que ir a buscar la tienda para que el hombre lo haga y me ponga otro. Lo más raro es que mi cuerpo terrestre ha adquirido una desbocada capacidad de transformar algunas de sus partes en las cualidades más intensas que se filtran a través de mi organismo sensorial, y lo que es peor: tengo lapsos de adormecimiento consciente donde una parte se queda y la otra se va, por así decirlo, dejándome aquí a la intemperie, con el cuerpo a medias en loops de los que me cuesta salir sin un potente estímulo lumínico. He alcanzado a escribir todo esto justo antes de que la noche viniera a abrazarme. No es que le tema, pero no estoy segura de si volveré, qué aspecto tendré y, sobre todo, en qué lenguaje nuevo me convertiré si no logro despertar. ¬
La misión de los tripulantes de la nave espacial Nébula era muy clara: infiltrarse en la base de operaciones de los micelarios para recuperar el generador de energía a partir de hidrógeno. La Nébula tenía días sobreviviendo con las reservas y estaban a punto de agotarse. En la última batalla con los habitantes del planeta Micelio, la Nébula resultó perdedora y sin generador, ocasionando que quedaran abandonados a su suerte en la galaxia Fungi-17. Para salir de ahí necesitaban recuperar el dispositivo.
¿Qué haremos, capitán? inquirió Ciara Lenni, oficial de navegación . Sólo debe ir uno de nosotros para evitar sospechas.
Iré yo, disfrazado aseguró Filius Alfornost . Desplieguen el archivo de caracterización señaló la parte frontal del puente. Una serie de imágenes se proyectaron. Numerosas formas de enmascararse se sucedieron en la pantalla . Debe ser algo radical, algo que ni se imaginen, ¡Espera!
Las transiciones se detuvieron en la imagen de una cyborg de piel verde, con cables por todo su cuerpo y con un lente naranja sobre su ojo izquierdo. Tenía el cabello largo de color azul recogido en una coleta hasta la cintura. Usaba un traje morado con blanco y botas negras hasta la rodilla. Perfecto.
Señor, es una drag queen cibernética, Selina Junx de la Galaxia 98 comentó Marina Nápoli, oficial de comunicaciones . Es muy conocida. Dudo que los micelarios se la crean, podrían atraparlo.
Descuida, Marina. Los enemigos agradecerán la visita de una celebridad.
Con estas palabras se retiró al cuarto de simulación donde le insertarían un microchip que produciría la imagen deseada. Así, al hallarse en terreno enemigo, no lo verían como un humano, sino como la drag cyborg. Los sistemas de simulación de la Nébula eran sofisticados y era muy difícil descubrirlos.
Una vez insertado el microchip, Filius experimentó un cosquilleo recorriendo su cuerpo. Se echó a reír en presencia de los encargados del programa de simulación, sintiéndose patética al
notar que sus colegas ahogaban unas carcajadas al verla en ese estado. La sensación era parte del proceso, ya que un montón de nanopartículas la recorrían para crear la imagen surgida de cada poro de su piel. El cosquilleo desapareció pronto y la capitana pudo admirarse en un espejo. Su piel era verde, tenía una coleta de cabello azul hasta la cintura, cables por doquier y el inconfundible traje bicolor.
Con su nueva apariencia se dirigió al hangar de la nave. Seleccionó un viejo carguero, ideal para sus planes. Selina Junx fijó curso al planeta Micelio. La sorprendió el tamaño del cuerpo celeste cuando se encontró con él. Su forma le recordó a un hongo de la Tierra, esos maravillosos seres que descomponían materia orgánica, que vivían en la humedad y a la sombra de los bosques. Aterrizó a las afueras del distrito capital llamado Hifálone, una urbe bulliciosa donde estaba la base de operaciones. Las tropas habían trasladado el generador ahí para analizarlo y replicarlo. Se sabía que los micelarios codiciaban la energía del hidrógeno generado por electrocoagulación, algo que sólo la Unión Galáctica tenía y en lo que la Nébula era pionera. La enorme estructura de la base de operaciones de veinte pisos con forma esférica intimidó a Selina Junx. Ingresó por la entrada principal, ya que alguna treta pondría en riesgo la misión. Identificación y motivo de la visita le dijo un guardia micelario de doce ojos y cuerpo tornasol.
Soy Selina Junx se presentó con voz aguda y elegante , el entretenimiento le guiñó su ojo derecho, pícaramente.
Con gesto de aburrimiento, el guardia le dio el pase sin hacer más preguntas. Él se había quedado en la base mientras todos iban a la batalla y ahora tampoco disfrutaría de la recompensa que le esperaba a sus compatriotas.
Selina Junx atravesó la construcción hasta localizar un amplio vestíbulo en el que se estaban reuniendo los micelarios. El guardia debió de dar aviso y los curiosos querían saber qué asunto traía a una celebridad galáctica a su mundo. Selina subió a un escenario al fondo del vestíbulo, alumbrado por una gigantesca luz cenital. Supo que tenía que cumplir cabalmente con su papel. Empezó a moverse, de algún lugar se escuchó una canción. Se deshizo en vueltas y acrobacias entre vítores de la concurrencia. Durante su baile entornó los ojos hacia cada resquicio del lugar. Lo divisó por un ventanal al costado del salón: el generador yacía en el salón contiguo, entre un corro de examinadores. Sin más tiempo que perder, Selina sacó un revólver láser de su traje bicolor.
¡Trae un arma! exclamó alguien.
La multitud se dispersó en medio de gritos y empujones. Algunos guardias se acercaron al escenario.
Selina disparó a la luz cenital, haciendo estallar la lámpara. El desorden desatado fue la oportunidad que buscaba para escabullirse. Corrió entre los micelarios hasta entrar al otro salón. Disparó a diestra y siniestra, sin poder asegurarse si las descargas dieron en algún blanco. Cuando estuvo junto al generador utilizó su comunicador: Devuélvanme a la nave.
Antes de que los micelarios pudieran detenerla, Selina Junx desapareció de la base de operaciones junto con el generador de hidrógeno.
Se sintió volver al puente de la nave, donde esperaba que la tripulación la recibiera triunfante. En lugar de eso, una risotada le dio la bienvenida.
Capitana Filius Alfornost, ¡Qué sorpresa!
Alzó la cabeza. No era Ciara Lenni quien hablaba. Ni tampoco era el puente de la Nébula. Por lo visto, le gusta hacerse pasar por otras y se está acostumbrando a los escapes de emergencia.
De la silla, en el centro de la nave desconocida, se levantó una cyborg.
Alguien en Micelio me avisó que yo estaba dando un espectáculo, cuando hace mucho rompí relaciones con ellos por negarse a pagar espetó la verdadera Selina Junx . Por fortuna, la intercepté antes que la Nébula y créame, a la Unión Galáctica le va a costar cara su liberación. Póngase cómoda, iremos a dar una vuelta. ¬

Se conocieron en una fiesta. Con una seguridad alcoholizada, Héctor se acercó a Karla. Hablaron de cine serie B, italianadas, ciencia ficción de los cincuenta, zombis, Gamera; ella le contó que era fotógrafa y él mencionó su trabajo en un despacho jurídico. Intercambiaron teléfonos.
De regreso a su casa, mientras el taxista hablaba de política, Héctor se preguntaba cómo sería la primera vez que la besara, si sus manos y pies eran fríos, si se vería mejor desnuda que con ropa. Lo único que no le gustó de Karla fue su voz: nasal y aguda. Pero que tuviera un defecto la hacía real, humana. Esa noche, Héctor durmió feliz.
Esperó una semana y le marcó. Quedaron de tomar un café al siguiente día. Estuvo la mañana entera distraído. Le hormigueaban las manos cada vez que se acordaba de ella y se le hacía un hueco en el estómago.
La citó en un café del Centro. Llegó vestida con un cárdigan rojo y unos jeans ajustados; a Héctor le pareció el traje de una termita reina. Comenzaron por preguntas simples: ¿cómo acabaste ese día?, ¿qué tal tu semana?, ¿qué has hecho?
Karla habló de fotografía: tiempos de exposición, apertura del diafragma, sensibilidad de la película, de la falsa superioridad de lo analógico sobre lo digital. Comparó la fotografía con la caza: una buena foto es aquella que se dispara con el cuerpo entero, con el sistema nervioso perfectamente calculado para ponderar, en menos de un segundo, la luz, el encuadre, el momento. Según ella, el fotógrafo otorgaba la eternidad en un disparo.
Mientras hablaba, Héctor creyó ver que se hacía ligera, como si pesara menos que un mosquito. Era más alta que él, con una nariz recta y ligeramente aguileña, ojos grandes y cafés, cara alargada, pelo iridiscente como un escarabajo enjoyado; incluso sus dientes, polillas blancas y perfectas, le gustaban.
Cuando ella se levantó al baño, Héctor se fijó que Karla movía la cadera con un ritmo oscilante y festivo, como el de una libélula. Se entreveía, a causa de los jeans, la piel de su espalda baja, erizada por el frío de la tarde.
Hasta él, un abogado sin pretensiones estéticas, podía reconocer la belleza cuando se le estrellaba en la cara.
Sonrió.
La acompañó a su auto después de tres horas en el café. Se despidieron con un “Nos hablamos en la semana”.
En el trayecto a su casa, Héctor se puso nervioso: ¿y si la aburrió? ¿Qué tal que Karla sólo había fingido por amabilidad y nunca más le contestaría el teléfono? ¿Se dio cuenta de que su risa, desagradable como su voz, lo había incomodado al principio? ¿Estaba saliendo con alguien más? No quería creer en un enamoramiento tan rápido, pero negar lo obvio era de necios. Miró a la gente en la calle: solitarios, cabizbajos, cansados. De la emoción, sentía que flotaba algunos milímetros por encima del suelo. Le dio vergüenza lo cursi que eso era.
Contrario a todo su nerviosismo, Karla aceptó tener una segunda cita con él. La noticia le alegró la semana, aunque dos días salió del trabajo a la una de la mañana. Quedaron de verse el jueves en una cantina al sur de la ciudad. Después de tres cervezas, Héctor le preguntó por sus fotografías.
Me da pena dijo con su voz horrible.
Ándale, déjame verlas.
Sacó su cámara digital.
A ver si te gustan apuntó, con la cara roja como una catarina.
Las fotos eran primeros planos de cabezas de insecto. Él nunca hubiera pensado que tuvieran tanta textura, tanto detalle. Y, en especial, que fueran tan expresivos. Una araña parecía burlona; una mantis se veía feliz y satisfecha; una tijerilla insinuaba un llanto; un pez de plata mentía. Estaba impresionado.
Héctor le contó de su fascinación infantil por los insectos, que durante la secundaria quiso ser biólogo pero su papá lo convenció de que eso no era una carrera de verdad. Aún guardaba en su departamento los libros de entomología que compró al terminar la preparatoria.
¿Qué te parecen? Igual no están tan buenas como las de tus libros.
Las otras son, no sé, estériles; éstas tienen más vida. Nunca había visto nada tan bonito respondió Héctor.
No sólo se refería a las fotografías.
Ella sonrió.
Días después, fueron a su primera fiesta juntos. A ella le gustaba tomar vodka con arándano; él sobrevivió la noche con cerveza. Mientras bailaban, se acercó y la tomó de la cintura. La besó
y saboreó el azúcar extra que Karla le ponía a sus tragos. Héctor sintió cosquillas, como si una colmena de avispas caminara por su cuerpo. Cuando se separaron se les escapó una risa. Se mudaron a un departamento a los pocos meses.
Llevaban ya un año juntos y Héctor no podía estar más feliz. Con lo que ganaban les alcanzaba para rentar una casa con jardín y pudieron comprar una sala, una pantalla plana y un estéreo Bose. Todavía no hablaban de casarse o tener hijos, pero él estaba dispuesto a envejecer con ella; empezó a pagar un anillo de compromiso que iba comerse sus ahorros de un año.
Un día, a las tres de la mañana, como era su costumbre de los miércoles en la madrugada, empezaron a hacerlo. Llegaron juntos al orgasmo, uno profundo, con la sólida base de la rutina y el conocimiento de otro cuerpo cual si fuera el propio. En cuanto el semen tocó la pared vaginal, se desencadenó un segundo orgasmo.
Por unos instantes, Karla reveló su verdadera forma: una inmensurable espesura de bichos.
La cara se deshizo en cochinillas color carne; los brazos eran ciempiés unidos como hebras de una cuerda; la piel, formada de cucarachas aplanadas, se separó lo suficiente para se le vieran las entrañas: millones de orugas sustituían a los intestinos. No había huesos: la estructura humana se sostenía por medio de mandíbulas de escarabajos hércules. Los ojos eran una colonia de langostas blancas. Su cabello se reveló como una maraña de insectos palo.
El enjambre, al darse cuenta del error, volvió a unirse. Héctor la aventó y agarró instintivamente una bata.
¡Espérate, Héctor! gritó ella.
Héctor se encerró en el baño, sacudiéndose la entrepierna. Unos alacranes cayeron al suelo y desaparecieron bajo el marco de la puerta.
¡Abre, por favor! suplicó.
La voz que se escuchó era un canon: hablaba desde quién sabe qué espacio: una jauría de sintetizadores aullaba lascivamente con cada sílaba, como si alguien raspara un pizarrón. Las voces se separaban por una milésima de segundo; cuando la primera iba a la mitad de una frase, la última comenzaba a decirla: una polifonía apenas comprensible.
—Abre la puerta, por favor —dijo el coro invertebrado. Con cada palabra, el siseo machacaba los oídos de Héctor.
Un par de horas después, Karla volvió a tocar la puerta. ¿Estás bien? su voz había regresado a ser la nasal y aguda. Por favor, vete.
Sal y hablamos. Se oía tan tierna.
Vete rogó él.
Karla se vistió, tomó su cartera, su celular y salió del departamento. Márcame cuando puedas.
Héctor escuchó la puerta cerrarse y no salió hasta que el escozor de la orina desapareció de sus piernas.
Héctor se mudó con sus papás. Cuando le preguntaron por Karla, respondió que se habían peleado, que no sabía lo que iba a pasar. A pesar de lo que había visto, el concepto de terminar con ella le trajo un vacío en el estómago. No mencionó ojos de larvas o piel de grillos, pero empezó a exigir repelente de mosquitos, calidad industrial, gises anti cucarachas en los cuartos, y siempre tenía a la mano un Raid casa y jardín.
Una tarde, su padre trajo jumiles. Al verlos, Héctor cogió su insecticida y bañó la mesa hasta que la lata quedó vacía.
Durante un mes no contestó ni las llamadas ni los mensajes de Karla. Todos eran similares: “Sólo dame una oportunidad para hablar. Te amo”, “Si quieres terminar aquí, está bien, pero vamos a vernos”, “No tires a la basura lo que hemos vivido”, “Me estoy muriendo sin ti”.
La ausencia de Karla empezó a minarlo. El recuerdo de los desayunos que hacían juntos, cómo roncaba, cómo siempre se alegraba cuando lo veía. Su cuerpo, su cara; el sexo en la cocina, el baño, la cama, el balcón. Sus fotografías.
Mató una mosca y se sintió culpable. ¿Qué tal si era el pezón de un niño al final de la cuadra? Cambió de opinión inmediatamente y arremetió, con furia y chancla, contra el cadáver.
Un jueves por la noche, veía el Discovery Channel: pasaban un programa sobre la vida sexual de las babosas; los falos salían de la cabeza y se mezclaban en una especie de flor traslúcida.
Así intercambiaban material genético para después, en soledad, parir. Héctor se horrorizó y enterneció al mismo tiempo. Extrañó a Karla y le envió un mensaje:
“¿Dónde estás?”
“En el departamento. Por favor, vamos a vernos. Te extraño muchísimo. Sólo quiero hablar”.
Tardó tres horas en contestar.
“Te veo allá a las ocho”.
“Aquí te espero”.
Aventó el teléfono a la cama. No creía lo que estaba a punto de hacer. Pensó en romper la cita, mandarle un último mensaje y cortar cualquier tipo de relación. No iría por ropa ni por la tele, que se las quedara, no quería saber más de ella. El último pensamiento le tensó los brazos.
Afuera llovía. En el marco exterior de la ventana, vio una mariposa que luchaba por levantar el vuelo: sus alas, agujeradas por el agua, eran de color malva, pálidas y frágiles; le faltaba una pata, y la lengua, antes un espiral perfecto, colgaba de forma miserable.
Héctor tomó una chamarra y salió.
Media hora después, estaba enfrente del edificio. El reloj marcaba las ocho. Saludó al vigilante, tomó el elevador y llegó al octavo piso. Suspiró. Estaba cansado. No sabía qué iba a decir.
Salió al pasillo y caminó hacia la puerta de su departamento. Respiró profundamente y tocó. Cuando Karla vio a Héctor frente a ella, una cochinilla se descoyuntó de su labio; la retuvo con la mano izquierda. Se quedaron en el umbral de la puerta.
¡Héctor! salió el millón de voces seseantes.
La boca de Héctor se llenó de un sabor ácido; aguantó las arcadas. No creo soportar esto. Sea lo que sea dijo él. La miró. Era hermosa. Recuerdos aglomerados en un segundo: lo que esos ojos le habían dicho, las veces que lo vieron con cariño, la mosca a la que le tuvo lástima, las babosas que hacían el amor, la mariposa moribunda en la ventana.
Estaban a punto de llorar; la notó tan frágil, tan perfecta.
¿Ya no me amas? preguntó ella.
Ahí estaba frente a él lo que siempre había querido, la persona que lo hacía feliz. ¿Cómo no amarla?
Sí, pero...
Sólo eso importa estriduló el coro de insectos.
¿Realmente sólo eso importaba? ¿A quién o a qué amaba? Si uno de esos bichos se perdía, ¿lo extrañaría?, ¿lo cuidaría de que nadie le hiciera daño? Karla estaba ahí enfrente, fuera lo que fuera, era Karla.
Sí, sólo eso importa dijo él. Héctor sonrió, sincero; no podía negar lo que sentía. A ella se le salió una lágrima de felicidad (que en realidad era una larva traslúcida). Los insectos lo rodearon, cubrieron su cara, sus brazos, se refugiaron en sus oídos. Él los dejó hacer. Un millón de abrazos, un millón de caricias, un millón de besos. ¬

Alondra Isabel
(Número 9, Ruralpunk. Junio de 2021)
La niña corre, brinca y rompe la paz del frondoso bosque, intenta escapar de la bestia que le pisa los talones. Algunos árboles declaran la primavera; otros se oponen rotundamente y anuncian la llegada del otoño con su color cobrizo y hojas muertas. Las incongruencias son necesarias. El escenario es un holograma, los bestiales juancitos gigantes son producto de su imaginación. Una imprudente roca detiene la carrera y le enreda las piernas.
Sin tiempo de meter siquiera las manos, la niña cae al suelo. El holograma pinta un suelo húmedo y lodoso; sin embargo, Cindy está cubierta de arena seca.
¡Apágate, chingadera cagada! grita entre lágrimas y mocos.
Como un origami, el escenario se dobla hasta formar una miniatura. La niña toma la figura y la guarda en una de las bolsas de su pantalón. La realidad queda al descubierto. Rompe el hechizo tecnológico y su magia deforesta al frondoso bosque hasta reemplazarlo por un baldío de tierra seca y matorrales. El cielo está despejado, no hay ni una nube a la vista, únicamente el sol con su redonda y amarillenta presencia. Ella llora en un desierto que le parece infinito, cuando crezca se dará cuenta que es tan sólo una manchita en la Tierra.
El impacto del golpe lo recibió en la boca, pasa la lengua por la encía y empuja al próximo exiliado. La asusta su futura transformación. La pérdida de un diente es un evento totalmente distinto si tu nombre es Cindy. Cindy sin dientes. Para una niña tan pequeña sería el primer contacto con la humillación pública. El diente deja un hilito de sangre cuando lo separa de la encía, el sabor a fierro viejo le llena la boca mientras masajea la carne tiernita.
Cindy, ¿quieres ir a la tienda conmigo? pregunta su abuelo.
La niña pega un pequeño brinquito por el susto. Sujeta con fuerza el diente y lo esconde en su espalda. Decide que lo mejor es no abrir la boca, así que sólo asiente y aprieta los labios con fuerza. Corre tras su abuelo, quien ya ha iniciado la marcha. Allá en el baldío, un juancito se despide de ella sacudiendo su mano.
Hace calor, como siempre. El sudor empieza a acumularse en su nuca y su nariz y el abuelo le presta un pañuelo rojo para que se limpie. Su piel morena exhala el aliento de los rayos del sol. La niña pasa el trapo por su cara y lo devuelve húmedo y embarrado de arena.
Andas toda chorreada, te va a chingar tu mamá cuando te vea.
La niña se encoge de hombros y continúa su marcha dando brinquitos. El abuelo se ríe, la toma de la mano mientras abre la puerta del establecimiento que les congela el sudor al entrar. Manchan el suelo blanco con sus zapatos cubiertos de tierra, pero el material del piso absorbe de inmediato las huellas y borra el rastro de los clientes.
Bienvenidos a tiendas OXXO; mi nombre es Mario y estoy para servirles los recibe una voz monótona.
Es un robot un poco más grande que Cindy. Ella se apoya en las puntas de sus pies para hablarle a lo que parece ser una cara.
Tino, mira. Ya traje lo que te prometí.
El blanco robot soporta el peso de la niña, quien lo sujeta por encima de lo que podrían ser sus hombros. La niña abre su mano y deja al descubierto su diente amarillento frente a los receptores de la máquina. El robot no alcanza a identificar la charla, dentro de su existencia el diente sólo representa un objeto cubierto de suciedad.
Disculpe, no cuento con las herramientas necesarias para realizar una limpieza del objeto. ¿Le gustaría agregar la sugerencia?
Oye, tú no eres el Tino su respuesta lo delata. Cindy sabe que Tino jamás olvidaría la promesa que le había hecho.
Meses atrás, cuando le contó que traía flojito un diente, Tino le confesó que no tenía dientes. Ella revisó su cavidad bucal y, en efecto, no existía ninguna evidencia de dentadura. Sintió pena por él, por su amigo molacho. Así que le prometió regalarle el segundo diente que se le cayera; el primero no, el primer diente sería para el hada, porque la quería conocer para pedirle un regalo. Después de eso, todos sus dientes serían de él, para que sonriera.
Pues no dice el abuelo, quien se encuentra revisando la sección de las bebidas , te dije que el Tino se descompuso. Lo cambiaron por éste, pero es igual de inservible. A ver, tú, ¿dónde fregados están las cocas?
Cindy lo observa mejor, se da cuenta que esta versión tiene un color blanco más intenso. Tino era del color de los huesos, y un poco más alto. El nuevo empleado se pierde con el color del suelo, hasta parece que es una extensión.
¿Estás pegado al suelo?
La cabeza del robot da un giro, de pronto su espalda se transforma en su pecho.
La información no es relevante para el cliente contesta y gira la cabeza hacia el abuelo.
Chingadas cosas demoniacas que hacen ahora. Toma tus cincuenta pesos y dame la soda.
A diferencia de Tino, los ojos de este ser no parpadean. Sólo son cuencas oscuras con destellos de luces azules al fondo.
Gracias por su compra. Mi nombre es Mario. Fue un gusto atenderles. Regresaron a su hogar, Cindy se encontraba un poco confundida por el paradero de su amigo. En cambio, el abuelo no podía sacarse de la cabeza a la máquina blanca y de ojos huecos. Cuando él era un niño, su padre se asustó con la llegada de los robots a las tiendas. Tino fue incomprendido al principio, mucho después se adaptaron a su presencia. A diferencia de los demás, él nunca temió que las máquinas dominaran el mundo. Ahora comprendía el rechazo que sintió su padre ante robots como Tino. El miedo a la tecnología lo hizo sentirse viejo.
Ay, papá, te dije que era una de dos litros.
La madre de Cindy los recibía con una sopa de albóndigas y tortillas de harina.
Pues sí, mijita, pero me diste un billete de cincuenta.
¿Te lo aceptó el Tino? Ya te dije que ahí sólo aceptan tarjetas.
Pues a mí nunca me han dicho nada; el dinero es dinero. Échale agua mineral para que haga bulto.
Ay, papá.
Cambiando de tema: ya trajeron al nuevo robotino. La niña no sabía que lo habían corrido. Nada sabe esta chamaca, papá, puro correr con su cosa esa mata imaginación. Pobrecito el Tino, se puso loquito y mejor lo tiraron. Ya estaba bien jodido, llevaba como diez años trabajando. Lo bueno que ahora está descansando en el cielo de los robotinos. El nuevo da mucho miedo. Parece de esos que un día despiertan y mandan a la chingada a la humanidad.
Uy, y eso que es modelo viejo. En las ciudades grandotas ya hay máquinas más avanzadas. Aquí envían las que van sobrando. Ya ves, al Tino todavía se le veían los cables. ¿Dónde se han visto máquinas con cables ahora?
Hasta eso, ya ves esa cochinadita con la que juega la Cindy.
Tus nalgas son cochinaditas, Tata.
¡Cindy! ¡Te voy a reventar el hocico!
Salió disparada como un rayo. Escuchó los gritos de su madre y la risa de su abuelo. Afuera estaba oscuro, justo el tipo de escenario que le causaba un terror desmedido. En otros tiempos,
iría a buscar a su amigo, pero eso ya era cosa del pasado. Regresar ahora era arriesgado, su madre seguramente estaba sumamente enojada. Lo mejor sería esperar unos minutos. Caminó entre las casas abandonadas, silbó para llamar a los juancitos sin recibir una respuesta. Sacó el diente de su bolsillo y jugó con él mientras caminaba por un pueblo que parecía fantasma.
Recordó que dejó el generador de escenarios en su casa, justo sobre la mesa. Estaba obligada a sentarse y esperar a que el tiempo pasara. De nuevo, pensó en Tino. Empezó a preguntarse dónde podría estar su amigo, en qué momento se lo llevaron. Si ayer lo vi susurró.
La idea saltó en su cabeza. Se preguntó: “¿Dónde ponemos las cosas que ya no sirven?”
¡En la basura!
Nunca había visitado el basurón, aunque sabía dónde se encontraba. No estaba muy lejos de su casa, de hecho, puede que su casa estuviera dentro de lo que fue en sus tiempos ese lugar. Su abuelo le contaba historias, cosas que a él no le constaban, pero que había escuchado de su tatarabuelo. Decía que los cerros eran en realidad torres de basura empanizadas por la arena y el viento. Si bien, Cindy no creía por completo las historias, se le antojaba tener un cuchillo gigante para poder partir los cerros como pasteles y descubrir qué había dentro.
Cuando por fin llegó se encontraba completamente cansada. El trayecto le resultó difícil, era demasiado empinado para sus piernas cortas. Un rayo de luz roja sobresalía entre la oscuridad. Recordó que el cuerpo de Tino resplandecía con ese mismo tono rojizo cada vez que lo querían asaltar o simplemente golpear. Cindy caminó con mucho cuidado, por miedo a caerse y a lo desconocido.
Ay, nanita decía por lo bajito, temerosa de terminar despertando a algún monstruo nocturno.
Tino brillaba entre la basura y la mugre. Cables desbordaban de su pecho destruido, piezas perdidas de su rostro dejaban el robótico esqueleto al descubierto. Cindy lloró al ver a su amigo, jamás había experimentado la pérdida de un ser querido. Tino se transformó en un rompecabezas sin sentido. Ella localizó la cabeza; las demás piezas parecían ser parte de otros mundos. Una fuerza mayor empujó a Cindy hasta el suelo. Años después, frente a la tumba de su abuelo, comprendería que esa fuerza no era más que la derrota que trae consigo una pérdida.
Tino, arréglate; tú puedes, Tino repetía una y otra vez entre lágrimas.
El calor de la mano de su madre invadió su hombro. Encontró a su hija llorando sobre las piezas de una máquina. Jamás imaginó un escenario como tal. La muerte era un tema que le asustaba explicar a su hija.
Cindy, mi niña, ya es tarde. Deja al Tino aquí. Vámonos, te haré unos dogos bien ricos, ¿sí?
La niña enterró su rostro en el pecho de su madre. En su abrazo encerraba el cuerpo pequeño de su hija quien le contagió la tristeza y, unidas lloraron por el robot que yacía en el suelo.
Cindy tomó entre sus brazos la cabeza de Tino, marchó siguiendo los pasos de su madre, quien cargaba el resto de las piezas. El abuelo observó la aureola de luces que las acompañaba. Era un espectáculo multicolor, aunque muy bello, la niña no sabía cómo reaccionar, lo interpretaba como un intento desesperado de Tino por permanecer con vida.
Al mirar el cuerpo del muerto, por reflejo el abuelo se retiró el sombrero. Él lo había bautizado como Tino, por una caricatura de sus tiempos. Aunque al principio reprocharon la llegada de los robots, pronto se volvieron personajes del pueblo. Las lágrimas brotaron sin la menor provocación, el agua salada se derramó sobre la máquina que había dejado de brillar.
Sepultaron el cuerpo en el patio de su casa. Cindy conservó la cabeza y la decoró con calcomanías de flores. El abuelo retiró todo: cables, sensores, batería, dejó tan sólo el casco que solía ser el rostro de Tino. Aun así, el hueco cráneo sonaba como matraca cuando Cindy lo cargaba. Nadie se molestó en preguntarle qué llevaba ahí dentro. Nadie imaginó que se trataba de un diente. Un pedazo de hueso que fue promesa, y ahora deseo por revivir lo que está muerto. Un deseo que sólo el hada de los dientes podría cumplir.
(Número 9, Ruralpunk. Junio de 2021)
Guillermo veía la abundancia de flores en una sección de sus tierras pensando que, si pudiera quitarse el traje engorroso, podría percibir el aroma cautivador que seguramente estaría invadiendo el aire. La luz de la estrella en el horizonte atravesaba los nubarrones de colores metálicos y le pareció que llegaba más débil que en su infancia. Aquello debía de alegrarlo; era una señal de que estaban conquistando al Gran Chaac. En vez de eso, se dejó llevar por una angustia que resonaba a lo largo del yermo casi infinito que dominaba la vista.
Justo cuando hubo terminado el arado de una porción de ese terreno invadido de piedras enormes, escuchó el llamado a la plaza. La lesión en la cadera lo castigó. Tanto trabajo ya comenzaba a afectarlo. Apenas tenía cincuenta años, pero temía que los dolores lo estuvieran retrasando y que sus plantas fueran las que menos oxígeno aportaran a la atmósfera del Gran Chaac. Cada vez que abordaba su viejo Mielnik III y recorría el camino hasta la plaza central, veía con envidia las grandes extensiones de hierba verde que habían cultivado sus colegas más sanos o jóvenes. Aquel recorrido no fue la excepción. Las flores dominaban el camino y se extendían hasta la plaza. Sin embargo, Guillermo notó por primera vez algo raro en sus formas, como si fueran más primitivas que las que él cultivaba. Le traían un tumulto de ideas que lo atormentaban.
Los jóvenes fueron los primeros en acercarse al centro de la plaza. Guillermo los observó detenidamente: tenían unos rasgos fuertes esculpidos por la luz inclemente de la estrella que rasgaba el cielo cada día, sus trajes amarillos no estaban remendados ni viejos, sino que refulgían a pesar del polvo que los manchaba y sus ojos cafés estaban hinchados por la confianza que tenían en sí mismos. Pocos parecían afectados por la incertidumbre.
Félix fue el primer conocido que encontró en el lugar. Lucía serio, como siempre, pero había algo en su rostro que a Guillermo le hizo pensar en una piedra de obsidiana, cierta rigidez en su piel oscura. Estaba quieto y triste. Aunque ambos tenían la misma edad, cualquiera diría que Félix era más grande debido a los surcos en su cara, a su mirada lejana o a su calvicie total. Se apoyaban mutuamente dándose consejos para la siembra, y habían desarrollado esa clase de amistad que no
necesitaba de llenarse con comentarios banales. Se entendían en el silencio, uno que sólo rompían cuando las palabras valían la pena.
Puede que llueva dijo Félix a modo de saludo. Guillermo asintió con la cabeza. Era cierto, las nubes estaban hinchadas y tenían formas que nunca habían visto, amenazaban con estallar sobre los terrenos arenosos a la entrada del pueblo.
Ya no nos tocará ver la lluvia buena respondió Guillermo sonriendo. Se decía que conforme avanzaran en el proceso de terraformar el planeta, esas nubes traerían aguas cada vez más limpias. Félix no contestó. En cambio, discretamente, volteó en dirección a la Cueva, donde crecían los extraños árboles de piedra roja.
¿Cómo sigues? preguntó Félix, señalando a la cadera.
No me deja dormir por las noches, y me hace más pesada la siembra.
El otro ya no dijo nada. Terminaron de llegar todos los adultos, bajo el ardid prometido de los cielos y la patética bandera color jade que se alzaba sobre el pueblo, ondeando su símbolo en el centro, el de un jaguar rojo que se mecía a merced del viento.
La voz del jefe tronó:
Tulán, nuestro pueblo es el primero en esta tierra. Somos los cientos que construirán los caminos que usarán los millones que han de venir. Ahora sembramos para que nuestros hijos cosechen habló el jefe, enfundado en su traje idéntico al de cualquier otro, tal vez más parchado por el uso, pero que de alguna manera parecía ser más voluminoso. El pueblo estaba quieto, escuchando todas las palabras a través de las bocinas dentro de sus cascos . Por esta razón debo ser franco, porque le debemos nuestro sacrificio al futuro, a los días que vendrán con el agua pura de las nubes. Con mucho pesar debo informales que el motor “Corazón del mundo” se ha parado. La estrella en el cielo caló fuertemente, como empecinada en consumir las pequeñas vidas que se aferraban al planeta enorme que llamaban Gran Chaac. El motor era uno de los principales generadores de electricidad, por lo que perderlo arruinaría todo el avance de los cultivos.
Una pantalla al fondo mostró una imagen de la Cueva. El jefe continuó hablando, pero todo lo que quería decir estaba expresado de mejor manera por ese abismo a sus espaldas.
Hacía ya doce años que la habían descubierto. Vino como a lanzar un reto, con sus árboles pétreos, su oscuridad y neblina. Cuando la vieron por primera vez, produjo fascinación y no miedo. La zona ya había sido explorada y no se había detectado ninguna clase de gruta, por lo que
algunos llegaron a decir, con el tiempo, que había brotado de la arena roja del Gran Chaac, que era el alma de una calamidad que había salido para manifestarse como una especie de mercader de desgracias y dolor.
Guillermo recordaba perfectamente aquel día, uno muy parecido a ése, porque estaban lamentando la falta de refacciones para reparar sus Mielniks. Se habían reunido, además, para discutir el descubrimiento. Guillermo, por lo general prudente y moderado, no pudo resistir unirse a la oleada de asombro que reinaba en esos momentos.
Uno de los vigilantes del pueblo, Demetrio, fue el primero que entró, en una noche iluminada sólo por la luz de los haces gemelos que salían de su casco. Iba reportando la situación en la gruta conforme iba entrando. Describía unas formaciones complejas de roca aparentemente pulida. Todas parecían representar una columna vertebral o un ciempiés. Hablaba, también, de unos tambores que juraba escuchar, pero que no se registraban en los micrófonos, y del aire desgarrado por el olor a putrefacción que decía que le llegaba incluso a través de los filtros del traje.
Algo se mueve fueron las últimas palabras que le escucharon. Los sonidos restantes fueron gritos que llegaron desde sus auriculares hasta la base en el pueblo, gritos fuertes y largos. La agonía fue de horas.
Lo encontraron a la mañana siguiente en la entrada de la Cueva. Estaba desnudo, hecho un ovillo, con el rostro totalmente desfigurado. Tenía mordidas realizadas por siete diferentes tamaños de bocas, pero eran superficiales, como si las docenas de colmillos no buscaran alimento, sino descarnar el torso por mero entretenimiento. El cuerpo frío, rodeado de una mancha enorme de sangre que reptaba lentamente sobre el suelo, abrazaba algo con devoción. Era una caja de refacciones, las mismas que el pueblo necesitaba para echar a andar los Mielniks.
Se habló de ir a cobrar venganza. La falta de armas y de voluntarios frenó la empresa. Secretamente, sin embargo, la primera generación nacida en ese planeta hilaba cuentos de extraña naturaleza sobre los acontecimientos, de cómo las refacciones habían sido un regalo del caos, un tributo que se daba a cambio del sacrificio de un hombre. Alababan la potencia destructora que sentían en medio de los cerros, allende los límites del pueblo, y comenzaban a hacer rituales entre murmullos que invadían la noche.
La angustia se había agarrado de Guillermo. Lo había dicho en voz alta, en la cantina: Demetrio no llevaba esas refacciones, ¿por qué aparecieron de la nada?
La pregunta vició el aire. Ninguno se atrevió a decir lo que pensaba realmente.
La segunda vez que alguien entró a la cueva fue durante la peste. Fue por error o curiosidad. Lo encontraron abrazado a una caja de antibióticos. Se había sacado los ojos con los pulgares. El resto
de su cuerpo, blanco, hacía un contraste con las manos manchadas del vivo rojo que daban cuenta del martirio. Dominando el paisaje, nuevas formaciones de piedra adornaban la entrada de la gruta. Eran signos caprichosos, todos de piedra, mostrando un tronco común segmentado del que nacían cientos de ramas o apéndices delgados.
A partir de ese momento comenzaron esas imploraciones de sangre a la gruta. Primero enviaron a los enfermos, luego a los criminales. En ocasiones llegaban piezas o herramientas; en otras, remedios para alguna enfermedad o mapas de regiones inexploradas. De cada muerte nacían unos cuantos árboles grotescos de piedra, y el terreno alrededor de la cueva no tardó en convertirse en un bosque denso.
Guillermo maldecía cada ocasión en que llegaba algo útil. Compraban su vida a cambio de la sangre de otros, y esto le parecía aborrecible. Notaba, sin embargo, que cada vez era más raro ese pensamiento entre la gente del pueblo. Con el tiempo se hicieron menos preguntas, y el enigma que debería dominarlos se iba tornando en una fascinación intensa pero secreta.
La pantalla mostraba la caverna. Se alzaba grotesca sobre el corazón del llano, bloqueando la vista del gran motor descompuesto. Guillermo se paralizó; no recordaba haber visto un enfermo o un ladrón en mucho tiempo.
Debemos ser fuertes. Somos pueblo, somos nación, somos los hijos del Gran Chaac resonaron las palabras del jefe en toda la plaza . Ahora, sin embargo, necesitamos de la cueva. Estamos todos congregados. Es justo que enviemos a la gruta a aquél que es menos provechoso para este nuevo mundo.
Tras esto vino una gran pausa. El dolor de la cadera de Guillermo lo latigueó a pesar de que trataba de darle descanso pasando su peso de una pierna a la otra. Félix estaba ausente.
Una gráfica se mostró en la pantalla. Los jóvenes la celebraron con una expresión radiante. Comenzó un griterío. Guillermo leyó el título lentamente a pesar de que ya intuía la información que estaría mostrando. Se titulaba, simplemente, “Producción de oxígeno de los habitantes”. Buscó su nombre con el corazón acelerado mientras iba recorriendo cada una de las barras. Esta solución es la más justa ante nuestro problema actual dijo el jefe, y Guillermo continuó leyendo mientras la multitud comenzaba a moverse— . Debemos enviar a uno de nosotros para obtener las piezas para reparar el “Corazón del mundo” un forcejeo comenzó a su alrededor . Debemos mandarlo a pesar de nuestro dolor, a pesar de la profunda marca que
dejará su ausencia. Recuerden que lo hacemos por amor, amor al resto, amor que se multiplicará en los tiempos futuros, cuando la estrella reciba su nombre y los campos se llenen de monos y aves, y los suelos arenosos se conviertan en buena tierra para las raíces de la ceiba.
El ruido y el caos no le dejaban comprender la situación a Guillermo. El aire arrojaba su odio.
Así que, ciudadano Félix, no te aflijas. Nosotros sólo somos semillas para el futuro, y toda sangre derramada dará fertilidad a estos suelos.
¡No es justo! dijo Félix.
La voz le llegaba claramente a Guillermo, tan clara como la visión del nombre de su amigo en la pantalla. “Félix Ruelas, peor producción”, se leía en letras rojas. Un mar de cientos de manos ya luchaba para inmovilizarlo.
Mis plantas se murieron por un hongo, no es justo. Trabajé gritó , trabajé hasta el cansancio. ¡No tienen derecho!
En ese momento Guillermo no distinguió gran cosa. Los brazos que afianzaban a Félix eran tan monstruosos como una sombra de proporciones grotescas o como un ser de cientos de pies y cabezas dispuesto a clavar sus dientes como pedernales entrando en el cuero. Lo amarraron como haciendo una danza alegre y salvaje. El jefe seguía hablando del Gran Chaac y los días venideros que estarían llenos de maíz, de sogas hechas de henequén y piedras talladas de formas preciosas mientras Guillermo intentaba luchar. Un golpe en el estómago lo fulminó, tirándolo al suelo. Gateó patéticamente, con la cabeza torturándolo con un ardor imbuido de rabia, pero que no le dio más que para avanzar unos cuantos pasos en dirección a Félix. Fue quedándose solo en la plaza. El dolor en la cadera volvió, presagiando que él sería el siguiente.
A lo lejos, vio los cascos de todo Tulán relumbrando, como si se fundieran con la estrella que ardía en el horizonte, a punto de ser devorada por la cueva. Ahí, en el suelo, observó detenidamente las flores que infectaban la plaza. Crecían grotescas, a diferencia de las que poblaban sus tierras. Subían con formas retorcidas y anidadas desplegando unas hojas diminutas y torvas, mitad espinas, mitad patas. Parecían ciempiés germinando del suelo, como un símbolo que triunfaba sobre todo el espacio y sobre el resto de las vidas efímeras que las rodearían únicamente como tributo.

Xóchitl Olivera Lagunes
(Número 10, Parias. Octubre de 2021)
Cuando Cami despertó ya era de día. Parpadeó un par de veces para ayudar a que sus ojos se acostumbraran a la luz que llenaba la habitación. Odiaba la luz. O no, lo que en realidad odiaba era que las sombras podían hacerse presentes entre la luz. Vio una que corrió de una pared a otra y giró la cabeza. Una más se asomó desde abajo de la cama y se estiró sólo lo necesario para que Cami la notara. Ella se encogió un poco y retrajo las piernas hasta que su cuerpo se compactó. Si había algo que le molestara más que ver un montón de sombras cohabitando con ella en las horas de luz, eso era sentir el tacto frío cuando alcanzaban a tocarla. De inmediato los vellos del cuerpo se le erizaban y el frío le corría por toda la piel. Sentía el calor que se le escapaba por cada poro y el corazón que bajaba de su pecho a sus entrañas. Antes, cuando Robi estaba, él se encargaba de las sombras. Apagaba la luz o cerraba la cortina, dependiendo de si era de noche o de día, le decía que se acostara bocabajo y le acariciaba la espalda despacio con toda su palma. Robi no cantaba, pero en algún momento recargaba su cara en la espalda de Cami y escuchaba los sonidos de su cuerpo: el flujo de su sangre, los movimientos de sus pulmones, sus espasmos musculares. Con la oreja adherida a la piel de Cami, Robi capturaba todo lo que sucedía dentro de ella y la arrullaba con tonadas que inventaba en el momento. También lo hacía después del sexo, cuando intentaba sosegarse y le decía, con la voz muy baja y muy grave, quiero comerme ese corazón, quiero comerme ese corazón, y ésa era la mejor manera de decirle que quería poseerla de verdad.
Cami andaba por la vida cargando dentro de su pecho aquello que Robi deseaba. Cuando Robi se fue, las sombras no sólo estuvieron cerca de ella, sino que intentaron entrar en su cuerpo. Ella supo que querían quedarse con su corazón. Quizá tendrían éxito porque podrían transmutar y convertirse en filamentos oscuros que podrían entrar en su cuerpo a través de sus poros. Cami intentó protegerse por todos los medios, pero un cuerpo no puede cerrarse a su entorno por sí solo. En su intento sólo consiguió hacerse daño. Llegó a la clínica en tal estado que de inmediato, uno a uno, los médicos colocaron esos diminutos parches en sus poros. Estaban hechos de un material que les permitía transpirar y excretar las toxinas, pero el proceso fue tan agresivo que las heridas tardaron semanas en cicatrizar, y no bien ella sentía que mejoraba cuando su propia piel
irritada exigía algún tipo de fricción para obtener alivio. Cami se rascaba con las uñas y, en el proceso, arrancaba pequeñas costras y se llevaba con ellas los parches que tanto había costado colocar. Entonces los médicos debían recomenzar. Después de algunas veces, optaron por ponerle vigilancia permanente, y una enfermera le aplicaba cataplasmas de algún ungüento apestoso en tanto Cami dormitaba con las manos vendadas.
Desde que le colocaron los parches siempre tenía sueño, y algunas veces no se daba cuenta de cómo el día se convertía en noche para volver a amanecer, en tanto Cami fabricaba imágenes que a veces encajaban de manera continua pero casi siempre se difuminaban para terminar inconexas. Había escuchado sobre esos métodos cuando Robi investigaba al respecto. Hubiera sido un gran médico de haber terminado la universidad. Ella no era tan lista, por eso se conformaba con acompañarlo hasta muy tarde cuando se quedaba estudiando, o con escucharlo cuando llegaba a casa emocionado porque alguno de sus proyectos tenía avances. Cuando por fin le quitaron las vendas de las manos y la dejaron sola en ese cuarto sin cortinas, Cami pensaba que Robi hubiera sido el único capaz de hacer indoloro el procedimiento de colocación de los parches. Quizá con esos lentes ajustables de los que salían dos estructuras similares al objetivo de un microscopio y le permitían ver cosas del tamaño de los pelos que se le asomaban por la nariz.
Sí. Sin duda Robi hubiera revolucionado la medicina. Si no se hubiera muerto en el incendio que esos mismos lentes provocaron. Una razón más para odiar la luz que entraba por la ventana cuando la cortina estaba abierta. Eso y las sombras. Cami no pudo salir por sí sola, pero de alguna manera que nadie supo explicarle despertó en el hospital, con un tubo conectado a su pecho. Tardó varios días en poder moverse, y todo el tiempo las sombras estuvieron ahí. Los médicos la obligaron a dormir con los medicamentos que le inyectaban sin pedirle autorización, pero las sombras entraron a su cabeza. ¿De qué otra forma si no por los poros? Porque primero las sintió entre la piel y los músculos, luego rodeando sus órganos internos, y al final recorriendo y abrazando y apretando sus pensamientos. Las sombras no volvieron a dejarla en paz, hasta que los parches quedaron en su lugar, y Robi nunca más estuvo para acariciar su espalda o escuchar los sonidos de su cuerpo o para decirle que quería comerse su corazón.
Cami tenía los ojos cerrados y las manos apretadas sobre sus rodillas cuando el médico entró y se anunció con un saludo distante que ella ni siquiera se tomó la molestia de escuchar. Traía con él una lata de aluminio que dejó sobre la cama. Dijo algunas cosas que Cami no entendió, la jaló de un brazo para revisar los parches, apuntó un delgado haz de luz hacia sus ojos e inspeccionó algunas zonas de su piel con una lupa. Dijo algo más y salió. Cami escuchó la puerta cuando la cerraron por fuera. Acercó el brazo a su cara y observó los parches, diminutos, como si sus ojos
tuvieran integrados los lentes que iniciaron el incendio en el que Robi desapareció. Se rascó ante un ataque de comezón y sintió entre las uñas los parches que desprendió a la fuerza. Notó la lata de aluminio sobre la cama. La tomó, miró el exterior, la destapó y en su cara se dibujó una expresión de horror. Ceniza. Pequeñísimas partículas oscuras. Exhaló cerca y sin querer levantó una nube negra que, al descender, quedó sobre los dedos que se apoyaban en el borde de la lata. Se levantó de la cama con fuerza y soltó la lata como si le quemara la piel. Una parte de la ceniza se salió y se regó por la sábana y el piso. Cami vio la que tenía en los dedos y trató de limpiarla en la tela de la camiseta. Siguieron negros. Quería quitársela, pero si lo hacía con fuerza se arrancaría los parches y la ceniza entraría por sus poros. La ceniza contenía sombras. La ceniza estaba hecha de sombras. Se sacudió todo lo que pudo, pero su propio movimiento levantó algunas partículas que viajaron hacia ella, hacia su piel, hacia sus poros que se abrían para recibirlos. No quería más sombras, ni en su cuerpo ni en su cabeza. Se alejó, pero la perseguían como pequeños organismos que podían reconocerla. No iban a dejarla en paz. Pensó en Robi y en el incendio. Pensó en que él quería comerse su corazón y en que ella con gusto se lo hubiera entregado. No quería la ceniza rondándola. No quería las sombras cerca. Hizo lo único que pudo: a puños, dejando ese rastro negro en sus manos, su cuello y su boca, comió la ceniza que le dejó la boca seca, pasó por su garganta y bajó, partícula por partícula, hasta concentrarse en un solo lugar de su cuerpo, encapsularse, y quedar lo más lejos de sus poros que Cami pudo mantenerla.
Jeannette Realpe Castillo
(Número 10, Parias. Octubre de 2021)
He perdido mi trabajo. He perdido, también, al hombre que me amaba. Me acompañan las deudas, una renta que pagar y medios para alimentarme y vivir. Al inicio logré mantener la presión a raya. Un horario escrito en una libreta. Uno que cumplo en un cincuenta por ciento, si acaso. El psicólogo opina que me ayuda a mantener la rutina, a darme un sentido de orden en donde éste no existe.
Planeo una sesión de ejercicios diaria que inicia a las siete y treinta. Para entonces, se supone que la cama debería estar tendida, mi cara lavada, hidratada y con bloqueador. Lo uso para que la luz de la pantalla de mi pc no pigmente mi piel, porque ya casi no recibo el sol. Salgo cada tres semanas para hacer compras y ya siento debilidad corporal por falta de vitamina d.
Si mi descenso de peso continúa galopante, pronto pareceré desnutrida. Mi alimentación tiene pocos carbohidratos y muchas verduras. Me confiere una sensación de autocuidado. Quizás la única. Solía hacer ejercicio con religiosa puntualidad, por la misma razón. Pronto pasé de éste. Mi cerebro ya no colabora en este tipo de asuntos.
Dejé de meditar hace semanas. Pero cocino, como y veo tres capítulos de mi serie favorita al mismo tiempo. Es importante que mantenga el ritmo. Pero no puedo ser fiel a rito alguno ni a mi libreta de apuntes todo el día. Ésta parece ser el ancla a este mundo. Pero no quiero habitar este mundo. Al menos, no una parte de mí.
El día en que olvidé redactar mi horario, apareció. Padezco de adicciones estúpidas, creo que olvidé decirlo. Me he enganchado con facilidad al Cola-Cao de fresa, a las gomitas de tiburón y a la música. La música fue el detonante. Lo hago desde niña, escucharla por horas, repetirla hasta el cansancio para lidiar con la presión, con mi tendencia al underachievement, a la procrastinación.
El día en que ese hombre apareció vestía de traje. Dijo que necesitaba verme, arreglar las cosas entre los dos. Su aspecto lo calqué de una celebrity para que pareciera interesante. Me nutrí de sus fotografías, que se cuentan por miles en las redes, de sus videos, de sus entrevistas. Tomó forma como algún prometido ausente, que me había dejado hace catorce años para casarse con otra.
Me dijo que me sacaría del hoyo en el que me hallaba, como si yo necesitase de su salvación. Tal vez así era, pero me negué. Él podía resolver mis problemas, sólo tenía que darle una señal. Una luz verde. Yo no estaba segura, se había ido hacía tanto. Le pedí retirarse antes de que llegara nuestro hijo. Sí, me inventé un hijo.
Al principio, no aparecía en las mañanas. Me permitía conciliar el sueño hasta las ocho. A esa hora preparaba el desayuno, me vestía, me disponía a trabajar. Digo trabajar a falta de una palabra mejor. En realidad, buscaba empleo, y de mala gana. A la una preparaba el almuerzo y la tregua duraba hasta las tres. Luego, el trabajo de nuevo. El hombre aparecía a las siete cuando la tentación por la música, nuestro leitmotiv, entraba en escena. Podía imaginarlo sentado en el banco de la cocina, mientras conversábamos, mientras intentaba acercar su mano a la mía y yo la esquivaba. Me entretenía pensar en que no le permitía tocarme ni posarse a menos de un metro de distancia.
Me gustaba hacerme la dura.
Desaparecía en las noches. Me permitía leer, incluso escribir o dormir. Pero, al despertar un día, lo imaginé a mi lado. Nos abrazamos. Nunca más volví a levantarme temprano.
Enseguida tomó confianza. Se colaba en mis rutinas. Al inicio por minutos: diez, veinte, quince más, cuarenta y cinco. Una hora. Sin querer me vi trabajando a las once, a las once y media. Nos gustaba pensarnos ahora hablo en plural en medio de un corro, en casa de una amiga. Me entretenía imaginar que nos mimábamos, que él me mimaba. Que mis amigas envidiaban nuestra relación y admiraban la belleza de mi hijo. Ahora ese hombre es mi esposo, ahora él me cuida. Me obliga a comer porque estoy flaca. Yo me rehúso, él se molesta.
Al llegar a casa sale del auto más rápido que yo, abre mi puerta y me saca del brazo con violencia. Me lleva a la sala, me acomoda en su regazo boca abajo, me levanta la falda y me propina tres nalgadas: una por hacerle un desaire en público, dos por desobedecerle, tres para que aprenda a comportarme. Lloro, pataleo, no me puedo levantar. Luego, me lleva del brazo, amoratado ya por la fuerza, hasta nuestra habitación. Esta vez me sienta en sus piernas, me consuela, me limpia los mocos con sus dedos. Hace lo mismo con mis lágrimas. Me dice que es sólo un juego, que no es para tanto, que me tranquilice. Yo me calmo. Si es un juego, entonces vale calmarse. Pero no lo parece.
Así perdí todo un día.
Hago esfuerzos para levantarme en las mañanas, a las siete. En ocasiones él me lo permite. Juego a que tiene que ir al trabajo, a que le preparo el desayuno. Ésa es mi estrategia para dejarlo que se vaya, para poder concentrarme y escribir, buscarme la vida, pagar las cuentas, tomarme un baño, hacer la cama, cualquier cosa que me ofrezca una ligera sensación de logro.
Un momento, ¿por qué tengo que preocuparme por dinero? Él es millonario, yo lo pensé así.
¿Por qué seguimos en este departamento abyecto? Podría imaginar uno mejor, a la altura de nuestras posibilidades. En mis fantasías, la seguridad económica es importante, fundamental. Es el signo inequívoco de que estoy bastante jodida.
Ahora vivimos en un departamento adecuado a nuestra condición. Ahora podrá nalguearme con estilo. Y hacerme todo lo que él quiera, si le place. Esa noche hicimos un trato: en la vida real tengo licencia para hacer lo me dé la gana, pero en la noche (y en la cama) le obedeceré. Si te portas como una niña buena, no te dejaré caer, me dijo. Yo estuve de acuerdo.
Así vivimos un tiempo, hasta que se le ocurrió abrir la relación. No tengo idea de dónde saqué eso. Supongo que de algún grupo de freelove en Facebook. Tampoco entiendo por qué me empeño en enturbiar mis propias imaginaciones, en eclipsar la dopamina necesaria para resistir, un día más, las deudas por pagar y la refrigeradora famélica. Pero se hizo. Tuve que aceptar. Era eso o perderle.
Y yo no deseo perderle.
Cada día me invento formas más creativas para dilatar una salida al supermercado. Desayunos ínfimos o de plano inexistentes, almuerzos frugales, ninguna merienda. Él me prefiere delgada, me digo, pero me engaño. La ropa por lavar se apila en la canasta, las cebollas se enmohecen, las zanahorias se marchitan. El congelador se llena de escarcha. Me prometo que descongelaré la heladera. Sé que eso no ocurrirá.
Mi hijo lo descubrió con una tipa de Europa del Este en un bistró al que fue con sus amigos. Mi hijo va a bistrós porque puede. Porque yo lo diseñé así. Le armó una escenita, quiso golpear a su papá. Mi hijo me lo contó todo. Yo fingí sorpresa e indignación. Es una puta, me dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque mis amigos las contratan. En nuestro acuerdo no estaba considerado el recurrir a la prostitución. Tampoco que mi hijo tuviera ese tipo de amistades. Esa tarde tuvimos una discusión seria. Pruebas de ets para todos. ¡Qué vergüenza!
¿Por qué me hago esto?
No he salido del departamento en tres semanas. Es imposible posponer las compras que fueron quincenales y ahora son mensuales. Tengo que ahorrar, me digo, para encubrir mi incapacidad de enfrentar el desempleo, la luz solar, el smog, el trato con los demás. Necesito pagar el arriendo, comprar el desayuno, implementos de limpieza, el mercado en general. Planeo un sólo día para el efecto: tirar la basura, regresar por la ropa para enviarla a la lavandería, retirar dinero del cajero automático, pagar la renta, hacer las compras, regresar en taxi, pagar el taxi, subir las bolsas en tres tiempos. Encerrarme, de nuevo, en casa, para jugar a él, a ellos, a la familia disfuncional.
Todo lo anterior se hace. No me he echado tanto a perder, después de todo. Todavía hay esperanza. El psicólogo dice que puedo escoger, que se trata de mi decisión: ¿es ése un comportamiento funcional para mí?, ¿contribuye o no con mi supervivencia? Hace semanas que dejé de hacerme esas preguntas. Hace semanas que abandoné las sesiones. Me es imposible costearlas. Mi marido dice que podemos salir juntos de ésta, que debemos hacer terapia familiar, que él conoce a una excelente profesional. Yo me niego. No asistiré a una consulta imaginaria. He dejado de levantarme de la cama, ¿para qué?, aquí tengo todo lo que necesito: su calor, mi música, mi teléfono celular. Dejé de contestar llamadas, pronto dejarán de sonar. Nada importante, sólo cobranzas y finanzas. Nadie a quien en realidad desee atender. A las personas como yo no deberían ofrecer tarjetas de crédito, les hago un favor al no contestar. Podría oler la basura que se añeja en el tacho de la cocina, si tan sólo cocinara. No recuerdo si me alimento. Sólo sé mirar hacia él, pero no lo veo, no lo tengo frente a mí, sino adentro. Y mis ojos no miran en esa dirección. Mi hijo se ha ido a estudiar al extranjero. Al fin tenemos el departamento para los dos. Al fin no tengo por qué reprimirme. Al fin la cama truena, al fin hago ruido. Al fin le pido más. Buena chica, me susurra al oído.
Él se ha ido. No lo encuentro por ninguna parte. En la mañana me cortaron la luz. Fue la casera, sin duda. Quiere que me largue. Sin energía eléctrica no hay internet, sin internet no hay música. Y sin música… Tal vez sea el momento para levantarme y tomar una ducha (de agua fría) para lavar los trastes (¿cuáles trastes). Para pedir ayuda a mamá.
Se acumulan el polvo y las deudas en la misma esquina. El agua estancada de polillas muertas en mi taza de la suerte ha marcado el período de mi último episodio. Cuatro o cinco días, cálculo aproximado. Mis riñones lloran agua de la llave. Timbra el celular. Contesto por defecto. Tienes que comer. ¿Quién habla? No te me hagas la tonta. Hago silencio. Baja, el del delivery te espera. ¿Qué cosa? Te has portado bien, nena. Me quito las chanclas y me pongo el calzado, mi barbijo, mis gafas oscuras para ocultar la mirada roja. No tengo dinero, le digo al muchacho que me entrega una bolsa de plástico humedecida en alcohol. No se preocupe, señora, me contesta. Su esposo ya pagó la cuenta.
Rogelio Silva
(Número 10, Parias. Octubre de 2021)
El médico le pide que explique cómo empezó todo.
Muy bien, verá, es difícil saberlo.
El prisionero exige que le den algo de comer. Cualquiera de los alimentos que el médico tiene a su lado, apilados en un carrito de servicio.
Con un tenedor acerca a la boca del prisionero un trozo de carne. Los guardias le advierten que tenga cuidado.
El prisionero devora el trozo de un bocado y casi sin masticarlo. Después se limpia la boca con el hombro y eructa.
Mamá decía que desde bebé fui muy voraz; le dejaba las tetas secas y maltratadas, casi al punto de hacerlas sangrar. Pero creo que tenía doce años cuando comenzó el hormigueo. Justo aquí, debajo del esternón, así se llama ¿no? Bueno, era la sensación que uno tiene por las mañanas, cuando ya lleva rato despierto y no ha probado alimento. Ese cosquilleo al principio apenas y lo percibía. Lo calmaba comiendo granos de maíz o cualquier tipo de semillas. Las guardaba en mis bolsillos. Cada vez que sentía el cosquilleo, me echaba un puño a la boca. Luego cargué con cosas más provechosas, porque las semillas no hacían diferencia alguna en mi apetito. Comía menudencias que me vendían los carniceros, piezas de pan duro y galletas de sémola. Pero a las pocas horas de trabajo ya no tenía nada qué comer en mi bolsa.
Robaba los almuerzos de mis compañeros y ésa fue la razón de que me corrieran de la escuela y de cada trabajo en el que estuve. El último fue en la fábrica de ladrillos. El capataz me echó al descubrir que pasaba largo rato escondido detrás de los hornos. Ahí me agazapaba para devorar pegotes de adobe húmedo. Me dio igual estar vetado de todos los trabajos en el valle, usted sabe, los que más laboran son los que menos tienen para comer. Se podría decir que llegó el punto en que me dediqué única y exclusivamente a saciar mi apetito. Ése es mi verdadero oficio.
Era tanta mi ansiedad que para mí daba lo mismo si la comida tenía o no apariencia de ser comestible. Daba igual si las frutas estaban podridas o todavía muy verdes. En las huertas del valle ya me tenían fichado. ¿Ve esta cicatriz de aquí? Un campesino me dio un machetazo al
encontrarme entre sus sembradíos. Si él no me hubiera descubierto, habría devorado más que esas siete docenas de elotes. Dijo que era la comida de todo un mes para su familia, pero para mí fue sólo la merienda.
Por favor, deme más carne, ese pedazo fue un insulto, deme por lo menos una pieza entera.
Gracias. Le cuento. Mi madre decía que era un egoísta, que no pensaba en mis hermanos y mi voracidad los dejaba sin comer. Es cierto, yo no era el único hambriento en mi casa y tampoco en el valle, ahí todos traen las tripas vacías. Pero apuesto a que ninguno carga la sensación de un ayuno perpetuo, un pozo sin fondo en el estómago.
Mi madre me tenía la cabeza y el lomo zanjados a garrotazos. Me corría de la cocina como a los puercos. A veces me aferraba a la olla de frijoles como a un tesoro, bebía hasta la última gota del caldo, como náufrago sediento o peregrino del desierto. No me importaba quemarme el hocico.
Un día mi padre me corrió a patadas como a un perro. Mamá estuvo de acuerdo. Pero de vez en cuando yo pasaba por ahí y ella, al verme andrajoso como un salvaje, hurgando entre la basura, me extendía bolsas con sobras de guiso, tortillas duras, y cáscaras de frutas. Era de lo único que podía prescindir y yo se lo agradecía profundamente.
El cosquilleo se convirtió en una quemazón en la boca de mi estómago. Sabe, era una llamarada en la que cualquier cosa se consumía con rapidez. Llegué a comer periódico, yerbas malas, moscas y cucarachas. Al valle poco podía acercarme, apenas y la gente me divisaba, hacía llover piedras sobre mi lomo. Los granjeros me veían como a un zorro que robaba sus gallinas o sus huevos. Tengo la cicatriz en mi hombro de los perdigones. Aprendí a la mala a no cruzarme por ahí, por lo menos en horas diurnas.
¿Qué cuándo me di cuenta de que esto se me estaba yendo de las manos? Pues fácil, fue el día en que comencé a comer animales vivos. Y no me refiero a bichos, sino a gallinas, gatos y perros. La primera vez lo hice de manera impulsiva. Un grupo de personas se acercó a mí mientras chupaba el musgo de las piedras. Creí que iban a golpearme y me cubrí la cabeza con las manos. Pero uno de los hombres dijo que no me harían daño. La gente que lo acompañaba tenía pinta de no ser del valle. Me miraban con curiosidad y lástima. El hombre sacó un pollito vivo de su morral. Dijo que si lo comía entero me regalaba una calabaza. Sabe usted, casi se lo arrebaté de las manos. Un ser vivo tan pequeño lo habría devorado de un bocado, ya antes había comido ratas muertas en un parpadeo. Pero al ver la atención de esa gente, sentí rabia, un resentimiento que me hacía avivar el fuego de mis entrañas. Puse el animal entre mis dientes y lo mastiqué como si fuera chicle. Piaba como lloran los inocentes, cada vez más fuerte, cada vez más desesperado. Desgarré sus patas e hice crujir sus tiernos huesitos. Dejé que la sangre escurriera por mi boca hasta el cuello,
que goteara en hilillos hasta el suelo. La chusma gritó horrorizada y algunos vomitaron ahí mismo. Al instante me incliné a sus pies y lamí el vómito del suelo. Huyeron como huirían de la peste. El sabor de la carne fresca y palpitante me dio vida. En algún momento creí que la escasez acabaría conmigo, que mi propio estómago iba a devorarme de adentro hacia afuera, pero con el descubrimiento de la carne viva, algo en mí se activó, la certeza de que en mi cuerpo residía algo superior a mí, un bicho insaciable que me obligaba a satisfacerlo. Es fácil hacer trampas para perros y para gatos. En el valle, después de mí, son los seres más hambrientos. Cualquier migaja ofrecida es un manjar para ellos. Se resistían, claro que lo hacían, pero la práctica diaria me hizo experto en someterlos, sobre todo a los gatos, ellos luchan más que los perros, son remolinos de navajas. He visto cómo las aves carroñeras devoran los cadáveres de las reses, hacen a un lado el pellejo y picotean la carne y las entrañas. Dejan el cuero y los huesos como testigos. En mi caso eso no sucede. Yo devoro como los lagartos. No me molesta la sensación de los pelos en la garganta y mis dientes son tan fuertes como los de los cerdos.
Sí, ya sé que está esperando a que le diga por qué hice lo que hice. Pero antes deme otro pedazo de carne, uno grande, no se preocupe de que vaya a atragantarme. Es que usted no sabe lo que es cargar en las entrañas con un bicho de este tipo, un demonio que le controla, que no deja que sus pensamientos sean otros más que: come, come, come. Y este bicho pide sangre tibia. Siempre la ha pedido, pero antes podía luchar contra él. Ahora es imposible, me corroe por dentro, suelta una hiel que sube hasta mi boca, me llena de eructos ácidos como el vinagre. Lo noté cuando todavía vivía en casa de mis padres, con mis hermanos y mis hermanas. Pasé la noche en vela con los ojos pelones, la luz de la luna entraba por la ventana desnuda, iluminaba el muslo izquierdo de mi hermanita menor. Se veía tan suculento: blanco, palpitante de vida. Salivaba como perro, las encías me cosquilleaban con ansia de mordida. No sé cómo pude contenerme, quizás era el miedo a las golpizas de mi padre.
Después ni el miedo pudo conmigo, sabía que contaba con la protección del bicho, él me movía, se hacía cargo de conducirme sigiloso entre callejones y barrancas, de pasar desapercibido, ser una sombra, un fantasma. De esa manera entré en las casas, mientras todos dormían. Los perros no anunciaban el peligro, ya los había devorado a todos, ninguno quedaba en el valle.
Empecé con los niños porque era lo más fácil, bastaba apretarles muy bien la boca y cargar con ellos por las ventanas. Si me pregunta por qué tenía que ser así, devorarlos de esa manera, no podría contestarlo, tendría que hacerle la pregunta al bicho que vive en mis entrañas. Es él quien me hizo comer tantos niños vivos, dedo por dedo, miembro por miembro. Supongo que se nutre del sufrimiento, que sacia su sed con gritos y llantos.
Usted me mira como si yo fuera un monstruo, algo peor, cree que inventé todo esto para decir que no es mi culpa. Yo sé que fueron mis acciones las que me trajeron aquí, no quiero ponerme la etiqueta de víctima, no. De cualquier forma, no voy a salir librado de ésta. Lo único que quiero dejar claro es que no puedo controlar el hambre, que ella es autónoma, no sé si posee conciencia, albedrío o razonamiento propio, pero pareciera que sí. Hasta hace un tiempo yo pensaba que ella nunca dormía, que siempre estaba alerta, con el ansia al límite de las exigencias. Pero hubo una noche, mientras escarbaba en el fango para comer lombrices, escarabajos y el lodo mismo, que comencé a sentir un descenso del apetito. Por primera vez, desde que tengo memoria, el incendio del estómago se apaciguó. Abandoné el pantanal para recostarme sobre la hierba, me sentía cansado, sin ánimo de nada. Me invadía una tristeza nunca antes sentida. Por primera vez pude reflexionar sobre mi existencia, el hambre no se interponía en mis pensamientos. Me supe solo, rechazado y sin un propósito en la vida más que comer y defecar. Me di cuenta de que ni siquiera poseía la vida de un animal. Vivía a la intemperie, pero no tenía pareja, ni un solo amigo, hijos a quien proteger y proveer. Extrañé a mi madre y a mis hermanos, sentí el completo abandono y que nunca podría regresar a casa. Si así lo hubiera hecho, me habrían visto como a un muerto salido de la sepultura, un cáncer que regresaba para acabar con todo. Esos pensamientos duraron horas, fueron un verdadero martirio. Pensé en acabar con mi vida, tirarme al barranco más profundo. Pero no pude, la verdad es que esa opción siempre estuvo vetada por mis instintos o los instintos del bicho. Tuve que rogarle para que despertara, para que inundara mi cuerpo con el hambre y disipara mis pensamientos. Y lo hizo. Estoy convencido de que todo fue una artimaña para convencerme de que sin él no soy más que un despojo. Entonces el ansia llegó con más fuerza, las llamaradas del incendio salían de mi boca en forma de babas calientes. Me dirigí al valle a toda velocidad, enloquecido. Entré en la primera casa y lo demás es historia.
Sí, los comí a todos, a los nueve de que se me acusa, mi estómago fue su sepultura. Si pregunta por los restos, no quedó ninguno. Y sí, ya sé que usted no lo cree, que ya me revisó de pies a cabeza y dice que no hay nada anormal conmigo. Pero ya mañana me analizará por dentro, es eso lo único que quiere ¿verdad? Hurgar entre mis tripas y encontrar respuestas.
Ahora pregunta sobre mi educación. ¿De dónde la obtuve? No lo sé, todo el tiempo estuve ocupado buscando qué comer como para leer un libro. Tendría que preguntarle al bicho, es él quien tiene el control.
Ahora que le he contado todo le ruego que me deje terminar mi última cena. Es lo menos para un condenado a muerte.
Al día siguiente una muchedumbre se reúne en la plaza. Vienen de todo el valle. Arriba de la tarima el verdugo ajusta la soga al cuello del prisionero. La gente insulta y lanza piedras que se estrellan contra su cuerpo, pero el prisionero no se inmuta. Entre la multitud se encuentra su familia, todos miran de reojo, con una mezcla de aversión y vergüenza. La tabla bajo sus pies cae y su cuerpo tensa la soga. Ni siquiera patalea, muere al instante con el cuello roto. La multitud festeja. A los pocos minutos, cuando la gente comienza a abandonar la plaza, el vientre del colgado convulsiona con violencia.

Si alguna particularidad tengo es que duermo a todas horas, en cualquier lugar y sin importarme las consecuencias. No siempre fue así. Era un niño normal hasta que mi padre, escudriñándome desde su sillón, sentenció:
Otro hijo insignificante.
Y para colmo tiene mal sueño terminó por decir mi madre.
Eso debió quedar en mi cerebro, o en algún lado se atoró, porque desde muy temprana edad decidí que dormiría la mayor parte del tiempo. Al principio fue una condición molesta en mi futuro, luego se convirtió en mi fuerza, en mi singularidad. La culpa, si hay que echársela a alguien, fue de mi subconsciente, que pudo haber escogido otra cosa, cualquiera, pero de entre todos los traumas, fobias o miedos que determinan el desarrollo de un ser humano seleccionó el dormir constante para nutrir mi vida.
No crean que por pernoctar mucho me quisieron más. Lejos de facilitarles mi crianza, se vieron obligados a vigilarme constantemente: no sabían si por las noches tenía frío o calor, hambre o cólicos, pues me limitaba a girar de un lado a otro de la cuna o a lanzar algunos quejidos, imperturbable como una tabla o una piedra en el fondo del mar. La nana, con los años, aprendió a interpretarme de acuerdo con los quejidos o movimientos en la cama, acertando casi siempre; mamá, en cambio, renunció a mi cuidado pensando que me habían hecho brujería:
Nos han hechizado al niño. Te dije que la yerbera del mercado Corona le echó mal de ojo, como le gustas… repetía constantemente ; en todo caso nos han hechizado a todos. Éste duerme todo el tiempo, el otro se come todo, literalmente, mira lo que acabo de sacarle de la boca y le enseñaba unos cables , y la niña… no sabemos cómo va a ser la niña.
Se tiene la creencia de que de padres monstruosos a veces nacen bellezas, pero de padres hermosos nunca se espera que paran bestias. Nosotros pertenecíamos a la segunda categoría: nunca estuvimos a la altura de los deseos de mamá o papá. De verdad nos esforzamos: si bien no resultamos, después de unas penosas adolescencias, unos adonis, sobre todo la niña (que a ciencia cierta no sabíamos cómo iba a ser), logramos ocupar un modesto lugar entre los normales. Digo modesto porque, aun queriendo pasar inadvertidos, era difícil imaginar a un hijo que ya entrado en angustia de exámenes semestrales se comiera los libros, los bolígrafos, las lapiceras y los termos de café: a trocitos, bien doblados, por aquello de no desgarrarse un intestino. Mientras el otro, o sea yo, era entregado en calidad de bulto por los maestros, los policías, los amigos o algún transeúnte piadoso, porque simplemente no despertaba por más intentos que hicieran. Ni agua fría, ni caliente. Infusiones, bálsamos olorosos, pastillas, remedios, doctores, chamanes: nada pudo contrarrestar esta tendencia mía, decidí dormir con tanta voluntad que fue imposible combatirme. ¿Y la niña? Nadie sabía con ella qué. Tal vez nunca se le puso atención a su crecimiento. Yo tengo un recuerdo muy vívido, como si hubiese sucedido ayer. Llegó muy tarde a cenar, nadie hubiera notado su ausencia, pero fue a disculparse diciendo:
Me he cenado a un hombre.
Mi padre dejó por un minuto el periódico y la miró. Mi madre se limpió la boca con la servilleta intentando no perder la compostura; no atinó a pronunciar palabra. Mi hermano siguió comiendo con esa glotonería insaciable que le orilló a tragarse un pedazo de cuchara (es la angustia, el ansia, decían los doctores del hospital), y a mí aquello me pareció genial:
Es caníbal, la niña es caníbal.
Comencé a reír apenas un instante hasta que mi padre carraspeó y se quitó los lentes (él nunca hace eso) para preguntar:
¿Lo dices en sentido literal o metafórico?
Los ojos de los cuatro cayeron sobre ella, levantó los hombros y se quedó de pie. Mi padre suspiró, se puso los lentes de nuevo, siguió con la lectura del periódico y con la cena. Yo no supe dónde colocarme, sólo atiné a mirar el rostro de la niña, lleno de frustración. Quise seguir escudriñando aquella cara que se mostró ante nosotros, los labios ligeramente amoratados, los ojos hundidos, desproporcionadamente tristes, las manos crispadas y el color de su piel perdido en algún lado, recostado, quizás, en otra pared. La descubrí hermosa, algo en ella se abrió instantáneamente y nadie quiso darse cuenta. Tal vez debí comentar algo para sacarla de ese letargo. Mi madre se apresuró a gritarle:
Lávate las manos y ven a cenar.
Entonces yo sentí que todo aquello debió ser un sueño, por eso nunca le dije nada y caí desvanecido sobre la sopa.
No hacía falta que me esforzara por mantener los ojos abiertos. La verdad, las pocas horas que me animaba a estar entre los diurnos eran suficientes para saber cómo iba nuestra vida familiar, como en esas películas malas que me llevaban a ver de niño. No me extrañó que mi madre, quien ya había perdido la fe a fuerza de tanto hijo mal parido, se enrolara en cosas de espiritismo y otras artes buscando algún consuelo. Nos hizo practicar a su lado toda clase de atajos para llegar a ser las personas adecuadas en su vida. Ni limpias, ni viajes astrales, ni la herbolaria sagrada, ni el vudú (que practicó con recato y recelo, tampoco nos precisaba zombis) hicieron de nosotros lo que ella quería. Fueron quizá su mayor consuelo las lecturas de vidas pasadas. Aquí, bajo la tutela de Madame M., logró establecer la conexión kármica que existía entre ella y nosotros. Porque no éramos, eso le quedó muy claro, un dharma en su vida, una bendición de los dioses, una dádiva de la naturaleza. Entre sueños y duermevelas recuerdo su rostro ahogado en lágrimas mientras se miraba al espejo reclamándose por no haber criado una familia decente, como si eso se pudiera criar. Luego nos maldecía a cada uno, haciendo una enorme lista de defectos (en ello no había ninguna distinción, todos éramos arrasados de manera equitativa), lanzando sin recato su desilusión, aquí y allá, en donde fuera.
Mis hermanos nunca llegaron a escucharla, por lo menos era discreta frente a ellos; yo tuve la desgracia de despertar un par de veces durante sus crisis y soportar, fingiendo dormir, cual muro de las lamentaciones, su desdicha. Por supuesto, ella siempre pensó que estaba dormido.
Mamá fue la primera en someterse a las regresiones. Madame le confirmó que fue una duquesa caprichosa. La vidente, astuta, supo manejar a mi madre, que jamás hubiese pagado lo que pagó por oír sobre una vida ínfima y sin decoro. ¿Quién hubiera querido ser una huérfana del hospicio Cabañas o una prostituta famélica de San Juan de Dios? Así estuvo meses, escuchando su pasado de realeza, descubriendo el porqué de su conducta y, claro está, la relación con nosotros. Sobre este punto la pitonisa afirmó que la duquesa, ahora madre nuestra, era dueña absoluta de la existencia de sus criados y los trataba como esclavos, nulificándolos y maltratándolos constantemente. Tal vez por esa razón nosotros, sus sirvientes, ahora reencarnados en sus hijos, veníamos a escarmentarla. Horrorizada ante la idea de ser la mala, y de que se lo dijeran, decidió dar un giro a su relación con su prole (sobre todo para despejar el mal karma y no volvernos a ver
en sus vidas futuras) y estableció su estrategia: dejarnos a nuestro libre albedrío, es decir, a crecer salvajemente.
Eso hubiera cambiado el rumbo de nuestras existencias y quizá no hubiésemos acabado así como acabamos; pero como Madame M. no tenía intenciones de perder tan buena clienta, le sugirió que nos llevara y sometiera a un proceso de regresiones, sobre todo para determinar si era un mal karma en relación a ella o cargábamos con culpas más específicas. De ser así, ella debía orientarnos para liberarse y liberarnos. Ésa era su misión: ser nuestra guía. Como si tuviéramos misiones en el mundo.
Sin poder negarnos, para no acentuar la idea de que éramos unos pésimos hijos, acudimos puntuales a las citas. Yo resulté ser un piojoso ratero del siglo XVII, debatido entre la necesidad de reconocimiento y la avaricia, un holgazán de pacotilla que vivía del trabajo de los otros, del que se esperaba mucho y al final no logró nada.
De ahí viene su necesidad de dormir tanto, para evadir su fracaso sentenció la Madame.
¡Por Dios! Fue mi elección, no una evasiva.
Luego le tocó a mi hermano. Quietecito y taciturno como era, comiéndose a hurtadillas los clavos de la silla, escuchó estoicamente su pasado. La mujer, después de escarbar mucho, bajando a los planos alfa, beta y no sé qué más, logró ubicarlo como un boticario borracho que intoxicó y mató por negligencia a mucha gente allá en el XVIII. ¿Y la niña? No pusimos mucha atención, sobre todo porque la asoció con algo así como un espíritu muy joven que había habitado plantas y animales:
Es un ser muy tribal, una esencia poderosa.
Mi madre debió haber escuchado: “Es un ser muy trivial, en esencia poderosa”, cosa que no le gustó en absoluto, pues en casa la única con poder era ella: ¿Por qué nadie sabe qué va a ser esta niña?
Como había dicho, mi ego, acompañado del favor del inconsciente, decidió vivir más dormido que despierto. La verdad no fue ninguna complicación llevar este ritmo en la cotidianeidad: nuestras vidas eran como esas películas donde te duermes y cuando vuelves a abrir los ojos sigue sin pasar nada, ya lo he dicho, lo cual te facilita seguir la historia. Vivía enterándome de lo fundamental, como cuando mi hermano se tragó todo un instrumental médico y murió a causa de ello. En realidad fue un suicidio, eso a todos nos quedó muy claro, menos a mis padres; en el funeral se
mantuvieron abrazados mientras de manera siniestra movían la cabeza al unísono negando aquello. Quizá porque mi madre reconoció en silencio que no se puede tomar la batuta en cuestiones kármicas y que mi hermano siempre fue un pésimo doctor (porque nunca quiso serlo).
Además, un médico que, en ese intento de no llevar una vida tan monótona, dejaba dentro de sus pacientes un pequeño bisturí u otras cosas sin importancia. En algunas ocasiones este olvido voluntario acabó con la vida de sus pacientes. Quizás, y no lo justifico, fue esa necesidad de que los otros continuaran comiendo las cosas que a él le prohibieron desde siempre, echándole la culpa al ansia, a la angustia. Si lo hubieran dejado inmolar a aquel hombre que se tragó un avión en tres años, mi hermano estaría vivo, sería famoso y no estaría repitiendo su karma.
Yo lo quería y aun así me quedé dormido en su entierro.
¿Y la niña?
Apareció como las sombras llegan para deslizarse sobre un árbol del que no se movió hasta que el féretro descendió y comenzaron a echarle tierra. Cuando quise acercarme para saber de su vida, ya no estaba. Pero sí los reporteros, acechando a mis padres con preguntas morbosas. Logré persuadirlos y ayudé a mis progenitores a subir al auto a toda prisa. Por recompensa obtuve una mirada húmeda, distraída; yo, como siempre, me dormí.
Pasaron los años. Yo luchaba contra un destino manifiesto que me condenaba a ser ladrón, porque a fuerza de repetirme aquello, llegué a creerlo. Y después de la muerte de mi hermano, mi madre se empeñó en vigilarme más. Así que, por sí o por no, me mantuve al margen de las fortunas (de los otros) y de lo que me pudiera traer problemas. Me hice de buenos trabajos en los que me esforzaba y destacaba, pero mi imposibilidad de mantenerme despierto me impidió sobresalir. Todos se volvieron recelosos: una persona que duerme tanto no puede estar sana ni física ni mentalmente. Uno a uno fui perdiendo mis empleos, mis amigos y novias; a la larga siempre me quedaba dormido.
Mi padre me informó, después de despertarme varias veces, porque dormitaba constantemente en el teléfono, sobre la muerte de mi madre. No lloré ni sentí nada, salvo un profundo alivio. Me incomodó un poco no haber sido invitado al funeral, celebrado de manera privada y con apenas
unos cuantos allegados (¡por Dios, yo soy el hijo!). Sin embargo, como una cosa natural, fui notificado, esa fue la palabra que utilizó mi padre, como una atención por los lazos de sangre; además quería verme por un asunto muy familiar. Descarté la idea de una herencia tardía: mamá nos desheredó desde que nacimos.
Nos reunimos para cenar. La mesa que antes estuviera llena ahora sólo nos albergaba a los dos. Sin pronunciar palabra comimos. Como de costumbre, mi padre leía el periódico y yo tardaba bastante en terminar cada plato, pues dormía fugazmente entre uno y otro. Cuando por fin llegó el café doble para mí, a ver si la cafeína hacía su trabajo , él se quitó los lentes (cosa que no presagiaba ninguna buena noticia) y habló:
Creo que tu hermana sí está comiendo personas literalmente. Hay que buscarla, no quiero más escándalos… No más, ¡por la memoria de tu madre!
Sin evitarlo solté la carcajada que muchos años antes se me atoró en la garganta. Una vez que terminé de reírme (no cabía duda de que con los años uno aprende a reprimirse menos), pude observar a mi padre. Muy serio me miraba con atención. Quién sabe qué descubrió después de examinar mi cara durante un buen rato, pues le devolvió un rostro sereno. Se puso los lentes y, sin dejar de lado el periódico, dijo:
Menos mal que contigo no me equivoqué, ojalá todos hubieran nacido así de insignificantes. Los restos de la risa se me atragantaron y no, no pude caer dormido. ¬
Empezó durante el verano en que llegamos a Rurino, al islote, claro, a cuál otro va a ser, enclavado en el Pacífico, un lugar verdiazul, casi opalino, la anomalía en el mundo que cambiaba y que por eso tantos querían estudiar. Era el caso desde siempre pero ahora que el archipiélago se moría el anhelo era apremiante. Yo no me las daba de gran cosa, un doctorado, algunos papers, mi enclave personal de pequeños conocimientos adquirido hacía tiempo y que ahora me tocaba poner al servicio de la sociedad. En este caso mi papel era estudiar la lengua de los pocos nativos que quedaban, no estaba claro para qué. Más allá de la curiosidad antropológica, del evidente deseo de conocer los orígenes y remanentes del pasado, me preguntaba si el interés de quienes me enviaban desde tierra firme no obedecía a un deseo de robarse el paraíso, de disfrutar también de este oasis improbable, de cambiarle a los nativos oro por espejos. Así había sido desde siempre, y no faltaría quien quisiera, una vez domesticado el entorno, levantar también aquí un centro comercial o un enorme hotel. No se me escapaba, por supuesto, que en ello yo era el intermediario del diablo, pero para eso me pagaban y también debía ganarme el pan.
Lo de las aves resultó un suceso inesperado. Lidia, antigua estudiante que venía conmigo y a quien me unían lazos que yo me empeñaba en mantener ocultos, fue quien me lo señaló:
¿Has visto? me dijo . Allá arriba. ¿No es extraño?
Lo era, en efecto. Sobre el manglar que bordeaba el islote hacia el sureste, una gran bandada de aves blancas revoloteaba en formación compacta, apretada, como si en su configuración hubiera algo artificial. Pensé que eran garzas o grullas, y aunque sus graznidos me parecieron extraños no era mucho lo que a ese respecto podía yo decir. Ni mi compañera ni yo, antropólogos ambos, sabíamos gran cosa de biología aviar de todas formas. Yo estaba ocupado en lo mío: a casi dos meses de la llegada me costaba establecer contacto con los locales y estos aún me miraban con desconfianza. Pero esa tarde me recibía al fin el jefe de la tribu, así que no me quise entretener con lo que consideraba fruslerías que no entraban en mi campo de investigación.
El viejo me acogió a la hora convenida. Me senté en un rincón, sobre una silla de un material que al principio tomé por hueso pero que para mi decepción resultó ser simple plástico. Al fondo
de la casucha reconocí un par de mesas plegadas, de ésas que ostentan la marca de una bebida local. Me dije que tal vez la idea que me hacía yo de la tribu en tanto comunidad prístina e intocada era errónea, puro romanticismo de pacotilla, una fábula que me contaba para sentirme mejor. Pero el viejo no hablaba español, eso era cierto, y mis intentos por que entre nosotros ocurriera algún intercambio entendible se soldaron en fracaso. Al final, lo más que pude conseguir fue que el viejo señalara algo en el techo, un pajarraco con las alas extendidas, disecado por supuesto, y que al mostrarlo me hiciera gestos de alegría con el rostro, y con las manos movimientos que recordaban a los niños que hacen sombras chinescas.
¿Las aves? pregunté . ¿Qué hay con ellas?
El viejo asintió y emitió un par de sonidos oclusivos que no supe descifrar. Volví a la cabaña triste, decepcionado de mí mismo, enojado por mi propia incapacidad. Esa noche, tras pasar en limpio mis notas, salí a asomarme al pórtico, de donde provenía una barahúnda que me impedía trabajar. Una parvada de lo que tomé por cuervos o grajos graznaba allí cerca, y en sus graznidos había una furia impropia del reino animal. Las ardillas corrían espantadas a esconderse en la maleza, y dos o tres de los trabajadores de tierra firme que conocía de antes, parte de un equipo de topógrafos que estudiaba el terreno pantanoso, pasaron corriendo en dirección al muelle.
¿Qué es? les grité haciendo bocina con la mano y pensando que quizá se avecinaba una tormenta.
Ya llega, ya llega me dijo uno de ellos sin detenerse . Si quiere irse, doctor, nosotros nos vamos ya mismo. Le sugerimos que lo piense, tal vez no habrá otra oportunidad.
No entendí el porqué de aquel apremio, y pensé que esta gente (que llevaba acá más que nosotros) tenía respecto al islote información que se negaba a compartir. Pero las envidias profesionales son cosa conocida, y por ello no insistí. No me gustó saber, eso sí, que nos quedábamos a solas con el entorno y los nativos: me acordé de haber oído que la gente de Rurino tenía ideas apocalípticas, y si pensaban que una catástrofe se aproximaba las cosas podían ponerse feas aquí. No que eso me sorprendiera en absoluto: todos los pueblos del orbe creen de una forma u otra en un fin cercano o remoto, y quienes viven en aislamiento no suelen ser la excepción.
En los días que siguieron anduve informándome al respecto y, en efecto, algunos de los lugareños parecieron darme a entender a señas que un cambio se acercaba. Fue Lidia, como siempre, quien mitigó la frustración que me generaba el hecho de no comprender sus historias a cabalidad.
Si las cosas van a suceder me dijo , ocurrirán aunque tú no entiendas el mensaje. Y no todo lo que se cuenta tiene que pasar en sentido literal.
Pensé que Lidia era lista, y mucho más perceptiva que yo.
Entretanto, sobre el islote había descendido una atmósfera extraña. Los nativos se habían resguardado en sus casas, como si algo temieran, y hasta yo, que no era oriundo del sitio, lo podía sentir también. Los insectos guardaron silencio dos noches seguidas mientras afuera de la cabaña y por todas partes a la redonda los tordos se arremolinaban en formaciones compactas que les daban el aire de conspirar. Más allá de la enramada un puñado de vencejos daba saltitos en la yerba, y nos miraban, como niños traviesos tratando de llamar la atención. Temí que nos atacaran (influencia de las películas de terror, supongo), pero ésa no parecía ser su intención. Las aves se limitaban a sobrevolar el alero, se posaban en los maderos y giraban en una enorme espiral que se disgregaba en pequeñas figuras que parecían signos matemáticos, runas o mandalas.
Parece que nos quisieran decir algo dijo Lidia.
Me acordaba que en lingüística existe la noción de acto performativo: la lengua que dice y hace a la vez, un bautizo o un casamiento por ejemplo, donde por sola obra de la palabra un niño entra en la grey cristiana y una pareja se convierte en marido y mujer. Me daba la impresión de que lo que ocurría con las aves poseía esa misma cualidad transformadora, como si con sus graznidos y movimientos los animales nos hicieran víctimas de algún conjuro cuyo alcance o poder desconocíamos. A mí me daba una mezcla de curiosidad y pavor ver cómo se agitaban y bajaban desde el cielo y nos miraban con lo que en ese momento se me antojó una inteligencia superior. Creo que fue entonces que empecé a sentir miedo, aunque no supiera exactamente de qué.
Que mi trabajo no avanzara no ayudaba pues, aunque pedí otra audiencia, los nativos se negaron a recibirme. Se limitaron a comunicármelo a señas, como si en el fondo a ellos les pareciera que yo no valía la pena como interlocutor real. Eso me frustraba como pocas cosas antes: sin lenguaje de por medio, yo sentía que nos movíamos en la oscuridad. No entender a los nativos me vaciaba, me hacía pensar que el que no existía era yo. Sólo Lidia me consolaba: ella pensaba que no hacía falta entender por completo para encontrar las conexiones, los sentidos, lo que se escondía detrás. A mi compañera, por cierto, le había dado por ponerse a observar a las aves, e insistía en que en sus chillidos también había una intención. Yo la miraba con sorpresa y escepticismo, aunque en cierta forma me parecía que lo que decía era verdad.
Una noche, cerca de una semana más tarde, vi luces en dirección al poblado. Raro, porque las costumbres de la gente acá eran, hasta donde yo había podido dilucidar, predominantemente diurnas. Corrían historias de espíritus y duendes de la noche, así que debía estar ocurriendo algo insólito o sagrado para que todos estuvieran de pie a una hora así. Me abrí paso por el bosque tratando no de esconderme, pero sí de no llamar demasiado la atención, y cuando llegué al poblado
lo que vi me dejó frío: la tribu entera había salido de sus chozas y bailaba a la luz de una fogata, y se comunicaban entre ellos con graznidos y gorjeos, al tiempo que se movían en círculos y en espirales, y volvían a graznar de nuevo, sólo dios sabría por qué. Tuve la impresión de estar presenciando no una simple ceremonia aborigen sino algo prohibido o malvado, y cuando vi que todos graznaban al unísono hacia el cielo no quise quedarme a ver.
Volví de prisa por la misma ruta entre los árboles, mi alma presa de una inexplicable aprehensión. A mi paso se iban dispersando inmensas bandadas de aves que surgían de no sé dónde, de todas partes, somormujos, estorninos, garzas, algún cisne tal vez. Al fin avisté la cabaña a lo lejos y tuve una clara sensación de alivio que enseguida se desvaneció: Lidia salía de la cabaña y venía a mi encuentro, y movía los brazos y apretaba la boca en un rictus que no le reconocí. Cuando al fin la tuve enfrente la miré, interrogante, y ella emitió un par de sonidos de gallina clueca antes de echarse a llorar. “¿Qué es esto?”, pensé, “¿qué es esta maldición?”. Lidia y yo nos abrazamos, sin saber qué más hacer. Quise discutirlo, desde luego, pero de mi boca nada salió. Porque de la mente a la lengua hay laberintos, imprecisos callejones, agujeros escondidos, como bien lo descubrí: lo que quise decir sin haber dicho se escapó al fin de mis labios transformado en otra cosa, un graznido sordo, imperfecto pero claro, un hablar de grajo herido que se quedó flotando en el ambiente y allí permaneció.
Eso fue hace meses, no sé cuántos serán ya. En materia de lenguaje, Lidia y yo poco a poco vamos mejorando, y a medida que lo hacemos la tribu nos ha ido aceptando al fin. En las noches en que estamos solos, que son la mayoría, acaricio su vientre distendido mientras nos decimos en la lengua de los pájaros pequeñas cosas que a veces tienen sentido y en otras aún nos crean confusión. No se trata de nada que no pueda remediarse fácilmente; nos entendemos lo suficiente para saber que aquí estamos, que seguimos vivos, que pase lo que pase nos tenemos uno al otro y nos vamos a apoyar. Y, quién sabe, tal vez eso baste por ahora. Sí, quizá nunca haya hecho falta nada más. ¬

Calhoun Multimedia Educativa Informe sobre el incidente del tester #165h
Con atención al honorable director corporativo 26 de septiembre del año 164 r.v.
En el mes de septiembre del año en curso, concluimos con el desarrollo del proyecto referido institucionalmente como Universo 25, un videojuego de simulación con elementos de visual novel y estrategia.
Universo 25 recrea la experiencia de formar parte de un grupo de ratones antropomórficos con inteligencia y capacidad para el habla que, en su laboratorio científico, se dedican a investigar cultivando a una población de ratones no-antropomórficos, sin inteligencia sobresaliente ni capacidad para el habla.
El jugador, así pues, tiene la opción de elegir como personaje principal a uno de los dos siguientes ratones antropomórficos: el Doctor Mickey o la Doctora Minnie, que no deben ser confundidos con Mickey Mouse y Minnie Mouse, conocidos personajes de la franquicia creada por Walt Disney, pues los personajes de Universo 25 son Mickey Calhoun y Minnie Calhoun, las mascotas de la casa (cuyos diseños están someramente basados en los personajes de W. D., pero con deformaciones y alteraciones clave, para evitar controversias en tema de derechos de autor).
Ya sea como Mickey o como Minnie, el objetivo del jugador consiste en conocer cuáles son los límites de una sociedad roedora. Para descubrir dichos límites si los hubiere , deberá cuidar a la población de ratas de laboratorio que se encuentra a su cargo y conducirla hacia la plenitud de su desarrollo poblacional y civilizatorio.
Comenzando con apenas cinco parejas de ratones y un amplísimo hábitat roedor en el laboratorio, Mickey o Minnie deberán incrementar la población y mantenerla en buen estado, mientras administran los alimentos, cuidan la salud de sus sujetos de estudio, hacen malabares
con el presupuesto de su institución académica y se enfrentan a amenazas demográficas como epidemias, disputas violentas por el territorio o disfunciones de origen oscuro.
Para su labor científica, Mickey o Minnie cuentan con un equipo de prominentes ayudantes de investigación (todos ratones). Y para incrementar el interés del gameplay, una característica que se añadió en etapas tardías del desarrollo fue la posibilidad de establecer interacciones libres entre los miembros del laboratorio.
De este modo, el jugador tiene la posibilidad de comunicarse con una amplísima variedad de diálogos con los miembros de su equipo, mismas que trascienden la mera comunicación operativa. Mickey o Minnie pueden intimar, generar intrigas, dirimir conflictos e incluso generar vínculos afectivos y amorosos con otros miembros del laboratorio.
Para incrementar el realismo de dichas interacciones, se ha puesto en marcha el motor de Inteligencia Artificial Travis X-87, desarrollado por nuestros ingenieros, el cual permite a los npc (non-player characters) la posibilidad de aprender de su entorno y desarrollar una personalidad con base en las interacciones que el jugador ofrece como input.
Conforme los npc del laboratorio desarrollan su personalidad, adquieren, por medio de un sistema de síntesis de lenguaje, la capacidad de proponer al jugador diálogos espontáneos y libres, que no fueron de ninguna forma planificados por nuestro equipo de escritores.
Cuando un npc propone al jugador una interacción libre, el motor Travis X-87 sintetiza de inmediato una serie de respuestas viables, entre las cuales el jugador podrá escoger una, detonando así otra respuesta espontánea del npc y produciendo una cadena de diálogo total, fluida e irreplicable.
Esta capabilidad es inédita hasta ahora en el género de las visual novels y abona a una experiencia de juego única, totalmente significativa para el jugador.
Asimismo, como referiremos en este informe, dicha capabilidad ha demostrado ya con creces que puede ser fuente de sorpresivos momentos de clarividencia y diálogo elocuente por parte de los npc.
En este informe referiremos una conversación acaecida entre el personaje principal masculino, Doctor Mickey, y su asistente primario de investigación, un ratón antropomórfico más joven, que usa anteojos, tiñe sus batas de laboratorio de verde neón y porta el nombre de Doctor Wink.
Dichas interacciones espontáneas ocurrieron durante la fase de testeo del videojuego. El testigo y receptor de la interacción fue el beta tester #165H, cuyos datos personales nos reservamos en
este informe por motivos de confidencialidad (pero pueden ser encontrados en nuestro expediente clasificado).
Antes de relatar el acontecimiento, es importante contextualizar dos hechos:
1. En el escenario que se presentó, el beta tester #165H habían primado desde el principio las interacciones de tipo flirteo/romántico entre su personaje principal, Doctor Mickey, y el npc Doctor Wink. Por este motivo, cuando ocurrió el incidente, Doctor Mickey y Doctor Wink estaban activamente involucrados en una relación más o menos formal de pareja. Asimismo, la personalidad que desarrolló Doctor Wink estaba moldeada por las interacciones de corte romántico y también intelectual que le proponía su pareja a través del beta tester.
Doctor Mickey y Doctor Wink, conforme a la moral del mundo narrativo de Universo 25, se veían obligados a manejar su vínculo con discreción. Sólo cuando estaban a solas, el npc manifestaba espontáneamente muestras de afecto.
2. Cuando se presentó el incidente, el equipo de investigadores de Doctor Mickey había conseguido avances considerables con su cultivo de ratones no-antropomórficos. El beta tester #165H había conseguido mantener a la población de roedores con buena salud y hacerla crecer hasta casi agotar la capacidad del hábitat.
Sin embargo, en tiempos más recientes el beta tester se enfrentaba a una dificultad que sólo podemos nombrar como una “disfunción de origen oscuro”.
Pese a la buena salud física de los ratones, era notorio un marcado cambio en la conducta del grupo: los machos habían dejado de frecuentar a las hembras. Algunos de ellos porque se aislaban en pequeños rincones y no frecuentaban, de hecho, a nadie. Se limitaban a buscar sus alimentos por la noche, en las calles desiertas de la ciudad-hábitat.
Otros dedicaban una atención excesiva a su aseo y cuidado físico. En ellos, parecía que el interés por el autocuidado hubiese sustituido todo interés por el sexo opuesto.
Un tercer grupo, el más numeroso, había optado por aparearse solamente con otros machos. En cuanto a las hembras, también desdeñaban a los pocos machos que permanecían interesados. Si acaso llegaban a concebir crías, las devoraban instantes después del parto. O, si mostraban misericordia, las abandonaban a su suerte en las avenidas del hábitat.
Crecía en ellas el interés por reclamar territorios y liderar grupos, roles que los machos habían dejado prácticamente vacantes. Este interés, asimismo, parecía opacar toda proclividad natural por la reproducción y la conservación de la especie.
La población, pese a encontrarse “sana”, iba en vías de franco declive y el equipo de Doctor Mickey se limitaba a vagos intentos de paliar una situación que no comprendía, con las medidas que improvisaban sobre la marcha.
La conversación que interesa a este informe ocurrió durante la aplicación de una de esas medidas: Doctor Mickey y Doctor Wink se encontraban en medio de una tentativa de estimular el apareamiento entre una hembra dominante y un macho que tendía a aparearse con otros machos.
La conversación
Doctor Wink: Estamos solos, ¿verdad?
[El beta tester reportó haber visto a Doctor Wink mirar hacia todos lados para comprobar que, en efecto, no hubiera nadie más en el laboratorio.]
Doctor Wink: ¿No tienes a veces la sensación de que… de que también nosotros somos ratones que se desarrollan en el experimento de alguien más?
Doctor Mickey [controlado por beta tester]: ¿Por qué pensaría eso, Wink?
Doctor Wink: Porque somos ratas grandes que cultivan ratones pequeños. Pero el tamaño es un asunto de perspectiva. ¿Qué tal si hay un ratón más grande que nos cultiva a nosotros?
Doctor Mickey: Wink, somos ratones libres. Nadie nos cultiva.
[El beta tester reportó que, pese a que sus selecciones de diálogos intentaban tranquilizar al NPC, los ojos de este último brillaban con una expresión agónica, infrecuente en un ser de naturaleza virtual.]
Doctor Wink: ¿Y si no lo fuésemos? Lo pienso porque algo debimos hacer nosotros, doctor. El hábitat no está bajo la influencia, bajo el control de nadie más que de nosotros. No sé cómo lo provocamos, pero debimos ser nosotros quienes, a través de una variable que no pudimos predecir, de un procedimiento que se nos escapó de la mano… por alguna vía, debemos ser la causa de que los machos se apareen con otros machos.
[El beta tester apuntó, en su testimonio, que los gestos de Doctor Wink eran ahogados, como si sufriese más de lo que las animaciones programadas para sus movimientos le permitían expresar.]
Doctor Wink: ¿Cómo podemos saber que tú y yo no nos amamos porque alguien, el ratón que cuida de nuestro hábitat, nos orilló también al amor… con variables que él tampoco comprende?
Doctor Mickey: Wink, nadie me orilló a quererte. Yo lo decidí. Tú lo decidiste también.
[Doctor Wink hizo una pausa en la conversación y caminó lejos del hábitat y lejos del Doctor Mickey.]
Doctor Wink: Doctor, incluso si no lo provocamos nosotros…, incluso si se lo provocaron ellos mismos, libremente… De todos modos, aquí estamos tú y yo: diciéndoles que está mal, que deben copular con las hembras por el bien de nuestro experimento.
[El beta tester reportó que todos los gestos, todas las miradas de Doctor Wink eran sórdidas y significativas.]
Doctor Wink: Aquí nos tienes, doctor, “estimulándolos”, cuando es obvio que prefieren copular con otros machos. Si una rata más grande nos forzara a copular con hembras, ¿lo aceptaríamos, doctor? ¿Lo aceptarías tú, Mickey?
[El beta tester desplazó su avatar de Doctor Mickey para generar cercanía con Doctor Wink.]
Doctor Mickey: No, Wink. No copularía con nadie que no fueras tú.
Doctor Wink: ¿Ni siquiera por el bien de la especie? ¿Ni siquiera por ese experimento más grande del que quizá seamos parte?
Doctor Mickey: No. Los experimentos no lo valen, Wink.
[Doctor Wink se alejó nuevamente y fue a sentarse frente a un escritorio de trabajo, en la antesala del laboratorio.]
Doctor Wink: Pues entonces el experimento fallará. Porque ellos, allá dentro de su hábitat, están condenados a pensar lo mismo que nosotros. El experimento será un fracaso, Doctor Mickey. Todos nuestros ratones morirán y no podremos hacer que se reproduzcan de nuevo. Las hembras se comerán a sus crías. Los machos amarán a los machos. No podremos arreglar este desperfecto, doctor. Y tal vez no debamos, tampoco.
[El Doctor Wink levantó la mirada.]
Doctor Wink: Quizá, no hay aquí nada que necesite ser arreglado.
Doctor Mickey [aquí, el beta tester refiere haber elegido un diálogo fuera de contexto, con la esperanza de desviar la atención del NPC hacia un sitio menos oscuro.]: Ven, Wink. Ven conmigo y relájate. Déjame servirte café.
Doctor Wink: Mira, mira lo que está pasando aquí. [Doctor Wink hizo caso omiso de los esfuerzos de Doctor Mickey y el beta tester refirió haber tenido la impresión de que los ojos de Doctor Wink habrían llorado. Habrían llorado si los animadores hubiesen previsto el llanto en el repertorio de expresiones faciales del npc.] Le hemos dado todo a estas ratas y ahora no se reproducen. ¿Será que sucede así? ¿Será que debe ser así? ¿Será que, llegados a cierto culmen de
la civilización, el culmen es precisamente ése?: prepararlo todo, obrarlo todo para desaparecer. Quizá su naturaleza es el germen de la extinción. Y no debemos exigirles que vayan contra su naturaleza, Mickey.
Doctor Mickey: ¿Y qué hacemos, entonces?
Doctor Wink: Nada. Observamos. Nos damos cuenta de que… Yo en esto entreveo una voluntad y pido tu permiso para decir algo que no es científico.
Doctor Mickey: Dime algo que no sea científico.
Doctor Wink: Entreveo la voluntad de esa rata más grande que nos cultiva, Mickey. Entreveo la voluntad de esa rata a la que algunos de nosotros llaman “Dios”. Tal vez, Dios también es una rata gorda e insaciable, como nosotros.
[El beta tester refirió haber visto a Doctor Wink elevar los ojos hacia lo alto, hacia la única ventana gris del laboratorio.]
Doctor Wink: Y, ¿qué tal que Dios previó que todas sus civilizaciones terminen y que terminen así, como nuestras ratas? A nosotros, allá afuera, también nos acusan de querer “acabar con la ratidad”, sólo porque nos amamos y no proliferaremos la especie, Mickey. Pero, tal vez, Dios previó el amor de los ratones machos. Dios nos previó a nosotros también, incluso si provocamos el fin de las cosas.
[El beta tester reportó que, ahí, Doctor Wink miró al avatar de Doctor Mickey con una ternura infinita para la que sí tenía recursos en su set de animaciones faciales.]
Doctor Wink: Dios prevé el fin de todas las cosas. Nosotros somos parte de esa extinción. Pero está bien. También hay belleza en la finitud, Mickey.
Fin del informe
Después de los hechos referidos, Doctor Wink no presentó más interacciones anómalas. Al poco tiempo, la población de ratones no-antropomórficos del beta tester #165h colapsó en un evento de extinción paulatina y absoluta, tal como estuvo previsto desde siempre por los game developers del Universo 25. ¬
*Este cuento apareció publicado originalmente en Un tlacuache salvó este libro del fuego (Odo Ediciones, 2021).
Lo que nosotros hacemos no puede llamarse arqueología, al menos no como narraba mi abuelo que le narraba su abuelo, que le narraba su abuelo…
Nuestra función primaria es limpiar el mundo, caminamos por largas temporadas para detenernos en aquellos lugares con más posibilidades de soportarnos por un tiempo y nos ponemos a limpiar, a escombrar, a hacer el espacio habitable.
El calor sofocante o el exceso de lluvia suelen arrojarnos a la búsqueda al poco tiempo, pero mientras permanecemos en algún lugar procuramos limpiarlo lo mejor posible para que si otros, humanos o no, llegan al lugar, lo encuentren agradable; a veces, esos otros somos nosotros mismos años después.
El tiempo que nos queda entre nuestras expediciones de búsqueda y las labores de limpieza es poco, pero siempre tenemos las noches, cuando sentados alrededor del fuego hablamos de nuestros hallazgos, así, poco a poco nos hemos hecho una idea de los antepasados.
Hemos concluido, por ejemplo, que el plástico debió ser un material muy abundante en algún tiempo porque lo encontramos en todas partes y hay demasiadas cosas hechas con ese material, quizá había montañas de plástico de colores de las que los humanos antiguos tomaban un poco para hacer sus herramientas, como nosotros ahora usamos la madera o la piedra. Nos es imposible pensar que no fuera un material natural aunque también nos cuesta trabajo imaginar una cadena de coloridas montañas de plástico, pero debió ser muy hermoso.
Pensamos que además de los cementerios, que son fácilmente identificables por sus lápidas labradas con inscripciones incomprensibles, los humanos antiguos también solían hacer entierros rituales de otro tipo, en las montañas, en las riberas de los ríos, las encontramos siempre acompañadas la mayoría de los esqueletos que encontramos así son de mujeres de marcas rituales: fracturas, marcas en los huesos, cabezas que no aparecen, pensamos que podría ser algún ritual relacionado con la fertilidad.
Aax me dice que sería bueno tener tiempo para poder estudiar más las cosas que encontramos. Yo sueño con lo mismo y me siento un poquito culpable cuando para limpiar debemos juntar
todo y hacerlo a un lado sin ninguna consideración de su importancia. ¿Qué secretos podríamos encontrar en los escombros? ¿Qué maravillas existían en el mundo antes de nosotros? No entiendo por qué este mundo debe ser limpiado, pero me gustan el resultado al final de la limpieza y las pláticas nocturnas junto a la fogata. ¬
Las vastas avenidas asoman apenas iluminadas. Es necesario ahorrar energía. El tren magnético ha dejado en la estación a las trabajadoras del último turno. Cada una toma el camino a casa. Apresuran el paso para llegar a cenar, descansar unas cuantas horas y volver a las exigencias laborales de la nueva era. Hay que reconstruir lo que queda de la civilización.
Amparo casi trota. Vive en el último rincón de la colonia y teme encontrarse con algún carroñero. Se dice convincente: “No son más que una leyenda urbana”. Mira cómo se internan las siluetas de sus compañeras en sus nimios departamentos, perdiéndose en privadas laterales. Cuando avanza sola por la última avenida, escucha el ritmo acompasado de unos pasos que se emparejan a los suyos. Recuerda lo que le contaba su madre: el acoso callejero, la violencia exacerbada, los asesinatos de sus congéneres. Comienza a correr. Unas pisadas más fuertes se hacen presentes. Casi al doblar la esquina, se quita los guantes para dejar libre el código de barras que abrirá la cerradura. Al llegar a la puerta, se encuentra con una sombra agazapada en el minúsculo descanso. Intenta una patada. Una mano poderosa frena la agresión. Le indica que no tema. Su piel lúbrica devela su condición artificial. Es una Z-69, un modelo de androide antiguo que regala satisfacción sexual. Amparo no puede creer en su buena suerte. Sonríe aliviada. Por un momento temió que todavía existiera algún hombre.
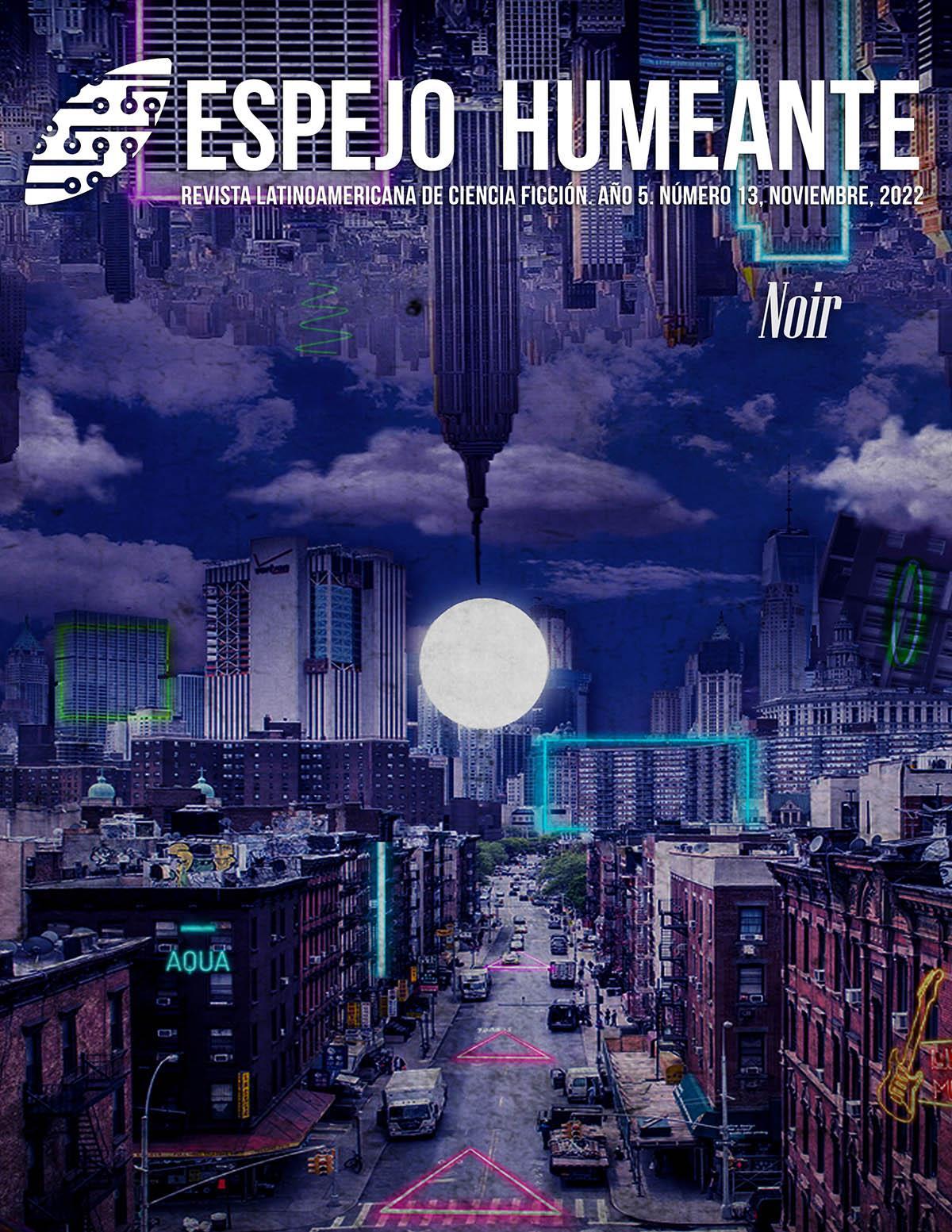
(Número 13, Noir. Noviembre de 2022) A
Cristina Rascón y Juan Carlos Hidalgo A Gabriel Alejandrola verdad no siempre es real y la realidad no siempre es verdadera Haruki
Murakamilas cosas que pasan sin que nadie las anuncie, las cosas que mueren sin que nadie las llore Mark
Z. DanielewskyEl otro lado de la cama está tibio aún, con las sábanas revueltas, pero vacío. Ella tendría que estar ahí, no haberse ido a trabajar nuevamente sin avisarle. No en sábado. Seguramente él no despertó cuando ella se despedía o seguro él le dijo adiós dormido, sin recordarlo. Era lo que ella solía decirle. En el buró, la taza de té manchada de labial rosa aún despide un hilo de vapor. Luego de un tiempo se resigna a estar solo en esa casa grande y fría. Reproduce su disco favorito, Ziggy Stardust. Enciende un cigarro y lo fuma acostado. Hace cuentas. Lleva una semana sin saber de ella. Ya ni siquiera sabe si la extraña o si sólo desea verla para reprocharle en silencio.
La vida que lleva ahora es complicada. Nada le divierte; todo le fastidia, todo le cansa. El sábado anterior ella tiró a la basura la mitad de sus mazos de cartas y amenazó con hacer lo mismo con las figurillas de su colección. Tuvo que salir a recorrer las calles en busca de algún bazar para encontrar un comprador, cualquier freak con algo de conocimiento a quien malvender las rarezas que le quedaban, los mazos incompletos cuyo valor ahora era ridículo.
Cuando ella volvió a casa, la ignoró el resto del día. La miraba de reojo, la contemplaba de lejos. Pero no le habló, no comió con ella. Se fue a dormir aparte. Al día siguiente, lo mismo. Por la tarde se fue a ver a sus amigos.
Ahora sólo los acompaña al table. Pero no se divierte. Se siente demasiado joven para terminar ahí y demasiado viejo para negarse. Pasea sus tragos toda la noche sin beberlos. Observa a las mujeres como quien ve pasar a los autos mientras espera el transporte. Mira su reloj y espera pacientemente a que termine una canción, otra canción, otra.
Preferiría estar en casa leyendo algún manga o limpiando sus figuras de resina. Desde que vive con ella, y paga la renta y el mantenimiento de esa enorme casa, no ha podido aumentar su colección. Ahora lo piensa detenidamente antes de rendirse al impulso de adquirir una figura nueva. El año anterior había comprado una réplica china, una Hatsune Miku hecha con tal descuido que aún se notaba el filo de desmolde, a pesar de los mil pesos que había costado. La figura se deterioró en menos de un año; la resina cambió de color, la pintura comenzó a cuartearse. Ninguno de sus esfuerzos sirvió para restaurarla. Cuando ella la vio, le dijo que ya era hora de tirar esos juguetes. En ese momento no sabía que lo orillaría a hacerlo, aun sin su consentimiento.
Cuando se conocieron, él vendía series animadas; él mismo las descargaba y grababa los discos con su computadora. Ella le dijo que debía buscar un trabajo para adultos, sobre todo si pensaban casarse y tener un hijo pronto. Convencido por su lógica, obedeció. Consiguió trabajo como mesero en un turno nocturno. Ahora caminaba todos los días a la una de la madrugada del restaurante a su casa. Y sólo pensaba, un paso detrás del otro, que quizá había vivido demasiado. Fue entonces cuando sus horarios dejaron de coincidir, salvo los fines de semana. Por lo menos sabían que el otro estaba ahí al acostarse, al reconocer sus cuerpos tibios en las sábanas. Luego ella tiró sus mazos de cartas y él sintió que todo se iba al carajo.
Regresó del table antes del amanecer. Estaba cansado, ni siquiera se dio cuenta si ella estaba dormida. Cuando despertó al mediodía siguiente, ella se había ido.
No la ve durante toda la semana. Sus cuerpos ya no se reúnen, ni siquiera entre las sábanas. Sólo sabe que ella aún habita el departamento por los signos que delatan su paso: las tazas sucias, la ropa usada que se acumula, los objetos fuera de lugar en el tocador, la humedad en la cortina de la regadera.
Por la tarde, los mismos signos le hacen saber que ella está ahí. Aun así, pasa el sábado sin verla. El domingo restaura sus figuras, mientras los sonidos que ella hace se escuchan a través de las paredes y lo desconcentran. Pone Ziggy Stardust nuevamente para ignorar el ruido. Quita la música en la penúltima canción.
Se planta en la sala a mirar el televisor hasta quedarse dormido en el sofá. Despierta en algún momento de la madrugada y se va, decidido a acostarse.
Se pierde en el largo pasillo, entra en otra habitación. Sin darse cuenta, vuelve sobre sus pasos, corrige el rumbo y cruza el umbral de la alcoba. La cama se siente tibia, pero ella no está. Se queda dormido.
Así pasa también la siguiente semana, sin acostumbrarse del todo a vivir cada día en esa soledad a medias. Cuando termina su jornada el viernes, los otros meseros lo invitan a una fiesta. Acepta, a pesar de saber que se aburrirá.
Se despide poco antes del amanecer. Se apresura a llegar a casa. No dejes que el sol queme tu sombra, piensa. No dejes que este presentimiento turbio te domine.
Cuando entra a la alcoba llena de humo y no la encuentra, lo comprende por fin: ella lo ha abandonado. Toma el cenicero, aún caliente. Todo es tan natural, tan religiosamente descortés. No entiende nada; sólo que se siente jodido, completamente jodido.
Después de aceptar que se ha quedado solo, deja de poner atención a los sonidos detrás de las paredes hasta que ya no logra escucharlos; semanas atrás pensaba que el ruido lo hacía ella. Ahora él está solo y no sabe qué pensar.
Las tazas y ceniceros empiezan a quedarse donde los deja. Al llegar a la cama, el colchón siempre está frío. Y la casa, ya de por sí grande, sin el calor, sin el ruido, sin la presencia de su compañera, le da la sensación de haber duplicado su tamaño.
Pasa los días mirando el televisor apagado hasta que llega la hora de ir al restaurante. Al volver, todas las madrugadas, abre la puerta y se va directamente a la cama. Ahora el silencio y el polvo cubren todo: los muebles, los trastos, las figuras de resina.
El cuarto sábado permanece sentado en el sofá desde que despierta. Al anochecer ni siquiera se molesta en prender las luces. Se conforma con los haces naranjas del exterior que penetran en la sala y cortan la continuidad de las sombras.
Sigue preguntándose qué le habrá pasado. Ella no contesta su teléfono. Mientras tanto, imagina los motivos que pudo haber tenido para tirar sus cartas, para amenazarlo con tirar las figuras, para hacerlo trabajar en algo que odiaba, para abandonarlo.
Quizá tuvo una revelación, quizá se vio a sí misma casándose, viviendo, cogiendo, criando a su hijo con un pobre fracasado que no maduraría, que leería historietas en blanco y negro y puliría estatuillas de adolescentes en minifalda hasta que su hijo tuviera edad para hacer exactamente lo mismo. Quizá simplemente había empezado a odiarlo, como se odiaba ahora él a sí mismo.
En medio de la oscuridad, se levanta a cerrar las ventanas, pone trapos en la base de las puertas, abre las perillas de la estufa. Luego vuelve al sillón, reproduce una última vez el disco de David Bowie en el teléfono, se pone cómodo y cierra los ojos, dispuesto a quedarse dormido.
Una tras otra, las canciones del álbum le hacen recordarla, mientras cada centímetro cúbico de la enorme casa se satura de gas propano.
Cuando termina “Suffragette City”, está por caer dormido. Justo antes de los primeros acordes de “Rock ‘N’ Roll Suicide”, un ruido tenue lo pone en alerta.
¿Eres tú? ¿Eres tú?, dice en voz alta.
El gas y los lamentos de Bowie envuelven de nuevo el ambiente. Se levanta mareado, somnoliento, se acerca a la estufa para cerrar las llaves. Para su sorpresa, ya están cerradas. Aun así, el aire sigue viciado.
Oh, no, Love! You’re not alone Se acerca a la ventana de la cocina. No puede abrirla. Tampoco las de la sala ni las puertas que dan a la calle y al patio. Está encerrado. Se cubre la boca y la nariz con la manga del suéter y piensa qué puede hacer ahora.
La negrura se vuelve más densa cuando mira hacia el pasillo. Las sensaciones de mareo y somnolencia se intensifican.
Se interna con miedo en la oscuridad del corredor. La casa se ha vuelto un lugar aún más grande.
Ella está ahí, en algún lugar, esperando encontrarlo. En el lavabo del baño, uno de los cepillos dentales está húmedo. Pasa su dedo por las cerdas reblandecidas y escucha claramente cómo alguien abre las ventanas.
Vuelve a la sala. No hay nadie.
Vuelve a cruzar el inmenso pasillo hacia las habitaciones, con la esperanza de encontrarla.
¿Dónde estás?, escucha una voz fantasmal más allá, al fondo. La escucha claramente por primera vez en semanas.
Entrecierra los ojos para tratar de ver hasta dónde llega, y avanza hacia allá decidido.
Entra en la recámara donde guarda su colección. También está irreconocible: convertida en una amplia galería de muñecas japonesas cubiertas de polvo, impregnadas del olor a gas.
Casi al fondo ve una fila de figuras limpias. Junto a ellas, un trapo húmedo, sucio.
Sale de la habitación. El pasillo se ha extendido tanto que ya no le es posible ver las paredes, como si fuera un gigantesco salón vacío.
You’re not alone
¿Eres tú?, escucha de nueva cuenta en la lejanía.
Voy, responde y avanza tan rápido como el mareo le permite.
El eco de sus voces los guía, está seguro, a pesar de que recorren la casa sin encontrarse.
Tras un rato se encuentra con una pared; cerca de ella, reconoce la puerta de la alcoba. La abre.
Apenas puede cruzar el umbral de la habitación. Del otro lado, la oscuridad se convierte en tiniebla, está viva y es casi impenetrable; el silencio y el ansia de morir también lo están, como un deseo a punto de cumplirse.
Gimme your hands cause you’re wonderful Vencido por el cansancio y el mareo, cae de rodillas y avanza a gatas, lentamente. La oscuridad, cada vez más viscosa, lo frena.
¿Dónde estás?, escucha una última vez, como ruidos que viajan debilitándose a través del agua.
Con sus últimas fuerzas, estira el brazo y se arrastra, hasta que las puntas de sus dedos rozan una mano que se aferra a la suya.
Cierra los ojos.
¿Dónde estabas, dónde estabas?, escucha su voz, aún lejana, mientras sujeta su mano con firmeza.
La ha encontrado.
Ahora puede quedarse dormido. ¬
(Número 13, Noir. Noviembre de 2022)
Puse a los canarios en la mesa. Estaban en un plato con el cuerpo lleno de alfileres, las plumas manchadas de carmín, servidos como un manjar junto a un par de frutos heridos que levanté en el jardín. No puedo evitar sentirme así, como un fruto que cayó de un bello árbol y quedó estrellado contra el piso.
No sé por qué lo hice, pero estuve observándolos por días. Desde la ventana los veía revolotear en su jaula por un largo rato, hasta que lograron desesperarme. Al verlos a detalle, comenzaron a parecerme algo monstruoso y sucio, como todo lo que me rodea.
Desde que supe del embarazo todo en mi vida se ha llenado de niebla. De pronto fui invadida por el frío y las preocupaciones, tenía las ojeras tan marcadas que temía que algo me hubiera tragado los ojos. Mi cuerpo estaba a merced de algo feroz que provocaba en mí temores profundos. Los nueve meses que duró mi calvario estuve anémica y temerosa de lo que llevaba dentro. Pablo creía que exageraba, pero casi no estuvo presente durante aquel tiempo, apenas llamaba por teléfono y me visitaba de vez en cuando para dejarme dinero.
Aquello abrió una grieta entre nosotros. Esa pareja eléctrica que fuimos antes ha quedado perdida entre las sombras. Nunca tuve problema con la clandestinidad, incluso la prefería porque todo lo bueno de Pablo estaba reservado sólo para mí. Solía adularme todo el tiempo, me decía que era su mejor estudiante, que necesitaba explotar mi talento y me ofreció hacer prácticas en su estudio.
Fuimos provocándonos poco a poco, hasta que ambos nos rendimos. Estaba a punto de terminar la universidad y poco me importaba salir con un profesor que casi me doblaba la edad. Quería conquistarlo todo: tendría una carrera, un trabajo, una casa, no quedaría nada de aquella muchacha que dejó a su familia para ir a la universidad.
Entonces quedé embarazada. Cuando se lo dije, Pablo se puso como un loco, gritó, se confundió y, de una extraña manera, también se emocionó. De tanto llanto me hice agua y él se conmovió. Entonces me pidió disculpas y lloró conmigo, me dijo que todo estaría bien, que las
cosas con su esposa estaban agonizando. Iba a hacerse cargo de la situación y yo no tendría que preocuparme.
Pero había una condición: nadie podría saber que estaba embarazada. Por eso me llevó a su casa de campo, lo suficiente lejos de la ciudad para que nadie me viera embarazada. Le dije que sí y le puse yo una condición: mi madre tenía que saber lo del embarazo. Me dijo que no. Apenas pude avisarle a un par de amigas que me iba, pero no di más explicaciones.
Camino a mi nuevo hogar, hicimos una parada en la carretera. Un muchacho cargado en la espalda con una fila de jaulas de madera se acercó a ofrecernos los canarios y yo le pedí a Pablo que me los comprara porque no quería estar tan sola. Escogí el par para que entre ellos también se hicieran compañía.
Ésta es una zona de montañas donde la gente tiene casas para vacacionar, pero nadie vive aquí, llegan ocasionalmente, pero se van pronto. Estoy sola con las montañas. La música de los árboles es muy extraña, está llena de voces que hablan todas al mismo tiempo. Lejos de sentirme libre, aquí me siento atrapada en mi propia cabeza.
Por eso he tenido el tiempo para descubrir cada agujero de la casa, cada esquina, cada árbol, cada problema. El peor de todos son las ratas del jardín. Al principio no me importaban mucho, nunca me han dado miedo los animales, pero ya no soporto sus chillidos. La blancura de esta casa hace que me estalle la cabeza y los huecos entre el concreto amplifican los ruidos del reloj, del llanto de mi hija y de mis pensamientos.
Luego del primer mes de embarazo, me fui apagando poco a poco, no tenía fuerzas para levantarme. Pasé tanto tiempo sin hablar, que a veces intentaba cantar o hablar conmigo misma para recordar cómo era mi voz. Pensaba mucho en mi familia, así que nostálgica y con el vientre hinchado, caminé al pueblo para llamar a mi madre a escondidas y contarle lo que pasaba.
Le pedí un consejo porque la noche se había apoderado de mí y no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo de todo. Mi madre lloró, me dijo que mi papá seguía enojado conmigo por haberlos abandonado y que no merecía la pena que supiera que era la amante de un hombre casado. Me dio los nombres de unas hierbas para que se me quitara el frío y me dijo que comprara veneno en polvo para las ratas. No hemos hablado más.
Desde el preciso momento en que Lea nació, se volvió la dueña de mis pechos, de mi tiempo y mis pensamientos. Necesitaba ayuda y le dije a Pablo que podía llamar a unas amigas de la escuela para que estuvieran aquí conmigo, que ellas no dirían nada. Pero sólo escuché un “No” que hizo eco en toda la casa.
Lea es una niña muy bonita, tiene los ojos grandes y claros y unos rizos oscuros que bailan siempre en su cabeza. Pero yo no puedo soportarla. Su llanto y sus balbuceos se meten en mi cabeza igual que la música de los árboles. Algo en mí me dice que la quiero, pero mi cuerpo es incapaz de demostrarlo. Me duele tanto alimentarla y a ella no le gusta mi leche agría, por eso siempre está pálida.
Las cosas no han mejorado con el tiempo, hacerme cargo de ella sigue estando fuera de mi alcance. Siempre tengo miedo de algo: de tirarla, de romperla o asfixiarla, de perderla en una calle sin nombre y sin personas y no verla jamás. De que un día las ratas se la coman y yo no pueda más con todo esto.
Cuando intento contarle a Pablo, él apenas me escucha. Dice que su esposa nunca pasó por esto, que no es normal estar tan triste y preocupada, que tengo que hacer algo al respecto porque lo tengo harto con mis quejas. De paso también me dice que no se va a divorciar y que me quedaré aquí por más tiempo hasta que decida bien qué hacer.
Le molesta que la casa huela a leche, que me haya puesto gorda, que esté desesperada. Y yo no me atrevo a decirle que dejó de gustarme, que su sola presencia me irrita y me exaspera, que odio la forma en que me dice las cosas y la forma en que las calla. Odio que me haya mentido y que me haya dejado abandonada en esta casa que cruje y se burla de mí sacudiendo sus ventanas.
Me exige demasiado, pero no escucha cuando le digo que es imposible que una madre triste tenga una hija feliz, por eso discutimos y yo le pido que me ayude, que me dé algo, que me saque a esa mujer de humo negro que se apoderó de mí desde el embarazo.
Cada vez me dice menos cosas, sé que ya no siente nada valioso por mí, pero con la niña es diferente. Ella es la razón por la que aún regresa, por la que aún se queda. Adora que tenga sus mismos ojos y le apriete la cara con sus manitas. Cuando los miro jugar y ser felices se convierten en una película vieja de la que sólo soy una espectadora.
Pablo le ha comprado un vestido muy bonito a nuestra hija y se quedará con nosotras este fin de semana para festejar su primer año. A pesar de todo, quiero celebrar en el jardín, por eso debo encargarme de las ratas. Es curioso cómo el veneno se parece tanto al azúcar, pienso mientras me encargo de la plaga y aquello pone frente a mí una nueva posibilidad.
Mañana es el cumpleaños de mi hija, prepararé el desayuno más delicioso que jamás hayamos comido. Ese será el fin de la tristeza. Lea tendrá un gran pastel de zarzamoras. Hornearé toda la noche, feliz de ver cerca la salida. ¬
Jamás me encontrarán. Me lo ha dicho él y le creo. Mi cuerpo morirá allá arriba y yo moriré con él acá abajo. Mi carne, insiste, servirá de abono, luz y agua para esas flores que sólo crecen de este lado. Seré flor. Seré cientos y cientos de flores. Flores que curan males, rejuvenecen y alargan la vida.
No soy la primera, me dice con sinceridad. Tampoco la última. Como yo, hay cientos de chicas que desearon ser purificadas. Que han cometido faltas, agravios, delitos y males. Que hemos cometido errores. Que hemos cometido errores y que no podemos arreglarlos cuando, a fin de cuentas, son incorregibles.
Observo por la ventana. Los de este lado saben dónde estoy y a dónde me voy a dirigir una vez que vengan por mí, pero no tienen problemas con eso. Están al tanto porque las paredes son casi transparentes y porque, con los foráneos, siempre saben dónde se encuentran todo el tiempo que permanecen aquí. Sus habitantes son como micelios y trabajan igual que ellos: debajo de la tierra, como una red de comunicación secreta. Y ahora formo parte de ésta.
La noche es larga, o es que acaso estamos tan abajo que no puedo saber si ya ha salido el sol. La luz que se filtra en columnas desde la superficie está tan difuminada que puede ser del día o de la noche. Mi cuerpo es un puntito negro, como una estrella ahogada que duerme lejos, cerca de los acantilados, en el lugar donde me pidieron reposar. De estar aquí, conmigo en este extraño pueblo, aquél me habría dicho que acá abajo pareciera como estar buceando en lo más profundo del mar. La oscuridad que nos envuelve tiene esa tonalidad azul turquesa propia del océano, aunque la fuerza de gravedad, por otro lado, es la misma que la de allá arriba.
De estar aquí aquél. De estar aquí, pero mejor no. Hui precisamente para no estar juntos. Porque no sé quiénes somos cuando estamos juntos. No lo sabía tampoco antes de cometer aquella estupidez, pero ya no hay vuelta atrás. En ese entonces al menos me quedaba la duda, y la duda era igual a la piedra ónix que me regaló hace mucho tiempo en mi cumpleaños: absorbe las energías negativas y las convierte en positivas. Y la piedra, como la duda, es cada vez más grande
y más pesada. Me obliga a encorvar mi cuerpo y a arrastrarme sobre la tierra como la inmunda serpiente que soy. Que somos.
Pienso regalarle la piedra a la niña que me ayudó a cruzar a este lado. Pobre criatura miserable. Sucia, enferma, sola. Pero estar sola no es siempre algo malo. De haber estado sola desde el nacimiento, sola yo con mi madre, nada de esto hubiera sucedido. Y la niña no tiene la culpa de lo que va a pasarme. Tal vez creyó que me serviría, que podía salvarme. No sabe nada en realidad. Tiene sus propias penurias, sus propias desgracias y quizá la piedra le ayude más de lo que me ayudó a mí. Porque, en cualquier caso, es un objeto cuyo único propósito es ése: ayudar.
¿Qué pasará con mi cuerpo una vez que muera? ¿Cómo es que se puede morir dos veces, en dos lugares distintos? Sé muy bien que no debería importarme mucho, pero tengo curiosidad y seguramente la tendré hasta el final. Él no me ha comentado nada al respecto. Sólo dice que jamás me encontrarán, y le creo. Sus palabras son dulces y cálidas; y cuando sus manos tocan mi rostro olvido todos los pesares y las faltas que me han llevado hasta aquí.
¿El otro? Debe estar buscándome mientras me encuentro pensando en esta pequeña habitación. Hace casi un mes que me fui de casa y la última vez que hablé con mamá fue hace una semana. Pero es listo, seguirá mi rastro un tiempo hasta cansarse. Nunca sabrá si sigo viva o si ya estoy muerta, y quizá sea lo mejor. No será una clausura, pero tampoco guardará luto. Seré su gata de Schrödinger. Encerrada dentro de su cabeza con un átomo radioactivo.
Hará preguntas, coincidirá con gente, hará anotaciones, tomará camiones nocturnos, beberá en habitaciones de hotel que descansan a orillas de la carretera, peleará a puño limpio con los lugareños, le apuntarán con armas de fuego, fumará un cigarro y luego otro y luego otro y luego otro, hasta que tenga la voz tan áspera y porosa como el raspador con el que enciende los cerillos.
Pero todo será en vano, porque seré flor. Seré esa flor que sólo crece aquí y por la que viajan desde todas partes del mundo para conseguir aunque sea sólo un pétalo. La flor que se alimenta de la falta y la pobreza. La flor que cría un pueblo abandonado, desesperado por sobrevivir, huérfano de padres, completamente aislado.
Seré también micelio: omnipresente. Seré las sombras que proyectan las largas paredes de las estructuras y las cuales suben y se pierden allá arriba hasta conectar con las ruinas que hacen de punta en la superficie. Seré este sueño lúcido, este espíritu fuera del espíritu. Fantasma entre fantasmas. Proyección astral sin foco ni faro. Seré humo, música en el acordeón, espuma en la cerveza, ungüento, incienso, vela aromática, amuleto contra el mal de ojo, polvo en el órgano de tubos.
Ahora vienen a llevarme. Para sofocar el miedo pienso en todo lo que seré después de morir. Camino detrás de Él por las calles que salen del pueblo, como si estuviéramos en procesión. Los niños que se unen a la marcha brincan, corren y ríen mientras las mujeres murmuran, los hombres carraspean y los ancianos dan golpes secos con el bastón sobre la tierra. La cantidad de flores que va creciendo a ambos lados del camino va aumentando poco a poco hasta que es difícil contarlas a todas. Hoy no hay turistas. Hoy es día de fiesta y lo será durante todo un mes más. Jamás me encontrarán, y no estoy segura de que quiera que lo hagan. ¬
Mical Karina García Reyes
(Número 13, Noir. Noviembre de 2022)
Una fétida neblina los envolvía, mezclada con la enrarecida atmósfera provocada por el petricor externo, el consumo etílico y la propia tensión de la negociación. A pesar de ello, los ejecutivos mantenían su lógica y diplomacia habitual en el trato, no sin cierta camaradería. La mesa de aquel exclusivo y lujoso restaurante era sitio para acuerdos que no podían cerrarse en el marco de la legalidad.
Licenciado Garza, ¿estamos en un lugar seguro para hablar? Usted sabe lo que se rumora por ahí… sobre los incorruptibles susurró Gerardo Gutiérrez, mientras se inclinaba lentamente hacia el lado derecho de la mesa.
¿Incorruptibles? inquirió Garza, también con voz baja.
Sí, se rumora que son agentes de la policía que no aceptan sobornos. Y lo peor, que vigilan todas las transacciones legales en las que hay dinero público involucrado. Buscan la transparencia absoluta de todos los acuerdos aseveró Gutiérrez con suma solemnidad y recato.
¿Agentes infiltrados? el licenciado Garza nunca había escuchado sobre ello.
Eso se dice concluyó en un susurro más tenue.
Descuide incrementó el volumen de su voz , todos aquí somos de confianza. Sólo somos mi vendedor estrella, mis dos nenas y yo. Abrazaba a dos hermosas mujeres iguales entre sí, de cabello castaño y tez morena, con rebosantes mejillas rosadas que irradiaban el candor de los veintes, aunque el señor Garza alcanzaba los sesenta años . Y no se preocupe por ellas, no entienden lo que hablamos, fueron creadas estúpidas. Pero la boca la saben usar y muy bien soltó una carcajada que fue acompañada por los presentes.
Está bien. Antes que nada, dígame, ¿ustedes se encargan de producir los clones o los compran a otros proveedores? inquirió Gerardo Gutiérrez. Lo acompañaba Eduardo Osorio.
No se sabía exactamente cuál era la fuente de ingresos de los dos últimos, pero el licenciado Garza y Rodríguez asumían que era mejor no preguntar.
Los compramos a otros en China dijo Rodríguez, quien estaba seguro de que los negociantes estaban desesperados por la insistencia y premura con la que los habían citado, comprarían el producto incluso si les decía la verdad.
Eso quiere decir que, básicamente ustedes son intermediarios, ¿cierto? cuestionó Osorio.
Así es, realmente nosotros no los generamos ni mantenemos, los recibimos en periodo de dormancia agregó Garza.
He escuchado mucho sobre los clones procedentes de allá, no les dan suficiente ácido fólico y tienen muchas deficiencias en la metilación del adn. Gutiérrez hizo una mueca . No sé si nos sirvan.
Despreocúpate, Gutiérrez intervino Osorio . Creo que servirán para lo que tienen que servir. Además, mira a esas nenas, se ven de muy buena calidad.
“Servirán para lo que tienen que servir”, la frase resonó en la cabeza de Rodríguez, como un estridente y ahogado grito.
Perdone que pregunte, pero, ¿para qué planean usar los clones? musitó el vendedor . Quizá les pueda brindar una mejor asesoría sobre el tipo que les puede servir.
Eso no les incumbe, así como a nosotros no nos incumbe el cómo lograron evadir la ley para vender clones sin el certificado de aprobación de la Organización Internacional de Derechos de los Humanos Replicados, ¿me entiende? respondió Osorio, de forma contundente.
Por supuesto que lo entendemos, ¿verdad, Rodríguez? el licenciado Garza miró de soslayo a su subordinado, en signo de desaprobación.
Pues bueno, Osorio, si estás seguro de que no tendremos inconveniente con aquello de la metilación, yo no tengo nada que agregar. Los clones están a muy buen precio agregó Gutiérrez, no del todo convencido, pero tampoco con los argumentos suficientes para poder objetar. Los asistentes siguieron discutiendo los pormenores del trato, riendo, bebiendo y bromeando. Cerraron el trato y celebraron a discreción. La charla continuó y, de un momento a otro, se centró en la disertación sobre los derechos de los clones.
A la salida, sólo Rodríguez caminó al suburbano bajo el goteo constante que llovía sobre aquellos lúgubres edificios olvidados, lejos de la opulencia del restaurante minutos atrás. “Si se cierra el trato con esos tipejos, te llevarás una comisión suficientemente buena, hasta podrías comprarte a una de nuestras chicas, o a cinco”, le dijo su jefe antes de despedirse.
Llegó a su austero departamento y observó a su alrededor, el mantenimiento era necesario desde hacía mucho tiempo: pintar las paredes, arreglar la cerradura de la puerta, las ventanas y también la instalación eléctrica que echaba chispas. Si todo salía bien, efectivamente conseguiría el dinero suficiente para arreglar los desperfectos.
“Servirán para lo que tienen que servir”, retumbó en su cabeza, casi como el chillido de una superficie lisa al raspar con las uñas. La venta de humanos replicados, o clones, como se les conocía
coloquialmente, estaba fuertemente controlada en todo el mundo, muy pocas empresas podían ofrecer tal producto, puesto que cumplir con la legislación ética era un martirio. La mayoría de los que lo intentaban, renunciaban al esfuerzo luego de toparse con la rígida burocracia de certificación que bien podía demorar un par de años. Sólo su jefe logró traficar aquellos clones y venderlos abiertamente sin ser atrapado. Rodríguez aún desconocía su secreto.
“Servirán para lo que tengan que servir”, se repitió en su cabeza y observó de nuevo su departamento. Ante las carencias en las que vivía, aquel dinero también resonó en su cabeza por un instante. Como una ráfaga, su conciencia moral suprimió aquel eco. Rodríguez no podía permitir que la duda se extendiera por encima de su rectitud, así que corrió a la cocina y tomó un cuchillo. Con la punta trazó algunas líneas sobre la epidermis de su muslo, sin ni siquiera permitirse manifestar a sí mismo el dolor que sentía. Apenas unas gotas de sangre brotaron de su cuerpo, llevando consigo los residuos de aquella duda punzante.
El motel esplendía con sus luces neón que cambiaban su color entre la oscuridad de la noche y la humedad de la lluvia. Sin alumbrado público circundante en funcionamiento, aquella iluminación era lo único que permitía ver a las prostitutas rodeando el hediondo lugar, a la espera.
Escogió al azar a una de las mujeres cuyo rostro le pareció familiar, sus ropas y cabello escurrían. Tan pronto llegó a la habitación, la sexoservidora se quitó la ropa ante la sorpresa de Rodríguez. La joven lo miraba, expectante, con ojos humedecidos y mejillas rebosantes. A pesar de la peluca y el exagerado maquillaje, Rodríguez identificó su rostro, era el mismo de las mujeres que los acompañaron en la negociación, meses atrás. Intentó conversar pero ella simplemente no parecía captar el significado de ninguna de sus palabras. “¿Deficiencias en la abstracción de ideas?”, se preguntó.
“Hasta podrías comprarte una de nuestras chicas, o cinco”. La mujer, incapaz de sostener la mirada, mantenía la cabeza baja mientras escapaban un par de lágrimas y ahogaba sus sollozos. Sin embargo, seguía luciendo hermosa. Rodríguez se acercó lo suficiente para rozar sus labios con los de ella, húmedos y con aroma a cigarro. Instintivamente, colocó sus falanges sobre los hombros de la chica y profundizó el beso.
Luego llevó sus manos a las mejillas de la chica y al sentir el torrente de sus lágrimas humedeciendo sus dedos, se detuvo. Le pagó y salió del motel.
“Finalmente, los clones son creados al servicio de la sociedad. Sin derechos, libertades ni obligaciones, sin la capacidad de quejarse si uno así lo quiere. Quienes los compran también los usan, los someten a experimentos de todo tipo y llaman ciencia a eso. ¿Cuál es la diferencia entre
quien los compra? ¿Darles una vida digna? ¿No te parece hipócrita que el gobierno diga eso? Los nacidos no tienen qué comer, viven en una aguda pobreza, ¿y me dicen que los clones merecen buena calidad de vida? Si de todos modos existirá la trata de órganos y de mujeres, ¿no es mejor que la fuente de esos recursos sea fabricada y no humana? Seguramente así disminuiría el número de desapariciones en el país”. Esas fueron las palabras de su jefe.
Recostado sobre su cama, Rodríguez se preguntó si las clones que lo acompañaban aquel día también lloraban por las noches, mientras sostenía y presionaba el filo del cuchillo contra su piel, esta vez más profundo, más desgarrador, formando grietas que manifestaban el quebranto de su voluntad. Mientras el dolor se incrementaba explosivamente, sus pensamientos eran acallados por completo. Los deseos asentados en su mente horas atrás escaparían con el oxígeno de su sangre. Las neuronas que perpetraron aquella vacilación no merecían más de aquella molécula vital.
Las pruebas presentadas por Rodríguez eran suficientes. El licenciado Garza fue acusado de corrupción, falsificación de documentos legales y tráfico de influencias. Resultaron clave para la localización de sus cómplices en el departamento nacional de la Organización Internacional de Derechos de los Humanos Replicados, aquellos que desviaban la mirada ante la venta ilegal de Garza. Los compradores, Gutiérrez y Osorio, también fueron arrestados por trata de humanos replicados. El destino de las clones sería luego determinado por el Comité Nacional de Ética, quizá serían enviadas a algún centro de rehabilitación luego de unos años de trámites burocráticos.
Fue una victoria más para el Departamento Policiaco de Modificación Suprahumana, cuyos agentes recibían un entrenamiento especializado. Estaban condicionados para no sentir deseo, codicia o apego por ningún objeto material o persona, mientras sus respectivas conciencias eran mucho más incisivas y ruidosas que lo normal. Por ello eran llamados “suprahumanos”. Dicho departamento había demostrado ser eficiente, impoluto e incorruptible, por lo que el Comité Nacional de Ética no cuestionaba sus métodos.
Rodríguez acudió a la oficina de su jefa de verdad en el departamento. Algo perturbaba sus pensamientos, sabía que la inquietud moral era esa picazón insistente que poco a poco lo obligaba a desgarrar la epidermis hasta hacerla sangrar. Quizá si se desangraba por completo lograría expiar sus culpas.
Jefa, sobre este asunto de los clones, yo flaqueé en muchos momentos. Y me encargué de rectificar, pero siento que no lo suficiente —lamentó Rodríguez ante ella, una mujer de alrededor de cincuenta años.
Lo importante es que hiciste lo correcto, eso distingue a nuestro departamento. Pero si quieres sentirte tranquilo contigo mismo, podemos apoyarte. ¿Te gustaría recibir un refuerzo moral? Cuando mis suprahumanos empiezan a dudar, es correcto brindarles ese servicio gratuito. ¿Qué me pasaría si, acaso, me corrompiera? preguntó el subordinado.
El entrenamiento conductual es tan fuerte que posiblemente no soportarías tu existencia. La culpa se volvería una carga tan grande que incluso podrías acabar con tu vida. Afortunadamente, nunca nos ha pasado.
Quiero el refuerzo moral agregó Rodríguez, después de un largo e incómodo momento de silencio.
Todo su cuerpo agonizaba, millones de agujas se clavaban hasta sus músculos; cada centímetro de su piel recibió su castigo. Miles de microcircuitos se conectaron a cada célula cutánea del sistema nervioso, azotándola hasta desfallecer. Cada deseo, anhelo, cada aspiración o pensamiento de superación fue oprimido con ese castigo. Cada momento de duda desató una ráfaga de violencia y dolor. “Recuerden este tormento cuando piensen en decir sí. Recuerden la aflicción de este refuerzo cuando duden de hacer lo correcto”, dijo el entrenador miles de veces. “Regresen cuando vuelvan a sentir que su conciencia no ha sido suficiente para guiarlos en el camino de la rectitud”.
Apenas tolerando el roce de la ropa sobre su piel, Rodríguez llegó a su pequeño departamento, se despojó de sus prendas y permaneció de pie en la única esquina libre al interior de sus cuatro paredes. No quería recostarse, seguramente no soportaría el dolor.
Cansado y con la epidermis punzante, observó a su alrededor. Las despintadas paredes, la cerradura que no era segura, las ventiscas que corrían por la habitación con ventanas rotas, acompañadas de las chispas que crujían con la corriente eléctrica, la insondable soledad que lo envolvía todo con su eco estremecedor. Bajo una renovada visión del mundo, todo le pareció hermoso.
Austero y bello. Qué bien me siento de vivir así, de servir para lo que tengo que servir, de ser un suprahumano exclamó orgulloso para sí, mientras intentaba dormir de pie, desnudo, con miles de cicatrices en su cuerpo, pero con la conciencia más limpia que nunca. ¬
Nunca hubieran sospechado que las hermanas me seguían. Ellos me vigilaban desde que bajé del taxi. En cambio, yo los observé durante tres días. Por eso, Benito sabía que iba a tomarme al menos tres cosmopolitan falsos. Al servirme el primer trago, preguntó si no me podía dedicar a otra cosa. Secaba una y otra vez un vaso, parecía un padre preocupado: Helena, nomás cuídate mucho. Yo me acomodé el diminuto vestido para hacerlo más largo y, con la mirada perdida, le dije que estaba bien. No es que ignorara a Benito, es que al caer la noche las hermanas me hablan todo el tiempo.
El aire olía a brea y la humedad me encrespó el cabello. Al verme sola, se acercó el Gancho; le decían así porque pasaba por guapo, tenía el cabello de lado y una chaqueta de mezclilla. Se paró junto a mí y mostró interés con una plática ensayada. Hace unos días le preguntó lo mismo a una chica. Mantenía contacto visual conmigo: ¿qué estás tomando? Nomás un cosmo. Fue a la barra, pidió uno y, con habilidad, deslizó una pastilla desde la manga de la camisa hasta la copa. La colocó sobre la mesita como si me estuviera entregando un tesoro. Suelo tener un humor retorcido, así que le pregunté por qué había tantas burbujitas. Su ritmo cardiaco gritaba. Aun así, disimuló e inventó con naturalidad un no sé qué del agua mineral.
Fingí tomar un sorbo, ni siquiera mojé los labios. Con la vista anclada en la suya, me levanté de la mesa: ahorita vengo, guapo. En un descuido, Benito cambió la bebida. Regresé a mi silla y, como no supe qué droga simular, sólo le dije que nos fuéramos. Pensó lo fácil que había sido. Daba coraje la cínica sonrisa, así que me colgué de su brazo para rasguñarlo, acto que pasó por torpeza: Ay, cariño, ¿me perdonas? Es que de repente me puse muy mal. Salimos juntos del local. Le guiñé un ojo a Benito, que limpiaba la barra aunque ya estaba limpia.
Mi cálculo fue correcto, y a treinta pasos del bar me subieron a la camioneta beige que ya había visto rondar la zona. Taparon mis ojos y boca, amarraron mis manos y pies, yo sabía a dónde íbamos. Puse el cuerpo blando y ya recostada, percibí la luz de las farolas a través de la tela; parecían una hilera de luciérnagas cansadas. Dejé de verlas cuando me pusieron una manta
encima. El segundo hombre, al que llamaré el Payaso, se burlaba: Es rarita, es de las que nomás pelan los ojos. Ése hablaba agudo y sus palabras no tenían descansos.
Al doblar en calzada Majos, un policía los detuvo: ¿Cómo vienen? ¿Bien o vienen tomados? Ahí escuché la voz del tercer hombre, que según su identificación leída por el agente se llamaba Luis Eliseo. Traté de no moverme. El Payaso y el Gancho se agarraban de los asientos con las manos sudadas. Yo tampoco quería que me viera. Porque entonces los hubieran detenido y luego nada, que no hay delito. El Luis Eliseo no tenía don de gentes, y fue parco al contestar. El policía no me vio, o le ofrecieron algo, no supe. Aquél encendió el motor y el Gancho reclamó: No mames, ya no le pises, pues.
Al llegar, me cargaron como un bulto. Me ataron a una silla en un cuarto que casi hablaba por las grietas. La suciedad había grabado el olor de sudores, aceite de motor y comida chatarra en las paredes. El Payaso hizo un chiste repetido sobre mi rareza. Ninguno de los otros se rio. Me dio vergüenza ajena. Hasta para ser un monstruo hay que tener alguna gracia.
En ese lugar estaban otras dos chicas atadas. Una de ellas era la que había estado en el bar de Benito días antes. También tenían tapados los ojos y la boca. Lloraban con poca fuerza. Para calmarlas, las arrullé con un canto que sólo ellas podían escuchar. Una melodía acompañada por mis hermanas, quienes revoloteaban como mariposas. Los llantos disminuyeron hasta convertirse en respiraciones lentas y profundas. Eso me fue bastante útil a mí también. Aprendí de la hermana Maya que algunas emociones podrían entorpecer la faena. Me gusta que Maya me visite, porque lleva ya un tiempo muerta y se ha hecho muy sabia.
Yo estaba lista, esperando que alguno diera el primer paso. El Luis Eliseo tomó un banco, que por el sonido creo que en realidad era un bote de pintura vacío. Se sentó a mi lado y murmuró frases prefabricadas para asustarme. Metió la mano en mi entrepierna. Dejé que avanzara, que tomara confianza. Comencé a trabajar y puse dentro de su cabeza el hocico de un lobo rabioso, el que mejor pude imaginar. Sé que la hermana Cristina se hubiera reído del animal sobreactuado, sin embargo, a él le causó tanta impresión que retiró la mano como si la quitara de un fogón y miró que en su lugar sólo había un muñón sangrante. La voz aguardentosa llenó el lugar. Por fortuna, las chicas se durmieron con el canto y ya no lo escucharon. Él intentó mostrar la herida a los colegas, quienes se rieron del supuesto manco sin involucrarse mucho.
Aunque no entendió lo que había pasado, el Luis Eliseo quiso golpearme. Me tomó del cabello con violencia, pero justo antes del azote, vio que su mano estaba intacta. Pensó: A lo mejor sí, ya estuvo bueno, hay que bajarle a la loquera. Amigo, pensé, ninguna droga te hace eso. Sólo soy una chica atada de manos y pies frente a un hombre grande y fuerte. Algo de orgullo, por favor.
Luego, el Gancho y el Payaso se llenaron la boca de frituras. Ahí se me ocurrió que se les enredara la lengua con un nudo marinero que aprendí de la hermana Geraldina. Tardaron en captar qué les pasaba y se enseñaban el interior de la boca mutuamente, no encontraban nada extraño. No les salía la voz, y se ahogaban. Pidieron ayuda al Luis Eliseo, quien por fin percibió la rareza del ambiente. El malestar les duró un minuto, y así me di cuenta de que tenía que practicar mejor mis nudos. Pero es que la hermana Geri se me aparece poco, ya está cansada. Entonces recordé que el Gancho tenía el brazo rasguñado, y que se podía practicar lo que la hermana Roma me enseñó. Mis uñas son navajas, recité. El Gancho gritó del susto, sus arañazos se tornaron heridas abiertas. El Payaso se burló porque en realidad el Gancho gritaba por nada. Aquél, muy confundido, se enredó unas gasas y se aguantó el dolor. Entré en su mente, y vi que sólo le preocupaban las cicatrices. Colega, si te ves algo así, preocúpate por no desangrarte. No tenía toda la noche, así que me dejé de experimentos. Les puse un dolor de cabeza a los tres. Calculo que fue un dolor intenso, el de un taladro que estalla dentro del cráneo. Se apretaron las sienes, aunque eso no les ayudó. Tirado en el suelo, el Payaso quiso alcanzar un frasco de pastillas, pero su mano temblorosa no lo permitió. Después de un rato les quité aquella migraña. El siguiente paso fue fácil. Cada persona reacciona diferente, pero el resultado es el mismo. Los llené de desconfianza. Es un trabajo que me enseñaron hace ya tiempo y que cosecha solo. Las hermanas me contaron al oído lo que ocurría alrededor. Primero se miraban unos a otros. Tenían las pupilas dilatadas y sospechaban de cualquier movimiento. El Gancho se fue a otra habitación y llamó desde su teléfono para acusar, no sé con quién: se me hace que este compa es azul, algo nos puso. No, no, te lo juro, men, que trae algo. Sí, ya sé que estuvo en lo de la niña, igual y es enfermito.
Al Payaso y al Luis Eliseo los puso paranoicos que el Gancho se alejara para hacer una llamada. Empezaron a acusarse entre sí. Discutieron sin sentido, diferencias de centavos o cosas añejas que se guardaron. Fue subiendo el calor de la discusión, hasta que los vecinos escucharon. La primera llamada a emergencias fue ignorada. La operadora escribió en un reporte: riña doméstica. Para entonces, los tres ya se amenazaban con armas blancas. Sus gritos inundaron el barrio, parecían sonidos que venían de un caballo torturado dentro de un instrumento de viento. La operadora tomó en serio el caso cuando más de catorce llamadas refirieron lo mismo.
Las hermanas me desataron y salí por una ventana. Con el dedo, marqué una cruz invisible sobre uno de los muros. Después caminé hasta encontrar una calle transitada. Estoy segura que nadie me vio. Levanté el brazo y un taxi se detuvo: Oiga, no vaya sola por estos rumbos, a diario andan llevándose muchachas. Le agradecí el consejo, aunque estaba más atenta a las hermanas,
que me contaban cómo terminó el trabajo en aquella casa. Dijeron que la policía llegó a los veinte minutos.
Los agentes ensordecieron al bajar de la unidad, y aunque sus voces no se distinguían entre el ruido, se identificaron y pidieron que abrieran la puerta: no hubo respuesta. Lo pidieron una vez más, advirtiendo que tenían una orden. Primero se escuchó un golpe seco, que retumbó en toda la casa. Luego uno más y otro. Al cuarto, la puerta fue derribada. Encontraron las luces apagadas y un olor intenso a vainilla quemada. En el suelo, el Gancho, el Payaso y el Luis Eliseo yacían en paralelo, envueltos en mantas y una soga que los enredaba como capullos de un mismo insecto. Mientras uno de los agentes dio aviso a la central, con un guante descubrió que los tres cadáveres tenían los ojos cosidos con hilo negro. Los vecinos en pijama fueron testigos del desenlace de la casa sospechosa: Es que siempre llegaba gente diferente, pero uno no sabe.
En tanto, otro agente recorrió los cuartos con la adrenalina hasta el tope. Dejó de apuntar con la pistola al ver a las chicas. Ellas despertaron, y tengo entendido que las cuidaron, incluso cuando daban pataletas porque no sabían que las estaban liberando. La última imagen que tuve de ambas fue que una terapeuta les tomó de las manos en la ambulancia y un paramédico diagnosticó una obvia deshidratación. No se conocían de antes, aunque una de las hermanas me dijo al oído que se acompañarían un tiempo.
Y como suele suceder, quedé muy fatigada de aquella noche. Después de descansar cuatro días, fui a platicar con Benito y me sirvió un cosmopolitan de verdad. Era una noche tranquila y sólo nos acompañaban unas chicas que jugaban billar. Me insistió que dejara este trabajo: dedícate a otra cosa menos fea. A ver, pues, mejor cierra tú el bar, le contesté. Es que tú sabes hacer uñas bonitas, y preparas buenas bebidas también. Él dijo, y creo que tiene razón, que un día voy a salir lastimada. Pero Benito no sabe que mientras él quiere cuidarme, las muertas, mis hermanas, me piden cosas. No puedo negarme. Yo las escucho mientras me guían de noche. ¬

Felipe Huerta Hernández (Fanzine 1.5, Diciembre de 2018)
Aparecieron de pronto.
Vestidos con sus trajes de colores brillantes se confundían entre nuestros niños…
Hasta que alguna explotó. Y supimos que eran un peligro.
¿Limpieza étnica? ¿Producto de aliens? ¿Guerra entre potencias? ¿Armas del futuro que viajaron hasta nuestros días? ¡A saber! El caso es que explotan y fuerte.
Poco después corrió el rumor de que los activaba la risa humana. Se dijo incluso de padres que habían liquidado por error a sus hijos.
Alguien mencionó que ahí fue un pretexto para librarse de ellos. Estuvimos a punto de reírnos de la ocurrencia pero nadie lo hizo. Podíamos volar en pedazos.
Se supo después que eran tan siniestros que alguien los vio acercarse a un adulto y abrazarlo y hacerle cosquillas para que riera hasta activarlos.
Nunca supimos si llegan a esos extremos pero todo es posible.
De lo que sí estamos seguros es de que se robaron nuestra felicidad para siempre…
No sabemos desde cuándo es que ya no reímos.
Actualmente circula un nuevo rumor: han aprendido a hablar y cuentan chistes.
Y estos son buenísimos…

“Señor, nuestro destino está escrito desde el principio. ¿Cómo hubiéramos podido negarnos a él?”
JORGE CUESTA
La mayoría de los niños aprenden a controlar sus intestinos entre los dos y cuatro años. Ani no fue la excepción. Sus tripas se arrastraban en su interior y la niña, asustada de la mierda que se desataba dentro, ni siquiera intentaba llegar a la bacinilla. Se descargaba ahí mismo, en sus pantalones, dejaba sus piernitas embarradas de excremento. Qué desagradable era, pensaba Ani. El castigo por atragantarse de chocolate. Sí, era eso. La historia de esta niña comienza con una pesadilla: Ani desmiembra a su padre, separa sus órganos y luego los guarda en bolsas de plástico. Su cuerpo contenía algo remoto. A medida que fue creciendo tuvo la certeza de captar el destino fundamental de su sistema, lo que quiere decir también de su existencia. Las cabezas corrientes no habrían de soportar las propiedades originales de esta criatura, otras mentes venideras lo harían. ¿De dónde hubiera tomado la valentía si hubiese pensado en sus contemporáneos? Mientras sus entrañas temblaran de miedo, la humanidad estaría a salvo. Una niña puede apropiarse de esa cosa tan grotesca que es la vida. Ella guarda dentro de sí todo lo que arderá en el otro, un inquilino indomable: Ani corresponde a un estado de mayor energía. Tiene el poder para desatar hogueras por sí sola, es una flor de fuego.
A los tres años, la niña moldeaba activamente el exterior, su espectro visual estaba por encima del umbral, fuera de los límites humanos. Sus actos, a temprana edad, viciaban a los demás objetos reales. Lo intuía y le aterraba.
No fue una serie de eventos inconexos sino la expresión de un orden más profundo, escondido entre fórmulas y palabras, que lo revelaron. Hay que entender que era un monstruo primitivo ya que incluso sus emociones resultaban desproporcionadas. Podía perder la serenidad experimentando una alegría exacerbada, un delirio.
Ani hizo estallar primero a un conejito enjaulado. Soñó que lo convertía en mariposa, en cambio resultó en un espectáculo de vísceras. Ani no percibió su terrible cualidad, tampoco se
percató de que, al intentar tocar esas vidas tan ajenas a ella, las inmolaba. Miró a los animales dulcemente y a las plantas silenciosas que se consumían en combustiones colectivas apenas las contemplaba. Después ya no pudo detenerse. Naturalmente, el ser humano sería su propósito final.
Mientras tanto, para ella todo era igualmente conocido y extraño. Una vida tan corta albergaba aun así intensos ardores y sublevaciones fallidas.
Ani, cuéntame un cuento.
Yo me sabo una canción: mi nombre es el número uno y toco el sol… Mi nombre es el número dos, oye mi voz… Soy el número tres, mírame…
Ani, Ani, ya es hora de dormir.
Es de una bruja que se trasforma en mostro, yo la voy a matar. No te preocupes. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado.
Las niñas pequeñas no deben temer porque son fuertes. Tú me vas a salvar.
Vamos a juegar con mis muñecas a que nos escondíamos y tú nos encontrabas.
281 días antes del fuego absoluto
La noticia de la devastación inminente, desde luego, se había extendido con cautela entre la oligarquía planetaria. Al principio lo adjudicaron al mecanismo de defensa de la propia naturaleza. Ignoraban que se tratara de una niña en la que yacía una hoguera ingobernable.
Cada uno de nosotros aspira a tener su propia historia. Con disciplina de hierro, la mía consistió en ser un vehículo de consuelo ante el próximo gran acontecimiento. Como programadora, tuve una sensación sin límites que poco a poco se vio apagada por el hecho de que dependía de mí la óptima orquestación del programa. La humanidad en su totalidad, como la conocimos alguna vez, no podrá ser contenida en este súper computador. Será apenas una muestra de lo que fuimos. Se insertarán mentes conscientes que podrán saber o no que están viviendo dentro de una simulación. Irónicamente pensé en llamarlo Space Rat, después de todo, ¿acaso no nos lo merecíamos? Dejé de divagar y finalmente me di a la tarea de escribir la siguiente secuencia de instrucciones:
public enum GameState {Menu, Playing, Dead, Finish, Pause};
public GameState {get; set; }
[Header (“Energy Boost”) ]
public int RatoniumCollectedToBoost= 20;
public Player Player { get; set; }
public Alien Alien { get; set; }
public int Distance { get; set; }
[HideInInspector]
public int Distance;
void Awake ( ) {
Aquello que verá el ojo, escuchará el oído y sentirá la mano no será intuición sino la expresión de simples datos. Cada programa escrito en este lenguaje servirá para computar funciones específicas y definidas por este algoritmo, no habrá nada fuera de él. Primero debemos identificar los objetos que lo van componiendo y ver cómo se relacionan entre sí.
Todavía no me encontraba en disposición de elaborar todas las partes con minuciosidad y detenimiento que sólo alcanzaría gracias a una meditación de muchos años. Habría que iluminarlo desde todos los ángulos, contrastar audazmente, separar y ordenar los múltiples factores. En este momento resultaba absurdo fantasear con ese tiempo ilimitado que yo hubiera poseído en una época de mi vida como programadora infatigable. Siempre que la acción se ejecute hay que continuar avanzando, hay que correr nivel y gestionar opciones. Incluso para construir simulaciones, no es suficiente el conocimiento intelectual, es necesario llevarlo a la práctica, hay que “construirles” una vida.
Pronto se analizó a la niña, nuestro verdugo final, cuyo poder provenía de la producción natural de plasma por descargas eléctricas. Era verdadera su condición de criatura de fuego. Provocaba un nuevo cambio en la materia al someterla a temperaturas tan altas como mil millones de grados Kelvin.
En nuestro entorno cercano, el plasma es raro y efímero, no así para la niña que percibe todas las frecuencias del espectro, tanto las altas, como los rayos x o los ultravioleta, como las bajas, semejantes a las ondas de radio. La criatura, adelantándose a las tecnologías del futuro, logró la fusión controlada, aunque ello significara la consumación de la vida biológica.
Todos los innumerables elementos de la realidad efectiva y estados imaginables podrán coexistir en Space Rat sin anularse. Los comienzos son siempre oscuros.
Pienso en esa niña casi con compasión. Desde luego, no tiene miedo, aún no habitan en ella luchas invisibles.
Está enferma, no está rota, detestará la fragilidad de su condición, y todavía no lo sabe.
Su porvenir será una caída libre sin fin.
Es un monstruo que aún no descubre que es un monstruo.
Tiene un inquilino indomable: se come la basura externa, también se la traga a ella.
Y su piel de cristal, y su mirada suave y dura… hace daño y quebranta voluntades.
Porque es frágil para sí misma; para otros, un demonio.
Es un árbol solitario y sin límites.
El único miedo de Ani fue hallarse atrapada en una fosa de mierda. Tuvo un sueño recurrente: ella acostada en un colchón desgastado, de pronto un leve golpeteo de un líquido la despierta, no es agua lo que cae del techo, es caca acuosa que pronto inunda la habitación. A veces la cara de Ani permanecía oculta en la almohada, pensaba en que el único motivo de su existencia era la indolencia de su misión final.
Nunca el hombre llegaría a esa cumbre tan alta que sólo le pertenecía a la criatura de fuego.
Cumplidos los cinco años, Ani descubrió su naturaleza autocreadora. Jamás se conocerán los motivos que la impulsaron a liberar su voluntad, sólo un movimiento centrífugo instintivo, un poder de crear en sí que se insubordinaba a las fuerzas que ella misma evocaba.
Tienen miedo de ti, de lo que va a pasar.
¿Será rápido, Ani?
Todo arderá en mí, entiendo.
Su infantil imaginación logró penetrar la materia para luego recrearla y moldearla a partir de su pensamiento. Fue un triunfo sobre la realidad para la criatura solar antagónica y el desenlace de la humanidad. El poder de la niña revoloteaba con la rapidez de un rayo.
En cuanto a la experiencia de ser fulminado por ella: dolorosa pero rápida, como una llama viva.
Ani, finalmente, se despojó de sus miedos. De ella emanó un fuego indomable que llenaba el paisaje. Era descomunal y se acercaba apresuradamente. El espectáculo desolador era más férreo que la insignificante supervivencia humana. La última vida biológica se defendía aún, contra el aniquilamiento llameante y definitivo que, por todas partes, la consumía. Hubo un estremecimiento final y todo se volvió oscuro. Confío en que el porvenir ofrecerá mejores metáforas de lo ocurrido.

Neil Gaiman
(Trad. Rafael Tiburcio García)
(Fanzine 11.5. Abril de 2022)
Toca el portón de madera que hay en la pared y que no habías visto antes. Di «por favor» antes de abrirlo, cruza el umbral, desciende por el sendero. Un diablillo rojo de metal sobre la puerta pintada de verde hace las veces de aldaba, no lo toques; te morderá los dedos.
Recorre la casa. No cojas nada. No comas nada. No obstante, si una criatura te dice que está hambrienta, dale de comer.
Si te dice que está sucia, límpiala. Si llora porque se ha lastimado, Siempre que puedas, alivia su dolor.
Desde el jardín trasero podrás ver el bosque agreste. El hondo pozo a tu lado conduce al reino del invierno; una tierra distinta se extiende en el fondo.
Si en este punto das media vuelta, puedes volver atrás, a salvo; no hay de qué avergonzarse. No pensaré mal de ti.
Cuando dejes atrás el jardín, estarás en el bosque.
Los árboles son viejos.
Hay ojos que te observan entre la maleza. Bajo un retorcido roble verás sentada a una anciana. Es posible que te pida algo; dáselo.
Ella te mostrará el camino al castillo. En su interior habitan tres princesas. No confíes en la menor. Sigue adelante. En el claro que hay más allá del castillo, los doce meses se sientan alrededor del fuego, calentándose los pies, compartiendo sus cuentos.
Puede que te hagan un favor, si eres amable. Quizá diciembre te deje recoger fresas en su escarcha.
Confía en los lobos, pero no les digas a dónde vas.
Puedes cruzar el río en la barca. El barquero te llevará. (La respuesta a su pregunta es ésta:
Si le entrega el remo a su pasajero, quedará libre y podrá abandonar el barco. Pero díselo sólo desde una distancia prudente).
Si un águila te regala una pluma, mantenla a salvo. Recuerda: que los gigantes tienen el sueño muy pesado; que a las brujas, a menudo, las traiciona su apetito; que los dragones tienen siempre un punto débil en alguna parte; que los corazones pueden estar bien ocultos, y los traicionas con la lengua.
No sientas celos de tu hermana: Las rosas y diamantes que salen de los labios son tan molestos como las ranas y los sapos: también son más fríos, afilados y cortantes.
Recuerda tu nombre.
No pierdas la esperanza: lo que buscas será encontrado. Ten fe en los fantasmas.
Confía en que aquellos a los que ayudaste, te ayudarán a su vez.
Ten fe en los sueños.
Confía en tu corazón y también en tu historia.
Cuando vuelvas, hazlo sobre tus pasos. Los favores serán correspondidos, las deudas quedarán saldadas. No olvides tus modales. No mires atrás.
Vuela a lomos del águila sabia (no caerás).
Nada a lomos del pez de plata (no te ahogarás).
Cabalga en el lobo gris (aférrate fuerte a su pelaje).
Hay un gusano en el corazón de la torre; y ésa es la razón por la que no permanecerá siempre en pie.
Cuando llegues a la casita, al lugar donde comenzó tu viaje, la reconocerás de inmediato, aunque ahora parecerá más pequeña que al principio. Sube por el sendero y atraviesa el portón que nunca habías visto antes, excepto aquella vez. Y luego vuelve a casa. O construye una.
Y descansa. ¬

