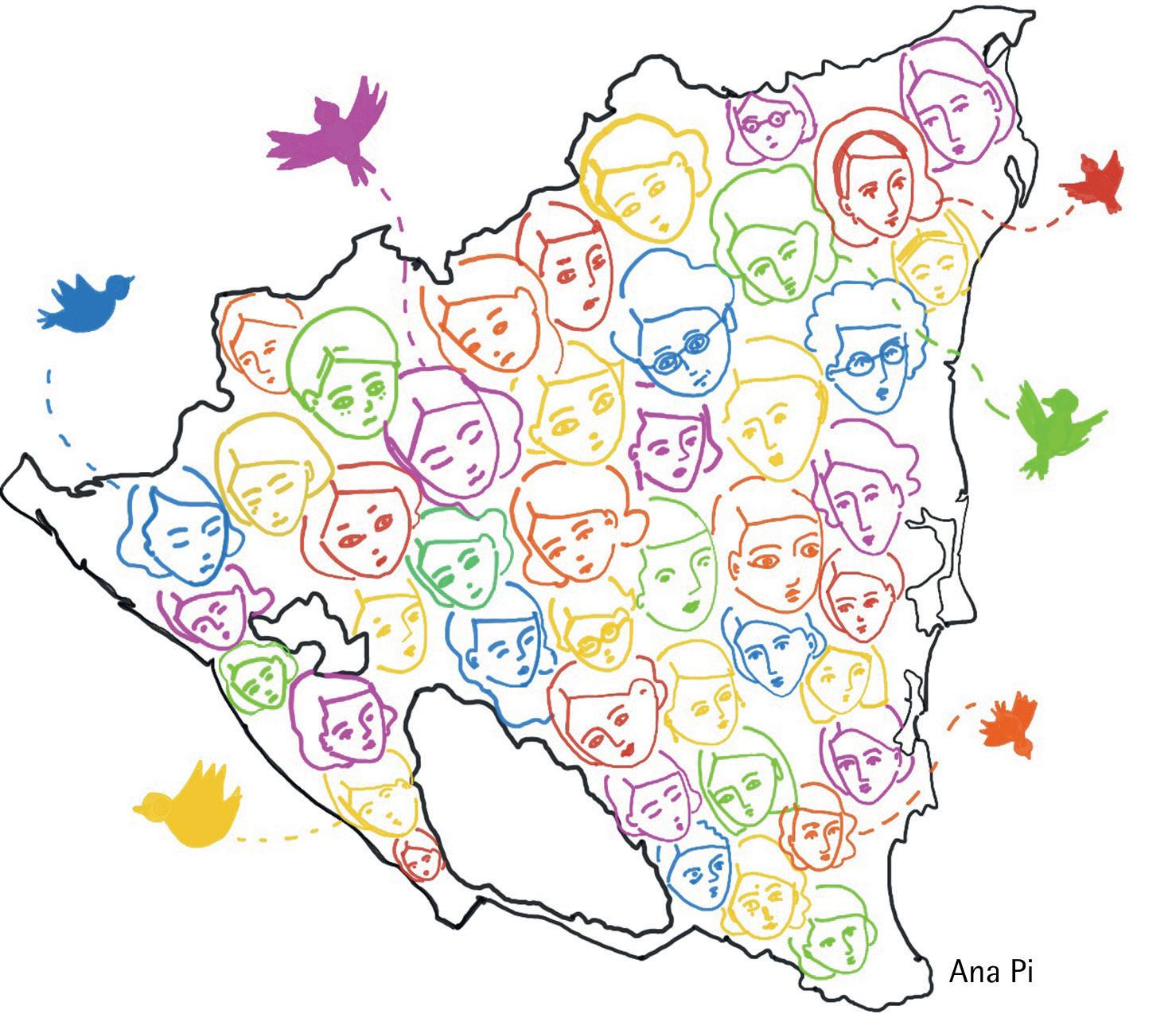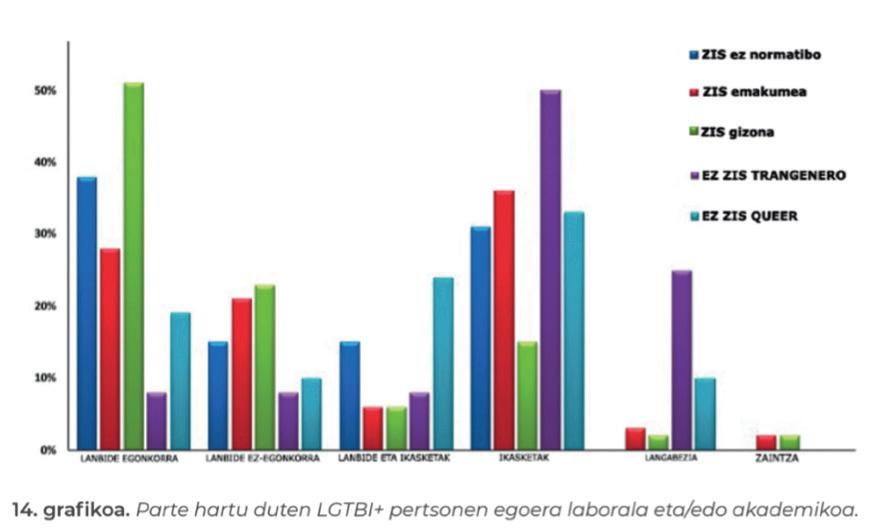21
20
PROFECÍAS
S
ujeto las gafas de protección sobre la frente, a riesgo de que las partículas de polvo y arena, que permanecen permanentemente suspendidas en el aire, se me metan en los ojos. Necesito comprobar algo y los gruesos cristales me dificultan la visión. Más allá de la densa capa contaminada que se abre ante mí, me ha parecido distinguir una luz. Los rayos del sol se filtran a duras penas a través de ese irrespirable manto en el que, desde hacía unos años, se había transformado la atmósfera. Era la prueba irrefutable de la estupidez del ser humano. Mi abuela me lo había advertido cuando tan solo contaba seis años. Recordaba habérselo oído decir cientos de veces, como un mantra amenazador. “Los hombres van a acabar con la naturaleza, Kenia, ya lo verás. Yo me libraré, porque soy muy vieja y me iré pronto, pero tú lo vas a ver”. Siempre me he sentido muy unida a ella, una mujer de gran sentido común y capacidad de adivinación que, en ocasiones, daba un miedo terrible. De algún modo, me legó su don. Suelo presentir las cosas —sobre todo las que van a influir de manera determinante en mi vida— segundos antes de que ocurran. Lo noto en las plantas de los pies, en forma de cosquilleo que va ascendiendo por mis piernas, como si millones de hormigas enloquecidas hubieran decidido escalar por mi cuerpo. “Los océanos se arrojarán sobre la tierra y lo que el agua no cubra, se convertirá en un erial donde no emergerá ni una brizna de hierba...”. Eso decía mi abuela, provocando que tuviera pesadillas por las noches. “Pero no te preocupes, Kenia, tú sabrás sobrevivir en medio del desierto. Y en ese desierto encontrarás dos zafiros que te iluminarán el resto de tu existencia”. Nunca supe a qué se refería. De aquellas predicciones malditas hacía más de cuarenta años. Lo que sí
Gehitu Magazine nº 109 20
resultó cierto fue que aprendí a subsistir en medio de la desolación. Poco tiempo después de esas profecías, pude constatar que la actuación del ser humano había conseguido hacer realidad el terrible vaticinio; la pesadilla se desplegaba ahora ante mis ojos. Contemplo el yermo desierto que se extiende hasta donde la vista abarca. En otro tiempo, aquel paraje seco estaba repleto de frutales. En el pasado había sido testigo de cómo el verde y el naranja se disputaban el paisaje de la región, de cómo la primavera diseminaba el azahar a lo largo de kilómetros, logrando sublimar los sentidos de quien se expusiera a su fragancia. Pero ahora ya no queda ni un ápice de verde, ni naranja, ni azahar, ni primavera, en este páramo arenoso donde el polvo y la tierra se confabulan para volver el aire denso, enfermizo. Me llevo la mano instintivamente a la mascarilla que me cubre la boca y la nariz. Nadie se aventura por aquellos parajes sin la protección adecuada. Ajusto mi gorro, ya que parece querer escapar del viento insano que lo envenena todo. No recuerdo qué fue primero, si la subida del nivel de las aguas o la sequía. Ya hace más de veinticinco años que no cae ni una gota del cielo. Al principio, las playas comenzaron a quedarse sin arena tras los temporales, que se sucedían de manera continuada. Recuerdo que, cuando tenía unos diez años, el agua llegaba ya hasta el paseo marítimo de Valencia, la que había sido mi ciudad. Un año después, el mar comenzó a anegar el barrio del Cabañal. Las noticias hablaban de que aquello estaba sucediendo en todas las costas del mundo. A pesar de las medidas que se desplegaron en las cumbres internacionales para detener el cambio climático, todo llegó demasiado tarde. Cuando el agua comenzó paulatinamente, pero sin pausa, a invadir la ciudad, las familias optaron por soluciones des-
11/12/20 11:31