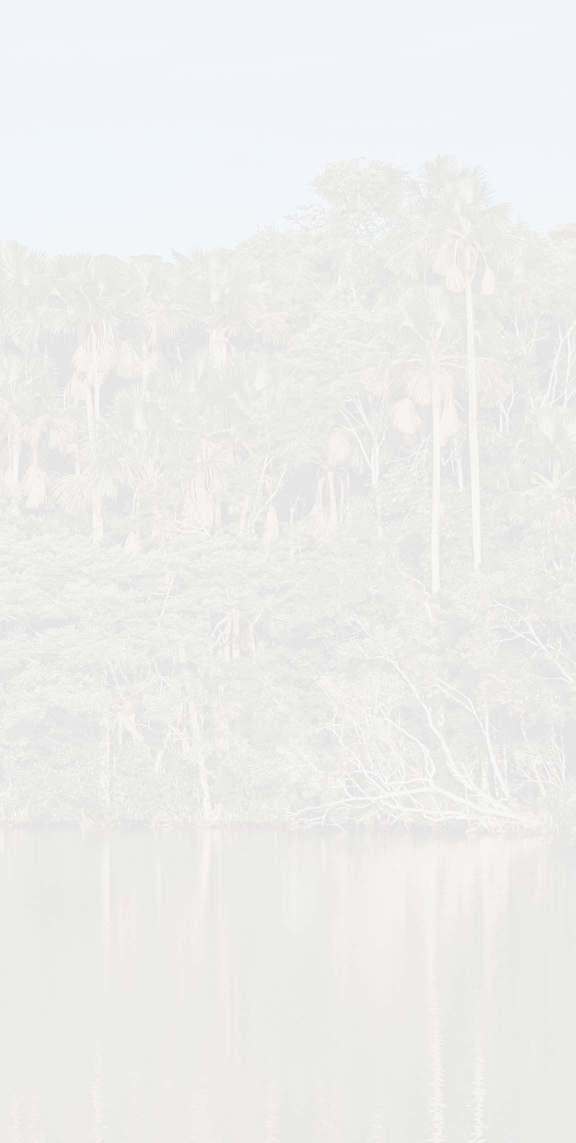A pesar que el desarrollo sin planeamiento y sin reglas que se da actualmente en la Amazonía no responde a la visión desarrollista que, en su forma idealizada implica respetar la legislación, las consecuencias de la situación actual se parecen mucho a las descritas para esa opción, teniendo como resultante principal un elevado ritmo de deforestación y degradación del bosque natural que lleva al colapso ambiental ya mencionado.
La t er cer a vía: El desar r ol l o sost eni bl e Queda claro, pues, que las visiones extremas no son viables por sí solas. La visión “desarrollista” provocará graves conflictos socioambientales en el corto plazo y conlleva una alta probabilidad de causar un desastre en el medio o largo plazo mientras que la visión “conservacionista” es poco atractiva debido a las restricciones que impone al desarrollo que implican menor crecimiento económico y un progreso social más lento. También es evidente que la situación actual no es ninguna de las anteriores pues es esencialmente anárquica, no obedeciendo a un plan concertado y, gradualmente, lleva la región a un colapso aún más rápido y severo que en la visión desarrollista. Esta forma actual de desarrollo desordenado implica asimismo un enorme desperdicio de recursos naturales de alto valor económico actual y potencial. Entonces es preciso definir cuál sería el tipo de desarrollo que permitiría un crecimiento económico suficientemente atractivo como para ser apoyado por las mayorías nacionales pero que no implique un riesgo demasiado elevado de desperdicio de recursos naturales y de debacle en un plazo previsible. Es decir que se debe incursionar en la dosificación del desarrollo en el espacio y en el tiempo que, en la Amazonía, se refleja en el porcentaje de tierra cubierta de bosque que quedaría. Esa tercera vía que para efectos de la discusión será denominada “desarrollo sostenible”, muchas veces no agrada precisamente por ser intermedia o moderada. El desarrollo sostenible de la Amazonía peruana puede lograrse para satisfacción de la mayoría si se parte de algunos consensos que parecen posibles de ser obtenidos a pesar de obligar a los que defienden ambas visiones a ceder un poco. Entre esos consensos destacan: (i) reducir al mínimo la informalidad y la ilegalidad en todos los campos de la actividad económica amazónica, especialmente en cuanto a la tenencia de la tierra; (ii) preservación efectiva de un porcentaje –a ser definido– de la Amazonía bajo forma de áreas naturales protegidas u otras equivalentes; (iii) respetar el derecho de los indígenas a ser dueños de sus tierras en un porcentaje a definir de una vez por todas; (iv) reconocer que algunos ríos amazónicos –no todos– pueden ser aprovechados para generar energía eléctrica pero solamente para atender las necesidades nacionales y cumpliendo requisitos socioambientales; (v) tolerar la explotación de hidrocarburos y de recursos minerales en lugares a definir pero siempre ejercida en base a las mejores técnicas ambientales económicamente viables; (vi) reconocer que las actividades económicas tienen un impacto socioambiental inevitable que debe ser aceptado en niveles tolerables a definir mediante verdaderos estudios de impacto ambiental cuyas recomendaciones se cumplan efectivamente y que no deben afectar la totalidad del territorio amazónico; (vii) reconocer que las infraestructuras de transporte son indispensables para cualquier forma de desarrollo pero que deben
Marc Douroj eanni Ri cordi
283