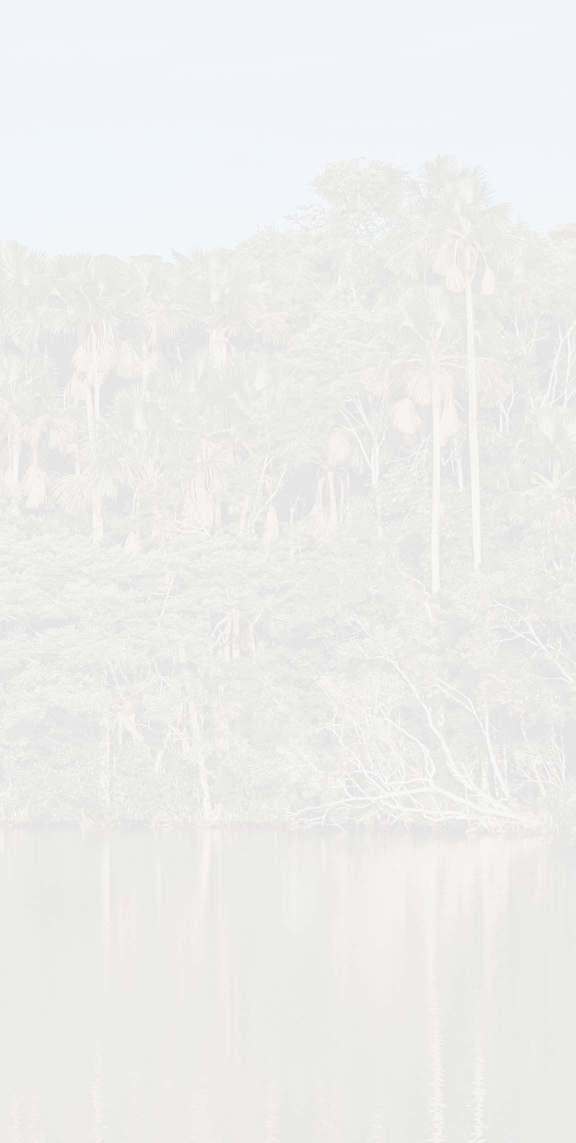sus riberas, que hace en medio muchas y grandes islas; y lo que parece increíble, yendo por medio del río no miran –los que miran– sino cielo y río; aun cerros muy altos cercanos a sus riberas, dicen que los encubren con la grandeza del río. Antes de la llegada de los españoles al Perú, en los tiempos de los incas habían acaecido entradas de los nativos de la sierra en la llamada montaña, pero fueron esporádicas. Los cronistas aluden a los grandes ríos con términos quechuas como Apurímac, Cápacmayu, Huillcamayu, etc. La creación de pueblos en la selva se inicia en la segunda mitad del siglo XVI con los rituales de estilo. Se mencionan los nombres de adelantados como Juan Pérez de Güevara, Alonso de Alvarado, Alonso Mercadillo, Juan Salinas Loyola. Recuerda Raúl Porras cómo Salinas entra por Jaén de Bracamoros, funda cuatro poblaciones, atraviesa por primera vez el pongo de Manseriche, remonta el Huallaga, poblado por los motilones. Así nacerán Chachapoyas, Moyobamba, Huánuco, fundadas por castellanos.
Las Mi si ones en l a Amazonía per uana La presencia de la Iglesia Católica en la Amazonía, desde los tiempos coloniales, ha sido relevante. Los misioneros dieron a conocer estos nuevos territorios al mundo de ese entonces. Además de evangelizar hicieron levantamientos cartográficos, etnográficos, de flora y de fauna con detalladas descripciones. Se asociaron a investigadores y exploradores en esta tarea. Esta afirmación es válida también para el caso peruano. Por ello, consideramos importante presentar un breve recorrido histórico de la Iglesia en territorio amazónico peruano. Los Jesui tas y l as Reducci ones de Maynas, Qui to y Li ma se unen en el Amazonas
Entradas en el Amazonas a partir de afluentes septentrionales se hacen más frecuentes en el siglo XVII, y coinciden con la llegada de religiosos jesuitas, que fundarán la célebre misión de Maynas. Desde Quito (sede de la Viceprovincia del mismo nombre, dependiente de la provincia del Perú) los misioneros recorrieron los ríos Santiago, Morona, Curaray, Pastaza, Corrientes, Tigre, Aguarico, Napo, Nanay, con cuyas tribus entran en contacto. Se esfuerzan por crear estaciones cerca de los ríos, pero también –tarea esta dificilísima– por dominar los dialectos locales. En ese maremágnum lingüístico encontrarán los misioneros una barrera no sólo ardua sino también desesperante. Junto con la tarea diaria de aprender las lenguas se recurrió a formar intérpretes o catequistas como colaboradores de los padres. Las relaciones que nos han dejado los misioneros calculan 26 lenguas matrices y 91 dialectos. El 6 de febrero de 1638 los padres Gaspar Cugía y Lucas de la Cueva llegaron –desde Quito– al poblado de Borja en la margen izquierda del Marañón y a la salida del pongo de Manseriche. Hicieron ruta hacia Moyobamba y tomaron contacto con los omaguas, jeberos, cutinanas y ticunas. Fundaron reducciones en el Ucayali y en el Huallaga. Los nativos aceptaron bien a los padres, al advertir la actitud pacífica con que se presentaban. Pero no faltaron casos de rebeliones y martirio: así murieron los padres Rafael Ferrer, Francisco Figueroa, Enrique Richter, Nicolás Durango, Juan Casado, Pedro Suárez y Francisco Herrera, víctimas de cofanes, cocamas, avijiras y cunibos.
22
Am azonía: aspec t os r el evant es de su hi st or i a